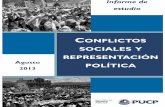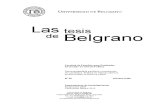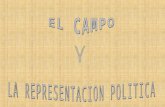Crisis de La Representacion Politica
-
Upload
francisco-robles-moreno -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
description
Transcript of Crisis de La Representacion Politica

Crisis de la Representación Política
Trabajo Final
2015 ‐ II
Robles Moreno, Francisco
DNI: 18.861.813
Cátedra: Rajland, Beatriz
Comisión: 0406
Buenos Aires, 08 de Octubre de 2015

1
“La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponden pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia.” (Karl Marx. La ideología alemana)

2
Prefacio
El presente ensayo muestra algunos aspectos teóricos acerca de la Representación Política,
para intentar una aproximación a lo que sería una conceptualización del tema base. Para
ello es ineludible recurrir a los autores que han tratado los aspectos que la conforman, su
conceptualización y sus diversos modos de ejercicio efectivo producto de un largo y
conflictivo proceso socio‐histórico (en el devenir histórico)1.
También busca aproximarse a una definición de Crisis desde su concepción más
generalizada en el ámbito socio‐económico‐político del sistema capitalista, para luego
abordarlo desde la perspectiva de una tesis personal.
Todo esto con el alcance que este breve ensayo nos permite, es decir sin pretender mayor
profundización, acotándose a la consigna planteada y abordándola desde el punto de vista
del centralismo occidental, esto es, desde la visión centralista europea, y desde la visión
hegemónica del Norte de América.
Las diversas manifestaciones sociales que materializaron la representación política, han
variado en el tiempo, conforme han variado los modos de producción y los dispositivos de
poder que lo sustentan; esto es, en la medida que el sistema capitalista ha ido transitando
por sus diferentes etapas.
El poder es un elemento fundamental, porque establece la ideología justificante y se
atribuye para si el uso de la violencia y es lo que finalmente está en disputa.
1 El devenir de la historia se explica, según Marx, por cambios en el modo de producción, estos ocurren cuando se produce
un desajuste entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. El modo de producción sobrevive, cuando hay una armonía entre sus dos elementos componentes, pero esa armonía se rompe (y entonces se produce el desajuste) cuando se produce un desarrollo de las fuerzas productivas debido al progreso tecnológico y científico. Cuando se produce ese desajuste se hace mucho más latente la lucha de clases produciéndose, de esta manera, una revolución social que hace desaparecer el modo de producción existente y ya caduco, para sustituirlo por otro modo de producción más acorde con ese desarrollo de las fuerzas productivas. Por decirlo de otra manera, las transformaciones en las fuerzas productivas exigen también transformaciones en las relaciones sociales de producción, en la organización social del trabajo; tarde o temprano, las relaciones sociales de producción tienen que adaptarse al estado de desarrollo de las fuerzas productivas. Si no ocurre así, el proceso de producción se ve obstaculizado desembocando en una CRISIS que conlleva una revolución cuyo resultado final es la formación de un nuevo modo de producción, en el cual sí tiene lugar esa adaptación de las relaciones sociales de producción al desarrollo de las fuerzas productivas.

3
Aproximándonos a una no‐definición de Representación Política
Cuando la sociedad rompe con la idea de un “orden dado” para avanzar sobre la senda de
un “orden creado”, es decir, un orden donde son los hombres los que tienen la palabra para
construirlo, para modificarlo, para criticarlo y para demandarle explicaciones y legitimidad;
lo cual en el terreno político significa que el hombre asume una postura activa para la
creación de un orden político deseable.
La democracia directa
Hay una imagen estereotipada que nos muestra a la democracia ateniense como una forma
de democracia directa, es decir, una democracia donde el cuerpo de ciudadanos en
conjunto tomaba todas las decisiones de gobierno de la polis sin intermediarios. Esta visión
nos habla de una Asamblea compuesta por todos los ciudadanos, los que a fuerza de
deliberaciones permanentes tomaban personalmente las decisiones relevantes para su
ciudad‐estado sin la necesidad de un gobierno que medie entre la voluntad de los
ciudadanos y la toma de decisiones.
Esta interpretación supone una particular visión del conjunto de ciudadanos, que son
considerados como hombres plenamente involucrados en las cuestiones políticas, lo que
es una condición necesaria para que se pueda sostener la tesis de la democracia directa
funcionando correctamente.
El propio Rousseau contribuirá a esta idea al referirse a los límites del poder soberano y
poner a Atenas como ejemplo. En el Contrato Social se lee:
“Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o apartaba a un jefe,
le otorgaba honores a uno y le imponía castigos al otro, y por una multitud
de decretos particulares ejercía indistintamente todos los actos de gobierno,
el pueblo entonces no tenía más voluntad general propiamente dicha; no
actuaba como soberano sino como magistrado2.”
La acción política en la polis es, como toda acción política, un conjunto de relaciones poder
donde se juegan intereses diversos y muchas veces enfrentados.
El Estado‐Nación y la emergencia del ciudadano
Un elemento central de la formación nacional es la codificación de derechos y obligaciones
de todos los adultos considerados ciudadanos. Desde la Revolución Francesa en adelante,
algunas sociedades han universalizado la ciudadanía en forma pacífica, mientras que otras
no lograron hacerlo y por consiguiente, experimentaron diversas clases de levantamientos
revolucionarios.
En principio y en términos generales, se excluyó de la ciudadanía a todas las personas social
y económicamente dependientes, restricción que fue poco a poco reduciéndose hasta
abarcar a todos los adultos.
T. H. Marshall formula una triple tipología de los derechos ciudadanos:
2 En Du Contrat Social, libro II, capítulo IV “De los límites del poder soberano”

4
Derechos civiles, componen los derechos necesarios para la libertad individual:
libertad de la persona, libertad de palabra, de pensamiento, de fe, el derecho de
propiedad personal y a establecer contratos válidos, así como el derecho a la
justicia;
Derechos políticos, como el sufragio y el derecho a elegir y ser elegido o a ocupar
cargos públicos;
Derechos sociales, que abarcan desde el derecho a un mínimo bienestar y seguridad
económica hasta el derecho a compartir plenamente el patrimonio social y cultural
de la humanidad y a vivir como un ser civilizado de acuerdo con los patrones
vigentes en una sociedad.3
Los orígenes del capitalismo
La tensión entre lo político y la política adquiere una nueva forma a partir del surgimiento
del capitalismo. Si bien Sócrates y Platón introdujeron desde los orígenes mismos de la
política el argumento antidemocrático por excelencia, según el cual la política es la
profesión o saber de los políticos‐filósofos, y no la praxis socializada del demos, sólo las
condiciones históricas de la sociedad capitalista permitirán y demandarán que esta
concepción adquiera carácter de sentido común.
El desplazamiento de lo político por la política no es un invento del capitalismo, pero sólo
el capitalismo ha tenido que hacer de él un principio práctico en el momento en que las
masas entran en la vida pública y el poder ya no puede sostenerse sólo por coacciones
extra‐económicas que caracterizaran a las sociedades pre‐capitalistas.
El capitalismo es un sistema social a través del cual los bienes y servicios ‐desde las
necesidades más básicas de la vida hasta las más superfluas‐ son producidos para el
intercambio. Un sistema donde incluso la fuerza de trabajo es una mercancía a vender en
el mercado, y donde, como todos los factores económicos dependen del mercado. Las
condiciones para la competencia y la maximización de ganancias son las reglas básicas de
la vida social. Un sistema en donde el grueso del trabajo de la sociedad es llevado a cabo
por quienes NO son propietarios de los medios de producción y que por lo tanto se ven
obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario que les permita acceder a
los medios de subsistencia. En términos históricos, se trata de un modo único y específico
respecto a cualquier forma precedente de organizar la vida material y la reproducción
social4.
El desplazamiento de lo político por la política
En los términos de Manin, la democracia representativa no es una forma indirecta de
democracia ya que los fundadores del gobierno representativo niegan precisamente que en
ese régimen la voluntad popular sea puesta en situación de gobernar, ni siquiera de manera
indirecta. En los orígenes del capitalismo, la democracia fue instituida con el objeto explícito
3 T. H. Marshall, Ciudadanía y Clase Social, Madrid, Alianza, 1998, p.26 4 En los términos de Marx, en la medida en que las relaciones humanas son mediadas por el proceso de intercambio de
mercancías, las relaciones sociales aparecen como relaciones entre cosas, el llamado “fetichismo de la mercancía”. La representación política no escapa de esta lógica.

5
de que la voluntad popular –es decir, la voluntad de aquellos cuyo excedente es apropiado
por los capitalistas‐ no haría la ley ni directa ni indirectamente. El aspecto fetichista se
revela en tanto y en cuanto la democracia moderna aparece como algo que no es.
En el capitalismo, para que una clase explote a otra, el Estado debe ponerse un disfraz
democrático, lo cual implica que las actividades políticas no serán llevadas a cabo por la
clase apropiadora directamente sino por un grupo de funcionarios burocráticos actuando
en nombre de un saber técnico que se presenta como interés general.
Esto quiere decir que el poder del pueblo es reemplazado por el poder de los elegidos –“los
que saben”– no como un modo de hacer gobernar al pueblo indirectamente a través de sus
representantes, sino, muy por el contrario, como mecanismo que suprime y expulsa a la
voluntad popular –la multitud trabajadora– del proceso de toma de decisiones estatal.
El primer paso hacia el gobierno representativo fundado en la soberanía popular hay que
ubicarlo en la Revolución Gloriosa en Inglaterra, el cual pone de manifiesto que la
democracia moderna no se originó con el acceso de las clases subordinadas al poder, sino
en el ascenso de las clases con propiedades en la transición del feudalismo al capitalismo.
No se trata de campesinos y pequeños productores que se liberan del dominio político de
sus señores, sino de los señores mismos que afirman sus poderes independientes frente a
las imposiciones de la monarquía. Este es el origen de los modernos principios
constitucionales, las ideas del gobierno limitado, la separación de poderes y demás
principios que han desplazado las implicaciones sociales del gobierno del demos –como
equilibrio entre ricos y pobres‐ en cuanto criterio central de la democracia.
La Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra no era la declaración de un demos sin amo
sino la de los amos mismos, que afirmaban sus privilegios feudales y la libertad del señorío
frente a la Corona, así como contra la multitud popular, la libertad de 1688 representó el
privilegio de los caballeros terratenientes y su libertad de disponer como quisiesen de sus
tierras y sirvientes. Sin duda, la afirmación del privilegio aristocrático contra las monarquías
produjo la tradición de la soberanía popular de la cual se deriva la concepción moderna de
la democracia; sin embargo el pueblo en cuestión no era el demos sino un estrato
privilegiado que constituía una nación política exclusiva, situada en un espacio entre el
monarca y la multitud.
Hasta el siglo XIX, la representación no requería el voto popular, y el consentimiento
popular de las decisiones parlamentarias se entendía más bien como una representación
virtual. La doctrina de la supremacía parlamentaria habría de actuar en contra del poder
popular incluso cuando la nación política dejó de estar restringida a una comunidad
relativamente pequeña de terratenientes y cuando el concepto de pueblo se amplió para
incluir a la multitud. En este contexto, la política no sería más que el lugar reservado de un
parlamento soberano que, en última instancia, tenía que rendir cuentas a sus electores;
pero el pueblo no era real y efectivamente soberano. Esto implica que para todo fin práctico
no hay política –o por lo menos política legítima‐ fuera del parlamento. De hecho, cuanto
más incluyente se ha vuelto el pueblo más han insistido las ideologías políticas dominantes
en despolitizar el mundo fuera del parlamento y deslegitimar la política extra‐

6
parlamentaria. Gracias a esto, los ingleses pudieron conformarse largo tiempo con celebrar
los avances del parlamento sin proclamar la victoria de la democracia.
Los argumentos de la división del trabajo entre dirigentes y productores aparecerían
durante la Revolución Francesa de la mano de Siéyès, para quien la política de los
representantes se había vuelto no sólo una forma preferible sino deseable en
contraposición a la política popular. En este caso la superioridad del gobierno
representativo se debía a que se trataba de la forma política más adecuada para las
sociedades de mercado en las que los individuos están, ante todo, ocupados en producir
riquezas. En tales sociedades, argumentaba, los ciudadanos ya no tienen el tiempo
necesario para ocuparse de los asuntos públicos y deben, por lo tanto, mediante elección,
confiar el gobierno a individuos que consagren todo su tiempo a esa tarea. Como explica
Manin, Siéyès ve ante todo la representación como la aplicación al orden político de la
división del trabajo, principio que ante sus ojos y los de sus contemporáneos, constituye el
factor esencial del progreso social.
“El interés común, escribe, el mejoramientos del Estado social mismo nos
piden que hagamos del gobierno una profesión particular”5
Subrayando, además, que el papel de los representantes no consiste en transmitir la
voluntad de sus electores, ni anunciar el deseo de los representados sino en deliberar y
votar libremente con las “luces” de la Asamblea.
Sin embargo, sería la Revolución Americana de 1776 y, más precisamente, los argumentos
de los federalistas en la redacción de la Constitución Americana de 1787 los que dieran el
paso decisivo en el desplazamiento del demos del poder efectivo. En un contexto donde el
impulso hacia la democracia masiva era ya muy fuerte, los federalistas se enfrentaron a la
tarea sin precedentes de preservar lo que pudieran de la división entre la masa y la elite,
en el marco de un derecho político cada vez más democrático y una ciudadanía cada vez
más activa. Los redactores de la Constitución se embarcaron en el primer experimento de
diseñar un conjunto de instituciones políticas que abarcarían y al mismo tiempo reducirían
el poder popular. En otras palabras, era necesario crear un cuerpo de ciudadanos inclusivo
pero pasivo, con una perspectiva limitada de sus facultades políticas. Su tarea práctica
consistía en sostener una oligarquía propietaria con el apoyo electoral de la multitud.
En el planteo de los federalistas, la democracia se sustenta en la representación aunque
sobre la base de argumentos platónicos, en sí mismos, antidemocráticos. Básicamente, la
incompetencia del pueblo para gobernar. Platón ya planteaba que la multitud trabajadora
quiere el bien pero no sabe verlo dado que está sumido en opiniones parciales, y guiados
por los impulsos de la pasión y no de la razón, sólo pueden defender bienes particulares y
jamás un bien general. Por eso para Madison, el fin último del gobierno representativo era
poner a los gobernantes en condiciones de resistir las “pasiones desordenadas” y las
“ilusiones efímeras” del pueblo. Como explica Manin, en este caso, la superioridad de la
representación consiste en abrir la posibilidad de una separación entre la voluntad (o
5 La cita de Siéyès aparece en Bernard Manin, “La democracia de los modernos. Los principios del gobierno representativo”
en Revista Sociedad, N° 6, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), abril de 1995. p. 13

7
decisión) pública –superior y racional– y la voluntad popular –inferior y pasional o
irracional–.
De esta manera, la democracia estadounidense estableció una definición de democracia en
la que la transferencia de poder constituía no sólo una concesión necesaria en cuanto al
tamaño y la complejidad de los Estados Modernos, sino más bien la esencia de la
democracia misma. Cuando Madison afirma que “la fuente de la discordia más común y
persistente es la desigualdad en la distribución de propiedades (…) ya que… los propietarios
y los que carecen de bienes han formado siempre distintos bandos sociales”, asume que no
se pueden atacar las causas de la desigualdad, sino sólo sus efectos. Es decir que, el fin
último de la democracia moderna no es atacar las desigualdades de propiedad o limitar la
explotación sino simplemente mantener a raya sus efectos.
Cuando, entonces, (Madison) afirma que “la ordenación de tan opuestos intereses es la
tarea principal de la legislación moderna”, no es en el sentido de igualación social sino, muy
por el contrario, para dejar intactas esas diferencias. Por lo tanto “mantener a raya sus
efectos” significa ni más ni menos que asegurar que la facción mayoritaria, los que no son
dueños de los medios de producción –la multitud trabajadora‐, no sean más poderosos que
los propietarios en virtud del número. De ahí que una constitución funcional al capitalismo
debe evitar la “tiranía de la mayoría”, que no es más que la traducción peyorativa del
gobierno del pueblo. Esto es bien claro si tenemos presente que es precisamente esa
desigualdad entre los propietarios y los no propietarios de los medios de producción (la
falta misma de propiedad por parte de aquellos que tienen que vender su fuerza de trabajo)
lo que permite la dinámica capitalista. En otras palabras, la función principal de la
democracia liberal capitalista no es otra que dejar intacta la explotación de una clase sobre
otra.
Para Madison, los gobiernos populares eran fuente de injusticias, inestabilidad y confusión,
lo que lo llevó a sostener que sólo los enemigos de la libertad proponían gobiernos
populares.
La idea de democracia representativa
¿Cómo llamar democrático a un gobierno ejercido por un grupo minoritario, que no le debe
demasiada fidelidad a la enorme mayoría de los ciudadanos, devenidos electores, y que
puede actuar frente a ellos con absoluta libertad, sin otra sanción ante la toma de
decisiones contrarias a la voluntad mayoritaria, que un posible castigo electoral futuro? La
respuesta talvez podamos encontrarla en la construcción histórica de la idea de la
representación política.
La democracia representativa supone que una minoría gobernante persigue el interés
general, o al menos el de la mayoría, y que lleva adelante esa tarea con una sorprendente
dosis de independencia frente al electorado que le permitió acceder al poder a través de
su voto.
Esa independencia, que es el rasgo central y constituyente de nuestros gobiernos, admite
en nombre del supuesto de la asimetría de capacidades, la existencia de un poder
autoerigido en tutelar o paternalista. El candidato así como el gobernante, pueden predicar

8
“A” y realizar “no A” sin ningún tipo de sanción inmediata. A fin de cuentas, queda claro
que en el código penal argentino, como en cualquier otra “democracia representativa”, no
existe el tipo de “defraudación política” que podría permitir denunciar al candidato que ha
logrado nuestro voto para acceder al poder en base a promesas electorales rápidamente
archivadas en el mismo momento de la difusión de los resultados electorales.6
Ahora si los representantes no se ven obligados a realizar lo que los ciudadanos desean o
prefieren, esto es consecuencia directa del supuesto de que los ciudadanos no tendrían la
suficiente capacidad o racionalidad para elegir lo mejor incluso para ellos mismos, lo que
permite que sean unos pocos, los gobernantes, los encargados de ejercer el gobierno en
base a su presunto “buen saber”.
Esto significa que la representación política contemporánea tiene más de delegación del
poder que de representación, porque los ciudadanos dejan en manos de los gobernantes el
manejo de las decisiones políticas, con un grado de control que en situaciones normales
resulta muy bajo o incluso nulo.
La representación política moderna se origina con la idea de la representación absoluta
desarrollada por Thomas Hobbes en el capítulo XVI del Leviatán. Para Hobbes, el
representante es una persona “artificial” que, autorizada por aquellos que poseían la
soberanía anteriormente, asume todos los derechos de los representados, que devienen
súbditos. La representación política crea una nueva persona: el representante. Es
importante notar que para Hobbes, ese representante actúa con el consentimiento
originario de los representados. Ello es lo que le permite al Leviatán no compartir derechos
con los hombres que pactan entre si entregarle sus soberanías, el único soberano desde el
momento del pacto es el representante.
Tanto para Hobbes como para Rousseau, aunque sosteniendo posturas enfrentadas, la
representación política resulta contraria a la libertad de los hombres.
La arena del poder
La política es la lucha por el poder independientemente de cualquier fin que persiga. Tener
poder político es tener la capacidad exclusiva de alcanzar fines, cualesquiera que sean,
mediante el recurso, en última instancia (y no tan última) de la coerción física.
De esta manera, el Estado se presenta como relación de hombres que dominan a otros,
una relación que se apoya en la violencia legítima7. Sin embargo, el monopolio de la
violencia es condición necesaria pero no suficiente para la existencia de un Estado; la fuerza
debe ser legitima para que el orden político sea duradero y estable, ya que sólo un poder
legítimo puede constituir al Estado como comunidad política, esto es, que posea un
carácter continuo, existencia duradera y que sea evidente para todos.
6 En nuestra Patria Grande, hay ejemplos precisos de esta circunstancia, para no citar el caso argentino, citamos como
ejemplo el caso de Alberto Fujimori, que llegó a la Presidencia del Perú en 1990, en base a una plataforma electoral de propuestas determinadas y que luego, no sólo no las cumplió, sino que hizo todo aquello que prometió no hacer.
7 Weber, Max, La política como vocación, en Ciencia y política, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1991, pp. 66-67

9
Una referencia breve, pero que consideramos necesaria (que debería ser abordada de
forma más amplia, pero que la brevedad del presente trabajo no permite) es sobre el
concepto “microfísica del poder” de Michael Foucault.
Las instituciones disciplinarias con el empleo de técnicas minuciosas, con “frecuencias
ínfimas”, que definen una “microfísica” del poder, tienen por función, en primer lugar,
ejercer el control sobre la totalidad del tiempo de los individuos. La sociedad moderna
precisa que los hombres coloquen su tiempo a disposición de ella.
El tiempo de los hombres se tiene que ajustar al aparato de producción y éste debe poder
utilizar el tiempo de existencia de los individuos. Así lo detalla Foucault:
“Dos son las cosas necesarias para la formación de la sociedad industrial; por
una parte, es preciso que el tiempo de los hombres sea llevado al mercado y
ofrecido a los compradores, quienes, a su vez, lo cambiaran por un salario; y por
otra parte, es preciso que se transforme en tiempo de trabajo. A ello se debe
que encontremos el problema de las técnicas de explotación máxima del tiempo
en toda una serie de instituciones8.”
La Crisis
Mucho se ha escrito en los últimos años sobre la llamada crisis de representación, tanto
con el fin de definirla como para comprender sus causas y en los casos más ambiciosos,
avanzar hacia formas de sutura del vínculo gobernante‐gobernados. Si bien el problema no
es exclusivo de la Argentina, la crisis del año 2001 que llevó a la renuncia de un presidente
de la Nación y a un momento de un fuerte descredito de la clase política, sintetizado en el
slogan “que se vayan todos”, reavivó las preocupaciones teóricas por el tema.
Es verdad que la crisis muta, se transforma con el paso del tiempo, pero permanece como
un mal crónico que aqueja a las democracias modernas y que emerge en la difícil
articulación entre representantes y ciudadanos‐representados.
Si tuviésemos que mencionar las principales características de esta crisis podríamos
encontrar un amplio espectro de diagnósticos, en buena medida coincidentes en el origen
del problema aunque variables en cuanto a la intensidad que le asignan. Podríamos
referirnos a la ruptura de los lazos de identificación entre representados y representantes
(como lo hace Manin) o al debilitamiento de los mismos (siguiendo a Gargarella), o al
aumento de la distancia entre gobernantes y gobernados y el desprestigio de los primeros
a los ojos de los ciudadanos.
Como consecuencia de esas interpretaciones, se incrementa la desconfianza en los
gobernantes, el descredito en las instituciones, en los partidos políticos, en la clase política
en general y en la propia política.
Esta situación, lejos de perjudicar a las elites gobernantes en su capacidad de beneficiarse
con el poder que ejercen, lleva a la profundización del llamado “gobierno de los políticos”
(Num). La democracia se vuelve menos transparente, menos deliberativa, la discusión es
8 Foucault, M. La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Gedisa, 1991, p. 130

10
reemplazada por los sondeos de opinión y el marketing político, y las demandas de los
ciudadanos por los intereses de los grupos de presión que tienen la capacidad económica
para apoyar campañas electorales cada vez más costosas que logran influir (o definir) la
opinión pública a través de los medios de comunicación.
Paralelamente, la apatía política de los ciudadanos, predominante salvo en breves
momentos de excepción como los registrados a fines de 2001 y comienzos de 2002 en
nuestro país, y los últimos sucesos en Europa, puntualmente en España y Grecia, parece
desculpabilizarse y descansar sobre esa crisis para, desde una actitud cómoda asentada en
el descompromiso, limitarse a aceptar un orden político del que creen no participar, para
no reconocer que lo hacen inexorablemente desde el lugar de la pasividad.
Tesis ‐ Antítesis
Estableciéndose que toda sociedad es posible desestructurarla en base a la interacción
recíproca y bidireccional de: el discurso del orden, las relaciones de producción y la
sedimentación de conocimientos, como categorías básicas de análisis. Donde la relación
dialéctica entre ellas va a reflejar los cambios endógenos y exógenos en relación con cada
una de estas categorías y determinar sus nuevas condiciones; conforme cambien las
relaciones de producción, se alterará el discurso del orden (las condiciones de dominación)
y estos serán determinados por la sedimentación de conocimientos (ciencia y tecnología)
y que la funcionabilidad de este proceso es el mantenimiento de las condiciones de
dominación.
Reconociéndose que la crisis es un elemento fundamental del capitalismo, dado que no es
posible concebir un capitalismo sin crisis, porque es el elemento dinámico que se reinventa
luego de cada periodo de crisis; modelo que tenderá a agotarse dialécticamente.
Habiendo sustentado que la representación política contiene un vicio de origen, dado que
el interés general es hegemonizado por la estructura política en el mercado del voto. Los
imperativos del capitalismo están incorporados a las mandas culturales (cultura de masas
– consumo de masas).
La representación política tendrá como función la reproducción del status quo y el
mantenimiento de los privilegios de la clase dominante – gobernante, la cual tendrá a la
crisis como elemento fundamental, pues es indiscutible su existencia por la interferencia
subjetiva de intereses contrapuestos de los gobernados y los gobernantes.