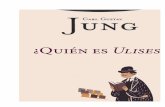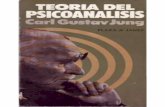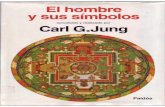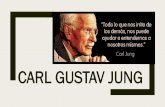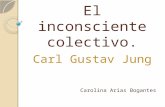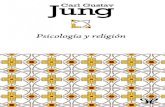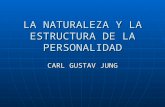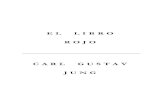Crítica literaria a través del pensamiento de Carl Gustav Jung
-
Upload
fhuertasyustegmail -
Category
Education
-
view
351 -
download
2
Transcript of Crítica literaria a través del pensamiento de Carl Gustav Jung
Crítica literaria a través del pensamiento de Carl Gustav Jung
Fátima Huertas YusteLda. en Filología Inglesa y
Filología Francesa
1
Fátima Huertas Yuste
CRÍTICA LITERARIA A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO DE CARL GUSTAV JUNG
La propuesta del siguiente comentario crítico versará sobre la influenciadel pensamiento del médico suizo Carl Gustav Jung en el campo de la críticaliteraria. El nacimiento del Psicoanálisis con Sigmund Freud también supuso elnacimiento de nuevas vertientes en la interpretación de textos literarios.Muchas novelas de principios del siglo XX rompieron con el relato cronológicoy de narrador omnisciente casi siempre de los estilos realista y naturalistadesarrollados sobre todo en Francia –Balzac, Flaubert, Stendhal, Zola- y enEspaña –Galdós, Clarín-. Occidente se embarcaba en el Capitalismo; losintereses económicos y la dinámica de la compra-venta incrementabaprogresivamente el valor funcional de los objetos del mercado. De ahí quenuevos autores como Joyce, Woolf o Proust potenciasen el relato deintrospección hacia las zonas más oscuras y ambiguas del ser humano. Era, porqué no, una reacción implícita frente a los excesos del Positivismo del siglo XIX,y el reflejo de una complejidad psicológica propia del hombre que era imposiblereducir en leyes de una mera lógica formal.
Por eso, a raíz de los estudios de Freud, toda una nueva vertiente decrítica literaria comienza a desarrollarse. Novelas como A la recherche du tempsperdu de Proust comenzaron a interpretarse según el Psicoanálisis textual otextanalyse. En Francia destacarán los trabajos de Charles Baudouin y de CharlesMauron en el campo de la psicocrítica, y más tarde, a partir de la teoría deJacques Lacan, los de la crítica de orientación lacaniana, que sigue en sintoníacon las primeras interpretaciones literarias influenciadas por el Psicoanálisis deFreud.
El pensamiento de Jung, al principio influenciado sobremanera porFreud, lo que le convierte en embajador del psicoanálisis en Suiza, pero mástarde en ruptura con él, también deja huella en la crítica literaria. Ésta va a teneren cuenta conceptos como el proceso de individuación, la función trascendente, losarquetipos de la sombra, el animus y el anima, el Sí-mismo y el inconsciente colectivopara analizar obras de la literatura contemporánea. En este comentario primerocomentaremos estas nociones, y después propondremos un análisis literariobasado en la perspectiva jungiana. Vamos a tomar como ejemplos dos novelasde Hermann Hesse –Siddhartha (1922) y El lobo estepario (1927)- donde se hacenexplícitos algunos de los presupuestos claves de Jung.
Fátima Huertas Yuste
2
En primer lugar, la noción de proceso de individuación, bastante tardíapor ir forjándose a lo largo de años de observaciones a pacientes y de estudio deobras religiosas, filosóficas y literarias, viene a significar el destino personal queconduce al ser humano hacia la máxima singularidad, ya que le permite serindividuo indiviso. Se trata de un proceso de singularización psicológica queconlleva dolor y dificultad según las disposiciones psíquicas del individuo y suentorno sociocultural. La superación de las divisiones o contradicciones en quese debate la psique a lo largo de la vida dará lugar a la armonía interior graciasa la cual uno llega a ser radicalmente diferente a los demás porque ha llegado aser en la mayor medida uno mismo.
Para que el citado proceso vaya realizándose, es necesario que haya undiálogo entre la consciencia y el inconsciente. Jung afirma que la condición quehace posible esa comunicación es la llamada función trascendente. Con estadenominación se refiere a la actividad que hace posible la interacción de los dosniveles de la vida psíquica. Viene a ser una función psíquica que podrá operarsólo si el individuo es consciente de que su ejercicio es necesario para avanzaren el proceso de individuación. Aunque sus efectos se manifiesten por ejemploen los sueños, es vital tener presente la interacción, ya que lo inconsciente segúnel autor nunca será controlable del todo, y lo consciente nunca será totalmenteautónomo.
Pero además, esos contenidos psíquicos de la esfera del inconsciente, enel caso de que lleguen a la consciencia, pueden despertar en muchos casos elrechazo del individuo por enfrentarse a sus propios valores y a la idea que de símismo se ha forjado. Para Jung el inconsciente es el sustrato profundo de laconsciencia, y su noción recuerda en cierto modo a la freudiana –el inconscientecomo conjunto de todo lo reprimido y negado-. Lo rechazado emerge delinterior, aunque estas emergencias pueden estar provocadas por vivenciasexperimentadas por el sujeto. Es entonces cuando aparece la noción de losarquetipos, definidos como las disposiciones psíquicas innatas en todo serhumano que organizan ciertas imágenes, las cuales simbolizan contenidosespecíficos del inconsciente, de manera que lo que el individuo percibe en lossueños, en las alucinaciones, y lo que algunos plasman en las creacionesartísticas no son los arquetipos mismos, sino imágenes arquetípicas.
El primer arquetipo es la sombra, que significa la existencia de una partede nosotros mismos que no está presente en la consciencia porque su nivel dehumanidad o dignidad es inferior a lo que nos resulta aceptable, y por eso setiende a no reconocer esa parte como nuestra. En la medida en que tiene que
Fátima Huertas Yuste
3
ver con lo inconsciente, con lo pulsional, despierta el rechazo –“ese no soy yo”-,lo que por otra parte predispone a convertirla en diana de nuestrasproyecciones, es decir, que se tiende a proyectar fuera de uno mismo, viéndoloscomo ajenos, rasgos de la propia personalidad. La sombra representa así ellugar donde se manifiestan nuestros aspectos más negativos.
El segundo y tercer arquetipos son el anima y el animus. El animarepresenta el componente femenino de la psique viril, y el animus elcomponente masculino de la psique de la mujer. Ambos arquetipos sondenominados con el término griego syzygia, pareja. La convicción de Jung sobrela radical bisexualidad de los seres humanos tiene que ver sobre todo con supsiquismo y con las capacidades psicoafectivas. Ciertas características psíquicasque tradicionalmente se atribuyen a la mujer –sensibilidad, intuición, ternura-estarían también presentes en el varón, aun cuando en segundo plano. Delmismo modo, rasgos psicológicos más típicamente viriles –racionalidad,tenacidad- formarían parte de la psique femenina. Su reconocimiento eintegración producen un enriquecimiento personal que forma parteindispensable del proceso de individuación.
El descubrimiento de la actividad de las imágenes arquetípicas,entendido como reconocimiento de algo que ya existía, pero que permanecíaoculto, es básico para que se potencie la interacción entre el “yo” que se cree sery el “yo” profundo. El proceso de individuación, a medida que progresa eldesvelamiento de que junto al yo consciente existe algo más rico yproblemático, motor de todas las actividades, permitirá avanzar hacia eldesvelamiento del Sí-mismo, de ese estrato más profundo que el yo, másoriginario y englobador que procurará la armonía del sujeto en la medida enque no sufra las divisiones o contradicciones de su mundo psíquico. Es unaespecie de vertido del inconsciente sobre la consciencia para equilibrar ladinámica psíquica del sujeto.
En último lugar, lo que Jung entiende por inconsciente colectivo, nociónque supuso una piedra de escándalo para Freud y sus seguidores, es laexistencia de unas disposiciones psíquicas propias de todo ser humano, con lasque un recién nacido llega al mundo. Jung no se limita a indagar en lasvivencias subjetivas de sus pacientes, sino que se remite también a uninconsciente histórico. A esas referencias históricas que ponen de manifiestoque, en el dominio de lo psicológico, la “mentalidad mágica” propia de lasculturas “primitivas” y las potencialidades creativas de la psique, han sido encierto modo amputadas por una civilización occidental que ha hecho de la
Fátima Huertas Yuste
4
racionalidad un valor máximo. Jung critica en efecto los abusos de unainteligencia científica y positivista que impone el estudio unilateral y dogmáticode la realidad. Pero hace crítica constructiva al manifestar que, sin rechazar loslogros de esa inteligencia científica, hay que recuperar otros conocimientos,como el de la existencia de un mundo psíquico en interacción con el físico. Deahí que defienda los presupuestos de la Naturphilosophie del periodo románticoiniciada por Schelling. La necesidad de replantear la humanidad de losorígenes, intuida como experiencia de la existencia de un mundo psíquico y deun mundo físico complementarios. De ahí también que hable de la “mentalidadmágica” de los pueblos “primitivos” para referirse a esa interacción.
En resumen, el inconsciente colectivo da cuenta de unos rasgos comunespsíquicos perceptibles como existentes en todos los sujetos, de la misma maneraque hay unos rasgos comunes físicos y fisiológicos. Y de cómo esos rasgospsíquicos pueden reconocerse o aislarse a lo largo de la evolución histórica.
Terminamos este comentario con la siguiente propuesta deinterpretación literaria: en El lobo estepario se observa una clara dualidad defuerzas en lucha y crisis en la personalidad del protagonista, Harry Haller, quese llama a sí mismo “lobo estepario”. El narrador nos presenta a un individuoen el que se contradicen dos naturalezas, una humana y otra lobuna. Hay unalucha de contrarios ciertamente violenta en su interior psicológico, como se veen esta cita:
Ahora bien, a nuestro lobo estepario le ocurría, como a todos losseres mixtos, que, en cuanto a su sentimiento, vivía naturalmenteunas veces como lobo, otras como hombre; pero que cuando era lobo,el hombre en su interior estaba siempre en acecho, observando,enjuiciando y criticando, y en las épocas en que era hombre, hacía ellobo otro tanto. Por ejemplo, cuando Harry en su calidad de hombretenía un bello pensamiento, o experimentaba una sensación noble ydelicada, o ejecutaba una de las llamadas buenas acciones, entonces ellobo que llevaba dentro enseñaba los dientes, se reía y le mostraba consangriento sarcasmo cuán ridícula le resultaba toda esta distinguidafarsa a un lobo de la estepa, a un lobo que en su corazón teníaperfecta conciencia de lo que le estaba bien, que era trotar solitariopor las estepas, beber a ratos sangre o cazar una loba, y desde elpunto de vista del lobo toda acción humana tenía entonces queresultar horriblemente cómica y absurda, estúpida y vana. Peroexactamente
5
Fátima Huertas Yuste
lo mismo ocurría cuando Harry se sentía lobo y obraba como al,cuando le enseñaba los dientes a los demás, cuando respiraba un odioterrible hacia todos los hombres y sus maneras y costumbresmentidas y desnaturalizadas. Entonces era cuando se ponía en acechoen él precisamente la parte de hombre que llevaba, lo llamaba animaly bestia, y le echaba a perder y le corrompía toda la satisfacción en suesencia de lobo, simple, salvaje y llena de salud.1
El arquetipo de la sombra es simbolizado por la proyección psicológicadel lobo en Harry Haller. Todo rasgo pasional y animal está recogido en esaimagen, que es violentamente censurada por ese supuesto yo que Harry Hallercree ser o la misma sociedad le hace creer ser de forma implícita. En la siguientecita se podría ver la influencia de los condicionantes externos sobre la dinámicapsicológica del protagonista. Una de las causas de su dramática controversia,un factor que dificulta el proceso de individuación y que pretende acallar elinconsciente colectivo.
No dejaría de ser posible, por ejemplo, que este hombre, en su niñez,hubiera sido acaso fiero e indómito y desordenado, que sus educadoreshubiesen tratado de matar en él a la bestia y precisamente por esohubieran hecho arraigar en su imaginación la idea de que, en efecto,era realmente una bestia,…2
La desesperación de Harry Haller va aumentando hasta el punto deplantearse el suicidio. Pero la aparición de Armanda va a suponer para él elreconocimiento de su mundo quebrado, y el inicio de su proceso deindividuación. Armanda simboliza la función trascendente, lo que hace propicioel descubrimiento de la actividad del inconsciente, y el esfuerzo conciliador delas fuerzas antagonistas. A partir de aquí, la novela presenta los pasos que iniciaHaller hacia la intuición de su Sí-mismo. El final de la narración marca lacontinuidad de seguir sufriendo para superar el problema de la dualidad.
Por otra parte, en Siddhartha, el tema central de la novela es similar al deEl lobo estepario, aunque con otro tratamiento y otro entorno social –la India entiempos de Buda (entre los siglos V y VI a. de C.), y la Alemania de la posguerra
1. Hermann Hesse, El lobo estepario, Alianza Editorial, 2002. Pág. 50.2. Ibidem, Págs. 49-50.
Fátima Huertas Yuste
6
de la Gran Guerra respectivamente-. Lo que destaca en Siddhartha esprecisamente el camino de búsqueda del Sí-mismo a través de estadiosdiferentes: el joven Siddhartha primero se marcha a vivir con los ascetas en losbosques para desasirse de él mismo, después reconoce que no puede negarseaspectos de la vida ordinaria y se marcha a la ciudad, a vivir como hombreurbano, descubre el amor femenino y se hace rico, disfruta de todo tipo deplaceres, y vuelve a encontrarse en tensión, en una tensión inversa a la de sujuventud ascética. Así decide vivir a la merced de la vida al lado de un río comobarquero. Si es verdad que esta vez no aparecen imágenes arquetípicas como enla novela anterior, sí que se pueden juzgar esos estados de la vida delprotagonista como pasos graduales en su proceso de individuación. Y en este caso,la novela sí ofrece al final el resultado de ese largo y a veces penoso proceso: lavida sencilla al lado del río propicia que Siddhartha, gracias a la conciliación desus divisiones pasadas pero presentes en su dinámica psicológica, logre llegar asu Sí-mismo. La siguiente cita nos sirve para ilustrar esta conclusión:
… vio todos estos rostros y figuras anudados en mil relacionesrecíprocas, ayudándose unos a otros, amándose, odiándose,destruyéndose, volviendo a procrearse; cada cual empeñado en querermorir, cada cual dando un testimonio apasionado y doloroso de sucaducidad; pero ninguno moría, todos se transformaban solamente,renacían sin cesar e iban adquiriendo siempre un rostro nuevo, sinque entre los sucesivos rostros viniera a interponerse un resquicio detiempo; y todos estos rostros y figuras yacían, fluían, se multiplicaba,flotaban aisladamente y volvían a confluir; y sobre todos ellos secernía algo muy sutil, impalpable y, sin embargo, existente, algo asícomo una tenue capa de cristal o de hielo, como una pieltransparente, una corteza, un molde o una máscara de agua; y estamáscara le sonreía y era el rostro sonriente de Siddhartha que él,Govinda, estaba rozando con sus labios en aquel mismo momento. Yesta sonrisa de la máscara, según le pareció a Govinda, esta sonrisade la unidad sobre el fluir de las formas, esta sonrisa de lasimultaneidad sobre los millares de nacimientos y de muertes, estasonrisa de Siddhartha era exactamente la misma sonrisa de GotazaBuda: perenne, tranquila, fina, impenetrable, quizá bondadosa,burlona acaso, sabia, múltiple; la misma sonrisa que él habíacontemplado centenares de veces con profundo respeto. Así –y estoGovinda lo sabía-, así sonríen los seres perfectos.1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Hermann Hesse, Siddhartha, ed. de Bolsillo, Barcelona, 2003. Págs. 209-210.
Fátima Huertas Yuste
7
Para concluir decir que la obra literaria de Hermann Hesse permite estetipo de interpretaciones debido a su peculiar simbolismo. De hecho, Narciso yGoldmundo (1930) y El juego de abalorios (1943) son cada vez más cercanas a lasorientaciones del psicoanálisis de Jung, con el que compartía sus convicciones.
BIBLIOGRAFÍA
HESSE, Hermann (2002) El lobo estepario, Editorial Alianza, Madrid. (2003) Siddhartha, Ediciones de Bolsillo, Barcelona.
JIMÉNEZ MORENO, Luis (1997) Jung, Colección Filósofos y Textos, ediciones delOrto, Madrid.
Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copiade esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.
8