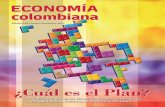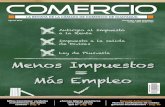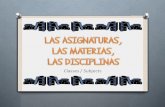Cuál es la utopía de los chazos
-
Upload
marco-alvarado-torres -
Category
Economy & Finance
-
view
236 -
download
1
Transcript of Cuál es la utopía de los chazos

¿Cuál es la utopía de los chazos?Marco Alvarado
[email protected] de 2014
Nuestra provincia es muy diversa o ‘variopinta’ como dice Galo Ramón (2008), de hecho somos
hijos de un temprano proceso de mestizaje en relación a las otras provincias del Ecuador, que se
dio en el medio rural en la época colonial a partir del siglo XVIII; venimos de un campesinado
que tiene elementos combinados de las comunidades ancestrales Paltas, aportes de los negros,
mestizos, indios forasteros y blancos pobres que llegaron a nuestra provincia luego de que la
brutalidad de la conquista española devastara a la población indígena local (Ramón, 2008).
Eso explica, por ejemplo, que en muchas de nuestras familias es muy común que nos encontremos
hermanos y primos de todos los colores.
Este mestizaje despintó las fronteras étnicas sobre las que se sostenían las jerarquías coloniales y
hacendarias, ser blanco ya no era sinónimo de ser poderoso, y frente a esto, las élites locales, es
decir, los alcanfores, quienes se preocupaban enfermizamente por enaltecer su supuesta casta
española, acuñaron a los pobladores rurales, el calificativo de “chazos” para diferenciarse de ellos
creando una nueva división entre el campo y la ciudad que tenía un sesgo de clase que pretendía
despreciar a la población rural y mestiza asociándola con el atraso y la vulgaridad (Ramón, 2008).
Pero aunque ese cuento penosamente persiste, es bueno rescatar que sin embargo, los “chazos”
nos apropiamos del término y le dimos otros significados, asociados al cariño y a la estima
(Ramón, 2008).
Según el mismo Galo Ramón, en 1859, cuando el Ecuador atravesó una de sus peores crisis
políticas que por poco termina en la disolución del país, Loja (o mejor dicho, sus élites), que en
ese entonces era dependiente administrativamente de Cuenca, proclamó su autonomía y se declaró
federal, uno de las motivaciones para ello era el histórico olvido del que había sido objeto la
provincia por parte de los gobiernos centrales1. Este acontecimiento permite que Loja logre
negociar su provincialización (Ramón, 2004).
Sin embargo, a pesar de la militancia liberal de la élite política lojana -doctrina que le ofrecía la
modernización-, en aquel entonces la provincia no logró conseguir la vialidad que reclamaba como
instrumento para superar dicho aislamiento, frente a ello, las élites proponían entonces conseguir
una salida al mar para que Loja cuente con puerto propio; pero ésta propuesta tenía en su seno los
1 Abandono que se sumaba a su condición de frontera en un contexto de conflicto limítrofe con el Perú,provocando que la provincia sufra un aislamiento persistente que explica en parte su articulación territorialen torna a las élites terratenientes.

límites de la clase terrateniente lojana, entre otras, la de ser urbanocéntrica y carecer de una
propuesta productiva para redinamizar la economía provincial2 (Ramón, 2004).
Así pues los cantones, “se sintieron traicionados y distantes de las élites urbanas de Loja; en 1913
pensaron formar una provincia de chazos, distinta a la de los alcanfores lojanos” (Ramón,
2004:84).
Dados los límites propios de la élite local3, si bien Loja logró provincializarse, la continuidad del
aislamiento persistió y la provincia pasó de una dependencia administrativa de Cuenca a una
articulación comercial con Guayaquil, por lo que mantuvo su condición períférica (Ramón, 2004).
Este aislamiento motivó el inicio de una proceso de desarticulación territorial de la provincia:
Zaruma también se orientó a Guayaquil y se formaron también las provincias de El Oro y Zamora
(Ramón, 2004),
Esta tendencia a la desarticulación persiste hasta la fecha, pese a que, a partir de la década de los
70 del siglo pasado empezamos a superar el aislamiento con el mejoramiento de la conectividad
vial de la provincia, y porque la Reforma Agraria aunque disolvió la hacienda no repartió la tierra
como aspiraban los chazos (Hollenstein et al, 2011 y Ospina, et al, 2011). Hemos continuado sin
una estrategia de desarrollo local propia que sea ajustada a las condiciones ecológicas y culturales
de la provincia, un “no-desarrollo” como continuidad neocolonial. La limitada visión de nuestros
alcanfores ha apostado a procesos de modernización irreflexivos, que han despreciado los
conocimientos y las identidades locales, fracasando en la mayor parte del territorio provincial,
generando desigualdad espacial y social, una economía muy poco diversificada basada
principalmente en unos pocos enclaves de monocultivos que no pueden contener la migración que
desune a nuestras familias, y que provoca la concentración del poder político en nuevos alcanfores:
los caudillos locales que se turnan en las administraciones públicas elección tras elección con muy
poca alternancia.
Valga entonces la oportunidad de las fiestas provinciales para señalar la necesidad de descolonizar
el pensamiento sobre el desarrollo de Loja y el reto aún pendiente de articular un proyecto societal
desde las aspiraciones de esa diversidad de gentes de muchos colores, climas y costumbres que
fuimos llamados chazos en el occidente de la provincia, o cholos en la parte alta y fría. La crítica
al desarrollo provincial, debe ser una crítica al alcanforismo, es decir a una estructura del poder
local que tiende a ser caudillista y pobre de autenticidad local en cuanto a concebir el desarrollo,
es claramente una crítica de clase por antielitista, pero con sentido de pertenencia a una Patria
2 Un detalle muy interesante de reflexionar sobre los alcanfores: ¿Una élite política liberal y una éliteeconómica terrateniente y conservadora?3 Una pregunta muy interesante para profundizar es cómo es que surge una élite políticamente liberal de unaélite económicamente terrateniente y conservadora

Chica diversa que persiste aunque muchas veces despreciada en nombre de una falsa cultura
castellana promovida por agentes sociales cuya preocupación por blanquearse raya en la
hipocondría.
Para concluir, entonces al alcanforismo lo entiendo como el régimen político-ideológico local que
bloquea la expresión de nuestra multiculturalidad, la cual por esta razón pocas veces ha sido
representada en el desarrollo, las más ha sido instrumentalizada para fines particulares por medio
del clientelismo o caricaturizada en momentos festivos ¿Podemos construir una utopía provincial
desde abajo que articule realmente nuestro territorio basados en nuestro re-descubrimiento?,
¿cómo sería nuestro desarrollo si hubiese redistribución real del poder y gobernase esa Loja
variopinta?, ¿cuál es la utopía de los chazos?
Señor juez solicito, yo a su digna autoridadque me case con mi chasita, calladito de su mamásu mamá quiere casarla con un niño de la ciudadporque dice que los chazos no gozamos de sociedadsi se casa con un suco nacido en gran ciudadsufrirá siempre siempre, añorando su heredadseñor juez solicito, yo a su digna autoridadque me case prontito, con mi chasita que es un amormi chasita es linda ternura de dulce madrigalsi se casa con un chazo ahí está la felicidad.(Luis Gordón, canción “Chasita Linda”)Fuentes
Hollenstein, Patrick, Pablo Ospina y José Poma (2011). “Territorios Rurales y Globalización:La fragmentación territorial de la provincia de Loja”. Ponencia presentada en SEPIA XIVen Piura, Perú.
Ospina, Pablo, Diego Andrade, Sinda Castro, Manuel Chiriboga, Patrick Hollenstein, CarlosLarrea, Ana Larrea, José Poma, Bruno Portillo, Lorena Rodríguez (2011). Dinámicaseconómicas territoriales en Loja, Ecuador: ¿crecimiento sustentable o pasajero?.Documento de Trabajo N° 76. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Santiago deChile, Rimisp.
Ramón Galo. (2008). La nueva historia de Loja, Volumen I: La historia aborigen y colonial.Quito, Ec.
Ramón, Galo (2004). “La región en las utopías lojanas”. En Memorias del Seminario-Taller:Hacia una imagen compartida de la Región Sur del Ecuador. Quito: Abya Yala; Loja:Universidad Nacional de Loja.