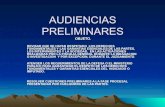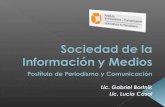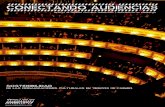Cuando Las Audiencias Toman La Palabra
-
Upload
luciana-estela-contrera -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
description
Transcript of Cuando Las Audiencias Toman La Palabra
-
Cuando las audiencias toman la palabra
Un recorrido histrico y de gestin desde la Defensora del Pblico de Servicios de Comunicacin Audiovisual de Argentina
Lic. Cynthia Ottaviano Defensora del Pblico de Servicios de Comunicacin Audiovisual
Presentacin en el XII Congreso de la Asociacin Latinoamericana de Investigadores de la
Comunicacin (ALAIC)
Lima, Per, agosto de 2014.
La reparacin del camino principal dejaba aislado al pueblo. Una excavadora, una
aplanadora, unas decenas de obreros viales y unos montculos artificiales de unos pocos metros de
altura cerraban el paso. Para llegar a El Mollar (Tucumn), en el norte de la Argentina, haba que
hacer esa mini travesa que impona la obra a pie, de unos trescientos metros, lograr que alguien
esperara del otro lado y terminar el trayecto en auto.
Ningn cartel delataba el nombre del pueblo. Menos an que all la vida se organizaba
segn la cosmovisin diaguita, llevada adelante por una tradicin oral resistente, bajo vigilancia de
un grupo de caciques. Una casa de adobe, con un techo caprichoso en el patio de tierra que
insista con seguir de pie y dar algo de sombra, un horno de barro y una mesa desvencijada, eran
todas las posesiones materiales. Pareca no haber nadie. Haba silencio y un sol que amenazaba
con desmayar a cualquier visitante.
Sin embargo, en la sala grande, la principal, con paredes fras, delante de una wipala y
alrededor de otra mesa gigante, debatan unas veinte personas. Desde el patio de tierra no se
escuchaba nada. Nada. Pero el silencio era una ilusin. Slo pareca, porque bastaba atravesar el
-
umbral sin puerta para escuchar el susurro que reclamaba la presencia del Estado para solucionar
sus problemas histricos y presentes.
Con la llegada de la delegacin de la Defensora del Pblico se dej de hablar del derecho a
la tierra, a la educacin y a la salud y se empez a hablar de otro derecho humano fundamental e
inalienable, el derecho a la comunicacin. Apareca all como el ltimo o el ms reciente derecho
en cuestin, pero sin ese derecho a la comunicacin, qu tan reales y tangibles son los dems
derechos? Qu tan real es la participacin ciudadana? Qu tan real es el desarrollo sociocultural
de los pueblos? Qu tan real es la democracia?
Los caciques del Pueblo de la Nacin Diaguita queran fundar sus radios. Queran vencer a
la naturaleza que a veces les impide la comunicacin y tener los equipos necesarios para transmitir
la informacin que ellos consideran fundamental para su vida cotidiana.
En El Mollar no era solo el camino real de llegada al pueblo lo que se estaba construyendo.
Tambin se construa un proyecto colectivo de comunicacin. Saban que ese sacrificio los
converta en constructores de sus propios mensajes, con sus propios intereses, bajo su propia
cosmovisin. Ya nadie los tamizara, manipulara o, peor an, los invisibilizara.
Esa es la Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual (LSCA), que con 166 artculos logr
reconocer como nuevos sujetos de derechos a nuestros pueblos originarios. En su doble
dimensin: como pblico y como productores de sentido. Esa doble dimensin atraviesa toda la
ley. La doble dimensin del derecho a la comunicacin, frente a la posibilidad de dar, pero
tambin de recibir informacin, de dibujar el alcance individual de investigar y difundir, pero de
comprender tambin que hay una esfera colectiva en el derecho a la comunicacin porque cuando
alguien dice algo, otro tiene derecho a escuchar.
La doble dimensin tambin es concreta para nuestros nios, nias y adolescentes: tienen
derecho a opinar, pero tambin a ser escuchados. Son reconocidos como audiencia, con una
necesidad de proteccin mayor, pero tambin como actores de la comunicacin, en tanto se
reclaman espacios de produccin especficos para ellos en los que bien pueden y deben participar.
Queremos tener nuestra propia agenda. Los temas que a nosotros nos interesan no son tapa de
los diarios. La frase tuvo la contundencia de la simpleza. El andamiaje de los intereses
econmicos, ideolgicos y polticos que puede tener el dueo de un diario o la corporacin que
ostente sus acciones est demasiado lejos de la necesidad de un adolescente de Paso del Rey, en
-
la provincia de Buenos Aires. Los medios de comunicacin, como constructores de sentido, no
piensan en el boleto estudiantil que les quieren cobrar en Moreno a los alumnos del secundario y
el primario. Pero de alguna manera, la LSCA s o por lo menos sostiene que la informacin est
ntimamente vinculada con la educacin y el conocimiento y es esencial para el progreso de los
pueblos y el bienestar de las personas.
Las tecnologas en la produccin y difusin de informacin tienen repercusiones concretas
en todos los aspectos de nuestras vidas y brindan oportunidades para alcanzar los objetivos de las
democracias, siempre y cuando el acceso sea en igualdad de condiciones. A partir de ese acceso a
las nuevas tecnologas de la informacin se profundiza la democracia. Se empodera a los pueblos,
se puede acrecentar la productividad, generando crecimiento econmico, se pueden crear nuevos
empleos, mejorar la calidad de vida y promover la riqueza del dilogo entre las personas.
Por eso es que el proceso de concentracin de la economa argentina durante la dcada
del 90, tambin se materializ en el campo especfico de los medios de difusin. La creacin y
consolidacin de grupos concentrados en lo que respecta a la propiedad de esos medios, slo
aptos para una elite dominante, atent contra la inclusin poltica, econmica y cultural de las
mayoras sociales, acotando la diversidad y cercenando el pluralismo de ideas, voces y culturas.
Fue necesaria la sancin de la LSCA para reconocer la comunicacin como un derecho
humano, bsico e inalienable, y dejar atrs la concepcin de la informacin como mercanca.
Durante dcadas la pedagoga dominante de las corporaciones mediticas fue la
pedagoga de la elite dominante, la misma que ahora se resiste a dejar atrs sus privilegios. Se
retuercen al saber que la libertad de empresa, como deca Arturo Jauretche (1968), incluso la
libertad de prensa, ya no puede vivir encerrada en su puo, sino que busca salir y desarrollarse
como un derecho humano que tienen un indgena, un adolescente, una empresaria, una obrera y
un verdulero por igual.
La etapa que tena al sujeto empresario en el centro de la escena comunicacional, termin.
Es cosa del pasado. Tambin concluy la etapa en la que el sujeto profesional, el periodista, se
arrogaba para el s el rol de intermediario entre el pblico y los hechos. En la Argentina vivimos
una etapa universalista, en la que el sujeto universal, las audiencias, el pblico, son el actor
decisivo de la comunicacin. Por eso la informacin le pertenece. No ya al empresario, ni al
periodista, sino al pblico (Ottaviano, 2013).
-
No se trata entonces de establecer una nueva pedagoga para el oprimido comunicacional
sino que sea el propio oprimido comunicacional el que se libere proponiendo su pedagoga
especfica. Como sujetos de su propio destino histrico, son los nuevos actores de la comunicacin
los que tienen que empezar a descubrirse, a reconocerse, a nombrar las palabras que los definen,
a poner esas palabras a su servicio, a comprometerse con ellos mismos.
En los trminos de Paulo Freire (2002) es necesario reconocer la violencia de los
opresores al punto de saber que uno es y al mismo tiempo tiene el yo introyectado como
conciencia opresora. En ese camino de contradicciones resulta clave preguntarse qu tan
incorporado tenemos todava las determinaciones de la estructura meditica dominante. Y las de
la dictadura cvico militar eclesial y meditica? Nadie duda de que el golpe de 1976 busc
implantar un nuevo rgimen econmico, con una nueva matriz cultural que pretenda un hombre
nuevo, con nuevos valores, que no eran precisamente los de la emancipacin.
Por eso, en el libro Subversin en el mbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo,
realizado en el Ministerio de Cultura y Educacin en 1978, con la pluma del ministro Juan Jos
Cataln, se deja dicho con toda claridad que existe una verdadera urgencia de mostrar el perfil de
la Argentina del maana. En la medida en que acompaando al Proceso de Reorganizacin
Nacional, contribuyamos a dar soluciones institucionalizadas a los problemas polticos y
econmicos y soluciones normativas a los educativos, haremos posible, de nuevo, el progreso
orientado segn los valores trascendentes de nuestro estilo y concepcin de vida.
A fuerza de miedo primero y terror despus, haba que destruir al argentino y la argentina
pre-dictadura. Al que tena sueos colectivos haba que transformarlo en un individualista,
cercano al consumo y alejado del pensamiento. No hace falta recordar a Michelle Foucault para
saber que el miedo es uno de los grandes disciplinadores sociales y que la ltima dictadura se vali
de la Ley de Radiodifusin para hacer de la radio y la televisin un aparato de propaganda que
delineara al nuevo enemigo interno, que lo arrinconara en el rechazo social generalizado, para que
lo reconociera como responsable de todos los males y entonces poco se dijera ante su
aniquilamiento.
A cada paradigma poltico le corresponde un paradigma comunicacional. Bajo la Doctrina
de la Seguridad Nacional la informacin deba ser veraz, objetiva y oportuna. Definida esa
veracidad, objetividad y oportunidad por una junta genocida que supo acuar la palabra
-
enfrentamiento como eufemismo de fusilamiento y desaparecido para quien no est ni
muerto ni vivo, sino secuestrado, chupado, torturado en la ms oscuras de las sombras por el
mismo Estado terrorista.
Es lo que Yago Di Nella (2007) describi como la instauracin de la cultura de la muerte y
la cultura del silencio, base de la naturalizacin de la impunidad como matriz de relaciones de esos
nuevos sujetos sociales con la Estructura del Poder del Estado y el mundo de la Poltica. De eso
se trat el no te metas -prlogo a la entronizacin de la cultura individualista de los 90- para
evitar cualquier mirada curiosa o solidaria que pudiera cambiar el orden de lo instituido, o el algo
habrn hecho, que revierte con perversin la carga de la prueba y transforma a la vctima en
victimario.
Aqu queda en evidencia el concepto revelador de Juan Jos Hernndez Arregui cuando se
refiri a que en cada palabra hay una herradura gramatical, que va atornillada a nuestro cerebro,
para construir un nuevo andamiaje poltico-cultural. Es que la Historia no la escriben los que la
ganan, sino que la Historia la ganan los que la escriben. Y si comprendemos que los diarios, los
programas de televisin y radio, son la primera versin de esa Historia queda claro por qu tanto
esfuerzo de unos pocos por dominar lo que es de todos.
Pierre Bourdieu (1985) dej dicho a su manera cmo es y qu sentido tiene la lucha por el
sentido: la palabra o, a fortiori, el dicho, el refrn y todas las formas de expresin estereotipadas
o rituales son programas de percepcin y diferentes estrategias, ms o menos ritualizadas, de la
lucha simblica diaria, as como los grandes rituales colectivos de nominacin o las
confrontaciones de visiones y programas de la lucha propiamente poltica encierran una
determinada pretensin de autoridad simblica como poder socialmente reconocido de imponer
una determinada visin del mundo social y de sus divisiones.
Es necesario comprender, entonces, que la puja distributiva no es slo econmica, sino
tambin de sentido. Cul era el nuevo mundo, la nueva construccin de sentido, que dependa de
la interpretacin de los dictadores argentinos?. El propio genocida Jorge Rafael Videla lo declar a
poco del golpe del 24 de marzo de 1976: haba un claro deterioro de vida por culpa de la
demagogia que haba trado corrupcin y a su vez, esa corrupcin, haba trado
trastocamiento de los valores tradicionales, es decir, subversin. Porque subversin no es ni ms
ni menos que eso: subversin de los valores esenciales del ser nacional (1976, Mayo 25).
-
La necesidad de detectar a cada uno de estos enemigos internos fue propuesta desde el
Ministerio de Cultura de la dictadura, donde se establecan las pautas para empezar a rastrearlos
desde el jardn de infantes. Se consideraba la educacin como arma de combate. El ttulo sin
eufemismos, lo anticipaba todo: Conozcamos a nuestro enemigo. Subversin en el mbito
educativo (1978). Este libro se escribi para evidenciar los sntomas de una grave enfermedad
moral. Es en la educacin donde hay que actuar con claridad y energa para arrancar la raz de la
subversin.
La quema de millones de libros encontr su base argumental tambin en este material. Los
dictadores tenan la conviccin de que el accionar subversivo se desarrolla a travs de maestros
ideolgicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeos alumnos, fomentando el
desarrollo de ideas o conductas rebeldes.
As lo dijo el dictador Luciano Benjamn Menendez, jefe del III Cuerpo de Ejrcito, el 29 de
abril de 1976 mientras ardan decenas de ejemplares de Galeano, Saint-Exupery, Neruda, Proust y
Garca Marquez: que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas, para que con este
material no se siga engaando a nuestros hijos.
La tarea tuvo sus resultados. Entre 1973 y 1974, en la Argentina se lean tres libros al ao,
hacia 1976 ya eran dos, en 1979 era uno y en 1981, menos de uno. El trabajo estuvo bien hecho.
Mientras que en pleno peronismo se impriman 50 millones de libros, en 1976 fueron 31 millones
y slo 17 millones entre 1979 y 1982. Tan bien hecho que, segn Bibliotecas y dictadura militar,
Crdoba 1976-1983, siempre entre el 73 y 74, se consideraba que un argentino o argentina usaba
unas 4 mil o cinco mil palabras, entre 1976 y 1980, descendi a entre 1.500 y 2.000.
La radio y la televisin, los diarios y revistas, no podan ser concebidos ms que como
negocios que reprodujeran la moral occidental y cristiana y multiplicaran las caractersticas de los
enemigos internos, transformndose en alertas cotidianas para salvar el ser nacional.
Treinta aos son suficientes para exorcizar un rgimen de persecucin y desaparicin que
quemaba libros para instaurar otros que construyeran el hombre nuevo con el que soaban?
Cuntos aos lleva liberarse de ese corset de palabras machacadas a sangre y fuego? Es posible
constituir esa pedagoga del oprimido cuando los medios cristalizaron que era peligroso pensar de
manera libre y autntica?
-
Cmo se reconstruyen los tejidos sociales?. Uno de los caminos posibles es el del
reconocimiento de la voz como propia, de que los hombres como sostuvo Freire no se hacen en
el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la accin, en la reflexin. En esa reflexin que
pareca inaudible en El Mollar o en esos gritos adolescentes en la radio de la escuela de Paso del
Rey.
Esa fue la propuesta, la de construir colectivamente una ley que reconociera espacios de
participacin, que creara la Defensora del Pblico para que los oyentes y televidentes pudieran
canalizar sus reclamos y consultas cuando no se cumple con la ley, cuando se avasalla su derecho a
la comunicacin. Que evitara los monopolios y las posiciones dominantes para que nunca ms una
voz aplaste a las otras. Si uno grita y los dems susurran no hay democracia posible. Sabemos que
no es una idea personal, sino que as lo plantea la Declaracin de Principios sobre Libertad de
Expresin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2000 cuando expresa
que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicacin deben
estar sujetos a leyes antimonoplicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la
pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la informacin de los
ciudadanos.
Hasta aqu, lo que se ha modificado es el sentido de lo pblico en materia de
comunicacin audiovisual. No hay dudas de que el espacio radioelctrico es patrimonio pblico,
en todo caso se debatir si es patrimonio de la humanidad o del Estado. Aqu se trata de
comprender que la comunicacin en s misma es patrimonio pblico, en tanto agora, en tanto
reemplazo de lo que se conoca como la esquina pblica, el espacio de debate y participacin. Si
los medios de comunicacin son el agora contempornea, son materia de regulacin por parte del
Estado que debe salvaguardar el derecho a la comunicacin.
No se trata solamente de cmo se transporta, si por cable, aire o satlite, se trata de que
lo que se transporta es informacin, no en tanto mercanca, sino derecho. Si la radio y la televisin
contribuyen a desarrollo sociocultural de la Argentina, hay inters pblico en ella y por ende, es
necesaria la participacin del Estado para impedir lo que Owen Fiss (2010) llam la censura
empresarial, es decir decisiones que podran adoptar los gerentes de los medios de
comunicacin que si bien en la persecucin de fines legtimos como maximizar las ganancias,
resultaban en perjuicio del flujo de informacin polticamente significativa para el pblico. Es
necesario, de acuerdo con el catedrtico estadounidense, que el Estado exija que los medios
-
cubran ciertos eventos o presentaran ciertas noticias que, de otra manera, seran ignorados por
razones econmicas o de otro tipo () El Estado puede intervenir para promover la libertad
poltica, aun a costa de algunos intereses comunicativos.
As como la sociedad moderna produjo un nuevo sujeto social, el ciudadano moderno; la
sociedad actual, plenamente mediatizada, produjo una nueva ciudadana, la ciudadana
comunicacional.
Y si la ciudadana moderna supuso el reconocimiento de derechos civiles, polticos y sociales,
caractersticos del constitucionalismo liberal y social de mediados del siglo pasado, la ciudadana
comunicacional implica el reconocimiento de un conjunto de nuevos derechos que se inscriben en
el constitucionalismo multicultural, propios de este siglo, del siglo XXI, derechos que resultan
impensables sin la intervencin de los medios de comunicacin.
Hoy estamos hablando de las audiencias como nuevos sujetos de derechos, como
ciudadanos comunicacionales.
En democracia, unos no pueden ser dichos por otros, porque se es el camino de la
interpretacin del otro, de la deshumanizacin en tanto negacin del otro y de su derecho de
decir. No se puede aplastar la creacin propia. Para dominar explic Freire-, el dominador no
tiene otro camino sino negar a las masas populares el derecho de decir su palabra, de pensar
correctamente, las masas populares, no deben admirar el mundo autnticamente, no pueden
denunciarlo, cuestionarlo, transformarlo para lograr su humanizacin, sino adaptarse a la realidad
que sirve al dominador.
Cunto de la realidad que sirve al dominador tenemos todava en nuestro andamiaje
educativo, poltico y cultural? Ser por eso que todava hoy cuando se acaban de cumplir 30 aos
de recuperacin democrtica hay numerosos hechos que contribuyen al desarrollo socio-cultural
de nuestro pas y sin embargo, son ignorados?
No se trata de una redistribucin de la riqueza econmica, sino informativa, de la
produccin de bienes simblicos. Entre el 15 y el 19 de octubre de 2012, se realiz en la provincia
de San Juan el V Congreso Mundial sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Fue un
honor que la Argentina fuera elegida sede para reunir a ms de 10 mil participantes de todo el
mundo. Hubo ponencias destacadas de especialistas reconocidos, se interactu con la comunidad
-
educativa, se realiz en paralelo un congreso para los nios, llamado Congresito y otro para
jvenes y adolescentes, donde participaron chicas y chicos de toda Amrica Latina. Sin embargo,
no fue de inters para la radio y la televisin de alcance nacional. Por qu cuando las nias, los
nios y adolescentes son respetados y considerados sujetos de derecho se los oculta, se los
invisibiliza?
Invisibilizar tambin es discriminar. Cmo podemos construir entre todas y todos una
comunicacin integradora que contemple los derechos humanos, que comprenda que la
diversidad es una virtud y no un problema?
Por qu naturalizamos la construccin de estereotipos y no aceptamos que las nias, los
nios y los adolescentes son noticia cuando participan de manera activa? Lo mismo ocurre con las
mujeres.
El 6,7 y 8 de octubre de 2012 se realiz el vigsimo sptimo Encuentro de Mujeres, en la
ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. 25 mil mujeres, convocadas desde todo el pas,
discutieron en talleres de manera horizontal y democrtica. Se alojaron en hoteles, pero tambin
en escuelas, en clubes, donde pudieron debatir sus problemticas y su agenda pendiente. Hace
casi tres dcadas que lo hacen, sin embargo, excepto Radio Nacional, la radio y la televisin de
alcance nacional las ignor.
El encuentro es de importancia mundial, ya que no existe en otro pas una experiencia
autnoma y masiva de tanta continuidad en el tiempo. Por qu cuando las mujeres se
empoderan, se las silencia?
Miles y miles de mujeres se volvern a reunir este ao, el ao prximo y los subsiguientes
como desde hace 27 aos-, y sera importante para todas las argentinas y argentinos que sus
voces fueran multiplicadas por los medios masivos de comunicacin. No puede ser un susurro lo
que merece ser un grito colectivo, democrtico y participativo.
El acceso a la informacin es un derecho y como tal es una herramienta para defender los
intereses de la sociedad. Es necesario privilegiar el derecho a la informacin sobre cualquier
derecho exclusivo. Es trascendente establecer garantas de gratuidad para las transmisiones
deportivas, como seala la LSCA, pero tambin es aconsejable dar accesibilidad a aquellos eventos
-
culturales, artsticos y educativos que promueven los valores democrticos y son
permanentemente ocultados.
Cuando vemos un nio, ya no podemos ver un negocio, sino un sujeto de derecho. Cuando
vemos una mujer no podemos ver un objeto, sino un verdadero sujeto de derecho. El da que
desde nuestros medios de comunicacin se reconozca la importancia para la vida democrtica del
acceso a la informacin cientfica, artstica, educativa y cultural, la Argentina ser un lugar mejor
para vivir y comunicar.
La Argentina ha sido considerada vanguardista en cuanto a la LSCA, hoy mismo es
observada como pionera en la implementacin, cuando otros pases como Brasil, Paraguay,
Uruguay, Mxico, Honduras y Ecuador dan los primeros pasos en este despertar de las conciencias
latinoamericanas en la bsqueda de la profundizacin democrtica.
Alguien podra preguntarse, de qu manera se materializ la ley de medios audiovisuales
en la Argentina?. Esta norma sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009, era una deuda
de la democracia y surgi como una necesidad para democratizar la palabra, la propiedad de los
medios, el acceso a la informacin y el derecho a la comunicacin.
Los debates emergieron de las aulas y los espacios acadmicos para ganar la calle. Esas
ideas y sueos colectivos se arremolinaron en los 21 puntos bsicos por una comunicacin
democrtica, realizados por la entonces Coalicin por una Radiodifusin democrtica; ms tarde
fueron tomados en el proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional,
encabezado por la presidenta Cristina Fernndez de Kirchner, luego fue enriquecido en foros y
audiencias pblicas realizados en todo el pas y finalmente encontr aprobacin por una mayora
parlamentaria contundente.
Con paciencia de artesanas y artesanos, miles y miles de personas bordaron en el tapiz de
la comunicacin democrtica 166 artculos que garantizan la igualdad y la universalidad en el
acceso a la informacin. Lo hicieron porque comprendieron que el antdoto del pensamiento nico
de las posiciones dominantes, los oligopolios y monopolios que conspiran contra las democracias,
es la diversidad y la pluralidad y no la censura, fruto de esa hegemona mercantilista y liberal.
Entre los objetivos de la Ley, figura la promocin del federalismo, la integracin
latinoamericana, la igualdad de gnero, la promocin de la produccin nacional, la alfabetizacin
-
meditica, la eliminacin de las brechas en el acceso al conocimiento y a las nuevas tecnologas, el
respeto a la pluralidad de puntos de vista, la promocin del debate pleno de ideas y el desarrollo
local en la produccin de programaciones que difundan el patrimonio cultural.
Al momento de la sancin y promulgacin de la ley el mapa comunicacional mostraba un
total de 5000 licencias de radio y televisin. 4500 de esas licencias estaban en manos de 2500
licenciatarios, adecuados a la nueva ley. De las 500 restantes, 250 estaban en manos de 25
propietarios, que se presentaron ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin
Audiovisual (AFSCA) para adecuarse, tal como lo exige la ley. Las 250 restantes estaban en manos
de un solo grupo comunicacional que, hasta el histrico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin, el 29 de octubre de 2013, rechazaba la prdida de sus privilegios.
Durante los primeros cuatro aos de vigencia de la ley, mientras ese grupo judicializ tres
artculos y un prrafo de un cuarto, se crearon nueve polos audiovisuales, de los que participan
ms de 700 organizaciones, se concret un Banco de contenidos digitalizados, BACUA, de acceso
universal, y con un Fondo de fomento audiovisual se desarrollaron ms de 400 obras. Unas 11 mil
escuelas lograron acceder a la TV a partir del sistema de televisin satelital, se crearon 100 mil
puestos de trabajo en 700 localidades de todo el pas, se entregaron 365 licencias de aire FM,
mientras que 295 radios sin fines de lucro estn en proceso de entrega.
Adems, se crearon 134 radios escolares, se autorizaron 24 emisoras para pueblos
originarios, 50 universidades nacionales y 53 cooperativas para brindar tv por cable y cien
cooperativas tienen el trmite en curso.
Las estadsticas no son otra cosa que la construccin colectiva de una comunicacin
democrtica. Uno de los ejes centrales del nuevo encuadre poltico conceptual que propone la
actual LSCA es el reconocimiento de nuevos sujetos plenos de derecho: las audiencias son con
claridad uno de ellos.
Al bucear en el andamiaje jurdico internacional se encontrar una primera mencin hace
65 aos, en el artculo 19 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos, aprobaba por la
Asamblea General de las Naciones Unidas , donde la libertad de expresin se considera vinculada
al hecho de recibir informaciones y opiniones. Un poco ms ac en el tiempo, hace 44 aos, la
Organizacin de los Estados Americanos reconoci a travs de la Convencin sobre Derechos
Humanos, del Pacto de San Jos de Costa Rica, tanto el derecho de Pensamiento y Expresin,
-
como el de Rectificacin y Respuesta. Es decir que las personas tenan derecho a expresar sus
pensamientos e ideas, polticas, culturales y artsticas, tanto como de rectificar aquella
informacin errnea publicada en los medios de comunicacin.
Pasaron algunos aos ms para que surgiera el Defensor del Pblico, como primo hermano
del Defensor del Pueblo, para cooperar en la proteccin de ese derecho. El primer medio de
comunicacin de Latinoamrica en incorporar la figura fue el diario Folha de San Pablo, en Brasil,
en 1989. Luego siguieron distintas experiencias en otros pases de la regin. En la Argentina
pueden mencionarse como antecedentes, segn Pauwels (2010), lo hecho por las revistas La
Maga (1992), Luna (1997) y el Tbano de Mar del Plata (2003), por los diarios Perfil de Buenos
Aires (1998) y La Capital del Noroeste en Misiones (2007) y en el mbito audiovisual, el caso de la
radio pblica de la Ciudad de Buenos Aires (2004).
Recin el 14 de noviembre de 2012, se cre por primera vez en la Historia de la Argentina
la Defensora del Pblico, con alcance a toda la radio y la televisin del pas, tanto del sistema
pblico, como el de gestin privada con fines comerciales, como sin fines de lucro.
Pueden rastrearse otras experiencias en medios audiovisuales en los Estados Unidos,
Canad, Espaa, Portugal, Francia, Dinamarca, Blgica, Eslovenia, Estonia y Australia. Pero con
origen parlamentario, con opinin de la ciudadana, y alcance nacional ninguna es como la
Argentina. Por eso, el modelo dialgico, fundado en la pedagoga y educacin crtica de las
audiencias, con amplia participacin ciudadana en audiencias pblicas convocadas de manera
sistemtica fue reconocido por el Relator especial para la libertad de expresin de Naciones
Unidas, Frank La Rue como un antecedente nico en el mundo, un aporte invalorable a la
democratizacin de los medios en toda la regin, y tambin por Flor Elba Castro, de la Relatora
de la OEA, quien consider que a travs del dilogo se protegen los derechos e intereses de
oyentes y televidentes, y con ellos otros derechos humanos.
A medida que la Defensora se va difundiendo en las distintas regiones del pas, el nmero
de reclamos y mensajes que enva el pblico aumenta de manera significativa. Desde diciembre de
2012 y hasta febrero de 2014, se recibieron un total de 1804 presentaciones, de las cuales 839 se
constituyeron en actuaciones, 818 en consultas, 73 fueron derivadas a distintos organismos y 74
correspondieron a otro tipo de solicitudes.
-
Los temas de mayor preocupacin son el incumplimiento de la grilla de programacin, el
acceso a la TDA, con su restitucin del derecho de acceder de manera gratuita a la TV, la
proteccin de la niez y adolescencia, la accesibilidad, (incorporacin de intrpretes de lengua de
seas, subtitulado oculto y audiodescripcin narrativa), la estereotipacin, estigmatizacin y
discriminacin en la radio y la televisin, en sus mltiples formas: violencia meditica,
demonizacin de la juventud, aislamiento de personas con padecimientos vinculados con la salud
mental, etc..
En la Argentina, y a diferencia de otros pases de Latinoamrica, los hombres y las mujeres
participan prcticamente por igual. Ellas registran el 52,4% y ellos el 47,6%. En cuanto a las
edades, el mayor nivel de participacin se encuentra en la franja comprendida entre 51 y 65 aos
(28,8%), seguido por aquellos que tienen entre 31 y 40 aos (22,1%). Los que menos han
intervenido son los adolescentes, de 13 a 18 aos (0,8%).
Justamente, para promover la participacin de los ms jvenes, existe un programa de accin
especfico dirigido a ellos que se denomina La Defensora va a la escuela. Bajo la premisa de que
nadie reclama un derecho que no conoce, los encuentros se basan en la promocin del derecho a
la comunicacin, pero tambin en la escucha atenta de lo que los chicos tienen para decir.
Esto es as, porque en el nuevo paradigma comunicacional no hay lugar para privilegiados
ni para excluidos. Menos an para pueblos o sectores invisibilizados. Este es el grito colectivo:
dejar de ser dicho en funcin de los intereses del opresor comunicacional y proponer una nueva
pedagoga del oprimido. La ley de medios audiovisuales, vino a desalambrar la palabra de todos y
cada una de las 40 millones de personas que eligieron vivir en la Argentina, para este presente
histrico, pero tambin para que las generaciones futuras vivan en paz, en igualdad y en libertad.
La aplicacin plena de la LSCA, la ley de servicios de comunicacin y no la de los negocios,
la de la democracia y no la de la dictadura, es un paso colectivo gigante, a 30 aos del fin del
terrorismo de Estado.
Sin dudas, representa el mejor homenaje a los que lucharon por una sociedad mejor y la
sensacin reconfortante de que vamos por el camino acertado. El de darle a la democracia formal
un sentido de mayoras plurales y diversas que la haga real. De eso se trata. Y en esa pelea
estamos.