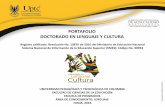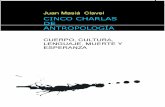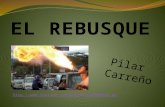Cultura y lenguaje
-
Upload
maria-susana-grijalva -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
description
Transcript of Cultura y lenguaje
CULTURA Y LENGUAJEMara Susana GrijalvaEstudios Urbanos 2013 -2015
El trmino cultura proviene del latn cultus, que significa cuidado en trminos agrcolas y ganaderos. Aparece en Roma y, tiene que ver con el proceso de siembra y cosecha de la tierra, y de crianza de animales; por extensin fue asimilado como traduccin del griego paideia que se refiere al cuidado y crianza de los nios. La cultura por lo tanto aparecera en primer trmino como un proceso formativo, educativo, pedaggico. A partir del siglo XVIII, el concepto de cultura se vuelve mucho ms amplio, tomando el origen clsico del trmino utilizado por Cicern, cultura animi, el cultivo del alma, utilizando la figura de la agricultura para describir el perfeccionamiento de un alma filosfica. Este concepto se traslada hasta la modernidad eliminando la idea de que la filosofa es la perfeccin natural del hombre y se incorpora la nocin de civilizacin en la visin occidental de la cultura. As, en Francia la cultura encierra la nocin de civilizacin, siendo la primera una dimensin ms elevada de la segunda. La civilizacin est estrechamente ligada a la idea de progreso. En Alemania, la cultura es el resultado de la actividad creadora, mientras que la civilizacin se limita a las actividades prcticas de de la creacin. El romanticismo alemn relaciona la cultura con el espritu. En Inglaterra se introduce el sentido etnogrfico evolucionista de la nocin de cultura y se pasa de la cultura (en singular) a las culturas (en plural), todas valederas de acuerdo a las condiciones en las que se desenvuelven, es decir de acuerdo a su nivel de desarrollo. Por lo tanto existen culturas ms o menos avanzadas en relacin unas con otras. Esta nocin sostiene que todas las culturas pueden y deben alcanzar un mismo nivel de desarrollo, basado en el modelo de carcter eurocntrico, de acuerdo, nuevamente, con la idea de progreso que la modernidad impone.
Las definiciones actuales de cultura proponen varias acepciones de acuerdo a diversos usos lingsticos y oposiciones semnticas: (1) oposicin entre cultura y naturaleza (lo humano frente lo animal), cultura y civilizacin (lo espiritual desinteresado frente a lo pragmtico material), cultura y comportamiento (tradiciones e instituciones permanentes frente a usos y hbitos pasajeros) cultura y mentalidad (lo universal frente a lo local o sectorial) cultura en singular y culturas en plural (lo general, global o universal frente a lo especfico particular histrico).
Profundizando en las dos primeras definiciones, podramos decir que el trmino cultura designa la suma de las producciones e instituciones que distancian la vida del hombre de la () de los animales y que sirve a dos fines: proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre s. Por lo tanto aceptamos como culturales todos aquellos hechos que constituyen las actividades y bienes producidos por el hombre. Los primeros hechos culturales seran entonces la creacin y utilizacin de herramientas, la conquista del fuego y la construccin de habitaciones, es decir, la nocin de civilizatoria de la cultura. (2)
La palabra civilizacin, etimolgicamente deriva directamente del latn civis, ciudadano, el ser urbano, el hombre de la ciudad, de la civitas. Las sociedades civilizadas se oponen a las comunidades primitivas basadas en el parentesco, por el predominio del modo de vida urbano, que implica la divisin del trabajo, el desarrollo tecnolgico y econmico, y las relaciones sociales abiertas. Por lo tanto la nocin de civilizacin es bastante ms restringida que la de cultura: la cultura existe ms all de la complejidad de cualquier sociedad, existe cultura aunque no exista civilizacin.
Cuando se habla de la cultura siempre se hace referencia a un elemento externo al ser humano que sin duda, lo define y determina, lo constituye como un ser social. La cultura le permite al ser humano vivir en sociedad. La gran funcin educativa de la cultura es, segn Marcuse, disciplinar de tal manera al individuo para que sea capaz de soportar la falta de libertad de la existencia social. Efectivamente, al analizar la educacin, como hecho cultural, se puede comprobar que todos los esfuerzos de la misma estn dirigidos a controlar la forma de percibir, actuar y sentir del individuo cuando nio. Se le obliga a dormir y a alimentarse en determinados horarios, se le impone patrones de conducta y comportamiento, finalmente se le ensea a relacionarse con los dems de acuerdo a las convenciones sociales y a las conveniencias personales. La cultura se impone a travs de la educacin, coaccionando al individuo sin que este sienta dicha coaccin porque la misma genera hbitos que poco a poco la sustituyen.
Existe por lo tanto la presencia de un cdigo de normas establecidas, lo que Freud llama el super yo o la conciencia. El individuo se comporta de acuerdo a lo que est socialmente instituido y su comportamiento es juzgado en relacin al cumplimiento de esas normas. Pero, en realidad, esta conciencia humana que integralmente debemos realizar en nosotros, no es otra cosa que la conciencia colectiva del grupo de que formamos parte. (3)
El hombre est atado a su condicin social: no puede escoger la vivienda en la que vive, ni la ropa que viste, no solo en la medida en la que la presin social no lo permite, sino porque las formas de produccin e intercambio, es decir el mercado, imponen su lgica. Pero la libertad individual no es un bien de la cultura, existe antes de ella. La cultura le impone restricciones: la vida en comunidad es posible solo cuando una mayora ms poderosa que cada uno de los individuos aislados se une frente a cualquiera de estos individuos. La fuerza de este grupo confronta el poder individual: esta sustitucin del poder individual por el de la comunidad representa un paso decisivo en la cultura. El individuo aprende entonces que debe sacrificar sus instintos para poder formar parte del cuerpo social, el que a su vez le asegura justicia, ley y derecho. El anhelo de libertad individual est en permanente conflicto con la cultura: la cuestin es saber si se puede o no alcanzar un equilibrio.
La felicidad, fin ltimo de la vida humana no puede ser alcanzada en estas condiciones: el individuo contemporneo culpa a la cultura por la miseria que sufre, supone que podra ser mucho ms feliz si volviese a formas de vida ms primitivas, ms simples. Sin embargo, es incuestionable que todos los recursos de los que hace uso el individuo para protegerse del sufrimiento provienen de esa misma cultura. El descontento que el hombre moderno siente frente a la cultura parece tener un origen histrico tanto en el triunfo del cristianismo sobre las religiones paganas, que impone el desprecio de la vida terrenal; como en el contacto de los europeos con las culturas primitivas durante los primeros viajes de exploracin en el siglo XVIII, que gener la percepcin de que estos pueblos tenan una vida ms simple, menos compleja y por lo tanto ms feliz. Finalmente, el ser humano cae en la neurosis porque no logra soportar el grado de frustracin que le impone la sociedad en aras de sus ideales de cultura, deducindose de ello que sera posible reconquistar las perspectivas de ser feliz, eliminando o atenuando en grado sumo estas exigencias culturales. (4)
El que un fin exterior a s mismo -la felicidad- sea el nico que preocupa y esclaviza al hombre, presupone ya una mala ordenacin de las relaciones materiales de la vida, cuya reproduccin est reglada por la anarqua de los intereses sociales opuestos, un orden en el que la conservacin de la existencia general no coincide con la felicidad y la libertad de los individuos. (5)
La felicidad del individuo, proclamada por esta cultura como fin ltimo de la existencia no puede violar las leyes del orden existente, y tampoco necesita hacerlo, debe ser realizada en su inmanencia. (6)
Sin embargo, las convicciones y prcticas sociales externas al individuo no son adoptadas indiferentemente, sino todo lo contrario, son modificadas y transformadas. Al asimilarlas el individuo tambin las personaliza, les da su propio carcter, siempre dentro de un espectro reducido de variaciones permitidas, dependiendo del campo, que puede ser muy restringido como en el caso de la religin o la moral, donde salirse del lmite puede ser juzgado fcilmente como un delito. Aunque estos comportamientos se imponen y coaccionan, no excluyen totalmente la personalidad individual. Somos entonces juguetes de una ilusin que nos hace creer que hemos elaborado nosotros mismos lo que se nos impone desde fuera. (7)
Es esta ilusin la que le permite al ser humano evitar el trauma de la confrontacin con lo real, esta ilusin es ideologa -es decir un sistema de creencias compartidas por un grupo social- que opera de manera inconsciente creando la realidad. Aqu es importante aclarar que la ideologa no es un sistema de ideas comunes a un grupo social: se puede considerar que ciertos conocimientos pragmticos como el saber que el agua calma la sed, es un conocimiento comn pero no es ideologa. La ideologa es un conjunto de representaciones e ideas, es un mecanismo de ocultacin y deformacin de la realidad, es un mtodo de alienacin. Para que la ideologa pueda operar es necesario el uso de un medio de produccin y reproduccin de las ideas: el discurso. Aunque la ideologa no se exprese solo mediante el discurso, sino tambin a travs de otras prcticas sociales no lingsticas, el papel del lenguaje es fundamental.
La ideologa y el lenguaje comparten algunas caractersticas fundamentales: son esencialmente sociales. Para Saussure, la lengua como cdigo, es una institucin colectiva, propia de la comunidad en su conjunto. El habla, en cambio, el uso del cdigo de manera concreta, la composicin de significaciones, es un hecho privado, individual, propio de cada miembro del conjunto de la comunidad.
El cdigo, en este caso, la lengua, es ante todo un instrumento de comunicacin para el ser humano, le permite interactuar con los dems miembros de su comunidad y consigo mismo, el lenguaje le permite al individuo hablar y pensar (reflexionar). Cuando el sujeto se confronta con el lenguaje, toma una distancia en relacin al mismo y tiene la oportunidad y al mismo tiempo la obligacin de realizar nuevas composiciones de significaciones, creando un nuevo episodio, completamente indito dentro del contexto, de la experiencia del referente. Existe una individualizacin misma del lenguaje, cada ser humano tiene su propia forma de hablar, de ejecutar efectivamente las posibilidades de composicin de los elementos del cdigo. Al mismo tiempo, el lenguaje nos identifica con la comunidad a la que pertenecemos, tanto histricamente como espacialmente. El lenguaje como institucin es tambin el producto de las relaciones sociales, econmicas y polticas de una comunidad.
El lenguaje, en consecuencia, impone tambin sus propias reglas. El lenguaje nos define, habla por nosotros, dice quienes somos, nos ubica en el espectro social. El lenguaje acta sobre el individuo desde fuera, pero al interiorizarlo se convierte en una nueva forma de interpretar y reinterpretar el cdigo original. Existe por lo tanto una dimensin oculta del cdigo: parecera que el lenguaje no dice exactamente lo que dice, o por lo menos no dice todo lo que dice, sobrepasa su propia forma verbal. Existen sentidos encerrados, encubiertos, subyacentes y estos sentidos son seguramente los ms poderosos. (8)
Esto abre un nuevo camino en cuanto al anlisis de lo que en realidad es el lenguaje, parecera que lo ms importante en el lenguaje no es el significado sino la interpretacin: siendo esta de carcter estructuralmente abierto, si la interpretacin no puede acabarse nunca es, simplemente, porque no hay nada que interpretar. No hay nada de absolutamente primario que interpretar pues, en el fondo, todo es ya una interpretacin. (9)
Segn Nietzsche, las palabras han sido inventadas por las clases dominantes, ellas no indican un significado: imponen una interpretacin. Existe por lo tanto, una relacin de dominacin, una relacin de poder en el lenguaje mismo: la lengua es un instrumento coercitivo. Lo extraordinario de la coaccin social no se debe a la rigidez de ciertas disposiciones sino al prestigio de que estn investidas ciertas representaciones.
El poder tratar de controlar el lenguaje a travs del discurso legtimo y verdadero, aquel que impone respeto y que es pronunciado por quienes han sido seleccionados y escogidos para ello, es decir aquellos que han sido reconocidos por lo que Bourdieu llama el mercado lingstico: concretamente se trata de una situacin social, ms o menos ritualizada, un conjunto de interlocutores, situados ms o menos en lo alto de la jerarqua social, al tanto de propiedades que son percibidas y apreciadas de manera infra-consciente y que orientan inconscientemente la produccin lingstica. (11) Esto nos lleva a la nocin de capital lingstico, es decir de beneficios lingsticos: alguien nacido con un determinado capital cultural, desde el momento en que abre la boca, recibe beneficios lingsticos. La naturaleza de su lenguaje dice que est autorizado a hablar, hasta tal punto que no importa lo que diga. La funcin de comunicacin se vuelve real, concreta, social, en el momento en el que el locutor autorizado tiene tanta autoridad, y donde la institucin, las leyes del mercado, todo el espacio social es para s, que puede hablar sin decir nada. Lo que nos remite nuevamente a la ideologa como ilusin: no importa lo que se dice, sino lo que se cree, ms an, lo que los dems creen que se est diciendo.
La manera en la que se construye el discurso determina la estructura ideolgica del mismo. Para Boudieu el discurso est compuesto por el habitus lingstico y por el mercado lingstico. El habitus es el producto de condiciones sociales ajustadas a una determinada situacin, a la que define como campo. Para que las palabras tengan efecto no solo se tiene que decir las palabras gramaticalmente correctas, sino socialmente aceptables. Esta aceptacin supone que el discurso sea acorde no solamente con las reglas inmanentes de la lengua, sino tambin con las reglas inmanentes de la situacin, es decir del mercado lingstico. El mercado lingstico se conforma cada vez que se produce un discurso dirigido a receptores capaces de evaluarlo, apreciarlo y darle un precio.
Las relaciones lingsticas son interacciones simblicas, es decir, relaciones de comunicacin que implican el conocimiento y el reconocimiento. La gramtica solo permite el acceso parcial al sentido del intercambio lingstico. Es este intercambio el que produce a la vez el valor simblico y el sentido del discurso.
Pero las lenguas en la modernidad se han visto sometidas tambin a un proceso de normalizacin, que aparece junto con el nacimiento de los estados nacionales, fundamentados sobre el derecho, es decir sobre el discurso legtimo. Los diccionarios son el resultado ejemplar de este trabajo de codificacin y normalizacin, acopiando a travs de un registro cientfico la totalidad de los recursos lingsticos acumulados en el tiempo y en particular todas las utilizaciones posibles de la palabra. De lo que se trata es de establecer una lengua estndar, un cdigo universal que funcione fuera de las situaciones sociales, de posibilidades de interpretacin. Esta imagen corresponde a la previsin y clculo burocrticos, que suponen funcionarios y clientes universales. Toda la fuerza integradora de este sistema lingstico es otorgada por el sistema de enseanza, como instrumento de integracin intelectual y moral (Durkheim), en donde la lengua escrita, identificada con la lengua correcta, toma fuerza de ley y donde los usos orales o incorrectos son excluidos. (12)
En efecto, la lengua oficial ejerce su dominacin no tanto por una restriccin conscientemente percibida, sino por el reconocimiento de su legitimidad en el mercado lingstico. La dominacin simblica se constituye fuera de la conciencia y escapa a la alternativa entre la libertad y la restriccin.
Las relaciones de fuerza que se dan en la sociedad dependen del capital lingstico y cultural que posean los agentes: el reconocimiento que reciben de un determinado grupo o institucin. Es as que no cualquiera puede emitir un juicio u opinin, puesto que no se trata de la misma manera a un juez y a un campesino. El poder simblico se nutre de signos, como la toga, en el caso del juez, que permiten el reconocimiento colectivo del individuo que se declara juez y lo convierten en voz autorizada.
La voz autorizada es la voz de la institucin, no podemos buscar el poder de las palabras en las mismas palabras, porque no se encuentra en ellas, est ms all. Es a travs del poder simblico que el grupo le concede a un determinado individuo que el discurso de este puede actuar sobre los agentes sociales. Ningn lenguaje autorizado puede funcionar sin el reconocimiento de su legitimidad, fundada en el desconocimiento y la creencia por parte de los agentes que se le someten. El discurso es un acto de fe: no es eficaz si los agentes no se someten y contribuyen a su concrecin. El fracaso del discurso se traduce como el desmoronamiento de todo el mundo de relaciones sociales que lo constituyen.
La actividad discursiva, es decir cuando hablamos y escuchamos, cuando interactuamos por medio del lenguaje, estamos al mismo tiempo aceptando y subordinndonos a una compleja red de reglas, pautas y normas. Evidentemente, por un lado, existen las reglas que permiten la realizacin del acto discursivo: las reglas gramaticales y sintcticas que se ejecutan ms o menos mecnicamente, y por otro, las reglas sociales que de forma inconsciente censuran el discurso. No se puede decir todo lo que se piensa, ni siquiera si el discurso es el discurso de la clase dominante. Por eso las ideas dominantes nos son nunca directamente las ideas de la clase dominante. (13) Para que las ideas de clase dominante ejerzan su poder debe existir un discurso que incorpore los motivos y las aspiraciones de los dominados y los haga compatibles con las relaciones de poder existentes. El discurso es utilizado por la clase dominante para legitimar su poder.
Se hace evidente entonces que la instauracin de una cultura dominante se har a travs de la imposicin de la lengua dominante. Cuando Roma se lanza a la conquista del mundo, el latn se convierte en la lengua oficial del imperio con una influencia importante hasta el siglo XIX. De igual manera, con la llegada de los conquistadores espaoles a Amrica se trata de excluir las lenguas nativas y se impone la lengua del conquistador como legtima. El discurso autorizado solo puede darse en la lengua legitimada por el poder. La cultura se impone a travs de la lengua y va ms all de eso: cuando se intenta destruir una cultura se busca eliminar su lengua, porque al eliminar la lengua, se elimina una forma de percibir y de entender el mundo. Es como si al desaparecer la lengua tambin pudiesen desaparecer las ideas que esa lengua es capaz de construir. Sucedi con el cataln durante la Guerra Civil espaola: no se trataba de exterminar a los catalanes, sino al germen de las ideas republicanas y separatistas. De igual manera, despus de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los textos escritos y de las investigaciones realizadas en Austria y Alemania fueron relegados y ocultados de manera sistemtica como una forma de enterrar la memoria del Tercer Reich, pese a que nada tenan que ver con las atrocidades cometidas por el nazismo.
La legitimidad del discurso, la posibilidad de que un individuo o un determinado grupo social tengan una voz, le confiere al mismo un inmenso poder. Cuando una voz es descalificada, como la del loco, por ejemplo, eso implica que su palabra carece de valor, de verdad. La conquista de una voz ha sido una de las luchas ms encarnizadas en la historia de la humanidad. Solo existimos socialmente a travs de la palabra, es decir cuando somos parte de un discurso, ms no del discurso que hace autoreferencia sino del discurso socialmente legtimo. Esto es evidente, por ejemplo en el mundo de la medicina: mientras no existe un nombre, es decir una palabra que identifique una determinada condicin, dicha condicin no existe. Solo el diagnstico permite la visibilizacin de quienes padecen dicha condicin. Lo mismo puede decirse de los grupos sociales que constantemente buscan su reconocimiento: mientras no hayan sido nombrados, es decir incorporados en el discurso oficial no existen, aunque en la realidad estn presentes. Podemos decir que la locura siempre ha existido, lo que no ha existido siempre son los locos: ellos aparecen cuando el discurso los hace visibles, cuando se define la palabra locura.
El lenguaje es por lo tanto un sistema dinmico que produce y reproduce sus propias condiciones. Incorpora nuevos trminos y descarta otros, contiene en s mismo una dimensin histrica: el castellano del siglo XVI no es el mismo del siglo XX. De igual forma, el castellano que se habla en Madrid no es el mismo que se habla en Quito, no porque geogrficamente estn separados, sino porque las condiciones socio culturales en las que cada uno ha evolucionado, han sido distintas.
Cuando una lengua desaparece, tambin se pierde para siempre una cultura o por lo menos, una parte significativa de dicha cultura. El latn, que hasta finales del siglo XIX se mantuvo como una lengua cientfica, es ahora una lengua muerta: sigue siendo utilizada en el Vaticano para efecto de conservar fielmente el significado de determinados trminos, es decir para que no puedan existir diversas interpretaciones. Sin embargo, otras lenguas ancestrales han desaparecido y con ellas todo el universo cultural que las sostenan.
Segn Foucault, probablemente existen lenguajes que se articulan de manera no verbal y al mismo tiempo muchas cosas en el mundo hablan y no son lenguaje, como la naturaleza. La cultura debera ayudarnos a establecer una nueva forma de dilogo con la naturaleza, de establecer nuevas relaciones con las cosas y los objetos que nos rodean para liberarnos de la visin antropocntrica que nos domina y que es casi una forma de antropolatra. La cultura que nos impone tantas limitaciones, tantas prohibiciones podra liberarnos si fusemos capaces de darle otro sentido: la cultura como soporte del dilogo social, como espacio comn donde los individuos puedan encontrarse para decidir sobre su propio devenir.
1. Echeverra, Bolvar, Definicin de la cultura, Mxico, FCE, 2101, pg. 1682. Freud, Sigmund, El malestar de la cultura, 1930. 3. Durkheim, Emile, La divisin social del trabajo, ed. Schapire, Uruguay, p. 1594. Freud, Sigmund, El malestar de la cultura, 1930. 5. Marcuse, Herbert, Acerca del carcter afirmativo de la cultura. En Cultura y sociedad. Sur. Buenos Aires, 1967 pg. 56. Marcuse, Herbert, Acerca del carcter afirmativo de la cultura. En Cultura y sociedad. Sur. Buenos Aires, 1967 pg. 517. Durkheim mile, Las reglas del mtodo sociolgico, Editorial Orbis, Barcelona, 1985, cap. III, pg 428. Foucault, Michel, Nietzsche, Freud, Marx, Buenos Aires, El cielo por asalto, 1995, pp. 33,34. 9. Foucault, Michel, Nietzsche, Freud, Marx, Buenos Aires, El cielo por asalto, 1995, pp. 43. 10. Durkheim mile, las reglas del mtodo sociolgico, Editorial Orbis, Barcelona, 1985, cap. III, pg 2911. Bourdieu, Pierre, Questions de sociologie, Les ditions de minuit, Lonrai, 2012, pg. 123-12512. Bourdieu, Pierre,, Ce que parler veut dire, Fayard, 198213. Zizek, Slavoj, Defensa de la intolerancia, Ediciones sequitur,Madrid, pg.21
1