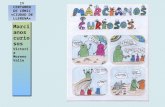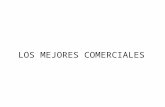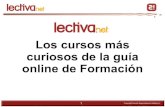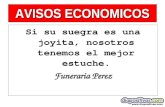Curiosos vericuetos del flujo de conocimiento
-
Upload
red-uruguay-encuentro -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Curiosos vericuetos del flujo de conocimiento

Curiosos vericuetos del flujo del conocimiento
Nora Bar. La nación
Según un eslogan muy difundido, vivimos en la "sociedad del conocimiento", es decir que, en los
tiempos que corren, el know how es la via regia que conduce al crecimiento económico. Tenerlo o
tenerlo, ésa es la cuestión... Porque aunque seguramente ni Houssay, ni Leloir, ni Milstein (ni varias
generaciones de científicos) lo hubieran aprobado, hoy el conocimiento cotiza en las bolsas del
mundo.
El problema es que no sólo se trata de producirlo u obtenerlo, sino también de poder aprovecharlo,
ya que no siempre los que lo generan pueden apropiarse de los desarrollos a los que da lugar. Todo
esto hace especialmente interesante el trabajo que acaban de publicar en el Journal of Technology
Management & Innovation Darío Codner, físico y subsecretario de Investigación y Transferencia de la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Paulina Becerra, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la UBA, y Alberto Díaz, director del Centro de Investigación y Desarrollo en
Biotecnología Industrial del INTI. Los científicos analizaron el circuito que va de la mesada a la
aplicación, y cómo descubrimientos realizados en la UNQ entre 1999 y 2010 finalmente
"alimentaron" patentes solicitadas por compañías internacionales.
La investigación se basó en una muestra de trabajos científicos escritos por investigadores de la UNQ
y mencionados en patentes pedidas desde los Estados Unidos y a las que se accedió a través de la
plataforma Delphion ( www.delphion.com ), que reúne más de 54 millones de registros.
De un corpus de 30 publicaciones, Codner y colegas extrajeron una serie de conclusiones, alguna
bastante inesperada. La primera es que el tiempo transcurrido entre la publicación del trabajo
científico y el del pedido de patente varía entre 0 y 13 años. En la mayoría de los casos (el 63%), la
transferencia se produjo entre los seis y los once años. Sin embargo, en el el 10% de los casos la
patente se pidió dentro de los dos años siguientes a la publicación, lo que indica que las
investigaciones tenían una relevancia o "potencialidad tecnológica" que no fue percibido en la
institución de origen.
Los autores también constataron que el 30% de las patentes fueron pedidas por organizaciones
científicas u oficinas de transferencia de tecnología, y el 13%, otorgadas a inventores individuales.
Pero el 53% se adjudicó a compañías (muchas de ellas, grandes multinacionales): en estos casos, el
flujo del conocimiento científico y tecnológico desarrollado en la UNQ fue desde una universidad de
un país "emergente" hacia organizaciones y compañías extranjeras, sin que pudiera controlarse,
prevenirse o medirse.
Según Codner y sus coautores, se podría "caracterizar la difusión de conocimiento a través de estos
mecanismos como un proceso de «residuos indiferenciados», porque no hay una identificación
previa de qué puede volver a usarse o «reciclarse» de modo que se puedan implementar acciones
que conduzcan ese conocimiento hacia el impulso del desarrollo local".

Dado que en la Argentina la investigación se desarrolla casi totalmente con fondos del Estado, esta
suerte de "liberación" o "drenaje" de conocimiento podría entenderse como un subsidio indirecto
del sector público a las compañías extranjeras, escriben los investigadores. "Podríamos considerarlos
como «procesos de transferencia tecnológica a ciegas» o (...) «dádiva de conocimiento»", agregan.
El de la UNQ es sólo un ejemplo, pero resulta convincente a la hora de demostrar que, sin advertirlo,
podemos estar regalando uno de nuestros recursos más valiosos.
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1497634-curiosos-vericuetos-del-flujo-del-conocimiento