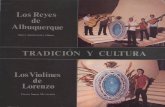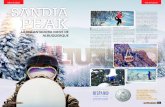DE CUERPO A - colmich.edu.mx · gión e Historia Americana de Yale Un iversity, las Ciudades...
Transcript of DE CUERPO A - colmich.edu.mx · gión e Historia Americana de Yale Un iversity, las Ciudades...
DE CUERPO A CADÁVER:EL TRATAMIENTO DE LOS DIFUNTOS EN
NUEVO MÉXICO EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX
M a r t i n a E . W i l l d e C h a p a r r o *T E X A S W O M E N ’ S U N I V E R S I T Y
R E L A C I O N E S 9 4 , P R I M A V E R A 2 0 0 3 , V O L . X X I V
6 1
espués de estrangular a su esposa con “un torzal denerbio”, Manuel Gallego acompañó al cadáver toda lanoche en su casa conyugal en San Antonio del Rancho,cerca de San Ildefonso Pueblo en Nuevo México. En lamañana, ese campesino de cuarenta y siete años de edad
huyó a la casa de su padre. Más tarde, investigadores del vecino pueblode Santa Cruz de la Cañada acudieron a la casa conyugal de Gallego ysu esposa, donde encontraron el arma, aún rodeando el frío cuello deMaría Espíritu Santo Roybal. Tras interrogar al cuerpo sin recibir respues-ta alguna, las autoridades concluyeron que, en efecto, estaba muerta.
Durante los procedimientos criminales contra Gallego en 1834, casino hubo lugar a disputas o discusiones, ya que al ser aprehendido con-fesó abiertamente su culpa. Además, varios testigos dijeron que Gallegodaba “mala vida” a Roybal; es decir, su matrimonio era caracterizadopor el abuso doméstico. No obstante la abrumadora evidencia en contrade Gallego, el encargado de su defensa, Alonso Martín, argumentó queno se debía aplicar la pena de muerte. Acogiendo el hecho de que Ga-
D
En el Nuevo México de los siglos XVIII y XIX, los difuntos no solían des-cansar en sus sepulcros. La costumbre popular de enterrarlos en losconfines de la iglesia significó que las inhumaciones más recientesdesplazaban a las antiguas. Por esto, los huesos y cráneos frecuente-mente quedaron desarticulados y rotos. Entre el funeral y el entierroel tratamiento del cadáver experimentó un cambio profundo. Este en-sayo explora este cambio mediante el análisis de registros históricos,hallazgos arqueológicos y relatos de viajeros.
(Nuevo México, ritos funerarios, siglo XVIII, siglo XIX)
* [email protected] Este ensayo es parte de una obra más extensa sobre costumbresmortuorias en Nuevo México, para la cual la autora agradece la generosidad del ClementsCenter for Southwest Studies de Southern Methodist University, el Programa Pew en Reli-gión e Historia Americana de Yale University, las Ciudades Hermanas de Albuquerque, ylas siguientes oficinas de New Mexico University: el Departamento de Historia, el InstitutoLatinoamericano e Ibérico, el Comité de Asignaciones de Recursos Estudiantiles, la Ofi-cina de Estudios de Posgrado, y el Centro para Estudios Regionales. Agradezco tambiéna los dictaminadores del artículo.
DE CUER PO A CADÁVER
6 3
aún era sensible.4 Tan parecidos eran el dormido y el difunto que sólo ladescomposición del cadáver constituía evidencia irrefutable del falleci-miento. Aunque el cadáver estaba frío al tacto y la rigidez empezaba, lapiel de Roybal no perdía su suavidad. Entonces, estaba en el estado li-minal y el alma permanecía cerca.
LA MUERTE APARENTE Y EL ESTADO LIMINAL DEL CADÁVER
Antes de que la muerte se manifestara mediante procesos fisiológicoscomo la desecación, se pensaba que un semblante de la persona perdu-raba después de que el cadáver se ponía rígido. En los siglos XVIII y XIX,abundaban las creencias populares en la continua vitalidad del cuerpo.Desde la Edad Media, por ejemplo, era ampliamente aceptado que el ca-dáver de una persona asesinada reaccionaba en presencia del asesinopara delatar al culpable.5 La dificultad de “confirmar” el momento delfallecimiento borraba la frontera entre vida y muerte, y por cada perso-na de inclinación científica que se oponía a estas nociones después de laIlustración, había muchas historias de cadáveres resucitados y ataúdessonoros que atestiguaron las virtudes perdurables de los restos físicos,particularmente en los días entre la muerte y el entierro.
La creencia popular sólo respaldaba los hallazgos del más grandedefensor del concepto del “cuerpo incorruptible”: la Iglesia católica, quedaba incontables ejemplos de cuerpos santos que conservaban su elasti-cidad, emitían olores no pútridos sino florales, y no sufrían el procesonormal de descomposición. La teología barroca consideraba indispensa-bles el cuerpo y los sentidos para comunicar lo divino, especialmentepara las personas normales que sólo podían empezar a captar la gran-
MART INA W I L L
6 2
llego pasó la noche junto al cadáver, Martín reconoció que aunque eraun asesino, sus actos después eran “humanos” y no los de un desalma-do matón a sangre fría como aducía el fiscal. Aunque Martín concordóque el acto de Gallego merecía castigo, su negativo a abandonar el cuer-po en la noche mostraba remordimiento y, por lo tanto, justificaba un fa-llo distinto a la pena de muerte.1
Aunque Martín reconoció que era difícil armar una defensa para Ga-llego, quien no intentó ocultar su crimen y lo confesó abiertamente du-rante su interrogación, el caso revela los valores y creencias asociadoscon los difuntos. El argumento de Martín hace eco de ideas que provie-nen de otros lugares de la América española colonial, donde la actituddel asesino podía afectar la sentencia.2 Aunque el caso termina antes deconocer el destino de Gallego, el argumento del abogado indica quehubo algún valor de redención en la lealtad que Gallego mostró al ca-dáver de su difunta esposa. Al igual que el suicida que pasó la noche re-zando a los santos en un altar casero antes de sucumbir a sus lesionesautoinfligidas, la decisión de Gallego de pasar la noche con la esposaque acababa de matar, indicaba arrepentimiento.
Empero, aparte del remordimiento, su permanencia junto al cadávertenía un significado más profundo, dado que en ese entonces no se con-cebía a la muerte como un acto que ocurría en un momento fijo. Lamuerte no representaba sólo el fin de la existencia física, sino el inicio deun proceso creativo o regenerativo, mediante el cual cuerpo y alma fue-ron separados y devueltos a sus estados originales: “ceniza a ceniza,polvo a polvo”.3 Antes del entierro, cuando se pronunciaban estas pala-bras, se creía que el difunto estaba en un estado liminal y que el cadáver
1 Procedimiento contra Manuel Gallego por el asesinato de su esposa, María EspírituSanto Roybal, San Antonio del Rancho, febrero 3-abril 22, 1834. Center for Southwest Re-search, University of New Mexico, Albuquerque, Nuevo México (de aquí en adelante,CSWR), Colección Sender, doc. 124 (1/724-751).
2 En Perú, por ejemplo, el arrepentimiento podía significar la diferencia entre lamuerte en la hoguera o por estrangulación. Irma Barriga Calle, “La experiencia dela muerte en Lima, siglo XVII”, Apuntes 31, 1992, 86.
3 Mircea Eliade, “Mythologies of Death: An Introduction,” en: Frank E. Reynolds yEarle H. Waugh, eds., Religious Encounters with Death, University Park, Penn State Uni-versity Press, 1977, 15.
4 Ibid., véanse también Philippe Aries, The Hour of the Death, trad., Helen Weaver,Nueva York, Alfred A. Knopf, 1981, capítulo 8, especialmente p. 355; y Juan Pedro Vi-quiera, “El sentimiento de la muerte en el México ilustrado del siglo XVIII a través de dostextos de la época”, Relaciones 5, 1981, 32.
5 Yves Ferroul, “The Doctor and Death in the Middle Ages and the Renaissance”, enDeath and Dying in the Middle Ages, eds., Edelgard E. DuBruck y Barbara I. Gusick, NuevaYork, Peter Lang Publishers, 1999, 38.
DE CUER PO A CADÁVER
6 3
aún era sensible.4 Tan parecidos eran el dormido y el difunto que sólo ladescomposición del cadáver constituía evidencia irrefutable del falleci-miento. Aunque el cadáver estaba frío al tacto y la rigidez empezaba, lapiel de Roybal no perdía su suavidad. Entonces, estaba en el estado li-minal y el alma permanecía cerca.
LA MUERTE APARENTE Y EL ESTADO LIMINAL DEL CADÁVER
Antes de que la muerte se manifestara mediante procesos fisiológicoscomo la desecación, se pensaba que un semblante de la persona perdu-raba después de que el cadáver se ponía rígido. En los siglos XVIII y XIX,abundaban las creencias populares en la continua vitalidad del cuerpo.Desde la Edad Media, por ejemplo, era ampliamente aceptado que el ca-dáver de una persona asesinada reaccionaba en presencia del asesinopara delatar al culpable.5 La dificultad de “confirmar” el momento delfallecimiento borraba la frontera entre vida y muerte, y por cada perso-na de inclinación científica que se oponía a estas nociones después de laIlustración, había muchas historias de cadáveres resucitados y ataúdessonoros que atestiguaron las virtudes perdurables de los restos físicos,particularmente en los días entre la muerte y el entierro.
La creencia popular sólo respaldaba los hallazgos del más grandedefensor del concepto del “cuerpo incorruptible”: la Iglesia católica, quedaba incontables ejemplos de cuerpos santos que conservaban su elasti-cidad, emitían olores no pútridos sino florales, y no sufrían el procesonormal de descomposición. La teología barroca consideraba indispensa-bles el cuerpo y los sentidos para comunicar lo divino, especialmentepara las personas normales que sólo podían empezar a captar la gran-
MART INA W I L L
6 2
llego pasó la noche junto al cadáver, Martín reconoció que aunque eraun asesino, sus actos después eran “humanos” y no los de un desalma-do matón a sangre fría como aducía el fiscal. Aunque Martín concordóque el acto de Gallego merecía castigo, su negativo a abandonar el cuer-po en la noche mostraba remordimiento y, por lo tanto, justificaba un fa-llo distinto a la pena de muerte.1
Aunque Martín reconoció que era difícil armar una defensa para Ga-llego, quien no intentó ocultar su crimen y lo confesó abiertamente du-rante su interrogación, el caso revela los valores y creencias asociadoscon los difuntos. El argumento de Martín hace eco de ideas que provie-nen de otros lugares de la América española colonial, donde la actituddel asesino podía afectar la sentencia.2 Aunque el caso termina antes deconocer el destino de Gallego, el argumento del abogado indica quehubo algún valor de redención en la lealtad que Gallego mostró al ca-dáver de su difunta esposa. Al igual que el suicida que pasó la noche re-zando a los santos en un altar casero antes de sucumbir a sus lesionesautoinfligidas, la decisión de Gallego de pasar la noche con la esposaque acababa de matar, indicaba arrepentimiento.
Empero, aparte del remordimiento, su permanencia junto al cadávertenía un significado más profundo, dado que en ese entonces no se con-cebía a la muerte como un acto que ocurría en un momento fijo. Lamuerte no representaba sólo el fin de la existencia física, sino el inicio deun proceso creativo o regenerativo, mediante el cual cuerpo y alma fue-ron separados y devueltos a sus estados originales: “ceniza a ceniza,polvo a polvo”.3 Antes del entierro, cuando se pronunciaban estas pala-bras, se creía que el difunto estaba en un estado liminal y que el cadáver
1 Procedimiento contra Manuel Gallego por el asesinato de su esposa, María EspírituSanto Roybal, San Antonio del Rancho, febrero 3-abril 22, 1834. Center for Southwest Re-search, University of New Mexico, Albuquerque, Nuevo México (de aquí en adelante,CSWR), Colección Sender, doc. 124 (1/724-751).
2 En Perú, por ejemplo, el arrepentimiento podía significar la diferencia entre lamuerte en la hoguera o por estrangulación. Irma Barriga Calle, “La experiencia dela muerte en Lima, siglo XVII”, Apuntes 31, 1992, 86.
3 Mircea Eliade, “Mythologies of Death: An Introduction,” en: Frank E. Reynolds yEarle H. Waugh, eds., Religious Encounters with Death, University Park, Penn State Uni-versity Press, 1977, 15.
4 Ibid., véanse también Philippe Aries, The Hour of the Death, trad., Helen Weaver,Nueva York, Alfred A. Knopf, 1981, capítulo 8, especialmente p. 355; y Juan Pedro Vi-quiera, “El sentimiento de la muerte en el México ilustrado del siglo XVIII a través de dostextos de la época”, Relaciones 5, 1981, 32.
5 Yves Ferroul, “The Doctor and Death in the Middle Ages and the Renaissance”, enDeath and Dying in the Middle Ages, eds., Edelgard E. DuBruck y Barbara I. Gusick, NuevaYork, Peter Lang Publishers, 1999, 38.
DE CUER PO A CADÁVER
6 5
estudiar las preciadas vísceras los oficiales las enterraron de nuevo de-bajo del piso de la catedral con toda pompa y ceremonia.8
Aunque allí no había microscopios u otros equipos científicos paraexaminar los cadáveres, en Nuevo México no faltaban ni cuerpos sagra-dos ni mitologías populares, por ejemplo, el caso de fray Francisco Bra-gado en 1825. Este religioso, que había servido por 15 años en el nortede Nuevo México, murió un atardecer en enero “con todo conocimien-to y muy conforme”.9 Veintiséis horas después, Juan José Salazar lim-piaba la cara del cadáver con vinagre, un conservador de uso común.Mientras trabajaba, notó “que de una cortada que hicieron al afeitarlo,salía sangre tan fresca como si estuviese vivo y le corrió hasta la puntade la barba”.10 ¡Sin duda, era señal de la virtud del fraile! Este suceso fuetan notable que el fray Teodoro Alcina no sólo registró la asistencia devarios testigos de la sangre fresca, sino que llamó al alcalde del puebloa firmar el libro de entierros parroquial y añadir el peso de la autoridadcivil al documento.
Pero, sin duda el cuerpo levitado del fraile Juan José Padilla siguesiendo el símbolo más poderoso de la santidad post mortem en la histo-ria de Nuevo México. Los inquietos restos de ese misionero de LagunaPueblo tuvieron que ser exhumados y vueltos a enterrar varias veces alo largo de cien años. Reconocido entre los franciscanos que sirvieron enNuevo México por su fluidez en el idioma indígena de su rebaño, kere-san, Padilla había trabajado entre los indios de Laguna Pueblo por más
MART INA W I L L
6 4
deza de Dios por medios visuales y auditivos. Los cuerpos santos fue-ron exhumados y examinados a menudo por actos que –supuesta-mente– ellos mismos generaban, como hacer ruido o expedir oloresagradables, que impulsaron a las personas vivas a abrir sus tumbas. Iró-nicamente, como en el caso de Santa Teresa de Ávila, las propiedadesextraordinarias del cadáver podían cambiar su destino, ya que la “carneincorruptible” “daba lugar a otro tipo de desintegración. Poco a poco elsanto era destazado y pedacitos de su cuerpo fueron distribuidos entodo el mundo”.6 Líderes espirituales como Juan de Palafox y Mendozadejaron indicaciones en sus testamentos para que sus órganos vitalesfueran partidos y depositados en ciertos lugares de devoción. Similar-mente, se creía que los restos físicos milagrosos eran evidencia de vir-tud y santidad, y tanto las creencias populares como el folklore hicieroneco de estas ideas, incluso después de la Ilustración.
La ciencia servía a la teología, ya que los médicos y otros expertosemplearon instrumentos científicos para probar, medir y explorar losrestos. El México central albergaba múltiples restos sagrados de obis-pos, frailes y beatos. Mientras reparaban el piso de la catedral de Mi-choacán en 1744, los trabajadores desenterraron las vísceras del obispoJoseph de Escalona y Calatayud, enterradas allí siete años antes. Los ofi-ciales eclesiásticos y médicos profesionales examinaron los restos delobispo y notaron que la sangre –aunque descolorida– seguía fluida yaromática. Utilizando microscopios en un examen más detallado, obser-varon una situación sorprendente: en lugar de los insectos y organismosrepugnantes invisibles al ojo que esperaban hallar, descubrieron romeroy canela.7 Aunque comúnmente depositaban esas reliquias en recintosde vidrio sellados para permitir su veneración pública, en este caso, tras
6 Carlos Eire, From Madrid to Purgatory: The Art and Craft of Dying in Sixteenth-CenturySpain, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 431.
7 Sobre los microscopios en México, el lector puede consultar Alboroto y motín de losindios en México de Carlos de Sigüenza y Góngora (1692), y la correspondencia de los je-suitas Athanasius Kircher y Alexandro Fabián, en que aquél envía microscopios de Romaa Fabián en Puebla a fines del siglo XVII. Véase Ignacio Osorio Romero, ed., La luz imagi-naria: epistolario de Atanasio Kircher con los novohispanos, México, Universidad NacionalAutónoma de México, 1993). Agradezco a Miruna Achím haberme proporcionado estasreferencias.
8 Los restos del obispo fueron repartidos en varias casas religiosas e iglesias, por peti-ción suya. Su corazón llegó al convento de Santa Catharina y su cuerpo fue enterrado enla iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Miruna Achím, “Fractured Visions: Theatersof Science in Seventeenth-Century Mexico,” Tesis de Doctorado, Yale University, 1999,25-28. La fuente de Achím para este relato es: Matías de Escobar, Voces de Tritón Sonora,que da desde la Santa Iglesia de Valladolid de Michoacán la incorrupta y viva Sangre del Illmo
Señor Doctor D Juan Joseph de Escalona, y Calatayud de S. M. su Obispo Dignísimo en la Pro-vincia de Venezuela, y trasladado a dicha Santa Iglesia de Valladolid, México, Por la viuda deD. Joseph Bernardo de Hogal, 1746.
9 Todas las citas de documentos en español incluidas en este ensayo usan el deletreoy la ortografía modernos. En casos en que los documentos no son legibles, indico la apa-riencia de la palabra en el documento, seguido por [?].
10 Libro de Entierros de Galisteo, 4 de 3n3ro de 1825, Archivos del Arquidiócesis deSanta Fe, Santa Fe, Nuevo México (en adelante, AASF), 35/740.
DE CUER PO A CADÁVER
6 5
estudiar las preciadas vísceras los oficiales las enterraron de nuevo de-bajo del piso de la catedral con toda pompa y ceremonia.8
Aunque allí no había microscopios u otros equipos científicos paraexaminar los cadáveres, en Nuevo México no faltaban ni cuerpos sagra-dos ni mitologías populares, por ejemplo, el caso de fray Francisco Bra-gado en 1825. Este religioso, que había servido por 15 años en el nortede Nuevo México, murió un atardecer en enero “con todo conocimien-to y muy conforme”.9 Veintiséis horas después, Juan José Salazar lim-piaba la cara del cadáver con vinagre, un conservador de uso común.Mientras trabajaba, notó “que de una cortada que hicieron al afeitarlo,salía sangre tan fresca como si estuviese vivo y le corrió hasta la puntade la barba”.10 ¡Sin duda, era señal de la virtud del fraile! Este suceso fuetan notable que el fray Teodoro Alcina no sólo registró la asistencia devarios testigos de la sangre fresca, sino que llamó al alcalde del puebloa firmar el libro de entierros parroquial y añadir el peso de la autoridadcivil al documento.
Pero, sin duda el cuerpo levitado del fraile Juan José Padilla siguesiendo el símbolo más poderoso de la santidad post mortem en la histo-ria de Nuevo México. Los inquietos restos de ese misionero de LagunaPueblo tuvieron que ser exhumados y vueltos a enterrar varias veces alo largo de cien años. Reconocido entre los franciscanos que sirvieron enNuevo México por su fluidez en el idioma indígena de su rebaño, kere-san, Padilla había trabajado entre los indios de Laguna Pueblo por más
MART INA W I L L
6 4
deza de Dios por medios visuales y auditivos. Los cuerpos santos fue-ron exhumados y examinados a menudo por actos que –supuesta-mente– ellos mismos generaban, como hacer ruido o expedir oloresagradables, que impulsaron a las personas vivas a abrir sus tumbas. Iró-nicamente, como en el caso de Santa Teresa de Ávila, las propiedadesextraordinarias del cadáver podían cambiar su destino, ya que la “carneincorruptible” “daba lugar a otro tipo de desintegración. Poco a poco elsanto era destazado y pedacitos de su cuerpo fueron distribuidos entodo el mundo”.6 Líderes espirituales como Juan de Palafox y Mendozadejaron indicaciones en sus testamentos para que sus órganos vitalesfueran partidos y depositados en ciertos lugares de devoción. Similar-mente, se creía que los restos físicos milagrosos eran evidencia de vir-tud y santidad, y tanto las creencias populares como el folklore hicieroneco de estas ideas, incluso después de la Ilustración.
La ciencia servía a la teología, ya que los médicos y otros expertosemplearon instrumentos científicos para probar, medir y explorar losrestos. El México central albergaba múltiples restos sagrados de obis-pos, frailes y beatos. Mientras reparaban el piso de la catedral de Mi-choacán en 1744, los trabajadores desenterraron las vísceras del obispoJoseph de Escalona y Calatayud, enterradas allí siete años antes. Los ofi-ciales eclesiásticos y médicos profesionales examinaron los restos delobispo y notaron que la sangre –aunque descolorida– seguía fluida yaromática. Utilizando microscopios en un examen más detallado, obser-varon una situación sorprendente: en lugar de los insectos y organismosrepugnantes invisibles al ojo que esperaban hallar, descubrieron romeroy canela.7 Aunque comúnmente depositaban esas reliquias en recintosde vidrio sellados para permitir su veneración pública, en este caso, tras
6 Carlos Eire, From Madrid to Purgatory: The Art and Craft of Dying in Sixteenth-CenturySpain, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 431.
7 Sobre los microscopios en México, el lector puede consultar Alboroto y motín de losindios en México de Carlos de Sigüenza y Góngora (1692), y la correspondencia de los je-suitas Athanasius Kircher y Alexandro Fabián, en que aquél envía microscopios de Romaa Fabián en Puebla a fines del siglo XVII. Véase Ignacio Osorio Romero, ed., La luz imagi-naria: epistolario de Atanasio Kircher con los novohispanos, México, Universidad NacionalAutónoma de México, 1993). Agradezco a Miruna Achím haberme proporcionado estasreferencias.
8 Los restos del obispo fueron repartidos en varias casas religiosas e iglesias, por peti-ción suya. Su corazón llegó al convento de Santa Catharina y su cuerpo fue enterrado enla iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Miruna Achím, “Fractured Visions: Theatersof Science in Seventeenth-Century Mexico,” Tesis de Doctorado, Yale University, 1999,25-28. La fuente de Achím para este relato es: Matías de Escobar, Voces de Tritón Sonora,que da desde la Santa Iglesia de Valladolid de Michoacán la incorrupta y viva Sangre del Illmo
Señor Doctor D Juan Joseph de Escalona, y Calatayud de S. M. su Obispo Dignísimo en la Pro-vincia de Venezuela, y trasladado a dicha Santa Iglesia de Valladolid, México, Por la viuda deD. Joseph Bernardo de Hogal, 1746.
9 Todas las citas de documentos en español incluidas en este ensayo usan el deletreoy la ortografía modernos. En casos en que los documentos no son legibles, indico la apa-riencia de la palabra en el documento, seguido por [?].
10 Libro de Entierros de Galisteo, 4 de 3n3ro de 1825, Archivos del Arquidiócesis deSanta Fe, Santa Fe, Nuevo México (en adelante, AASF), 35/740.
DE CUER PO A CADÁVER
6 7
hallé entero, a excepción de falanges del pie derecho, ojos, y lengua: las car-nes secas, pero tan flexibles que al vestirle un hábito, presto la acción de ex-tender los brazos, para que entrasen las mangas y de la misma manera, ysin dificultad se le cruzaron advirtiendo esta flexibilidad en los molleros,muslos, y cuello, donde al lado izquierdo, atrás de la oreja lugar inferior delcráneo, se le distingue, una cicatriz o herida, que según se opina fue la cau-sa de su muerte.13
El examen de los restos revela una fascinación con la muerte nomenguada por ninguna repugnancia ante el cuerpo. El cadáver diseca-do era intrigante, y más por las circunstancias que justificaron su estu-dio. Hozio lo pinchó y lo auscultó de cabeza a pies en un intento por de-terminar la causa de sus misteriosas reapariciones. Asombrosamente, elcuerpo, tras sesenta y tres años de muerto, tenía un olor agradable,“como huele la tierra cuando se riega”.14 Como en el caso de los restossagrados de santos y mártires, la muerte y sus efectos en el cuerpo noson repugnantes, y Hozio describe el cuerpo con una mezcla de admi-ración y deleite, como algo espiritualmente significativo, que “hasta lasmujeres y niños le ven, y admiran sin terror y a todos mostrando reve-rencia”.15 Haciendo eco de los temas de varios tratados teológicos, eneste caso la muerte es visto como algo ilustrativo, informativo y espiri-tualmente gratificante.
La santidad del cadáver de Padilla fue comprobada por el efecto queejerció en los que lo contemplaron, al quedarse espiritualmente inspira-dos mientras admiraban los restos de ese hombre pío. El cuerpo quedóen exhibición por dos meses después del examen inicial, lo que sugiereque la misión en Isleta se convirtió en un lugar de peregrinación. Así,surgió una relación de fortalecimiento mutuo entre el público que acu-día a mirar el cuerpo y la santidad de los restos, ya que la mirada reve-rente de la comunidad de creyentes revalidaba la santidad del cuerpo.Finalmente, las campanas repicaron para Padilla y en julio de 1819, des-
MART INA W I L L
6 6
de la mitad de su ejercicio de veintitrés años cuando fue golpeado y ase-sinado con arma blanca por atacantes desconocidos.11 El fraile PasqualSospedra enterró a Padilla en 1756 en la iglesia de Isleta Pueblo, al ladodel púlpito y cerca del altar mayor.12 Diecinueve años después, el cadá-ver –sorprendentemente incorrupto– subió misteriosamente al piso dela iglesia. Para satisfacer los aparentes deseos de los restos, el cuerpo fueexhumado y probablemente estudiado en un intento por entender elfenómeno. El cadáver duró dos semanas fuera del sepulcro, lo que su-giere que fue analizado, quizá vestido de nuevo y venerado por el pú-blico. Para confinar el inquieto cuerpo y prevenir algún nuevo aconteci-miento, fray José Eleuterio Junco y Jungera lo enterró en un ataúd.
Sin embargo, la caja de álamo no detuvo a los restos por muchotiempo. Sólo descansaron cuarenta y cuatro años antes de ser exhuma-dos de nuevo en 1819. En esa ocasión, el custodio Francisco de Hoziopracticó un examen minucioso del cadáver y escribió un informe deta-llado del evento. Según fray José Ignacio Sánchez, el ataúd había salidolentamente de su sepulcro en el piso de tierra de la iglesia. CuandoHozio acudió a cerciorarse, decidió que era necesario abrir el ataúd yexaminar su contenido. Tras la exhumación, Hozio y los otros oficialeseclesiásticos y civiles reunidos encontraron un entierro similar a los que[arqueólogos] exhumaron del Santuario de Guadalupe casi doscientosaños después. El cuerpo estaba vestido para su entierro en la sotana desarga azul que la orden franciscana había adoptado en algunas áreasde América Latina. Alrededor de su cuello había un rosario adornadocon las imágenes de san Francisco y san Juan Nepomuk, y un hueso queprobablemente era una reliquia de algún santo. Hozio quedó maravilla-do ante la integridad y flexibilidad del cadáver:
Limpio el cadáver del polvo a que se redujo el hábito, me acerqué acompa-ñado de las personas ya citadas, comenzando a inspeccionar el cuerpo, lo
11 La destreza de Padilla en el uso del lenguaje es mencionada en: Jim Norris, After“the Year Eighty”: The Demise of Franciscan Power in Spanish New México, Albuquerque,University of New Mexico Press, 2000, 98-99.
12 Fray Angélico Chávez, “The Mystery of Father Padilla”, El Palacio 54: 11, 1947,251-268.
13 Examen de los restos de fray Juan José de Padilla, Isleta Pueblo, 7 de julio de 1819,AASF. Documentos Sueltos, Misión, 1819, n. 20 (54/155-157).
14 Ibid.15 Ibid.
DE CUER PO A CADÁVER
6 7
hallé entero, a excepción de falanges del pie derecho, ojos, y lengua: las car-nes secas, pero tan flexibles que al vestirle un hábito, presto la acción de ex-tender los brazos, para que entrasen las mangas y de la misma manera, ysin dificultad se le cruzaron advirtiendo esta flexibilidad en los molleros,muslos, y cuello, donde al lado izquierdo, atrás de la oreja lugar inferior delcráneo, se le distingue, una cicatriz o herida, que según se opina fue la cau-sa de su muerte.13
El examen de los restos revela una fascinación con la muerte nomenguada por ninguna repugnancia ante el cuerpo. El cadáver diseca-do era intrigante, y más por las circunstancias que justificaron su estu-dio. Hozio lo pinchó y lo auscultó de cabeza a pies en un intento por de-terminar la causa de sus misteriosas reapariciones. Asombrosamente, elcuerpo, tras sesenta y tres años de muerto, tenía un olor agradable,“como huele la tierra cuando se riega”.14 Como en el caso de los restossagrados de santos y mártires, la muerte y sus efectos en el cuerpo noson repugnantes, y Hozio describe el cuerpo con una mezcla de admi-ración y deleite, como algo espiritualmente significativo, que “hasta lasmujeres y niños le ven, y admiran sin terror y a todos mostrando reve-rencia”.15 Haciendo eco de los temas de varios tratados teológicos, eneste caso la muerte es visto como algo ilustrativo, informativo y espiri-tualmente gratificante.
La santidad del cadáver de Padilla fue comprobada por el efecto queejerció en los que lo contemplaron, al quedarse espiritualmente inspira-dos mientras admiraban los restos de ese hombre pío. El cuerpo quedóen exhibición por dos meses después del examen inicial, lo que sugiereque la misión en Isleta se convirtió en un lugar de peregrinación. Así,surgió una relación de fortalecimiento mutuo entre el público que acu-día a mirar el cuerpo y la santidad de los restos, ya que la mirada reve-rente de la comunidad de creyentes revalidaba la santidad del cuerpo.Finalmente, las campanas repicaron para Padilla y en julio de 1819, des-
MART INA W I L L
6 6
de la mitad de su ejercicio de veintitrés años cuando fue golpeado y ase-sinado con arma blanca por atacantes desconocidos.11 El fraile PasqualSospedra enterró a Padilla en 1756 en la iglesia de Isleta Pueblo, al ladodel púlpito y cerca del altar mayor.12 Diecinueve años después, el cadá-ver –sorprendentemente incorrupto– subió misteriosamente al piso dela iglesia. Para satisfacer los aparentes deseos de los restos, el cuerpo fueexhumado y probablemente estudiado en un intento por entender elfenómeno. El cadáver duró dos semanas fuera del sepulcro, lo que su-giere que fue analizado, quizá vestido de nuevo y venerado por el pú-blico. Para confinar el inquieto cuerpo y prevenir algún nuevo aconteci-miento, fray José Eleuterio Junco y Jungera lo enterró en un ataúd.
Sin embargo, la caja de álamo no detuvo a los restos por muchotiempo. Sólo descansaron cuarenta y cuatro años antes de ser exhuma-dos de nuevo en 1819. En esa ocasión, el custodio Francisco de Hoziopracticó un examen minucioso del cadáver y escribió un informe deta-llado del evento. Según fray José Ignacio Sánchez, el ataúd había salidolentamente de su sepulcro en el piso de tierra de la iglesia. CuandoHozio acudió a cerciorarse, decidió que era necesario abrir el ataúd yexaminar su contenido. Tras la exhumación, Hozio y los otros oficialeseclesiásticos y civiles reunidos encontraron un entierro similar a los que[arqueólogos] exhumaron del Santuario de Guadalupe casi doscientosaños después. El cuerpo estaba vestido para su entierro en la sotana desarga azul que la orden franciscana había adoptado en algunas áreasde América Latina. Alrededor de su cuello había un rosario adornadocon las imágenes de san Francisco y san Juan Nepomuk, y un hueso queprobablemente era una reliquia de algún santo. Hozio quedó maravilla-do ante la integridad y flexibilidad del cadáver:
Limpio el cadáver del polvo a que se redujo el hábito, me acerqué acompa-ñado de las personas ya citadas, comenzando a inspeccionar el cuerpo, lo
11 La destreza de Padilla en el uso del lenguaje es mencionada en: Jim Norris, After“the Year Eighty”: The Demise of Franciscan Power in Spanish New México, Albuquerque,University of New Mexico Press, 2000, 98-99.
12 Fray Angélico Chávez, “The Mystery of Father Padilla”, El Palacio 54: 11, 1947,251-268.
13 Examen de los restos de fray Juan José de Padilla, Isleta Pueblo, 7 de julio de 1819,AASF. Documentos Sueltos, Misión, 1819, n. 20 (54/155-157).
14 Ibid.15 Ibid.
DE CUER PO A CADÁVER
6 9
pación, la gente organizaba velorios en casa y seguramente vigilaban elcuerpo, por si acaso…
Aun cuando se comprobaba la muerte física, la gente sabía que eratemporal, ya que Cristo iba a regresar y resucitar a los muertos. Así, lateología denigraba el cuerpo al mismo tiempo que lo alababa. Comola “vasija del alma”, el cuerpo era imperfecto y sujeto a impulsos quehacían muy accidentado el camino a la salvación, pero la misma Iglesiaafirmaba que la resurrección de los muertos implicaba la reconstituciónfísica del cuerpo y otorgaba a esta humilde vasija –como los restos mila-grosos de los santos– un significado preternatural. La insistencia enpanteones católicos propios –al igual que la exclusión de los suicidas delcamposanto– subrayó la importancia de los restos físicos.
Se suponía que fue por la muerte violenta de Padilla que sus restosno podían descansar, hacían temblar el altar, y salían del sepulcro una yotra vez. Aunque las circunstancias de su muerte no están claras, el fol-klore lo convirtió en un mártir asesinado por indios quivira. El martirioera un poderoso punto de referencia para los nuevomexicanos y un re-cordatorio de los primeros franciscanos y colonos que habían sido ase-sinados durante la rebelión de Pueblo de 1680. Pero no sólo esos már-tires o supuestos mártires capturaron la imaginación de la población, yaque a mediados del siglo XVII, los frailes Asencio Zárate y Jerónimo dela Llana habían sido sepultados en las iglesias de Picuris y Quarac,respectivamente. Aunque ninguno había muerto como mártir, amboseran reconocidos por su gran virtud y sus mortificaciones corporales.17
Paulatinamente, las iglesias quedaban en ruinas y los restos de estos dossacerdotes quedaron abandonados y olvidados por un tiempo. En 1759,el gobernador y capitán general, don Francisco Antonio Marín del Valle,ordenó la exhumación de los cuerpos de los dos religiosos y su trasladoa Santa Fe, en el centenario de la muerte de este último. Marín del Vallehizo que se sepultaran los restos de los hombres en un sarcófago de pie-dra dentro de la iglesia parroquial. Aquí también, los difuntos eran
MART INA W I L L
6 8
pués de una solemne misa con rosario y salmo responsorial, sus restosfueron enterrados de nuevo en la iglesia de Isleta.16
Las cualidades perdurables y animadas de los cuerpos santos re-marcaron lo difícil que era “determinar” el momento de la muerte, y en-fatizaron el estado liminal del difunto. Esta imprecisión implicó quemuertos y vivos coexistían en el mismo plano al menos hasta el entie-rro, cuando el recién fallecido se unía más claramente a los que estaban–inequívocamente– muertos. Los cuerpos ordinarios se descomponían,dando prueba definitiva de la muerte y marcando claramente el finaldel estado liminal. La noción de este estado entre vida y muerte y laconsecuente incertidumbre llevaron a ciertos testadores en Europa yNorteamérica a estipular un lapso de veinticuatro a setenta y dos horasentre fallecimiento y sepulcro. Motivados por el temor a ser enterradosvivos, también indicaban que un médico debía abrir el cuerpo para quela incisión sirviera como prueba de la expiración. Más bien, sin embar-go, la gente velaba el difunto para que hubiera testigos en caso de queel cuerpo mostrara signos de vida. Aunque en los documentos de Nue-vo México el temor al entierro prematuro no resalta como una preocu-
16 En 1895, cuando el fraile fue exhumado de nuevo, el folklore había dado propor-ciones épicas a la historia, al aducir que Padilla había llegado a la Nueva España en 1640,con la expedición de Coronado a Nuevo México. Según informes, su muerte fue obra delos indios quivira. Esto transformó en un martirio lo que el historiador fray Angélico Chá-vez afirma fue un asesinato a manos de españoles. Las cualidades míticas atribuidas aPadilla hacia finales del siglo XIX indican que los nuevomexicanos habían pasado de laapariencia santa y las características edificantes del cadáver al martirio. El médico queexaminó el cuerpo en esta ocasión, acompañado de varios religiosos, estuvo menosimpresionado con la condición de los restos. El tono del médico fue más bien indiferentemientras registró el testimonio de algunos vecinos del pueblo, quienes dijeron haber es-cuchado ruidos que emanaban de la tumba del fraile en fecha tan reciente como 1889.Como evidencia del grado en que las cosas habían cambiado en Nuevo México en estafecha tardía, es notable que el examen de los restos de Padilla en 1895 duró menos de 24horas y su reentierro ocurrió el mismo día de la exhumación. Los apuntes de fray Angé-lico Chávez sobre la exhumación de 1895, New México State Archives and Records Center,Santa Fe, Nuevo México [de aquí en adelante, NMSRCA], Colección fray Angélico Chávez, caja1, fol. 14; copia (fechada 26 de agosto de 1915), del Report on the Exhumation of Fray JuanFrancisco Padilla, Albuquerque, 22 de mayo de 1895, Fray Angélico Chávez History Library,Santa Fe, Nuevo México, colección Mauro Montoya, caja 4, fol. 9.
17 Agustín de Vetancurt, Teatro mexicano: descripción breve de los sucesos ejemplares de laNueva-España en el Nuevo Mundo Occidental de las Indias, 4 tomos, Madrid, Editorial Po-rrúa, 1960, Colección Chimalistac, publicado por primera vez en México en 1698, 4, 198y 327.
DE CUER PO A CADÁVER
6 9
pación, la gente organizaba velorios en casa y seguramente vigilaban elcuerpo, por si acaso…
Aun cuando se comprobaba la muerte física, la gente sabía que eratemporal, ya que Cristo iba a regresar y resucitar a los muertos. Así, lateología denigraba el cuerpo al mismo tiempo que lo alababa. Comola “vasija del alma”, el cuerpo era imperfecto y sujeto a impulsos quehacían muy accidentado el camino a la salvación, pero la misma Iglesiaafirmaba que la resurrección de los muertos implicaba la reconstituciónfísica del cuerpo y otorgaba a esta humilde vasija –como los restos mila-grosos de los santos– un significado preternatural. La insistencia enpanteones católicos propios –al igual que la exclusión de los suicidas delcamposanto– subrayó la importancia de los restos físicos.
Se suponía que fue por la muerte violenta de Padilla que sus restosno podían descansar, hacían temblar el altar, y salían del sepulcro una yotra vez. Aunque las circunstancias de su muerte no están claras, el fol-klore lo convirtió en un mártir asesinado por indios quivira. El martirioera un poderoso punto de referencia para los nuevomexicanos y un re-cordatorio de los primeros franciscanos y colonos que habían sido ase-sinados durante la rebelión de Pueblo de 1680. Pero no sólo esos már-tires o supuestos mártires capturaron la imaginación de la población, yaque a mediados del siglo XVII, los frailes Asencio Zárate y Jerónimo dela Llana habían sido sepultados en las iglesias de Picuris y Quarac,respectivamente. Aunque ninguno había muerto como mártir, amboseran reconocidos por su gran virtud y sus mortificaciones corporales.17
Paulatinamente, las iglesias quedaban en ruinas y los restos de estos dossacerdotes quedaron abandonados y olvidados por un tiempo. En 1759,el gobernador y capitán general, don Francisco Antonio Marín del Valle,ordenó la exhumación de los cuerpos de los dos religiosos y su trasladoa Santa Fe, en el centenario de la muerte de este último. Marín del Vallehizo que se sepultaran los restos de los hombres en un sarcófago de pie-dra dentro de la iglesia parroquial. Aquí también, los difuntos eran
MART INA W I L L
6 8
pués de una solemne misa con rosario y salmo responsorial, sus restosfueron enterrados de nuevo en la iglesia de Isleta.16
Las cualidades perdurables y animadas de los cuerpos santos re-marcaron lo difícil que era “determinar” el momento de la muerte, y en-fatizaron el estado liminal del difunto. Esta imprecisión implicó quemuertos y vivos coexistían en el mismo plano al menos hasta el entie-rro, cuando el recién fallecido se unía más claramente a los que estaban–inequívocamente– muertos. Los cuerpos ordinarios se descomponían,dando prueba definitiva de la muerte y marcando claramente el finaldel estado liminal. La noción de este estado entre vida y muerte y laconsecuente incertidumbre llevaron a ciertos testadores en Europa yNorteamérica a estipular un lapso de veinticuatro a setenta y dos horasentre fallecimiento y sepulcro. Motivados por el temor a ser enterradosvivos, también indicaban que un médico debía abrir el cuerpo para quela incisión sirviera como prueba de la expiración. Más bien, sin embar-go, la gente velaba el difunto para que hubiera testigos en caso de queel cuerpo mostrara signos de vida. Aunque en los documentos de Nue-vo México el temor al entierro prematuro no resalta como una preocu-
16 En 1895, cuando el fraile fue exhumado de nuevo, el folklore había dado propor-ciones épicas a la historia, al aducir que Padilla había llegado a la Nueva España en 1640,con la expedición de Coronado a Nuevo México. Según informes, su muerte fue obra delos indios quivira. Esto transformó en un martirio lo que el historiador fray Angélico Chá-vez afirma fue un asesinato a manos de españoles. Las cualidades míticas atribuidas aPadilla hacia finales del siglo XIX indican que los nuevomexicanos habían pasado de laapariencia santa y las características edificantes del cadáver al martirio. El médico queexaminó el cuerpo en esta ocasión, acompañado de varios religiosos, estuvo menosimpresionado con la condición de los restos. El tono del médico fue más bien indiferentemientras registró el testimonio de algunos vecinos del pueblo, quienes dijeron haber es-cuchado ruidos que emanaban de la tumba del fraile en fecha tan reciente como 1889.Como evidencia del grado en que las cosas habían cambiado en Nuevo México en estafecha tardía, es notable que el examen de los restos de Padilla en 1895 duró menos de 24horas y su reentierro ocurrió el mismo día de la exhumación. Los apuntes de fray Angé-lico Chávez sobre la exhumación de 1895, New México State Archives and Records Center,Santa Fe, Nuevo México [de aquí en adelante, NMSRCA], Colección fray Angélico Chávez, caja1, fol. 14; copia (fechada 26 de agosto de 1915), del Report on the Exhumation of Fray JuanFrancisco Padilla, Albuquerque, 22 de mayo de 1895, Fray Angélico Chávez History Library,Santa Fe, Nuevo México, colección Mauro Montoya, caja 4, fol. 9.
17 Agustín de Vetancurt, Teatro mexicano: descripción breve de los sucesos ejemplares de laNueva-España en el Nuevo Mundo Occidental de las Indias, 4 tomos, Madrid, Editorial Po-rrúa, 1960, Colección Chimalistac, publicado por primera vez en México en 1698, 4, 198y 327.
DE CUER PO A CADÁVER
7 1
indicación de que los cuerpos de los criminales ejecutados debían que-dar en exhibición en sitios prominentes ante los ojos del público. Los ca-dáveres de dos mujeres de Cochiti Pueblo, María Josefa y su hija MaríaFrancisca, ejecutadas en 1779 por matar al esposo de esta última, debíanser colgados de postes por varios días como un ejemplo a la comuni-dad.21 De igual manera, los cadáveres de Antonio Carabajal y MarianoBenavides, ejecutados en 1809 por asesinato, fueron exhibidos en eltransitado “Camino Real”.22 Si el propósito de estos actos era enviar unmensaje a la población de que “la justicia se hará”, es significativo queel abuso de los cuerpos –ya que, en esencia, era eso– formaba parte inte-gral del castigo de la pena de muerte impuesta por la audiencia. La hu-millación pública de los muertos constituyó un castigo especialmentesevero en los primeros días después de fallecer, cuando el muerto se en-contraba justamente en el indefinido estado liminal y cuando los rezosy la fe más podían beneficiar al alma. Aunque recibían cristiano sepul-cro después, los asesinos convictos quedaban en desventaja en la bús-queda de salvación.
Sin embargo, la naturaleza liminal de la muerte podía ser una nava-ja de doble filo. De la misma manera en que se consideraba que los cuer-pos no estaban totalmente muertos y podían estar sujetos a ritos decastigo o de veneración pública, también los vivos podrían no estar to-talmente vivos. Un caso muestra que la población creía en una equiva-lencia entre la pérdida de la razón y la ausencia del alma, similar a lamanera en que el sueño sugería la concentración temporal del alma fue-
MART INA W I L L
7 0
hombres virtuosos, cuyos restos físicos tenían un significado espiritualpara la comunidad de fieles. Aunque los motivos de Marín del Vallequizá hayan sido tanto políticos como religiosos, el hecho de que conci-bió el rescate de la osamenta como un acto de devoción pública sugierela importancia que los restos tenían en esa sociedad.
Los nuevomexicanos solían recuperar los huesos de las personasque murieron por violencia, para darles cristiana sepultura.18 Los archi-vos contienen muchos ejemplos, en que no sólo los restos de líderes mi-litares y religiosos fueron recogidos y enterrados, sino también los demujeres anónimas. Estos casos son consistentes con la preocupación tanimportante con el sepulcro en el interior de la iglesia y, más generalmen-te, en suelo consagrado. Los restos físicos constituyeron un elementoimportante –aunque no esencial– en la ecuación espiritual, ya que su se-pulcro en el camposanto podía facilitar la salida del alma del purgato-rio. Por otra parte, para castigar a sus enemigos derrotados algunas au-toridades dejaban sus cuerpos expuestos a la intemperie. El fraile CarlosDelgado se quejó de un líder militar español particularmente cruel y ca-prichoso, que mató a tres indios zuni porque no pudieron mantener elpaso en una marcha forzada, y ordenó que sus cadáveres fueran aban-donados sin sepulcro.19
Aunque según Delgado esta conducta era reprehensible, en realidadno difería de los castigos institucionalizados en nombre de la Corona.La ignominia en que quedó sujeto el cadáver era parte integral de laaplicación de la pena de muerte en casos criminales. La autoridad –sen-tada en la audiencia de Guadalajara– podía sancionar el abuso del cadá-ver, como ocurría con frecuencia en los casos de criminales ejecutadosen Europa.20 En casos de crímenes capitales, la pena de muerte incluía la
18 Véase, por ejemplo, gobernador don Antonio de Otermin a Juan Domínguez deMendoza, 12 de julio de 1678, Santa Fe, CSWR, Colección Scholes, MS 360, doc. 32.
19 Informe que hizo el R.P. fray Carlos Delgado a N.R.P. Ximeno sobre los execrableshostilidades y tiranías de los gobernadores y alcaldes mayores contra los indios, en cons-ternación a la custodia, 1750, Archivo General de la Nación, México (en adelante, AGN),Historia, v. 24, S/E.
20 En Inglaterra, Francia y otros lugares, los muertos podían ser enjuiciados, lo quesignificó que el cadáver putrefacto estaba presente en el tribunal y podía ser “ejecutado”post mortem por sus crímenes. La disposición del cuerpo brindaba a las autoridades una
última oportunidad de reafirmar su autoridad sobre los muertos. Para discusiones sobrela autoridad y los muertos, véanse: Giovanni Ferrari, “Public Anatomy Lessons and theCarnival: The Anatomy Theatre of Bologna”, Past and Present 117 (1987), 50-106; David C.Humphrey, “Dissection and Discrimination: The Social Origins of Cadavers in America,1760-1915”, Bulletin of the New York Academy of Medicine 49:9, 1973, 819-827; Ruth Richard-son, Death, Dissection and the Destitute, Chicago, University of Chicago Press, 2000.
21 Su sepultura en el transepto de la iglesia parroquial de Santa Fe tres horas despuésde su ejecución indica que si bien sus cadáveres quizá estuvieran colgados de postes poralgunas horas, la sentencia –que estipuló su exhibición en público durante varios días–no se cumplió plenamente. Libro de Entierros de Santa Fe, 26 de enero de 1779, AASF (40/264).
22 Robert J. Torrez, Crime and Punishment in Spanish Colonial New Mexico, Albuquer-que, Center for Land Grant Studies, Research Paper 34, 1994, 186-187.
DE CUER PO A CADÁVER
7 1
indicación de que los cuerpos de los criminales ejecutados debían que-dar en exhibición en sitios prominentes ante los ojos del público. Los ca-dáveres de dos mujeres de Cochiti Pueblo, María Josefa y su hija MaríaFrancisca, ejecutadas en 1779 por matar al esposo de esta última, debíanser colgados de postes por varios días como un ejemplo a la comuni-dad.21 De igual manera, los cadáveres de Antonio Carabajal y MarianoBenavides, ejecutados en 1809 por asesinato, fueron exhibidos en eltransitado “Camino Real”.22 Si el propósito de estos actos era enviar unmensaje a la población de que “la justicia se hará”, es significativo queel abuso de los cuerpos –ya que, en esencia, era eso– formaba parte inte-gral del castigo de la pena de muerte impuesta por la audiencia. La hu-millación pública de los muertos constituyó un castigo especialmentesevero en los primeros días después de fallecer, cuando el muerto se en-contraba justamente en el indefinido estado liminal y cuando los rezosy la fe más podían beneficiar al alma. Aunque recibían cristiano sepul-cro después, los asesinos convictos quedaban en desventaja en la bús-queda de salvación.
Sin embargo, la naturaleza liminal de la muerte podía ser una nava-ja de doble filo. De la misma manera en que se consideraba que los cuer-pos no estaban totalmente muertos y podían estar sujetos a ritos decastigo o de veneración pública, también los vivos podrían no estar to-talmente vivos. Un caso muestra que la población creía en una equiva-lencia entre la pérdida de la razón y la ausencia del alma, similar a lamanera en que el sueño sugería la concentración temporal del alma fue-
MART INA W I L L
7 0
hombres virtuosos, cuyos restos físicos tenían un significado espiritualpara la comunidad de fieles. Aunque los motivos de Marín del Vallequizá hayan sido tanto políticos como religiosos, el hecho de que conci-bió el rescate de la osamenta como un acto de devoción pública sugierela importancia que los restos tenían en esa sociedad.
Los nuevomexicanos solían recuperar los huesos de las personasque murieron por violencia, para darles cristiana sepultura.18 Los archi-vos contienen muchos ejemplos, en que no sólo los restos de líderes mi-litares y religiosos fueron recogidos y enterrados, sino también los demujeres anónimas. Estos casos son consistentes con la preocupación tanimportante con el sepulcro en el interior de la iglesia y, más generalmen-te, en suelo consagrado. Los restos físicos constituyeron un elementoimportante –aunque no esencial– en la ecuación espiritual, ya que su se-pulcro en el camposanto podía facilitar la salida del alma del purgato-rio. Por otra parte, para castigar a sus enemigos derrotados algunas au-toridades dejaban sus cuerpos expuestos a la intemperie. El fraile CarlosDelgado se quejó de un líder militar español particularmente cruel y ca-prichoso, que mató a tres indios zuni porque no pudieron mantener elpaso en una marcha forzada, y ordenó que sus cadáveres fueran aban-donados sin sepulcro.19
Aunque según Delgado esta conducta era reprehensible, en realidadno difería de los castigos institucionalizados en nombre de la Corona.La ignominia en que quedó sujeto el cadáver era parte integral de laaplicación de la pena de muerte en casos criminales. La autoridad –sen-tada en la audiencia de Guadalajara– podía sancionar el abuso del cadá-ver, como ocurría con frecuencia en los casos de criminales ejecutadosen Europa.20 En casos de crímenes capitales, la pena de muerte incluía la
18 Véase, por ejemplo, gobernador don Antonio de Otermin a Juan Domínguez deMendoza, 12 de julio de 1678, Santa Fe, CSWR, Colección Scholes, MS 360, doc. 32.
19 Informe que hizo el R.P. fray Carlos Delgado a N.R.P. Ximeno sobre los execrableshostilidades y tiranías de los gobernadores y alcaldes mayores contra los indios, en cons-ternación a la custodia, 1750, Archivo General de la Nación, México (en adelante, AGN),Historia, v. 24, S/E.
20 En Inglaterra, Francia y otros lugares, los muertos podían ser enjuiciados, lo quesignificó que el cadáver putrefacto estaba presente en el tribunal y podía ser “ejecutado”post mortem por sus crímenes. La disposición del cuerpo brindaba a las autoridades una
última oportunidad de reafirmar su autoridad sobre los muertos. Para discusiones sobrela autoridad y los muertos, véanse: Giovanni Ferrari, “Public Anatomy Lessons and theCarnival: The Anatomy Theatre of Bologna”, Past and Present 117 (1987), 50-106; David C.Humphrey, “Dissection and Discrimination: The Social Origins of Cadavers in America,1760-1915”, Bulletin of the New York Academy of Medicine 49:9, 1973, 819-827; Ruth Richard-son, Death, Dissection and the Destitute, Chicago, University of Chicago Press, 2000.
21 Su sepultura en el transepto de la iglesia parroquial de Santa Fe tres horas despuésde su ejecución indica que si bien sus cadáveres quizá estuvieran colgados de postes poralgunas horas, la sentencia –que estipuló su exhibición en público durante varios días–no se cumplió plenamente. Libro de Entierros de Santa Fe, 26 de enero de 1779, AASF (40/264).
22 Robert J. Torrez, Crime and Punishment in Spanish Colonial New Mexico, Albuquer-que, Center for Land Grant Studies, Research Paper 34, 1994, 186-187.
DE CUER PO A CADÁVER
7 3
los santos sacramentos, con lo que se prueba que está muerta y que lesobrevivió”.24 Entonces, lo que comprobó su muerte fue el hecho de nohaber recibido los sacramentos. Es significativo que para el magistradola señora estaba muerta no sólo simbólica, sino literalmente. En el fallopresentado el 3 de agosto de 1811, el alcalde de Santa Cruz de la Caña-da, Manuel García, determinó que la Sra. Márquez estaba, en efecto,“parcialmente muerta” y entonces no tenía derechos de propiedad, sino“sólo por un género de caridad y recompensa por haberle faltado su hijoya difunto y contemplarla, ya al morir como de cuente de don JuanOrtiz enterrarla y dar la mortaja en un entierro de arancel el corriente”.25
A pesar de sus vociferas protestas, se consideraba que la señora estabasocialmente muerta, y su cuerpo al menos “parcialmente muerta”. Estecaso muestra una definición de la muerte flexible y controvertida. Aun-que hubo un consenso en que la muerte ocurría cuando el alma abando-naba el cuerpo, no todos los participantes en el caso concurrieron encómo se pudiera determinar esta salida.
De la misma manera en que la muerte existía en un continuum y nocomo un momento fijo, el cadáver también ocupaba un reino indetermi-nado, no totalmente de este mundo ni del otro. Los nuevo mexicanosdiferenciaban entre el cuerpo muerto pero aún intacto y el cuerpo redu-cido; es decir, el esqueleto. El cuerpo carnoso y sinuoso gozaba de lasatenciones de los vivos, quienes lo prepararon para el entierro al bañar-lo, afeitarlo, cortarle el pelo e, incluso, vestirlo en ropa nueva.26 En esta
MART INA W I L L
7 2
ra del cuerpo. El caso de María Márquez de Ayala vs Juan Rafael Ortiz,en la jurisdicción de Pojoaque, muestra la intersección de la muerte so-cial con la muerte corporal. La Sra. Márquez había quedado muy pobrecuando su hijo, Mariano Trujillo, hipotecó su casa y sus tierras para pa-gar sus adeudos. Al fallecer el hijo, la señora alegó que nunca había au-torizado la venta de sus tierras y solicitó recompensa al gobernadorMendinueta. La cuestión era si Trujillo había vendido las propiedadesde su mamá legalmente. Los argumentos giraron en torno al asunto dellegal fallecimiento de la mamá antes de la transacción realizada por elhijo, ahora muerto. El nuevo dueño de la casa y las tierras en Cuyamun-gue, don Juan Rafael Ortiz, argumentó que “esta Señora con la enferme-dad que Dios ha sido servido de enviarle, me parece no debe ser oída enningún tribunal de justicia, en virtud de faltarle el entendimiento natu-ral que Dios le dio”.23 Según Ortiz, la venta era válida porque, al haberperdido sus facultades, la Sra. Márquez estaba legalmente muerta.
Los documentos no indican claramente hasta qué punto los vecinoscreían que la desafortunada señora había recobrado su razón, pero esevidente que ella no se consideraba muerta a pesar del largo lapso enque había padecido de sus facultades. Argumentó que su enfermedadno equivalía a la muerte, que era algo que sólo Dios podía determinar.Insistió en que su continua presencia física en el mundo y la presenciadel cuerpo de su hijo en la tumba eran pruebas fehacientes de que ellalo había sobrevivido. Según la señora, la muerte ocurría cuando el almaabandonaba el cuerpo, así que el descanso del cuerpo de su hijo en latumba comprobaba su fallecimiento en contraste con la existencia cor-poral de ella.
Con un poder otorgado por Ortiz, el alcalde don José García de laMora reconoció la afirmación de la Sra. Márquez en el sentido de quehabía sobrevivido a su hijo, pero enseguida contradijo su propia evalua-ción al concluir que ella “est[aba] muerta y sin sentidos de poder de de-fensa sobre éste porque hace veinticinco años que no se le administran
23 Ya que no hay referencias a la Sra. Márquez en los documentos históricos, es im-posible determinar la naturaleza de su locura. Declaración de Juan Rafael Ortiz, Santa Fe,23 de abril de 1811, Spanish Archives of New México, colección de microfilm de materialesen el NMSRCA (de aquí en adelante, SANM), 1 (3/1476-1478).
24 Declaración de José García de la Mora, Santa Fe, 23 de mayo de 1811, SANM 1(3/1481-1483).
25 Declaración de Manuel García, Santa Cruz de la Cañada, 3 de agosto de 1811, SANM
1 (3/1489-1491). La Sra. Márquez apeló la decisión y solicitó 50 pesos a cambio de su si-lencio en el futuro. En septiembre de 1811, García determinó que debía recibir –ademásdel hábito de san Francisco para su entierro y el funeral– cuatro velas de cera y 50 pesos.
26 Aunque los documentos no lo indican, las mujeres probablemente hacían cargo delos cuerpos, como en la región noreste protestante y en las sociedades tradicionales engeneral. Antes de que extendiera la profesionalización del trabajo funerario, las mujeresse encargaban de los muertos en villas de Nuevo México como Chaperito, incluso en fe-cha tan tardía como 1945. Casimira Delagado, “El Velorio”, La Herencia del Norte (invier-no 1995), 25. Lógicamente, las mujeres no atendían los fallecimientos de los religiosos,como el de fray Francisco Bragado, mencionado arriba.
DE CUER PO A CADÁVER
7 3
los santos sacramentos, con lo que se prueba que está muerta y que lesobrevivió”.24 Entonces, lo que comprobó su muerte fue el hecho de nohaber recibido los sacramentos. Es significativo que para el magistradola señora estaba muerta no sólo simbólica, sino literalmente. En el fallopresentado el 3 de agosto de 1811, el alcalde de Santa Cruz de la Caña-da, Manuel García, determinó que la Sra. Márquez estaba, en efecto,“parcialmente muerta” y entonces no tenía derechos de propiedad, sino“sólo por un género de caridad y recompensa por haberle faltado su hijoya difunto y contemplarla, ya al morir como de cuente de don JuanOrtiz enterrarla y dar la mortaja en un entierro de arancel el corriente”.25
A pesar de sus vociferas protestas, se consideraba que la señora estabasocialmente muerta, y su cuerpo al menos “parcialmente muerta”. Estecaso muestra una definición de la muerte flexible y controvertida. Aun-que hubo un consenso en que la muerte ocurría cuando el alma abando-naba el cuerpo, no todos los participantes en el caso concurrieron encómo se pudiera determinar esta salida.
De la misma manera en que la muerte existía en un continuum y nocomo un momento fijo, el cadáver también ocupaba un reino indetermi-nado, no totalmente de este mundo ni del otro. Los nuevo mexicanosdiferenciaban entre el cuerpo muerto pero aún intacto y el cuerpo redu-cido; es decir, el esqueleto. El cuerpo carnoso y sinuoso gozaba de lasatenciones de los vivos, quienes lo prepararon para el entierro al bañar-lo, afeitarlo, cortarle el pelo e, incluso, vestirlo en ropa nueva.26 En esta
MART INA W I L L
7 2
ra del cuerpo. El caso de María Márquez de Ayala vs Juan Rafael Ortiz,en la jurisdicción de Pojoaque, muestra la intersección de la muerte so-cial con la muerte corporal. La Sra. Márquez había quedado muy pobrecuando su hijo, Mariano Trujillo, hipotecó su casa y sus tierras para pa-gar sus adeudos. Al fallecer el hijo, la señora alegó que nunca había au-torizado la venta de sus tierras y solicitó recompensa al gobernadorMendinueta. La cuestión era si Trujillo había vendido las propiedadesde su mamá legalmente. Los argumentos giraron en torno al asunto dellegal fallecimiento de la mamá antes de la transacción realizada por elhijo, ahora muerto. El nuevo dueño de la casa y las tierras en Cuyamun-gue, don Juan Rafael Ortiz, argumentó que “esta Señora con la enferme-dad que Dios ha sido servido de enviarle, me parece no debe ser oída enningún tribunal de justicia, en virtud de faltarle el entendimiento natu-ral que Dios le dio”.23 Según Ortiz, la venta era válida porque, al haberperdido sus facultades, la Sra. Márquez estaba legalmente muerta.
Los documentos no indican claramente hasta qué punto los vecinoscreían que la desafortunada señora había recobrado su razón, pero esevidente que ella no se consideraba muerta a pesar del largo lapso enque había padecido de sus facultades. Argumentó que su enfermedadno equivalía a la muerte, que era algo que sólo Dios podía determinar.Insistió en que su continua presencia física en el mundo y la presenciadel cuerpo de su hijo en la tumba eran pruebas fehacientes de que ellalo había sobrevivido. Según la señora, la muerte ocurría cuando el almaabandonaba el cuerpo, así que el descanso del cuerpo de su hijo en latumba comprobaba su fallecimiento en contraste con la existencia cor-poral de ella.
Con un poder otorgado por Ortiz, el alcalde don José García de laMora reconoció la afirmación de la Sra. Márquez en el sentido de quehabía sobrevivido a su hijo, pero enseguida contradijo su propia evalua-ción al concluir que ella “est[aba] muerta y sin sentidos de poder de de-fensa sobre éste porque hace veinticinco años que no se le administran
23 Ya que no hay referencias a la Sra. Márquez en los documentos históricos, es im-posible determinar la naturaleza de su locura. Declaración de Juan Rafael Ortiz, Santa Fe,23 de abril de 1811, Spanish Archives of New México, colección de microfilm de materialesen el NMSRCA (de aquí en adelante, SANM), 1 (3/1476-1478).
24 Declaración de José García de la Mora, Santa Fe, 23 de mayo de 1811, SANM 1(3/1481-1483).
25 Declaración de Manuel García, Santa Cruz de la Cañada, 3 de agosto de 1811, SANM
1 (3/1489-1491). La Sra. Márquez apeló la decisión y solicitó 50 pesos a cambio de su si-lencio en el futuro. En septiembre de 1811, García determinó que debía recibir –ademásdel hábito de san Francisco para su entierro y el funeral– cuatro velas de cera y 50 pesos.
26 Aunque los documentos no lo indican, las mujeres probablemente hacían cargo delos cuerpos, como en la región noreste protestante y en las sociedades tradicionales engeneral. Antes de que extendiera la profesionalización del trabajo funerario, las mujeresse encargaban de los muertos en villas de Nuevo México como Chaperito, incluso en fe-cha tan tardía como 1945. Casimira Delagado, “El Velorio”, La Herencia del Norte (invier-no 1995), 25. Lógicamente, las mujeres no atendían los fallecimientos de los religiosos,como el de fray Francisco Bragado, mencionado arriba.
DE CUER PO A CADÁVER
7 5
su cuerpo fuera colocado en un ataúd antes de ser enterrado en la igle-sia parroquial de Santa Fe.30 Sin embargo, su testamento es el único quehace esta petición.31
Según las buenas costumbres barrocas, la piedad –conspicua o no–era otra razón para rechazar el ataúd. De la misma manera en que elcuerpo podía vestirse para el entierro en el áspero hábito franciscanocomo muestra de humildad, una persona con suficiente dinero para com-prar un ataúd podía optar por enterrarse sin uno, para rechazar cual-quier ilusión de permanencia, y como un medio –visible al público– dealcanzar la santidad. Como otros elementos paradójicos de la piedadbarroca, tanto la ostentación como el rechazo de ella podían funcionarcomo indicadores post mortem de virtud. Rosa Bustamante, una adinera-da viuda de Santa Fe, que con su marido había gastado cantidades con-siderables para apoyar a la Iglesia, ordenó que su cuerpo fuera enterra-do sin ataúd.32 Puesto que ella ciertamente podía comprar uno, el gestofue, sin duda, un acto de “conspicua”humildad. Aunque meticulosos ensus testamentos –al planear el funeral, especificar el lugar del entierro yenumerar sus deudas– es muy raro encontrar que alguien mencione unataúd, así que hasta alrededor de la década de 1850 su uso habría sidomuy limitado.33
Lo que sí preocupaba a la gente fue el sitio del entierro. Obsesionadaspor la meta de la salvación, la gente buscaba para el eterno descanso desus seres queridos un lugar privilegiado debajo del piso de la iglesia. ElRito Romano estipulaba que los católicos debían ser enterrados en tierraconsagrada, y en sus testamentos muchos manifestaron su deseo de ser
MART INA W I L L
7 4
etapa de la muerte, el cadáver conservaba su parecido con la personacuya alma alguna vez había animada sus extremidades. La forma físicaseguía carnosa y tenía la apariencia de vida. De hecho, se pensaba queen el estado liminal el pelo y las uñas seguían creciendo.27 No es coinci-dencia que era en este preciso lapso que los muertos estaban más ex-puestos al peligro espiritual, y que estas atenciones eran más eficaces.Aunque ausente, el alma podía estar cerca y al alcance de los vivos,cuyas ofrendas post mortem podían significar la diferencia entre los lar-gos tormentos del Purgatorio y las recompensas inmediatas del paraíso.En consecuencia de este estado indeterminado entre el “aquí y ahora” yel “más allá”, se entretejía el manejo del cuerpo recién fallecido con latransición que sufría el alma. La comunidad de supervivientes debíarealizar actos rituales para asegurar una exitosa transición entre esosdos estados de existencia.28 El entierro era el último de una serie de ritosque incluía rezos –la última unción, la limpieza y arreglo del cuerpo, elvelorio y la misa funeraria– todos enfocados en el cadáver.
En general, los nuevomexicanos no se preocupaban por proteger alcadáver de los estragos de los elementos con un ataúd, una costumbreque, según parece, fue poco frecuente hasta por lo menos el final del pe-riodo mexicano. Una cobija o mortaja envuelta quizá servía como unadelgada barrera entre el cuerpo y la tierra, pero no hubo prácticas enca-minadas a frenar el proceso de descomposición o a proteger el cadáverde los insectos, como el embalsamiento o el ataúd.29 Sin duda, a algunaspersonas les consolaba saber que sus seres queridos estarían protegidospor un ataúd, y en ocasiones se usaban. En 1838, Bárbara Baca pidió que
27 Este mito perdura incluso hoy, aunque los patólogos forenses afirman que la ilu-sión del crecimiento de las uñas después de morir resulta de la desecación del cadáver yel encogimiento de la piel, que da la impresión de que las uñas crecen. Igualmente, elpelo parece crecer después de la muerte por la “rigidez de los músculos arrector piloro”,que endereza las foléculas del pelo. Werner U. Spitz, ed., Spitz and Fisher’s Medicolegal In-vestigations of Death: Guidelines for the Application of Pathology to Crime Investigation, 3a edi-ción, Charles C. Thomas, Springfield, 1993, 28 y 37.
28 Véase Eliade, “Mythologies of Death”, 15.29 Incluso en la ciudad de México en este periodo, el uso del ataúd era esporádico.
María Dolores Morales, “Cambios en las prácticas funerarias. Los lugares de sepulturaen la ciudad de México, 1784-1857”, Historias 27, octubre 91-marzo 92, 100.
30 Testamento de Barbara Baca, Santa Fe, 30 de diciembre de 1838, NMSRCA, ColecciónTwitchell, fol. 166.
31 Un ataúd costaba dos pesos, lo que pudo disuadido a muchas personas. Arancel,Albuquerque, 9 de agosto de 1833, AASF (45/690-694).
32 Testamento de Rosa Bustamente, Santa Fe, 9 de julio de 1814, NMSRCA, Papeles de laFamilia Ortiz, caja 1, fol. F-3.
33 Los hallazgos arqueológicos confirman que los ataúdes no eran de uso común has-ta aproximadamente la década de 1850. La excavación del atrio del Santuario de Guada-lupe en Santa Fe encontró sólo diecisiete ataúdes entre sesenta y tres entierros. Según elarqueólogo Edward C. Crocker, se encuentran ataúdes en entierros que datan de la se-gunda mitad del siglo XIX. Conversación con la autora, Santa Fe, abril de 1999.
DE CUER PO A CADÁVER
7 5
su cuerpo fuera colocado en un ataúd antes de ser enterrado en la igle-sia parroquial de Santa Fe.30 Sin embargo, su testamento es el único quehace esta petición.31
Según las buenas costumbres barrocas, la piedad –conspicua o no–era otra razón para rechazar el ataúd. De la misma manera en que elcuerpo podía vestirse para el entierro en el áspero hábito franciscanocomo muestra de humildad, una persona con suficiente dinero para com-prar un ataúd podía optar por enterrarse sin uno, para rechazar cual-quier ilusión de permanencia, y como un medio –visible al público– dealcanzar la santidad. Como otros elementos paradójicos de la piedadbarroca, tanto la ostentación como el rechazo de ella podían funcionarcomo indicadores post mortem de virtud. Rosa Bustamante, una adinera-da viuda de Santa Fe, que con su marido había gastado cantidades con-siderables para apoyar a la Iglesia, ordenó que su cuerpo fuera enterra-do sin ataúd.32 Puesto que ella ciertamente podía comprar uno, el gestofue, sin duda, un acto de “conspicua”humildad. Aunque meticulosos ensus testamentos –al planear el funeral, especificar el lugar del entierro yenumerar sus deudas– es muy raro encontrar que alguien mencione unataúd, así que hasta alrededor de la década de 1850 su uso habría sidomuy limitado.33
Lo que sí preocupaba a la gente fue el sitio del entierro. Obsesionadaspor la meta de la salvación, la gente buscaba para el eterno descanso desus seres queridos un lugar privilegiado debajo del piso de la iglesia. ElRito Romano estipulaba que los católicos debían ser enterrados en tierraconsagrada, y en sus testamentos muchos manifestaron su deseo de ser
MART INA W I L L
7 4
etapa de la muerte, el cadáver conservaba su parecido con la personacuya alma alguna vez había animada sus extremidades. La forma físicaseguía carnosa y tenía la apariencia de vida. De hecho, se pensaba queen el estado liminal el pelo y las uñas seguían creciendo.27 No es coinci-dencia que era en este preciso lapso que los muertos estaban más ex-puestos al peligro espiritual, y que estas atenciones eran más eficaces.Aunque ausente, el alma podía estar cerca y al alcance de los vivos,cuyas ofrendas post mortem podían significar la diferencia entre los lar-gos tormentos del Purgatorio y las recompensas inmediatas del paraíso.En consecuencia de este estado indeterminado entre el “aquí y ahora” yel “más allá”, se entretejía el manejo del cuerpo recién fallecido con latransición que sufría el alma. La comunidad de supervivientes debíarealizar actos rituales para asegurar una exitosa transición entre esosdos estados de existencia.28 El entierro era el último de una serie de ritosque incluía rezos –la última unción, la limpieza y arreglo del cuerpo, elvelorio y la misa funeraria– todos enfocados en el cadáver.
En general, los nuevomexicanos no se preocupaban por proteger alcadáver de los estragos de los elementos con un ataúd, una costumbreque, según parece, fue poco frecuente hasta por lo menos el final del pe-riodo mexicano. Una cobija o mortaja envuelta quizá servía como unadelgada barrera entre el cuerpo y la tierra, pero no hubo prácticas enca-minadas a frenar el proceso de descomposición o a proteger el cadáverde los insectos, como el embalsamiento o el ataúd.29 Sin duda, a algunaspersonas les consolaba saber que sus seres queridos estarían protegidospor un ataúd, y en ocasiones se usaban. En 1838, Bárbara Baca pidió que
27 Este mito perdura incluso hoy, aunque los patólogos forenses afirman que la ilu-sión del crecimiento de las uñas después de morir resulta de la desecación del cadáver yel encogimiento de la piel, que da la impresión de que las uñas crecen. Igualmente, elpelo parece crecer después de la muerte por la “rigidez de los músculos arrector piloro”,que endereza las foléculas del pelo. Werner U. Spitz, ed., Spitz and Fisher’s Medicolegal In-vestigations of Death: Guidelines for the Application of Pathology to Crime Investigation, 3a edi-ción, Charles C. Thomas, Springfield, 1993, 28 y 37.
28 Véase Eliade, “Mythologies of Death”, 15.29 Incluso en la ciudad de México en este periodo, el uso del ataúd era esporádico.
María Dolores Morales, “Cambios en las prácticas funerarias. Los lugares de sepulturaen la ciudad de México, 1784-1857”, Historias 27, octubre 91-marzo 92, 100.
30 Testamento de Barbara Baca, Santa Fe, 30 de diciembre de 1838, NMSRCA, ColecciónTwitchell, fol. 166.
31 Un ataúd costaba dos pesos, lo que pudo disuadido a muchas personas. Arancel,Albuquerque, 9 de agosto de 1833, AASF (45/690-694).
32 Testamento de Rosa Bustamente, Santa Fe, 9 de julio de 1814, NMSRCA, Papeles de laFamilia Ortiz, caja 1, fol. F-3.
33 Los hallazgos arqueológicos confirman que los ataúdes no eran de uso común has-ta aproximadamente la década de 1850. La excavación del atrio del Santuario de Guada-lupe en Santa Fe encontró sólo diecisiete ataúdes entre sesenta y tres entierros. Según elarqueólogo Edward C. Crocker, se encuentran ataúdes en entierros que datan de la se-gunda mitad del siglo XIX. Conversación con la autora, Santa Fe, abril de 1999.
DE CUER PO A CADÁVER
7 7
LA INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DE LOS MUERTOS
Una vez enterrado en la iglesia, el muerto esperaba la resurrección; elcadáver reposando debajo del piso hasta que Cristo reanimara los restosdescompuestos. Lejos de un lugar para el descanso final, sin embargo,la tumba era –en el mejor de los casos– un sitio caótico e impermanente.Si en el temprano periodo colonial las reducidas poblaciones permitie-ron a los muertos un reposo tranquilo, para finales del siglo XVIII el creci-miento demográfico y el limitado espacio para los entierros daban lugara frecuentes desarreglos de las tumbas. Una tumba podía albergar lite-ralmente una docena de cuerpos, con los huesos de adultos y niñosentremezclados indiscriminadamente.36 Precisamente por el infrecuenteuso del ataúd, cada vez que se cavaba una nueva tumba en la iglesia, losrestos existentes quedaban dispersos.
Aunque los libros de registro de los entierros a veces indican que al-guien fue enterrado cerca de la fuente bautismal o en alguna secciónparticular de la iglesia, los nuevomexicanos no usaron ni lápidas ni cro-quis para indicar la ubicación de las tumbas.37 La iglesia era el único re-ferente que los amigos y familiares necesitaban para identificar el lugardel descanso final de sus seres queridos. Los feligreses dependían sólode la memoria humana para determinar dónde cavar nuevas tumbas. Alsaber que tres años habían pasado desde el último entierro, ese lugarpodía ser usado de nuevo sin violar el espacio de muertos recientes.Bueno, al menos ésta era la teoría. En la práctica, era común desenterrara los muertos recientes al buscar sitios para nuevos entierros. Según co-mentó el comerciante Josiah Gregg:
MART INA W I L L
7 6
enterrado en la iglesia, un lugar íntimamente relacionado con la salva-ción. Sin embargo, aparte de esta preocupación por el sitio, el cuerpo re-cibía pocas atenciones una vez consignado a la tierra. Paradójicamente,como la familia dejaba el cadáver de su ser querido en el camposanto dela iglesia parroquial, estaba expuesto a cualquier cantidad de indecencias.Por una parte, al romper los huesos y desacomodar los entierros más an-tiguos la gente afirmaba el carácter temporal del entierro. Aunque hay es-casas investigaciones sobre este tema, la evidencia anecdótica sugiere queestos rasgos no eran propios sólo de los nuevomexicanos, sino quizá co-munes también en otros lugares de la Nueva España.34
Una vez que el cadáver –arreglado, lamentado y bendecido– quedóentregado a la tierra, parece que la actitud de los vecinos hacia la muer-te cambió dramáticamente. Sus acciones –evidenciadas en fragmentosde documentos, un reducido registro arqueológico y relatos de viajeros–sugieren un rechazo de toda relación con el cuerpo y, se supone, con elmundo temporal. No es sorprendente que nuestras nociones modernasdel entierro –el encierro en un ataúd, la insistencia en tumbas individua-les, las atenciones perpetuas– eran ajenas a la gente de finales del sigloXVIII y principios del XIX,35 pero al estudiar las actitudes hacia el cuerpoinerte en ese periodo resalta la relativa indiferencia con que la gente loveía casi desde que terminaba el funeral. Por supuesto que no existíaningún calendario que midiera el progreso del alma, pero la evidenciasugiere que una vez enterrado el cuerpo se creía que el alma lo habíaabandonado para trasladarse al purgatorio o al paraíso, según el caso.
34 En The Hour of Our Death, Philippe Aries demuestra que la práctica de desarreglarlas tumbas –no sólo para extraer los huesos a fin de cambiarlos a un osario, sino comoconsecuencia del hacinamiento y de los múltiples usos sociales que tenían los cemente-rios– fue generalizada en la Europa occidental al menos hasta finales del siglo XVIII. Aun-que hay pocos estudios del manejo de los difuntos en México, Morales informa que algu-nas personas dejaban que sus cerdos comieran en los panteones, donde sacaban restoshumanos que no estuvieron enterrados con suficiente profundidad para desalentar lapráctica. Morales, “Cambios en las prácticas funerarias”, 100. Véase también, Joan K.Koch, “Mortuary Behavior Patterning and Physical Anthropology in Colonial St. Augus-tine”, en Spanish St. Augustine: The Archaeology of a Colonial Creole Community, ed., Kath-leen Deagan, Nueva York, Academic Press, 1983, 211-221.
35 Desde luego que los entierros de la realeza y de personas prominentes habrían sidoexcepcionales.
36 Esta mezcla de adultos y niños contradecía el rito romano, que estipulaba que losniños debían ser sepultados separados de los adultos. Crocker, “Excavations at Santuariode Guadalupe, Interim Reports: The Iconography”, Santa Fe: City of Santa Fe, manu-scrito no publicado, 1991, 13. Koch describe hallazgos similares en St. Augustine. Koch,“Mortuary Behavior Patterning”, 221.
37 En los cementerios se podía usar lápidas de madera, pero debido a su exposicióncontinua a la intemperie, no eran más permanentes que la misma tumba. No fue sinohasta fines del siglo XIX que los nuevo mexicanos empezaron a marcar los sepulcros conlápidas de piedra. Véanse Roland Dickey, New Mexico Village Arts, Albuquerque, Univer-sity of New Mexico Press, 1949; Nancy Hunter Warren, “New Mexico Village Camposan-tos”, Markers 4, 1987, 115-129.
DE CUER PO A CADÁVER
7 7
LA INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DE LOS MUERTOS
Una vez enterrado en la iglesia, el muerto esperaba la resurrección; elcadáver reposando debajo del piso hasta que Cristo reanimara los restosdescompuestos. Lejos de un lugar para el descanso final, sin embargo,la tumba era –en el mejor de los casos– un sitio caótico e impermanente.Si en el temprano periodo colonial las reducidas poblaciones permitie-ron a los muertos un reposo tranquilo, para finales del siglo XVIII el creci-miento demográfico y el limitado espacio para los entierros daban lugara frecuentes desarreglos de las tumbas. Una tumba podía albergar lite-ralmente una docena de cuerpos, con los huesos de adultos y niñosentremezclados indiscriminadamente.36 Precisamente por el infrecuenteuso del ataúd, cada vez que se cavaba una nueva tumba en la iglesia, losrestos existentes quedaban dispersos.
Aunque los libros de registro de los entierros a veces indican que al-guien fue enterrado cerca de la fuente bautismal o en alguna secciónparticular de la iglesia, los nuevomexicanos no usaron ni lápidas ni cro-quis para indicar la ubicación de las tumbas.37 La iglesia era el único re-ferente que los amigos y familiares necesitaban para identificar el lugardel descanso final de sus seres queridos. Los feligreses dependían sólode la memoria humana para determinar dónde cavar nuevas tumbas. Alsaber que tres años habían pasado desde el último entierro, ese lugarpodía ser usado de nuevo sin violar el espacio de muertos recientes.Bueno, al menos ésta era la teoría. En la práctica, era común desenterrara los muertos recientes al buscar sitios para nuevos entierros. Según co-mentó el comerciante Josiah Gregg:
MART INA W I L L
7 6
enterrado en la iglesia, un lugar íntimamente relacionado con la salva-ción. Sin embargo, aparte de esta preocupación por el sitio, el cuerpo re-cibía pocas atenciones una vez consignado a la tierra. Paradójicamente,como la familia dejaba el cadáver de su ser querido en el camposanto dela iglesia parroquial, estaba expuesto a cualquier cantidad de indecencias.Por una parte, al romper los huesos y desacomodar los entierros más an-tiguos la gente afirmaba el carácter temporal del entierro. Aunque hay es-casas investigaciones sobre este tema, la evidencia anecdótica sugiere queestos rasgos no eran propios sólo de los nuevomexicanos, sino quizá co-munes también en otros lugares de la Nueva España.34
Una vez que el cadáver –arreglado, lamentado y bendecido– quedóentregado a la tierra, parece que la actitud de los vecinos hacia la muer-te cambió dramáticamente. Sus acciones –evidenciadas en fragmentosde documentos, un reducido registro arqueológico y relatos de viajeros–sugieren un rechazo de toda relación con el cuerpo y, se supone, con elmundo temporal. No es sorprendente que nuestras nociones modernasdel entierro –el encierro en un ataúd, la insistencia en tumbas individua-les, las atenciones perpetuas– eran ajenas a la gente de finales del sigloXVIII y principios del XIX,35 pero al estudiar las actitudes hacia el cuerpoinerte en ese periodo resalta la relativa indiferencia con que la gente loveía casi desde que terminaba el funeral. Por supuesto que no existíaningún calendario que midiera el progreso del alma, pero la evidenciasugiere que una vez enterrado el cuerpo se creía que el alma lo habíaabandonado para trasladarse al purgatorio o al paraíso, según el caso.
34 En The Hour of Our Death, Philippe Aries demuestra que la práctica de desarreglarlas tumbas –no sólo para extraer los huesos a fin de cambiarlos a un osario, sino comoconsecuencia del hacinamiento y de los múltiples usos sociales que tenían los cemente-rios– fue generalizada en la Europa occidental al menos hasta finales del siglo XVIII. Aun-que hay pocos estudios del manejo de los difuntos en México, Morales informa que algu-nas personas dejaban que sus cerdos comieran en los panteones, donde sacaban restoshumanos que no estuvieron enterrados con suficiente profundidad para desalentar lapráctica. Morales, “Cambios en las prácticas funerarias”, 100. Véase también, Joan K.Koch, “Mortuary Behavior Patterning and Physical Anthropology in Colonial St. Augus-tine”, en Spanish St. Augustine: The Archaeology of a Colonial Creole Community, ed., Kath-leen Deagan, Nueva York, Academic Press, 1983, 211-221.
35 Desde luego que los entierros de la realeza y de personas prominentes habrían sidoexcepcionales.
36 Esta mezcla de adultos y niños contradecía el rito romano, que estipulaba que losniños debían ser sepultados separados de los adultos. Crocker, “Excavations at Santuariode Guadalupe, Interim Reports: The Iconography”, Santa Fe: City of Santa Fe, manu-scrito no publicado, 1991, 13. Koch describe hallazgos similares en St. Augustine. Koch,“Mortuary Behavior Patterning”, 221.
37 En los cementerios se podía usar lápidas de madera, pero debido a su exposicióncontinua a la intemperie, no eran más permanentes que la misma tumba. No fue sinohasta fines del siglo XIX que los nuevo mexicanos empezaron a marcar los sepulcros conlápidas de piedra. Véanse Roland Dickey, New Mexico Village Arts, Albuquerque, Univer-sity of New Mexico Press, 1949; Nancy Hunter Warren, “New Mexico Village Camposan-tos”, Markers 4, 1987, 115-129.
DE CUER PO A CADÁVER
7 9
fuereños, sólo reflejaban una conceptualización anterior del cadáver,que difería de la perspectiva emergente en Europa y las Américas.
Históricamente, los difuntos han sido tratados con cierta insensatez.El ejemplo más extremoso fue el del cementerio de los Saints-Innocentsen París, que por siglos estaba atestado de cuerpos apilados en fosas co-munes, apenas cubiertos por una delgada capa de tierra. Según PhilippeAriès, no fue sino hasta finales del siglo XVII que la gente empezó a ex-presar su repugnancia ante el trato indigno de los difuntos. Sin embar-go, hubo escasos cambios hasta fines del siglo XVIII, cuando algunas per-sonas expresaron su preocupación no por el desdén que sufrían loscuerpos en el panteón, sino por la falta de respeto que se manifestaba enla casa de Dios al enterrar los muertos dentro de los templos. Los inte-lectuales también cuestionaron cada vez más ciertas costumbres pro-fundamente arraigadas con argumentos basados en la salud pública.Así, las prácticas de los nuevomexicanos eran consistentes con las acti-tudes tradicionales respecto de los difuntos: una mezcla de irreverencia,intenciones pías y supersticiones.
Incluso en la sagrada seguridad de los muros de las iglesias, a veceslas creencias tradicionales y supersticiones brindaron razones para des-enterrar a los cadáveres. La creencia popular atribuía cualidades espe-ciales a la tierra, a los huesos y a otros objetos que existían sólo en lastumbas. La creencia en los poderes curativos y mágicos de los restos delos difuntos era común en la cultura española, mexicana y de Pueblo.42
Creyendo que evitaba la fatiga, una persona en el México central lleva-ba una bolsa con huesos humanos recogidos de un panteón.43 En Abi-
MART INA W I L L
7 8
No habiendo nada que indicara el lugar de las tumbas anteriores, sucedíacon frecuencia que los restos parcialmente descompuestos de un cadávereran desenterrados y obligados a ceder su lugar a un difunto más reciente,para que después los vuelvan a arrojar con la tierra nueva con total indi-ferencia.38
Aunque Gregg no es recordado por su objetividad, una excavaciónde 1989 en el Santuario de Guadalupe en Santa Fe corrobora su descrip-ción. Allí, se encontraron hasta cuatro cadáveres apilados uno encimadel otro. La evidencia arqueológica muestra que al abrir nuevas tumbaslos contemporáneos movieron los huesos, rompieron los fémures, yarrojaban los cráneos por doquier.39 En contraste con los detallados pre-parativos del cuerpo antes del entierro, parece que la forma de ver a loscadáveres cambió radicalmente después de su inhumación. En los entie-rros en Guadalupe, que datan de la segunda mitad del siglo XIX, no senota ningún esfuerzo por conservar siquiera un semblante de la integri-dad de los esqueletos: los huesos fueron rotos y dispersados y los esque-letos solían perder sus cráneos, los cuales aparecían como cuñas sostenien-do a nuevos entierros. En un caso, el encargado de enterrar un cadáverle rompió el cuello para no tener que cavar una fosa más grande.40
La información recabada de los limitados registros arqueológicoscoincide con las observaciones de los viajeros. El hecho de que los hue-sos fueron rotos durante el entierro, o poco después, no nos sorprendedespués de leer el relato de Gregg. Según él, la manera en que se relle-naban las fosas recién cavadas también era violenta: “se compacta la tie-rra con un pesado mazo tan pronto como cae sobre el cadáver sin pro-tección, con tal fuerza que aplasta el delicado [esqueleto] hasta hacerleátomos”.41 Si bien las prácticas de los nuevomexicanos asombraban a los
38 Josiah Gregg, Commerce of the Prairies, Norman, University of Oklahoma Press,1954, publicado por primera vez en 1844, 185.
39 Edward C. Crocker, CSWR, Field Notes for the Santuario de Guadalupe Excavation,Burial 4/6.
40 Crocker, CSWR, Field Notes for the Santuario de Guadalupe Excavation, Burial 17/17A.41 Gregg, Commerce of the Prairies, 185. Los comentarios de Gregg hacen eco de los de
John Stephens, quien viajó extensamente por Chiapas y Yucatán en el mismo periodo.Stephens escribió que su “sangre se congeló” ante la fuerza de los golpes del sacristán al
enterrar a un niño debajo del piso de la iglesia parroquial”. John L. Stephens, Incidents ofTravel in Central America, Chiapas and Yucatán, 2 tomos, Nueva York, Dover Publ., 1969;publicado por primera vez en 1841, 2, 371-372.
42 Francisco Atanasio Domínguez, The Missions of New Mexico, 1776. A description byFray Francisco Atanasio Domínguez With Other Contemporary Documents, ed. y trad., Elea-nor B. Adams y fray Angélico Chávez, Albuquerque, University of New Mexico Press,1956, 257.
43 Pamela Voekel, “Scent and Sensibility: Pungency and Piety in the Making of theGente Sensata, Mexico, 1640-1850”, Tesis de Doctorado, University of Texas in Austin,1997, 94. Esta tesis fue revisada y publicada como Alone Before God: Death and the Originsof Mexican Modernity, Durham, Duke University Press, 2002.
DE CUER PO A CADÁVER
7 9
fuereños, sólo reflejaban una conceptualización anterior del cadáver,que difería de la perspectiva emergente en Europa y las Américas.
Históricamente, los difuntos han sido tratados con cierta insensatez.El ejemplo más extremoso fue el del cementerio de los Saints-Innocentsen París, que por siglos estaba atestado de cuerpos apilados en fosas co-munes, apenas cubiertos por una delgada capa de tierra. Según PhilippeAriès, no fue sino hasta finales del siglo XVII que la gente empezó a ex-presar su repugnancia ante el trato indigno de los difuntos. Sin embar-go, hubo escasos cambios hasta fines del siglo XVIII, cuando algunas per-sonas expresaron su preocupación no por el desdén que sufrían loscuerpos en el panteón, sino por la falta de respeto que se manifestaba enla casa de Dios al enterrar los muertos dentro de los templos. Los inte-lectuales también cuestionaron cada vez más ciertas costumbres pro-fundamente arraigadas con argumentos basados en la salud pública.Así, las prácticas de los nuevomexicanos eran consistentes con las acti-tudes tradicionales respecto de los difuntos: una mezcla de irreverencia,intenciones pías y supersticiones.
Incluso en la sagrada seguridad de los muros de las iglesias, a veceslas creencias tradicionales y supersticiones brindaron razones para des-enterrar a los cadáveres. La creencia popular atribuía cualidades espe-ciales a la tierra, a los huesos y a otros objetos que existían sólo en lastumbas. La creencia en los poderes curativos y mágicos de los restos delos difuntos era común en la cultura española, mexicana y de Pueblo.42
Creyendo que evitaba la fatiga, una persona en el México central lleva-ba una bolsa con huesos humanos recogidos de un panteón.43 En Abi-
MART INA W I L L
7 8
No habiendo nada que indicara el lugar de las tumbas anteriores, sucedíacon frecuencia que los restos parcialmente descompuestos de un cadávereran desenterrados y obligados a ceder su lugar a un difunto más reciente,para que después los vuelvan a arrojar con la tierra nueva con total indi-ferencia.38
Aunque Gregg no es recordado por su objetividad, una excavaciónde 1989 en el Santuario de Guadalupe en Santa Fe corrobora su descrip-ción. Allí, se encontraron hasta cuatro cadáveres apilados uno encimadel otro. La evidencia arqueológica muestra que al abrir nuevas tumbaslos contemporáneos movieron los huesos, rompieron los fémures, yarrojaban los cráneos por doquier.39 En contraste con los detallados pre-parativos del cuerpo antes del entierro, parece que la forma de ver a loscadáveres cambió radicalmente después de su inhumación. En los entie-rros en Guadalupe, que datan de la segunda mitad del siglo XIX, no senota ningún esfuerzo por conservar siquiera un semblante de la integri-dad de los esqueletos: los huesos fueron rotos y dispersados y los esque-letos solían perder sus cráneos, los cuales aparecían como cuñas sostenien-do a nuevos entierros. En un caso, el encargado de enterrar un cadáverle rompió el cuello para no tener que cavar una fosa más grande.40
La información recabada de los limitados registros arqueológicoscoincide con las observaciones de los viajeros. El hecho de que los hue-sos fueron rotos durante el entierro, o poco después, no nos sorprendedespués de leer el relato de Gregg. Según él, la manera en que se relle-naban las fosas recién cavadas también era violenta: “se compacta la tie-rra con un pesado mazo tan pronto como cae sobre el cadáver sin pro-tección, con tal fuerza que aplasta el delicado [esqueleto] hasta hacerleátomos”.41 Si bien las prácticas de los nuevomexicanos asombraban a los
38 Josiah Gregg, Commerce of the Prairies, Norman, University of Oklahoma Press,1954, publicado por primera vez en 1844, 185.
39 Edward C. Crocker, CSWR, Field Notes for the Santuario de Guadalupe Excavation,Burial 4/6.
40 Crocker, CSWR, Field Notes for the Santuario de Guadalupe Excavation, Burial 17/17A.41 Gregg, Commerce of the Prairies, 185. Los comentarios de Gregg hacen eco de los de
John Stephens, quien viajó extensamente por Chiapas y Yucatán en el mismo periodo.Stephens escribió que su “sangre se congeló” ante la fuerza de los golpes del sacristán al
enterrar a un niño debajo del piso de la iglesia parroquial”. John L. Stephens, Incidents ofTravel in Central America, Chiapas and Yucatán, 2 tomos, Nueva York, Dover Publ., 1969;publicado por primera vez en 1841, 2, 371-372.
42 Francisco Atanasio Domínguez, The Missions of New Mexico, 1776. A description byFray Francisco Atanasio Domínguez With Other Contemporary Documents, ed. y trad., Elea-nor B. Adams y fray Angélico Chávez, Albuquerque, University of New Mexico Press,1956, 257.
43 Pamela Voekel, “Scent and Sensibility: Pungency and Piety in the Making of theGente Sensata, Mexico, 1640-1850”, Tesis de Doctorado, University of Texas in Austin,1997, 94. Esta tesis fue revisada y publicada como Alone Before God: Death and the Originsof Mexican Modernity, Durham, Duke University Press, 2002.
DE CUER PO A CADÁVER
8 1
gares. A principios del siglo XIX, está claro que las prácticas locales ya noconcordaban con las actitudes modernas, como revelan las reaccionesatónitas de los forasteros que las atestiguaban en sus inspecciones ofi-ciales. El inspector eclesiástico don Juan Bautista Ladrón del Niño deGuevara expresó horror al hallar siete cráneos en un cuarto de la iglesiaparroquial de Santa Fe donde, al parecer, fueron usados como mementomori, y ordenó su inmediata inhumación. El hecho de que los huesos si-guieron saliendo en años posteriores es comprobado por las observacio-nes del teniente James William Abert, quien llegó con la expedición deKearny en 1846: “Esta mañana visité la ‘Capilla de los Soldados’, o ca-pilla militar. Me dijeron que esta capilla estaba en uso hace unos catorceaños y que era la iglesia más próspera en Nuevo México. Aquí uno en-cuentra huesos y cráneos humanos dispersos alrededor de la iglesia[…]”49
Empero, debajo del piso y a escondidas de Abert, Niño de Guevaray otros, los cadáveres fueron desalojados frecuentemente, ya que al abrirnuevos lugares, los antiguos entierros con sus viejos huesos fueron re-gados indiscriminadamente.
Los nuevomexicanos no tenían nociones del cuidado perpetuo [delos difuntos], y ciertamente la idea de ocupar una tumba en forma “ex-clusiva” y a perpetuidad les era ajena. Al asistir a los funerales la genteveía cómo las antiguas tumbas cedían su lugar a otras nuevas, inclusodespués de muy pocos años. El reuso de las tumbas fue una costumbreen la Europa católica por varios siglos. En 1819, el rey Fernando VII co-dificó esta práctica en un decreto que envió a las colonias, y que estipu-ló un lapso de tres años entre entierros en una misma tumba.50 En reali-dad, no había ningún periodo de espera obligatorio antes de que losnuevomexicanos pudieran compartir su lugar de eterno descanso conun nuevo difunto. Varios factores podían resultar en la acumulación de
MART INA W I L L
8 0
quiú, Nuevo México, el fraile Juan José Toledo informó que las brujasusaban las sogas de los ahorcados, así como los dientes y huesos de loscadáveres, para realizar sus malévolas prácticas.44 Debido a la asocia-ción popular entre los poderes mágicos y curativos y los restos, las tum-bas estaban expuestas a cualquier cantidad de fechorías.
Además del uso de restos humanos para propósitos medicinales yde los cráneos como objetos de meditación de parte de grupos como laTercer Orden de San Francisco y los Penitentes, las tumbas también podíanser abiertas en búsqueda de lucro. Un vecino de la ciudad de Méxicoañadía un fragmento de hueso recogido de un osario a las bebidas a finde aumentar sus ventas.45 Personas emprendedoras desenterraban loscuerpos y rescataban las mortajas para venderlas después, o paravender los restos a procesadoras de salitre que producían pólvora. Otrosdejaban a sus cerdos husmear en los panteones, donde comían los restosque no estuvieron enterrados con suficiente profundidad para desalen-tar esta práctica.46 En Nuevo México, el fraile Pedro Montaño denuncióvarias herejías de Pedro de Chávez, entre ellas entrar en la iglesia paradesenterrar el cuerpo de una criada suya y recuperar la cobija de lanaen que había sido enterrada.47 Como en la ciudad de México, los anima-les también forrajeaban en los panteones de Nuevo México.48 Es proba-ble que la vulnerabilidad de las tumbas así como la falta de respetoacordada a los muertos fueran comunes en todo México. Empero, la an-tigua sensibilidad (o, más bien, falta de sensibilidad), ya cedía su lugaren una época que brindaba un nuevo estatus al cuerpo humano, inclu-so después de morir.
El manejo de los difuntos por los nuevomexicanos se hizo cada vezmás anómalo mientras pasaba el tiempo y ocurrían cambios en otros lu-
44 Robert D. Martínez, “Fray Juan José Toledo and the Devil in Spanish New Mexico:A Story of Witchcraft and Cultural Conflict in Eighteenth-Century Abiquiú”, Masters’Tesis, University of New Mexico, 1997, 32.
45 Voekel, “Scent and Sensibility”, 94.46 Morales, “Cambios en las prácticas funerarias”, 106.47 El caso de Pedro de Chávez, San Agustín de Isleta, 1729, AGN, Inquisición v. 871,
exp. 12, 333r, 363v.48 Visitación de Fernández de San Vicente, Santa Fe, 8 de septiembre de 1826, AASF,
Accounts, libro LXV (45/526).
49 James William Abert, Abert’s New Mexico Report, 1846-’47, reimpresión, Albuquer-que, Horn & Wallace Publishers, 1962; publicado por primera vez en 1848, 45.
50 Real Cédula para que los vice-patronos y prelados de Indias y Filipinas procedan de comúnacuerdo al arreglo de cementerios, y reforma de los abusos que se noten, conforme a las Reales dis-posiciones que se expresan, Madrid, 16 de abril de 1819 (Durango, 6 de diciembre de 1819),AASF, Patentes (47/609-610), y AGN, Ramo Reales Cédulas Originales, vol. 220, exp. 154, f. 2.
DE CUER PO A CADÁVER
8 1
gares. A principios del siglo XIX, está claro que las prácticas locales ya noconcordaban con las actitudes modernas, como revelan las reaccionesatónitas de los forasteros que las atestiguaban en sus inspecciones ofi-ciales. El inspector eclesiástico don Juan Bautista Ladrón del Niño deGuevara expresó horror al hallar siete cráneos en un cuarto de la iglesiaparroquial de Santa Fe donde, al parecer, fueron usados como mementomori, y ordenó su inmediata inhumación. El hecho de que los huesos si-guieron saliendo en años posteriores es comprobado por las observacio-nes del teniente James William Abert, quien llegó con la expedición deKearny en 1846: “Esta mañana visité la ‘Capilla de los Soldados’, o ca-pilla militar. Me dijeron que esta capilla estaba en uso hace unos catorceaños y que era la iglesia más próspera en Nuevo México. Aquí uno en-cuentra huesos y cráneos humanos dispersos alrededor de la iglesia[…]”49
Empero, debajo del piso y a escondidas de Abert, Niño de Guevaray otros, los cadáveres fueron desalojados frecuentemente, ya que al abrirnuevos lugares, los antiguos entierros con sus viejos huesos fueron re-gados indiscriminadamente.
Los nuevomexicanos no tenían nociones del cuidado perpetuo [delos difuntos], y ciertamente la idea de ocupar una tumba en forma “ex-clusiva” y a perpetuidad les era ajena. Al asistir a los funerales la genteveía cómo las antiguas tumbas cedían su lugar a otras nuevas, inclusodespués de muy pocos años. El reuso de las tumbas fue una costumbreen la Europa católica por varios siglos. En 1819, el rey Fernando VII co-dificó esta práctica en un decreto que envió a las colonias, y que estipu-ló un lapso de tres años entre entierros en una misma tumba.50 En reali-dad, no había ningún periodo de espera obligatorio antes de que losnuevomexicanos pudieran compartir su lugar de eterno descanso conun nuevo difunto. Varios factores podían resultar en la acumulación de
MART INA W I L L
8 0
quiú, Nuevo México, el fraile Juan José Toledo informó que las brujasusaban las sogas de los ahorcados, así como los dientes y huesos de loscadáveres, para realizar sus malévolas prácticas.44 Debido a la asocia-ción popular entre los poderes mágicos y curativos y los restos, las tum-bas estaban expuestas a cualquier cantidad de fechorías.
Además del uso de restos humanos para propósitos medicinales yde los cráneos como objetos de meditación de parte de grupos como laTercer Orden de San Francisco y los Penitentes, las tumbas también podíanser abiertas en búsqueda de lucro. Un vecino de la ciudad de Méxicoañadía un fragmento de hueso recogido de un osario a las bebidas a finde aumentar sus ventas.45 Personas emprendedoras desenterraban loscuerpos y rescataban las mortajas para venderlas después, o paravender los restos a procesadoras de salitre que producían pólvora. Otrosdejaban a sus cerdos husmear en los panteones, donde comían los restosque no estuvieron enterrados con suficiente profundidad para desalen-tar esta práctica.46 En Nuevo México, el fraile Pedro Montaño denuncióvarias herejías de Pedro de Chávez, entre ellas entrar en la iglesia paradesenterrar el cuerpo de una criada suya y recuperar la cobija de lanaen que había sido enterrada.47 Como en la ciudad de México, los anima-les también forrajeaban en los panteones de Nuevo México.48 Es proba-ble que la vulnerabilidad de las tumbas así como la falta de respetoacordada a los muertos fueran comunes en todo México. Empero, la an-tigua sensibilidad (o, más bien, falta de sensibilidad), ya cedía su lugaren una época que brindaba un nuevo estatus al cuerpo humano, inclu-so después de morir.
El manejo de los difuntos por los nuevomexicanos se hizo cada vezmás anómalo mientras pasaba el tiempo y ocurrían cambios en otros lu-
44 Robert D. Martínez, “Fray Juan José Toledo and the Devil in Spanish New Mexico:A Story of Witchcraft and Cultural Conflict in Eighteenth-Century Abiquiú”, Masters’Tesis, University of New Mexico, 1997, 32.
45 Voekel, “Scent and Sensibility”, 94.46 Morales, “Cambios en las prácticas funerarias”, 106.47 El caso de Pedro de Chávez, San Agustín de Isleta, 1729, AGN, Inquisición v. 871,
exp. 12, 333r, 363v.48 Visitación de Fernández de San Vicente, Santa Fe, 8 de septiembre de 1826, AASF,
Accounts, libro LXV (45/526).
49 James William Abert, Abert’s New Mexico Report, 1846-’47, reimpresión, Albuquer-que, Horn & Wallace Publishers, 1962; publicado por primera vez en 1848, 45.
50 Real Cédula para que los vice-patronos y prelados de Indias y Filipinas procedan de comúnacuerdo al arreglo de cementerios, y reforma de los abusos que se noten, conforme a las Reales dis-posiciones que se expresan, Madrid, 16 de abril de 1819 (Durango, 6 de diciembre de 1819),AASF, Patentes (47/609-610), y AGN, Ramo Reales Cédulas Originales, vol. 220, exp. 154, f. 2.
DE CUER PO A CADÁVER
8 3
gunos nobles y de los santos conformaron la excepción que hacía la re-gla.55 Empero, la gente distinguía –quizá sólo inconscientemente– entreel cuerpo (en que se concentraban las atenciones espirituales y que re-cibía especial cuidado) y el esqueleto que, a pesar de caer en el anonima-to, perduraba y merecía el refugio continuo del camposanto hasta la Re-surrección.
LA CESÁREA POST MORTEM
Aunque para prevenir el saqueo la ley española prohibía depositar ar-tículos de valor en los entierros, quizá lo que preocupaba a la Corona nofue sólo la integridad del sepulcro, sino la preservación del orden social.Como mencionamos, los súbditos españoles solían remover y desenter-rar los restos con cualquier pretexto. Desde luego, la mayoría de estospretextos no eran sancionados legalmente ni eran intencionales, sino denaturaleza incidental. Sin embargo, hay una notable legislación queestipuló no sólo la violación de la integridad del sepulcro, sino tambiénla del cuerpo en sí. Esta ley, vigente también en Nuevo México, requirióno sólo que se exhumara el cadáver, sino que le fuera practicada la ope-ración de la cesárea.
En abril de 1804, el rey Carlos IV emitió esta ley sobre la práctica decesáreas post mortem en una real cédula, en respuesta a una iniciativa delcanon de la catedral de Bogotá.56 Según esta ley, los cuerpos de las mu-
MART INA W I L L
8 2
varios cadáveres en una sola tumba. Si dos personas murieran el mismodía en la misma parroquia sus cadáveres bien podían quedar en la mis-ma tumba. En 1819, el sacerdote de Santa Cruz de la Cañada enterró alos gemelos infantes de José Antonio y Juan Antonio Montoya Varela enla misma tumba.51 De hecho, los registros de entierros indican que uncura podía enterrar a varios cuerpos en una tumba, aunque no fueranparientes. Esta “cohabitación” de difuntos fue la culminación lógica ypráctica de vidas definidas por lazos familiares y comunitarios y no porlas modernas nociones de individualismo.
El uso de fosas comunes también revela los conceptos populares delo que se consideraba “adecuado” para los difuntos. En épocas de pesti-lencia, los entierros múltiples no sólo fueron convenientes sino podíanreducir el riesgo de la transmisión de enfermedades. Las matanzas vio-lentas –por ejemplo, los veintiún vecinos asesinados por comanches en1777– también daban lugar al entierro colectivo de las víctimas.52 Mien-tras remodelaban la iglesia parroquial de Santa Fe a finales del sigloXVIII, los obreros dirigidos por Antonio José Ortiz, desenterraron tumbasdebajo del altar y en otros sitios que luego volvieron a enterrar en unafosa común.53 Para administrar el limitado espacio disponible para losentierros, los restos en la iglesia parroquial desplazados para abrir espa-cios para nuevas tumbas también podían ser depositados en “sitios pa-recidos a criptas […] sobre el muro norte, alineados y parcialmente cu-biertos, una vez bien rellenados, con piedras y mortero”.54 Obviamente,la necesidad moderna de confinar y aislar a los difuntos en un sitio parala eternidad no existía en ese periodo.
Cuando los muertos ya no eran identificables –es decir, después dela fase liminal– sus restos, ya anónimos, fueron revueltos con los de susvecinos desecados. Por lo tanto, el manejo de los difuntos por los nue-vomexicanos estaba consistente con las prácticas barrocas, al dar pocaimportancia al cuerpo inerte aunque, desde luego, los cadáveres de al-
51 Libro de Entierros, Santa Cruz de la Cañada, 11 de enero de 1819, AASF (39/676).52 Libro de Entierros, Albuquerque, 26 de mayo de 1777, AASF (34/258-260).53 Bruce Ellis, Bishop Lamy’s Santa Fe Cathedral, Albuquerque, University of New Me-
xico Press, 1985, 161.54 Ellis, Bishop Lamy’s Santa Fe Cathedral, 170.
55 Aries, The Hour of Our Death, passim.56 Real Cédula, 13 de abril de 1804, Aranjuez, SANM II (15/241-244) y Archivo Histó-
rico del Arzobispado de Durango, colección de microfilm del Río Grande HistoricalCollection de la New Mexico State University, Las Cruces, Nuevo México (de aquí en ade-lante, AHAD), (21/21-26). Véase también, José G. Rigau-Pérez, “Surgery at the Service ofTheology: Postmórtem Cesarean Sections in Puerto Rico and the Royal Cédula of 1804”,Hispanic American Historical Review, 75, 3 (1995), 377-404. Para 1698, el obispo de Chiapay Socomusco, Francisco Núñez de la Vega, había ordenado que “Si la madre muriese sinhaber partido, y prudentemente se juzgare que está la criatura viva, pueden sacársela delvientre y, como no salga muerta, bautizarla”. Francisco Núñez de la Vega, Constitucionesdiocesanas del obispado de Chiapa (1702), Estudio introductorio, modernización, notas yapéndices de Ma. Carmen León y Mario H. Ruz, México, Universidad Nacional Autóno-
DE CUER PO A CADÁVER
8 3
gunos nobles y de los santos conformaron la excepción que hacía la re-gla.55 Empero, la gente distinguía –quizá sólo inconscientemente– entreel cuerpo (en que se concentraban las atenciones espirituales y que re-cibía especial cuidado) y el esqueleto que, a pesar de caer en el anonima-to, perduraba y merecía el refugio continuo del camposanto hasta la Re-surrección.
LA CESÁREA POST MORTEM
Aunque para prevenir el saqueo la ley española prohibía depositar ar-tículos de valor en los entierros, quizá lo que preocupaba a la Corona nofue sólo la integridad del sepulcro, sino la preservación del orden social.Como mencionamos, los súbditos españoles solían remover y desenter-rar los restos con cualquier pretexto. Desde luego, la mayoría de estospretextos no eran sancionados legalmente ni eran intencionales, sino denaturaleza incidental. Sin embargo, hay una notable legislación queestipuló no sólo la violación de la integridad del sepulcro, sino tambiénla del cuerpo en sí. Esta ley, vigente también en Nuevo México, requirióno sólo que se exhumara el cadáver, sino que le fuera practicada la ope-ración de la cesárea.
En abril de 1804, el rey Carlos IV emitió esta ley sobre la práctica decesáreas post mortem en una real cédula, en respuesta a una iniciativa delcanon de la catedral de Bogotá.56 Según esta ley, los cuerpos de las mu-
MART INA W I L L
8 2
varios cadáveres en una sola tumba. Si dos personas murieran el mismodía en la misma parroquia sus cadáveres bien podían quedar en la mis-ma tumba. En 1819, el sacerdote de Santa Cruz de la Cañada enterró alos gemelos infantes de José Antonio y Juan Antonio Montoya Varela enla misma tumba.51 De hecho, los registros de entierros indican que uncura podía enterrar a varios cuerpos en una tumba, aunque no fueranparientes. Esta “cohabitación” de difuntos fue la culminación lógica ypráctica de vidas definidas por lazos familiares y comunitarios y no porlas modernas nociones de individualismo.
El uso de fosas comunes también revela los conceptos populares delo que se consideraba “adecuado” para los difuntos. En épocas de pesti-lencia, los entierros múltiples no sólo fueron convenientes sino podíanreducir el riesgo de la transmisión de enfermedades. Las matanzas vio-lentas –por ejemplo, los veintiún vecinos asesinados por comanches en1777– también daban lugar al entierro colectivo de las víctimas.52 Mien-tras remodelaban la iglesia parroquial de Santa Fe a finales del sigloXVIII, los obreros dirigidos por Antonio José Ortiz, desenterraron tumbasdebajo del altar y en otros sitios que luego volvieron a enterrar en unafosa común.53 Para administrar el limitado espacio disponible para losentierros, los restos en la iglesia parroquial desplazados para abrir espa-cios para nuevas tumbas también podían ser depositados en “sitios pa-recidos a criptas […] sobre el muro norte, alineados y parcialmente cu-biertos, una vez bien rellenados, con piedras y mortero”.54 Obviamente,la necesidad moderna de confinar y aislar a los difuntos en un sitio parala eternidad no existía en ese periodo.
Cuando los muertos ya no eran identificables –es decir, después dela fase liminal– sus restos, ya anónimos, fueron revueltos con los de susvecinos desecados. Por lo tanto, el manejo de los difuntos por los nue-vomexicanos estaba consistente con las prácticas barrocas, al dar pocaimportancia al cuerpo inerte aunque, desde luego, los cadáveres de al-
51 Libro de Entierros, Santa Cruz de la Cañada, 11 de enero de 1819, AASF (39/676).52 Libro de Entierros, Albuquerque, 26 de mayo de 1777, AASF (34/258-260).53 Bruce Ellis, Bishop Lamy’s Santa Fe Cathedral, Albuquerque, University of New Me-
xico Press, 1985, 161.54 Ellis, Bishop Lamy’s Santa Fe Cathedral, 170.
55 Aries, The Hour of Our Death, passim.56 Real Cédula, 13 de abril de 1804, Aranjuez, SANM II (15/241-244) y Archivo Histó-
rico del Arzobispado de Durango, colección de microfilm del Río Grande HistoricalCollection de la New Mexico State University, Las Cruces, Nuevo México (de aquí en ade-lante, AHAD), (21/21-26). Véase también, José G. Rigau-Pérez, “Surgery at the Service ofTheology: Postmórtem Cesarean Sections in Puerto Rico and the Royal Cédula of 1804”,Hispanic American Historical Review, 75, 3 (1995), 377-404. Para 1698, el obispo de Chiapay Socomusco, Francisco Núñez de la Vega, había ordenado que “Si la madre muriese sinhaber partido, y prudentemente se juzgare que está la criatura viva, pueden sacársela delvientre y, como no salga muerta, bautizarla”. Francisco Núñez de la Vega, Constitucionesdiocesanas del obispado de Chiapa (1702), Estudio introductorio, modernización, notas yapéndices de Ma. Carmen León y Mario H. Ruz, México, Universidad Nacional Autóno-
DE CUER PO A CADÁVER
8 5
agregó un incentivo para los familiares, al prometer una indulgencia deochenta días a aquellos que realizaran la cirugía o que informaran a lasautoridades de mujeres encinta y enfermas que pudieran necesitarla enalguna fecha posterior.59
Entre 1769 y 1833 en la Alta California, se realizaron al menos cator-ce cirugías de este tipo en diecinueve de las veintiuna misiones de la re-gión. La mayoría de las mujeres eran indígenas cristianizadas y sólo unafue identificada como española. Las cirugías produjeron fetos de entresiete y ocho meses de gestación. Según informes, uno vivió por dos díasy algunos otros sobrevivieron unos pocos minutos, pero es probableque la mayoría estuvieran muertos cuando los frailes que operaban losbautizaron “condicionalmente”, antes de enterrarlos, normalmente consus madres ya operadas. Estos casos demuestran que estas ideas fuerontransmitidas hasta los límites del imperio español. De hecho, en marzode 1803, el fray Isidoro Barcenilla, que posteriormente se convertiría enel custodio de Nuevo México, realizó una operación en la Misión de SanGabriel Arcángel,60 en que extrajo un feto de ocho meses de gestación,posiblemente vivo. Quizá motivado en parte por su exitosa cirugía, alllegar a Nuevo México Barcenilla insistió en la observación de la cédu-la de 1804.
Como buen franciscano, es posible que Barcenilla estuviera especial-mente convencido del valor espiritual de la cesárea post mortem por lapopularidad de un libro que trataba el tema, y que fuera traducido desu original en italiano y publicado en versión abreviada por un compa-ñero franciscano, fray José Manuel Rodríguez. La circular de Bucareli de1772 mencionó específicamente el libro de Rodríguez, La caridad del sa-cerdote para con los niños encerrados en el vientre de sus madres difuntas, ydocumentos de la utilidad y necesidad de su práctica, como la inspiración dela nueva ley. Si la teología fue la fuerza impulsora atrás de esta medidaquirúrgica, el estado decidió codificarla, usar su autoridad para asegu-rar su observación, y castigar con multas y otras sanciones a los que ladesobedecían o socavaban sus preceptos. Aunque no hay estudios siste-máticos de la aplicación de esta ley en Hispanoamérica, se sabe que en
MART INA W I L L
8 4
jeres que murieron durante el embarazo debían ser abiertos para sacarel feto, a fin de bautizarlo. El razonamiento en que se basó la ley era cla-ro y sencillo: fue una respuesta “ilustrada” a un problema que habíaembrollado a los teólogos por siglos. En vez de condenar a la criaturano nacida a pasar la eternidad en el limbo, la cédula prometió bautizar-lo y borrarle la mancha del pecado original, así asegurando su acceso alparaíso a los que morían antes de alcanzar la edad de la razón. Conla cooperación de los familiares, un equipo médico y espiritual descen-día sobre la casa de la desafortunada difunta para operarla. Si una fa-milia violaba esta ley, el cuerpo de la mujer debía ser exhumada.
Ésta no fue la primera ley de su tipo en España, ya que en 1761 Car-los III había circulado un decreto semejante entre los obispos españoles.57
Como solía ocurrir con la legislación española, la ley de 1804 repitió elmensaje del decreto anterior, pero incluía una renovada energía en suaplicación. Estas leyes, junto con una creciente literatura sobre la cesá-rea postmórtem, llegaron a las Américas en la segunda mitad del sigloXVIII. En 1712, el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa y el arzobis-po Alfonso Núñez de Haro ordenaron realizar el procedimiento “en to-dos los parajes de la gobernación de este virreinato”.58 El virrey amena-zó a cualquiera que se atreviera a interferir en su cumplimiento con unamulta de quinientos pesos, y ordenó que los familiares que obstruyeranla ley fueran denunciados ante la autoridad. Por su parte, el arzobispo
ma de México, IIFL, Centro de Estudios Mayas, 1988, Serie Fuentes para el estudio de lacultura maya: 6. Estoy agradecida con los dictaminadores anónimos de este ensayo porla referencia.
57 Rigau-Pérez, “Surgery at the Service of Theology”, 385. Como rey de las Dos Sici-lias, con el título de Carlos VII, Carlos III había promulgado una legislación parecida en1749, en que enfatizó la importancia espiritual de la cesárea postmórtem y advirtió quedesobedecer equivalía a cometer un homicidio. Véase, Rosemary Keupper Valle, “TheCesarean Operation in Alta California During the Franciscan Mission Period (1769-1833)”, Bulletin of the History of Medicine 48, 2 (1974), 271.
58 Circular para la pronta práctica de la operación cesárea, en Juan M. Rodríguez de SanMiguel, Pandectas Hispano-Mexicanas ó sea Código General comprensivo de las leyes generales,útiles y vivas de las siete partidas recopilación Keupper Valle, “The Cesarean Operation”,272.novísima, la de Indias, autos y providencias conocidas por de Montemayor y Beleña, y cédu-las posteriores hasta el año de 1820, con exclusión de las totalmente inútiles de las repetidas y delas expresamente derogadas, 3 tomos, México, Librería de J.F. Rosa, 1852, 2, 349.
59 Keupper Valle, “The Cesarean Operation”, 272.60 Keupper Valle, “The Cesarean Operation”, 267.
DE CUER PO A CADÁVER
8 5
agregó un incentivo para los familiares, al prometer una indulgencia deochenta días a aquellos que realizaran la cirugía o que informaran a lasautoridades de mujeres encinta y enfermas que pudieran necesitarla enalguna fecha posterior.59
Entre 1769 y 1833 en la Alta California, se realizaron al menos cator-ce cirugías de este tipo en diecinueve de las veintiuna misiones de la re-gión. La mayoría de las mujeres eran indígenas cristianizadas y sólo unafue identificada como española. Las cirugías produjeron fetos de entresiete y ocho meses de gestación. Según informes, uno vivió por dos díasy algunos otros sobrevivieron unos pocos minutos, pero es probableque la mayoría estuvieran muertos cuando los frailes que operaban losbautizaron “condicionalmente”, antes de enterrarlos, normalmente consus madres ya operadas. Estos casos demuestran que estas ideas fuerontransmitidas hasta los límites del imperio español. De hecho, en marzode 1803, el fray Isidoro Barcenilla, que posteriormente se convertiría enel custodio de Nuevo México, realizó una operación en la Misión de SanGabriel Arcángel,60 en que extrajo un feto de ocho meses de gestación,posiblemente vivo. Quizá motivado en parte por su exitosa cirugía, alllegar a Nuevo México Barcenilla insistió en la observación de la cédu-la de 1804.
Como buen franciscano, es posible que Barcenilla estuviera especial-mente convencido del valor espiritual de la cesárea post mortem por lapopularidad de un libro que trataba el tema, y que fuera traducido desu original en italiano y publicado en versión abreviada por un compa-ñero franciscano, fray José Manuel Rodríguez. La circular de Bucareli de1772 mencionó específicamente el libro de Rodríguez, La caridad del sa-cerdote para con los niños encerrados en el vientre de sus madres difuntas, ydocumentos de la utilidad y necesidad de su práctica, como la inspiración dela nueva ley. Si la teología fue la fuerza impulsora atrás de esta medidaquirúrgica, el estado decidió codificarla, usar su autoridad para asegu-rar su observación, y castigar con multas y otras sanciones a los que ladesobedecían o socavaban sus preceptos. Aunque no hay estudios siste-máticos de la aplicación de esta ley en Hispanoamérica, se sabe que en
MART INA W I L L
8 4
jeres que murieron durante el embarazo debían ser abiertos para sacarel feto, a fin de bautizarlo. El razonamiento en que se basó la ley era cla-ro y sencillo: fue una respuesta “ilustrada” a un problema que habíaembrollado a los teólogos por siglos. En vez de condenar a la criaturano nacida a pasar la eternidad en el limbo, la cédula prometió bautizar-lo y borrarle la mancha del pecado original, así asegurando su acceso alparaíso a los que morían antes de alcanzar la edad de la razón. Conla cooperación de los familiares, un equipo médico y espiritual descen-día sobre la casa de la desafortunada difunta para operarla. Si una fa-milia violaba esta ley, el cuerpo de la mujer debía ser exhumada.
Ésta no fue la primera ley de su tipo en España, ya que en 1761 Car-los III había circulado un decreto semejante entre los obispos españoles.57
Como solía ocurrir con la legislación española, la ley de 1804 repitió elmensaje del decreto anterior, pero incluía una renovada energía en suaplicación. Estas leyes, junto con una creciente literatura sobre la cesá-rea postmórtem, llegaron a las Américas en la segunda mitad del sigloXVIII. En 1712, el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa y el arzobis-po Alfonso Núñez de Haro ordenaron realizar el procedimiento “en to-dos los parajes de la gobernación de este virreinato”.58 El virrey amena-zó a cualquiera que se atreviera a interferir en su cumplimiento con unamulta de quinientos pesos, y ordenó que los familiares que obstruyeranla ley fueran denunciados ante la autoridad. Por su parte, el arzobispo
ma de México, IIFL, Centro de Estudios Mayas, 1988, Serie Fuentes para el estudio de lacultura maya: 6. Estoy agradecida con los dictaminadores anónimos de este ensayo porla referencia.
57 Rigau-Pérez, “Surgery at the Service of Theology”, 385. Como rey de las Dos Sici-lias, con el título de Carlos VII, Carlos III había promulgado una legislación parecida en1749, en que enfatizó la importancia espiritual de la cesárea postmórtem y advirtió quedesobedecer equivalía a cometer un homicidio. Véase, Rosemary Keupper Valle, “TheCesarean Operation in Alta California During the Franciscan Mission Period (1769-1833)”, Bulletin of the History of Medicine 48, 2 (1974), 271.
58 Circular para la pronta práctica de la operación cesárea, en Juan M. Rodríguez de SanMiguel, Pandectas Hispano-Mexicanas ó sea Código General comprensivo de las leyes generales,útiles y vivas de las siete partidas recopilación Keupper Valle, “The Cesarean Operation”,272.novísima, la de Indias, autos y providencias conocidas por de Montemayor y Beleña, y cédu-las posteriores hasta el año de 1820, con exclusión de las totalmente inútiles de las repetidas y delas expresamente derogadas, 3 tomos, México, Librería de J.F. Rosa, 1852, 2, 349.
59 Keupper Valle, “The Cesarean Operation”, 272.60 Keupper Valle, “The Cesarean Operation”, 267.
DE CUER PO A CADÁVER
8 7
tido de que las élites ilustradas en la Nueva España excluyeron delibe-radamente a las mujeres de su programa de reforma social. La ley de lacesárea post mortem codificó esta exclusión y sujetó el cuerpo de la mu-jer al tipo de procedimiento humillante antes reservado para criminalesejecutados. Al advertir lo difícil del procedimiento, el decreto no llamóa las parteras, sino a los cirujanos y médicos titulados a realizarla.64 Enausencia de un cirujano, otro médico profesional titulado debía operar,y sólo si no había ningún médico disponible, podía el sacerdote y el ma-gistrado local nombrar a alguien, con la aptitud y la destreza necesarias,a hacerla. Para esta eventualidad, la cédula incluía indicaciones paso-por-paso para hacer la cirugía.
El custodio Barcenilla no incluyó estas instrucciones en su circularde 1815 dirigida a las parroquias de Nuevo México, pero solicitó a cual-quier cura con un ejemplar del “gran [libro] del [padre siciliano Fran-cesco] Cangiamila” sobre el tema prestárselo a fin de dar indicacionesprecisas a los clérigos de la región. Mientras tanto, reconociendo lasmúltiples dificultades asociadas con esta cirugía –aunque nunca habíapresenciado una– Barcenilla ordenó a los sacerdotes determinar quiénen su parroquia era capaz de practicarla. Además, advirtió que de nocontar con alguien competente en la localidad, la responsabilidad recae-ría en el cura. Al parecer, entonces, incluso una mujer muerta era capazde profanar la castidad clerical, y, anticipándose a la crítica, Barcenillaamonestó a los clérigos: “ni las tentaciones aparentes nos eximimos detan rigurosa obligación”.65 Así, cuidando celosamente su propia modes-
MART INA W I L L
8 6
fecha tan temprana como 1795 la operación fue practicada en un cadá-ver en la ciudad de México.61
La ley de 1804 arribó en Chihuahua en agosto del mismo año y pro-bablemente alcanzó las parroquias de Nuevo México poco después.Aunque los archivos de Nuevo México no tienen pruebas de esta prác-tica, está claro que el concepto de la cesárea post mortem llegó hasta lafrontera norte, ya que en uno de los múltiples intentos decimonónicospor demostrar el barbarismo de la población mexicana –y así justificarla dominación estadounidense– el teniente norteamericano WilliamAbert habló de un evento que supuestamente ocurrió en Chihuahua.Según Abert, tras matar a una mujer apache en una emboscada, unosmexicanos arrancaron el “feto viviente” de su abdomen y lo bautizaronburlonamente.62 Aunque la veracidad del evento puede cuestionarse, laanécdota sí revela la difusión de esta idea en el norte de México.
A fin de facultar a las nuevas autoridades de la época –los médicos–el decreto aprovechó las autoridades barrocas –los sacerdotes– para queestos últimos aplicaran la ciencia a dos antiguos problemas teológicos:cómo asegurar la salvación de los no nacidos, y cómo determinar el mo-mento de la muerte. Los médicos debían cooperar con los clérigos paraasegurar que una mujer que muriera en cualquier etapa del embarazofuera sometida a cirugía. Independientemente de la edad de gestacióndel feto, el procedimiento prometió extender la posibilidad de la salva-ción al niño sin nacer, que de otra manera no sería liberado del pecadooriginal. Los médicos debían extraer al feto del vientre de la difunta ma-dre para que, una vez fuera, el sacerdote lo bautizara y con el sacramen-to asegurara su eterno descanso en el paraíso.
A diferencia de las reformas de los panteones iniciadas en ese perio-do, aquí lo espiritual se impuso a lo secular.63 La aparente inconsistenciaentre las dos legislaciones apoya la postura de Pamela Voekel en el sen-
61 Rigau-Pérez, “Surgery at the Service of Theology”, 386.62 Abert, Abert’s New Mexico Report, 129.63 Además del citado Alone Before God de Pamela Voekel, para una discusión de las
reformas de los cementerios, véanse: Silvia Cogollos Amaya y Martín Eduardo VargasPoo, “Las discusiones en torno a la construcción y utilidad de los “dormitorios” para losmuertos (Santafé, finales del siglo XVIII)”, en Inquisición, muerte y sexualidad, ed., JaimeHumberto Borja Gómez, Santa Fé de Bogotá, Editorial Ariel-CEJA, 1996, 143-67; Juan
Javier Pescador, De bautizados a fieles difuntos: Familia y mentalidades en una parroquia urba-na: Santa Catarina de México, 1568-1820, México, El Colegio de México, 1992; Pamela Voe-kel, “Piety and Public Space: The Cemetery Campaign in Veracruz, 1789-1810”, en LatinAmerican Popular Culture: An Introduction, eds., William H. Beezley y Linda A. Curcio-Nagy, Wilmington, Scholarly Resources, 2000, 1-25; Verónica Zárate Toscano, Los noblesante la muerte en México: Actitudes, ceremonias y memoria, 1750-1850, México, El Colegio deMéxico, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2000.
64 Para una discusión concienzuda de la profesionalización de los médicos en Méxi-co, veáse Luz María Hernández Saenz, Learning to Heal: The Medical Profession in ColonialMéxico, 1767-1831, Serie Xxi Regional Studies, vol. 17, Nueva York, Peter Lang, 1997.
65 Isidoro Barcenilla a las Misiones y Parroquias de Nuevo México, 18 de abril de1815, Zía, AASF, Loose Documents, Misión, 1815, n. 12 (53/834-837).
DE CUER PO A CADÁVER
8 7
tido de que las élites ilustradas en la Nueva España excluyeron delibe-radamente a las mujeres de su programa de reforma social. La ley de lacesárea post mortem codificó esta exclusión y sujetó el cuerpo de la mu-jer al tipo de procedimiento humillante antes reservado para criminalesejecutados. Al advertir lo difícil del procedimiento, el decreto no llamóa las parteras, sino a los cirujanos y médicos titulados a realizarla.64 Enausencia de un cirujano, otro médico profesional titulado debía operar,y sólo si no había ningún médico disponible, podía el sacerdote y el ma-gistrado local nombrar a alguien, con la aptitud y la destreza necesarias,a hacerla. Para esta eventualidad, la cédula incluía indicaciones paso-por-paso para hacer la cirugía.
El custodio Barcenilla no incluyó estas instrucciones en su circularde 1815 dirigida a las parroquias de Nuevo México, pero solicitó a cual-quier cura con un ejemplar del “gran [libro] del [padre siciliano Fran-cesco] Cangiamila” sobre el tema prestárselo a fin de dar indicacionesprecisas a los clérigos de la región. Mientras tanto, reconociendo lasmúltiples dificultades asociadas con esta cirugía –aunque nunca habíapresenciado una– Barcenilla ordenó a los sacerdotes determinar quiénen su parroquia era capaz de practicarla. Además, advirtió que de nocontar con alguien competente en la localidad, la responsabilidad recae-ría en el cura. Al parecer, entonces, incluso una mujer muerta era capazde profanar la castidad clerical, y, anticipándose a la crítica, Barcenillaamonestó a los clérigos: “ni las tentaciones aparentes nos eximimos detan rigurosa obligación”.65 Así, cuidando celosamente su propia modes-
MART INA W I L L
8 6
fecha tan temprana como 1795 la operación fue practicada en un cadá-ver en la ciudad de México.61
La ley de 1804 arribó en Chihuahua en agosto del mismo año y pro-bablemente alcanzó las parroquias de Nuevo México poco después.Aunque los archivos de Nuevo México no tienen pruebas de esta prác-tica, está claro que el concepto de la cesárea post mortem llegó hasta lafrontera norte, ya que en uno de los múltiples intentos decimonónicospor demostrar el barbarismo de la población mexicana –y así justificarla dominación estadounidense– el teniente norteamericano WilliamAbert habló de un evento que supuestamente ocurrió en Chihuahua.Según Abert, tras matar a una mujer apache en una emboscada, unosmexicanos arrancaron el “feto viviente” de su abdomen y lo bautizaronburlonamente.62 Aunque la veracidad del evento puede cuestionarse, laanécdota sí revela la difusión de esta idea en el norte de México.
A fin de facultar a las nuevas autoridades de la época –los médicos–el decreto aprovechó las autoridades barrocas –los sacerdotes– para queestos últimos aplicaran la ciencia a dos antiguos problemas teológicos:cómo asegurar la salvación de los no nacidos, y cómo determinar el mo-mento de la muerte. Los médicos debían cooperar con los clérigos paraasegurar que una mujer que muriera en cualquier etapa del embarazofuera sometida a cirugía. Independientemente de la edad de gestacióndel feto, el procedimiento prometió extender la posibilidad de la salva-ción al niño sin nacer, que de otra manera no sería liberado del pecadooriginal. Los médicos debían extraer al feto del vientre de la difunta ma-dre para que, una vez fuera, el sacerdote lo bautizara y con el sacramen-to asegurara su eterno descanso en el paraíso.
A diferencia de las reformas de los panteones iniciadas en ese perio-do, aquí lo espiritual se impuso a lo secular.63 La aparente inconsistenciaentre las dos legislaciones apoya la postura de Pamela Voekel en el sen-
61 Rigau-Pérez, “Surgery at the Service of Theology”, 386.62 Abert, Abert’s New Mexico Report, 129.63 Además del citado Alone Before God de Pamela Voekel, para una discusión de las
reformas de los cementerios, véanse: Silvia Cogollos Amaya y Martín Eduardo VargasPoo, “Las discusiones en torno a la construcción y utilidad de los “dormitorios” para losmuertos (Santafé, finales del siglo XVIII)”, en Inquisición, muerte y sexualidad, ed., JaimeHumberto Borja Gómez, Santa Fé de Bogotá, Editorial Ariel-CEJA, 1996, 143-67; Juan
Javier Pescador, De bautizados a fieles difuntos: Familia y mentalidades en una parroquia urba-na: Santa Catarina de México, 1568-1820, México, El Colegio de México, 1992; Pamela Voe-kel, “Piety and Public Space: The Cemetery Campaign in Veracruz, 1789-1810”, en LatinAmerican Popular Culture: An Introduction, eds., William H. Beezley y Linda A. Curcio-Nagy, Wilmington, Scholarly Resources, 2000, 1-25; Verónica Zárate Toscano, Los noblesante la muerte en México: Actitudes, ceremonias y memoria, 1750-1850, México, El Colegio deMéxico, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2000.
64 Para una discusión concienzuda de la profesionalización de los médicos en Méxi-co, veáse Luz María Hernández Saenz, Learning to Heal: The Medical Profession in ColonialMéxico, 1767-1831, Serie Xxi Regional Studies, vol. 17, Nueva York, Peter Lang, 1997.
65 Isidoro Barcenilla a las Misiones y Parroquias de Nuevo México, 18 de abril de1815, Zía, AASF, Loose Documents, Misión, 1815, n. 12 (53/834-837).
DE CUER PO A CADÁVER
8 9
probar la muerte. Aunque las indicaciones del rey estipularon que laoperación debía hacerse a la brevedad posible después del fallecimien-to para aumentar la posibilidad de lograr un feto vivo, hay informes deque la operación fue practicada incluso en mujeres muertas desde va-rios días atrás.
Dos libros importantes sobre el tema dieron fe de la utilidad de laoperación. El primero, escrito por un monje cisterciense español e intitu-lado Nuevo aspecto de teología médico moral, apareció primero en Españaen 1742, y luego en 1787. El padre siciliano, Francesco Cangiamila, pu-blicó su Embriología sacra, en 1745. Traducida a varios idiomas y publica-da en la ciudad de México en 1772, esta obra fue un antecedente de lalegislación española. Ninguno de los libros se preocupó por extenderla vida física del feto extraído, que solía sobrevivir sólo unas cuantas ho-ras después de la operación. Más bien, fue su vida eterna lo que preocu-paba a teólogos y médicos por igual, y no su vida mortal. Incluso aun-que el feto era del tamaño de “un grano de cebada, si tiene movimientose bautizará, y si no lo tiene, también se hará bajo condición”.68
La idea del bautismo condicional surgió de la misma preocupacióncon el momento de la muerte que llevó a los testigos a pinchar y auscul-tar el cuerpo de la difunta antes de operar. Ya que según los ritos de lapropia Iglesia, sólo se podía bautizar a personas vivas, en la ausencia deseñas de vida el sacerdote procedía a bautizar el feto de manera “condi-cional”. La dificultad en confirmar el momento preciso de la muerte fí-sica permitió, por lo menos, esta bienvenida “condicional” a la fe católi-ca, y así brindó la promesa del cielo a los que de otra manera seríancondenados a pasar la eternidad en limbo. Aunque condicional, se con-sideraba el bautismo tan importante que el decreto prohibió a los sacer-dotes enterrar a una mujer encinta que falleciera sin antes practicarle lacirugía. Si bien el rey no especificó una equivalencia entre la no realiza-ción de la cesárea y el asesinato, como el decreto de su padre había he-cho medio siglo antes, al negarle cristiano sepulcro a la mujer, la cédulade Carlos IV en efecto castigó al difunto por la negligencia de los vivos.No obstante, es probable que tanto los sacerdotes como los feligreses es-
MART INA W I L L
8 8
tia y la de la difunta, un sacerdote podía operar sin correr peligro. Final-mente, el custodio ordenó a los religiosos de Nuevo México educar asus feligreses sobre la importancia de este precepto y advertirles de loscastigos serios –pero, significativamente, no especificados– a que la de-sobediencia daría lugar.
Así, operar el cadáver de una mujer muerta fue concebido como undeber religioso del más alto orden. Su realización ofreció la esperanzade salvación allí donde ninguna existía. Aunque las familias humildesintentaran evitar que se realizara la cirugía en sus hijas, hermanas y es-posas difuntas, los clérigos no debían vacilar, sino salvar las almas “delos niños no extraídos del vientre de sus difuntas madres”.66 AunqueBarcenilla no albergaba esperanzas de producir “niños” vivos a travésde la cirugía, sus instrucciones, como las de sus superiores en España yMéxico, se basaban en la idea de que la vida podía existir temporal-mente en el vientre de una mujer muerta. Después de todo, ¿no habíallegado al mundo de esta manera el mismo San Román Nonato, el santopatrón de las mujeres encintas, las parteras y los no nacidos? De nuevo,el momento de la expiración de la vida quedó indefinido y difícil, o qui-zá imposible, de determinar.
Implícito y explícito en la legislación y correspondencia sobre estetema fue la dificultad en cerciorarse de la muerte. No obstante la clari-dad de la ciencia médica respecto de la cesárea, hubo una amplia “áreagris” en la determinación del momento exacto de la muerte. Además, elfolklore incluía varios casos de personas que habían vuelto a la vidadespués de su aparente fallecimiento, cuando su desesperada respira-ción se hacía oír sólo segundos antes de su entierro. El folklore de Nue-vo México afirmó que alguien debía quedarse en la casa del difuntodurante los cuatro días siguientes a su “muerte” para prevenir que re-sucitara.67 Aunque no se podía determinar el momento de la muerte conprecisión, antes de comenzar la operación para rescatar al feto atrapadoera imprescindible constatar la muerte en la medida de lo posible. Se de-bía acercar amoniaco a la nariz, la boca y los ojos de la mujer para tratarde revivirla y alguien debía meter un alfiler debajo de sus uñas para
66 Ibid.67 NMSRCA, Colección Woodward Penitente, s.f., caja 8, fol. 149.
68 Modo de hacer la operación cesárea después de muerta la madre, Archivo Histórico de laNación, Madrid, Consejos, lib. 1502.
DE CUER PO A CADÁVER
8 9
probar la muerte. Aunque las indicaciones del rey estipularon que laoperación debía hacerse a la brevedad posible después del fallecimien-to para aumentar la posibilidad de lograr un feto vivo, hay informes deque la operación fue practicada incluso en mujeres muertas desde va-rios días atrás.
Dos libros importantes sobre el tema dieron fe de la utilidad de laoperación. El primero, escrito por un monje cisterciense español e intitu-lado Nuevo aspecto de teología médico moral, apareció primero en Españaen 1742, y luego en 1787. El padre siciliano, Francesco Cangiamila, pu-blicó su Embriología sacra, en 1745. Traducida a varios idiomas y publica-da en la ciudad de México en 1772, esta obra fue un antecedente de lalegislación española. Ninguno de los libros se preocupó por extenderla vida física del feto extraído, que solía sobrevivir sólo unas cuantas ho-ras después de la operación. Más bien, fue su vida eterna lo que preocu-paba a teólogos y médicos por igual, y no su vida mortal. Incluso aun-que el feto era del tamaño de “un grano de cebada, si tiene movimientose bautizará, y si no lo tiene, también se hará bajo condición”.68
La idea del bautismo condicional surgió de la misma preocupacióncon el momento de la muerte que llevó a los testigos a pinchar y auscul-tar el cuerpo de la difunta antes de operar. Ya que según los ritos de lapropia Iglesia, sólo se podía bautizar a personas vivas, en la ausencia deseñas de vida el sacerdote procedía a bautizar el feto de manera “condi-cional”. La dificultad en confirmar el momento preciso de la muerte fí-sica permitió, por lo menos, esta bienvenida “condicional” a la fe católi-ca, y así brindó la promesa del cielo a los que de otra manera seríancondenados a pasar la eternidad en limbo. Aunque condicional, se con-sideraba el bautismo tan importante que el decreto prohibió a los sacer-dotes enterrar a una mujer encinta que falleciera sin antes practicarle lacirugía. Si bien el rey no especificó una equivalencia entre la no realiza-ción de la cesárea y el asesinato, como el decreto de su padre había he-cho medio siglo antes, al negarle cristiano sepulcro a la mujer, la cédulade Carlos IV en efecto castigó al difunto por la negligencia de los vivos.No obstante, es probable que tanto los sacerdotes como los feligreses es-
MART INA W I L L
8 8
tia y la de la difunta, un sacerdote podía operar sin correr peligro. Final-mente, el custodio ordenó a los religiosos de Nuevo México educar asus feligreses sobre la importancia de este precepto y advertirles de loscastigos serios –pero, significativamente, no especificados– a que la de-sobediencia daría lugar.
Así, operar el cadáver de una mujer muerta fue concebido como undeber religioso del más alto orden. Su realización ofreció la esperanzade salvación allí donde ninguna existía. Aunque las familias humildesintentaran evitar que se realizara la cirugía en sus hijas, hermanas y es-posas difuntas, los clérigos no debían vacilar, sino salvar las almas “delos niños no extraídos del vientre de sus difuntas madres”.66 AunqueBarcenilla no albergaba esperanzas de producir “niños” vivos a travésde la cirugía, sus instrucciones, como las de sus superiores en España yMéxico, se basaban en la idea de que la vida podía existir temporal-mente en el vientre de una mujer muerta. Después de todo, ¿no habíallegado al mundo de esta manera el mismo San Román Nonato, el santopatrón de las mujeres encintas, las parteras y los no nacidos? De nuevo,el momento de la expiración de la vida quedó indefinido y difícil, o qui-zá imposible, de determinar.
Implícito y explícito en la legislación y correspondencia sobre estetema fue la dificultad en cerciorarse de la muerte. No obstante la clari-dad de la ciencia médica respecto de la cesárea, hubo una amplia “áreagris” en la determinación del momento exacto de la muerte. Además, elfolklore incluía varios casos de personas que habían vuelto a la vidadespués de su aparente fallecimiento, cuando su desesperada respira-ción se hacía oír sólo segundos antes de su entierro. El folklore de Nue-vo México afirmó que alguien debía quedarse en la casa del difuntodurante los cuatro días siguientes a su “muerte” para prevenir que re-sucitara.67 Aunque no se podía determinar el momento de la muerte conprecisión, antes de comenzar la operación para rescatar al feto atrapadoera imprescindible constatar la muerte en la medida de lo posible. Se de-bía acercar amoniaco a la nariz, la boca y los ojos de la mujer para tratarde revivirla y alguien debía meter un alfiler debajo de sus uñas para
66 Ibid.67 NMSRCA, Colección Woodward Penitente, s.f., caja 8, fol. 149.
68 Modo de hacer la operación cesárea después de muerta la madre, Archivo Histórico de laNación, Madrid, Consejos, lib. 1502.
MART INA W I L L
9 0
tuvieran reacios a cumplir el decreto, y esto por varias razones. En Nue-vo México, tan alejado de toda supervisión, parece haber sido poco pro-bable que se exhumara un cadáver para practicarle la cesárea postmortem.69
No obstante los relativamente frecuentes desentierros y reubicacio-nes de esqueletos enteros en Nuevo México, esta profanación del cuer-po habría inquietado a muchos. Del mismo modo que la semejanza en-tre el cadáver y el ser vivo era tal que un muerte aparente quizá noindicaba el fallecimiento verdadero, la semejanza entre el cuerpo y lapersona en vida habría constituido un fuerte desincentivo al acto deabrirlo, incluso cuando el fin pretendido fuera de índole espiritual. Fueesta semejanza entre los vivos y los muertos antes del entierro de estosúltimos lo que en 1834 llevó a Manuel Gallego a permanecer al lado delcuerpo de su mujer toda la noche después de matarla. La poblaciónestaba conforme con depositar el cadáver en el camposanto para que es-perara la resurrección, y probablemente les reconfortaba saber que ha-bían cumplido su deber espiritual al darle a su ser querido misa y cris-tiana sepultura en tierra consagrada. La resurrección prometía que, alregresar Jesucristo, los difuntos volverían a habitar sus cuerpos descom-puestos. Aunque los esqueletos desecados gozaban temporalmente deun estatus distinto al de los recién muertos, al último todos los que des-cansaban en la iglesia volverían a reunirse. Fue una cosmovisión comu-nal y corporativa –distinta a las nociones del individualismo– la queregía el manejo del cuerpo inerte, como refleja la indiscriminada mezclade los restos sin separaciones precisas ni lápidas. Aunque la gente sepreocupaba poco por el trato de los huesos “limpios”, estaban de acuer-do en lo importante que era conservarlos en la iglesia de la comunidad.
Traducción de Paul C. Kersey Johnson
FECHA DE ACEPTACIÓN DEL ARTÍCULO: 8 de enero de 2003FECHA DE RECEPCIÓN DE LA VERSIÓN FINAL: 6 de marzo de 2003
69 El arancel no incluía un costo para la exhumación, que requería un permiso delobispo que costaba 50 pesos. Arancel que señala los derechos que se deben cobrar en el Provi-seraro de Durango sacado fielmente del original que se observa dispuesto por el Ilustrísimo SeñorDon Benito Crespo Obispo que fue de esta diócesis, s.f., s.l. (Durango), AHAD, (216/719).