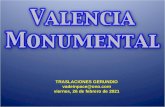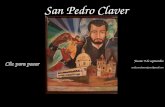De la restauración monumental a la conservación integral - Caso San Pedro Claver
-
Upload
gonzalocorreal -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
Transcript of De la restauración monumental a la conservación integral - Caso San Pedro Claver

“De la restauración monumental a la conservación integral: una experiencia práctica en el Claustro de San Pedro Claver en Cartagena de Indias.”
Gonzalo Correal Ospina
Basado en artículo publicado en: Cuadernos
de la Universidad de Granada – Instituto de
América de Santa Fe, 2000.
El Claustro de San Pedro Claver en Cartagena de Indias, se ubica en el centro histórico de la ciudad, dentro del primer cinturón amurallado construido sobre la isla de Calamarí, lugar de la primera fundación de Cartagena. Hace parte de lo que fuera, desde comienzos del siglo XVII hasta finales del XVIII el Colegio de la Compañía de Jesús, desde donde los Jesuitas proyectaron su misión educativa, evangélica y social hacia la ciudad y su región. En el vivió por espacio de treinta y nueve años, hasta su muerte en 1654, el
Arquitecto, Magister en Planeación Urbana y Regional
con estudios de Maestría en Restauración arquitectónica
en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y
Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, México.
Director del proyecto para la conservación integral del
Claustro de San Pedro Claver en Cartagena de Indias,
como consultor contratista del Instituto de
Investigaciones Estéticas de la U. Javeriana
padre Claver, adalid de la defensa de los derechos humanos de los esclavos y Santo Patrono de la ciudad1. Este edificio, parte del cual se edificó sobre el lienzo de muralla, ha combinado diversos usos a lo largo de la historia, como los de colegio, vivienda para los religiosos, comercio, hospital, y cuartel. Desde finales del XVIII el conjunto se dividió en dos partes, completamente independientes, en una de las cuales funciona actualmente el Museo Naval del Caribe y en la otra, que incluye el templo del siglo XVIII y el Claustro, la Casa de la Compañía de Jesús. El proyecto para la Conservación integral del Claustro nace de la iniciativa de la Provincia de la Compañía en Cartagena, particularmente del Padre Ministro del Claustro, Tulio Aristizabal Giraldo S.J., siendo desarrollado con recursos de la Compañía y de la Pontificia Universidad Javeriana por el Instituto de Investigaciones Estéticas “Carlos Arbeláez Camacho”, Unidad Académica adscrita a la Facultad de Arquitectura y Diseño de esta Universidad, que desde su fundación en 1963, trabaja en la identificación, interpretación y valoración del patrimonio construido, buscando la formación teórica por medio de experiencias prácticas (proyectos de intervención). Para su elaboración y desarrollo se conformó un equipo interdisciplinario que participó durante todas las fases del proyecto, apoyando desde cada una de las áreas del conocimiento la toma de decisiones con respecto a la actuación sobre el edificio.
2
1 Sacerdote Jesuita nacido en Verdú, Cataluña,
canonizado por León XIII el 15 de Enero de 1888. 2 En el equipo de trabajo participaron el arquitecto
Andrés Gaviria V., Director del Instituto de
Investigaciones Estéticas, la arqueóloga Monika
Therrien, la arquitecta Patricia Rentería S., la
antropóloga Magdalena Peñuela U., los restauradores
Salim Osta L. y Temístocles Suarez, el ingeniero
Hernan Sandoval y los arquitectos Mauricio
Hernandez, Jimena Rueda y Juan Carlos Cancino.
Vista aérea del antiguo Colegio de la Compañía desde el Oriente.
Fotografía de Gonzalo Correal Ospina,

La etapa inicial del proyecto correspondió al estudio de la materialidad física del objeto y su entorno, en su composición y condición material y en su ubicación en un contexto espacio–temporal. Una segunda fase correspondió a la calificación del edificio, es decir a la valoración de sus alteraciones y deterioros, y a la identificación y el reconocimiento de su conjunto de valores, y la tercera fase, como síntesis del proceso, a la elaboración de una propuesta de intervención fundamentada en criterios y principios de orden técnico y teórico. La etapa de investigación, apoyada en los trabajos de levantamiento arquitectónico, de evaluación estructural, de análisis estratigráfico de materiales de soporte, de investigación histórica para la valoración arquitectónica y en el estudio de los aspectos sociales y antropológicos, buscó proporcionar herramientas para la valoración objetiva del proceso de evolución histórica del inmueble como base para la confrontación de datos, la interpretación de las evidencias y la toma de decisiones a nivel proyectual. La investigación histórica permitió establecer, de forma sintética, un panorama general que comienza en 1604, cuando llegan a Cartagena de Indias algunos jesuitas con el fin de fundar un colegio en el Nuevo Reino. Estos religiosos se instalan en una casa cedida por el obispo fray Juan de Ladrada cerca de la Plaza Mayor, en donde abren, en 1608, un exiguo colegio con setenta alumnos. Considerando pronto inapropiado este lugar, la Comunidad adquiere unas casa en la plaza del muelle, iniciando, en 1615 la construcción del colegio de la Compañía, a donde se trasladan en 1618. De acuerdo a la investigación histórica, esta primera obra fue desarrollada por el hermano coadjutor Andrés Alonso, quien después de trabajar en la construcción de los colegios de
Logroño y de Palencia en España, y de diseñar y construir en Panamá, viaja a la Nueva Granada, en donde participa en el diseño y la construcción del Colegio y el templo de San Ignacio de Tunja, y posiblemente, junto a Coluccini, en el proyecto para el conjunto de San Ignacio en Bogotá. Esta primera iglesia constaba de una capilla mayor y coro y al lado un corredor para solo hombres rematado en dos altares3. El testero del templo ubicado hacia la muralla y los pies hacia la hoy conocida como calle de San Juan de Dios. En 1620 se traza la construcción de la muralla de la ciudad sobre el lote del colegio, “dejándole sin posibilidad de ensanche”. Esta circunstancia genera un conflicto que lleva a la Compañía, con autorización del Gobernador Francisco de Murga, a construir sobre la muralla parte de su Colegio en 1629, a partir de una traza del arquitecto Juan Mejía del Valle. Debido a la debilidad que esta construcción significó para el adecuado funcionamiento del sistema defensivo, mediante cédula real se ordena, en 1638, la demolición de la parte del colegio
construida sobre la muralla. El proceso de conciliación culmina con la construcción, a costa de la Compañía, de un nuevo tramo de muralla, dejando entre esta y el colegio una calle, y de los baluartes ahora conocidos como de “San Ignacio” y “San Francisco Javier”, de acuerdo a la
3 Juan Manuel Pacheco S.J, Los Jesuitas en Colombia,
Bogotá, 1959, citado por Rentería, op. cit

propuesta del Ingeniero Juan de Somovilla y Tejada. En 1695 se empieza a construir un nuevo templo (la Iglesia actual) sobre la traza del arquitecto holandés, hermano Lorenzo Könick, con el apoyo de el hermano alemán Miguel Schlesinger.
Esta obra, terminada hacia 1735, completó el desarrollo en el terreno de la
Compañía, haciendo necesario articular el conjunto del colegio con la nueva iglesia, adecuando para tal
efecto, las edificaciones existentes a esta traza. Como parte de estas obras en busca de la unidad de lectura del conjunto se remodeló el patio oriental del edificio, (que hoy corresponde al Claustro de San Pedro Claver) y se avanzó en la construcción del tercer piso. Este proceso fue interrumpido por la expulsión de los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada, en 1767. El edificio pasa entonces a manos de los hermanos de San Juan de Dios, quienes le habilitan como Hospital, dividido en el “Real Hospital de San Carlos”, ocupando la parte occidental del edificio y el “hospital de los pobres de San Juan de Dios”, en la parte que hoy se conoce como el Claustro de San Pedro. En 1861, por disposición de Tomás Cipriano de Mosquera, en desarrollo de su Ley de expropiación de manos muertas, el edificio es ocupado como cuartel, y el templo se utiliza como caballeriza y depósito de víveres. En 1885 el Presidente Rafael Nuñez entrega el templo y parte del edificio a Monseñor Biffi, en aquel entonces Obispo de la diócesis de Cartagena, quien realiza algunas obras de reparación y de enlucimiento de ambos edificios. Para completar su misión, en 1897 Monseñor
Biffi dona a perpetuidad el Claustro y el templo a la Compañía de Jesús, que entonces reinicia sus labores en la Ciudad, mientras la parte occidental del edificio continua funcionando como cuartel del ejercito hasta 1956, fecha a partir de la cual se abandona gradualmente, hasta que en 1992, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional Española, se inician las obras de restauración tendientes a adecuar esta parte del edificio al “Museo Naval del Caribe”. Con el apoyo de las investigaciones histórica, arqueológica y estratigráfica fue posible identificar las alteraciones espaciales y formales practicadas al edificio a través de su historia, en momentos claramente definidos: El primero de ellos corresponde al periodo de definición y conformación del proyecto por parte de los religiosos de la Compañía de Jesús, y comprende, de forma general, dos fases: la primera abarca desde 1615 hasta 1670 aproximadamente, y corresponde al proceso de conformación del conjunto. La segunda fase, en la cual se construye el nuevo templo y se ejecutan obras de integración del conjunto en busca de una unidad de lenguaje, se inicia en la última década del siglo XVII y concluye en 1767, cuando son expulsados los Jesuitas del Nuevo Reino. En este periodo, de forma coherente con un programa definido por la misión educativa y social de la compañía, se conformó y articuló el conjunto dentro de una clara visión del proyecto en sus escalas local y regional, que permitió, con el apoyo de las haciendas de la Compañía, la irradiación de su acción en el territorio.4 Un segundo momento
4 En este caso en particular, la Hacienda de San
Bernabé, en la Isla de Tierrabomba, contribuyó de
manera significativa en la consolidación del proyecto
evangélico proporcionando desde su tejar, no solo
materiales de construcción para el Colegio de la
Compañía, sino también ingresos económicos para
solventar su actividad misional.

corresponde al periodo de utilización del edificio como Hospital. Gracias al sistema de organización espacial del conjunto en aulas y habitaciones para los religiosos, su adecuación a este nuevo uso no implicó mayores alteraciones al partido del edificio. Sin embargo, en este momento se divide al conjunto en los hospitales de San Carlos y de San Juan de Dios, sin que a la fecha haya podido recuperarse la unidad e integridad del edificio. Durante el periodo de ocupación del conjunto como cuartel se agregaron algunos muros y se remodelaron, ya en el siglo XX, la crujía norte del edificio y la que hoy se conoce como la “crujía republicana”, que separa al Claustro de el Museo Naval del Caribe. Un cuarto momento lo constituye, el conjunto de intervenciones practicadas en los años sesenta del siglo XX, con las cuales se pretendió revitalizar el edificio, y que incluyen una serie de agregados pseudo- coloniales.
El resto de intervenciones en el Claustro,
especialmente las practicadas durante los últimos 10 años,
han sido obras de reparaciones locativas, como cambio de vigas de madera deterioradas y sustitución de materiales de piso. Bastante diferente ha sido el proceso de la parte occidental del antiguo colegio. Si bien desde finales del siglo XVIII se diferenciaron las dos partes del edificio por la construcción de un tercer piso, obra que solo se realizó en la parte correspondiente al Claustro, la división desde la época de su funcionamiento como hospital contribuyó a acrecentar sus diferencias. La restauración del sector occidental evidencia claramente esta
división, particularmente en su fachada. Mientras el Claustro conserva sus puerta-ventanas, balcones y tejadillos, en el Museo Naval estos fueron suprimidos, siendo sustituidos por ventanas con canceles de madera y cornisas en su parte superior. Esta tarea de identificación de alteraciones espaciales y formales, permitió con el apoyo de la arqueología, confirmar la hipótesis sobre el acceso original al edificio, ubicado en el espacio entre el testero del templo y la muralla, que avanzando en diagonal desde el noroccidente, generó un acceso al conjunto por el oriente. De igual manera se pudo comprobar la disposición de la primera iglesia de conformidad a la información documental, es decir con la cabecera hacia el sur y los pies a la calle de “San Juan de Dios”.
Estas investigaciones, permitieron, además rebatir algunos de los supuestos sobre la historia del edificio. En primer lugar, la escalera de piedra de la crujía oriental del Claustro, siempre considerada como
“original”, parece corresponder al siglo XVIII, puesto que una cala de exploración arqueológica permitió identificar un pilar del primer templo que se extiende por debajo de ella. Igualmente se localizó una junta de construcción en el extremo oriental de la crujía construida sobre la muralla, evidencia que sugiere, en esta fase preliminar del proyecto, que el remate de la crujía (en donde se ha ubicado una reconstrucción museográfica del aposento del padre Claver), es un agregado posterior al siglo XVII. De acuerdo con un plano de 1656, atribuido a Juan de Somovilla y Tejada (AGI:Santa

Fe,221;TL,71)5, esta crujía terminaba en una torre rematada con un agudo chapitel que evocaba “con su severidad felipesca las construcciones castellanas del siglo XVII” 6. El número actual de arcadas (43),
corresponde al dibujo de Somovilla, realizado dos años después de la muerte del padre Claver y en consecuencia el “aposento del santo” no pudo estar ubicado allí.
De forma paralela al estudio de las alteraciones, se identificaron y registraron los procesos de deterioro presentes en el edificio. Gracias al mantenimiento regular, la mayor parte del Claustro se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, en la crujía que hoy en día separa el Claustro de San Pedro del Museo Naval del Caribe, la armadura de la placas de hormigón del entrepiso y de la cubierta, agregadas cerca de 1930, se encuentra en avanzado estado de corrosión, evidenciando el riesgo de un colapso. Otro factor importante es la deformación por flexión de las vigas en madera de la crujía construida sobre la muralla. El resto de los deterioros, todos ellos de menor cuantía corresponden a la disgregación de algunos pañetes, presencia de sales solubles y de hongos y líquenes. Con el fin de complementar la ubicación espacial y temporal del edificio en su contexto, fue preciso profundizar en el estudio de los valores simbólicos y los
5 Marco Dorta, Enrique (1988) Cartagena de Indias,
puerto y plaza fuerte, Fondo Cultural Cafetero, Bogotá. 6 Angulo Iñiguez, Diego. Planos de monumentos
arquitectónicos de América y Filipinas existentes en el
Archivo de Indias. Sevilla, 1933-1939, citado por
Marco Dorta, Enrique (1988) op. cit. p. 112
procesos de apropiación de sus significantes por parte de los grupos humanos asociados al edificio. De esta manera el trabajo de investigación coadyuvó en la tarea de identificar las representaciones asociadas al Claustro, confrontando, desde las mentalidades, pero en la cotidianidad, “los macroprocesos y los microsucesos” (Signorelli, 1999)7. Desde esta perspectiva, fue posible definir de forma coherente, el conjunto de relaciones sociales y espaciales que denominamos como “espacio-temporales” (Lefebvre, 1986)8, permitiendo una lectura del Claustro de San Pedro Claver en su contexto. Parte de este estudio antropológico fue orientado a comprender como se articula el proyecto jesuítico, y como el edificio expresa su capacidad de transformación, gestión y convocatoria social en la memoria de los diferentes estamentos de la ciudad. Para tal efecto, fue necesario estudiar la mentalidad esclavista de los siglos XVII y XVIII, desde una óptica aun más amplia. Esta aproximación permitió identificar asociaciones históricas que ponen de relieve la importancia del trabajo del Padre Alonso Sandoval, y su influencia en la vida y obra del “esclavo de los esclavos”, como solía auto denominarse el padre Claver. Así mismo, aportó elementos críticos para la interpretación de la misión evangélica y social de la Compañía de Jesús en Cartagena, que aún se proyecta desde el claustro y es capaz de congregar significados e irradiar, a través de sus misiones, el verdadero sentido del proyecto Jesuítico. La vigencia de la obra de Sandoval y Claver, como tristemente nos lo recuerda la historia presencial colombiana es
evidente: la intolerancia es la forma más dañina de la
7 Signorelli, Amalia, (1999) Antropología Urbana,
México, Antropos. 8 Lefebvre, Henri, (1986) La production de l´esoace,
Paris, Antropos, citado por Signorelli (1999), op. cit.

injusticia social. Por eso Pedro
Claver fue un conciliador de partes en conflicto. El Claustro de San Pedro Claver expresa claramente la “practicidad, austeridad y esencialidad que caracteriza a la arquitectura de la Contrarreforma Católica, y que se expresó en el Tipo, establecido a través del circuito internacional del mundo católico.” 9 De esta forma, los aspectos prácticos y técnicos prevalecen sobre los conceptos de “estilo”, permitiendo la interpretación de unos principios que para el “modo nostro” se resumen en el manejo de la proporción y gracia de las formas en edificios de arquitecturas fuertes, cómodas, simples y “entendidas” a partir de la “supresión de todo lo superfluo y en la perfecta conformidad de cada elemento con su fin lógico” (Rentería 98:4). Bien ha definido el historiador Marco Dorta estos principios refiriéndose al templo, que son sin embargo, aplicables al claustro, de sencilla traza con arcos de medio punto sobre pilares de sección cuadrada: “Sin más decoración que las molduras de los capiteles y del entablamento, que se quiebra en saliente sobre las pilastras, el conjunto tiene un empaque monumental y una serena sencillez, que constituyen su característica más interesante. es la obra de un verdadero arquitecto, que se planteaba problemas constructivos y los resuelve con facilidad y con arte, logrando al mismo tiempo efectos estéticos.” (Marco Dorta, 1988) Estos principios de racionalidad adquieren mayor importancia si se tiene en cuenta que han sido interpretados en unas condiciones particularmente exigentes, que obligan a integrar al conjunto una muralla para resolver un programa común
9 Investigación histórica para la valoración
arquitectónica y espacial del Claustro de San Pedro
Claver de la Compañía de Jesús, trabajo de consultoría
para el proyecto de conservación integral, elaborado por
Patricia Rentería Salazar, 1998.
a otros colegios de la Compañía: la ubicación de las aulas en el primer piso, precedidas por un amplio pórtico cubierto y dispuesta alrededor de un patio reservado para los estudiantes, y las habitaciones de la comunidad religiosa en el segundo piso. El mismo proceso de evolución histórica del edificio confiere a esta circunstancia especial relevancia, si se tiene en cuenta el valor de uso de “un edificio que fue cinco cosas en tres siglos: Colegio, Hospital, Cuartel, Casa del Obispo y Residencia de los Jesuitas”10 Una siguiente escala de aproximación al edificio ha permitido identificar un conjunto de valores a nivel urbano como la alta densidad de espacios públicos, algunos de ellos constituidos en nodos por su capacidad de congregación o en hitos urbanos, que subrayan la vocación cultural de este sector (en la misma manzana coexisten el Museo Naval del Caribe y el Claustro de San Pedro Claver, con su museo de arte religioso y un pequeño museo arqueológico; al frente del Claustro, sobre la plaza, se ubica el Museo de Arte Moderno de Cartagena). El antiguo colegio de la Compañía contribuye de manera significativa en la conformación espacial del conjunto, ya que articula las plazas de San Pedro Claver y de Santa Teresa con el Parque de La Marina a través de la calle de Ronda, habilitada como prolongación al exterior del Museo Naval del Caribe. A su vez, la plaza de San Pedro, frente al Claustro se articula con la plaza de la Aduana, conformando un circuito que continua hacia la Plaza de los Coches, y a través de la torre del reloj, hacia el Parque del Centenario. De igual manera, La Plaza de Santa Teresa, frente al Museo Naval, se conecta con los recodos de la muralla actualmente habilitados como plazas a la vez que remata y articula los recorridos sobre la muralla mediante el Baluarte de San Francisco Javier. 10
Aristizabal S.J., Tulio. Retazos de historia –los
jesuitas en Cartagena de Indias-, Cartagena, 1995 p.177

Proyecto. El desarrollo de las fases de investigación y calificación permitió establecer, como criterio general, que el proyecto, más que aplicar únicamente un conjunto de operaciones tendientes a mantener el edificio en condiciones de servicio, debía orientarse a la contextualización del conjunto de valores del cual es portador, promoviendo nuevas formas de percibir y apropiar su significado. Para tal efecto fue indispensable partir del reconocimiento del Claustro como parte del Colegio de la Compañía, buscando recuperar la lectura de un conjunto cuya integridad se ha perdido en la memoria de los cartageneros. Esta intención no pretende desconocer el proceso de estratificación histórica del edificio, sino por el contrario, evidenciar de forma coherente, la evolución de un inmueble que es capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad permitiendo una gran diversidad de usos desde finales del siglo XVIII. De esta manera se interpreta al objeto en relación a su entorno, respetando y valorando el proceso de conformación urbana de una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad. En consecuencia, y como eje central del proyecto se pretende recuperar, con acciones puntuales en el Claustro, la lectura del proceso evolutivo del conjunto, a través del adecuado manejo de su articulación al tejido urbano.
Como operación estratégica se propone articular las relaciones entre el interior del Claustro y su espacio urbano, recuperando las relaciones con la calle de la ronda mediante la apertura de los vanos tapiados y la asignación de un uso público (despacho parroquial) a los espacios vinculados. Igualmente se busca establecer una dinámica de relación espacial con la plaza de San Pedro Claver, mediante la asignación de usos que contribuyan a vitalizar este espacio urbano. En cuanto a la organización espacial interna, en concordancia con los principios de racionalidad de la arquitectura jesuítica, se propone enfatizar la circulación interna colateral a la muralla, que vinculó dos porciones de ciudad a través de un Colegio de la Compañía de Jesús. A nivel urbano, y como complemento indispensable para la articulación del tejido en esta zona de la ciudad, se propone posibilitar la continuidad de los recorridos sobre el lienzo de la muralla, fortaleciendo las relaciones con el borde, en la zona del parque de la Marina. En relación al programa se mantiene, en términos generales, la zonificación actual. La planta baja se destina a los usos de museo de arte religioso, museo arqueológico, despacho parroquial, taller de conservación y servicios higiénicos, y se suprimen los de garaje (ubicado hasta ahora en lo que fuera el presbiterio del primer templo), y depósito de materiales de construcción (en la crujía “republicana”). En la propuesta se incluye como complemento, un salón múltiple para actividades culturales. La planta de entresuelo continua dedicada a la obra del Padre Claver, con la enfermería, restaurada hace poco tiempo y un salón dedicado a la historia de Pedro Claver y Alonso Sandoval. La primera planta, destinada al uso público en la galería de circulación y en su crujías oriental y occidental, se habilita para un Centro de Cultura Afrocaribe, una biblioteca

especializada y un aula, mientras que la crujía sur, con un acceso independiente, continua destinada a habitaciones para religiosos y visitantes de la Compañía. La última planta, con un acceso privado desde la planta baja se destina al uso exclusivo de la Comunidad de Cartagena, y en ella se ubican habitaciones, sala de descanso y una capilla conectada con el segundo piso del templo de San Pedro
Claver. Se propone además hacer transitables la cubiertas de la crujía sur, que es un mirador privilegiado del centro histórico, y la de la crujía “republicana”, que articula el Claustro
con el Museo Naval. En ésta última, única con acceso público y menor altura (2 pisos), se propone un café-mirador que permite entender la relación entre las dos partes del Conjunto. En algunos de los casos se participa, a través de un diseño respetuoso pero abiertamente contemporáneo, en su adecuación a las necesidades y requerimientos actuales. Otras intervenciones propuestas se fundamentan en el respeto a la sustancia antigua, y pretenden evidenciar un conjunto de valores históricos, simbólicos o estéticos del Claustro. Una de ellas es la recuperación del acceso original, ubicado entre las crujías sur (edificada sobre la muralla) y oriente (donde se ubicó el primer templo) liberando en la planta baja el espacio entre el testero del templo -cuya integridad pudimos comprobar con las exploraciones estratigráficas- y la antigua portería. Esta intención pretende, sobre cualquier criterio de reversión histórica a un momento determinado (siglo XVII), favorecer la lectura del eje oriente-occidente conformado por la galería de circulación que vinculó todo el conjunto,
rematando en la Plaza de Santa Teresa, frente al Museo Naval. Para reforzar esta integración se propone liberar un vano tapiado permitiendo una relación visual con la galería del Museo Naval del Caribe. La intención de recuperar el acceso original busca además, evidenciar uno de los aspectos más interesantes del conjunto: el aprovechamiento de los muros de la muralla y la contramuralla como base para la edificación de la crujía sur. Con el fin de enriquecer la relación con la Plaza de San Pedro, y a la vez promover la lectura del proceso de estratificación histórica del edificio, se propone habilitar la planta baja de la crujía oriental (en donde se construyó el primer templo) para el museo de arte religioso, que funciona actualmente en la crujía oriental, liberando los muros y el cieloraso agregados con el fin de sugerir la lectura de una nave, que se refuerza con una colección de pinturas y esculturas que expresan la dimensión estética de la experiencia mística. Con respecto a las circulaciones verticales, se conserva en la propuesta la escalera del XVIII, habilitando un acceso y una escalera privada para los religiosos y sus visitantes en el extremo occidental de la crujía norte, contiguo al Museo Naval. El circuito de circulaciones se completa con una escalera abiertamente contemporánea ubicada dentro de la crujía republicana, permitiendo el acceso a la primera planta, en donde se complementa el programa de usos públicos con actividades relacionadas con la reflexión y la investigación sobre la situación actual de las comunidades afrocaribes, (Centro de Cultura Afrocaribe, que actualmente funciona en el Claustro), complementado con una biblioteca especializada sobre literatura afroamericana, que complementará la colección bibliográfica de la Comunidad, actualmente ubicada en un rincón del

segundo piso del templo de San Pedro Claver. Junto a un salón en forma de hemiciclo propuesto en la crujía republicana, se busca poner de relieve la proyección educativa, social y misional de la Compañía de Jesús. Consideraciones finales. Del desarrollo del proyecto para la conservación integral del Claustro de San Pedro Claver se desprenden las siguientes consideraciones: Si bien la ciudad es un fenómeno dialéctico en el cual el movimiento y la mutación entretejen una estructura espacial histórica que se articula con la estructura social, los problemas de conservación de un bien cultural deben abordarse desde una perspectiva objetiva que establezca una relación dinámica entre valores y formas en función de la ciudad. Esto implica fortalecer la implantación y articulación del edificio al tejido urbano, ya que la lectura de la ciudad no se hace como una sumatoria de inmuebles individuales sino a partir de la integración de los mismos. Desde esta perspectiva un proyecto integral para la conservación de un bien cultural requiere además, de la adecuada articulación de su conjunto de valores con nuevas formas de vida contemporánea. En consecuencia, la acción debe orientarse al redimensionamiento de la participación del edificio en los procesos históricos, a partir de las relaciones espacio-temporales que el establece. De esta forma, la historia, apoyada por la antropología y la arqueología, más que un recuento de hechos y procesos, constituye una valiosa herramienta para la interpretación de los bienes en el contexto de las estructuras físicas y sociales. La conservación, entendida de esta manera, es mucho más que la acción de continuar la permanencia de los objetos culturales: busca conservar, pero como el principio de un proceso de identificación
de los valores propios de nuestra cultura; que sólo adquieren su verdadero poder de significación en la medida que puedan contextualizarse en el marco de nuestra problemática actual, permitiendo activar procesos alternos de conservación de los fundamentos que definen nuestra identidad.
Vista de la Bahía desde el centro histórico de Catagena