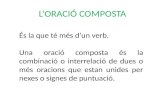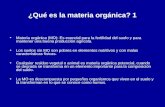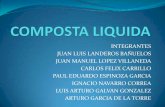Dedicatoria - friendsofthemexicancloudforest.org · localidad y el otro con una mezcla de composta...
-
Upload
truongphuc -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of Dedicatoria - friendsofthemexicancloudforest.org · localidad y el otro con una mezcla de composta...
2
Dedicatoria
A mis padres
Por su apoyo incondicional en cada etapa de mi vida, por su amor, confianza y
por darme todo lo necesario y más.
Tomás Montes Ramírez
Josefina Hernández Morales
A mi hermana
Por estar siempre ahí, por su amor y apoyo
Ana Karen Montes Hernández
A mis Abuelos
Que con sus consejos siempre están y estuvieron para mí
Petra Morales
Cirilo Hernández †
Tomás Montes
Victoria Ramírez
Tomás Martínez †
3
Agradecimientos
El presente trabajo formó parte del proyecto “Ecología de la restauración del
Bosque Mesófilo de Montaña en el centro de Veracruz, México: una
aproximación al paisaje.” (Sep-Conacyt Ciencia Básica 2007-1 numero 82284)
a cargo de la doctora Fabiola López Barrera y su equipo de trabajo en el
Instituto de Ecología A. C. Este trabajo fue apoyado con una beca por parte del
mismo proyecto.
Agradezco al Instituto de Ecología por permitirme el acceso a sus instalaciones
para la realización de este trabajo.
De manera muy especial quiero agradecer a Dra. Fabiola López por su apoyo,
comprensión y paciencia; además por brindarme su confianza y la oportunidad
compartir sus conocimientos conmigo durante todo este tiempo.
De igual forma quiero agradecer a Alan y Paula Wright, propietarios del lugar
quienes siempre mostraron interés y la mejor disposición para la realización de
este estudio.
Al Dr. Dr. Vinicio Sosa por sus aportaciones en la parte estadística de este
trabajo. Al Dr. José García Franco por sus consejos y apoyo brindado.
También quiero expresar mi agradecimiento a la M. en C. Carmen Navarro
Carbajal y a la Dra. Sombra Patricia Rivas Arancibia por sus valiosos
comentarios y aportaciones a este trabajo.
Del mismo modo agradezco a todas las personas que me apoyaron en el arduo
trabajo de campo; al M. en C. Gerardo Arceo, M. en C. Edith Salomé, Dr.
Eduardo Sainz Biol. Jesús Flores, Biol. Rosendo Coscatl, Biol. Ricardo de
Jesús Madrigal, Pste. Guillermo Vázquez, David Ivan Lima, Sandra Saldívar y
todas las personas que me brindaron su apoyo.
Igualmente y de manera muy especial agradezco a todos mis amigos Ángel,
Manuel, Nelly, Guillermo, Dulce, Rosendo, Javier, José Luis, Laura, Ángeles,
Sandra, Lety, Gerardo, Edith y Ricardo por el apoyo y cariño que he recibido de
todos y cada uno desde el momento en que aparecieron en mi vida; gracias por
hacer el camino más fácil y aligerar la carga del día a día y sobre todo por estar
siempre ahí.
A la Comisión Nacional del Agua por proporcionar los datos de temperatura y
precipitación del sitio de estudio.
4
Resumen
La fragmentación, deforestación y degradación del bosque mesófilo de
montaña en Veracruz, como en otras partes del país han ocasionado que estos
ecosistemas se vean sujetos a cambios en su composición y que algunas
poblaciones de árboles de este tipo de vegetación se encuentren vulnerables,
como es el caso de Quercus insignis. Los objetivos de este trabajo fueron
evaluar el efecto de algunos factores microambientales sobre el crecimiento y
la supervivencia de plántulas de Q. insignis. Para ello se sembraron plántulas
de entre 7 y 11 meses de edad provenientes de dos tratamientos de
propagación en vivero, uno consistió en plántulas que crecían con suelo de la
localidad y el otro con una mezcla de composta comercial y suelo de la
localidad. En agosto de 2008 dichas plántulas fueron establecidas en campo
aleatoriamente bajo dos condiciones lumínicas (bajo dosel y zona abierta). Se
monitorearon la supervivencia y el crecimiento (altura máxima y área basal) de
forma cuatrimestral durante un año. Se calcularon las tasas relativas de
crecimiento por mes. Para evaluar el crecimiento de las plántulas en el vivero
se utilizo un análisis de varianza (ANOVA).Para evaluar la relación entre las
variables microambientales se utilizo un análisis de correlación de Pearson; el
efecto de la ubicación, el tipo de suelo y la apertura del dosel sobre las tasas
relativas de crecimiento en altura y área basal fueron analizados con un
análisis de covarianza (ANCOVA). La ubicación de siembra tuvo un efecto
significativo sobre la tasa relativa de crecimiento en área basal. Los resultados
mostraron que la apertura del dosel covaria significativamente con la tasa
relativa de crecimiento en altura. La supervivencia para toda la plantación
después de un año fue del 61%. La tasa de supervivencia de las plántulas
(prueba de Kaplan-Meier) fue diferente dependiendo del factor suelo. Las
plántulas que crecieron con composta fueron más afectadas por el transplante
que las plántulas que crecieron con suelo local. La principal causa de muerte
fue la depredación por tuzas, sobre todo en la zona abierta. Se concluye que
las plántulas de Q. insignis pueden crecer y sobrevivir en zonas abiertas y bajo
dosel, sin embargo el área basal es mayor en esta última condición de siembra.
El micrositio es un factor cambiante y por ende afecta el desempeño de las
6
Índice
1. Introducción 1
1.1 Bosque mesófilo de montaña 1
1.2 Restauración de Bosques 2
1.3 Los encinos, especies claves del bosque mesófilo de montaña 3
1.4 Factores determinantes en el crecimiento y la supervivencia 5
1.5 Justificación 6
1.6 Objetivo General 7
1.7 Objetivos particulares 7
1.8 Hipótesis 8
2. Material y Métodos 9
2.1 Área de estudio 9
2.2 Especie de estudio 12
2.3 Fase vivero 14
2.4 Establecimiento de las plántulas en campo 14
2.5 Caracterización del micrositio 16
2.6 Análisis estadísticos 19
3. Resultados 20
7
3.1 Crecimiento en vivero 20
3.2 Establecimiento y crecimiento en campo 21
3.3 Supervivencia 27
3.4 Causas de mortalidad 30
3.5 Micrositio 31
4. Discusión 33
4.1 Efecto del uso de composta en el crecimiento y supervivencia de
las plántulas
33
4.2 Efecto del microambiente lumínico sobre el crecimiento y la
supervivencia de las plántulas
34
4.2.1 Crecimiento 34
4.2.2 Supervivencia 35
4.3 Causas de mortalidad 37
4.4 Micrositio 38
5. Conclusiones 39
6. Referencias 40
.
9
1. Introducción
1.1 Bosque mesófilo de montaña
El bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla es un tipo de
vegetación que de forma general se ubica dentro de un intervalo altitudinal
muy estrecho de entre 400 y 2,700 (Rzedowski 1986). La precipitación anual
varía desde los 500 a los 10000 mm. Generalmente el tipo de suelo es de tipo
histosol con una alta cantidad de agua y humedad (Aldrich et al. 1997). Gran
parte de su valor está relacionado con las características únicas de
biodiversidad y endemismo. La diversidad biológica en términos de especies de
árboles, hierbas, arbustos y epífitas es relativamente alta en relación al área
que ocupa. En México, por ejemplo, el bosque mesófilo de montaña a pesar de
ocupar el 0.8% del territorio contiene unas 2,500 especies de plantas que
crecen preferente o exclusivamente en este tipo de bosque (Rzedowski 1996).
Este número de plantas representa entre el 10 y 12% de todas las estimadas
para México; además de que una proporción elevada de éstas son endémicas.
El bosque mesófilo de montaña sirve también como refugio para especies en
peligro de extinción no solo vegetales sino también animales; lo que hace que
este tipo de ecosistema sea muy diverso (Aldrich et al. 1997; Williams-Linera
2007).
El bosque de niebla ofrece importantes servicios ambientales al paisaje y
a los asentamientos humanos por ejemplo; son una fuente importante de
captación de dióxido de carbono (CO2) y agua por lo que promueve el
incremento y la conservación de manantiales y mantos freáticos, mitigando
efectos de inundaciones y sequias; así mismo en la formación de suelo y como
sumidero de carbono. Entre los recursos económicos que puede proveer el
bosque mesófilo se encuentran la producción de leña a pequeña escala
además de la extracción de productos no maderables como plantas
ornamentales (orquídeas y bromélias), así como de plantas medicinales y la
carne de algunos animales silvestres(Williams-Linera 2007).
A pesar del gran valor de este ecosistema, se encuentra en amenaza
constante, principalmente a consecuencia de actividades humanas como lo son
el cambio de uso de suelo, el sobrepastoreo, la sobrexplotación forestal y la
10
extracción de productos no maderables, lo que ocasiona daños irreversibles al
hábitat forestal. Recientemente se han intensificado otras actividades
perjudiciales al bosque como lo son la caza, el turismo, la apertura de vías de
comunicación y los efectos de borde de la urbanización, para el año 2002 en
México ya solo existía un 28% de su cobertura original (Challenger & Dirzo
2009; Williams-Linera et al. 2002). Por estas razones, resulta primordial
conocer y mantener su biodiversidad tanto a nivel local como nacional y a la
par realizar propuestas para su recuperación y protección por medio del
desarrollo de técnicas de restauración ecológica.
1.2 Restauración de Bosques
La recuperación natural de un bosque involucra una serie sucesiva de
cambios en la composición y dominancia temporal de unas especies por otras,
llamándose a este proceso sucesión. Dichos reemplazos, pueden tomar poco o
mucho tiempo en función de las características del disturbio que ocasionó la
degradación, de la disponibilidad de los recursos y condiciones ambientales
presentes en cada sitio. La restauración ecológica es el proceso mediante el
cual se puede ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha dañado,
degradado o destruido, cuyo principal objetivo es tratar de retornar al
ecosistema a su trayectoria histórica (no necesariamente a su estado inicial) ya
que inicia o acelera su recuperación, integridad y sustentabilidad; basándose
en sitios de referencia, ecosistemas comparables y otras fuentes de
información (SER 2006).
La restauración de ecosistemas forestales idealmente debe basarse en
el establecimiento de una cobertura vegetal compuesta por individuos de
especies nativas que están presentes en el ecosistema o sitio de referencia y
que resistan y mejoren las condiciones del área perturbada y posteriormente
promueva la recuperación de la biodiversidad al proporcionar alimento,
condiciones ambientales o como soporte de muchas otras especies; además
de que estas son resistentes a enfermedades y plagas naturales locales
(Segura 2005). En general, para los bosques, la información existente es
insuficiente para detallar la variabilidad de los procesos naturales de
regeneración y todos los factores que pueden influir en el éxito o fracaso de
11
programas, técnicas y especies usadas para la restauración (Muñiz-Castro
2008a). Sin embargo, existen ensayos de restauración con especies nativas a
nivel local que nos dan la oportunidad de conocer algunos factores limitantes
para la restauración a través de plantaciones. Cuando se introducen
plantaciones forestales se deben de tomar en cuenta factores como la edad de
la plántula, el momento de la siembra, y las condiciones microclimáticas. El
conocimiento básico sobre el crecimiento y la supervivencia de los árboles es
esencial para proponer las mejores especies y micrositios para el manejo de
algunas especies de bosque mesófilo de montaña. Un micrositio se denomina
como un área pequeña con características diferentes del área circundante,
como son temperaturas y disponibilidad de humedad y/o nutrientes diferentes a
las del resto del ecosistema. Los micrositios más favorables son aprovechados
para las plantaciones de restauración (Ramírez-Contreras & Rodríguez-Trejo
2004) ya que estos pueden ser un factor determinante en la supervivencia de
las plántulas. Es por ello que es de suma importancia establecer estudios que
generen información precisa para elegir el tipo de especies y micrositios
recomendables para plantaciones de reforestación y proyectos de restauración
ecológica (Williams-Linera 1996).
1.3 Los encinos, especies claves del Bosque Mesófilo de
Montaña
En la familia Fagaceae el género Quercus (encinos) es el que presenta
mayor distribución en todo el mundo. Se encuentra en casi todos los bosques
templados del hemisferio Norte, así como en algunas regiones tropicales y
subtropicales del mismo (Nixon 2006). En América se localizan desde Canadá
hasta Colombia, además de Cuba. Se conocen dos centros de diversidad para
el género; uno de ellos es México en donde forman parte importante de los
bosques templados con alrededor del 69% del total de las especies reportadas
para el continente (Valencia 2004). De las aproximadamente 140 especies
mexicanas 46% son del subgénero Lepidobalanus, 51% de Erythrobalanus y
3% Protobalanus. Más del 95% de las especies mexicanas se encuentran
entre los 1200 y 2800 msnm (Zavala-Chávez 1998). Los encinos son
importantes componentes del bosque mesófilo de montaña al ser especies
dominantes del dosel ya que crean el microhábitat sombreado y húmedo que
12
requieren las especies de sucesión tardías y dependientes de alta humedad
como las orquídeas y epífitas(Williams-Linera 2007).
Los encinos por mucho tiempo fueron considerados especies tardías, sin
embargo, estudios sobre su regeneración indican que las plántulas pueden
establecerse en etapas tempranas de la sucesión secundaria y crecer en sitios
perturbados, aún en sitios totalmente expuestos a la radiación solar (Bonfil &
Soberón 1999; López-Barrera et al. 2006; Ramírez-Marcial et al. 2005). Son
especies fáciles de propagar por lo que se consideran buenas candidatas para
impulsar programas de producción masiva de plantas y ser introducidas en
sitios moderadamente degradados. Los encinos se han sugerido como
especies clave en la rehabilitación y restauración de bosques, ya que son
plantas termófilas que forman encinares o bosques mixtos en combinación con
otras angiospermas o coníferas. Los encinos muestran un amplio intervalo de
respuesta ante la cantidad de luz y sombra, sus plántulas tienen una
supervivencia alta adentro y fuera del bosque y pueden encontrarse en áreas
deforestadas degradadas o muy perturbadas y en acahuales (Williams-Linera
2007). Sin embargo, con dicha plasticidad y amplia distribución, algunas
especies de encinos se encuentran amenazadas dada su limitada distribución
además de su extracción y deforestación debido a cambios de uso de suelo
para actividades agropecuarias. Por ejemplo en México, Quercus insignis es
una especie que se encuentra en la categoría de vulnerable con prioridad
nacional y probable perdida genética. Debido a la explotación ilegal, su
distribución está limitada a pequeños remanentes y fragmentos de bosque en
Chiapas, Veracruz y Jalisco además de que las poblaciones suelen ser
pequeñas y fragmentadas (Oldfield & Eastwood 2007).
1.4 Factores determinantes del crecimiento y la supervivencia
Dentro de los factores que determinan la supervivencia y el crecimiento
de las plántulas, el ambiente lumínico y el tipo de suelo o sustrato han sido de
los más estudiados por ser importantes sobre todo en el establecimiento
temprano de las plántulas. El ambiente lumínico en general y la intensidad
lumínica promedio en particular son componentes muy importantes en la
regeneración de las plantas ya que dentro del bosque la calidad y la cantidad
13
de luz varían espacial y temporalmente a diferentes escalas; el análisis de esta
variabilidad, así como de sus causas y consecuencias la supone como un
factor ecológico y evolutivo (Valladares 2006). En el sotobosque, bajo un dosel
cerrado la intensidad de luz es baja en la mayor parte del día lo que ocasiona
que la capacidad fotosintética y las tasas de crecimiento de las plantas sean
bajas. Sin embargo, en condiciones de alta intensidad lumínica (claros del
bosque) las plantas incrementan su tasa de crecimiento y su capacidad
fotosintética es mayor permitiéndoles competir por espacio en el claro. La
magnitud en la luz directa y en su intensidad influencian la respuesta de las
especies lo que afecta su establecimiento y crecimiento inicial (Artavia et al.
2004; Guo et al. 2001). La mayoría de las especies del interior del bosque son
tolerantes a la sombra y son susceptibles a cambios repentinos en los niveles
de luz solar incrementada como resultado de la eliminación de árboles grandes
o la caída de ramas. La luz es importante en dos contextos: como fuente de
energía y como fuente de información relacionada con la variabilidad,
desarrollo y crecimiento de las plantas. Dicha variabilidad provoca una gama
de adaptaciones en plantas (Hogan & Machado 2002). Por ejemplo cuando las
plantas están sometidas a una intensidad baja de luz por periodos de tiempo
prolongados les provoca alargamiento de entrenudos, las hojas permanecen en
un estado inmaduro y sin expandirse, desarrollo anormal de los cloroplasto, la
supresión de la síntesis de clorofila; además de su baja resistencia a
enfermedades y plagas ya que desarrollan muy pocas barreras bioquímicas o
morfológicas para defenderse ya que los tejidos se suavizan. Estas reacciones
se conocen con el nombre de síndrome de etiolación, siendo frecuente cuando
la densidad de plantas establecidas de mayor altura representa un aumento en
la competencia por luz, (Daubenmire 2001; Rivera 2007).
Por otro lado, el suelo o el tipo de sustrato en que las plantas se
desarrollan es otro de los factores determinantes en el establecimiento
temprano. Los intentos por aumentar las probabilidades de éxito en las
plántulas y como consecuencia en la regeneración de los ecosistemas sugieren
que la optimización de las características del suelo en que son sembradas
puede contribuir en mucho a la causa; la optimización comprende el uso de
abonos naturales (humus) mejor conocidos como composta que resulta de la
14
biodegradación por millones de bacterias, hongos y otros microorganismos, de
cualquier resto de materia orgánica abandonada dando como producto final
tierra negra con gran cantidad de nutrientes(Davies & Call 1990)
Por estas razones la composta se convierte en una fuente extra de
nutrientes para la planta por lo que es recomendable su uso para mejorar el
rendimiento de las plántulas en el campo para la regeneración de sitios
naturales. Con respecto a esta práctica se conoce poco su efectividad en
especies nativas y en particular para las plantaciones para restauración
utilizando encinos(Ramírez-Marcial et al. 2003).
1.5 Justificación
La fragmentación y perdida del bosque mesófilo de montaña en el centro del
estado de Veracruz, representan una amenaza para el ecosistema y los
servicios ambientales que brinda, por lo que resulta prioritario el desarrollo de
técnicas de reintroducción de especies nativas en áreas deforestadas ya que
estas promueven la recuperación de la biodiversidad al generar las condiciones
ambientales propicias para el resto de las especies vegetales y animales. Q.
insignis es una especie prioritaria para ser reintroducida en áreas deforestadas,
ya que además de ser una especie nativa del bosque mesófilo de montaña, es
una especie amenazada en México. A pesar de su importancia, a la fecha, no
se han realizado estudios que evalúen su crecimiento y supervivencia en
condiciones de campo e invernadero, por lo que este estudio pretende
proporcionar información útil sobre los factores que determinan el crecimiento y
la supervivencia de plantaciones de Q. insignis a fin de que esta especie pueda
ser considerada en programas de restauración del bosque mesófilo de
montaña.
15
1.6 Objetivo General
Evaluar el efecto de factores microambientales tales como la apertura
del dosel, radiación fotosintéticamente activa, humedad del suelo, profundidad
de hojarasca y cobertura de herbáceas sobre el crecimiento y la supervivencia
de Q. insignis en Huatusco, Veracruz.
1.7 Objetivos particulares
1. Evaluar el efecto del uso de composta en el crecimiento de
las plántulas de Q. insignis en condiciones de vivero; así como su
crecimiento y supervivencia después de ser establecidas en campo.
2. Evaluar el efecto de dos condiciones lumínicas
contrastantes (zona abierta y bajo dosel) sobre el crecimiento y
supervivencia de plántulas de Q. insignis.
3. Determinar las principales causas de mortalidad para las
plántulas de Q, insignis establecidas en campo.
4. Caracterizar el micrositio de cada plántula de Q. insignis
establecida en campo.
1.8 Hipótesis
1. Debido a que la utilización de suelos enriquecidos con compostas
son técnicas que favorecen el crecimiento y la supervivencia de plántulas
de encinos es de esperarse que las plántulas de Q. insignis que han
crecido en condiciones de vivero y con suelo enriquecido con composta
tengan un mejor crecimiento y sobrevivencia al ser establecidas en
condiciones de campo.
2. Como se ha documentado para algunas especies de encinos
neotropicales estos pueden establecerse en sitios abiertos y en
condiciones de luz intermedia por lo que se espera que particularmente Q.
16
insignis podría tener el potencial de establecerse exitosamente en lugares
abiertos y sitios con disponibilidad de luz intermedia, siendo esta ultima la
mejor condición esperada para su establecimiento.
3. En estudios anteriores se menciona que una de las principales
causas de mortalidad de las plántulas de encinos son la depredación por
roedores por lo que se espera que esta sea una de las principales causas
de mortalidad para las plántulas de Q. insignis establecidas en campo.
4. Como se ha documentado para otras especies de encinos su
establecimiento se ve afectado por las condiciones de micrositio a las que
están expuestas (humedad del suelo, apertura del dosel, radiación
fotosintéticamente activa, cobertura de herbáceas y profundidad de
hojarasca) por lo que se espera que tales factores sean cambiantes a lo
largo del tiempo para cada plántula de Q. insignis.
17
2. Material y Métodos
2.1 Área de estudio
En el centro del estado de Veracruz, en el municipio de Huatusco, a una
distancia aproximada de 90 km de la ciudad de Xalapa, se encuentra el predio
denominado “Las Cañadas” que cuenta con una extensión de 406 ha. (Fig. 1)
(Rodríguez et al. 2002). Decretada como la primera Servidumbre Ecológica de
México en el año de 1998, protege relictos de Bosque Mesófilo de Montaña y
áreas perturbadas destinadas para su regeneración; se ubica entre los 1300 y
1500 msnm, las coordenadas son: N 19°10´35.2´´ y W 096°58´18.8´´; tiene una
precipitación anual promedio de 1850 mm, la temperatura media anual es de
19.8 ⁰C y la temporada de lluvias abarca desde Julio a Septiembre (Fig.2).
Dentro del predio, se pueden encontrar fragmentos de: bosque de niebla, de
bosque ripario, encinares, acahuales y sitios con diferente edad de
regeneración natural debido a un uso agrícola o ganadero. El tipo de clima es
clasificado según Köppen como ((A)Cm(f)(i´)gw) semicálido húmedo del grupo
C (el mes más frío es debajo de los 18° C), el régimen de lluvias es intermedio,
con poca oscilación térmica, con marcha de temperatura tipo “Ganges” y
presencia de canícula. El tipo de suelo presente es de tipo andosol úmbrico,
con un grado de acidez baja, además de un nivel medio en cuanto a la
disponibilidad de macronutrientes (Geissert & Ibáñez 2008; Rodríguez et al.
2002).
Recientemente, el predio fue delimitado y fraccionado en un potrero de
acahual con 100 ha. que fueron destinadas para la restauración del bosque
original (Fig. 1). Dicho potrero estuvo activo hasta septiembre de 2005, mes en
el que se excluyo el ganado para propiciar un proceso de regeneración. Los
tipos de vegetación presentes en el predio son pastizales tanto nativos como
exóticos, matorral, acahuales y pequeñas islas de árboles en las que Q.
insignis es una de las especies dominantes debido a su área basal y cobertura
de dosel.
18
Figura 1. Localización geográfica del sitio de estudio en Huatusco, Veracruz. La
plantación de Q. insignis se estableció bajo dos condiciones lumínicas; las líneas amarillas
indican el sendero sobre el que se establecieron las plántulas en condiciones de sombra; el
asterisco blanco indica el sitio donde se establecieron las plántulas en zona abierta.
19
Figura 2. Diagramas ombrotérmicos de la estación meteorológica “centro regional
Huatusco”, municipio Huatusco, Veracruz (latitud 19⁰08´48´´, longitud 96⁰57´00´´, altitud 1344
m snm). Los valores son promedios de temperatura (barras) y precipitación (líneas) del periodo
de 1999 a 2007 excepto 2003 (A) y de 2008 a 2009 (B). Datos proporcionados por la Comisión
Nacional del Agua, organismo de cuenca golfo centro, dirección técnica, jefatura de proyecto
de hidrometeorología.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
5
10
15
20
25
30
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precip
itación
(mm
)
Tem
per
atu
ra(⁰
C)
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Precip
itación
(mm
)
Tem
per
atu
ra (
⁰C)
A
B
20
2.2 Especie de Estudio
En Veracruz Quercus insignis (Fig. 3) forma parte del Bosque Mesófilo
de Montaña entre los 1100 y los 1600 msnm donde es conocido como
Chicalaba. Pertenece al grupo de los encinos blancos (Zavala 1996) y es un
árbol de aproximadamente 25 a 30 m de altura con 1 m de diámetro; pierde sus
hojas una parte del año, es monóico y con flores diferenciadas diminutas,
amarillentas, esparcidas a lo largo de las ramillas (inflorescencias) finas y
colgantes hasta de 7 cm de largo presentes en marzo. Sus frutos (bellotas) son
solitarios y anuales, desarrollándose de julio a noviembre. Las bellotas
alcanzan los 7 cm de diámetro, su crecimiento es relativamente rápido ya que
consiguen de tres a cinco metros en dos años; su propagación es por medio de
semillas, por lo que resulta fácil la obtención de plántulas. Es una especie que
se utiliza de modo industrial en la fabricación de pisos para tráfico pesado y
ligero, incluyendo el residencial, peldaños de escaleras, pasamanos, tarimas,
mangos de herramientas; además se utiliza para el mejoramiento de sitios
urbanos y paisajismo, mientras que sus bellotas son utilizadas en la
alimentación de ganado (Benítez et al. 2004; Machuca-Velasco et al. 1999;
Oldfield & Eastwood 2007). Es una especie potencial para ser usada en la
restauración y reforestación de encinares (Flores & Lindig 2005).
Se han realizado estudios refiriéndose a la caracterización anatómica de
la especie además de la calidad en la pulpa en el papel entre otros (Machuca-
Velasco et al. 1999); también se encuentra como una especie estructuralmente
importante en bosques hondureños con un alto índice de importancia, además
de ser abundante y dominante de dosel (Fraazt & Montúfar 2007). Sin
embargo, no se cuentan con estudios que detallen su desempeño en campo ni
ensayos experimentales que reflejen su capacidad de crecer y sobrevivir.
21
Figura 3. Variabilidad de Q. insignis en el tamaño de las bellotas (A), la germinación
(B), la plántula de 17 meses de edad (C) y el adulto (D). Cortesía de: Fabiola López Barrera (A)
y Beatriz Montes Hernández (B,C y D)
22
2.3 Fase de vivero
Esta fase fue realizada por los encargados del vivero en Cañadas, previo
al inicio de esta investigación. Para la obtención de las plántulas de Q. insignis
se recolectaron semillas de cuatro árboles adultos localizados dentro del
predio, estas se recolectaron en noviembre de 2006. Las semillas fueron
separadas por medio del método de flotación que consiste en colocarlas en un
recipiente con agua de tal modo que estén cubiertas totalmente, lo que hace
que las que no son viables floten (Zavala-Chávez & García 1996). Las semillas
separadas fueron sembradas en abril de 2007, en dos tipos de sustrato, el
primero consistió solo en sustrato extraído del lugar y el segundo en una
mezcla de tierra con composta (humus) en proporción 1:1 respectivamente. La
composta fue adquirida de un proveedor de Xalapa (Terranova lombricultores).
Ambos sustratos fueron depositados en bolsas de polietileno negras de
aproximadamente 2 K de capacidad, en total se obtuvieron 1044 plántulas. El
riego se realizó periódicamente y en cantidad suficiente para mantener
constantemente húmedo el sustrato. Es importante mencionar que no se utilizo
ningún tratamiento de tipo químico para el control de hierbas en las plántulas y
de la herbívoria por insectos, durante la permanencia de las plántulas en el
vivero.
Las plántulas fueron colocadas dentro del vivero de “Las Cañadas” en
las primeras etapas de su crecimiento y se mantuvieron separados ambos
tratamientos. En esta fase fue evaluado el crecimiento de las plántulas con una
medición del diámetro en la base del tallo y de la altura máxima. Esta medición
se realizó los primeros días de junio. En preparación para la siembra se
mantuvieron siempre identificadas las plántulas provenientes de los dos tipos
de suelo en el que crecieron en vivero con cintas de colores diferentes.
2.4 Establecimiento de las plántulas en campo
Las plántulas fueron transportadas desde el vivero hasta su sitio de
trasplante en carretillas. Las plántulas fueron sembradas en hoyos de 20 cm de
profundidad por 15 cm de diámetro, la siembra se realizo del 15 al 18 de julio
de 2008. Cabe mencionar que el lugar donde se sembraron fue limpiado de
hierbas y no hubo riego post-plantación. La precipitación para este año fue
23
normal aumentando desde mayo y comenzando a disminuir en septiembre
(Fig. 6). El trabajo de chapeo, transporte y siembra fue realizado por cuatro
jornaleros de Cañadas, con experiencia previa en la siembra de plantaciones
nativas.
Se seleccionaron dos áreas de siembra, con diferentes microambientes
lumínicos: bajo dosel intermedio y en un área abierta para el establecimiento de
las plántulas. Se realizó una aleatorización de las plántulas de ambos
tratamientos para su siembra, cuidando la proporción 50-50 (mitad de las
plántulas en cada área de siembra fuera de suelo enriquecido con composta y
la otra mitad, plántulas creciendo en suelo local). Esto se realizo para poder
distinguir entre el efecto del suelo y el de la ubicación de la siembra. Cada
plántula fue considerada una unidad experimental independiente, cuidando que
la distancia de siembra (mínimo de 3 m) fuera la necesaria para que en el
primer año de crecimiento no existiera una interacción entre las plántulas. Se
determinó para cada plántula los factores microambientales que pueden ser
determinantes en su desempeño.
El primer tipo de microambiente se estableció en un área abierta y
continua, con el suficiente tamaño disponible para sembrar 535 plántulas. Las
plántulas fueron dispuestas en una cuadrícula con una distancia mínima de 3
m entre ellas. Esta forma de siembra se asemeja a la forma más tradicional de
siembra en plantaciones forestales (Fig. 1)
La segunda área de siembra requería de sombra intermedia o densa, y
en el sitio la sombra está confinada a los árboles relictuales (maduros y
juveniles) que se mantuvieron bordeando un sendero (Fig. 1). Por ello se
estableció la plantación a lo largo de dicha brecha preexistente, sembrando las
plántulas bajo la sombra de los arboles a una distancia mínima de 3 m de la
base de los troncos, generando así un gradiente de condiciones intermedias de
luz a condiciones de mayor sombra. Se sembraron en total 1044 plántulas.
La supervivencia y el crecimiento de las 1044 plántulas sembradas se
registraron cuatrimestralmente a lo largo de un año. La causa de mortalidad fue
determinada cuando era evidente. El crecimiento de las plántulas se obtuvo a
partir de las variables altura máxima del tallo y área basal del tallo (DAb). Para
24
medir el área basal se utilizo un vernier (± 0.05 mm) midiéndose el diámetro a
la base del tallo; para tomar los datos de altura se utilizo un flexómetro y se
midió desde la base del tallo hasta la parte apical.
2.5 Caracterización del micrositio
Para cada plántula se realizó la caracterización de su micrositio en el
primer y último mes del año del muestreo; La caracterización del micrositio
se realizó con la ayuda de un cuadro hecho con tubo pvc de 50 x 50 cm, una
regla de madera y un densiómetro (Forestry Suppliers Spherical Crown
Densiometers).
Las variables que se registraron fueron: a) el número de estratos
presentes sobre la plántula, b) la cobertura de herbáceas y c) la cobertura del
dosel.
a) Para identificar el número de estratos presentes se realizo una
aproximación de la altura de la vegetación que cubría a cada plántula y se
registró de acuerdo a las siguientes categorías: 0-50 cm, 0.51cm- 3 m, 3m- 6m
y 6m o más (Fig. 4).
b) Para estimar el porcentaje de cobertura de herbáceas se utilizó el
cuadro de 50 x 50 cm colocándolo alrededor de la plántula procurando que esta
quedara en el centro y por lo que el resto del área se consideró como un 100%
de cobertura, estimando así el porcentaje de herbáceas que cubrían el área del
cuadro. Se midió también la profundidad de la hojarasca delimitada por el
cuadro de 50 x50 cm; con la ayuda de una regla de madera se tomaron tres
medidas a lo largo del cuadro a los 15, 30 y 45 cm introduciendo la regla hasta
la parte más dura del suelo.
25
Figura 4. Representación gráfica de las dimensiones vertical y horizontal de la cobertura de
vegetación. La figura ubicada arriba (centro) representa un hábitat con todos los estratos de
vegetación ocupados vertical y horizontalmente, mientras que las figuras de abajo (izquierda y
derecha) muestran variaciones en los estratos de vegetación ocupados (tomado de Anderson y
Ohmart 1986).
c) La cobertura de dosel se calculó con un densiómetro esférico, este es
un aparato de tipo ocular que consiste en un espejo convexo dividido en 24
cuadros; el observador tiene que imaginar cuatro puntos repartidos
uniformemente dentro de los 24 cuadros con un total de 96 puntos; con el
espejo nivelado el observador decide si ve el cielo o el dosel manteniendo el
ángulo de visión. La densidad del dosel se calcula contando el número de
puntos reflejados cubiertos por la imagen. El porcentaje de cobertura del dosel
se obtiene sumando el número de puntos que corresponden al cielo y
multiplicándolo por 1.04 (100/96; (Hogan & Machado 2002; Strickler 1959).
Para caracterizar el ambiente lumínico se calculó el porcentaje de
cobertura del dosel y el porcentaje de la radiación fotosintéticamente activa
26
(PAR por sus siglas en ingles “photosynthetically active radiation”) ambos para
cada una de las plántulas. El PAR se midió con un ceptómetro (Decagon
AccuPAR modelo LP-80) con un rango de 0 a >2500 µmol m-2s-1. El porcentaje
de PAR para cada plántula se consiguió tomando dos lecturas simultaneas
(esto para reducir la variación en la lectura de planta a planta y así poder
comparar los datos obtenidos); la primera lectura se obtuvo colocando el
sensor externo del ceptómetro en condición totalmente expuesta a la luz solar
lo que se consideró como 100% de PAR, la segunda medida se obtuvo
colocando el sensor del ceptómetro sobre la plántula, las medidas se tomaron
cada diez segundos durante un minuto (en total 6 medidas), cada grupo de
datos se promedió para obtener dos medidas únicas y así obtener el
porcentaje de PAR para cada plántula.
Para conocer la humedad del suelo para cada plántula se utilizó un
medidor de humedad Teter (ZD-05) y se obtuvo al colocar el medidor a un
costado de la plántula y obtener la lectura después de aproximadamente dos
minutos.
A partir de los datos de altura y área basal se calculó la tasa de
crecimiento relativo que es la medida principal del análisis de crecimiento y se
define como la ganancia de biomasa por unidad de biomasa y tiempo (Villar et
al. 2004). Para calcular la tasa de crecimiento relativo (TCR) se utilizo la
siguiente formula (Hunt et al. 2002)
TCR= (ln h2- ln h1) / (t2-t1)
Donde h es la altura (cm) medida en los tiempos 1 y 2 y t1 y t2 son los
tiempos en meses.
27
2.6 Análisis estadísticos
Se obtuvieron como variables dependientes: el área basal (mm2), altura
máxima y la supervivencia. Como variables independientes se obtuvieron: el
PAR (%), la cobertura por estrato vegetal, humedad (%), herbáceas (%), dosel
y la profundidad de hojarasca. Como factores explorados en explicar la
variación del crecimiento y la supervivencia se consideró también el suelo en el
que crecieron las plántulas en vivero.
El crecimiento de las plántulas con condiciones diferentes de suelo en el
vivero fue comparado mediante un análisis de varianza (ANOVA). Las variables
de apertura de dosel (%), cobertura de herbáceas (%) y (%) PAR fueron
transformadas utilizando el arco seno de la raíz cuadrada, para alcanzar la
normalidad de los datos. Con el fin de evaluar la relación existente entre las
variables: cobertura de herbáceas, PAR, humedad relativa del suelo y la
profundidad de la hojarasca se realizó un análisis de correlación de Pearson
con un nivel de significancia de 95% (p<0.05). A partir de esta prueba se
seleccionó la covariable (apertura del dosel) que sería utilizada en el ANCOVA,
donde se definió como factores la ubicación y el suelo y como variables
dependientes las tasas relativas de crecimiento en altura y área basal. El
análisis de supervivencia se realizó mediante curvas de supervivencia de
Kaplan-Meier (procedimiento no paramétrico) y el análisis estadístico se realizo
mediante el test Log-Rank. Este procedimiento permite considerar en un solo
análisis los cinco intervalos de tiempo entre las mediciones de supervivencia (el
tiempo cero y los cuatro restantes cuatrimestralmente). Con ello se compara el
comportamiento de las curvas de supervivencia en el tiempo. Se realizaron
pruebas de Χ2 para relacionar la influencia de los tratamientos de suelo y
ubicación sobre la frecuencia de las causas de mortalidad. Todos los análisis
estadísticos fueron realizados con el paquete estadístico SPSS v.17.0. En el
texto las medias son representadas ±1ES (error estándar).
28
3. Resultados
3.1 Crecimiento en vivero
El crecimiento de las plántulas de Q. insignis analizado en vivero
muestra que hubo un incremento significativo en el área basal de aquellas
plántulas que fueron propagadas con composta (F=10.93; 1g.l.; P=0.001) en
comparación con las que se propagaron sin composta (Fig. 5). Sin embargo no
se registraron diferencias significativas en la altura de las plántulas (61.46 sin
composta y 62.86 cm con composta) en la medición inicial (P>0.05).
Figura 5. Área basal (mm2) inicial de las plántulas de Q. insignis (Media ±ES) con
respecto a los tratamientos de suelo de plantulas creciendo por 7 (sin composta) y 11 meses
(con composta) en condiciones de vivero.
29
3.2 Establecimiento y crecimiento en campo
Las plantas establecidas por un periodo de 12 meses (de agosto de
2008 a agosto de 2009), crecieron bajo condiciones meteorológicas semejantes
a las del clima tipificado en sección de métodos para el área de estudio. Esto
se muestra con los datos de lluvia y temperatura presentes durante el
monitoreo de la plantación de Q. insignis (Fig. 6). Lo que sugiere un año sin
sequias ni lluvias anormales, comparándolo con años anteriores.
Figura 6. Diagrama ombrotérmico de la estación meteorológica “centro regional
Huatusco”, municipio Huatusco, Veracruz (latitud 19⁰08´48´´, longitud 96⁰57´00´´, altitud 1344
msnm). Los valores son promedios de temperatura (barras) y precipitación (líneas) del periodo
de estudio (agosto de 2008 a agosto de 2009). Datos proporcionados por la Comisión Nacional
del Agua, organismo de cuenca golfo centro, dirección técnica, jefatura de proyecto de
hidrometeorología.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
5
10
15
20
25
30
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Precip
itación
(mm
)Te
mp
erat
ura
(⁰C
)
30
Para la evaluación del crecimiento de las plántulas se analizaron un total
de 501 individuos sobrevivientes al final de un año de monitoreo (Tabla 1), los
cuales representan las plántulas establecidas en las dos condiciones lumínicas
(zona abierta y bajo dosel) y con las dos condiciones de tratamiento de suelo
(sin composta y con composta) adicionado en vivero.
Tabla 1. Medias (± ES) de la tasa relativa de crecimiento en altura (TRCH), tasa
relativa de crecimiento en área basal (TRCAB), con respecto a su ubicación (zona abierta y
bajo dosel) y tratamiento de suelo adicionado en vivero (sin composta y con composta). Se
presentan el número de plántulas entre paréntesis.
Ubicación Tratamiento TCRH (cm cm-1 mes-1) TCRAB (mm mm-1 mes-1)
Zona abierta
Sin composta 0.015 ± 0.0014 (144) 0.063 ± 0.0041 (144)
Con composta 0.0136 ± 0.0023 (122) 0.0548 ± 0.0035 (122)
Bajo dosel
Sin composta 0.0145 ± 0.0014 (134) 0.0720 ± 0.0046 (134)
Con composta 0.0151 ± 0.0016 (101) 0.0652 ± 0.0056 (101)
El análisis de correlación de Pearson mostro que las variables
microambientales (apertura del dosel, cobertura de herbáceas, humedad del
suelo, PAR y hojarasca) están correlacionadas entre sí; sin embargo la
apertura del dosel y el PAR fueron variables cuyo coeficiente de correlación fue
alto en comparación con el resto de las variables (Tabla 2).
Tabla 2. Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables de micrositio
donde cada plántula fue sembrada: humedad del suelo, cobertura de herbáceas, apertura del
dosel, PAR (luz fotosintéticamente activa) y profundidad de hojarasca para cada plántula.
Humedad Cobertura Apertura PAR Hojarasca
Humedad 1 - 0.12 - 0.286 - 0.260 - 0.099
P
0.007 0.00 0.00 0.026
Cobertura
1 0.674 0.600** 0.359
P
0.00 0.00 0.00
Apertura
1 0.797 0.464
P
0.00 0.00
PAR
1 0.448
P
0.00
Hojarasca 1
32
La tasa relativa de crecimiento en altura no fue significativamente
afectada por la ubicación y el tipo de suelo, sin embargo, si se relacionó con la
apertura del dosel (Figura 7, Tabla 3A).
Las plántulas que fueron establecidas bajo el dosel de los árboles
aislados incrementaron significativamente más el área basal con respecto a las
que fueron establecidas en la zona abierta (Figura 7, Tabla 3A). Sin embargo la
covariable apertura del dosel no fue significativa en el análisis para el caso del
área basal (Figura 7, Tabla 3B).
33
Tabla 3. Análisis de covarianza que muestra el efecto de los factores: a) ubicación
(zona abierta y bajo dosel), b) tratamiento (con composta y sin composta) y de la covariable
apertura del dosel sobre (A) la tasa relativa de crecimiento en altura y (B) área basal de las
plántulas de Q. insignis despuès de 12 meses de haber sido introducidas.
A)
Fuente Suma de
cuadrados Grados de Libertad
Media cuadrática F P
Apertura 0.003 1 0.003 8.629 0.003
Ubicación 0.000 1 0.000 0.427 0.514
Tratamiento 0.00006937 1 0.00006937 0.203 0.652
Ubicación * tratamiento
0.00000004393 1 0.00000004393 0.000 0.991
Error 0.169 496 0.000
Total 0.173 500
B)
Fuente Suma de
cuadrados Grados de Libertad
Media cuadrática
F P
Apertura 0.000 1 0.000 0.71 0.791
Ubicación 0.011 1 0.011 4.535 0.34
Tratamiento 0.007 1 0.007 2.865 0.091
Ubicación * tratamiento
0.000 1 0.000 0.051 0.822
Error 1.205 496 0.002
Total 1.224 500
Figura 7. Efecto de la condición lumínica (ubicación) sobre la tasa relativa de crecimiento en
área basal (arriba) y sobre la tasa relativa de crecimiento en altura (abajo), (Media ±ES)
después de 12 meses de su establecimiento en campo.
35
3.3 Supervivencia
En el primer monitoreo las plántulas tuvieron una supervivencia de 90 %
con respecto al total de establecidas al inicio. La supervivencia total al final de
un año de monitoreo fue de 61%, la condición con la supervivencia más alta fue
bajo dosel sin composta seguida por la zona abierta sin composta y bajo dosel
con composta, obteniendo la supervivencia más baja la zona abierta con
composta (Tabla 4; Fig. 10) .
Tabla 4. Porcentajes de plántulas vivas y muertas al final de 12 meses de monitoreo
respecto al número total de plántulas establecidas al inicio, agrupadas en relación a su
ubicación (zona abierta y bajo dosel) y al tratamiento de suelo (sin composta y con composta).
Ubicación Tratamiento Muertas (%) Vivas (%) Número de plántulas sembradas al inicio
Zona abierta
Sin composta 37.5 62.5 290
Con composta 43.5 56.5 245
Total zona abierta
35.1 64.9 535
Bajo dosel
Sin composta 32.5 67.5 255
Con composta 40.9 59.1 254
Total bajo dosel
42.2 57.8 509
B
36
Figura 10. Curvas de supervivencia de plántulas de Q. insignis durante cuatro periodos
de monitoreo. Las curvas están agrupadas por ubicación y tratamiento de suelo; zona abierta
sin composta (Za/sc), zona abierta con composta (Za/cc), bajo dosel sin composta (Bd/sc) y
bajo dosel con composta (Bd/cc).
Los resultados de la comparación de las curvas de supervivencia en el
tiempo mediante el test Log-Rank al final del periodo de estudio muestra
diferencias significativas por tratamiento de suelo ( 2= 29.193; P< 0.001; Fig.
11) donde las plántulas que comenzaron a morirse primero (desde el tiempo
inicial 20 días después de la siembra) fueron aquellas que tenían composta.
Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas de las curvas como
efecto de la ubicación de siembra (P> 0.05; Tabla 4).
40
50
60
70
80
90
100
0 1 4 8 12
Za/sc
Za/cc
Bd/sc
Bd/cc
Tiempo en meses
Su
pe
rviv
encia
(%
)
37
Figura 11. Curvas de supervivencia de plántulas de Q. insignis después de 12 meses
de su establecimiento en campo con dos tratamientos de suelo (adición de composta en vivero
y sin composta).
40
50
60
70
80
90
100
0 1 4 8 12
Sin composta
Con composta
Tiempo en meses
Su
pe
rviv
encia
(%
)
38
3.4 Causas de mortalidad
Las causas de mortalidad de las plántulas se clasificaron del siguiente
modo: 1) desaparecida, que incluye las plántulas perdidas, es decir que es
posible que hayan muerto, pero de las cuales no se tiene evidencia; 2) tuza,
son plántulas muertas por daño total o parcial de raíz que se cree fue realizado
por tuzas, probablemente de la especie Orthogeomys hispidus; 3) seca, son
plántulas que no presentaron signos de rebrote al final del monitoreo y 4)
indefinida, son plántulas de las cuales no se conoce la causa de su muerte o
fue una combinación de varias (Tabla 5).
Comparando la frecuencia de las diferentes causas de mortalidad se
encontró que existieron diferencias significativas ( 2 =9.94; P=0.001) siendo la
mayor mortalidad la causada por tuzas. Cuando se comparan la frecuencia de
causas de mortalidad por ubicación y tratamiento de suelo, se encontraron
diferencias significativas ( 2=8.4; P=0.003); que se relacionan con un mayor
consumo de plántulas por tuza en la zona abierta que en el sendero (Tabla 5).
Las plántulas propagadas con composta fueron consumidas en menor cantidad
que las que no tenían composta (77 con composta y 93 sin composta). Sin
embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa (P=0.039).
39
Tabla 5. Número de plántulas muertas después de 12 meses de su establecimiento. Se
presentan las causas de mortalidad para cada plántula y la condición en la que fue establecida
al inicio: por ubicación (zona abierta y bajo dosel) y tratamiento de suelo adicionado en vivero
(sin composta y con composta).
Ubicación Tratamiento
Causas de mortalidad
Tuzas Seca Indefinida Desaparecida Total
Zona abierta
Sin composta 56 17 31 1 105
Con composta 53 19 37 2 111
Bajo dosel
Sin composta 37 18 20 7 82
Con composta 24 30 39 12 105
3.5 Micrositio
Las condiciones del micrositio evaluadas para cada plántula en el
tiempo 1 y tiempo 4 variaron a lo largo del tiempo. Lo que muestra que las
plántulas en el tiempo están sujetas a ambientes lumínicos muy cambiantes a
nivel de micrositio. La apertura del dosel disminuyó en el 54% de las plántulas
mientras que el 29% de estas no presentaron cambio alguno. La profundidad
de la hojarasca aumento en un 75% de las plántulas. El porcentaje de
cobertura de herbáceas también aumento considerablemente en un 94% de las
plántulas (Tabla 6).
40
Tabla 6. Porcentaje de plántulas que presentaron cambios en la composición de su
micrositio. Se presentan las variables utilizadas para la caracterización del micrositio para
cada plántula y su condición al final del monitoreo.
% de plántulas
Variables de micrositio aumentó disminuyó sin cambios
Porcentaje de apertura de dosel 17 54 29
Profundidad de hojarasca 75 16 9
Porcentaje de cobertura de herbáceas 94 4 2
Los estratos de vegetación también presentaron cambios. El 50% de las
plántulas conservaron el mismo número de estratos de vegetación sobre ellas
al final del monitoreo; sin embargo se presentaron cambios en aumento de uno
y dos estratos (26.3% y 5.2% respectivamente) y disminución de uno y dos
estratos (12.6% y 4.2%).
41
4. Discusión
Este estudio mostro que existen factores limitantes en el establecimiento
temprano de Q. insignis, pero que las plántulas que logran establecerse tienen
un crecimiento satisfactorio, aún en zonas con condiciones lumínicas
expuestas.
4.1 Efecto del uso de composta en el crecimiento y
supervivencia de las plántulas.
Estudios previos han demostrado que el suelo enriquecido favorece el
desempeño de las plantaciones de árboles en bosques neotropicales (Ramírez-
Marcial et al. 2003; Salifu et al. 2008; Suárez 2008)
En este estudio, la adición de composta mostró favorecer el crecimiento
de las plántulas en condiciones de vivero, ya que acumularon
significativamente mayor área basal que las plántulas sin adición de composta;
estos resultados sustentan la hipótesis planteada al inicio de este experimento
que se refiere al efecto del enriquecimiento del suelo sobre las plántulas; lo que
coincide con otros estudios que mencionan que el enriquecimiento de suelos
ayuda facilitar el transporte de nutrientes y la expansión de raíces mejorando
así el crecimiento de las plantas (Malik & Timmer 1996; Navarro 2000). En el
caso particular de los encinos se han encontrado mejores resultados con la
adición de nitrógeno (N) para el crecimiento de Q. ruba y Q. alba durante el
primer año de crecimiento (Honeycutt et al. 1982; Salifu et al. 2008). La
composta adicionada a las plántulas en este caso es rica en nitrógeno (N),
fosforo (P), potasio (K), además de microelementos (Fe, Ca, Mg, Mn, Cu y Zn).
Sin embargo, la ventaja que aparentemente proporcionó la adición de
composta para las plántulas de Q. insignis, durante su estancia en el vivero, no
se mantiene durante el primer año de su establecimiento en campo, ya que no
hay un efecto significativo en el crecimiento y los datos muestran tendencias
inversas a lo esperado. Esto puede ser debido a que la calidad del suelo
presente en la zona de estudio es alta lo que propicia condiciones favorables
para una buena circulación de agua y un buen desarrollo de raíces además de
ser un suelo rico en materia orgánica (Geissert & Ibáñez 2008), igualmente
42
podrían contener micorrizas específicas que son determinantes en el
crecimiento y supervivencia de algunos encinos (Davies & Call 1990).
La adición de composta afecto significativamente la supervivencia de las
plántulas de Q. insignis en el tiempo ya que las plántulas que comenzaron a
morir primero fueron las plántulas que fueron propagadas con composta tanto
en la zona abierta como bajo dosel, por lo que podrían verse más afectadas por
el transplante que las plántulas control. Estas diferencias también pueden
atribuirse a factores que no pudieron ser detectados y controlados de la colecta
de semillas como las características genéticas (Miranda 2006), el crecimiento
previo en vivero o falta de continuidad en las características ambientales. Por
ejemplo, la posición de los bloques de plántulas no fue mantenida constante
desde un inicio, ni las condiciones lumínicas homogéneas(Biel et al. 2006).
Adicionalmente, antes del inicio de este estudio, el grupo de plántulas
propagadas con composta fueron cambiadas de lugar dentro del vivero
provocando una disminución visible en el número de hojas según el encargado
del vivero. Por cuestiones de tiempo no fue posible incorporar en el monitoreo
la cuantificación del número de hojas, pero es posible que las plántulas hayan
compensado la caída de hojas con un incremento en el área basal(Ramírez-
Marcial et al. 2003). Por lo que probablemente no eran plántulas más vigorosas
que las plántulas sin composta, por el contrario el cambio de lugar pudo afectar
los resultados.
4.2 Efecto del microambiente lumínico sobre el crecimiento y
la supervivencia de las plántulas
4.2.1 Crecimiento
Después de un año de crecimiento en campo la mayor tasa de
crecimiento en área basal se registró en plántulas establecidas bajo el dosel de
árboles remanentes en el potrero y que generan un microambiente lumínico
intermedio con respecto a zonas abiertas y el interior del bosque. Esto coincide
con los registros para Q. rugosa donde se observa una tendencia significativa
hacia un diámetro mayor para aquellas plántulas que fueron sembradas bajo
tepozanes (García et al. 1998) sin embargo, esta tendencia se presenta
después de un año de haber establecido la plantación. En el caso de Q. ilex se
43
han hecho observaciones en las que las plántulas tienen un óptimo crecimiento
en altura en zonas con sombra intermedia alrededor de 50% (Puerta-Piñero et
al. 2007). Otros trabajos al respecto señalan que las plántulas de encinos son
intolerantes a la sombra densa por lo que no pueden crecer bajo un dosel
cerrado, como es el caso de Q. alba L. reportando disminución en su altura en
comparación con plántulas ubicadas en zonas con árboles aislados que
generan una sombra intermedia y donde la altura aumento entre un 50 y 96%
(Lorimer et al. 1994).
Sin embargo, otros estudios no han encontrado que el ambiente lumínico
intermedio incremente de manera significativa el crecimiento Ramírez-
Contreras y Rodríguez-Trejo (2004) estudiaron a Q. rugosa y encontraron que
ni la presencia de sombra proporcionada por árboles o arbustos, ni el micrositio
afectan significativamente la tasa de crecimiento.
Por el contrario, hay estudios que indican que el ambiente lumínico
intermedio no genera las mejores condiciones de crecimiento. Por ejemplo, un
estudio que compara el desempeño de plántulas de Q. germana y Q.
xalapensis que fueron establecidas en un potrero con 9-17 años de abandono y
en un acahual (Muñiz-Castro 2008b) demuestra que la tasa de crecimiento en
área basal para ambas especies es significativamente mayor en el potrero que
en el acahual; esta diferencia también se da a nivel de especie, ya que la tasa
de crecimiento en área basal es mayor para Q. xalapensis establecidas en
potreros. En Chiapas se realizo un estudio con cinco especies de encinos
plantados en pastizal abierto (a 12 y 24 m del borde abrupto), borde e interior
de bosque donde se observó que las plántulas incrementan significativamente
su área basal en pastizales abiertos respecto a aquellas que crecían en el
borde y en el interior de bosque (López-Barrera 2003).
4.2.2 Supervivencia
Este estudio mostro que Q. insignis tiene tolerancia a distintos niveles
de luz, como ocurre con otras especies de encinos (Ramírez-Marcial et al.
2003). La supervivencia de las plántulas de Q. insignis fue similar bajo el dosel
de los árboles remanentes que el área abierta (67.5 bajo dosel y 62.5% en
zona abierta)
44
En un estudio donde se comparan plantaciones experimentales en
condiciones de vivero y campo de 11 especies de encinos se encuentra que el
porcentaje de supervivencia en campo es significativamente mayor en zonas
con sucesión secundaria temprana (42-50%) y bosques de edad intermedia
(70-72%) en comparación con áreas abiertas; la supervivencia en condiciones
de vivero mostro una tendencia diferente ya que en todas las condiciones de
sombra la supervivencia fue superior al 82% (Ramírez-Marcial et al. 2005). En
la ciudad de México en la sierra del Ajusco se realizo un estudio con Q. rugosa
(Bonfil & Soberón 1999) encontrándose una supervivencia menor en los sitios
perturbados (35%), seguida por el interior del bosque (60%) y la mejor
supervivencia para aquellas plántulas establecidas en el borde del bosque
(76.5%). Ramírez-Bamonde et al. (2005) compararon en la ciudad de Xalapa,
Veracruz la supervivencia de Q. germana y Q. xalapensis asociada a tres
tratamientos de cobertura, bajo dosel de dos especies de árboles (Pinus
maximinoi y Liquidambar macrophylla) y en áreas abiertas; los resultados
obtenidos demuestran que ambas especies de encino son tolerantes ya que no
se encontraron diferencias significativas entre los sitios, por lo que éstas no
dependen de variaciones de sombra en estos ambientes para su
establecimiento al igual que Q. insignis ya que de acuerdo a nuestros
resultados esta especie también es tolerante a sitios con dosel intermedio y
zonas abiertas.
Para plantaciones experimentales de Q. douglasii establecidas en
California se observo una supervivencia de entre el 30 y 50% en plántulas que
vivieron más de un año bajo la copa de dos especies de arbustos, mientras que
en sitios abiertos no hubo supervivencia alguna debido a que las plántulas
fueron depredadas por roedores (Callaway 1992); en comparación con Q.
insignis en este estudio la supervivencia en zonas abiertas afectada también
por roedores fue del 65% para el primer año.
Otros trabajos señalan que no todos los encinos son tolerantes a
condiciones de sombra densa, como lo es el caso de Q. alba L. para el que se
reporto una mortalidad del 70% en los primeros cinco años en zonas con dosel
cerrado en comparación con plántulas ubicadas en zonas con árboles aislados
(sombra intermedia) donde la supervivencia alcanzo el 90% (Lorimer et al.
45
1994). Para las plántulas de Q. insignis después de un año de establecidas
bajo el dosel de árboles adultos (dosel intermedio) la supervivencia fue del 58%
por lo que al igual que Q. alba L. puede ser establecido en zonas con dosel
intermedio.
4.3 Causas de mortalidad
La mortalidad de las plántulas de Q. insignis fue ocasionada en su
mayoría por herbivoría en raíces causada por tuzas probablemente de la
especie Orthogeomys hispidus debido a que estudios sobre conservación de
mamíferos mencionan que este roedor es abundante en el sitio (Gallina et al.
2008). La mortalidad por esta causa fue significativamente mayor en la zona
abierta y se registró una tendencia de consumo hacia aquellas plántulas que no
habían sido adicionadas con composta en el vivero.
En un estudio similar al presente se encuentran resultados que coinciden
a los aquí presentados Muñiz-Castro (2008b) comparó el establecimiento
temprano de tres especies típicas del bosque mesófilo de montaña en dos
ambientes sucesionales contrastantes; potreros y acahuales. Encontró que la
mortalidad de las plántulas de Q. xalapensis y Q. germana fue dada
principalmente por la herbivoría de Heterogeomys hispidus en los potreros
mientras que para los acahuales la herbivoría fue nula. Por otro lado Bonfil y
Soberón (1999), realizaron un estudio en parque ecológico de la ciudad de
México, donde mencionan que las plántulas de Q. rugosa establecidas en el
interior de un bosque de encinos dispersos y matorral xérico tienen una
mortalidad más alta ocasionada por pequeños roedores y conejos que las que
se encontraban establecidas en zonas perturbadas o en el borde del bosque.
Adams y Weitkamp (1992) documentaron en un matorral de encinos en
California que las tuzas representan uno de los principales agentes causantes
de la muerte de encinos. Por todo esto las tuzas resultan ser una amenaza
importante para el crecimiento y supervivencia de plántulas de encinos,
pudiendo ocasionar grandes pérdidas no solo en los primeros años de
crecimiento sino también en su etapa como juveniles, por ello deben
considerarse en los costos de las plantaciones formas de control de las tuzas o
protecciones efectivas para las plántulas y aun de los juveniles. Es posible que
46
con el tiempo y la regeneración de los potreros, el incremento de cobertura
arbórea genere un ambiente menos propicio para las poblaciones de tuzas lo
que beneficiaría en gran forma el establecimiento temprano de Q. insignis.
Adams et al. (1997) en un bosque templado en California documentan el
impacto que tienen los pequeños mamíferos sobre la supervivencia de
plántulas de Q. douglassi y Q. lobata Née y compara exclusiones de la
depredación por mamíferos pequeños (tuzas) y la herbivoría por insectos, ellos
encuentran que las plántulas excluidas aumentaron significativamente su
crecimiento y sobrevivieron más en comparación con las plántulas que no
tenían protección. Por lo que concluyen que la protección de las plántulas en
etapas tempranas del establecimiento puede ser crucial para el buen desarrollo
de las mismas, aunque también recalca que esto puede depender del lugar del
establecimiento.
4.4 Micrositio
La caracterización del micrositio de cada una de las plántulas de Q.
insignis refleja los cambios a los que están sujetas las especies al ser
establecidas en campo; estas condiciones pueden favorecer o no dicho
establecimiento, por lo que pueden ser aprovechados en plantaciones de
restauración (Ramírez-Contreras & Rodríguez-Trejo 2004); García et al. (2006)
menciona que las cantidades de hojarasca o materia orgánica disponible puede
covariar con los niveles de otros factores tales como disponibilidad de luz o
agua que también dependen de la densidad del dosel esto debido a los
procesos de regeneración que ocurren a nivel de sotobosque. Este estudio,
junto con los antecedentes sobre el desempeño de los encinos, muestra que
las plántulas desarrollan diferentes estrategias entre sobrevivir y crecer ante
los factores limitantes del micrositio(Navarro et al. 2006). Estas estrategias
pueden cambiar con el tiempo, por lo que es necesario complementar estas
investigaciones con estudios que detallen la asignación diferencial de biomasa
entre raíz y tallo, así como la dinámica foliar y herbivoria.
47
5. Conclusiones
El crecimiento de las plántulas de Q. insignis no fue afectado por la
adición de nutrientes (composta) en el vivero; este efecto solo fue
significativo mientras las plántulas crecían en condiciones de vivero,
creciendo más aquellas que tenían composta. La supervivencia en el
tiempo se vio afectada ya que las plántulas que crecieron con composta
en los primeros meses de vida murieron primero.
Q. insignis es una especie que puede crecer y sobrevivir en condiciones
de sombra intermedia (debajo de árboles y arbustos maduros y
juveniles) y en condiciones totalmente expuestas a la luz solar, sin
embargo, en condiciones de sombra intermedia es donde el incremento
en área basal es mayor. El porcentaje de supervivencia de las plántulas
después de un año, no fue afectado ni por las condiciones de luz ni por
la adición de composta, sin embargo, la supervivencia podría ser mayor
si se utilizaran técnicas de protección contra herbívoros ya que esta fue
la principal causa de mortalidad, que afecta las plántulas y en un futuro
a los juveniles
El micrositio fue un factor cambiante a lo largo del tiempo; por lo que las
plántulas de Q. insignis estuvieron expuestas a cambios principalmente
de la luz disponible y al incremento de la cobertura del estrato herbáceo
lo que fue determinante en su desempeño en el campo. La apertura del
dosel y la luz fotosintéticamente activa resultaron ser covariables del
incremento de la altura de las plántulas, lo que demuestra que el
ambiente lumínico en particular puede no afectar la supervivencia pero si
determina las respuestas a nivel de crecimiento de las plántulas. A largo
plazo la supervivencia se puede ver afectada por las diferencias en el
crecimiento de las plántulas.
48
6. Referencias
Adams T. E., Sands P. B., Weitkamp W. H. & Stanley M. E. (1997) Oak seedling establishment by artificial regeneration on California Rangelands. En: USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-160 pp. 213-223.
Adams T. E. & Weitkamp W. H. (1992) Gophers love oak-to death. California Agriculture 46: 27:29.
Aldrich M., Billington C., Edwards M. & Laidlaw R. (1997) Tropical montane cloud forests: an urgent priority for conservation. En: WCMC Biodiversity Bulletin pp. 1-16.
Artavia G., Eckhardt K. & Araujo J. (2004) Efecto de la luz sobre la densidad y morfología de las plantas en un claro dominado por Duroia hirsuat, estación biológica Madre Selva. rio Osora, Iquitos Perú. En: Reflexiones pp. 131-135.
Benítez G., Pulido-Salas M. T. P. & Zamora M. E. (2004) Árboles multiusos nativos de Veracruz para reforestación, restauración y plantaciones, México.
Biel C., Savé R., Verdaguer D. & Peñuelas J. L. (2006) Nuevas tecnologías de producción de plantas en vivero. En: Calidad de planta forestal para la restauración en ambientes mediterráneos (eds. J. Cortina, J. L. Peñuelas, J. Puértolas, R. Savé & A. Vilagrosa). Organismo autónomo de parques nacionales, Ministerio de medio ambiente, Madrid.
Bonfil C. & Soberón J. (1999) Quercus rugosa seedling dynamics in relation to its re-
introduction in a disturbed Mexican landscape. Applied Vegetation Science 2: 189-200.
Callaway R. M. (1992) Effect of shrubs on recruitment of Quercus douglasii and Quercus lobata in california. Ecology 73(6): 2118-2128.
Challenger A. & Dirzo R. (2009) Factores del cambio y estado de la biodiversidad. En: Capital natural de México pp. 37-73. CONABIO, México.
Daubenmire R. F. (2001) Ecología vegetal tratado de autoecología de plantas.
Universidad Estatal de Washington, Méxixo.
Davies F. T. & Call C. A. (1990) Mycorrhizae, survival and growth of selected woody plant species in lignite overburden in Texas. Agriculture, Ecosystems & Environment 3: 243-252.
Flores O. M. H. & Lindig C. R. (2005) Lista de nombres vulgares y botánicos de árboles y arbustos propicios para repoblar bosques de la República de
49
Fernando Altamirano y José Ramírez a mas de 100 años de su publicación. En: Revista Mexicana de Biodiversidad pp. 11-35.
Fraazt R. W. & Montúfar C. A. (2007) Estudio florístico-estructural de una comunidad vegetal madura en el Macizo Montañoso Apagüiz-Apapuerta, El Paraiso, Honduras. En: Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente pp. 62. Zamorano, Honduras.
Gallina S., González-Romero A. & Manson R. H. (2008) Mamíferos pequeños y medianos. In: Agroecosistemas cafetaleros de Veracruz, biodiversidad, manejo y conservación (eds. R. H. Manson, V. Hernández-Ortiz, S. Gallina & K. Mehltreter) pp. 161-180. Instituto de Ecología A. C. Instituto Nacional de Ecología, México.
García L. C., Hernández P. E. M., Flores V. P., Sanders C. B. & Mainero J. S. (1998)
Evaluación de una plantación de encinos (Quercus rugosa NEE) en el Ajusco medio, Distrito Federal. En: Agrociencia pp. 149-156.
García L. V., Polo A., Maltez-Mouro S., Gutiérrez E., Pérez-Ramos I. M., Jordán A., Matínez-Zavala L. & Marañon T. (2006) Relación entre la composición y densidad de la cubierta vegetal leñosa y las características superficiales del suelo en bosques mixtos de Quercus del sur de la Península Ibérica. En: Tendencias Acutuales de la Ciencia del Suelo (eds. N. Bellinfante & A. Jordan), Sevilla.
Geissert D. & Ibáñez A. (2008) Calidad y ambiente físico-químico de los suelos. In: Agroecosistemas cafetaleros de Veracruz biodiversidad, manejo y conservación (eds. R. H. Manson, V. Hernández-Ortiz, S. Gallina & K. Mehltreter) pp. 315. Instituto de Ecología A.C., México.
Guo Y., Shelton M. G. & Lockhard B. R. (2001) Effects of light regimes on the growth of cherrybark oak seedlings. Forest Science 47(2): 270-277.
Hogan P. K. & Machado J. L. (2002) La luz solar: consecuencias biológicas y medición. In: Ecología y conservación de bosques neotropicales (eds. M. R. Guariguata & G. H. Kattan) pp. 119-143. Libro Universitario Regional (EULAC-GTZ), Costa Rica.
Honeycutt C. W., Blevins R. L. & Wittwer R. F. (1982) Growth of white oak (Quercus alba L.) in relation to soild and site properties in eastern Kentucky pp. 193-206. University of Kentucky, Lexington, Kentucky.
Hunt R., Causton D. R., Shipley B. & Askew A. P. (2002) A modern tool for classical plant growth analysis. Annals of Botany 90: 485-488.
López-Barrera F. (2003) Edge effects in a forest mosaic: implications for oak regeneration en the Highlands of Chiapas, México. En: Doctor of Philosophy. University of Edimburgh.
50
López-Barrera F., Manson R. H., González-Espinoza M. & Newton A. C. (2006) Effects of type of montane forest edge on oak seedling establishment along forest-edge-exterior gradients. Forest Ecology and Managment 225: 234-244.
Lorimer C. G., Champan J. W. & Lambert W. D. (1994) Tall understorey vegetation as a factor in the poor development of oak seedlings beneath mature stands. Ecology 82: 227-237.
Machuca-Velasco R., Rosa A. B. d. l., Zamudio-Sánchez F. & Bárcenas-Pozos G. (1999) Propiedades tecnológicas de la madera de Quercus insignis de Huatusco edo.de Veracruz, México. En: Revista Chapingo Serie de Ciencias Forestales y del Ambiente pp. 123-129.
Malik V. & Timmer V. R. (1996) Growth, nutrient dynamics, and interspecificcompetition of nutrient-loaded black spruce seedlings on a boreal mixedwood site. Canadian Journal of Forest Research 26: 1651-1659.
Miranda R. A. (2006) Caracteristicas genéticas de los materiales de reproducción. Influencia sobre la calidad de planta. En: Calidad de planta forestal para la restauración en ambientes mediterráneos (eds. J. Cortina, J. L. Peñuelas, J. Puértolas, R. Savé & A. Vilagrosa) pp. 191. Organismo autónomo de parques nacionales, Ministerio de medio ambiente, Madrid.
Muñiz-Castro M. A. (2008a) Sucesión secundaria y establecimiento de especies
arbóreas nativas para restauración del bosque mesófilo de montaña en potreros abandonados del centro de Veracruz pp. 163, Xalapa Veracruz.
Muñiz-Castro M. A. (2008b) Sucesión secundaria y establecimiento de especies arbóreas nativas para restauración del bosque mesófilo de montaña en potreros abandonados en el centro de Veracruz. En: Ecología y manejo de recursos naturales pp. 163. Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz.
Navarro R. A. (2000) Manual para hacer composta Aeróbica (ed. CESTA) pp. 21, El Salvador.
Navarro R. M., Campo A. d. & Cortina J. (2006) Factores que afectan al éxito de una replobación y su relación con la calidad de planta. en: Calidad de planta forestal para la restauración en ambientes mediterráneos (eds. J. Cortina, J. L. Peñuelas, J. Puértolas, R. Savé & A. Vilagrosa). Organismo autónomo de parques nacionales, Ministerio de medio ambiente, Madrid.
Nixon K. C. (2006) Global and neotropical distribution and diversity of oak (genus Quercus) and oak forests. Ecological Studies 185: 1-5.
Oldfield S. & Eastwood A. (2007) The red list of oaks, Cambridge, UK.
51
Puerta-Piñero C., Gómez J. M. & Valladares F. (2007) Irradiance and oak seedling survival and growth in a heterogeneous environment. Forest Ecology and Managment 242: 462-469.
Ramírez-Bamonde E. S., Sánchez-Velásquez L. R. & Torres A. A. (2005) Seedling survival and growth of three species of mountain cloud forest in México, under different canopy treatments. New Forest 30: 95-101.
Ramírez-Contreras A. & Rodríguez-Trejo D. A. (2004) Efecto de calidad de planta, exposición y micrositio en una plantación de Quercus rugosa. En: Revista de Chapingo. Serie ciencias forestales y del ambiente pp. 5-11.
Ramírez-Marcial N., Camacho-Cruz A., González-Espinosa M. & López-Barrera F. (2005) Establishment, survival and growth of tree seedlings under successional montane oak forest in Chiapas Mexico. En: Ecology and conservation of neotropical montane oak forests (ed. M. Kapelle). The Nature Conservancy (TNC), Costa Rica.
Ramírez-Marcial N., Camacho-Cruz A. & González-Espinoza M. (2003) Guía para la propagación de especies leñosas nativas de los Altos y montañas del Norte de Chiapas. El Colegio de la Frontera Sur.
Rivera C. G. (2007) Agentes causales de enfermedades abióticas. In: Conceptos introductorios a la fitopatología. Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica.
Rodríguez S. H. A., Angel J. C. G. d., González R. R., Manriquez R., Lacayo M. G., Macías H., Brenner J., Aguirre E. & Arango A. (2002) Línea base de la servidumbre ecológica de Las Cañadas Huatusco, Veracruz pp. 1-33. Global Environment facility, Xalapa, Veracruz.
Rzedowski J. (1986) Vegetación de México. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, México D.F.
Rzedowski J. (1996) Analisis preliminar de la flora vascular de los Bosques Mesófilos de Montaña en México. En: Acta Botánica Mexicana pp. 25-44.
Salifu k. F., Jacobs D. F. & Birge Z. K. D. (2008) Nursery Nitrogen Loading Improves Field Performance of Bareroot Oak Seedligns Planted on Abandoned Mine Lands. Restoration Ecology 16: 1-11.
Segura S. G. B. (2005) Las especies introducidas: ¿benéficas o dañinas? En: Temas sobre Restauración Ecológica (eds. O. Sánchez, E. Peters, R. Márquez-Huitzil, E. Vega, G. Portales, M. Valdez & D. Azuara) pp. 127-123. Instituto Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT), México D.F.
52
SER (2006) Principios del SER Internacional sobre la restauración ecológica. SER(Society For Ecological Restoration-Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica) Grupo de Trabajo sobre Ciencias y Políticas.
Strickler G. S. (1959) Use of the densiometer to estimate density of forest canopy on perment sample plots (ed. F. Copy) pp. 1-5. U. S. Deparment of Agriculture
Forest Service, Portland Oregon.
Suárez A. I. (2008) Efecto de ensambles de leñosas nativas en la restauración del bosque mesófilo. En: Ecología y manejo de recursos naturales pp. 141. Instituto de Ecología A.C., Xalapa, Veracruz.
Valencia S. (2004) Diversidad del género Quercus (Fagaceae) en México. En: Boletín de la Sociedad Botánica de México pp. 33- 55.
Valladares F. (2006) La disponibilidad de luz bajo el dosel de los bosques y matorrales Ibéricos estimada mediante fotografía hemisférica. Ecología 2o: 11-30.
Villar R., Ruiz-Robleto J., Quero J. L., Poorter H., Valladares F. & Marañon T. (2004) Tasas de crecimiento en especies leñosas: aspectos funcionales e implicaciones ecológicas. En: Ecologia de un bosque mediterraneo en un mundo cambiante (ed. F. Valladares) pp. 191-227. EGRAF, S. A., Madrid.
Williams-Linera G. (1996) Crecimiento diamétrico de árboles caducifolios y perennifolios del bosque mesófilo de montaña en los alrededores de Xalapa. En: Madera y Bosques pp. 53-56.
Williams-Linera G. (2007) El bosque de niebla del centro de Veracruz: ecología, historia y destino en tiempos de fragmentación y cambio climático, Xalapa, Veracruz, México.
Williams-Linera G., Manson R. H. & Vera E. I. (2002) La fragmentación del bosque mesófilo de montaña y patrones de uso del suelo en la región oeste de Xalapa, Veracruz México. In: Madera y Bosques pp. 73-89.
Zavala F. C. (1996) Encinos y robles: notas fitogeográficas, Texcoco, México.
Zavala-Chávez F. (1998) Observaciones sobre la distribución de encinos en México. In: Polibotánica pp. 47-64.
Zavala-Chávez F. & García E. (1996) Frutas y semillas de encinos, Texcoco.