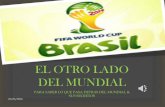DEFINITIVO_Proyecto_Mineria_Completo_25_feb_2013.pdf
-
Upload
luis-felipe-crespo-oviedo -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of DEFINITIVO_Proyecto_Mineria_Completo_25_feb_2013.pdf

1
Movimientos sociales y conflictos por recursos naturales en América Latina
La minería a cielo abierto: los casos de las mineras de San Javier, San Luis Potosí y La Esperanza, Morelos
Luis Felipe Crespo Oviedo
Justificación y Planteamiento del Problema
Uno de los rasgos característicos del actual modelo económico, tanto a nivel
global como en el ámbito de la región es el interés y el valor que adquieren
ciertos espacios geográficos por la variedad y riqueza de sus recursos
naturales y los intereses que conlleva su explotación y transformación. En
América Latina, son innumerables las inversiones extranjeras relacionadas con
la extracción de los recursos naturales y energéticos. El caso de minería a cielo
abierto es especialmente significativo debido a las grandes modificaciones en
los distintos ecosistemas naturales, como en las formas de vida de la
población.
La actividad minera ha tenido en los últimos años un repunte en materia
de inversión en América Latina, la riqueza de productos minerales es basta y
abundante, con las nuevas tecnologías desarrolladas por esta industria, sobre
todo la denominada extracción a cielo abierto, hace que enormes territorios se
vuelvan atractivos para su explotación en virtud de que la relación costo
benéfico es enorme para las empresas1. La aplicación de estas tecnologías
impacta de manera masiva e irreversible en el conjunto de ecosistemas que se
ubican alrededor de estos centros mineros, bosques y selvas, suelos, ríos,
lagos y manantiales, así como la fauna silvestre son afectados directamente,
situación que altera radicalmente las condiciones de vida, tanto de la población
que habita en el entorno de las minas como en las regiones circundantes.
La minería a cielo abierto es un sistema de explotación que permite
obtener grandes volúmenes de minerales por medio de la remoción de
enormes cantidades de materiales rocosos a costos más bajos que la minería
subterránea. La explotación a cielo abierto comprende una excavación, un
1 En un reporte de 2011 se señala que el "(…) regreso al patrón oro, [en los mercados
financieros mundiales] ha llevado a que en los últimos meses la onza troy llegue a cotizarse por encima de los $1,400 USD convirtiendo así a cualquier inversión que implique la extracción o manipulación de oro en una inversión extremadamente rentable” (Nolasco 2011:1).

2
sistema de transporte, almacenamiento y clasificación del producto vendible y
vertederos de estériles (López Bermúdez 1987).
En su proceso de trabajo exige que las rocas y materiales que no
contienen minerales sean considerados materiales estériles, son removidos de
las zonas de explotación directa y llevados a enormes depósitos
acondicionados para recibirlos, propiciando que la perturbación ecológica se
extienda más allá del área de extracción directa del mineral. Estos depósitos
denominados escombreras en conjunto con los depósitos de los materiales
mineralizados, forman enormes ensambles que presentan grandes problemas
morfológicos y de erosión en la zona, ya que se construyen terraplenes con
materiales muy frágiles, propensos a la remoción por movimientos en los
taludes y la erosión eólica. El modelo de extracción produce importantes
pasivos mineros, de residuos sólidos o líquidos que al ser abandonados en
diversos socavones, adquieren la característica de ser altamente peligrosos
para el ambiente y la salud humana.
El proceso de separación de los minerales del material rocoso implica la
utilización de elementos químicos de alto riesgo, como es el caso de la
utilización del cianuro2, mercurio, plomo y otros metales pesados. El grado de
complejidad de operaciones que conlleva la minería a cielo abierto está
provocando un cúmulo de afectaciones ambientales y sociales, que no pueden
ser revertidas.
La industria minera que utiliza tecnología a cielo abierto, permite a las
empresas reducir considerablemente los costos de operación, pese a los
daños que provoca en los ecosistemas por derrames de materiales físicos y
químicos, así como las afectaciones a la salud, el deterioro al patrimonio
cultural, las alteraciones a las actividades agropecuarias, que en muchas
ocasiones son irreversibles.
La tecnología a cielo abierto, ha provocado que en diversas regiones del
continente surjan y se desarrollen un importante número de movimientos
2 "Elemento principal utilizado para separar el oro de la roca en las minas a cielo abierto por
lixiviación, el cianuro es extremadamente tóxico para las plantas y los animales, puede ser absorbido a través de la piel, ingerido o aspirado. Concentraciones en el aire de 200 partes por millón (ppm) de cianuro de hidrógeno son letales para los animales, mientras que concentraciones tan bajas como 0.1 miligramos por litro (mg/l) son letales para especies acuáticas sensibles. Concentraciones subletales también afectan los sistemas reproductivos, tanto de los animales como de las plantas” (Nolasco 2011:23).

3
sociales que tienen como principal característica, levantar en un principio,
demandas de índole ambiental y por la defensa de sus recursos naturales, sin
embargo, dadas las modificaciones que dichas industrias realizan en el entorno
inmediato, debido a la destrucción de ecosistemas completos, la contaminación
de las fuentes de agua, de campos de cultivo, las enfermedades que provoca
en la población, el impacto en la formas tradicionales y en el patrimonio
cultural, tienden a convertirse en movimientos socio-territoriales; cuyo eje
central es la defensa y el control de los territorios, como estrategia central para
la sobrevivencia.
En síntesis, la pregunta rectora que guiará mi investigación será la
siguiente: ¿el conflicto entre las empresas mineras y los movimientos socio-
territoriales por los recursos naturales está generando nuevos territorios y
territorialidades? Y si es así ¿Cómo se reconfiguran?
Ubicación del Proyecto
Tomando en cuenta la amplitud de conflictos mineros en América Latina y en
México3, y para resolver la problemática planteada con anterioridad, elegiré dos
sitios mineros que tienen como característica común, la presencia de
organizaciones socioterritoriales activas. El primero de ellos es la Minera San
Xavier, ubicada en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, que se encuentra
en operación. El segundo, es la Minera La Esperanza, ubicada en el Cerro del
Jumil, en el municipio de Temixco, Morelos, que se encuentra en etapa de
exploración. Ambas empresas pertenecen a consorcios mineros trasnacionales
con intereses en otros países de América Latina, donde existen también
conflictos con organizaciones socioterritoriales, esta circunstancia me permitirá
establecer parámetros comparativos durante el desarrollo del proyecto.
Los sitios mineros seleccionados en México tienen en común, que
ambos se encuentran ubicados cerca de dos zonas urbanas importantes que
se encuentran en expansión, las ciudades de San Luis Potosí y la Zona
Metropolitana de Cuernavaca, característica con la cual puedo señalar que
ambas zonas se encuentran en un proceso intenso de cambio en su
organización territorial; el modelo tecnológico de extracción del mineral de oro y
3 El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OMAL) reporta tan sólo para México
23 conflictos.

4
plata es a cielo abierto, con separación y precipitación de los minerales por
medio de lixiviación y utilización de cianuro; la propiedad de la tierra es
comunal, se practican actividades agropecuarias alrededor de los sitios
mineros; las empresas firmaron contratos de arrendamiento a 15 años de
explotación exclusiva, con representantes de comuneros; la cercanía a la zona
urbana atrae a un importante sector de la población para obtener empleo,
estudios, servicios de salud, etc. En las cercanías de las minas se ubican sitios
de patrimonio cultural importante: el pueblo colonial de San Pedro en S.L.P. y
la zona arqueológica de Xochicalco, en Morelos que cuenta con declaratoria de
Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.
Con relación a los riesgos ambientales, ambos proyectos mineros
destruyen la carpeta vegetal en la zona de extracción y en los alrededores, hay
peligro de contaminación en la red hidrológica de la región por la utilización del
cianuro en los procesos de lixiviación, que además, pone en riesgo a los suelos
y a la salud de animales y del ser humano, también se presenta contaminación
atmosférica, dada la expansión de partículas en suspensión, provenientes de la
excavación por el tumbe y trituración del mineral que afecta a los terrenos
agrícolas y a las zonas de patrimonio cultural. En ambos sitios mineros se
cuenta con estudios de impacto ambiental aprobados.
En las dos zonas han surgido movimientos sociales que se encuentran
en conflicto con las empresas mineras. En el caso de Cerro San Pedro, el
proyecto inició en 1995, el sitio fue declarado zona de conservación y
restauración de la vida silvestre. El Frente Amplio Opositor, es la organización
que ha desarrollado la mayor capacidad de acción en oposición a la actividad
minera por sus impactos en el agua, en el ambiente, en la salud de la población
y el efecto negativo en actividades alternativas, que pueden desarrollarse en la
zona. El movimiento se caracteriza por su gran capacidad de acción, incluso ha
llegado a influir en el ámbito jurídico, logrando en algunos momentos que la
empresa minera suspenda sus actividades. Además, ha diversificado sus
demandas y ahora incluyen la protección del patrimonio cultural aglutinando a
un significativo sector de artistas y personalidades ligadas a las actividades
culturales e intelectuales, tanto de la región, como del país, quiénes organizan
un festival cultural en el pueblo de San Pedro cada año.

5
Con relación al cerro El Jumil, el proyecto concesionó 15 mil hectáreas
en 2011 y está previsto que inicie actividades en 2013. Se encuentra en
conflicto con comunidades nahuas de la región, que se oponen a la puesta en
operación del mismo, apelando al convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo para señalar que la empresa y el Estado incumplen
por no consultar a los pueblos originarios de la zona; señalan la afectación
directa a 15 pueblos, destacan en su demanda la utilización directa por la
empresa de grandes cantidades de agua, desviándola de la red hidrológica y
de manantiales, que pone en riesgo el suministro para las comunidades
demandantes. Para los pueblos nahuas de la región, los cerros forman parte de
su territorialidad simbólica al considerarlos sagrados.
Estado de la cuestión
La discusión en torno a la minería a cielo abierto ha sido analizada desde dos
perspectivas. La primera estudia a las industrias que se dedican a la
explotación de los recursos naturales, desde el análisis del modelo de inversión
de capitales, de las nuevas tecnologías, de las modificaciones a los marcos
jurídicos, etc. La segunda estudia el conflicto entre las empresas extractivas y
la formación de múltiples y variados movimientos sociales, que en una primera
instancia, defienden el ambiente y posteriormente adquieren un carácter socio-
territorial cuando incorporan al territorio, como su actor central.
1) El extractivismo
La forma y los tipos de inversión que en las dos últimas décadas se han
insertado en América Latina relacionados con la substracción de los recursos
energéticos, mineros, de la biodiversidad y del agua, se define como
extractivista. Eduardo Gudynas señala que:
El extractivismo se caracteriza por la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales, que se exportan como commodities y dependen de economías de enclave (que pueden estar localizadas, como los campos petroleros o las minas, o bien ser espacialmente extendidas, como el monocultivo de soja). La importancia del extractivismo exportador en buena medida responde a condiciones globales. Por un lado, la debacle de los mercados financieros convencionales hace que muchos se refugien en las materias primas, lo que contribuye a aumentar sus precios, o bien que busquen inversiones en plazas distintas de los países industrializados (Gudynas.2012:131).

6
Maristella Svampa (2012), expresa que se estableció un consenso de
commodites4, pues en la última década, además del aumento en los precios
internacionales de las materias primas demandados, cada vez más por los
países centrales, los países latinoamericanos han aceptado participar en él, al
permitir el ingreso de capitales y empresas trasnacionales que extraen casi sin
reservas los minerales, hidrocarburos, agronegocios y los biocombustibles,
existentes en diversas regiones de América Latina.
Horacio Machado (2012), establece que el extractivismo debe
contemplarse en el contexto de las políticas neoliberales a nivel global, su
inserción cuenta con la complicidad de los gobiernos y de las elites locales,
tanto en los países conservadores como de los gobiernos progresistas. Los
autores consultados, (Machado 2012; Svampa 2012 y Ceceña 2007) coinciden
en apuntar que el papel que juegan los gobiernos es facilitar y crear las
condiciones para acelerar y expandir el extractivismo.
La mayoría de las empresas mineras, en la etapa de prospección y
cálculo de la inversión, elaboran proyectos de impacto ambiental de
conformidad a las normatividades que en cada país se especifican, sin
embargo, dichos estudios se realizan desde la óptica de la ingeniería
ambiental, es decir, sólo toma en cuenta las especificidades particulares de los
terrenos sujetos a explotación y su entorno inmediato, excluyendo
generalmente la dimensión socio-cultural y de configuración de los territorios de
las áreas afectadas; en realidad son estudios que tienen como resultados
generales, justificar la inversión y minimizar los costos que por ese rubro se
deben absorber5. Como un apoyo a la producción minera, los gobiernos
latinoamericanos también están estableciendo grandes proyectos de
construcción de infraestructura territorial, carreteras, puertos y aeropuertos en
las regiones de extracción, para garantizar su rápida distribución en el planeta,
4 Materias primas y productos básicos susceptibles de negociación en los mercados
de derivados. Gran Enciclopedia de Economía. <http://www.economia48.com/spa/d/commodities/commodities.htm>. Consulta: 22 de diciembre de 2012. 5 “El Modelo Extractivo Minero” no genera cadenas ni procesos económicos locales importantes
para la gente. Transfiere enormes recursos y ganancias a las grandes corporaciones sin dejar casi nada, sólo pobreza y grandes consecuencias sociales y ambientales (Castro, 2013).

7
por ello los planes de integración regional aparecen en la actualidad como
prioritarios6.
Una característica general que está presente en el entorno de la
instalación de las empresas mineras, es la ausencia de estrategias de
información y discusión social con la población que habita las regiones donde
se lleva a cabo la extracción minera. Además de la modificación en los marcos
jurídicos que han desnacionalizado las riquezas del subsuelo y de permitir la
libre inversión de capitales privados trasnacionales, los gobiernos de los países
latinoamericanos no instrumentan políticas de Estado, que atiendan los
impactos que genera la industria minera a cielo abierto. Tanto en los gobiernos
de derecha, como se caracteriza a los de México, Colombia y Chile, como en
los gobiernos progresistas de Bolivia, Ecuador y Brasil, el modelo extractivista
se impulsa con la misma fuerza.
El extractivismo está modificando el perfil productivo en América Latina7,
así lo señalan Claudia Composto y Lorena Navarro (2012), presentando
escenarios poco alentadores, como el agotamiento planetario de bienes
naturales no renovables, fundamentales para la acumulación de capital y la
reproducción de las sociedades modernas –tales como el petróleo, el gas, y los
minerales tradicionales-, el salto cualitativo en el desarrollo de las técnicas de
exploración y explotación -más agresivas y peligrosas para el medio ambiente-,
la progresiva transformación de los bienes naturales renovables básicos para la
reproducción de la vida -tales como el agua dulce, la fertilidad del suelo, los
bosques y selvas, etc.-, la conversión de los bienes naturales, tanto renovables
como no renovables, en commodities, esto es, un tipo de activos financieros
que conforman una esfera de inversión y especulación extraordinaria
(Bruckmann, 2011) (Composto y Navarro 2012).
En síntesis, el momento en que se encuentra actualmente América
Latina en la conformación de acuerdos y tratados de corte regional y que
6 Un ejemplo de ello es la red de carreteras propuesta en el Plan Mesoamérica –antes Plan
Puebla-Panamá– y el proyecto IISRA (Castro 2005, Ceceña 2007). Se trata de “viabilizar el destino exportador de las mencionadas explotaciones […] y hasta con la comercialización de los saldos remanentes de bosques como bonos de carbono canjeables en el aparentemente ilimitado mercado mundial” (Machado 2012: 53). 7 El sector de las manufacturas se contrae y/o se transfiere a los países centrales, relegando
las inversiones en el sector secundario y minimizando los mercados internos, circunstancia –se señala– que está orientando la economía de la región hacia una reprimarización y hacia una extranjerización del aparato productivo. (Machado, 2012, Svampa, 2012).

8
forman bloques en el continente y en el marco de expansión del sistema-
mundo, y ante la imposición del modelo extractivista, los gobiernos tienden a
generar una serie de modificaciones a los marcos regulatorios que existen en
torno al papel del Estado y los recursos naturales, modificaciones orientadas a
desregular el control y permitir el fácil acceso a capitales transnacionales para
su explotación, principalmente en el ramo de los energéticos y la minería.
2) Los Movimientos sociales
La problemática ambiental, el deterioro y explotación de los recursos naturales
en sí mismos, no generan una situación de conflicto8, éste se presenta en la
confrontación de por lo menos, dos grupos que tienen intereses opuestos en
torno a un recurso en específico; el conflicto adquiere carácter territorial cuando
la confrontación entre los grupos comprende la multidimensionalidad con la que
está estructurado el espacio geográfico9.
En los últimos 30 años se han puesto en práctica una serie de reformas
estructurales en los campos de la extracción de recursos naturales y
energéticos, los fiscales, las legislaciones laborales y en materia de seguridad
social, todo lo anterior para ofrecer mejores condiciones de inversión a los
capitales trasnacionales, como parte de los condicionamientos que exigen para
que logren reestructurar las deudas contraídas con la banca internacional, con
el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial10 (Infante 2001). En
8 Una consecuencia del impacto que genera el modelo extractivista, además de los impactos
ambientales es que “traen consigo el debilitamiento de la noción de ciudadanos como sujetos de derecho, generan una presión ilegítima a la resistencia mediante campañas del terror (mentirosas) en torno a lo que podría suceder si tal o cual proyecto no se lleva a cabo, devastan la autoestima local imponiendo la cultura del dinero por sobre los cánones de vida locales, y en fin, degradan el espíritu colectivo que caracteriza a las comunidades que han sabido construirse en los márgenes de los programas estatales” (Infante 2012: 2). 9 “Según Henri Ascelrad (2004), la conflictividad ambiental se origina cuando un grupo social
siente amenazado el uso, la apropiación o el significado que da al territorio, por los impactos indeseables en las prácticas de otro grupo. De ello se deriva además que la mera presencia de una problemática ambiental no implica per se la concurrencia de un conflicto. Sino que para que éste ocurra es necesaria la existencia de una dinámica de oposición entre dos o más grupos, una disputa" (Toledo 2011: 158). 10
"Un efecto relacionado con todas las políticas de reforma estructural impulsadas por el Banco Mundial fue el apoyo decidido al proceso de privatizaciones que redujo de manera sustantiva, en la década de los 90, la participación de las empresas estatales en el sector minero en todo el mundo. Avaló y financió directamente proyectos mineros. Entre 1993 y 2001 el minero se convirtió en uno de los principales sectores para las inversiones del Banco Mundial, financiando, por ejemplo, sólo en América Latina a 27 proyectos mineros de envergadura. Asimismo, lograr el cofinanciamiento del Banco Mundial representó para las

9
este contexto se facilitan y otorgan concesiones a empresas mineras a largo
plazo.
Con el discurso de la generación de empleo, mayores oportunidades, de
integrar a las regiones al progreso, de mejoras en la infraestructura territorial
como es la construcción de caminos que engrandecerán los servicios de
educación y salud; que se invertirá en proyectos de desarrollo comunitario,
además de la complicidades de los grupos políticos locales, entre otros
aspectos, las empresas se instalan en las regiones con muy poca resistencia y
generando grandes expectativas entre la población. El incumplimiento de las
promesas, así como los impactos ambientales, en la salud y los efectos
sociales que provocan en el corto plazo, se crean las condiciones para que se
originen conflictos entre las empresas y los habitantes de las regiones, quienes
buscan mecanismos de participación y defensa de sus espacios y territorios,
propiciando la formación de múltiples movimientos sociales, que de acuerdo a
sus demandas, composición social, formas de organización y estrategias de
movilización, se caracterizan como movimientos de la acción colectiva (Melucci
1999).
De acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina,
actualmente existen en la región 185 proyectos, implicados en 177 conflictos
que involucran la movilización social de 251 comunidades11. La magnitud,
número de experiencias, demandas, formas de organización y participación y
contenidos programáticos es tan amplia y diversa, como el número mismo de
movimientos sociales. El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina
ha sistematizado la información con la localización y número de conflictos
mineros existentes en la región hasta 2011, los cuales se presentan en el
siguiente mapa:
empresas mineras un importante aval para conseguir recursos complementarios en las entidades privadas de financiamiento internacional” (José de Echave, citado por Infante 2011). 11
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/. Consulta: 20 de diciembre de 2012.

10
Sistema de Información para la gestión comunitaria de Conflictos Socio-ambientales
mineros en Latinoamérica
Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina12
.
Los movimientos sociales vinculados por la defensa de los recursos naturales
surgen en los años setenta del siglo XX como grupos que van adquiriendo
conciencia de la problemática ambiental, nacida por el modelo de desarrollo
tecnológico impulsado por el capitalismo, inicialmente en Europa y los Estados
Unidos13. Actualmente a estos movimientos se les denomina como
12
<http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/>. Consulta: 23 de diciembre 2012.
13
Se organizan grupos que han adquirido conciencia de los problemas que provoca la contaminación, las modificaciones a los ecosistemas y de la posibilidad cada vez más real, que se presenten catástrofes ambientales; promueven la idea de vivir en un planeta libre de contaminantes. Se caracterizan por contar con estrategias propagandísticas amplias; en Europa emergen los partidos verdes que se incorporan a la lucha política como vía para modificar las legislaciones y de esa manera proteger el ambiente.

11
“ambientalistas”, y tienen como característica principal la formación de
organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, un caso concreto es
Green Peace.
Es importante señalar que existe una diferencia entre las organizaciones
ambientalistas y los movimientos sociales por la defensa de sus recursos
naturales y territorios. Los primeros pugnan por construir acuerdos de “carácter
ético-político” esto se expresa en supuestos términos de orden, control y
racionalidad, cuyo objetivo final es hacer factible su proyecto económico
nacional” (Acosta y Machado 2012:82). Los movimientos sociales se
concentran en la defensa de sus condiciones de vida, en su identidad socio-
cultural, en que sus territorios no se vean alterados a grado tal, que se diluyan
como grupos sociales, son movimientos de otra trascendencia. Entre estos
movimientos se encuentran aquellos, que ante la implantación de proyectos
extractivistas en sus regiones y los riesgos ambientales, sociales, culturales y
de trasformación de los territorios, se organizan para enfrentar a estas
empresas, en las que se percibe de manera contundente, que verán
modificados sus estilos de vida. Este tipo de movimiento son interés del
presente proyecto de investigación.
En el amplio espectro de movimientos sociales, ligados a problemas
ambientales y por la defensa de los recursos naturales, Alberto Acosta y Decio
Machado (2012) proponen una tipología para caracterizarlos:
Ambientalismo conservacionista. Tiende a la solución de conflictos vía negociación entre actores y en la protección de ecosistemas existentes, antepone contar con asesorías adecuadas.
Ambientalismo populista. Propone un mejor control sobre los recursos naturales, cumplir con normas ambientales y la renta de la explotación se destine para proyectos dirigidos a sectores sociales históricamente desfavorecidos. Postula el control estatal de los recursos naturales y sistemas impositivos rigurosos para las empresas.
Ecologismo de los pobres. Se identifica con los sectores más empobrecidos que se ven afectados por los modelos extractivistas y en muchas ocasiones requieren el acceso a los mismos recursos, que complica alcanzar una salida negociada.
Ambientalismo de justicia socioambiental. Se enfoca a exponer los riesgos hacia la
población y los ecosistemas que traen consigo el modelo extractivista, prioriza la defensa de los derechos humanos, el consentimiento previamente informado, participación de los distintos sectores sociales en la toma de decisiones, la aplicación y endurecimiento de los marcos jurídicos.
Ecologismo profundo. Propugna la tesis que la naturaleza tiene mismos derechos de
existencia que los seres humanos y considera que cualquier forma de extractivismo y vertiente de desarrollo destruye la naturaleza (Cf. Acosta y Machado 2012: 83-84).
Pese a esta división estratificada que permite proporcionar abundante
claridad sobre las características particulares de los distintos tipos de

12
movimientos, en el presente proyecto de investigación se describirá de manera
generalizada a estos movimientos como “ambientalistas”. Éstos son de muy
amplia gama, los hay que se preocupan únicamente por la conservación de la
naturaleza y su ámbito de acción se centraliza en buscar mecanismos legales y
técnicos para evitar la alteración del medio ambiente. En general, se
concentran en los problemas de contaminación atmosférica en áreas urbanas,
la problemática de recolección de basura y el destino de ésta, como fuente de
contaminación, evitar el uso de pesticidas y otros productos químicos. Son
movimientos conocidos como “verdes” y agrupan principalmente a sectores
medios urbanos, ligados a ciertos ámbitos académicos. Frecuentemente, estos
movimientos propugnan por el desarrollo sustentable, como vía para hacer
frente a los problemas ambientales14. Sin importar la tendencia política de los
actuales gobiernos latinoamericanos, son éstos, el primer sector con los que se
confrontan15.
De manera simultánea, la participación de las organizaciones indígenas
en América Latina juega “un papel predominante en la defensa de la
naturaleza, el control de los territorios frente a la embestida transnacional y la
resistencia frente a las políticas desarrollistas impulsadas por los actuales
gobiernos” (Acosta y Machado 2012: 84). La principal aportación del
movimiento indígena latinoamericano hacia los movimientos ambientalistas es
que se insertan en él, planteando la necesidad de recuperar los conocimientos
y saberes acumulados, histórica y culturalmente sobre la naturaleza, en
especial los que tienen relación con la información genética y de la
14
La presencia de los partidos verdes no es ajena a la realidad de los movimientos ambientalistas en América Latina. “La red internacional de partidos verdes, la Global Greens, federa a doce partidos verdes en América Latina y el Caribe, incluyendo el partido Puertorriqueño por Puerto Rico, primer y único partido político portorriqueño de base ambiental” (Acosta y Machado 2012: 87). El análisis realizado por los autores señala que los partidos verdes están más ligados a intereses coyunturales de ciertos personajes políticos, más que propuestas ambientales ligadas a los movimientos sociales. Especifican que el “mundo verde institucional carece de posicionamientos programáticos que incorporen coherentemente alternativas a las realidades (…) y a la problemática existente en la situación actual [de América Latina]. La mayoría de los partidos verdes no son actores de cambio ni agentes de transformación social” (Acosta y Machado 2012: 88). 15
En el existente entorno de conflictividad, según Massimo Modonesi, el contexto político en que se encuentran actualmente los movimientos ambientalistas en América Latina es poco alentador, se encuentran en un proceso de "reconfiguración de la subalternidad como condición para sostener nuevas y viejas modalidades de dominación, frente a las cuales reaparecen formas de lucha típicamente defensivas y de resistencia que hay que reconocer como tales, sin que ello implique restarles valor ni desconocer su potencial" (Modonesi 2012: 10).

13
biodiversidad, asignándole al movimiento, la dimensión de recuperar la noción
que los recursos de la naturaleza son bienes comunes (Navarro, 2012).
En Latinoamérica se han publicado una serie de trabajos que toman el
concepto de territorio como la base para explicar al conjunto de movimientos
sociales que se desenvuelven en torno al conflicto entre los problemas
ambientales y la lucha por el control de los recursos naturales, provocando la
implantación del modelo extractivista en distintas regiones, en especial cuando
se trata de la extracción de minerales que utilizan tecnología a cielo abierto. De
acuerdo con los autores consultados, este enfoque es reciente; retoman las
categorías de producción de espacio geográfico propuesta por David Harvey y
Milton Santos y discuten el concepto de territorio y territorialidad provenientes
de la escuela brasileña de Geografía, entre ellos Carlos Walter Porto-
Gonçalves y Bernardo Mançano Fernandes. Desde esta perspectiva se
establece que los movimientos ambientalistas y el movimiento indígena,
principalmente confluyen en un movimiento que debe identificarse como
movimientos socioterritoriales, pues lo que entra en disputa es el territorio, que
incluye “los recursos naturales con alto potencial económico, y por lo tanto
posibilidades de altas rentas; incluye, además, poblaciones asentadas desde
hace mucho tiempo en estos territorios; empresas o inversores interesados en
ellos; y el Estado en varios de sus niveles (municipal, provincial, nacional)”
(Giarracca y Navarro 2012: 100). Desde mi punto de vista, la característica
central de estos movimientos, además de aglutinarse en torno al territorio, es
que evidencian el significado de la transformación de los espacios geográficos
por agentes especialmente ajenos a los mismos, como son las empresas
trasnacionales y la acción del Estado que lo valorizan exclusivamente como
mercancía.
La incorporación del territorio como signo de cohesión, está propiciando
un giro en los movimientos socioambientales, causando con ello alianzas entre
los movimientos indígenas y los ambientalistas por la defensa del mismo. La
acción colectiva que generan estas alianzas permite la disposición de
escenarios de interpretación colectiva alternativos16. Un aporte significativo de
16
"En términos generales, y por encima de las marcas específicas (que dependen, en mucho, de los escenarios locales y nacionales), la dinámica de las luchas socioambientales en América Latina ha venido asentando la base de lo que podemos denominar el giro ecoterritorial, esto es,

14
los movimientos socioterritoriales, que emanan de organizaciones indígenas,
es incorporar en la agenda de discusión y programática el tema de los bienes
comunes17, esto es, se coloca en la visibilidad del movimiento que los recursos
naturales y los elementos que componen el territorio, no pueden ni deben ser
privatizados, ya que ellos son un bien común, postura que está en
contraposición del modelo neoliberal y del extractivismo. Esta perspectiva ha
permitido fortalecer programáticamente los movimientos y trascender al mismo
tiempo, el ámbito meramente local. El carácter territorial de los movimientos
ambientalistas se transforma en un elemento que confronta el valor del
espacio producido por el capital (Harvey, 2007) con la valoración que los
actores sociales le asignan al espacio18.
En síntesis, la características de los movimientos socioterritoriales es
que “tienen el territorio no solamente como objeto, sino que éste es esencial
para su existencia [y] porque crean relaciones sociales para tratar directamente
sus intereses y así producen sus propios espacios y sus territorios” (Fernades
a. s/f: 9). En este orden de ideas, los movimientos socioterritoriales alcanzan
una dimensión multiescalar, producto del proceso de globalización en el que
están inmersos, ya que el conflicto y las formas que adquiere la confrontación
es que las empresas y los agentes del Estado, que intervienen forman parte de
un entramando multiescalar, razón que propicia que los movimientos
configuren redes de apoyo y de acción, también en una perspectiva
multidimensional, en ese sentido, una de las perspectivas de los movimientos
socioterritoriales es su carácter multiescalar (Svampa 2012).
la emergencia de un lenguaje común, que da cuenta del cruce innovador entre la matriz indígena comunitaria, la defensa del territorio y el discurso ambientalista. En este sentido, puede hablarse de la construcción de marcos comunes de la acción colectiva, los cuales funcionan no sólo como esquemas de interpretación alternativos, sino como productores de una subjetividad colectiva" (Svampa 2012: 22). 17
“Bienes comunes, soberanía alimentaria, justicia ambiental y “buen vivir” son algunos de los tópicos que expresan este cruce productivo entre matrices diferentes(…) En contraposición a esta visión, la noción de bienes comunes integra visiones diferentes que afirman la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos bienes que, por su carácter de patrimonio natural, social, cultural, poseen un valor que rebasa cualquier precio(…) en el contexto latinoamericano, la referencia recurrente a los bienes comunes aparece ligada a la noción de territorio o territorialidad” (Svampa 2012: 22). 18
"Se trata de una lucha por funcionalizar y enajenar el espacio, por transformarlo en un espacio abstracto, eliminando sus valores de uso y relativizando las significaciones que las comunidades tienen con él. Dichas territorialidades locales están constituidas por un denso tejido de relaciones sociales y entramados comunitarios en torno a la reproducción de lo común que, aun con largas historias de división, tienden a cohesionarse frente a la tensión que produce la temporalidad externa del capital" (Navarro 2012: 122).

15
Hay consenso entre los distintos autores en que la caracterización de los
movimientos socioterritoriales en América Latina requiere mayor
profundización, así como sistematizar las experiencias empíricas, en especial
con los movimientos relacionados con la minería a cielo abierto, ya que es una
de las industrias extractivistas, que con mayor arrojo y agresividad actúan en
los distintos territorios.
Objetivos
El objetivo general de esta investigación consiste en analizar los cambios que
se producen en los territorios y las territorialidades debido a los conflictos
generados entre las industrias mineras de extracción a cielo abierto y los
movimientos socio-territoriales, a fin de identificar los elementos de cohesión o
desarticulación del espacio.
Objetivos particulares
1. Definir que estrategias y mecanismos utilizan las mineras a cielo abierto
y los movimientos socio-territoriales en su lucha por el control de sus
territorios y los recursos naturales.
2. Analizar sí tales estrategias y mecanismos contribuyen a la
reconfiguración de nuevos territorios y territorialidades.
Hipótesis
Ante la llegada de las minas de extracción a cielo abierto, las comunidades y
los grupos sociales se sitúan en un proceso de desterritorialización que se
percibe como un riesgo de despojo territorial. Como respuesta, no sólo se
configuran movimientos socio-territoriales, además, se resignifica el espacio
geográfico, el territorio y la territorialidad.
1. Tanto mineras como movimientos socio-territoriales utilizan diversas
estrategias y mecanismos de poder y de negociación, tanto locales
como globales, con el propósito de controlar los territorios y sus recursos
naturales.
2. Tanto las mineras como los movimientos socio-territoriales reconfiguran
el espacio geográfico. Mientras las primeras lo unidimensionan hacia la

16
extracción del recurso natural, los segundos lo multidimensionan hacia
nuevas formas de relación económica, política, social y cultural.
Lineamientos teóricos, metodológicos y de análisis
Para dar respuesta a las preguntas planteadas en la presente investigación,
utilizaré un marco conceptual que concibe al espacio geográfico como
producido socialmente, multidimensional y multiescalar. Toda vez que el
problema de investigación, refiere que el conflicto se establece entre empresas
mineras y los movimientos sociales por la lucha y defensa de sus recursos
naturales se presenta en un contexto de implantación de un modelo
extractivista de explotación masiva de los recursos que modifica
sustancialmente la organización del espacio a nivel local y regional, dicho
modelo responde a una estrategia global del “sistema-mundo”, que al ser
explicado desde la Geografía, permitirá contextualizar la inserción de los
movimientos socioterritoriales en la multidimensionalidad en la que ven
envueltos.
Se desarrollará la concepción de la producción del espacio geográfico
como consecuencia del sistema-mundo que repercute a diferentes escalas y a
diferentes niveles, esto permitirá poder situar el concepto de espacio y territorio
en el ámbito de las relaciones de poder que se establecen entre diversos
sectores de la sociedad, en un nivel global y a niveles locales, categoría
fundamental para explicar los conceptos de territorio y territorialidad, que al ser
incorporados para el análisis de los movimientos socioterritoriales, permitirán
realizar la caracterización de los mismos en América Latina y en México. Con
estas herramientas teóricas se analizarán las estrategias y los mecanismos que
dichos movimientos utilizan en la acción colectiva, que les da sentido y
significación, al tiempo que les permite articularse en redes sociales locales,
regionales y globales.
a) La teoría del “sistema-mundo”
El análisis geográfico del sistema-mundo remite al estudio del espacio
geográfico desde la perspectiva de las relaciones multi-escalares, donde el
individuo percibe su entorno inmediato, lo significa y le otorga un valor que le
permite apropiarse de él, configurando su territorialidad íntima, influenciada de

17
manera directa por los múltiples fenómenos que se presentan en el ámbito
global, espacios que es difícil de aprehender, pero necesarios analizar en su
complejidad19.
En la última etapa de la economía-mundo, la renta en los países
centrales aumenta, el capital, con sus industrias y sistemas de producción se
traslada hacia los países periféricos, la trasferencia se concentra cada vez más
en la extracción de los recursos naturales, energéticos y en la producción de
productos agropecuarios, que alcanzan la característica de commodites20. El
sistema-mundo responde a la dominación de los estados centrales en su
intento por imponer su hegemonía y a la subordinación de los estados
periféricos; a partir de estas condicionantes, están sentadas las bases de la
relación entre los países de América Latina con los centros de poder
hegemónico globales21.
Este movimiento del centro a la periferia caracteriza las formas de
ocupación del espacio en el modelo extractivista de los recursos naturales y de
materias primas. En el caso de la minería bajo el modelo de extracción masiva,
el centro de la toma de decisiones está en las áreas de centrales, lejos
físicamente de los territorios locales, donde se realiza la explotación. Desde los
centros de poder se produce un nuevo espacio, que responde a la dimensión
19
La característica del sistema-mundo es que abarca los procesos de la economía capitalista desde sus orígenes en el siglo XV hasta la actualidad, establece la existencia de una economía-mundo que considera a los procesos de producción centrales y a los procesos de producción periféricos como una consecuencia de la división internacional del trabajo, en donde las zonas centro de producción transfieren a las zonas periféricas capitales y tecnologías para apropiarse de espacios, considerados antes por el sistema-mundo como ignotos. "Una característica definitoria de una economía-mundo es que no está limitada por una estructura política unitaria. Por el contrario, hay muchas unidades políticas dentro de una economía-mundo, tenuemente vinculadas entre sí en nuestro sistema-mundo moderno dentro de un sistema interestatal (Wallerstein 2006: 19). La relación centro-periferia es una constate en la expansión del sistema-mundo, la expansión colonial de España y Portugal en los siglos del XVI al XVIII, el colonialismo europeo producto de la revolución industrial del siglos XIX hasta mediados del siglo XX y los actuales procesos de formación de bloque económicos y de integración macrorregional forman parte y son consecuencia de esta relación sistémica. 20
Para facilitar el flujo de capitales y mercancías del centro a la periferia y éstos a su vez hacia las áreas centrales, se intentan por todos los medios, -Banco mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, entre muchos otros organismos- debilitar la capacidad de los Estados periféricos; ejemplo de ello es el desmantelamiento de la capacidad productiva de los Estados en estos países, la eliminación de aranceles, el debilitamiento de los mercados internos, las presiones para acceder directamente a los energéticos y el petróleo impulsando su privatización, etc. 21
“Cuando tal incremento comienza a ser demasiado pesado para un grupo determinado de productores, y efectivamente no pueden combatirlo políticamente en el ámbito local, podrían buscar una solución tajante, como mudar parte o toda su producción hacia las regiones donde los salarios sean más bajos, lo que significa que por alguna razón hay” (Wallerstein 2000: 43).

18
global del capital, pero transforma, reorganiza y reestructura los espacios
locales y regionales sin que importe los impactos y consecuencias socio-
culturales en las poblaciones locales. El análisis desde la Geografía de los
espacios que surgen del sistema-mundo, busca identificar donde se localizan
los centros de decisión para la producción del espacio geográfico22.
La presencia de capitales transnacionales que acuden a América Latina
a realizar sus inversiones se acompaña de discursos que configuran
imaginarios sociales y de poder en torno a la necesidad de construir espacios
homogéneos con un solo orden económico, social y territorial23; discursos que
configuran evidencias ideológicas, que presentan axiomas como si fueran
verdades. En la práctica se generan intensos procesos de “(…)estratificación
global con profundas raíces en referencias e intereses euro-estadounidenses”
(Preciado 2010: 67). Tal estratificación produce diversos mecanismos de
resignificación del espacio; la formulación de las estrategias de inserción de los
capitales en los espacios geográficos en la escala local, responde a estrategias
previas y permanentes de la acción de dichos capitales, en las escalas
mesorregionales y macrorregionales, como es la configuración de bloques y
acuerdos comerciales, que se imponen por encima de las Estado-nación.
b) El análisis multiescalar
Para comprender el impacto del sistema-mundo en la estructuración de los
espacios a distintos niveles, hay que considerar que éste funciona con la
articulación de los capitales a nivel global. El desarrollo de la economía-mundo
capitalista llegó aparejada con el surgimiento, crecimiento e imposición de los
sectores financieros y la formación de los Estados-nación contemporáneos,
quienes garantizan que dichos capitales puedan reproducirse; se han fundado
una serie de instituciones básicas: los mercados, un sistema de relaciones
interestatal, las unidades domésticas, las clases y las identidades. “Todas éstas
son instituciones que han sido creadas dentro del marco de una economía-
22
"(…) un aspecto específico a considerar dentro de las relaciones de poder territorializadas es la localización de los centros de gestión territorial y decisión, de los que se derivan los procesos de organización territorial para alcanzar la coherencia con los objetivos definidos desde cada centro de decisión” (Sánchez 1999:33). 23
“…estos procesos van construyendo marcos jurídicos e instituciones acordes al modelo de ocupación territorial de las empresas extractivas, “… basados fundamentalmente en los principios liberales de Occidente (democracia representativa, liberalismo económico, etc.)”

19
mundo capitalista” (Wallerstein 2006: 20). Cada uno de estos sistemas, tienen
su repercusión espacial, que concatenados, dan sentido al análisis
multiescalar.
En este sentido, el análisis de las escalas como categoría de la
Geografía, permite aprehender los fenómenos de la producción y organización
del espacio en distintos niveles; global, Estado-nación, región y localidad, en
esta última escala, toma relevancia considerar la importancia y el significado
que los diferentes grupos socio-culturales le asignan al lugar. Abordar desde
esta perspectiva la problemática que aparece durante el conflicto por el control
del territorio, hace posible analizar la acción de la economía-mundo, y no solo
mediante la perspectiva de los intereses supranacionales o de Estado, y sus
repercusiones en otras escalas, tal como fueron abordados tradicionalmente
por la Geografía de Estado como la denomina Claude Raffestin (1993).
El análisis multiescalar sostiene que el espacio geográfico también es
producido por los grupos sociales que lo ocupan históricamente, además
permite conocer las diversas redes sociales que establecen las organizaciones
de la acción colectiva, entendiendo sus estrategias de alianzas, búsqueda de
coincidencias, elaboración de agendas comunes, como se observa hoy en la
actuación de los movimientos organizados desde la sociedad civil. Establecer
relaciones de espacialidad implica construir un marco metodológico, que
observe la discontinuidad de las relaciones espaciales y de las escalas
(Foucault 1992). El análisis geográfico de un espacio específico, puede
aprehenderse exclusivamente estableciendo una metodología de escalas
diferenciales y un tiempo específico, sobre todo en la actualidad, donde existe
la tendencia a reducir al espacio sólo a la escala de la globalización, como si
este fuera un espacio homogéneo, continuo, como si existiera un solo
ecúmene.
También reconoce que en la producción y generación de los espacios
actúan diversos y múltiples sujetos sociales, que le asignan la
multidimensionalidad a los mismos. No es suficiente para su análisis considerar
únicamente a los espacios producidos por el Estado; en distintas escalas, las
organizaciones de la sociedad y el conjunto de diversos actores sociales, son
productores del espacio geográfico, entendido siempre como ejercicio de
poder, asignándole una jerarquización artificial, reflejo de las condiciones

20
específicas de fuerza que tienen los grupos de poder, influyentes en la
organización del espacio y en la división del mismo, para construir territorios en
la movilidad espacial24.
c) Territorio y Territorialidad
La existencia en un mismo espacio y tiempo de modelos de sociedad
diferentes, con procesos económicos, formulaciones ideológico–culturales y
actividades políticas, diversas también, lleva a considerar que la producción y
organización del espacio geográfico está sujeta a contradicciones y conflictos
que se presentan cuando, en el mismo espacio, confluyen proyectos distintos
de economía y sociedad, por ello se requiere incorporar la dimensión socio-
espacial de quienes ocupan y producen localmente el territorio, así como
retomar las categorías étnico-culturales, a fin de estar en posibilidades de
contextualizar las características específicas de los movimientos socio-
espaciales (Preciado 2010: 67).
Es necesario establecer que el territorio es la apropiación que los seres
humanos hacen del espacio geográfico cuando tienen la capacidad de
controlarlo y poseerlo. El Estado, los empresarios, los agricultores, los pueblos
indígenas y los distintos sectores de la sociedad son productores de territorio,
el cual es concebido como "(…) el espacio apropiado por una determinada
relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder.
Ese poder, como fue afirmado anteriormente, es concedido por la receptividad.
El territorio es, al mismo tiempo, una convención y una confrontación.
Precisamente porque el territorio posee límites, posee fronteras, es un espacio
de conflictualidades” (Fernandes b. s/f: 3).
El territorio es una categoría de la Geografía Política de orden
multidimensional, donde una de sus dimensiones está dada por las relaciones
sociales, que son las que le asignan el significado y el valor al mismo; es
producto de la multidimensionalidad de elementos que intervienen en él, lo
producen, lo organizan y le otorgan sentido; al mismo tiempo, el espacio
24
"… la jerarquización espacial se apoyará en atribuir valores sociales distintos a espacios semejantes, aplicando algún mecanismo social de subdivisión. Según la escala, la jerarquización tiene incluso reflejo paisajístico visible” (Sánchez 1999:60).

21
geográfico contiene al espacio social25, que a fin de cuentas es la dimensión
que le asigna el valor al mismo y lo convierte en territorio.
La acción del ser humano sobre el espacio geográfico está siempre
precedida por una intencionalidad explícita o implícita que conlleva a la
formulación de representaciones sociales, sobre el espacio, cargadas de
intenciones de poder, con el fin último de lograr el control sobre el mismo; es en
el ámbito de las relaciones sociales entendidas como relaciones de poder,
inmersas en múltiples contradicciones entre grupos sociales económica, étnica
y políticamente diferenciados, que propician las condiciones para configurar el
conflicto, ya que cada uno de los grupos que componen el espacio social,
busca incidir en el espacio geográfico, ya sea mediante la extracción de los
recursos naturales, por la construcción de infraestructura territorial o cualquier
otra acción, que modifique la estructura y organización del espacio, propiciando
que las representaciones sociales surgidas en dichas acciones, se signifiquen
como un conflicto por el control del espacio geográfico.
Pueden coexistir en un mismo espacio varios territorios y estar en
conflicto latente, éste se detona cuando uno de los grupos acciona todo su
instrumental de ejercicio de poder, para desplazar las otras formas de territorio.
Este es el ámbito en el cual se desarrollará mi investigación, pues se entiende
que el conflicto entre los movimientos socioterritoriales y las empresas mineras
comienza cuando las segundas, intervienen en un espacio geográfico con el
propósito de impulsar acciones extractivistas de los recursos ahí presentes,
como es el caso de la industria minera y la aplicación de las tecnologías de
extracción a cielo abierto.
Se utilizará la tipología de Fernandes, quien agrupa a los territorios en
materiales e inmateriales. Para los territorios materiales señala que son de tres
tipos: “el primero, formado por el país, las provincias, los departamentos o
estados y los municipios; el segundo conformado por las propiedades privadas
capitalistas y las propiedades privadas no capitalistas; y el tercero formado por
25
“El espacio social se constituye de tal forma que los agentes o los grupos se distribuyen en él en función de su posición en las distribuciones estadísticas según los dos principios de diferenciación (…) sin duda los más eficientes, el capital económico y el capital cultural. De lo que resulta que los agentes tienen tantas más cosas en común cuanto más próximos están en ambas dimensiones y tantas menos cuanto más alejados. Las distancias espaciales en papel equivalen a las distancias sociales” (Bourdieu. 1997, 18).

22
diferentes espacios controlados por otros tipos de relaciones de poder: son
territorios flexibles o móviles controlados por diferentes sujetos y se producen
en el primero y en el segundo” (Fernandes a s/f: 7).
La diferencia que existe entre las formas de configurar esos territorios y
la red de concatenaciones que surgen de ahí, son las que determinan el orden
del conflicto y es donde se establece las relaciones de poder26, mismas que no
se pueden disociar de la conformación territorial y ésta sólo puede ser
analizada, en el ámbito de las relaciones de poder y de la conflictividad que
generan.
Un factor que interviene directamente en la formación del conflicto es
cuando el territorio se convierte en un espacio instrumental, que sirve sólo
como un indicador más; las agencias supranacionales, el Estado, los
organismos internacionales, cuando instrumentan acciones de intervención en
el espacio geográfico, sólo consideran al territorio desde una perspectiva
unidimensional, por ejemplo, claramente interesa el recurso natural que se va a
extraer. Al ignorar la característica multidimensional del territorio, se busca la
invisibilidad de quiénes los han producido y organizado, de quiénes le han
asignado el carácter multidimensional; los actores sociales son considerados
arbitrariamente como una variable y no como aquellos que configuran y dan
sentido al espacio; se concibe a la población como un recurso, lo que lleva a
utilizar indicadores de población, bajo criterios de homogeneidad con un
lenguaje compuesto por ciertos signos específicos: número, distribución,
estructura, composición, para citar apenas los más representativos, la
población pierde su significado propio, esto es: es concebida, y no vivenciada
(Raffestein 1993).
Esta forma de actuar en el espacio geográfico desde la perspectiva de
poder del Estado y de los agentes de intervención trasnacional, construyen un
discurso persuasivo integrado por un conjunto de códigos sintéticos27 que son
26
"(…) Las relaciones de poder se evidenciarán como relaciones sociales entre individuos por la apropiación y uso del espacio, dado que éste es siempre imprescindible y necesario, pero no como relaciones hombre espacio. (…) El espacio participa como medio para que puedan darse las relaciones sociales, económicas, políticas o ideológico–culturales, o como ámbito a dominar en relación con otros hombres” (Sánchez 1999:31). 27
Los códigos sintéticos asignan una dimensión geométrica del territorio, es decir, los mecanismos de comunicación que se instrumentan para definir las características del territorio están conformados para categorizar al espacio como unidimensional, generando una concepción a priori que determina las formas en que los elementos de referencia esenciales

23
utilizados para asignarle un valor al territorio en términos de representación
geométrica, es decir, los territorios son pequeños, compactos, marítimos o
grandes, alargados y peninsulares; tal vez sería más significativo mostrar, o
procurar mostrar, cual es la articulación sostenida como una estrategia
territorial durante un periodo determinado. La utilización de códigos semánticos
del tipo "territorio grande, marítimo e fragmentado" es frecuente (Raffestin
1993) y responden más a una postura ideológica, que a una caracterización del
mismo.
La representación del espacio geográfico se corresponde al campo de
las significaciones que la sociedad asigna al territorio específico, mismas que le
permiten aprehenderlo y apropiarse de él28, a este acto de apropiación
simbólica y material se le denomina territorialidad29. Es decir, los seres
humanos organizados en sociedad responden a formas culturales de vincularse
con el espacio, que al convertirse en territorio se le asigna un valor específico
por el cual es preciso buscar mecanismos para mantener su posesión; es
entonces la intencionalidad de los sujetos sociales, quienes le otorgan y dan
sentido y significación al territorio, ya que éste, al contenerse en el espacio y
ser resultado de la intensión explicita de los grupos sociales, le asigna
significados específicos, que al verse alterados, propicia que se presenten en el
espacio social, sentimientos de angustia y despojo.
En estos espacios territorializados surgen los movimientos de resistencia
que construyen estrategias de acción colectiva y de configuración de redes
sociales amplias, que luchan por evitar que se transformen sus territorios, al
percibir que la instalación de las industrias extractivas modificará las formas,
relaciones, organización y sentido de los mismos, es decir, que se producirá un
que contiene, organizan sus movimientos en el espacio. “La percepción territorial del príncipe no es geográfica, no tiene sentido de un valor concreto, del terreno, más que geométrico” (Raffestin 1993). 28
… "Es preciso, pues, comprender que el espacio representado es una relación de que sus propiedades son reveladas por medio de códigos y de sistemas sémicos. Los límites del espacio son los del sistema sémico movilizado para representarlo" (Raffestin 1993). 29
“(...) como la experiencia concreta que las sociedades adquieren de la ocupación, modificación y control de un territorio específico, por medio del cual los diversos grupos humanos se apropian de los recursos y de lo que él contiene, es decir, la experiencia de ocupación social del espacio geográfico constituye la apreciación que del mismo se posee y no puede ser ajeno a esta práctica" (Crespo 2005: 17).

24
nuevo espacio que es ajeno, y carente de sentido, que en términos de Marc
Auge, se está imponiendo como un no lugar30.
La acción colectiva en la defensa de sus recursos naturales se inserta al
mismo tiempo en una acción, que busca consolidar la territorialidad de los
sujetos sociales inmersos en la misma, es por ello que dichos movimientos
adquieren el carácter de movimientos socioterritorilizados, ya que el
movimiento no se concreta simplemente a impedir que los agentes externos
realicen o no, la extracción de los recursos; el movimiento se territorializa
cuando los actores que en él participan ven afectada su territorialidad.
Finalmente, el territorio propicia que los sujetos sociales que lo han
producido y estructurado construyan al mismo tiempo, múltiples territorialidades
(Porto-Gonçalves, 2006 citado por Fernandes s/f: 13), es decir, el espacio
social contenido en el espacio geográfico produce en su interior distancias y
desplazamientos sociales de orden multidimensional, cada uno de los sujetos
sociales que en él intervienen, configuran sus propias territorialidades que
ponen a disposición y dan sentido a los movimientos socioterritoriales en
América Latina.
Descripción de Procesos
1. Analizar la información existente sobre los conflictos mineros y los
movimientos socioterritoriales en América Latina para contextualizar los
estudios de caso en México.
2. Para abordar los estudios de caso se realizará un primer análisis de la
situación actual, los espacios geográficos en los que se ubican los sitios
mineros con el propósito de establecer el contexto espacio-temporal, que
explique la circunstancia de la estructura territorial previa al inicio de las
excavaciones. Se trata de realizar una revisión de los indicadores
geográficos, físico-naturales, económicos, sociales y culturales para
cada zona. Para ello se utilizará información de gabinete y cartográfica
de cada región.
30
“(…) la construcción de imaginarios socio- espaciales y de específicas prácticas territoriales desde diversas experiencias locales, han hecho que el debate autonómico, la construcción de redes sociales transnacionales y de alianzas trans-locales de elites y oligarquías regionales, fortalezcan la capacidad de regulación socio-territorial por parte del lugar y de la localidad” (Preciado 2010: 67).

25
3. Como cada uno de los sitios mineros tienen una posición en relación a
las ciudades capitales de ambas entidades federativas, se realizará una
revisión de las formas y procesos del crecimiento urbano con la intensión
de analizar los impactos de orden territorial y social en las áreas del
hinterland.
4. Para cada sitio se elaborará un análisis de las características que cada
proyecto minero contempla para su desarrollo productivo, como es el
caso de identificar los escenarios económicos de extracción de los
minerales, ubicar las zonas donde se construyen los depósitos de
lixiviación, de desecho de rocas no minerales, etc., incluye también el
análisis de los estudios de impacto ambiental. La información se
obtendrá tanto de gabinete como de campo. Se elaborará un mapa de
localización de los procesos productivos de cada sitio, con la utilización
de algún sistema de información geográfico.
5. Con relación a los indicadores de orden socio-cultural se realizará un
análisis de la historia de la ocupación de los territorios desde una
perspectiva étnico-social, lo anterior me permitirá obtener
caracterización de los actores sociales que habitan las zonas mineras.
6. Como los movimientos sociales que están en conflicto con las
compañías mineras son de gran dinamismo, se elaborará una base de
datos que permita ir codificando el tipo de demandas que impulsa cada
movimiento, asimismo, se integrará al banco de datos la información que
se obtenga de la prensa y de las relaciones que establezcan con las
redes sociales de las que forman parte.
7. El desarrollo de los puntos anteriores me permitirá identificar las
estrategias y mecanismos, que tanto las mineras como los movimientos
sociales utilizan para enfrentar el conflicto.
8. Con la información recabada, se realizará trabajo de campo. Para ello se
buscará entrar en contacto con integrantes de los movimientos sociales,
así como de los habitantes directamente involucrados en el conflicto,
para ello se utilizará el método de investigación-participante; se aplicarán
entrevistas a profundidad y se realizarán con los diversos informantes,
mapas conceptuales a fin de identificar las representaciones que del
territorio y sus territorialidades tienen configuradas.

26
9. Con la información de campo y la de gabinete se elaborará el informe
académico correspondiente.
Estructura o índice tentativo
1. Introducción
2. Análisis crítico de la minería a cielo abierto en los países de América
Latina y México
3. Situación actual de los movimientos socioterritoriales en conflicto con las
mineras en Latinoamérica
4. Los estudios de Caso
a. La Minera San Xavier. Cerro San Pedro, San Luis Potosí
i. El contexto geográfico del sitio minero
ii. El proyecto minero. Producción y técnicas de explotación
iii. El movimiento socioterritorial del Cerro San Pedro.
Caracterización y análisis situacional
iv. El conflicto y la configuración de las territorialidades
b. Minera La Esperanza. Cerro El Jumil, Temixco, Morelos
i. El contexto geográfico del sitio minero
ii. El proyecto minero. Producción y técnicas de explotación
iii. El movimiento socioterritorial del Cerro El Jumil.
Caracterización y análisis situacional
iv. El conflicto y la configuración de las territorialidades
5. Análisis y discusión sobre los movimientos socioterritoriales y las
territorialidades
6. Conclusiones
7. Bibliografía
Cronograma de actividades
El proyecto se realizará en dos años, con una evaluación al año que
permita precisar alcances y resultados.

27
Primer año
Actividad Meses
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º
Acopio de información sobre
conflictos mineros y
movimientos
socioterritoriales en América
Latina.
Obtención de indicadores
geográficos y análisis del
espacio geográfico en torno
a la Mina San Javier. S.L.P.
Análisis de indicadores
socioculturales en torno a la
Mina San Javier S.L.P.
Análisis del crecimiento
urbano de S.L.P. y su
impacto en la configuración
de las territorialidades.
Características del proyecto
minero de Mina San Javier
S.L.P. (Gabinete y trabajo de
campo).
Análisis de la información
recopilada.
Trabajo de Campo.
Redacción del caso de Mina
San Javier S.L.P.
Segundo año
Actividad Meses
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º
Acopio de información sobre
conflictos mineros y
movimientos
socioterritoriales en América
Latina.
Obtención de indicadores
geográficos y análisis del

28
Actividad Meses
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º
espacio geográfico en torno
a la Mina La Esperanza,
Mor.
Análisis de indicadores
socioculturales en torno a la
Mina La Esperanza, Mor.
Análisis del crecimiento
urbano de la Zona
Metropolitana de
Cuernavaca y su impacto en
la configuración de las
territorialidades.
Características del proyecto
minero de La Esperanza,
Mor. (Gabinete y trabajo de
campo).
Análisis de la información
recopilada.
Trabajo de Campo.
Redacción del caso de Mina
La Esperanza, Mor.
Redacción final.
Bibliografía citada y consultada Acosta, Alberto y Machado, Decio. 2012. “Movimientos comprometidos con la vida. Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina”. En revista del Observatorio Social de América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina, año XIII, n° 32. Castro Soto, Gustavo. 2005. “El movimiento social en Mesoamérica por la defensa de los recursos naturales”. En revista del Observatorio Social de América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina, año VI, n° 17. Castro Soto, Gustavo. 2013. ¿Qué es el modelo extractivo minero? Otros mundos A.C. /Red mexicana de afectados por la minería (REMA). San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/Que_es_el_modelo_extractivo_minero (fecha de consulta: 14 de enero 2013).

29
Ceceña, Ana Esther; Paula Aguilar; Carlos Motto. 2007. Territorialidad de la dominación: la integración de la infraestructura regional sudamericana (IIRSA). Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Buenos Aires, Argentina. Composto, Claudia y Mina Lorena Navarro. 2012. “Estados, transnacionales extractivas y comunidades movilizadas: dominación y resistencias en torno de la minería a gran escala en américa latina”. En revista Theomai, Nº 25 http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero25/composto.pdf (fecha de consulta: 8 de febrero 2013). Crespo Oviedo, Luis Felipe. 2005. “Espacio, territorialidad y poder”. En revista Ciudades número 70, Red Nacional de Investigaciones Urbanas, Puebla, México, abril-junio, pp. 17- 22. ISSN: 0187-8611. Fernandes, Bernardo Mançano. s/f a. Territorios en disputa. Universidad Estadual Paulista. http://prohuerta.inta.gov.ar/archivos/material%20conceptual/manzano%20fernandes%20-%20territorios%20en%20disputa.pdf (fecha de consulta el 15 de febrero de 2013). Fernandes, Bernardo Mançano. s/f b. Movimientos socioterritoriales y movimientos socioespaciales. Contribución teórica para una lectura geográfica de los movimientos sociales. Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente. www.prudente.unesp.br/dgeo/nera (fecha de consulta: 11 de febrero 2013). Foucault, Michel. 1992. “Preguntas a Michel Foucault sobre Geografía. En Microfísica del Poder. Las ediciones de la piqueta. Madrid. pp. 119-132. Gudynas, Eduardo. 2009. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Centro latino americano de ecología social. http://www.ambiental.net (fecha de consulta: 15 de febrero 2013). Gudynas, Eduardo. 2012. “Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano”. En revista Nueva Sociedad Nº 237. Fundación Friedrich Ebert. Buenos Aires, Argentina, enero-febrero. ISSN 0251-3552. Harvey, David. 2007. Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Madrid. Akal. ISBN: 9788446020646. Infante, Consuelo. 2011. Pasivos ambientales mineros. Barriendo bajo la alfombra. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. http://www.conflictosmineros.net/home (fecha de consulta: 1º de febrero 2013). Infante, Consuelo. 2012. Empresas extractivistas en los territorios: juegos de máscaras que hay que descifrar. Una mirada desde las experiencias comunitarias. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Santiago de Chile.

30
Koch Tovar, Josefina. 2009. El Libro del Oro. Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. http://www.eumed.net/libros-gratis/2009c/568/Sobre%20el%20uso%20de%20cianuro%20en%20la%20mineria%20que%20utiliza%20la%20extraccion%20por%20lixiviacion.htm (fecha de consulta: 1º de febrero 2013). López Bermúdez, Francisco. 1987. Morfología derivada de la minería a cielo Abierto en la sierra de Cartagena. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, Nº 7. Ediciones Universidad. Complutense. Madrid. Machado Aráoz, Horacio. 2012. “Los dolores de nuestra América y la condición neocolonial. Extractivismo y biopolítica de la expropiación”. En revista del Observatorio Social de América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina, año XIII, n° 32. Modonesi, Massimo. 2012. “Movimientos socioambientales en América Latina”. En revista del Observatorio Social de América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina, año XIII, n° 32. Nogue i Font, Joan. 2001. Geopolítica: Identidad y Globalización. Ariel. Barcelona, España. ISBN 84-344-3471-7. Nolasco Silvia. 2011. Impactos de la Minería Metálica en Centroamérica. Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio. Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. http://www.conflictosmineros.net/home (fecha de consulta: 1º de febrero 2013). pp. 39-60. Preciado Coronado, Jaime. 2010. "La Construcción de una Geopolítica Crítica desde América Latina y el Caribe. Hacia una Agenda de Investigación Regional". En Geopolítica(s). Revista de Estudios sobre Espacio y Poder 2010, vol. 1, Nº 1, pp. 65-94. ISSN 2172-3958. Raffestin, Claude. 1993. Por Uma Geografia do Poder. Crítica da Geografía Política Clásica. São Paulo, Brasil, Editora Ática. Sánchez, Joan-Eugeni. 1992. Geografía política. Editorial Síntesis Madrid, España. ISBN: 84-7738-134-8. Schneider, Sergio e Iván G. Peyré Tartaruga. 2006. “Territorio y enfoque territorial: de las referencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los procesos sociales rurales”. En Manzanal, Mabel; Guillermo Neiman, y Mario Lattuada. (Organizadores) Desarrollo rural. Organizaciones, Instituciones y Territorio. Buenos Aires, Argentina. Editorial Ciccus. pp. 71-102. Svampa, Maristella. 2012. “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina”. En revista del Observatorio Social de América Latina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina, año XIII, n° 32.

31
Taylor Peter J. 1994. Geografía Política. Economía Mundo, Estado-Nación Y Localidad. Trama editorial. Madrid, España. ISBN 84-89239-00-2. Toledo López, Virginia. 2011. “Conflictos ambientales y Territorio. En la búsqueda de una complementariedad teórico conceptual”. En Estudios socioterritoriales. Revista de Geografía. Nº 10, jul-dic, pág. 155-176. Wahren Juan. 2011. Movimientos sociales, y territorios en disputa. Experiencias de trabajo y autonomía de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, Salta. Centro de Estudios de Geografía del Trabajo, XII jornada. Curitiba, Brasil. ISSN-978-85-60711-19-2. Wallerstein, Immanuel. 2000. “Dilemas del capitalismo contemporáneo, las ciencias sociales y la Geopolítica del siglo XXI”. En Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. vol. V, Nº 10. Universidad de Colima. Colima, México. Wallerstein, Immanuel. 2006. Análisis del sistema-mundo. Una introducción. Siglo xxi editores. Madrid, España. ISBN 97-8968-232-60-42.

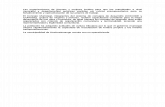







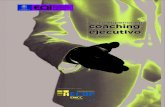

![(SP) [Ovni] - Bob Lazar - Tecnologia Alien (PDF).pdf](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/55cf997f550346d0339dac94/sp-ovni-bob-lazar-tecnologia-alien-pdfpdf.jpg)