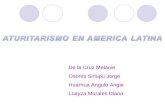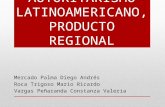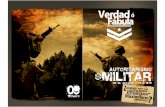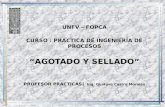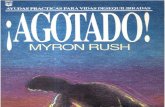DEL AUTORITARISMO AGOTADO A LA DEMOCRACIA FRÁGIL
-
Upload
jorge-novoa -
Category
Documents
-
view
170 -
download
26
Transcript of DEL AUTORITARISMO AGOTADO A LA DEMOCRACIA FRÁGIL

DEL AUTORITARISMO AGOTADO A LA DEMOCRACIA FRÁGIL
GRACIELA MÁRQUEZ Y LORENZO MEYER
En este texto, los autores nos plasman la evolución histórica, política, económica y
cultural del México contemporáneo, principalmente el que resulta de las crisis
políticas y económicas de los setentas y ochentas, hasta las etapas de transición
política, llegando hasta el año 2010. A lo largo de estas líneas, se nos plasma que
México abandona el patrón de crecimiento centrado en el proteccionismo y en el
mercado interno para transformarse en el intercambio con el mercado externo.
Estos cambios fueron acompañados y propiciados por el fin de la guerra fría y el
fortalecimiento del poder hegemónico de Estados Unidos.
Como resultado de la implosión de la URSS, los Estados Unidos pasaron a
ser la única potencia, aunque encontraría sus límites políticos y económicos en
Irak y Afganistán, y en la gran crisis económica mundial que se inició en 2008.
Durante los últimos años de la guerra fría, hubo influencia de dicho conflicto en
América Latina. La política exterior de un México que tenía que hacer frente a sus
profundos problemas económicos, quedó a la defensiva y su intento de mediación
en Centroamérica no llegó a funcionar. El llamado “nacionalismo revolucionario” se
convirtió entonces en cosa del pasado.
En 1985 México contaba con 75.8 millones de habitantes, con un ligero
predominio de mujeres sobre hombres. Un rasgo característico de esa población
fue el descenso en su tasa de crecimiento, pues mientras que en 1970 el
incremento fue de 3.4%, para 1985 había disminuido a 2.2%. En 2005, la
población mexicana se calculó en 103 millones de habitantes y, según las
estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), el número de
mexicanos en 2050 será de casi 122 millones.En 1985 la mayoría de la población
vivía en zonas urbanas, esto es, en localidades de más de 15 000 habitantes,
tendencia que continuó pues en 2005 esa población alcanzó 64% del total; pero lo
más significativo fue que las ciudades de 100 000 o más habitantes albergaban a
más de la mitad de los mexicanos. Paradójicamente, este proceso de

concentración en grandes centros urbanos estuvo acompañado por la
persistencia de la dispersión: según el conteo de población de 2005, casi una
cuarta parte de la población residía en localidades menores a 2 500 habitantes.
De esta manera, mientras que 50.5 millones de mexicanos se concentraron en
grandes ciudades, 24.3 millones se encontraron viviendo en localidades muy
pequeñas. Estos dos rasgos extremos de la distribución geográfica de la
población en los inicios del siglo xxi, implicaron grandes retos para el diseño de
políticas públicas que debían atender de manera simultánea demandas y
necesidades de naturaleza muy distinta.
La llamada “tercera ola democrática” mundial tuvo un impacto notable en
América Latina y finalmente en México. Esto conllevó a la par una explosión
demográfica, fenómeno que se pretendía favorable si se elevaban las tasas de
empleo, pero el ritmo mediocre o de plano negativo del crecimiento económico lo
impidió. La llamada “década perdida” dejó una gran huella en México. A las
enormes dificultades económicas y financieras entre 1982 y 1992 se dio salida con
la reestructuración de la deuda en 1989 y la reducción de la inflación.
En el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), se intentó administrar
las crecientes tensiones originadas por la catástrofe económica previa a su toma
de posesión. La añosa estructura política de partido “casi único”, con un
presidencialismo sin contrapesos y montada en una gran alianza corporativa, se
vio sometida a las presiones combinadas de depresión económica con inflación. El
descontento social se agudizó al final de 1985 ante la incapacidad de las
autoridades para reaccionar de manera eficaz ante el desastre que provocó el
terremoto del 19 de septiembre en la ciudad de México. En 1987 surgieron nuevos
problemas que acrecentaron la sensación en la opinión pública de una
incapacidad estructural de la autoridad para responder a las demandas de actores
que se movían ya de manera independiente del partido oficial.
Las elecciones locales en 1983 y 1986 en Chihuahua y en 1985 en
Coahuila, dejaron en claro que el proceso electoral tradicional había llegado a su
límite. En las de Chihuahua el PRI perdió ciudades importantes pero logró

conservar la gubernatura recurriendo a un fraude. En esas condiciones, el proceso
electoral no significó renovar la legitimidad sino perder la que se tenía. En 1985,
en Coahuila, afloró la violencia entre quienes apoyaban al Partido Acción Nacional
PRI; el gobernador priista José de las Fuentes Rodríguez corrió peligro de ser
linchado.
El norte tomó cada vez más distancia del PRI y se identificaba con la
derecha democrática, con el empresariado neopanista que se decía dispuesto a
poner un alto a las arbitrariedades, corrupción e ineficacias de la clase política
tradicional. En julio de 1988, y por primera vez en su existencia, el PRI debió
admitir que su victoria no correspondió a lo esperado, pues oficialmente apenas
logró 51.7% de los sufragios. Sin embargo, la oposición en su conjunto no aceptó
siquiera esa cifra y la denunció como producto de un fraude.
Carlos Salinas reaccionó al desafío que implicó el cuestionamiento de su
victoria con una “huida hacia delante”. Para reafirmar su autoridad, en 1989 purgó
de desleales a la estructura corporativa del PRI. Primero, y con ayuda del ejército,
fraguó lo que fue tanto un castigo ejemplar a un enemigo como la reafirmación de
su poder: la remoción y sustitución por incondicionales de la directiva del poderoso
sindicato petrolero y la prisión de su líder: Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”.
En el caso de otro puntal del corporativismo priista, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), Salinas aprovechó una gran movilización
en contra del viejo y enfermo líder, Carlos Jonguitud Barrios, para sustituirlo por
una incondicional formada en la misma escuela del dirigente en desgracia: Elba
Esther Gordillo.
Ante la existencia de una oposición dividida, Salinas buscó un
entendimiento con la derecha, el PAN, y un endurecimiento frente a la izquierda, el
PRD. En 1989, por primera vez en la historia posrevolucionaria de México, el
gobierno reconoció un triunfo de la oposición en un estado con la llegada de un
panista a la gubernatura de Baja California. Nada similar sucedería con el PRD,
que posiblemente ganó Michoacán. Además, se dio el restablecimiento de
relaciones con el Estado Vaticano en 1992 y una reforma a la Constitución que

reconoció personalidad jurídica a las iglesias. Un resultado de estas decisiones fue
que en el Congreso federal las principales políticas económicas neoliberales del
Presidente contaron con el apoyo de la bancada panista y que la jerarquía católica
se sumó al apoyo de lo que ya se conocía como “salinismo”. El conjunto de
medidas económicas que se diseñaron a partir de la crisis de 1982 para combatir
los efectos del sobreendeudamiento externo y la dependencia de la exportación
petrolera tuvieron un rasgo común: todas partieron de la premisa dominante en las
economías centrales: que la intervención pública en la esfera económica había
generado distorsiones e ineficiencias que obstaculizaban la modernización
económica.
El TLCAN y la continuación de las reformas estructurales en materia de
liberalización comercial y financiera, inversión extranjera, privatización y tenencia
de la tierra, delinearon un nuevo modelo económico que consolidó la imagen
internacional del presidente Salinas como gran reformador y modernizador, como
“revolucionario pacífico” y modelo a seguir en los países del mundo periférico. El
presidencialismo mexicano pareció recuperar su fuerza y, por ende, también el
régimen. No obstante, el último año del sexenio salinista sometió a una dura
prueba al sistema político mexicano de la cual ya no salió indemne. Al inicio de
1994, aparece en los medios la existencia del EXLN, y en marzo del mismo año, el
panorama político se complicó aún más cuando en Tijuana el candidato presiden-
cial del PRI fue asesinado y debió ser sustituido por su coordinador de campaña,
un tecnócrata que carecía de experiencia política. Al inicio del gobierno de Zedillo
se produjo el “error de diciembre”, así llamado por el mal manejo del tipo de
cambio que propició una fuga de capitales y la consecuente presión sobre el tipo
de cambio.
El difícil panorama económico mexicano provocó una reacción en cadena
en otras economías emergentes que también enfrentaron una masiva fuga de
capitales porque los inversionistas globales las consideraban igualmente
vulnerables. El llamado “efecto tequila” fue la repercusión más visible de la primera
crisis financiera global, producto de la percepción de los inversionistas de que

todas las economías similares a la mexicana enfrentaban los mismos problemas.
Con la finalidad de evitar el colapso del sistema financiero, el gobierno federal
utilizó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para evitar la quiebra
generalizada del sistema.
En 1997, en el marco de un IFE recompuesto, se llevaron a cabo las
elecciones federales intermedias y el resultado fue un revés para el partido del
gobierno que tuvo implicaciones muy profundas: las urnas hicieron perder al parti-
do oficial la mayoría en la Cámara de Diputados. El nuevo IFE, quitó las manos del
gobierno al proceso por primera vez desde 1946. También acabó con un principio
de más de un siglo: la prohibición a la Suprema Corte de pronunciarse en materia
electoral.
Para el año 2000, Fox consiguió, como ningún otro opositor hasta entonces,
el apoyo del sector empresarial y, en general, de los grupos conservadores no
priistas pero, además, también recibió el voto de una parte de la izquierda que
deseaba aprovechar la coyuntura para echar abajo el monopolio de 71 años del
PRI sobre el Poder Ejecutivo, el llamado “voto útil”. México vivió una intensa
campaña presidencial. Las plataformas de los dos principales contendientes, PRI y
PAN, no fueron muy diferentes, pero al PRI ya le pesaba mucho su historia como
el partido de un sistema autoritario, corrupto y, desde 1982, incapaz de volver a
encauzar el país por la senda del crecimiento económico.
Con la victoria panista, México entró en un contexto inédito: por primera vez
en su historia política la oposición desplazó pacíficamente al partido en el poder.
Ese hecho equivalía no sólo a una alternancia en el poder sino también a un
cambio de régimen. Del presidencialismo autoritario el país pasaba al pluralismo
democrático. El hecho de que el candidato ganador se identificara abiertamente
con la economía de mercado y con las posiciones adoptadas por Estados Unidos,
hizo que el cambio de régimen no repercutiera negativamente en la economía.
Todas las arenas en que se desarrolló ese proceso al que llamamos “alta
cultura” tuvieron su equivalente en el México de la época. De entrada, el mundo de

las letras. En 1986 murió Juan Rulfo, autor de la mejor novela mexicana del siglo
XX: Pedro Páramo. La obra de otros autores ya consagrados y reconocidos, siguió
adelante. En 1985 Octavio Paz recibió el premio Alfonso Reyes y cinco años más
tarde coronaría su carrera con el Premio Nobel de Literatura. Para entonces, Paz
ya había escrito el grueso de su obra, pero aún aparecerían algunos ensayos y
poesía, como Arbol adentro, de 1987, año en que también salieron a la luz los tres
volúmenes de México en la obra de Octavio Paz. El gran escritor murió, lleno de
honores, en 1998. Gabriel García Márquez, el Premio Nobel colombiano, mantuvo
su residencia en México, lo que no dejó de tener efectos en el medio literario del
país. Carlos Fuentes, el otro grande de las letras mexicanas, publicó en 1985
Gringo viejo, que sería llevada a la pantalla.
Las novelas y cuentos escritos por mujeres se multiplicaron en el periodo
que cubre este capítulo. Elena Poniatowska, con una trayectoria consolidada,
combinó su producción literaria con un gran activismo político de izquierda. Una
generación más joven destacó por acompañar su producción no sólo de gran
calidad sino también de perspectivas narrativas altamente innovadoras. En Arrán-
came la vida (1985), Angeles Mastretta toma la Puebla de Maximino Avila
Camacho —la de los años treinta— como el entorno para desarrollar los temas del
poder y la corrupción, la opresión de las mujeres y las posibilidades y
consecuencias de su resistencia a esa condición. En 1988, Laura Esquivel publicó
Como agua para chocolate, que tuvo una entusiasta respuesta de los lectores al
combinar, en el México de inicios del siglo xx, un amor tan intenso como frustrado
con la magia y los olores y sabores de la comida regional. Como Mastretta,
Esquivel vio cómo su obra llegaba a un público mucho más amplio cuando fue
llevada al cine. La recreación narrativa del pasado fue una perspectiva compartida
por las novelas La familia vino del norte (1987) de Silvia Molina y La corte de los
ilusos de Rosa Beltrán. A las autoras ya mencionadas deben sumarse, entre otras
Carmen Boullosa, Ana García Bergua, Anamari Go- mís, Bárbara Jacobs,
Angelina Muñiz-Huberman, María Luisa Puga y Carmen Villoro, quienes en-
riquecen la literatura mexicana por derecho propio pues la calidad es el común
denominador de todas sus obras.

En el último cuarto de siglo se consolidaron varios esfuerzos para la
difusión de la producción editorial. La Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara se convirtió en el acontecimiento más importante del intercambio de
publicaciones en español en el mundo y un evento nacional de primer orden. Una
trayectoria similar siguió la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería,
auspiciada por la UNAM. Otras ciudades que también emprendieron esfuerzos por
la organización de ferias de libros fueron Monterrey y León con gran éxito y
perspectivas de crecimiento.
En 1991 murió el pintor Rufino Tamayo; con su desaparición, los “grandes
de la pintura mexicana” se convirtieron definitivamente en historia, pero su crítico,
José Luis Cuevas, siguió activo, polémico y exponiendo su obra en el escenario
internacional. En 1992 se inauguró en el centro de la ciudad de México un museo
que lleva el nombre del artista y donde se reúne parte de su obra. En 2006 murió
Juan Soriano, otra de las figuras clave de la plástica mexicana pos- revolucionaria,
a quien Poniatowska retrató estupendamente en Juan Soriano, niño de mil años
(1998). Francisco Toledo vive en estos años la plenitud de su capacidad creadora,
que mezcla con gran maestría una modernidad adquirida en las escuelas de la
capital mexicana y en Europa con los temas prehispánicos y fantásticos de su
natal Oaxaca. El Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca inaugurado en 1992
es una de las varias instituciones artísticas oaxaqueñas a las que Toledo ha dado
vida y razón de ser.
En un intento por coordinar mejor las actividades culturales y evitar con ello
la duplicación de esfuerzos institucionales y presupuéstales, en 1988 se creó el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Desde entonces, esta
institución se propuso ser el eje rector de la política cultural del gobierno aunque
no siempre con el resultado deseado. Entre sus logros pueden destacarse la
creación de una muy necesaria red de librerías en el país y de fondos estatales
para la difusión cultural. Sin embargo, Conaculta cayó en la centralización
administrativa que tanto aquejó a otras áreas del quehacer público. En Coahuila,

Michoacán y San Luis Potosí se aprobaron leyes para reforzar la participación
social en el diseño de políticas culturales y la promoción de la educación artística.
A partir de 1989, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca)
institucionalizó la canalización de fondos a proyectos artísticos individuales y
colectivos, independizando el patrocinio de la discrecionalidad de los funcionarios.
Las becas del Fonca resultaron ser un estímulo esencial para muchos artistas,
aunque no faltaron las demandas de mayores apoyos financieros para dar vida a
actividades culturales que lograran tener impacto en la vida cotidiana de los
mexicanos.
La cultura popular fue predominantemente urbana, sin embargo, en la
música sobrevivió y prosperó un género con una fuerte raíz en el pasado rural: los
corridos. Grupos como Los Tigres del Norte o Los Cadetes de Linares, creadores
y popularizadores de ese tipo de música, dieron expresión a formas de interpretar
no sólo los eternos temas amorosos sino también otros de índole social —
incluidos los de la llamada “sociedad nar- ca”— ante auditorios masivos que
comprendían e incluso se identificaban con esas expresiones. Desde mediados de
los ochenta el rock en español, con contenidos propios, algunos críticos, atrajo
auditorios masivos aunque siguieron existiendo los grupos alternativos, con un
público más reducido, centraron su producción en el punk. En los años noventa las
disqueras comerciales abrieron algunos espacios a las propuestas nacionales se-
guidoras del movimiento indie, pero al final de la década dichos proyectos se
cancelaron al no alcanzar la difusión masiva.
Al concluir el primer decenio del siglo XXI, la transición política mexicana de
un autoritarismo secular a la democracia, en buena medida se había quedado en
el plano electoral y sin ser un éxito completo. De acuerdo con las cifras de una en-
cuesta nacional sobre cultura cívica llevada a cabo por la Secretaría de
Gobernación en 2008, dos terceras partes de los mexicanos no consideraban que
los resultados electorales fueran confiables. La construcción de la confianza en el
proceso electoral era una de las tareas inmediatas de autoridades y partidos, pero

según esa y otras encuestas, los partidos mismos y sus militantes destacados
sufrían de un agudo déficit de confianza ciudadana.
El poder que perdió la presidencia autoritaria se dispersó y se asentó en
otros sitios. Por un lado, el Congreso adquirió independencia efectiva, pero la
polarización política en su interior resultó un obstáculo serio, a veces insalvable,
para llegar a acuerdos legislativos. Los gobernadores fueron ganadores naturales
en este proceso ya que obtuvieron mayores recursos económicos de la
Federación y el presidente dejó de ser su jefe nato. En teoría, ese fortalecimiento
del federalismo debió ser, también, un fortalecimiento de la democracia; en la
práctica, en poco más de la mitad de los estados aún no se experimentaban los
efectos de la alternancia en el poder, con las prácticas caciquiles y las áreas de
impunidad que eso implicaba. Como sea, la gran concentración territorial e
institucional del poder había dejado de operar en México.
Para 2006 ya había quedado claro que la disputa por la presidencia volvería
a ser como la del año 2000, una entre dos candidatos, pero esta vez no entre PRI
y pan, cuyos programas si bien eran diferentes en la forma no lo eran en la
esencia, sino entre el pan y el PRD. En este sentido, la elección terminó por
presentarse como una entre proyectos realmente distintos: el de la izquierda y el
de la derecha. El año se inició con una ventaja de la izquierda en las encuestas,
pero una muy bien llevada campaña de publicidad basada en el miedo —amlo fue
presentado como un “peligro para México” y se le equiparó con Hugo Chávez, el
presidente de Venezuela, a quien los medios caracterizaban como un populista
entre ridículo y siniestro—, apoyada por el grueso de los medios masivos de
comunicación y una muy tardía e insuficiente respuesta del PRD, hizo que esa
ventaja inicial se evaporara para el momento de la votación. Felipe Calderón tuvo
el apoyo abierto del presidente Fox, de los sectores empresariales y de las dos
grandes cadenas de televisión al punto que se violaron las normas vigentes. La
campaña de la derecha destacó menos las virtudes del candidato del PAN y de su
programa que el desastre que significaría el triunfo de un “populismo

irresponsable” representado por AMLO. Al final, los resultados oficiales dieron la
victoria a Felipe Calderón, aunque por un margen insignificante.
Para evitar que México siguiera figurando como un país notable por su
disparidad social, se requería la adopción de un proyecto nacional que buscara
garantizar el acceso a la educación y a la salud, que acabara con los privilegios
económicos de los grupos de más altos ingresos y se comprometiera a reducir las
crecientes diferencias entre regiones. Ese proyecto nacional implicaría un pacto
social y político en el que los intereses de los grupos más poderosos quedasen
realmente supeditados a políticas redistributivas. Y es que los esfuerzos por llevar
adelante el crecimiento de la economía deberían ser, a la vez, promotores de un
desarrollo más equitativo.
Si en las próximas décadas México logra disminuir la desigualdad social se
habrá cambiado uno de sus rasgos más negativos y persistentes a lo largo de su
historia. Sólo de esa manera un estudio del pasado tendría sentido para permitir al
presente intentar un futuro digno y viable. Sólo entonces la frase de Humboldt
perdería su indeseable vigencia, la propuesta de Morelos se haría realidad y
México tendría verdadero sentido como nación, como proyecto histórico colectivo.