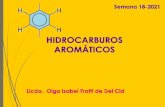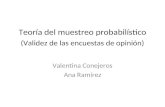Democrático y representativo 2
-
Upload
la-retaguardia -
Category
Documents
-
view
221 -
download
2
description
Transcript of Democrático y representativo 2

Democracia, representatividad y participación II
Por Lilu
Ah, re
El componente re en el concepto de representación implica una instancia previa a la
representación misma: se representa algo que ha sido presentado.
Este término aparece en los discursos políticos bajo la forma de un axioma, cuya
formulación es explicación suficiente y su uso no merece reflexión alguna. Por supuesto,
su significado permanece en la oscuridad, especialmente cuando se lo utiliza en forma
copiosa como complemento positivo que tiñe de bondad cualquier otro concepto y que puede
justificar cualquier tipo de práctica o enunciado.
¿Qué implica la representación, entendida como un valor positivo en sí mismo?
Por un lado, la dinámica de la representación exime a los sujetos representados de
presentarse. Inversamente, se instituyen formas de "presentación" para saldar este hiato
que eximen ahora de la participación (el voto como único momento de participación
política, la delegación innecesaria de facultades y responsabilidades, la gestión
autoritaria de los espacios de deliberación, el cierre y apertura a discreción de las
instancias de participación real.
Esta grieta entre los supuestos que implica el sentido común de representatividad, sea
como equivalencia o como complemento otros términos igualmente mistificados (democrático,
participativo, de lucha, etc.), se intenta llenar con ciertos movimientos referentes a la
identidad del sujeto representado, ya que, generalmente, se entiende que cierto grupo
tiene una identidad de fondo, con intereses, prácticas y concepciones correspondientes de
forma inherente pero latente a dicha identidad, más allá de las prácticas, intereses y
concepciones concretas que se ponen en juego en un momento y lugar dado.
Una de estas maniobras es la presunción por parte de los representantes de la
representación, ya no de sujetos concretos, sino de esos intereses de existencia
pretérita y externa, de fondo, estructural. Como estos intereses pueden ser o no
correspondidos en las y concepciones del sujeto representado, de ahí la competencia por
quién es el que representa sus verdaderos intereses.
La presunta existencia de un interés de fondo, que existe no se sabe dónde mientras
espera ser llevado a la realidad por un grupo iluminado implica la espera de un momento
de unificación en el cual se cierra la identidad del sujeto en cuestión cuando se
condensan finalmente sus intereses verdaderos con sus prácticas concretas. Expresado de
esta manera parece un precepto ridículo. Sin embargo está implícito en los silencios que
se mantienen acerca de ciertos puntos. Por ejemplo:
No se sabe si el sujeto está unificado por su comunión de intereses o por su posición
estructural. Esto es ¿Somos estudiantes por que estudiamos o somos estudiantes en la
medida en que nos unificamos activamente por intereses comunes?
Se tiende obsesivamente a tomar la parte por el todo, estableciendo una referencia
amplia, lo más amplia posible, que representa al sujeto no en términos concretos de
personas que actúan, interactúan, y ponen en juego relaciones sociales entre sí, sino
como aquel interés que subyace y que va a ser llevado a la realidad por el grupo
representante. Así, el componente "ESTUDIANTES" en las autodenominaciones de los grupos
que se disputan la representatividad implicaría la posesión de una conciencia tanto de la
instancia estructural en que se constituye el sujeto como de la intervención simbólica en
la cual se unificarían conciencia y realidad. La práctica política es sustituida por una,
en última instancia sencilla y unidireccional, toma de conciencia de una situación
objetiva y final. Se ve como la maniobra de la parte por el todo opera de forma inversa,
y es el todo el que da cualidad a la parte: el interés de todos los estudiantes se
expresa en mi pequeño grupo, por lo tanto, mi pequeño grupo es el más digno de llamarse
“estudiantes”.
Al autodenominarse bajo el rótulo abarcativo de estudiantes (que abarca al todo), para,
sin embargo, entrar en competencia con otros grupos de estudiantes a los que se debe

reconocer como tales ¿Cómo se establece esta competencia? ¿Qué argumentos demostrará
quién representa los verdaderos intereses?
Para eludir el momento participativo de constitución de un interés o intereses, se echa
mano a cierto tipo de enunciados. Entre otros:
El interés estudiantil debe ser el interés nacional: "nosotros representamos dentro de
este espacio, a una fracción que a nivel nacional representa los intereses de todos"
El interés estudiantil debe ser el interés de la clase obrera: "en tanto los
estudiantes no existen como clase deberán alinearse con una u otra clase fundamental,
obrera o capitalista".
El interés estudiantil es el interés del pueblo: "los estudiantes debemos fundirnos en
lo popular, y quien represente lo popular debe hablar por nosotros"
La equivalencia entre estas variantes hace necesaria una maniobra más que es la de
denunciar la falsedad de la representación de los otros grupos:
O bien los intereses a los que se debe subordinar el estudiantado no son los que aquel
plantea, o bien aquel no representa los intereses universales que dice representar.
Esto es simplemente un desplazamiento del problema interno de cierto espacio a un
espacio externo. El mismo problema de la constitución de los sujetos se da a nivel
nacional o planetario.
Negadas las instancias de participación, no se establece en los discursos la diferencia
entre estudiantes y movimiento estudiantil, entendido este como expresión organizada del
grupo. Esto se ve en que se alude al movimiento estudiantil como si este abarcara a todos
los estudiantes, y en general se lo nombra en ausencia. Si el movimiento estudiantil son
aquellos estudiantes que están organizados ¿Cómo se los puede nombrar en términos de
representación cuando la única forma de presentación es la organización y la
movilización? Se les otorga a aquellos que no se encuentran organizados estatuto de
movimiento, cumpliendo en lo simbólico con un requisito que no va a estar dado en la
realidad. De esta manera queda sobreentendido que estar organizado es en realidad delegar
todas nuestras potestades y responsabilidades al pequeño grupo de representantes.
¿Quién puede representar a quién?
Existe una preocupación constante entre las personas que comienzan a organizarse, sea en
alguna de las asambleas por carrera o en torno a un conflicto particular, por la
representatividad: ¿Somos representativos? ¿Podemos hablar por los que no están? Para
resolver esto hay que aclarar que el movimiento estudiantil se constituye en un proceso
activo del cual él mismo participa. Su unidad bajo este rótulo no está dada de manera
previa a su existencia en las prácticas. Se trata justamente de un movimiento activo
intervenido por sujetos tanto como por condiciones. Para que esta unificación entre los
términos objetivos, o estructurales y los subjetivos no sea considerada de manera
determinista es necesario establecer como elemento importante la experiencia colectiva,
destacando que la unificación es posible no como toma de conciencia y correspondencia con
una estructura objetiva en la cual la identidad existe en forma previa e independiente
sino en una operación inversa, en la cual es la intervención política la que puede dar
forma a distintos tipos de articulación para construir intereses y formas de
intervención. El elemento participativo es de necesidad excluyente si se pretende un
grado de autodefinición de los sujetos.
La otra posibilidad es la de asumir que, no existiendo un interés estructural, sean los
representantes, consagrados como tales mediante interpelaciones engañosas, quienes una
vez reconocidos construyan el interés para transferirlos a los representados. Junto con
el interés, se establece así la potestad de constituir el régimen, es decir, las vías a
través de las cuales se puede obtener la legitimidad de representante. A los
representados solo les queda asumir los intereses dictado por sus representantes, para
reproducirlos sea activa o pasivamente. Esta forma de establecer paternalista de
establecer relaciones de tutelaje político tiene su expresión conocida en las tendencias

del peronismo que suelen considerar a las clases populares como masas disponibles o
anómicas. Su forma más mistificada pero a la vez menos sutil es la de la lealtad.1
La intervención política queda reservada para la reproducción de esta dinámica anti-
participativa, y los mismos argumentos se utilizan tanto para demostrar la
representatividad de las instancias como para negarla. Una de las argucias más utilizadas
y a la vez más mediocres la del número. Tradicionalmente es el argumento de las
autoridades y sus agrupaciones afines para desconocer los procesos de organización y las
definiciones tomadas en ellos. De esta manera, la minoridad numérica de una asamblea
puede ser invocada para negar la validez de reclamos tales como bandas horarias,
discusión sobre los planes de estudio, etc. De la misma manera, la precarización laboral
que sufren muchos docentes en nuestra facultad fue respondida con que el porcentaje de
estos es menor, como si la precarización laboral, y en general la agresión a los
derechos, debiera ser aceptada de buen grado por quienes la sufren si saben que
finalmente son pocos2.
Para las organizaciones políticas, el argumento numérico es la mejor excusa para no
respetar los mandatos de asamblea: "pero si en la asamblea había solamente 50 personas".
Si intentamos establecer una regla nos vamos a encontrar con la ridiculez de este
argumento. ¿Cuántas personas tienen que ir a una asamblea para que esta sea
representativa? ¿51, 200 o 3000? En una facultad con 6000 estudiantes ¿Sería
representativa una asamblea con 5999 asistentes? ¿Pueden 5999 personas hablar por una que
no está?
El problema no es matemático sino conceptual: nadie puede re-presentar a aquellas
personas que no se han presentado. Quienes participan de una instancia de organización y
movilización se representan a sí mismos, ya que el movimiento se define en su propio
proceso de organización. Si una persona que no participa de un proceso no tiene potestad
para determinar sus facultades y propiedades ¿Por qué esperar que quienes sí participan
representen a los que no?
No pueden hacerlo y no se debe esperar que lo hagan. Quien se desentiende de participar
no puede reclamar ser representado, con lo cual el argumento de la representatividad
tampoco es válido cuando acuden a él quienes sí forman parte del proceso de organización
y movilización. En todo caso, la falta de participación dependerá en parte de la
capacidad para movilizar que tienen los que ya están movilizados, pero el primer
responsable de no organizarse es quién decide no hacerlo.
"No voy a la asamblea por que no me representa". Por supuesto que no. La profecía
autocumplida es la mejor excusa para el quietismo.
Aparte de esto, los casos más lamentables se dan cuando organizaciones que supuestamente
(y de hecho) cuestionan las maniobras nefastas de las autoridades y sus secuaces echan
mano a las mismas maniobras al encontrarse cuestionados, y responden a los procesos que
ponen en crisis la normalidad sobre la cual construyeron sus dinámicas de intervención,
sus formas de representación, etc., en forma conservadora: la política se pone al
servicio de conservar las estructuras en lugar de cambiarlas. ¿Y qué más conveniente para
conservarlas que echar mano a todo aquello que ya es parte de la normalidad, aún cuando
se trata de prácticas que en principio nos son ajenas, como las maniobras, las
manipulaciones y las mentiras? Visibilizado el hiato entre enunciados y prácticas, es
decir, puesto en evidencia para cierta cantidad de personas el problema de la
representatividad en sus diferentes niveles (en primer lugar, que la representación
reemplaza a lo representado, de manera que el propio representado perdió el derecho a
objetar su representación en favor de su participación activa, luego, que la
representación simbólica o retórica no se corresponde con las prácticas y las dinámicas
que las relaciones entre los sujetos comportan, y, finalmente, que existe una normalidad
en la cual se encuentran estabilizadas situaciones de asimetría y exclusión respecto de
espacios que aparentemente eran inclusivos e igualitarios), se llega a una situación de
crisis.
1 Curiosamente, Cronopios (Patria Grande) adoptó la tradición de celebrar el Día de la Lealtad Peronista. ¿Cómo se explica el culto a
Perón en pleno siglo XXI mientras se habla de desarmar la dependencia simbólica de las clases populares respecto de los tutores
históricos del régimen? 2 El kirchnerismo utiliza el mismo tipo de engaño. Por ejemplo, se ufana de mantener un nivel de desocupación que ronda el 7 o el 8%
e insiste con que es un logro a festejar. Haciendo una cuenta sencilla se puede ver que ese “bajo” porcentaje comprende a millones de
familias bajo el flagelo del desempleo. Debiera estar claro que aún con un 1% de desempleo estamos hablando de personas, cada una
única e irrepetible, con derechos inalienables que no se pueden violar y ocular bajo falacias numéricas.

¡Crisis!
Sus características son la fluidez política (cambios rápidos y radicales en las
conceptualizaciones y las prácticas de los sujetos, y apertura a, cuestionados ciertos
puntos, pasar a cuestionamientos y auto-cuestionamientos más abarcativos y radicales),
mínima pregnancia de las divisiones sectoriales (conflictos puntuales o internos a
ciertos grupos pasan a ser reconocidos como de interés general, y como manifestación de
tendencias de fondo, y se busca activamente la participación masiva en ellos),
difuminación de las referencias normales para la especulación política y dificultad
creciente para la maniobra. El carácter de crisis es, entonces, de calidad y no de
cantidad, de manera que puede tener grados diversos de masividad o de participación
activa, y por lo tanto diversos niveles de "riesgo" para los sujetos y las estructuras
que se encuentran cuestionados, sin dejar de constituir una crisis.
Frente a este tipo de situaciones no podemos comprometernos con ninguna forma de
normalidad. Descontando cualquier compromiso con las estructuras puestas en cuestión,
debemos estar especialmente atentos a cómo vamos a interpretar e intervenir en esta
situación. En situación de incertidumbre, la tendencia es siempre a refugiarse en lo que
uno conoce. Del recurso inevitable de interpretar situaciones novedosas con parámetros
conocidos, fácilmente se puede caer en la adaptación de los contraejemplos de la realidad
a los esquemas que no estamos dispuestos a cuestionar. Debemos estar abiertos a
someternos al conflicto cognitivo siempre que se presente la oportunidad, dispuestos a
abandonar la costumbre de establecer una dirección originaria a partir de la cual cada
movimiento debe confirmar siempre la formulación anterior, a dejar de establecer primero
las conclusiones y luego buscar los argumentos, y no pensar los procesos a partir de sus
consecuencias para recorrer en reversa el camino entre los resultados observados y las
causas supuestas, ignorando los aspectos más agitados e inciertos del proceso que se
vive. Pero sobre todo, asumir que la pasividad y el quietismo son las más letales formas
de compromiso con la normalidad.
La inacción es la militancia porque nada cambie. Nada puede reemplazar la organización y
la movilización. La lucha no tiene equivalentes.
5/1/2015 - Mar del Tuyú