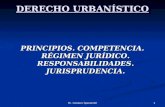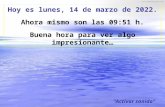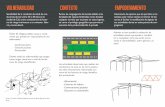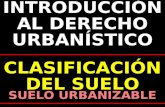DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL ...DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO...
Transcript of DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL ...DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO...

JUANJO PULIDO - SABAH WALID
157CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO X AL SIGLO XIV EN EL SOLAR DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE FIDEOSJUANJO PULIDO ROYO, Arqueólogo de Underground, Arqueología y Gestión del Patrimonio S.C.SABAH WALID SBEINATI, Arqueóloga de Underground, Arqueología y Gestión del Patrimonio
S.C.
RESUMEN
En este artículo queremos hacer una aproxi-mación al estudio del urbanismo de la Algeciras medieval entre los siglos X y XIV mediante el análisis de una serie de restos localizados en la zona central de la medina islámica. De las casas y de la calle se documentaron diferentes fases constructivas que ilustran la evolución de este tipo de arquitectura desde época califal hasta el abandono y destrucción de la ciudad en el siglo XIV.
PALABRAS CLAVE
Urbanismo islámico, calle islámica, casas islámicas, atarjeas y canalizaciones urbanas de agua, reutilización de muros.
ABSTRACT
In this article we want to do an approximation to the study of the urbanism of medieval Algeciras between the 10th and 14th centuries by means of the analysis of a series of remains located in the central zone of the Islamic medina. It was possible to record several constructive stages of the houses and the street, that show the evolution of this architectural type from the caliphal period up to the abandon and destruction of this town in the 14th century.
KEYWORDS
Islamic town planning, islamic street, islamic houses, sewage pipes and urban water canalizations, walls reuse.

DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO X AL SIGLO XIV…
158 CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
1. INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio se basa en los resultados obtenidos tras los trabajos arqueológicos realizados en el solar que ocupaba el edifi cio conocido popularmente como la Fábrica de Fideos, o la Fábrica de Harina, localizado en los números 18 y 20 de la calle General Castaños, esquina con la calle Cristóbal Colón, en la ciudad de Algeciras, Cádiz, solar al que posteriormente se le añadió el espacio ocupado por un pequeño ta-
ller de reparación de máquinas de escribir, situado en el número 16 de la misma calle (Lám. 1, A). El primer inmueble, era la unión de dos viviendas de dos plantas, construidas entre fi nales del siglo XVIII y principios del XIX. En el último tercio del siglo XIX se reformó eliminando algunos de los muros de carga, dejando diáfana la planta inferior y destinándose ésta a la fabricación de pasta alimenticia y a la venta de harina (Lám. 1, B). A pesar de su protección como edifi cio de interés arquitectónico, según el Plan General
Lámina 1. A. Plano de la ciudad con la situación del solar. B. Edifi cio de la Fábrica de Fideos (siglo XVIII-XIX) en 2005. C. Vista general de la excavación antes de la ampliación. D. Superposición de muros de los tres momentos históricos en el área de viviendas.

JUANJO PULIDO - SABAH WALID
159CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
de Ordenación de Algeciras, su estado ruinoso provocó su demolición en el año 2005. El segundo era una modesta construcción de principios del siglo XX.
Ante la intención de su propietario de construir una serie de viviendas en el solar resultante de ambos derribos, tuvieron que realizarse los estudios arqueológicos pertinentes que la ley dispone. En este artículo queremos ofrecer los resultados obtenidos.
2. CONTEXTUALIZACIÓN
Los restos localizados en esta intervención quedarían encuadrados en parte del proceso urbanístico que se desarrolló en Algeciras en época medieval, desde su fundación en el siglo IX hasta su destrucción y posterior abandono en 1379. A lo largo de los últimos años, las distintas excavaciones arqueológicas llevadas acabo en esta ciudad han ido aportando una serie de datos que han propiciado el establecimiento de nuevas teorías sobre su origen (JIMÉNEZ-CAMINO y TOMASSETTI 2005: 25- 26), su situación estratégica en el estrecho y su evolución como ciudad en los distintos momentos históricos. Según esta nueva visión, los restos urbanísticos documentados en el solar objeto de estudio, estarían ubicados en el recinto situado al Norte del río de la Miel, en la renombrada Ciudad Vieja, en al-Yazirat al-Hadra.
En las siguientes líneas desarrollaremos ese planeamiento de la ciudad islámica dentro de los límites del área que hemos intervenido en la que, a grandes rasgos, podemos destacar tres zonas claramente diferenciadas. Por una parte, la situada más al Norte, destinada a viviendas, la central, por la que discurriría la calle, y la más meridional, también de uso habitacional (Lám. 1, C, fotografía tomada desde el Oeste).
3. EVOLUCIÓN URBANA DURANTE EL PERÍODO ALTOMEDIEVAL: SIGLOS X-XI
3.1. Siglo X
El espacio urbanístico que se desarrolla en esta zona durante el siglo X (Fig. 1) es el que menos
información nos ha aportado a priori, debido, por una parte, al alto grado de arrasamiento al que se vio sometido en momentos posteriores (tanto medievales como contemporáneos) y, por otra, a la difi cultad que ha supuesto el estudio de su estratigrafía por el afl oramiento del nivel freático en algunas zonas, y las fi ltraciones de agua desde los perfi les Norte y Este posiblemente procedentes de ese freático, que en esos puntos aparece en una cota más alta. Este hecho, junto a la composición de los estratos de esta fase, formados en su mayoría de arcillas y limos, ha impedido la defi nición exacta de algunos límites. No obstante, la relación de elementos materiales localizados en cada uno de los niveles estratigráfi cos así como la presencia de algunas estructuras murarias nos han permitido defi nir, aunque sea de forma parcial, la presencia de un pequeño fragmento del entramado urbano de la Algeciras de época califal, que se prolongaría ladera abajo a tenor de los resultados obtenidos en otras intervenciones cercanas, como es el caso de la situada en el número 15 de la misma calle General Castaños (TOMASSETTI 1999: 14).
3.1.1. Zona pública o viaria
A diferencia de lo que sucede en las fases posteriores, no se ha podido documentar el trazado de la calle de este período. Del mismo modo, tampoco ha podido localizarse un nivel de uso propiamente dicho, ni en el interior de la zona de viviendas, de la que hablaremos a continuación, ni al exterior de las mismas, aunque sí tenemos restos de derrumbes (evidentemente asociados a elementos constructivos), pero esparcidos sobre un tipo de superfi cie que encontramos por todo el área de excavación (Fig. 1, U.E. 125), excepto en el extremo NW (Fig. 1, U.E. 171). Este hecho supone que o bien ése sí que era el nivel de uso del siglo X, o bien que en un momento anterior al derrumbe o destrucción de las viviendas de esa fase se produjo algún tipo de alteración del mismo (retirada de material para la realización de otros trabajos de nivelación, por ejemplo).
Si bien esta superfi cie predominante está formada por un estrato de color gris verdoso, a base de arcillas, limos y, en menor medida, arenas, (todo ello mezclado con cantos de río, cascotes, y una numerosa presencia de malacofauna, sobre todo de ostras de tamaño

DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO X AL SIGLO XIV…
160 CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
Figura 1. Planta del espacio urbano durante el siglo X.

JUANJO PULIDO - SABAH WALID
161CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
considerable), posiblemente debido a un posible arrastre de sedimentos de zonas más altas de la colina de San Isidro, el resto del nivel estaría defi nido por un piso de arenas amarillentas con escasos restos materiales. Los límites naturales de esta última zona no han podido localizarse debido a que la parte Norte y Oeste coinciden con el perfi l del área de excavación en ese punto, y la parte Sur y Este aparecen cortadas por sendas zanjas pertenecientes a dos tramos de una atarjea contemporánea que vierten a una general que atraviesa el solar de Norte a Sur, conectando con la red de alcantarillado que discurre por la calle General Castaños. Este nivel arenoso tendría que aparecer, en principio, en zonas más cercanas a la costa o, en su defecto, a la desembocadura del río de la Miel (SUÁREZ y otros 2005: 38 y 39) hecho que le asociaría a restos de una posible “paleoplaya”. Al igual que sucede en algunos estratos de similares características localizados en la intervención realizada en la calle Cánovas del Castillo 4-5, esta vez situados en una zona próxima a la costa, en la U.E. 171 encontramos varios fragmentos cerámicos, algunos de ellos muy rodados, principalmente datados en el siglo X, y también algunos de cerámica romana residual. Teniendo en cuenta la parte de la ciudad que estaría inundada durante el siglo IX y principios del X (SUÁREZ y otros 2005: 36, Fig. 1), la zona que estamos tratando estaría algo por encima de ese nivel de playa, y si tenemos en cuenta además la presencia de restos emirales a una cota inferior, supondremos que se trata de un aporte intencionado de arenas procedente de esa parte más baja de la ciudad, utilizado a modo de nivelación. Sin embargo, no sólo su composición y su situación hacen posible diferenciar este estrato del resto del posible nivel de uso del siglo X, sino que existen dos aspectos más que podemos destacar. En primer lugar, la U.E. 171 se extiende directamente sobre el geológico, en una cota bastante superior a U.E. 125 (superior incluso a la cota de la calle bajomedieval), ya que su punto más alto está entre los +10,66 y los +10,59 m.s.n.m. En segundo lugar, es la única zona que no está cubierta por niveles deposicionales posteriores del siglo XI y de los siglos XIII y XIV, pero sí por la nivelación contemporánea. No obstante, aparece cortado por dos fosas indeterminadas de época bajomedieval (UU.EE. 169 y 175), que trataremos más adelante (Lám. 3, A).
La ausencia, destrucción o expolio de elementos afi nes a la estructuración de un espacio público, es decir, atarjeas o alcantarillado, enlosado, preparado o nivelación del terreno, no nos permite especular con la presencia de lo que en fases posteriores llamaremos calle. Sin embargo, la disposición de las estructuras constructivas de este momento nos hace pensar en un ámbito externo a la privacidad de las viviendas.
3.1.2. Zona privada o de viviendas
En lo referente al área habitacional, ésta se articula en dos zonas claramente diferenciadas a tenor de las evidencias arquitectónicas localizadas en el transcurso de la intervención arqueológica.
La primera de ellas se sitúa al Sur del solar, y se prolonga de oeste a este, paralelamente al
Lámina 2. A. Detalle de la U.E. 171 cortada por una fosa indeterminada de época bajomedieval. B. Muro U.E. 95. C. Detalle muro U.E. 173. D. Muro U.E. 140. E. Muro U.E. 220.

DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO X AL SIGLO XIV…
162 CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
eje direccional de la calle General Castaños. Como sucede con el resto del nivel califal, éste también es un terreno profundamente alterado, tanto por el arrasamiento y superposición de estructuras posteriores, como por la realización de zanjas para la construcción de cimentaciones y canalizaciones contemporáneas. Seguramente serán algunos más los restos edifi cativos que han permanecido hasta la actualidad, sin embargo, ante la imposibilidad de desmantelar la totalidad de los muros más tardíos para comprobar la posible prolongación de los restos localizados y que tenemos constancia de que pertenecen al horizonte califal, hemos de ceñirnos a las evidencias para recomponer la disposición de las viviendas. En este sentido, los restos murarios localizados asociados a este período histórico en el lado Sur, son dos. Por una parte, en el extremo SE, encontramos la evidencia de lo que sería la línea de fachada de una vivienda (Fig. 1, U.E. 140). Se trata de un muro de mampuesto, careado por ambos lados, de unos 60 centímetros de anchura, que sería el elemento que separara el espacio privado, de la calle (Lám. 2, D). Aunque, como hemos comentado anteriormente, no se ha conservado el nivel de uso, afortunadamente sí el de destrucción en los mismos espacios que ocuparían las distintas estancias de la vivienda, hecho que nos ha permitido, tras el análisis de las evidencias arqueológicas, poder documentar este espacio en su momento histórico. Sobre este muro se irán superponiendo las sucesivas estructuras que conformarán la vivienda en cada uno de los momentos históricos medievales (Lám. 1, D).
De esta parte del espacio privado, es decir, la situada al Sur del área de intervención, también hay que hacer mención de los restos de otro muro, en esta ocasión en el extremo SW (Fig. 1, U.E. 220). Al igual que el anterior, es una estructura muraria de mampuesto, de igual anchura, que al parecer, también separa los dos espacios, el público y el privado (Lám. 2, E). No obstante, el eje direccional que marca la disposición de este muro no se correspondería con el de la línea de fachada de la vivienda, por lo que, o pertenecería a otro edifi cio, o ésta haría un quiebro, adaptándose al terreno y a la posible calle o espacio público.
En la otra mitad del área de excavación se han localizado los restos de otros dos muros, al igual que en el lado Sur, uno en el extremo oriental y otro
en el occidental, y ambos de mampuesto y con una anchura aproximada de unos 60 centímetros (Fig. 1, UU.EE. 95 + 146 y 173). El primero de ellos, el situado más al Este, y del que se conservan 4 metros, tiene una orientación N-S, por lo que es probable que se trate de un muro de distribución de espacios interiores, o el límite oriental de una vivienda (Lám. 2, B). Además de por estructuras contemporáneas, aparece cortado en su parte central por una atarjea o conducción de agua del siglo XI (U.E. 118) y cubierto por la nivelación de la calle de esa época. El extremo Sur de este muro, podría indicar el límite del espacio público en ese punto, ya que el otro lo marcaría la línea de fachada de la vivienda. Debido a que en la zona más occidental no podemos documentarlo, la anchura de este espacio viario o público durante el siglo X sería de aproximadamente 4 metros. El segundo, U.E. 173, situado en la parte NW y del que se conserva un tramo de 4,6 metros, seguiría la misma dirección que la vivienda al otro lado de la vía, por lo que podríamos estar ante otra fachada (Lám. 2, C). Sin embargo, su extremo Este aparece cortado por una cimentación contemporánea y por una fosa indeterminada de época bajomedieval, por lo que ha sido imposible determinar su continuidad hacia esa dirección.
Estas cuatro estructuras murarias aparecen dispuestas en la nivelación del terreno, sobre una pequeña zanja de cimentación que corta ligeramente al geológico. No obstante, mientras que las tres primeras lo hacen sobre la U.E. 125, la última, la U.E. 173, aparece sobre la U.E. 171, es decir, el nivel de arenas amarillentas que podría ser un aporte de tierras de una zona más cercana a la costa.
3.2. Siglo XI
Posiblemente sea el período en el que mejor se han conservado los restos documentados, no sabemos si “gracias a” o “a causa de” la no ocupación del espacio durante el siglo XII, momento del que no tenemos ninguna evidencia arqueológica o al menos, ninguno de los artefactos registrados puede asociarse a esta época1. A pesar de que las evidencias más esclarecedoras se
1.- No puede descartarse una continuidad del uso de la vivienda de esta fase hasta las primeras décadas del siglo XIII, pero eso llevaría consigo también una continuidad de las formas cerámicas adscritas a momentos anteriores.

JUANJO PULIDO - SABAH WALID
163CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
Figura 2. Planta del espacio urbano durante el siglo XI.

DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO X AL SIGLO XIV…
164 CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
encuentran sobre todo en la mitad Sur del solar, éstas nos ofrecen una visión bastante completa de su estructuración como espacio urbano.
3.2.1. Zona viaria
Debido a sus características y a los elementos funcionales asociados a la misma, es ahora cuando realmente podemos hablar de calle para defi nir a esta zona. Ésta, aparece defi nida por un nivelado de arenas y arcillas compactadas, de color marrón anaranjado, cubierto por un empedrado de calizas, cantos y otros elementos útiles para ese fi n, como la presencia documentada de un fragmento de piedra de molino de conglomerado. Este empedrado no se conserva del mismo modo en toda la calle, siendo más visible en la parte occidental (Lám. 3, A, U.E. 216) y central (Lám. 3, B, U.E. 88). La vía, de la que hemos podido estudiar unos 20 metros de su trazado, salva un desnivel de 60 centímetros, con una cota máxima absoluta en su extremo Este de +10,24 m.s.n.m., y de ahí va descendiendo hasta los +9,64 m.s.n.m. en su extremo oriental.
Además de la disposición del fi rme de la calle, tenemos otro elemento que confi rma la funcionalidad viaria de este espacio. Se trata de una conducción de agua (Fig. 2, U.E. 118), de la que hemos localizado su inicio, y que tras 9,5 metros de recorrido en línea recta, siguiendo el eje direccional W-E, se introduce bajo el límite oriental de la intervención. Debido a su morfología, una zanja estrecha de apenas 20-25 centímetros de anchura, con un solado de lajas de caliza, y un murete de piedra a ambos lados de su recorrido (Lám. 3, C), dando a entender que es importante evitar la pérdida de agua tanto por la base como por los laterales, la utilidad de esta canalización parece ser la de recoger el agua de lluvia para conducirla, posiblemente, a algún aljibe público.
No tenemos ninguna estructura que nos sirva como referencia a la hora de determinar la anchura de la calle al no haberse conservado ningún resto edifi cativo al Norte de la misma. No obstante, si extrapolamos la anchura del espacio documentado como nivelación del espacio público, obtenemos una distancia desde el muro de la fachada de la vivienda de 6,5 metros.
3.2.2. Zona privada o de viviendas
En esta fase, tal como hemos comentado, no se ha localizado ninguna evidencia edifi cativa al Norte de la calle, sin embargo, al Sur, puede documentarse la superposición de la vivienda de esta época sobre los muros de la fase anterior (Lám. 1, D, U.E. 165, siglo XI, sobre U.E. 140, siglo X).
E-1: Es la estancia localizada más al Oeste de la vivienda del siglo XI. Tanto la presencia de zanjas y cimentaciones contemporáneas, al
Lámina 3. A. Detalle de la calle altomedieval en su extremo occidental (U.E. 216). B. Detalle de la calle en la mitad oriental (U.E. 88). C. Vista general de la atarjea desde el Oeste (U.E. 118). D. Muro U.E. 165 (superpuesto al del siglo X, U.E. 140). E. Posible solado de piedras en la E-2. F. Tres dinares, fechados en el siglo XI, en el interior del recipiente en el que fueron hallados. G. Localización de las monedas escondidas en un solado de tierra apisonada (U.E. 199), en la E-1.

JUANJO PULIDO - SABAH WALID
165CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
Norte, como el límite del área de excavación al Sur, no nos ha permitido defi nir el perímetro de este espacio habitacional en esos dos puntos, y únicamente tenemos dos muros o cimentaciones, de unos 40 centímetros de anchura, en el resto de los extremos para confi gurar su trazado. Midiendo la distancia entre ambos muros, sabemos que esta habitación tenía una longitud de 3,5 metros, pero al no contar, como hemos visto, con los dos muros de cierre, ni en ésta ni en ninguna de las otras estancias (únicamente el de fachada en alguna de ellas), no podemos determinar su anchura y por tanto su superfi cie total, aunque teniendo en cuenta la zona conservada podemos determinar una superfi cie mínima de 7 metros cuadrados. En la zona Este de la estancia, a menos de 50 centímetros del muro, localizamos, enterrada en un suelo de arena apisonada de color anaranjado (Fig. 2, U.E. 199), una pequeña jarrita (U.E. 200) a la que se le había eliminado el cuello, y que contenía en su interior tres dinares de oro en un perfecto estado de conservación (Lám. 3, F y G). El Dr. Alberto Canto García, profesor titular de Arqueología y Numismática en la Universidad Autónoma de Madrid, tras un primer análisis ha localizado la acuñación de dos de ellos, hammudíes de Yahya I, en la ceca de Ceuta, en el año 424 después de la Hégira, es decir, en 1032 d.C., y la tercera, abbadí de la taifa de Sevilla de Al-Muta’did, en la ceca de al-Andalus en el año 456 d.H., 1063 d.C. La fecha de acuñación de estas monedas sitúa, evidentemente, este nivel de uso de la casa en el siglo XI, confi rmando la cronología que habíamos estipulado para esta fase del planteamiento urbanístico de la ciudad teniendo en cuenta las evidencias materiales recogidas hasta ese momento, en este caso, las cerámicas.
E-2: Al igual que en E-1, tenemos grandes difi cultades para defi nir el contorno de la habitación por la presencia de estructuras contemporáneas. Aunque, del mismo modo, podemos al menos conocer su longitud, que en este caso es de 6,5 metros, siendo la mayor de las dependencias de esta fase, y también, considerando la parte documentada, tendría una superfi cie mínima de 16,5 metros cuadrados. Al estudiar la fase de abandono de esta habitación, apreciamos un nivel de derrumbe, formado por restos de material constructivo (tejas y ladrillos), y de enlucido en la parte inferior, todo ello sobre
un solado de lajas de piedra caliza y cantos de río dispuestos de forma más o menos regular (sobre todo en la zona más occidental de la estancia), lo que hace pensar, unido a su gran superfi cie, que este espacio sería el más noble de la vivienda (Lám. 3, E).
E-3: Se trata de la estancia más reducida de la vivienda, ya que apenas tiene un metro de longitud, y una superfi cie mínima de 2 metros cuadrados. En esta ocasión sí que contamos con el muro que limitaría la casa con la calle, en esta fase de unos 50 centímetros de anchura, también de mampuesto, y al igual que el resto de estructuras, careado por ambos lados. Este espacio, que presenta un solado de arcilla apisonada de color verdoso dispuesto sobre el nivel de abandono de la fase del siglo X, debido a sus reducidas dimensiones podría haber sido utilizado como alacena o pequeña despensa.
E-4: Es el espacio habitacional más oriental de los que hemos documentado en la vivienda. Tiene una longitud de 3,3 metros, y una superfi cie mínima de 4,95 metros cuadrados. Se trata de una estancia rectangular con un solado de arenas y arcillas apisonadas de color marrón anaranjado, limitado al Norte por el muro de la fachada (Lám. 3, D, U.E. 165), al Este por el muro que lo separaría de la estancia siguiente, no documentada, al Sur por el límite de la intervención en ese punto, y al Oeste por otro muro que, en esta ocasión, tiene unas características diferenciadoras respecto al resto de estructuras que compartimentan los distintos espacios. Se trata de un muro de unos 80 centímetros de anchura (Fig. 2, U.E. 149), que en realidad son dos estructuras adosadas. La primera de ellas, la situada más al Este, aparece apoyada sobre un posible muro de la vivienda del siglo X2. Tiene un grosor de unos 40 centímetros, al igual que el resto de muros utilizados para compartimentar las distintas estancias, y en su superfi cie, del mismo modo que en la cara interior del muro U.E. 165, hemos localizado restos de enlucido de yeso, con un grosor de unos 4 centímetros. La segunda de ellas, también de unos 40 centímetros de anchura, es de una
2.- Como hemos visto en el apartado referente a la zona privada durante el siglo X, algunas de las estructuras posteriores no han sido desmanteladas, por lo que, aunque con toda probabilidad existiría un muro del siglo X bajo el muro del siglo XI, especialmente en esa zona de la vivienda, no podemos confi rmarlo al cien por cien.

DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO X AL SIGLO XIV…
166 CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
factura más tosca, con piedras de tamaño medio y grande, y con la presencia de un gran bloque de biocalcarenita de color amarillento que se superpone a la vez al muro de la fachada. El hecho de que se apoye sobre el nivel de abandono de la fase del siglo X, nos hace suponer que se trata de una reparación o de un refuerzo de la parte anterior, aunque queda la posibilidad de que se trate, en su conjunto, de un muro medianero que separaría a esta vivienda de una segunda al Este.
Con todo ello, y considerando que no tenemos ningún límite claro de la casa al Oeste, y que la estancia más oriental no ha sido excavada (por motivos que veremos más adelante), pero que creemos que existe en su fase del siglo XI bajo los muros bajomedievales, podemos establecer una longitud mínima para la vivienda de esta fase de 20,5 metros. Además, a través de la documentación de los distintos derrumbes, tenemos constancia de la utilización de piedra y ladrillo para la realización de los muros, por lo menos hasta una altura determinada, ya que el resto iría en tapial, a tenor de los estratos de nivelación de la fase posterior, ricos en arenas y arcillas de color amarillento, que creemos que fueron obtenidas de los restos de los muros desmoronados y desechos por el paso del tiempo y la erosión. También mediante los distintos derrumbes, hemos podido documentar la presencia en dos de las estancias, E-2 y E-4, de un enlucido de yeso en la pared, eso sí, sin ningún rastro de decoración pictórica. Finalmente, la localización de numerosos clavos y fragmentos de teja, y la presencia de algunos carbones, nos hablan de entramados de madera para la sustentación del tejado.
Finalmente, al Oeste del muro U.E. 198, hemos localizado un pequeño espacio que pensamos que es ajeno tanto a la calle como a las viviendas, ya que no se ha localizado ninguna estructura vinculada al mismo. Se trata de un nivel de arcillas y arenas de color marrón (Fig. 2, U.E. 225) en el que se ha excavado una pequeña fosa indeterminada de forma ovalada (Fig. 2, U.E. 226), con materiales cerámicos asociados a este momento.
4. EVOLUCIÓN URBANA DURANTE EL PERÍODO BAJOMEDIEVAL: SIGLOS XIII-XIV
La fase de ocupación del período bajomedieval aparece bastante alterada, debido en gran parte a que es la zona más cercana a las estructuras contemporáneas. Sin embargo, algunos espacios se han conservado de forma aceptable, lo que nos ha permitido defi nir bastantes elementos relacionados con el desarrollo urbanístico de la ciudad medieval en este momento.
4.1. Zona viaria
En este período hemos podido documentar el último momento de la fase medieval de la excavación (Fig. 3), con lo cual, nos encontramos con la amortización de la calle y el abandono o destrucción del área habitacional. Lo principal aquí, es la presencia de una modifi cación del planteamiento urbanístico que hemos podido observar en el período anterior (en el siglo XI), y que parece ser, según los resultados de otras intervenciones realizadas en Algeciras, pudo producirse en toda la ciudad durante estos dos siglos (XIII y XIV).
Si bien la zona de viviendas se asienta sobre las estructuras anteriores, situada en la franja Sur de la excavación, la modifi cación más signifi cativa es un posible estrechamiento de la calle, desarrollando un aterrazamiento artifi cial del terreno en la franja Norte, apuntalado por un muro de mampuesto de grandes dimensiones que atraviesa todo el área de excavación de oeste a este (Fig. 3, UU.EE. 49 + 93 + 94 + 189). Éste tiene una longitud de algo más de 17 metros3, y una anchura de entre 84 y 93 centímetros, es decir, casi el doble que el de los muros de las viviendas (Lám. 4, A).
Según nuestra interpretación, al Norte de este muro se procedería a nivelar el terreno desde los restos del abandono de la fase del
3.- Los 17 metros de longitud se corresponden con la parte del muro localizada, ya que su extremo Este se introduciría en el perfi l situado bajo la calle Colón, y su extremo Oeste aparece cortado por un inmenso bloque de hormigón que serviría como peana de parte de la maquinaria de la fábrica, y que no pudo ser retirado de forma mecánica debido al riesgo que suponía para los niveles medievales colindantes.

JUANJO PULIDO - SABAH WALID
167CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
Figura 3. Planta del espacio urbano en época bajomedieval.

DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO X AL SIGLO XIV…
168 CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
siglo XI hasta dejarlo al ras del mismo (Fig. 3, UE 46 y UE 106), lo que serviría de asiento para posibles construcciones de las que no ha quedado apenas ninguna evidencia4, al quedar esta zona arrasada por completo al realizarse la edifi cación contemporánea. Este muro dividiría la calle bajomedieval en dos partes, por lo que la vía del siglo XI se vio reducida, tras la modifi cación, a la mitad. Este nuevo planeamiento lo que consiguió fue ganar terreno dentro del ámbito de la ciudad medieval, lo cual quizás fuera originado por un aumento considerable de la población (TORREMOCHA y OLIVA 2002: 15), con la consecuente necesidad de edifi car más viviendas para paliar la demanda de espacios habitacionales, sobre todo en el centro de la medina. Considerando este muro de aterrazamiento como el límite de la calle bajomedieval al Norte, y la línea de fachada de las viviendas el límite al Sur, tenemos una anchura para la calle en este momento, de entre 2,3 y 2,5 metros, es decir, como hemos comentado, un poco más de la mitad del espacio destinado a la calle de la segunda fase altomedieval.
De lo que es la calle propiamente dicha, hemos documentado un tramo de aproximadamente 20 metros, con un desnivel de 50 centímetros entre su extremo occidental (+10,53 m) y el oriental (+10,03 m) formada por una nivelación de arenas y arcillas, con enripiado de cascotes en algunos puntos, y con restos de algunas losas de piedra (Fig. 3, U.E. 73 y U.E. 134) que desconocemos si podrían ser más numerosas en origen (Lám. 4, B). Al igual que en la fase de la calle en el siglo XI, en este momento también se han localizado restos de una atarjea en el sector Oeste del área de excavación (Fig. 3, UU.EE. 208 y 210). Se trata de dos pequeños tramos de desagüe que parecen converger en uno sólo, aunque esta posible unión no se ha conservado. Esto querría decir que su morfología, en su fase de funcionamiento, sería en forma de “Y” en ese punto de la calle. A diferencia de la del momento altomedieval, aquí encontramos una zanja más profunda y de mayor anchura. En su construcción, se realizó la zanja en la nivelación de la calle, presentando a ambos lados unos muretes de piedra y arcilla. La base de la zanja está rematada con tierra apisonada, sin ningún elemento más de impermeabilización, a diferencia de lo que sucede con otras estructuras similares que aparecen durante este momento en otras zonas de la ciudad, a las que se le añade
una capa de mortero con grava (GENER 1996: 57). Este hecho, unido a la pendiente del terreno hacia el Este, nos hace pensar que se trate de una canalización para la evacuación de aguas, tanto pluviales como domésticas5, ya que no es necesario impedir que el agua se fi ltre y pueda perderse (Lám. 4, C).
También relacionado con el agua, debemos destacar un hecho que tuvo lugar en este período y que repercutió de algún modo en la confi guración del espacio público y también del privado, y que no fue otra cosa que un problema con el nivel freático, o con alguna escorrentía de agua, en la zona oriental del tramo estudiado de la calle. Su solución supuso una serie de cambios estructurales para evitar las fi ltraciones de ese agua en la vivienda a través del muro de la fachada. Estos, consistieron, en primer lugar, en la realización de una zanja que cortó desde el nivel de abandono de la última fase altomedieval hasta el geológico, que posteriormente se rellenó de cascotes, piedras, y fragmentos cerámicos, mezclado con barro y arcilla, y todo ello cubierto por la nivelación de la calle. Parece ser que esta solución para frenar el agua no fue sufi ciente, y tuvieron que utilizar un segundo sistema para conseguir la impermeabilización completa de los muros de la vivienda en esta zona de inundación (Fig. 3, U.E. 99). Para ello, cubrieron por completo la superfi cie de los muros, desde la cimentación de la fase coetánea, pasando por los muros de momentos anteriores sobre los que ésta se había asentado, y llegando hasta el geológico, de una gruesa capa de un mortero de arcilla verdosa, cal, cascotes y pequeños fragmentos de cerámica, que se depositó haciendo una zanja de unos 30 centímetros de anchura y unos 50 de profundidad para rellenarla hasta el nivel de la
4.- Únicamente hemos podido localizar los restos de un muro, de 1,90 metros de longitud y unos 40 centímetros de anchura, que podría corresponderse con algún tipo de cimentación de una vivienda, ya que su distancia al límite del muro del aterrazamiento con la calle, es de algo más de 2 metros, con lo cual es factible que pudiera tratarse de una estancia. A este muro, que aparece apoyado sobre el nivel de abandono de la fase del siglo XI, se le adosa la misma nivelación que al resto de la zona donde irían las viviendas situadas al norte de la calle, pero no se ha conservado ningún tipo de solado. Únicamente se ha localizado una laja de piedra, de dimensiones considerables, que no es sufi ciente para identifi carla como parte de un suelo.5.- La utilización de esta canalización para la evacuación de aguas procedentes de ambientes domésticos no ha podido ser demostrada, ya que no hemos podido localizar ningún elemento que conectara esta conducción con las viviendas.

JUANJO PULIDO - SABAH WALID
169CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
calle, para luego, suponemos que mediante un sistema de encofrado, cubrir el resto del muro hasta aproximadamente el nivel del suelo de la vivienda (Lám. 4, F y G, U.E. 99).
4.2. Zona privada o de viviendas
Como hemos visto, la presencia de estructuras asociadas a viviendas al lado Norte de la calle es prácticamente inexistente, por lo que nos centraremos para su descripción en las conservadas en la parte Sur. En ésta, hemos localizado parte de lo que sería una casa, aunque
Lámina 4. A. Vista del muro de aterrazamiento desde su extremo oriental. B. Detalle de la calle altomedieval en su mitad Oeste. C. Restos de las atarjeas bajomedievales en el etremo occidental (UU.EE. 208 y 210). D. Detalle de la E-1, con un solado de baldosas de barro (U.E. 52). E. Vano cegado para la cimentación de la casa altomedieval en la E-1. F y G. Mortero para impermeabilizar la cimentación de la casa en su extremo Este (U.E. 99): vista adosada al muro U.E. 97 y sección en el perfi l oriental.
desconocemos si se trata de una sola vivienda o de varias, ya que aunque hemos documentado hasta cuatro estancias, gran parte de ellas desaparecen bajo el perfi l Sur de la excavación. No obstante, hasta que pueda confi rmarse este hecho, al igual que sucede con las fases históricas anteriores, la consideraremos como una unidad habitacional. En este sentido, teniendo en cuenta que se trata de una única vivienda, describiremos los distintos espacios o estancias que la conforman.
E-1: Es la estancia situada en el extremo Oeste de la vivienda y la mejor conservada de esta fase (Fig. 3, E-1). Se trata de un espacio de 9,8 metros cuadrados (3,5 metros de longitud x 2,8 metros de anchura), enmarcado por el muro que limitaría con la calle, de un grosor de unos 50 centímetros, por otro muro de 40 centímetros de ancho que la separaría de la E-2 al Este, y por otros dos muros, también de 40 centímetros que formarían la esquina SW de la casa, y por tanto, el límite exterior de la vivienda en ese punto. La superfi cie de la estancia viene marcada por la presencia de los restos de un solado de baldosas de barro cocido (Fig. 3, U.E. 52), de forma rectangular, de 28 x 34 x 2 centímetros, y dispuestas de forma oblicua respecto al eje marcado por los muros, sobre una fi na capa de argamasa de cal y arena amarillenta (Lám. 4, D). La función de este espacio es desconocida, ya que aparece inmediatamente por debajo del estrato de nivelación de la construcción contemporánea, no quedando ninguna evidencia de ocupación, abandono o derrumbe que nos indique su utilidad. Al documentar el estrato de nivelación de la estancia, apreciamos en el muro que cerraba la estructura al Sur (Fig. 3, U.E. 51) una alteración de su trayectoria hacia el Este (Fig. 3, U.E. 60). En un primer momento pensamos en la probable presencia de un vano anterior, posiblemente de la fase de la vivienda del siglo XI, que hizo que esa discontinuidad repentina se debiera al cegamiento puro de ese vano (TABALES 2002: 71), quizá para volver a abrirlo justo por encima al subir el nivel de la calle, y por tanto, el del suelo de la vivienda. No obstante, observando el trazado de este muro respecto al localizado en el siglo XI algo más al Este, (Fig. 2, U.E. 59), nos decantamos mejor por una continuidad o reparación del muro U.E. 60, que por tanto sería del siglo XI, para reutilizarlo como cimentación para la casa bajomedieval (Lám. 4, E).

DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO X AL SIGLO XIV…
170 CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
E-2: La estancia situada a continuación, en dirección Este, tiene una longitud de 3,8 metros y gran parte de la misma aparece oculta bajo la acera de la calle General Castaños. Sin embargo, si consideramos que podría tener la misma anchura que el espacio anterior, es decir, 2,8 metros, tenemos que la superfi cie de la E-2 sería de 10,64 metros cuadrados. Al igual que E-1, este espacio está delimitado al Norte, por el muro de fachada, al Sur, al Oeste por el muro que la une a la estancia anterior, y al Este, con el muro que la separa de la estancia siguiente, que también tiene una anchura de 40 centímetros. A diferencia de E-1, en la que al menos hemos podido localizar el solado de baldosas, en este caso nos encontramos directamente con el estrato de nivelación (U.E. 22), muy afectado por la fosa de cimentación de una zapata del edifi cio contemporáneo, por lo que tampoco tenemos las evidencias sufi cientes para poder determinar su uso.
E-3: Sucede lo mismo con la tercera estancia, de la que únicamente nos ha llegado el estrato de nivelación de la casa. No obstante, en uno de los extremos, hemos localizado un pequeño resto de mortero, similar al existente bajo las baldosas de la E-1, con un fragmento de ladrillo o de baldosa encima (Fig. 3, U.E. 112), por lo que hemos de suponer que ese estrato iría cubierto también con un solado de similares características al anterior. En cuanto a sus dimensiones, igual que en E-2, tenemos únicamente la longitud, en este caso 2,4 metros, y, de igual modo, tomando como referencia la anchura de E-1, obtenemos una superfi cie total de 6,72 metros cuadrados. Así mismo, el tipo de muros que delimitan la estancia son los que ya hemos visto, el muro de fachada, y dos de compartimentación de 40 centímetros de grosor.
E-4: Esta estancia, la situada más al Este de la vivienda, ha sido localizada pero no documentada, ya que aunque tiene una longitud de 3,20 metros (hasta introducirse en el perfi l oriental), la anchura máxima conservada, hasta el perfi l Sur, es de unos 40 centímetros, y de ahí va disminuyendo hasta los 10 centímetros, por lo que, ante el escaso margen del espacio de trabajo, se decidió incidir en otras zonas que pudieran estudiarse de forma más fi able. No obstante, únicamente conserva el mismo estrato de nivelación de arenas-arcillas de color anaranjado que el resto de estancias.
La unión de todos estos espacios, nos proporciona una longitud de la fachada de la casa documentada en el período bajomedieval de unos 12,5 metros, todo ello sin contar con la parte de la misma que se introduce en el perfi l que da a la calle Cristóbal Colón. En cuanto a los métodos constructivos empleados para esta fase, hemos tenido el inconveniente de que no se conservara el nivel de destrucción de la casa en su última fase de uso, ya que, como hemos podido comprobar, tanto en las estancias en las que aún permanecía el solado, como en las que únicamente podía apreciarse el estrato de nivelación, aparecían cubiertas únicamente por la nivelación de la edifi cación contemporánea. No obstante, como sucede en la última fase del período altomedieval, aparte de los elementos estructurales asociados a las viviendas y a la calle, existe una zona exterior que en principio parece no vincularse a ninguno de los ámbitos anteriores, y es precisamente en uno de estos puntos, en la zona situada al Este del límite occidental de la vivienda, sobre el que documentamos un nivel de incendio, formado en su mayor parte por fragmentos de material constructivo. Al retirar esta unidad estratigráfi ca, aparecieron los restos de un solado de ladrillos (Fig. 3, U.E. 193), y un agujero de poste (Fig. 3, U.E. 194), lo que unido a una gran fosa, utilizada como basurero, (Fig. 3, U.E. 221) situada más al Este, rellena de un gran número de fragmentos cerámicos6, nos hacen pensar en la presencia cercana, posiblemente en ese punto bajo el perfi l Sur, de algún tipo de construcción, de escasa entidad, debido a la ausencia de cimentaciones realizadas en piedra, aunque también podría hacer referencia a la presencia de un patio. Del mismo modo, al Norte de esta última fosa y coincidiendo con el extremo occidental de la calle, donde parece ser que fi naliza (o se inicia) su trazado, volvemos a encontrar restos de un solado de ladrillo (Fig. 3, U.E. 190), que creemos que puede estar relacionado con el anterior.
Finalmente, en el mismo extremo occidental de la calle, pero al Norte de la misma, localizamos otras dos fosas, en este caso indeterminadas, excavadas en el nivel de arenas amarillentas
6.- En el relleno de esta fosa hemos encontrado los fragmentos cerámicos más completos y creemos que de mejor calidad de toda la intervención, incluidos los restos de un posible brocal de pozo con decoración estampillada.

JUANJO PULIDO - SABAH WALID
171CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
del que hacíamos mención en la primera fase altomedieval (U.E. 171). Una de ellas, de gran tamaño y de contorno irregular (Fig. 3, U.E. 169), además de cortar el nivel califal, afecta a parte del muro U.E. 173, y está rellena por un echado de arcillas verdes con escasas evidencias materiales. La otra, más pequeña, es de tendencia circular y de poca profundidad (Lám. 6, U.E. 175), con un relleno de arenas y arcillas de color marrón oscuro con materiales de cronología meriní.
5. ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
En este último período de la ocupación del solar quedan refl ejadas las estructuras que aparecían defi nidas tras la demolición del edifi cio contemporáneo. Una gran superfi cie del mismo, la correspondiente al piso de la fábrica, estaba formada por una solería de baldosas cuadradas de caliza (conocidas como “losas de Tarifa”), de entre 28 y 34 centímetros de lado, adheridas a un preparado de nivelación formado por un mortero de cal y arena mezclado con cascotes que en algunos puntos tenía un grosor de hasta 50 centímetros. Algunas zonas de la solería estaban incluso bastante por encima del nivel de la calle actual tomado como nivel 0 de referencia, por lo que hasta que no se retiró por completo este elemento contemporáneo, no pudimos acceder a las unidades estratigráfi cas medievales.
El resto de estructuras contemporáneas de este primer período consisten básicamente en parte de los muros de carga y de sus respectivas cimentaciones, de los edifi cios existentes en ese lugar. A estos muros, hay que añadir los distintos elementos de saneamiento, que afectan gravemente a algunas de las unidades estratigráfi cas situadas inmediatamente por debajo.
Los restos de la fase de construcción del edifi cio originario y de los momentos justo anteriores vienen defi nidos por la presencia de algunas estructuras bajo la nivelación de los edifi cios contemporáneos, y las hemos datado en los años fi nales del siglo XVIII o principios del XIX.
La primera de ellas se corresponde con lo que parece ser una especie de canalización de agua cubierta por losas cuadrangulares de piedra,
localizada en la mitad Norte de la excavación, y asociada a una serie de muros sin ningún tipo de cimentación que se apoyan directamente sobre el nivel de abandono de la calle medieval en su última fase; por otra parte, con una estructura cuadrangular, localizada en esa misma mitad Norte, junto al perfi l oriental, formada por cuatro bloques que a primera vista parecían ser de hormigón, pero, teniendo en cuenta que la construcción más moderna estaba realizada a base de elementos de piedra, mortero y ladrillo, y que la zanja de cimentación de uno de los muros más modernos la corta en su extremo Oeste, nos hace pensar que pudiera ser un material de origen natural (¿biocalcarenita?), ya que no existe ningún elemento que nos indique que pudiera utilizarse algún tipo de encofrado (los bloques están colocados apoyados unos contra otros). Esta estructura, a su vez, está asociada a una gran fosa rellena por una especie de mortero de color anaranjado, que quizá pudiera estar relacionada, nuevamente con los problemas con el agua, y pudiera tratarse de una forma de impermeabilizar el fi rme antes de construir encima.
Por otra parte, en la zona SW, encontramos los restos de una casa del siglo XIX, justo por debajo de lo que hasta ahora fue el taller de máquinas de escribir. Sólo se ha podido documentar parte de una estancia o habitación, delimitada por dos muros de mampuesto, que presentaba una solería formada por grandes lajas de piedra cortadas de forma irregular.
6. NIVEL GEOLÓGICO
En la totalidad de las áreas de excavación, exceptuando evidentemente el lugar ocupado por las estructuras no desmanteladas, se ha conseguido agotar la estratigrafía arqueológica, llegando en consecuencia, al nivel geológico. Éste, formado por arcillas de color verde casi en su totalidad, excepto en la zona NW, que son de color amarillento, aparece en su cota máxima a +10,34 m.s.n.m. y en la mínima en +9,36 m.s.n.m., siguiendo el desarrollo descendiente de la colina, tanto hacia el Sur como hacia el SE.
El nivel geológico sirve de apoyo para el piso del primer momento altomedieval, cubierto en su totalidad, como hemos visto antes, por posibles

DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO X AL SIGLO XIV…
172 CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
arrastres sedimentarios procedentes de zonas más altas de la colina de San Isidro. Únicamente dos elementos son los que cortan el geológico en alguno de sus puntos, por una parte, el fondo de las zanjas de las atarjeas contemporáneas, y por otra, aunque de forma poco profunda, la zanja de cimentación de las estructuras murarias del siglo X.
7. REGISTRO ARQUEOLÓGICO CONVEN-CIONAL (RAC)
Aunque en este artículo nos hemos centrado en aspectos relativos al desarrollo urbanístico de la Algeciras medieval, creemos que también puede ser interesante conocer, aunque sea de forma somera, los materiales que han ido apareciendo de las distintas fases del proceso de excavación, algunos de los cuales nos han servido de forma efi caz para poder documentar y fechar los distintos períodos. La mayor parte de los restos han aparecido en un estado de conservación bastante malo, teniendo en cuenta el continuo arrasamiento que ha sufrido el terreno en los distintos períodos históricos7.
Así, las cerámicas, salvo unos pocos ejemplos en los que se ha conservado algo más de la mitad de la pieza, están muy fragmentadas, aunque en bastantes casos esos fragmentos nos han permitido reconstruir formas, funciones, pastas, tratamientos y decoraciones.
También es el caso de los elementos metálicos, localizados también en todas las fases. La mayor parte de ellos son clavos realizados alguno en bronce, con la base cuadrada o redonda. En cobre se ha documentado también una aguja, similar a otras documentadas en Algeciras en momentos posteriores, de sección cónica y hueca en su interior (VV.AA. 2003: 53) con decoración geométrica incisa, en el nivel del siglo X. También, en este apartado, podemos incluir las monedas. Dejando al margen los dirhams de oro, de los que hemos hecho mención anteriormente, se ha localizado algún ejemplo más en otros materiales, aunque muy gastadas, por lo que ha sido imposible de momento poder datarlas.
Además de los restos cerámicos y metálicos, encontramos algunos artefactos realizados en
otro tipo de materiales, como es el caso de una pieza de hueso trabajado, de forma cilíndrica localizado en un nivel bajomedieval, que, según otros ejemplos localizados en Algeciras, (VV.AA. 2003: 57) podría interpretarse como una pieza de ajedrez, un mango de cuchillo o una torre de rueca, y un chatón de anillo de forma ovalada, realizado en pasta vítrea de color rojizo, y con una inscripción en cúfi co que aún no hemos podido transcribir, y que localizamos en el nivel de uso de una de las estancias de la casa del siglo XI (Fig. 2, E-4, U.E. 160).
En los tres momentos en los que hemos dividido la ocupación del solar, hemos localizado elementos cerámicos cronológicamente fi ables teniendo en cuenta los estudios generales que sobre cerámica islámica se han ido publicando en las últimas décadas. Queda claro en algunos de estos estudios, sobretodo los referidos a las zonas más cercanas a nuestro ámbito (ACIÉN y otros: 1991), que algunas formas cerámicas tienen una evolución bastante clara, con unos cambios bastante radicales en su morfología por lo que, por ejemplo la presencia de candiles y lámparas en las distintas épocas (Fig. 4, i; Fig. 5, i y Fig. 6, q. r. s.), nos defi nen un cambio palpable entre las formas altomedievales, con la presencia del candil de piquera, y las más tardías, con candiles de pie alto. Entre la cerámica de mesa también vemos claras diferencias con tipologías bastante bien estudiadas para poder situarlas en un momento u otro, sobre todo en las piezas de los tipos ataifor y jofaina, con formas, todas ellas vidriadas, pero con diferenciaciones en repiés y cuerpos, con presencia de bases con repié de escasa altura y gran diámetro para formas altomedievales (Lám. 9, C) y repié alto y diámetro reducido para los tipos de los siglos XIII-XIV, además de otros elementos defi nitorios de su cronología, como la presencia de carenas, con el borde hacia el interior, o al exterior (Fig. 6, d). El resto de tipologías cerámicas responden del mismo modo a los modelos establecidos por los estudios existentes, excepto algunos ejemplos, para los cuales creemos que debería realizarse una revisión tipológica, como es el caso de las
7.- Aún no se ha realizado el estudio completo y pormenorizado del material recuperado en la excavación, por lo que esperamos que en otra ocasión podamos ofrecer los resultados científi cos y estadísticos de forma más completa.

JUANJO PULIDO - SABAH WALID
173CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
tapaderas, ya que pensamos que en algunos casos (en aquellos en los que la pieza se conserva de forma parcial) hay difi cultades a la hora de interpretarlas como tales o como cazuelas (Fig. 6, j).
Dejando de lado los tipos de uso más común, encontramos otros elementos cerámicos alejados de esas funciones de servicio, almacenaje y cocina.
Es el caso de una serie de objetos de uso lúdico localizados en niveles bajomedievales, como son dos bases pertenecientes a sendas jarritas en miniatura (Fig. 6, v. w.), que son típicas de varias zonas de al-Andalus (MARINETTO 2006: 90, Lám. 3), y una cabeza antropomorfa (Fig. 6, x), con rasgos muy esquemáticos, que formaría parte de una fi gura utilizada como juguete, del cual tenemos varios casos en el ámbito andaluz,
Figura 4. Muestra del material cerámico altomedieval (siglo X).

DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO X AL SIGLO XIV…
174 CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
como es el caso de Almería, aunque en fechas ligeramente más tempranas (FLORES y otros 2006: pp.66-69, Lám. 1-4). Del mismo modo, aunque localizado en la fase de abandono de la calle en el siglo XIV, tenemos el disco de una estela funeraria (Fig. 6, ñ). Por su morfología, forma circular, con las protuberancias laterales en la parte superior, y no en su unión con la peana8, se acerca más a las estelas malagueñas (TOMASSETTI otros 2005: 111, Fig. 3) que a las algecireñas (TORREMOCHA y OLIVA 2002: 35), que presentan su extremo superior ligeramente apuntado, con las “orejetas” en la parte inferior, justo en la unión con la parte que iría hincada en el suelo. Que esta estela no se ciña al modelo de los ejemplos localizados en Algeciras no es la característica que la hace especial, sino el hecho de que aparece vidriada pero sin decoración estampillada, además de sus pequeñas dimensiones, nueve centímetros de diámetro. A la espera de que salgan estudios más completos, dejaremos este caso como curiosidad, también al no poder contextualizarla en su lugar originario, como ya hemos visto.
8. CONCLUSIONES
Tras lo expuesto, podríamos confi rmar que Algeciras contó con una estructuración urbanís-tica que siguió evolucionando después de los
momentos emirales y que, a pesar de la fase de desocupación o abandono (siempre ciñéndonos al registro arqueológico) que parece ser que tuvo lugar en ese punto de la ciudad durante el siglo XII, mantuvo su modelo de adaptación a la oro-grafía del terreno, bien mediante el aprovechami-ento de aterrazamientos naturales o bien medi-ante la creación de estructuras y la realización de nivelaciones que propiciaran el espacio idóneo para la construcción de edifi caciones destinadas a la vivienda. Queda claro, por tanto, que la pres-encia de elementos viarios, y de estructuras de desagüe o de conducción de agua, confi rmadas por lo menos desde el siglo XI, así como de zo-nas privadas consolidadas desde el siglo X, nos aportan más datos para confi rmar el origen de la ciudad vieja de Algeciras al Norte del río de la Miel, o al menos que desde época califal se sigue desarrollando la articulación urbanística iniciada en los momentos emirales.
AGRADECIMIENTOS
Nos gustaría agradecer la ayuda inestimable y el asesoramiento ofrecido por el arqueólogo municipal de Algeciras, Rafael Jiménez-Camino, y la colaboración del profesor Alberto Canto García.
8.- Aunque no se conservan, tenemos constancia de la presencia de estas “orejetas” en la parte superior de la estela, y de la peana en la inferior, por la huella que ha quedado en la misma, al ser justamente las partes que aparecen fragmentadas.

JUANJO PULIDO - SABAH WALID
175CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
Figura 5. Muestra del material cerámico altomedieval (siglo XI).

DESARROLLO URBANÍSTICO EN ALGECIRAS DESDE EL SIGLO X AL SIGLO XIV…
176 CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
Figura 6. Muestra del material cerámico bajomedieval (siglo XIII-XIV).

JUANJO PULIDO - SABAH WALID
177CÆTARIA 6-7 (2009): pp. 157-177. ISSN 1695-2200
BIBLIOGRAFÍA
ACIÉN ALMANSA, Manuel Pedro, CASTILLO GALDEANO, Francisco, FERNÁNDEZ GUIRADO María Isabel, MARTÍNEZ MADRID, Rafael, PERAL BEJARANO, Carmen y VALLEJO TRIANO, Antonio (1991): “Evolución de los tipos cerámicos en el S. E. de Al-Andalus”, Actes du 5eme Colloque International sur la céramique médiévale en Méditerranée Occidentale. Rabat, Rabat, pp. 125-139.
FLORES ESCOBOSA, Isabel, GARRIDO GARRIDO, María, MUÑOZ MARTÍN, María del Mar y SALAS BARÓN, Manuel (2006): “Juguetes, silbatos e instrumentos musicales en tierras almerienses”, Del rito al juego: Juguetes y silbatos de cerámica desde el Islam hasta la actualidad, Almería, pp. 51-71.
GENER BASALLOTE, José María (1996): “Aproximación a la Evolución Urbanística de la Villa Nueva de Algeciras desde la perspectiva Histórico-Arqueológica”, Caetaria, 1, Algeciras, pp. 53-66.
JIMÉNEZ-CAMINO ÁLVAREZ, Rafael y TOMASSETTI GUERRA, José María (2005): “’Allende el río...’ Sobre la ubicación de las villas de Algeciras en la Edad Media”, Boletín de Arqueología Yazirí, 1, Algeciras, pp. 4-33.
MARINETTO SÁNCHEZ, Purifi cación (2006): “Juegos y distracciones de los niños en la Ciudad Palatina de la Alhambra”, Del rito al juego: Juguetes y silbatos de cerámica desde el Islam hasta la actualidad, Almería, pp. 73-92.
SUÁREZ PADILLA, José, TOMASSETTI GUERRA, José María y JIMÉNEZ-CAMINO ÁLVAREZ, Rafael (2005): “Algeciras Altomedieval. Secuencia arqueológica al Norte del Río de la Miel: el siglo IX”, Boletín de Arqueología Yazirí, 1, Algeciras, pp. 34-69.
TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel (2002): “Aportaciones de la arqueología medieval al conocimiento de las técnicas constructivas”, Amparo Graciani García (ed.) La técnica de la Arqueología Medieval, Sevilla, pp. 35-74.
TOMASSETTI GUERRA, José María (1999): “Informe preliminar de la intervención arqueológica de urgencia en C/ General Castaños, 15, esquina C/ Cristóbal Colón, 9, de Algeciras (Cádiz), Algeciras. Inédito.
TOMASSETTI GUERRA, José María, JIMÉNEZ-CAMINO ÁLVAREZ, Rafael, FERNÁNDEZ GALLEGO, Cibeles, BRAVO JIMÉNEZ, Salvador, NAVARRO LUENGO, Ildefonso y SUÁREZ PADILLA, José (2005): “El cementerio islámico del Fuerte Santiago (Algeciras, Cádiz). Nuevas excavaciones y síntesis interpretativa”, Boletín de Arqueología Yazirí, 1, Algeciras, pp. 96-122.
TORREMOCHA SILVA, Antonio y OLIVA CÓZAR, Yolanda (2002): La cerámica musulmana de Algeciras. Producciones estampilladas. Estudio y catálogo, Algeciras.
VV.AA. (2003): Algeciras Andalusí (siglos VIII-XIV). Catálogo de la exposición, Algeciras.