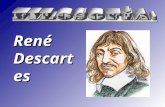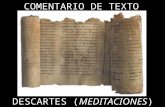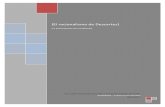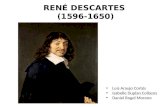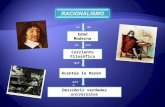DESCARTES
-
Upload
vinatzer-messner -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of DESCARTES
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
TEMA 8. René Descartes y el racionalismo
Descartes es uno de los pocos filósofos de cuyo nombre se ha llegado a derivar un adjetivo. Cartesiano es un adjetivo que se aplica todo aquello que se encuentra perfectamente ordenado, estructurado, conectado, deducido…; pero también cuadriculado y rígido, encorsetado y estrictamente compartimentado. En realidad, todas estas son características de su pensamiento, como tendremos ocasión de ver.
Descartes es un producto del siglo XVII, el siglo del Barroco, un siglo de crisis que tras pasar el Renacimiento ve desaparecer buena parte del pensamiento tradicional; pensamiento que sin embargo en este nuevo siglo se resiste a morir; en gran medida empujado por la nueva religiosidad, tanto la protestante como la que proviene de la contrarreforma católica. Una crisis que empuja, en todas las direcciones, a buscar seguridades ideológicas: aquí es donde debemos situar a nuestro autor.
Ante esa situación caótica, efectivamente, Descartes intenta fundamentar filosóficamente todo el saber humano atendiendo a un fenómeno que se iba mostrando, ese sí, apabullantemente exitoso: la nueva ciencia y las matemáticas. Y así, intenta trasplantar su método, con todo su rigor axiomático, deductivo y lógico, a la filosofía, partiendo de las verdades innatas que podemos encontrar en el seno del entendimiento humano (de aquí viene una de sus más conocidas tesis, la del innatismo). Más adelante veremos cómo su pensamiento creó escuela, el racionalismo; y suscitó la reacción de otro movimiento filosófico alternativo, el empirismo, que prefiere partir del espíritu empírico e inductivo de la nueva ciencia.
Para iniciar su camino, intentará construir todo su sistema filosófico partiendo del análisis, del autoanálisis de la propia conciencia del sujeto; del célebre “cogito ergo sum”. Y ya desde Descartes, la filosofía siempre comenzará por analizar las condiciones del sujeto, y no se limitará a especular alegremente sobre el mundo objetivo exterior a él. En eso consiste estrictamente la llegada de la modernidad a la filosofía, así que podemos afirmar que con Descartes comienza el modo de pensamiento moderno, y esa será su principal importancia. Estas serán, pues, las cuestiones que desarrollaremos a continuación.
8.1. Contexto cultural, vida y obras de René Descartes
El siglo barroco
Como acabamos de comentar en la breve introducción René Descartes, que nació en 1596, no es un producto directo del Renacimiento, sino del Barroco; una consecuencia directa de la crisis que este período inauguró. En el tema anterior vimos la crítica demoledora que se iba realizando sobre todo el pensamiento escolástico y la ideología tradicional, y muy especialmente, sobre el argumento de autoridad, ya fuera el de la tradición filosófica, ya fuera el de la teología. A la par, el desarrollo de las nuevas ciencias físicas iba mostrando con hechos las posibilidades de una racionalidad humana libre.
1
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
Sin embargo, desde el punto de vista ideológico, las cosas no eran tan sencillas. Por una parte, la escolástica, un tanto rejuvenecida, pero escolástica al fin y al cabo, y la teología, seguía dominando en la mayor parte de las instituciones de enseñanza, colegios y universidades. Y no sólo por lo que se refiere a las disciplinas humanísticas; a menudo también ejercían su poder sobre el desarrollo de la medicina, o la física. Además, un contrapeso espiritualista había renovado las aspiraciones religiosas; por una parte, la Reforma, de la que ya hablamos en el tema anterior y a partir de la cual se desarrollaron numerosos movimientos de renovación de la iglesia, que no se limitaban al luteranismo: calvinistas, husitas, anabaptistas, hugonotes, anglicanos, puritanos… Y dentro del catolicismo, la situación no era muy diferentes: de la mano de la Contrarreforma nace la Compañía de Jesús, pero también corrientes jansenistas, galicanas, regalistas…; sería muy largo explicarlas todas.
Por otra parte, también hay una oscilación desde el incipiente optimismo histórico y confianza en el presente que mostraba el Renacimiento, a una sensación de pesimismo e impotencia. Ese pesimismo barroco se parecía perfectamente en la literatura española del siglo de oro (la “vida como sueño” en Calderón, la crueldad de la vida del buscón en de Quevedo; la amargura de Baltasar Gracián). Existe un sentimiento generalizado de la fugacidad de la vida, de la miseria de la condición humana, de la realidad como apariencia, del inexorable paso del tiempo…; motivos más que suficientes para buscar una seguridad donde sea.
Conclusión: se vive una escisión entre las certezas de la nueva ciencia, y los temores ante un nuevo mundo y nuevas formas de religiosidad. El viejo mundo medieval se resiste a morir, y el nuevo mundo alumbrado por el renacimiento no acaba de nacer. Esta es, en resumidas cuentas, la situación de crisis ideológica en que vive el siglo.
Esta crisis y esta imposibilidad de conciliar todas las aspiraciones se aprecia perfectamente en al arte barroco, un arte alejado del equilibrio y la medida, lleno de excesos y contradicciones. Un arte en el que puede figurar, en un mismo cuadro, toda la absoluta pompa de un emperador en su esplendor y riqueza, y a la vez un cráneo con un gusano en una esquina apartada, recordándole su destino y su humanidad.
Descartes, sin embargo, no representa el barroco pictórico o arquitectónico. El espíritu de nuestro autor se encuentra mejor representado por la música del barroco; y especialmente por la de Bach, en la que se aprecia como un tema musical se despliega y va desarrollando, desde dentro de sí mismo, todas sus posibilidades armónicas y contrapuntísticas, para cerrar un bucle perfecto, en el que la pieza musical parece una demostración matemática. Si la comparación no se puede comprender ahora del todo, se comprenderá cuando estudiemos en detalle su pensamiento.
Los acontecimientos históricos más significativos
El siglo XVII continúa desarrollando progresivamente las transformaciones características de la Edad Moderna: incremento de la población urbana, mayor peso económico y de las actividades manufactureras, desarrollo progresivo del capitalismo, crecimiento de la burguesía, consolidación de los estados nacionales. En este sentido, el país más desarrollado de Europa era Holanda; también donde existía una mayor libertad y tolerancia relativas. Por eso no es extraño que los dos principales pensadores racionalistas, Descarte y Spinoza, vivieran y desarrollaran allí su obra.
2
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
Sin embargo, hay dos fenómenos que conviene resaltar. Son, respectivamente, el desarrollo del absolutismo monárquico y la Guerra de los Treinta Años. El absolutismo, por su parte, incrementó las tensiones internas en casi todos los países europeos, llevando a alianzas ocasionales de la burguesía con el rey, o de la burguesía con la nobleza, o incluso del pueblo bajo con la monarquía, con la iglesia jugando papeles intermedios. Se trata de otro factor político que incrementa la sensación de inseguridad, y a la vez, de manera indirecta, genera miseria (por los recursos económicos que consume la monarquía absoluta) y sufrimiento (por las continuas guerras a las que empuja el afán de poder monárquico).
En este sentido podemos citar a la que probablemente haya sido la guerra más cruel que haya tenido lugar en Europa, la Guerra de los Treinta Años (y no nos olvidamos de las dos guerras mundiales del siglo XX). Aunque es, en parte, una guerra entre los estados alemanes protestantes y los católicos, también es una guerra por la supremacía política española y de los Habsburgo, o de Francia y sus aliados. En cualquier caso, el relativo empate en que terminó, después de haber arruinado, matado de hambre y asesinado a media Europa, incrementó los sentimientos generales de vacío y de sinsentido. Sólo un pequeño consuelo quedó de ella: se acabó por admitir, de forma implícita o explícita, el principio de la libertad religiosa, y se asumió definitivamente la idea de que el cristianismo, en Europa Occidental estaba y habría de estar dividido en dos (en Europa Oriental ya desde mucho antes –el cisma del año 1054- el cristianismo ortodoxo se encontraba separado del catolicismo).
Vida de René Descartes (1596-1650)
René Descartes nació en La Haye, cerca de Rennes, la capital de Bretaña, en 1596, hijo de un miembro de la pequeña nobleza de buena situación económica. Esta riqueza familiar le permitió vivir toda su vida de las rentas y dedicarla al estudio, como veremos. De todos modos, en su infancia recibió una completísima formación filosófica tradicional de manos de los jesuitas, en un famoso colegio que dirigían, La Flèche. Después de formarse en el aristotelismo escolástico, y también de conocer el mecanicismo de Galileo, empezó a sospechar acerca de la validez de los conocimientos que había adquirido, y del valor de la filosofía tradicional. No obstante, prosiguió sus estudios y se licenció en derecho en Poitiers.
Una vez que obtuvo su título, y coincidiendo con el fallecimiento de su padre, vende todo el patrimonio familiar y se propone dedicarse a ver y conocer el mundo. Cartesiano y riguroso como era, se alistó en los ejércitos que combatían en la Guerra de los Treinta Años, sospechando que lo que viera le iba a resultar de interés; y no en un solo bando, sino en los dos bandos en liza, y con sólo dos años de diferencia. Y a continuación se dedicó a viajar sin rumbo por Europa.
Pero, según sus palabras, un sueño que tuvo marcó su destino: para comprender bien el mundo no debía andar enfrascado en dudosas actividades militares ni en viajes continuos, sino que debía intentar construir los fundamentos filosóficos del conocimiento humano. Desde ese momento (1628), se instaló en Holanda (que, como dijimos, era entonces el más rico y desarrollado de los estados europeos, a la vez que el más tolerante) y se dedicó exclusivamente a la filosofía, llevando una vida sedentaria para poder desarrollar en tranquilidad todas sus meditaciones, hasta que en 1649 la joven reina de Suecia le invitó a que le diera lecciones privadas de filosofía. El clima escandinavo no le sentó bien, y cogió una pulmonía de la que murió en febrero de 1650.
3
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
Las obras cartesianas
Puesto que el propósito de Descartes era el de encontrar un fundamento sólido para desarrollar a partir de él el conocimiento humano sobre bases seguras, el conjunto de sus obras abarca temas muy variados (pues abarcan todo lo que se puede considera “ciencia”, o lo que es lo mismo por aquel entonces, “sabiduría sistemática”) De este modo, escribió una Dióptrica, una Geometría (no olvidemos que las coordenadas cartesianas y el desarrollo moderno de la geometría analítica son obra suya), un Tratado de las pasiones, un Tratado del mundo y un Tratado del hombre. Estos dos últimos, en los que defendía tesis que podían ser problemáticas en su época, como la visión estrictamente mecanicista de los organismos vivos o el geocentrismo. (Holanda era tolerante, pero seguro menos de lo que nos imaginamos con los criterios modernos), no quiso publicarlos en vida, y se conocieron póstumamente.
Desde un punto de vista más estrictamente filosófico, sus obras fundamentales son cuatro: Las reglas para la dirección del espíritu (aquí “espíritu” viene a ser sinónimo de “razón” o “entendimiento”, el Discurso del método (donde aparece por primera vez su archifamosa expresión “pienso, luego existo”), las Meditaciones metafísicas o también Meditaciones de filosofía primera (su obra más importante, y donde aparecen de la forma más clara y sistemática todas sus teorías), y Los principios de la filosofía.
En las pruebas de acceso a la universidad de Asturias, desde que existe un registro informatizado, Descartes ha sido preguntado el doble de veces que Hume, sin ir más lejos). La mayor parte de las ocasiones se ha tratado de textos procedentes de las Meditaciones metafísicas; en una ocasión del Discurso del método (si bien estas dos obras son enormemente similares en estilo y en el planteamiento de las cuestiones, así que es un dato relativamente indiferente); y una tercera parte de las veces, de comentaristas contemporáneos.
Sin embargo, conviene realizar una aclaración muy importante: en casi todos los exámenes, algunas de las preguntas van a incluir, de forma explícita o implícita, análisis comparativos con el pensamiento empirista, que no veremos hasta el tema siguiente; no será un problema puesto que se supone que a la PAU se accede con todo el temario preparado… Y a la inversa: cuando estudiemos el tema del empirismo, habremos de ver que también habrá preguntas que no exijan poner el pensamiento empirista en relación con el racionalista, o directamente a Hume con Descartes.
8.2. El propósito filosófico cartesiano. El racionalismo
La fundamentación del saber: la confianza en la razón
Líneas atrás ya comentamos que el propósito de la filosofía cartesiana era el de construir nuevamente todo el saber humano, pero desde un fundamento absolutamente preciso e indudable, que no pudiera admitir la más mínima controversia. En sus años de estudio con los jesuitas, aunque, según él mismo afirmaba, había tenido excelentes profesores y había leído todos los libros que cayeron en sus manos, citamos textualmente, “me embargaban tantas dudas y errores, que, procurando instruirme, no
4
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
había conseguido más provecho que el de reconocer más y más mi ignorancia”. La filosofía que había aprendido, fundamentalmente resúmenes y comentarios de Aristóteles, le deja muy mal sabor de boca, porque “no hay en ella cosa alguna que no sea motivo de disputa y que, por tanto, no sea dudosa”. Fijémonos en que hasta aquí, el planteamiento cartesiano es similar al planteamiento de Sócrates. (Sí; también hay un examen PAU en el que se compara la duda cartesiana con la duda socrática).
Sin embargo, hay un tipo de saber humano donde su necesidad de confianza y seguridad (que ya sabemos de dónde proviene, del pesimismo y la angustia de su tiempo) puede encontrar satisfacción. Se trata de las matemáticas, “por la certeza y evidencia de sus razones”. Es más, añade, “siendo sus cimientos tan sólidos y firmes [me extraña] que no se hay construido sobre ellos nada más elevado”.
Por lo tanto, es de la mano del rigor axiomático-deductivo de las matemáticas, nuestro autor recupera la confianza en las posibilidades de la razón humana, que es precisamente el rasgo característico del pensamiento racionalista. Y como veremos más adelante, de la razón como única fuente válida de conocimiento, tal y como se había conseguido en la ciencia matemática, y se seguía consiguiendo con los nuevos avances de su tiempo, como el cálculo infinitesimal.
Así, pues, y quedémonos ya con esta idea fundamental: Descartes, conociendo y manejando el método matemático (no olvidemos, como ya comentamos, que él mismo fue un gran matemático), recupera la confianza en la razón humana y en la posibilidad de fundamentar en ella todo el conocimiento humano. De ahí que su pensamiento sea “racionalista”
El método axiomático deductivo
Refresquemos ahora nuestra memoria, y expliquemos un poco qué tiene de especial el método matemático. Dicho método, que en tiempos modernos ha sido llamado “axiomático-deductivo”, no es igual que el método característico de las ciencias empíricas, sean ciencias naturales, sean ciencias sociales. Y habitualmente, por método científico se entiende casi exclusivamente el de las ciencias naturales; y esta no es una afirmación cierta, pues el método matemático no es menos científico que aquel.
El método de las ciencias empíricas (que en su tiempo ya había desarrollado Galileo) se denomina “hipotético-deductivo” por el motivo siguiente: en primer lugar, y por los caminos más variados, se proponen hipótesis explicativas de carácter general sobre ciertas regularidades en los comportamientos o conexiones de los sucesos. A continuación, de esas hipótesis se deducen consecuencias observables concretas (las famosas contrastaciones), que proporcionan, caso de cumplirse, un determinado apoyo inductivo a la hipótesis de la que se deducen, pero en ningún caso la justifican de forma necesaria y absoluta.
Fijémonos, sobre todo, que pese a su nombre, el fundamento del método hipotético-deductivo no descansa en la deducción sino en la inducción.
Por su parte, el método axiomático-deductivo funciona de forma diferente. Se establecen a priori una serie de verdades indudables, conocidas como axiomas (ya podemos sospechar que aquí va a residir el problema cartesiano: ¿cómo podemos descubrir una serie de verdades de ese tipo?), y a partir de esos axiomas (o postulados), se deducen, con total seguridad y sin generar ningún tipo de contradicción, una serie de verdades derivadas, conocidas como teoremas.
5
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
Las verdades innatas como axiomas
En tiempos de Descartes, el modelo más acabado de este tipo de método lo constituía la geometría tradicional que había construido Euclides (estudiado en el tema de la filosofía y la ciencia helenísticas) en su famoso libro Elementos de geometría. ¿Cuáles eran algunos de sus axiomas –o postulados, como entonces se llamaban-? Pues definiciones del tipo siguiente: “una recta es un conjunto de puntos”; “el plano consta de infinitos puntos extendidos en todas las direcciones”; “por un punto exterior a una recta, en un plano, únicamente puede pasar una paralela”. Admitiendo estos axiomas, debemos admitir también, sin ningún género de dudas, que el área de un rectángulo ha de ser “lado por lado”, y la de un triángulo “base por altura dividida entre dos”.
Este será el método que Descartes intentará aplicar a la filosofía. La aportación clave que realiza, y que desarrollaremos con más detalle en el apartado 8.4. será la de establecer como axiomas verdaderos e indudables, una serie de verdades inherentes a la propia estructura de la razón humana, y comunes a todos los seres humanos. Se trata de las famosas “verdades innatas”, otro de los elementos clave del pensamiento racionalista, y que, desde luego, se fundamenta en la misma confianza en la razón de la que ya hablamos.
La unificación del saber
De lo que venimos diciendo (la confianza en la razón y en su posibilidad tanto de establecer relaciones deductivas necesarias e indudables, como de encontrar en su misma naturaleza, los axiomas a partir de los que poder iniciar esa cadena de deducciones), se desprende otro de los elementos ideológicos característicos del racionalismo: la unidad fundamental de la razón humana. Si la razón humana tiene un carácter innato, lógico es pensar que la razón es única e indivisible. Sólo hay un modelo y estructura de racionalidad humana. Esta unidad fundamental de la razón humana, de forma circular, refuerza la confianza en sus capacidades.
(En el pensamiento contemporáneo, y tomando como punto de partida otros objetos de análisis, como el lenguaje humano, esta idea ha sido muy contestada. El año pasado estudiamos la tesis del “relativismo lingüístico”, según la cual es el lenguaje el que determina las estructuras racionales del pensar, y que, por tanto, diferentes lenguajes determinará diferentes racionalidades. Una persona educada en un lenguaje en el que no existen numerales, sino la mera distinción uno/varios, no podrá nunca desarrollar pensamientos matemáticos, según esta tesis).
Lo más importante no obstante, son las conclusiones que Descartes extrae: si la razón humana es única, el saber humano ha de ser también único. Veamos cómo lo expresa con sus propias palabras: “Todas las ciencias no son sino la sabiduría humana, que permanece siempre una y la misma, por más que sean diferentes objetos a los que se aplica: esta variedad no la diversifica, como tampoco se diversifica la luz del sol al iluminar la variedad de los objetos”.
Aquí tenemos, pues, otra de sus características fundamentales: la pretensión de unificar todo el saber humano bajo las mismas premisas y fundamentos racionales. O lo que es lo mismo, deducir todo el saber humano de los axiomas innatos que comentamos anteriormente. La filosofía racionalista tiene, además de una enorme confianza en la razón, una enorme ambición.
6
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
El árbol del conocimiento
Descartes simboliza esta unidad y universalidad de la ciencia con la famosa alegoría del “árbol de Porfirio” (filósofo del que hablamos ya en el tema 6): la ciencia humana es como un árbol. Y recordemos que en aquel tiempo “ciencia” no tiene el significado preciso de hoy en día y venía a significar “conocimiento sistemático” o “sabiduría”. Por eso, la filosofía, durante siglos, prácticamente hasta el XIX, era considerada una ciencia más, al igual que la teología, dicho sea de paso. Volviendo al árbol metafórico del saber humano, las raíces son la metafísica; su tronco, la filosofía natural o física, y las ramas, las ciencias prácticas, entre las que incluye tres: medicina, dinámica (para nosotros, la física propiamente dicha) y la moral.
La metafísica racionalista y deductiva cartesiana la vamos a estudiar en los apartados 8.4. y 8.5. Constituyen, a la vez que las raíces del árbol, los aspectos fundamentales y originales de su filosofía. Sus concepciones físicas generales (el tronco) serán comentadas brevemente en el apartado 8.6., al igual que una parte de las ramas (la moral). Finalmente, en el apartado 8.7., veremos brevemente los problemas internos de su metafísica, y como será readaptada y transformada por otros dos pensadores racionalistas, como son Spinoza y Leibniz.
Previamente, en el apartado 8.3., resumiremos brevemente su libro Reglas para la dirección del espíritu (o “entendimiento”). Como buen pensador racionalista, deductivista y matemático, cree que la razón debe proceder de forma “algorítmica” (mediante pasos delimitados, definidos y cerrados, es decir, sin dejar margen a la improvisación, la imaginación o la creatividad), para estar seguros de la precisión y exactitud de nuestros axiomas y de las deducciones que obtengamos a partir de ellos.
8.3. Las reglas del método
Las dos primeras reglas del método: evidencia y análisis
Citemos literalmente, las reglas por las cuales considera Descartes que es perfectamente posible acceder al conocimiento sin posibilidad de error. Reiteremos una vez más la confianza cartesiana en la razón humana, porque según él, todos los que sigan estas reglas con exactitud, “no tomarán nunca por verdadero lo que es falso, y alcanzarán sin fatigarse el conocimiento verdadero de todo aquello que sean capaces”; casi nada.
En realidad, son reglas fieles al racionalismo deductivo y matemático. Desde luego, son estupendas para resolver problemas matemáticos o de física; en el apartado siguiente veremos cómo las aplica a la metafísica:
(1) EVIDENCIA. No admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios más que lo que se presentase a mi espíritu de forma tan clara y distinta que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda.
(2) ANÁLISIS. Dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuese posible, y cuantas requiriese su mejor solución.
7
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
Intuición y evidencia
Está claro que la dificultad se planteará en la evidencia, porque es el punto de partida de todo el sistema. Fijémonos en que para Descartes es evidente todo aquello que se presenta al entendimiento, de forma intuitiva, de forma “clara” y “distinta” (distintiva, diferenciada, sin confusión). La intuición es para él un criterio absoluto de verdad, porque la verdad se muestra a la razón como evidente.
El modelo, ciertamente, es la intuición de una verdad matemática. Volvamos al ya mencionado V postulado de Euclides: “por un punto exterior a una recta, en un plano, sólo puede pasar una recta”. La luz natural de la razón, sin mediaciones, nos muestra con claridad y distinción que esa afirmación es absolutamente verdadera. La confianza en la intuición es un grado máximo de confianza en la razón. “Intuición” significa, literalmente, “lo que lleva (directamente) a (algo)”. La luz natural de la razón humana me lleva directamente, sin necesidad de mayor reflexión a admitir como verdadera esta proposición, según Descartes.
Esta cuestión será muy discutida. En la resolución de problemas matemáticas frecuentemente observamos en nosotros esa iluminación, ese “eureka” interior, que, de repente, nos permite comprender el asunto y verlo con absoluta seguridad. El problema se planteará al intentar sacar el procedimiento fuera del ámbito de las verdades de razón, y al intentar realizar afirmaciones metafísicas sustanciales basándose en este simple criterio. No obstante, veremos que Descartes, al menos parcialmente, lo conseguirá.
Las dos últimas reglas: síntesis y enumeración
Las dos últimas reglas son las siguientes; no requieren más comentarios, que recordar que lo que Descartes denomina “síntesis”, es lo que nosotros denominaríamos “deducción”. Y por otra parte, que las relaciones deductivas que establece la razón, son capaces de determinar las relaciones de los objetos a los que se aplica. Dicho de otro modo, que la razón es capaz de descubrir relaciones entre objetos y sucesos que no se muestran de forma natural:
(3) SÍNTESIS. Conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, como por grados, hacia el conocimiento de los más compuestos, y suponiendo un orden aun entre aquellos que no se preceden naturalmente unos a otros.
(4) COMPROBACIONES. Hacer en todo enumeraciones tan completas, y revisiones tan generales, que estuviera seguro de no olvidar nada.
Y ahora, sin más dilación, pasaremos a explicar la aplicación directa de estos principios a la fundamentación metafísica del saber humano. El argumento que construye para llegar a esa evidencia intuitiva indudable, es lo que se conoce con el nombre de “duda metódica”; será lo que veamos en primer lugar.
8
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
8.4. La duda metódica: “ cogito, ergo sum”
La búsqueda de la evidencia indudable: la duda metódica
Puesto que es preciso encontrar una verdad indudable que sirva de punto de partida, no está de más repasar todos los conocimientos que tenemos, puesto que sin duda estará entre ellos. Hay pues, que pasar revista a todo el conocimiento humano para ver cuál puede ser el sólido punto de partida que se necesita. Descartes entonces lo que hace es dudar de forma sistemática de toda fuente de conocimiento; y dudar de forma absoluta, de tal forma que no quede ningún resquicio, ni lógico ni empírico, de posible duda. A este proceso crítico de análisis que realiza sobre todas las fuentes posibles del conocimiento humano es a lo que se le llama “duda metódica”.
Es importante reseñar que esa duda es puramente teórica y no se traslada al plano práctico. Descartes no es un escéptico; más bien tiene un talante socrático: hay que llegar al “sólo sé que no sé nada”, pero sabiendo que ese es el punto de partida para reconstruir el conocimiento, sin poner en duda que el conocimiento es realmente alcanzable.
La comparación con Sócrates es muy pertinente, porque Sócrates, en su polémica con los sofistas, criticaba sus pretensiones de conocimiento basadas en una racionalidad relativista, pero no dudaba de la posibilidad de conocer. De hecho, tras la ironía (la parte negativa, en la que se llega a la conclusión de que no se posee conocimiento), llega la mayéutica, es decir la edificación del conocimiento sobre cimientos bien fundamentados. Repitámoslo para que quede bien claro: la duda cartesiana es puramente teórica y no escéptica (como será la de Hume); es una ficción: “me tomo la molestia de dudar de todo para así estar más seguro de lo que sé”. Este es el espíritu de la duda cartesiana.
Los pasos de la duda
Evidentemente, aquello de lo que Descartes va a dudar en primer lugar es de los sentidos. ¿Pueden ser los sentidos fuente indudable de conocimiento? Está claro que no, y mucho menos para alguien que además concede toda la fuerza a la razón. No nos podemos fiar de los sentidos, porque a menudo nos muestran cosas inexistentes (los espejismos, por ejemplo) o dan información diferente a distintas personas (lo que para unos es templado, para otros es caliente y para otros frío).
Por último, proporciona el que él considera el argumento más fuerte: los sentidos no pueden llegar a informar ni siquiera de la existencia del mundo real, puesto que desde el punto de vista sensorial, no es posible, por ejemplo, distinguir el sueño de la vigilia. Cuando soñamos, los colores son igual de vivos que cuando estamos despiertos. Podemos añadir otro ejemplo, no cartesiano: las alucinaciones que provocan las drogas tienen un carácter sensorial indistinguible de la realidad. Personas enfermas de delirium tremens por el abuso del alcohol ven insectos gigantes que los aterrorizan hasta el punto de tirarse de trenes en marcha (se cuenta de Ruben Darío); personas que consumen ácido lisérgico creen que les salen alas de los omóplatos, y se disponen a volar (se puede contar de cualquiera).
9
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
En segundo lugar, se puede dudar incluso de los propios razonamientos. No tenemos la seguridad de que estén bien construidos, de que seamos precisos al proceder en ellos paso a paso, y ni siquiera, en muchos de ellos, de que las premisas conduzcan a la conclusión. Recordemos uno del año pasado: ¿razonamos bien al considerar que “si algunos pescadores son esquimales, y algunos esquimales son músicos, entonces algunos pescadores son músicos”? ¿Podemos, por el contrario, darle la vuelta al razonamiento? No tenemos la seguridad; o no la podemos explicar. ¿Teníamos la seguridad de que el Teorema de Fermat (contemporáneo, por cierto, de Descartes) era demostrable, hasta que fue hallada en 1995?
Insistamos en el hecho de que la duda es metódica y sistemática: se trata de dudar de todo aquello de lo que sea lógicamente posible hacerlo, por poco probable que la duda o la inseguridad sea.
Y por último, afirma Descartes, se puede incluso dudar de la misma capacidad del entendimiento humano. Imaginémonos un “genio maligno”, que disponga nuestra naturaleza del tal modo que siempre que creamos acertar estemos equivocados, que fabrique una realidad inexistente, o que altere los resultados de nuestros razonamientos. Está claro que esta hipótesis es sumamente improbable, pero si nos muestra que, siendo metódicos y rigurosos, se puede dudar absolutamente de todo, o no se puede otorgar la confianza, por descontado, a ningún criterio de verdad.
“Pienso, luego existo”
Llegados a este punto, parecería que nos encontramos ante un callejón sin salida. ¿No hay nada que sea absolutamente indudable? Y en este momento es donde el pensamiento cartesiano toca fondo. Sí, dice Descartes, sí que lo hay. Hay, al menos, un juicio o una afirmación, de la que no es posible dudar. Se puede aseverar una cosa sin temor, porque no existe ninguna posibilidad lógica de duda en ella. Se trata de la siguiente expresión: “pienso, luego existo”. Quizá sea más famosa en latín: “cogito, ergo sum”.
¿Por qué no es posible dudar de una afirmación como esta? Porque aunque yo me equivoque al percibir el mundo, necesito percibir para que mi percepción sea falsa. Porque aunque yo razone mal al unir unas premisas a una conclusión, es preciso que esté razonando para poder razonar mal. Porque aunque yo me equivoque al afirmar que el mundo que me rodea es real, necesito que mi mente realice una afirmación. Percibir, razonar, afirmar: son todas ellas operaciones del pensamiento. Así que me puedo equivocar con respecto al objeto de esas operaciones, pero no me puedo equivocar (es absolutamente imposible desde el punto de vista lógico; sería contradictorio), cuando afirmo que “pienso”.
Porque sobre eso, repetimos, no puede haber duda. Sólo una mente que piensa puede ser burlada, confundida, engañada, respecto de sus operaciones. Pero aun así, no puede equivocarse cuando se da cuenta de que a pesar de todo, “piensa”, o está pensando. El acto de pensar es evidente, aunque su contenido no lo sea.
Y si piensa, existe. No puede haber pensamiento sin existencia. La existencia es un requisito, no meramente empírico, sino lógico, del acto de pensar. Es evidente, puesto que “pienso” es un verbo que requiere un sujeto; el sujeto, es, pues, quien existe. La duda cartesiana, por tanto, ha tocado fondo, y ya disponemos de una certeza absolutamente indudable sobre la que empezar a construir, de nuevo, el edificio del conocimiento (aunque nuestro autor, ya lo sabemos prefiere la metáfora del árbol).
10
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
La modernidad: el giro hacia el sujeto y el conocimiento de ideas
Este planteamiento cartesiano es el que trae consigo la revolución filosófica de la Edad Moderna. La modernidad ya se había consumado en las ciencias empíricas desde Galileo; y también en la economía con la muerte del feudalismo y su sustitución por el capitalismo; y en política, con la consolidación del estado-nación. ¿Cuándo podemos hablar propiamente de modernidad en filosofía? No todavía en el siglo del Renacimiento, aunque el pensamiento del siglo XVI si fue imprescindible para dotar de autonomía a la razón humana y acabar con los criterios de autoridad. La modernidad filosófica arranca en el siglo XVII.
¿Qué tiene de especial el planteamiento de Descartes? En realidad son dos, los aspectos novedosos. En primer lugar, que por primera vez, el sujeto se vuelca y se dirige hacia sí mismo. Nunca antes el ser humano había analizado de forma explícita y deliberada su propio interior y su propia conciencia. Y ahora lo hace con la pretensión de buscar en el interior de sí mismo las condiciones y el fundamento de su comprensión del mundo. Ya sabemos que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. Hasta este momento, la capacidad racional no se había cuestionado hasta sus últimas consecuencias, centrándose directamente sobre el objeto de conocimiento, el mundo exterior al yo. Pues bien, desde Descartes, toda reflexión parte directamente del interior más profundo del ser humano, del interior de su propia conciencia.
Esta cuestión está directamente relacionada con la otra cuestión novedosa. ¿Por qué la filosofía clásica y la filosofía medieval no practicaron este análisis epistemológico introspectivo de las condiciones del sujeto conocedor? Porque para ellas era evidente que la mente es un medio que transparenta la realidad y la capta tal cual, sin intermediación de las ideas, representaciones o conceptos.
Sin embargo, Descartes, por primera vez, nos dice que el pensamiento no recae sobre las cosas de forma directa. El pensamiento recae sobre el propio yo; sobre las ideas que piensa el yo; la relación de las ideas con el mundo exterior a ellas es un problema distinto. El conocimiento no es conocimiento de cosas, sino conocimiento de ideas. Perdamos la ingenuidad: la realidad no es accesible al ser humano; el ser humano solo puede acceder directamente a sí mismo, a su entendimiento, a sus ideas. De nuevo vuelve el olvidado concepto platónico, si bien en un contexto muy diferente El pensamiento y la existencia, de hecho, no son realidades objetivas, sino ideas.
Por otra parte, creo que no hace falta añadir que con Descartes se completa la transición epistemológica que lleva del realismo directo al realismo indirecto, el punto de vista moderno.
Claridad y distinción como criterios de verdad
Descartes no sólo ha encontrado una verdad indudable, sino que además también ha encontrado el criterio por el que la ha descubierto. Ese criterio es doble: la claridad y la distinción. La intuición de mi propio ser como ser pensante (“pienso, luego existo”) es una intuición absolutamente clara y luminosa que se me muestra por sí misma en toda su verdad; es una evidencia absoluta. Es una verdad que se hace manifiesta en mi conciencia iluminada por la razón.
Y además, es una intuición distinta, diferenciada, específica. Puedo separar, con absoluta claridad, mi existencia como ser pensante, de los distintos contenidos o
11
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
aspectos particulares de mi pensamiento. Puedo distinguir perfectamente mi ser pensante, del hecho de estar pensando en el examen de biología que voy a hacer, o en el bocadillo que me estoy comiendo.
Así pues, la claridad y la distinción, no sólo son los criterios con los que se llega a esta verdad, sino que además son los criterios y el prototipo de toda verdad . Todo lo que se presente a mi mente de forma clara y distinta, habrá de ser cierto. Y ahora, si repasamos un poco el apartado anterior, y nos fijamos en la primera Regla para la dirección del espíritu, ya sabemos por qué se enunciaba así: no admitir otra evidencia que lo que se presentara de forma clara y distinta.
Fijémonos también en que este presentarse de las ideas a la mente, como evidencias, es una intuición directa de la verdad; no es una deducción; la deducción comenzará cuando empecemos a sacar conclusiones a partir de las primeras verdades de que dispongamos. Lo veremos ya en el siguiente apartado.
8.5. Las ideas y la deducción de las substancias
Salir del interior de la “res cogitans”
Desde este momento, Descartes ya está en posesión de una verdad. Pero poco es esto, si se trata de fundamentar y demostrar todo el conocimiento humano. Así que la tarea que tiene que desarrollar a continuación es la deducción del mundo exterior a partir del sencillo “ cogito, ergo sum ” .
El primer paso que da es el siguiente: si yo pienso, yo existo; y si yo existo, yo soy una cosa, yo soy algo: yo soy una substancia. Y como toda substancia, como todo ente, tengo atributos; o al menos uno, el pensamiento. De este modo, Descartes demuestra la existencia de la substancia pensante, de la “res cogitans”. Realizar este salto deductivo le parece que respeta, además, los criterios de claridad y distinción. Yo me intuyo a mi mismo como una cosa que piensa, y que tiene unidad a lo largo del tiempo; en eso consiste mi identidad.
Lo que anteriormente era el alma humana, pasa pues, a ser, esta “res cogitans” recién mencionada; del cuerpo todavía no es posible afirmar nada, en cuanto que es tan externo a la mente como una piedra o un árbol. Fijémonos en que nuestro autor maneja perfectamente los conceptos aristotélicos y escolásticos, si bien les da un significado diferente: substancia y atributo, ahora entendidos como “cosa pensante”.
(Muchos filósofos, empezando por el empirista Hume que habrá de ser estudiado próximamente, critican este salto cartesiano. De un acto concreto de pensamiento no parece legítimo extraer esa conclusión metafísica. Pienso –en este momento, ahora, como simple proceso mental-, luego existo –como sustancia con identidad, esencia y permanencia-; esto no parece una deducción ni una intuición justificable. Bertrand Russell lo explicó así: cuando hablamos de contenidos de la conciencia, no es lo mismo decir “yo estoy viendo el color marrón”, que es un enunciado que presupone la existencia del yo (de la “res cogitans”), como decir “un color marrón está siendo visto”. Hume realizará la segunda afirmación, como veremos, y Descartes, la primera.)
Volvamos ahora a la “res cogitans” y a su atributo del pensamiento. ¿Qué hay en la mente? ¿Qué piensa la mente? ¿Qué elementos la ocupan? La respuesta es bien clara:
12
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
ideas. Lo único que hay en la mente son ideas, así que será a partir de las ideas desde donde habrá que intentar deducir la existencia del mundo exterior. Enseguida vamos a empezar a entender porque el racionalismo se asocia directamente a la existencia de las ideas innatas; lo desarrollaremos a continuación.
Los tipos de ideas
Lo primero que va a realizar Descartes es un análisis y clasificación de dichas ideas, para ver cuáles les pueden servir a su propósito. (El análisis es otra de las reglas de su método filosófico). Eso sí, nuestro autor tiene claro que en cuanto actos mentales, todas las ideas son iguales, pero en cuanto imágenes que representan cosas, las ideas son distintas. O dicho de otra forma: en cuanto “imágenes” que representan “cosas”, podemos clasificarlas por la naturaleza y el origen de las cosas que representan (por su contenido). Desde este punto de vista, hay tres tipos de ideas: ideas adventicias, ideas facticias e ideas innatas.
1. Las ideas adventicias son las ideas que provienen de la (presunta, de momento) experiencia externa. Por ejemplo: la de un “hombre”, o la de una “mujer”, o la de color “verde”. Son más o menos complejas, pero son exteriores a la propia conciencia.
2. Las ideas facticias son las ideas construidas por la propia conciencia con la intervención de la imaginación y la voluntad. Por ejemplo: la idea de marciano es una idea que determinan la voluntad y la imaginación de Iker Jiménez; no hace falta decir de dónde viene: los marcianos son hombrecillos verdes que vienen de Marte. No todas las ideas facticias tienen porque ser invenciones arbitrarias; hay conceptos creados por la imaginación humana y que no proviene del exterior de la conciencia que son muy útiles: el “debe” y el “haber”, en contabilidad; o el “momento”, en física.
3. Las ideas innatas no proceden de la experiencia externa, ni son elaborada por la imaginación ni por la voluntad. Las ideas innatas son las que el entendimiento posee por su propia naturaleza. Son aquellas ideas que encuentro en mi mismo; ideas que el pensamiento posee por sí mismo sin referencia a nada exterior a él. Sin ir más lejos, hay dos ideas, como las de “pensamiento” y “existencia” que ni provienen de la experiencia externa ni son construidas por mi imaginación: me las encuentro en mi intuición del “cogito, ergo sum”. Estas serán las ideas desde las que Descartes saldrá de la cárcel del “yo”.
De las ideas innatas a la demostración de la existencia de Dios
Nuestro autor se fija especialmente en una idea innata aparentemente trivial. Se trata de la idea de “imperfección”. Fijémonos en su argumento: si puedo dudar (de hecho, dudo de todo, salvo de mi existencia), es que no soy perfecto; si no soy perfecto, es que soy imperfecto. Pero la idea de imperfección sólo tiene sentido por referencia a la idea de perfección: por lo tanto, también en mí, está de forma innata, la idea de perfección.
Repitamos el razonamiento con la idea de “finitud”. Mi conciencia se intuye a sí misma de forma clara y distinta, como “finita”. Si mi conciencia es finita, sólo lo es
13
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
por referencia al concepto de lo infinito; si no lo tuviera, no podría calificar a algo como finito, porque finito, en realidad, significa “carente de finitud”. Eso significa que, en mí existe, igualmente, de forma innata, la idea de infinitud.
Recapitulemos: soy un ser imperfecto y finito, que posee en sí mismo ideas que le exceden por completo, como las de perfección e infinitud. Por lo tanto, esas ideas tienen que provenir de un ser que sea perfecto e infinito, es decir, de Dios. La idea de Dios, es, pues, una idea innata. En realidad, no sólo la idea de Dios, sino la misma existencia de Dios. “Dios existe” es una verdad innata; la existencia de las ideas requiere una causa proporcionada (esto es muy de Santo Tomás); y la única causa proporcionada a una idea absoluta, es el único ser absoluto que existe.
(Si nos fijamos bien, el carácter general de su argumento no deja de ser una variante del argumento ontológico de San Anselmo: si el concepto de Dios incluye la perfección, Dios no debe ser un mero concepto, puesto que un ser perfecto que no gozara de la existencia, sería imperfecto –al faltarle la perfección de existir. Aunque parezca un trabalenguas, si se lee despacio, se entiende.)
(Por otra parte, los argumentos de Descartes recibieron las mismas críticas que los argumentos de San Anselmo y de Santo Tomás. Pagándole con su misma moneda, los empiristas consideraron las ideas de “perfección” e “infinitud” ideas facticias creadas a partir de las de “imperfección” e “infinitud”, que serían adventicias).
Demostración del mundo exterior
La conclusión más importante que obtiene Descartes de la existencia de Dios es la siguiente: la existencia de Dios nos garantiza la verdad de las ideas claras y distintas y, con carácter general, la verdad de los conocimientos que el ser humano adquiera con el uso de su razón. A partir de Dios, no vamos a tener ningún problema en conseguir demostrar la existencia del mundo exterior con todas sus cualidades.
El motivo es bien sencillo: no es posible que un Dios perfecto nos pueda engañar. La hipótesis del “genio maligno” no debe asustarnos más. Un Dios perfecto es sincero y racional, y el mundo por tanto, como producto suyo, ha de ser igualmente racional. Al existir una divinidad perfecta, la razón no puede equivocarse si utiliza adecuadamente las facultades mentales.
Por lo tanto, Dios no puede permitir que yo me engañe cuando creo que a las ideas (al menos a las adventicias) les corresponde una realidad exterior a ellas. Que las ideas deben ser causadas por algún objeto exterior a ellas es algo que intuimos de forma clara y distinta, así que tiene que ser una afirmación verdadera. A mis ideas, pues, les corresponde la existencia de mundo extramental, de un mundo objetivo (podemos confirmar que en ningún momento mantuvo posiciones idealistas; jamás creyó que las ideas fueran la única realidad). Existe el “yo”, y existe un mundo exterior a él.
Realicemos una importante aclaración: puede parecer que Descartes recae en los viejos vicios de la teología, al utilizar a Dios para fundamentar el mundo. En realidad, Dios es exigido por la naturaleza de la razón subjetiva humana; Dios es demostrado a partir del sujeto. Dios no es el fundamento de la conciencia subjetiva humana; la conciencia individual humana es autónoma (se basta a sí misma), y desde dentro de sí misma, engendra (crea) filosóficamente a Dios, para así garantizar su idea
14
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
preconcebida del mundo exterior. Este matiz es muy sutil, pero es muy importante; si no, no estaríamos hablando de filosofía moderna, sino de teología. Más adelante incluso veremos como un posterior desarrollo del pensamiento racionalista, con Spinoza, elimina esta concepción de la divinidad, y deja de precisar de ella.
La estructura metafísica de lo real: las tres substancias
Con todos los razonamientos anteriores, podemos dar por cumplido la tercera regla “para la dirección del espíritu”, la “síntesis” (o deducción). Ya hemos conseguido deducir la estructura metafísica de todo lo real. Esa estructura metafísica consta de tres substancias con sus respectivos atributos. Evidentemente, Descartes confiere carácter substancial a las ideas de infinitud y perfección, al convertirlas en la figura de Dios; al igual que sustancializaba el pensamiento y lo convertía en el “yo”. Del mismo modo, el mundo exterior también ha de tener carácter sustancial, permanencia y consistencia. Toda la realidad, Dios, sujeto y mundo, tienen carácter substancial. Se trata de evidencias claras y distintas, así que no cabe duda alguna sobre ellas.
Hablemos ahora de los atributos. El atributo fundamental de toda substancia ha de ser aquel sin el cual la substancia no pueda ser concebida. En el caso del “yo”, la cosa está clara: el sujeto no puede ser concebido sin el atributo del pensamiento. En el caso de Dios, lo mismo: Dios no puede ser concebido sin el atributo de la infinitud. Y en el caso del mundo exterior, la cosa parece estar igual de clara: podemos concebir objetos duros o blandos, grandes o pequeños, sutiles o densos, compactos o etéreos…; pero lo que bajo ningún concepto podemos concebir es un objeto que no posea que no ocupe ningún lugar, que no posea ningún tipo de extensión.
Así pues, la realidad se encuentra dividida en tres substancias: la “res infinita” o Dios; la “res cogitans” o la conciencia del sujeto; y la “res extensa”, o los objetos. También podemos interpretar que se encuentra dividida en dos: la “res infinita” y la “res finita” (que a su vez seria “cogitans” y “extensa”). En el caso del ser humano la cosa está muy clara: se encuentra sometido al más riguroso dualismo y es un compuesto de “res cogitans” (el alma) y “res extensa” (el cuerpo).
8.6. Otros temas cartesianos: la física y la moral
Resumen de lo visto hasta el momento
Recordemos que la cuarta de las reglas “para la dirección del espíritu” era realizar enumeraciones completas para estar seguros de haberlo comprobado todo y no habernos olvidado de nada. Nosotros, en otro contexto, vamos a hacer lo mismo y pasar lista a los pasos en los que se desarrolla la filosofía cartesiana:
1. Insatisfacción con el estado del saber humano de su época.2. Admiración por el rigor del método matemático.3. Intención de fundamentar y reconstruir todo el saber humano.4. Duda metódica: búsqueda de una base axiomática e indudable.
15
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
5. Establecimiento del “cogito, ergo sum” como dicha base.6. Sustancialización del cogito en la “res cogitans”.7. Clasificación de las ideas que son el contenido de las “res cogitans”.8. Deducción de Dios, “res infinita” desde las ideas innatas de perfección e
infinitud.9. Validación, dada la existencia de un Dios perfecto, de los criterios
generales de la racionalidad humana: intuición clara y distinta, deducción.
10. Deducción de la existencia del mundo exterior como “res extensa”.
¿Nos queda algo por ver? Repasemos su metáfora del árbol de la ciencia humana. Según dicha metáfora, las raíces de ese árbol son la metafísica; en este mismo momento, acabamos de terminar de verla. Aunque se trate de una metafísica de raíz epistemológica, la metafísica cartesiana termina en su teoría de la realidad dividida en tres tipos generales de substancia con tres atributos específicos.
A continuación Descartes decía que el tronco era la física o filosofía natural, y las ramas las ciencias prácticas: moral, dinámica y medicina. En este apartado vamos a ver de forma general tanto sus conceptos generales de física, como su teoría moral. De esta forma, obtendremos una visión global de su pensamiento.
Desarrollo de la metafísica cartesiana: los modos
Demos un vistazo general a la concepción metafísica cartesiana de la realidad, a través del siguiente cuadro:
LA SUSTANCIA EN DESCARTESTipo Atributo Modos
Infinita: Dios Infinitud Todos los posibles
Finita
Pensante: yo o alma Pensamiento
PensarImaginar
SentirAfirmarDudar,
etc.
Extensa: cuerpo ExtensiónTamañoFigura
Movimiento
Aquí tenemos un resumen de la metafísica cartesiana. Acabamos de introducir un concepto nuevo: los modos. Los modos son las diversas formas en que está dispuesta, o se puede caracterizar, la sustancia. Los modos serían las modificaciones variables (y por tanto contingentes) de un atributo. Aunque la terminología pueda confundir, Descartes entiende por “modo” lo que Aristóteles entendía por “categoría” (o “atributo”).
Pongamos un ejemplo: un cuerpo determinado es una substancia, una “res”. Su atributo es la “extensión” (no es incorrecto entender atributo como la esencia de la sustancia); pero esa sustancia tiene unos modos concretos de presentarse: un determinado tamaño, una determinada figura y un determinado movimiento.
16
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
El mecanicismo físico
Lo más interesante de esta nueva distinción que acabamos de explicar es lo siguiente: ¿cuáles son los modos característicos de la “ res extensa ” ? ¿Bajo qué aspectos se nos presenta el mundo físico? Pues exclusivamente bajo tres aspectos: tamaño, figura y movimiento.
Se trata de cualidades medibles, cuantificables y determinables geométricamente. La realidad física, por tanto, se caracteriza por su matematización. Además Descartes entiende que al ser toda esta realidad “res extensa”, toda ella es un continuo uniforme (toda la realidad es “extensa”; luego toda la realidad está conectada internamente por el mismo atributo), sometida a leyes fijas que se aplican a todos los cuerpos. Leyes que, como acabamos de decir, se pueden expresar matemáticamente. Todo lo real, pues, queda reducido a la necesidad matemática, a la causalidad y a la determinación de leyes necesarias.
A esta concepción de la realidad física se le denomina concepción mecanicista. Está claro que Descartes es a la vez heredero e intérprete de la nueva ciencia que surge en el Renacimiento.
Hay otro aspecto en el que esta vinculación a las ideas de la nueva ciencia se ven con gran claridad. Fijémonos en que Descartes prescinde, en su análisis de los objetos, de las “cualidades secundarias”. Las cualidades secundarias son los olores, los colores, los sabores, las texturas…; son secundarias porque no tienen carácter objetivo, sino meramente subjetivo, pues dependen únicamente del funcionamiento de los sentidos (y ya sabemos la nula confianza que nuestro autor deposita en ellos).
Por el contrario, las “cualidades primarias” son aquellas cualidades de los objetos que pueden medirse y cuantificarse, y por tanto pueden ser objeto de ciencia, de conocimiento. Son evidentemente, cualidades objetivas que no dependen del funcionamiento de los sentidos. Adivinemos ahora quien realizó por primera vez esta distinción: Galileo, efectivamente; el creador de las concepciones físicas modernas.
La moral provisional
Una vez que logró encontrar una base firma para su metafísica, Descartes se preguntó si no podría aplicar el método de la duda al ámbito de la moral para encontrar alguna verdad universal y necesaria que fundamentar el comportamiento ético.
Pero mientras que en la especulación se puede “suspender el juicio” (no manifestar ninguna opinión, por no estar seguro) hasta encontrar los principios fundamentales, la acción moral no lo permite, porque continuamente tenemos que tomar decisiones morales y actuar moralmente en nuestra relación con los demás.
Por ello, y mientras tanto, Descartes decide configurar una moral provisional, consistente en seguir una serie de principios racionales como si fueran indudables (aunque no lo son; todavía no les hemos aplicado el filtro de la duda metódica), por considerarlos los más próximos a este ideal. Dichos principios nos muestran un Descartes con mucho sentido de la prudencia, moderación y sentido práctico:
1. Obedecer las leyes y costumbres del país, así como la religión tradicional. Ante la diversidad de opiniones debe adoptarse una postura moderada.
2. Firmeza y decisión en el modo de actuar, aunque al principio se tengan dudas y vacilaciones.
17
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
3. Procurar vencerse a sí mismo antes que a la fortuna, y cambiar las propias opiniones antes que el orden del mundo; someter las pasiones al control racional. Es evidente la fuerte influencia del pensamiento estoico; más adelante veremos que será mucho mayor en Spinoza.
4. Revisar todas las ocupaciones posibles a fin de elegir la mejor, que será aquella en la que uno sea más capaz. En su caso concreto, Descartes nos dice que “[decidí] emplear mi vida en cultivar mi razón y progresar, hasta donde pudiera, en el conocimiento de la verdad”.
8.7. Alternativas al racionalismo cartesiano: Spinoza y Leibniz
Dualismo, libertad e interacción
Ahora estamos ya en posesión de todos los elementos de juicio para enfrentarnos al problema fundamental que plantea el pensamiento cartesiano, como es el problema de la libertad. Por una parte, tenemos un cuerpo que, bajo el atributo de la extensión, está sometido a leyes estrictas y deterministas, que lo encadenan a firmes secuencias de causas y efectos. Pero, por otra parte, Descartes no es un monista antropológico, sino que mantiene la idea de que en ese cuerpo reside otra substancia de carácter radicalmente distinto, que no ocupa lugar y que es puro pensamiento. Descartes, pues, establece un dualismo absolutamente radical entre cuerpo y alma, entre “res extensa” y “res cogitans” en el seno de la naturaleza humana.
Y en este momento se plantean todas las contradicciones: ¿cómo puede ser nuestro pensamiento libre, si se encuentra encadenado a un cuerpo que se encuentra absolutamente determinado? ¿Cómo puede tener contacto una sustancia que carece de extensión, que es mero pensamiento, con la sustancia extensa? Dicho de otro modo, ¿cómo puede nuestra alma o nuestra mente, mover nuestro cuerpo, e influir sobre él? ¿Cómo, en suma puede haber interacción entre dos sustancias radicalmente diferentes?
(Descartes buscó una solución, absurda y antifilosófica, para intentar salvar un aspecto que amenazaba todo su pensamiento –pues él defendía la noción de la libertad humana-. Afirmó que existía una glándula en el cerebro –la glándula pineal- donde ambas sustancias entraban en contacto… Una trampa filosófica impropia de una mente tan “cartesiana.)
El pensamiento de Descartes alcanzó un enorme éxito en su tiempo, sobre todo fuera de las instituciones académicas. Y es significativo que todos los pensadores que valoraron su filosofía, se enfrentaron al mismo problema: el de la libertad humana. Éste resultó ser el aspecto que se consideró unánimemente problemático en sus concepciones metafísicas y antropológicas. Veremos a continuación, las dos más famosas reinterpretaciones de sus puntos de vista, como son las de los dos otros grandes pensadores racionalistas: Baruch Spinoza y Gottfried Wilhlelm Leibniz.
18
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
Spinoza y la reinterpretación del concepto de substancia
La definición que da Descartes de substancia es la siguiente: “una cosa que existe de tal modo que no necesita de ninguna otra para existir”. Estrictamente hablando, semejante definición no es aplicable a todas las substancias. La única substancia que no necesita de otras para existir es la “res infinita”, la substancia divina. Si Dios es infinito, las otras dos substancias, por la misma lógica deductiva tan querida a Descartes, forman parte de Dios. No es concebible algo infinito, fuera de lo cual existan otras cosas independientes de ello. Así pues, la “res extensa” y la “res cogitans” forman parte de la “res infinita”.
Eso supone una reinterpretación de la metafísica cartesiana. Ahora, la realidad en su conjunto es Dios, o la infinitud; o la naturaleza en su conjunto, también infinita. Así pues, sólo existe una substancia: “ Deus sive natura ”; Dios o la totalidad de la infinita naturaleza, que es exactamente lo mismo.
Esta naturaleza divina que abarca todo lo que existe, es conocida por nosotros bajo dos atributos: la extensión o el pensamiento. Dios o la naturaleza infinita se manifiesta, aparece, de dos maneras: como extensión, o como pensamiento. Y a su vez, cada uno de estos infinitos atributos se realiza, se concreta, en infinitos modos. Los infinitos modos son las distintas y diferenciadas realidades particulares: los cuerpos concretos y las almas (o mentes) concretas y particulares.
Esta es la reinterpretación que Spinoza (1632-1677) judío holandés descendiente de españoles expulsados por Isabel la Católica realizó en su famoso libro Etica more geométrico demonstrata, o lo que es lo mismo, “ética demostrada a la manera geométrica (o matemática)”.
Sufrió innumerables persecuciones y desprecios, y todas ellas en base a la acusación fundamental de ateísmo. Estrictamente hablando, su punto de vista es panteísta, puesto que identifica a la divinidad con el todo infinito de la naturaleza. Todo tiene carácter divino, y cualquier ser concreto forma parte de Dios. Evidentemente, a los ojos del judaísmo y del cristianismo, esta concepción panteísta disuelve la diferencia entre el creador y sus criaturas, y en realidad, no es diferente del ateísmo. Si todo es divino, entonces es como si nada lo fuera. El panteísmo es una forma de ateísmo.
Estoicismo y determinismo
Recordemos ahora el título de su obra fundamental: Etica more geometrico demonstrata. Es decir, que su concepción metafísica anterior tiene un propósito fundamentalmente ético. Es un intento de fundamentar y justificar la moral y de solucionar el problema cartesiano de la libertad humana y de la interacción entre las sustancias.
Y su solución es radicalmente determinista. Nuestro cuerpo y nuestra alma forman parte de la misma substancia, de “Deus sive natura” (repetimos: Dios, o la naturalez). Son distintos atributos de ella, distintos aspectos de ella. Por lo tanto, lo razonable es tomar conciencia de ello y asumir la necesidad absoluta con que todo sucede, porque toda la realidad está sometida y encadenada al más absoluto determinismo. La salvación del ser humano, su felicidad y su liberación de las pasiones que lo encadenan, tiene lugar a través de un proceso racional de comprensión del mundo, y de su serena aceptación. Es evidente que su pensamiento acaba resultando muy similar al pensamiento estoico.
19
2º de Bachillerato Historia de la FilosofíaAño 2011/2012 Tema 8
Leibniz y la armonía preestablecida
La metafísica de Descartes es dualista. La metafísica de Spinoza es monista. Queda otra posibilidad, que fue la desarrollada por Leibniz (1646-1716) en obras como la Monadología y Ensayos de Teodicea. Leibniz propone una metafísica pluralista, en la que la realidad estaría compuesta por una cantidad potencialmente infinita de sustancias individuales que él denomina “mónadas” (del griego “monos”, “uno” o “único”).
Entre todas estas mónadas no existiría ningún tipo de conexión o vinculación interna; entre todas ellas existiría la más absoluta independencia, y cada una actúa de forma independiente. Con esta concepción de las mónadas queda salvada la libertad humana, puesto que el ser humano, que es un conjunto de mónadas, no recibe ningún tipo de determinación causal por ninguna otra mónada o monadas, puesto que, como dijimos, todas actúan de forma independiente y sin relación.
Pero entonces surge otro problema diferente. ¿Cómo es posible el orden en el mundo si cada mónada actúa desde sí y para sí misma, desconectada de las demás? Y aquí vuelve a aparecer el recurso a Dios, que nunca falta en el pensamiento racionalista: Dios, al crear las mónadas, las ordenó de tal modo que, aun sin existir influencias mutuas entre ellas, el resultado de la actividad de todas ellas es el orden armónico de la realidad. Se trata de la famosa teoría de la armonía preestablecida.
Verdades de razón y verdades de hecho
Sin embargo, vuelve a haber otro problema con la solución de Leibniz. Dios, al preestablecer la armonía de todas las cosas, ya tuvo que prever todos sus comportamientos y relaciones futuras. ¿No volvería esto a dejar en una ilusión la libertad humana? ¿No lleva el pensamiento racionalista directamente al determinismo, se quiera o no se quiera? Leibniz era del norte de Alemania, y por tanto protestante; veremos cómo su solución se va a aproximar mucho a las concepciones luteranas sobre la libertad.
Para solucionar (parcialmente) esta aparente contradicción, Leibniz introduce su famosa distinción entre verdades de hecho y verdades de razón. Las verdades de razón son necesarias, son verdad y no pueden dejar de serlo…; y son analíticas: nos basta con analizar el sujeto para ver que el predicado está incluido en él (“un círculo es una figura geométrica en la que todos sus puntos equidistan de otro dado llamado centro”).
Las verdades de hecho, por su parte, son contingentes; son verdaderas, pero podrían no serlo; y no son analíticas, pues no basta con analizar el sujeto para conocer el predicado (“César cruzó el Rubicón”; no está en César cruzar el Rubicón; no forma parte de su definición, o de su esencia: podría no haberlo hecho).
Pues bien: la libertad existe, porque para el ser humano, las verdades acerca del mundo son verdades de hecho, aunque para Dios sean verdades de razón. Si Dios analiza el sujeto “César”, sabe que le corresponde, entre otros (como “ser asesinado por Bruto”), el predicado “cruzar el Rubicón”. Dios puede hacer ese análisis porque su inteligencia es infinita; el ser humano no, y así su libertad se ve a salvo.
20