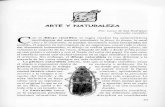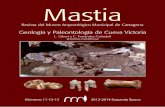Dialnet-LaCriticaFeministaYElProblemaDeLaForma-2229600
-
Upload
esthercrapper -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
description
Transcript of Dialnet-LaCriticaFeministaYElProblemaDeLaForma-2229600
-
(m)LA CRTICA FEMINISTA Y EL PROBLEMA DE LA FORMA
NORA CATELLIUniversitat de Barcelona
El problemaDice Beatriz Sarlo (2001, p. 28) que un intelectual es aquel que pone en escenalos trminos de un problema y obliga a una definicin colectiva que los tome encuenta. Para que esto suceda el intelectual debe ser tambin quien se interrogapor las categoras con las que opera. Si la literatura existe como problema, segnmi perspectiva, para la crtica feminista, esto se debe a que la operacin quevincula el concepto de literatura y el de crtica feminista debe necesariamentedefinirse en relacin con un horizonte hoy en retirada, pero cuya crepuscularenerga obliga constantemente a apelar a sus herramientas: la esttica.
La esttica en la postmodernidadEl registro terico del contexto postmoderno al que pertenece la crtica feministaha tenido relaciones conflictivas con la esttica, al menos si la consideramos comoexigencia formal y no como repertorio de tendencias: cmo aceptar todava undevenir interno de las formas, un devenir regido por criterios de excelencia,variables quiz pero, desde luego, no intercambiables?, cmo definir laexcelencia?, cmo, al contrario, prescindir de esos criterios? Podra decirse quela crtica feminista ha elegido la ltima opcin: ha efectuado un rodeo y ha dejadode lado estas preguntas. Lo atestigua, sobre todo en las revistas y publicacionesacadmicas, la innegable abundancia de la crtica feminista temtica, en la que seprescinde de estas interrogaciones. Pero la abundancia no es un argumento.
Esttica y estudios culturalesTambin los estudios culturales confeccionan repertorios temticos similares a losde la crtica feminista. Poseen un antecedente: los sumarios de asuntostradicionales que la historia positivista de la literatura generaba como excrecenciams o menos socorrida, desde el amor a la patria hasta el paisaje natal. Ladiferencia es que en la postmodernidad la crtica temtica no puede prescindir deldebate terico. Sus antiguos hitos no apelaban a ms lector que alintangiblemente jerrquico del estamento universitario; los actuales feministas opropios de los estudios culturales apelan a comunidades de lectores
-
La crtica feminista Nora Catelli
2
postmodernos a los que se demanda una suerte de competencia fragmentaria enla propia experiencia vivida. Al revs de los lectores modernos esforzadosbuscadores del sentido de las formas y de sus desafos y rupturas los circuitos delectores postmodernos son comunidades sedentarias y narcisistas de especialistasen s mismos.
No buscarse, encontrarseEn el contexto moderno el debate terico sobre la forma lo esttico y lohermenetico era la principal cuestin; los lenguajes artsticos expresaban latensin triangular de este esquema. En el contexto postmoderno, en cambio, lotemtico-identificatorio asegura la fiabilidad de una experiencia esttica que podradefinirse como fruicin de un encuentro: si me he visto reflejada, en el espejo hayuna verdad. Hay un pasaje de Robert Musil que sanciona la debilidad de esteregistro especular: Slo los escritores mediocres adquieren importancia gracias alos problemas que muestran; en los escritores mediocres lo importante es el tema.En cambio, los grandes escritores devalan los problemas, porque su mundo esotro; los problemas se vuelven minsculos, como las siluetas de las montaas enun globo terrestre (1914, pp. 1465-69).
Hoy el lxico de Musil escritores mediocres o grandes escritores slo seencuentra en las conversaciones sobre literatura y en la crtica periodstica.Cmo introducir juicios de valor esttico y elegir a quienes, segn lo proponeMusil, minimizan los problemas y los vuelven minsculos? Quien lo haga debeprescindir de cualquier vinculacin tranquilizadora entre una obra y sus grandestemas. Podra incluso decirse, desde este punto de vista, que el tema se vedevaluado, disminuido, relativizado, desplazado, por el proyecto esttico: paraMusil el tema es aquello que la forma desbarata. En el territorio actual de la crticafeminista como rama al menos de la crtica acadmica sucede todo lo contrario:lo importante es el tema, y los lectores son o sern los especialistas educados enese tema. Cundo y cmo se verific este cambio? Cules son susantecedentes?
De los sesenta a los noventa y despusLas vanguardias de los aos sesenta diriman sus exigencias en trminos depotica: eran corrientes entonces, en los debates, palabras que erancomprendidas como sinnimos por ejemplo, produccin, fabricacin, trabajo,programa o elaboracin que expresaban sus desafos y dibujaban su terreno. Loque importaba era la ndole de lo literario como modo especfico de lenguaje; deproduccin de forma significante, ligada a requisitos de autosuficiencia,semantizacin e inmanencia. Los discursos de la teora dialogaban con laliteratura, entendida como conjunto de procedimientos problemticos al servicio,como dice Musil, del desdibujamiento de las siluetas de las montaas del tema.
Este panorama tendi a resquebrajarse a finales de los setenta. No es casualque la esttica de la recepcin haya surgido, como escuela influyente, a finales deese proceso, junto con los textos seminales de Barthes y Foucault sobre la muerte
-
Lectora 9/ 2003 (m)
3
del autor. Insistir en las capacidades compositivas del lector supuso en el primermomento un movimiento que pareca subrayar el cuestionamiento de la autoridaddel creador. Se puso el acento de modo enftico en los poderes de que quienjuzga, de quien lee. Esto supuso una innovacin de alcances casi inditos y deconsecuencias enormemente contradictorias.
En ese giro espectacular en que el polo productivo se vio desplazado por elpolo receptivo al principio se salud, con cierta euforia, el carcter activo queasuma el lector y que pareca implcito en muchos rasgos del arte moderno: loincompleto pareca estar siempre en el contingente de los procedimientos queexigan un papel activo al destinatario de la obra. Por eso H. R. Jauss tena raznal sealar que el texto que marcaba la transicin de poca entre potica y estticaera Pierre Mnard, autor del Quijote (1939) de Jorge Luis Borges: el artefactopostmoderno de un moderno consumado.
Del lector o lectora de la forma al lector o lectora de laidentidad. Un ejemploHasta cierto punto el resultado de este proceso fue paradjico: no la construccinde un lector activo sino ms bien una comunidad de lectores identitarios cuyaexpresin es la epopeya de la diferencia. Del terreno de la insatisfaccin y lazozobra hermenutica se pas al campo de las plegarias atendidas: aqu no haypacto que no sea satisfecho. Se trata, en realidad, de una restitucin identificatoriaplena, entendida no como trabajo sobre la forma, sino como devolucininstantnea de satisfacciones psicolgicas. Como muestra caracterstica de lasoperaciones postmodernas de cruce entre teora y pseudo-lenguajes artsticos esnotable el libro de Slavoj Zizek, El espinoso sujeto-El centro ausente de laontologa poltica (2001). Zizek incorpora la teora feminista al ncleo delpensamiento filosfico ms arduo; las obras con que ilustra las cuestionesconceptuales, como veremos, tienden en cambio a componer una vasta narracinepigonal de estilos y procedimientos convencionales. Con un aparato conceptualque supone una relectura cartesiano-marxista de la tradicin del pensamientopostmoderno, la parte ms larga del libro se dedica a Judith Butler como lectorasesgada de Lacan. Es decir, Zizek revisa la discusin de la teora feminista dentrodel campo de la teora del sujeto poltico como soporte del deseo en sentidolacaniano: como mbito del sujeto. Se apoya en mltiples ejemplos del cine y de laliteratura, pero en cuanto los menciona, se advierte un cambio abrupto de registro.Salvo dos o tres alusiones a algn clsico (e incluso en estos casos) los textos ypelculas son mencionadas a causa de los conflictos de identidad genrico-sexualque constituyen sus temas. Los comentarios consisten en breves comparacionesentre la ancdota de la pelcula o novela y algn caso de la vida real. Zizekconvierte su pensamiento en expresin de lo que Musil hubiese llamado propio delescritor mediocre: hace importante el tema y hace importantes las obras por eltema.
He aqu un cambio notorio y de consecuencias inquietantes, que hamodificado en general el horizonte de expectativas del escritor y, con notorias
-
La crtica feminista Nora Catelli
4
caractersticas singulares, el de las escritoras. Virginia Woolf, Marianne Moore,Sylvia Plath, Karen Blixen, Elizabeth Bishop, Katherine Ann Porter, AlejandraPizarnik: todas ellas devaluaban los problemas, porque, como dira Musil, sumundo era siempre otro; los asuntos se volvan minsculos, como las siluetas delas montaas en el globo terrestre: el problema era siempre el cruce entre gneroy forma, entendida como algo inconcluso, enigmtica y metdicamente abierto yque al mismo tiempo invitaba a la interpretacin y se sustraa a su clausura.
Del lector o lectora de la forma al lector o lectora de laidentidad. Otro ejemploEl sintomtico desajuste caracterstico de Zizek entre teora e ilustracin de lateora puede encontrarse tambin en un artculo de Caroline Wilson, El ordensimblico de la madre en Carmen Martn Gaite (en Carme Riera, Meri Torras eIsabel Cla, 2002, pp. 163-167). Wilson parte del cuestionamiento de Luce Irigaraya ciertos presupuestos psicoanalticos y de la afirmacin de Luisa Muraro de lafiliacin matrilineal como soporte que permita al feminismo terico no dejarseabsorber por el sistema de dominio masculino en una o dos generaciones. Coneste andamiaje Wilson aborda a continuacin la ltima etapa de la obra deCarmen Martn Gaite, de la que afirma que tuvo siempre la gran humildad dehablar desde su propia experiencia (2002, p. 165). No s por qu se considerahumilde hablar de la propia experiencia; hacerlo supone una estrategia dereconocida y compleja tradicin retrica de mucha eficacia y gran capacidadpersuasiva, pero, desde luego, la humildad slo supone all un paso dentro de esaestrategia y no una virtud. Adems, a poco que se revise la obra de Martn Gaite,lo primero que se advierte es la complejidad de su desarrollo textual en su primeraetapa y el modo en que sus ltimas obras rebajaron esa complejidad;sorprendentemente Wilson las califica de casi sublimes. Como criterio general,sera muy difcil atribuir la categora de lo sublime a alguna expresin artstica delsiglo XX, con la salvedad de la msica. Aun si nos resignsemos a un usodegradado, casi inconscientemente pardico de lo sublime, no hay ningnpresupuesto de lectura que pueda justificarlo en relacin con las ltimas novelasde Martn Gaite. Estas suponen precisamente su abandono de la bsqueda de unlector o lectora no del todo identitario y su refugio en el mbito seguro de unanovela de circulacin imaginariamente femenina; con lo cual la alianza entremujeres que estas novelas escenifican y con la que obsequian a sus lectores olectoras, ms que asegurar una lnea de resistencia al sistema de dominio,suelda otra anilla ms al collar de la esclavitud del mercado. Wilson descubre enellas una bsqueda de lazos femeninos, de la que se asombra, dado el rechazo deMartn Gaite de las posturas feministas. En cuanto a esta reticencia, hay querecordar que muchas escritoras espaolas de su generacin rehuyeron definirseen funcin de su gnero y que Martn Gaite fue una de esas mujeres; como MaraZambrano, Rosa Chacel o Ana Mara Matute. Sin embargo, cabe establecer unadiferencia notable entre Zambrano y Chacel, por un lado, y Matute y Martn Gaite,por el otro. Hijas de la dispora, Zambrano y Chacel fueron antes del exiliociudadanas activas en una sociedad convulsionada pero libre, una sociedad que
-
Lectora 9/ 2003 (m)
5
pugnaba por encontrar su lugar en la Europa de los grandes debates de la primeramitad del siglo.
En cambio, Matute y Martn Gaite, ms jvenes, no fueron ciudadanas sinosbditas del franquismo. Sbditas de un rgimen que, a partir de 1939, convirti alas mujeres en menores, en tuteladas de familias o de maridos. Adquirieron unaciudadana tarda en un momento de sus vidas en que ya haban desarrollado,para siempre, una suspicacia feroz ante cualquier proyecto colectivo queexcediese el mbito estrecho de amigos y compaeros de tertulia. Muchas veces,oyndolas en intervenciones pblicas, mesas redondas y entrevistas, se sentaasombro ante esa firmeza con que ambas de modos muy distintos se aferrabana una suerte de maliciosa inocencia permanente, de perenne minoridad femeninacomo actitud bsica frente al poder. Haba que recordar entonces que susbiografas estaban signadas por este hecho caracterstico: haberse hechoescritoras pero no ciudadanas, al menos hasta pasada la madurez. Matuteconstruy con eso no slo su mscara de escritora sino tambin la principalmodulacin para sus textos narrativos; tal vez esa sea su peculiaridad y, tambin,su principal limitacin.
Al principio de su carrera Martn Gaite no utiliz la minoridad femenina msque como postura pblica; en cambio, no estaba presente como recurso narrativocon el que elaborase una estrategia de escritora: probablemente esa minoridad lefuera un peso demasiado detestado y adems, era la ms inquieta, desde el puntode vista intelectual, de su entera generacin de escritores. Es necesario insistir enque no fue slo novelista, sino tambin una muy notable historiadora, capaz deinnovar cierta vertiente de la historia de la cultura un poco a la manera de la dementalidades en obras capitales como El proceso de Macanaz-Historia de unempapelamiento (1970) y Usos amorosos del dieciocho en Espaa (1972).
Sin embargo, a mediados de los ochenta se dio un cambio notorio en sucolocacin de escritora respecto de la narrativa castellana; probablemente, a partirde un ensayo en que reflexiona largamente sobre su lectura tarda de Un cuartopropio de Virginia Woolf: Desde la ventana. Le hubiera sido posible entoncesanudar esa reflexin, dubitativa y perpleja, con su propia historia y definir unaficcin que postulase una nueva posicin de escritora? Su literatura posterior,sobre todo a partir de Nubosidad variable (1992), dio una respuesta claudicante aeste desafo. No se trata entonces de desmerecer su obra, sino de preguntarsepor las razones de ese debilitamiento: y esas razones deben atender, de hecho, ala complejidad esttica de la construccin de un sujeto de autora femenina en elsistema literario espaol: Gaite no fue siempre la misma clase de autora, niinamoviblemente firme su situacin en ese sistema.
A modo de conclusinLa clausura de la crtica valorativa supone un rebajamiento de la teora: no sepuede prescindir, sin consecuencias, de la reflexin sobre los desafos que planteala forma. Como los estudios culturales, el feminismo puede ampliar su influenciainstitucional evadiendo las aguas tumultuosas de los juicios estticos; pero
-
La crtica feminista Nora Catelli
6
empobrecer sin duda su propia capacidad revulsiva; esa que atraves, como luzfulgurante, el pensamiento occidental de la segunda mitad del siglo XX. En quconsista, en qu consiste? En volver visible, de manera episdica, el pliegue que,en las ms inquietantes creaciones, une y separa, alternativa y enigmticamente,el orden simblico ontologa del gnero y la experiencia histrica: ese pliegueno es otro que la forma. Slo as podremos seguir interrogndonos por lascategoras con las que operamos. Slo as podremos seguir poniendo en escenalos trminos del problema y obligndonos a su redefinicin. Slo as volveremosestticamente visible, de vez en cuando, el pliegue de la forma; ese intersticio queoculta y muestra, a la vez, su anudamiento a un sujeto.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
MUSIL, Robert (1914), El problema de la nouvelle, Crnica literaria agosto de1914, GW II: 1465-69.SARLO, Beatriz (2001), Punto de vista, Revista de cultura, 28, diciembre de 2001,Buenos Aires.WILSON, Caroline (2002), El orden simblico de la madre en Carmen MartnGaite en Perversas y divinas. La representacin de la mujer en las literaturashispnicas: El fin de siglo y/o el fin de milenio actual, Carme Riera, Meri Torras eIsabel Cla (eds.), Valncia, Excultura, vol. 1, pp. 163-167.ZIZEK, Slavoj (2001), El espinoso sujeto-El centro ausente de la ontologa poltica(trad. Jorge Piatigorsky), Buenos Aires-Marcelona-Mxico, Paids.