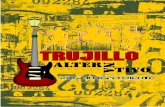Diásporas Jurídicas: Dinámicas y procesos en la Dra. … · ... y aplicación de un sistema y la...
Transcript of Diásporas Jurídicas: Dinámicas y procesos en la Dra. … · ... y aplicación de un sistema y la...
1
Diásporas Jurídicas: Dinámicas y procesos en la
construcción del Derecho mexicano
Dra. Elisa Cruz Rueda
Profesora Investigadora en la
Licenciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena
Resumen:
A la luz del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que
involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, publicado
por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo
de 2013, y de la Resolución emitida por el pleno de la SCJN (septiembre de
2013), sobre la aplicación de los tratados internacionales en materia de Derechos
Humanos, se analizarán casos de uso del Derecho frente a instituciones del
Estado mexicano, por comunidades indígenas para la reivindicación de sus
derechos colectivos: en la elección de sus autoridades tradicionales, en la
separación de comuneros y en la reglamentación interna. Con esto, se pretende
argumentar, cómo pese a que existe un “mandato de ley” y una resolución de un
órgano supremo, dentro de la jerarquía jurisdiccional mexicana, en la práctica de
los funcionarios en regiones indígenas, esos mandatos se relativizan, trasmutando
a criterios referenciales. Esto finalmente, muestra que el Derecho mexicano no es
homogéneo ni es una unidad llana o lineal, más bien, es un crisol de
complejidades en criterios y normatividades, usos del derecho y su aplicación,
tanto por usuarios como por autoridades. En determinados momentos, estas
complejidades se encuentran aisladas entre si, y otras se observa el intento
justamente por la SCJN de guardar la unidad del Derecho dictado por el Estado.
Indudablemente, esta perspectiva de análisis tiene sus cimientos en la
Antropología Jurídica mexicana, que observa más allá de la letra de la norma y, se
interesa en los procesos de construcción del derecho, y cómo influyen en ellos los
usos del poder.
2
I. El campo jurídico como punto de intersección, entre la Antropología
Jurídica mexicana, el Derecho y los usos del poder
Utilizo el término de diáspora jurídica, como metáfora para referirme al fenómeno
del pluralismo jurídico al interior del Derecho mexicano. El concepto de pluralismo
jurídico ha sido ampliamente definido y utilizado por la antropología jurídica, en
contextos de contacto cultural y de alteridad, es decir, para entender la existencia
de otros centros generadores del Derecho y de la justicia. Sin embargo, no se ha
utilizado suficientemente para comprender, que en la conformación del Derecho
positivo, también existe una suerte de pluralismo jurídico.
Para el desarrollo de este trabajo, retomo los conceptos teóricos y analíticos
utilizados y producidos en el seno de la antropología jurídica en general, y en
particular de la antropología jurídica mexicana. Esta obra antropológica se
caracteriza por los estudios del derecho en contextos étnicos diversos, con lo que
se da un peso relativo a la diferencia étnica y cultural, y al énfasis en el estudio del
pluralismo jurídico y la interlegalidad.
La interlegalidad llega a ser entendida como, la imbricación de sistemas legales y
lógicas jurídicas en espacios sociales determinados (Santos 1995); vistos éstos
como campos sociales semiautónomos (Moore 1990), pero también como las
distintas maneras de entender un objeto, utilizando por ejemplo, principios
axiológicos y procedimientos que provienen de sociedades distintas.
Indudablemente el lugar, desde el que se trata de entender el objeto, o resolver la
disputa o el conflicto, determina la preponderancia y aplicación de un sistema y la
lógica cultural que lo configura sobre otro. La interlegalidad es un concepto clave
del trabajo que desarrollo, ya que permite insistir en el aspecto de interrelación y
poder entre legalidades.
Para comprender y definir el campo de lo jurídico, son fundamentales las obras de
Leopold Pospíšil (1965), quien en su planteamiento del campo jurídico, desde la
antropología, postuló la existencia de distintos niveles legales, y que en cada nivel
podían observarse distintos tipos de autoridad y distintas dinámicas del uso del
poder y del uso del derecho, dando cuenta de la especificidad y distinción del
3
campo jurídico de otros campos —la religión o las costumbres— y su integración
en niveles; pero mi cimiento teórico está fundado en los trabajos de Boaventura de
Sousa Santos (1991, 1995), sobre el pluralismo jurídico y la interlegalidad, y en
Comaroff y Roberts (1981), sobre los paradigmas antropológicos en el estudio del
derecho: el normativo y el procesual. Comaroff y Roberts (1981) en sus estudios
entre los tswana, en Sudáfrica, criticaron la dicotomía entre la visión procesual y
normativa que han orientado la investigación en la antropológica-jurídica,
insistiendo en la necesidad de considerar las normas y sus procesos en el estudio
del derecho. De igual forma el trabajo de Moore (1990), es particularmente
sustancial para mi trabajo, ya que subraya la dimensión sincrónica del cambio
legal en su estudio sobre la costumbre jurídica en Kilimanjaro, es decir, da cuenta
que la costumbre jurídica y la tradición no son inamovibles y pese a esto se
pueden apreciar elementos culturales que distinguen entre sí, a los sistemas
legales que coexisten en un espacio determinado. La obra de Lazarus-Black e
Hirsch (1994), centran su análisis en el uso del derecho y el poder, para contestar
al Estado, y muestran cómo los actores hacen un uso estratégico del derecho, lo
que a nivel latinoamericano fue constatado poco antes y llamado “uso alternativo
del derecho” y “derecho alternativo”, por los fundadores del Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA, la revista El otro
derecho, es un ejemplo). Todos estos autores son centrales en el desarrollo de
este trabajo, ya que ofrecen los referentes analíticos para comprender la
construcción del derecho, tal como se expresa en los espacios comunitarios y
municipales de la investigación, en su particularidad y en sus mutuas
interrelaciones.
En cuanto a la antropología jurídica mexicana, y para definir los parámetros
teóricos de esta obra, se consideran fundamentalmente los trabajos realizado por
Rodolfo Stavenhagen y Diego Iturralde (1990), sobre la relación entre el derecho
positivo y la costumbre indígena, el de María Teresa Sierra y Victoria Chenaut
(2002), sobre los usos del derecho y la interlegalidad en distintos niveles legales, y
el de Esteban Krotz (2002a, b), quien aborda el estudio del derecho en
comunidades indígenas desde la interculturalidad y la reflexión filosófica de la
4
alteridad y el derecho. Finalmente, todos ellos han aplicado los conceptos de
pluralismo jurídico y derecho indígena al caso de los pueblos indígenas frente al
Estado mexicano y su derecho.
El campo jurídico
Uno de los conceptos centrales para entender el pluralismo jurídico es el de
campo jurídico, visto como un conjunto de arenas de disputa en las que confluyen
diversos aspectos culturales, como lo político, lo cultural, lo social y lo económico;
considerado como punto de partida para comprender las dinámicas internas de las
comunidades indígenas y su relación con el Estado mexicano. Éste, desde el
campo jurídico, ha definido su relación con los pueblos indígenas estableciendo
reglas para el acceso a la tierra, por ejemplo la Reforma Agraria hecha ley (Ley
Federal de Reforma Agraria y después su contrarreforma en la Ley Agraria), el
reconocimiento de espacios de una justicia indígena en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y en las de varios estados del país. De igual
forma, es a través del campo jurídico que se puede apreciar el uso estratégico del
derecho del Estado para contestarlo por parte de indígenas, y no indígenas, y
lograr el reconocimiento de derechos antes negados, por ejemplo, derechos
colectivos de los pueblos indígenas como lo es la justicia, o el derecho a la
consulta, o bien cuando se plantea como objetivo, el reconocimiento de una
demanda (como lo es la tenencia de la tierra y el control territorial). Justamente
estos temas claves: los usos del derecho y del poder, han sido documentados por
la antropología jurídica, mostrando, que ese uso estratégico del derecho es
producto de la relación sincrónica y diacrónica, que distintos sectores de la
sociedad mexicana han tenido con el Estado, especialmente los pueblos
indígenas, por sus procesos y dinámicas de confrontación interna. En muchos
casos tales dinámicas tienen raíces en la época colonial, si bien se agudizaron
posteriormente en la época independiente.
Por la relación que el Estado mexicano ha establecido con los indígenas y sus
pueblos, por el uso que hacen del derecho estatal y por la exigencia de sus
derechos —como el derecho a tener su propio derecho—, el campo jurídico sólo
puede ser entendido como parte de un contexto histórico y cultural específico, y en
5
una demarcación territorial concreta. En este sentido, el concepto de pluralismo
jurídico nos ayuda a entender no sólo el fenómeno de diversidad de formas de
derecho (Santos 1995), sino además el de la diversidad cultural. Bajo esta
perspectiva, se comprende la relación del Estado mexicano con los pueblos
indígenas.
En este trabajo abordo el estudio del pluralismo jurídico concibiendo la
conformación del derecho en zonas indígenas a partir de la imbricación y de la
interrelación (interlegalidad), entre el derecho estatal y el derecho indígena.
Justamente el postulado de la interlegalidad, presupone la existencia de sistemas
jurídicos distintos, que pueden compartir algunos elementos y características, y
diferir en otros, y que al mismo tiempo, se influyen y modifican mutuamente.
El concepto de poder dota de dinamismo al campo jurídico, ya que se presenta en
todas las relaciones entre personas, grupos, instituciones y niveles legales, en sus
acuerdos y desacuerdos, en sus encuentros y desencuentros. El poder, como
Adams (1978, 1983) lo definió, es la capacidad para lograr que alguien haga lo
que nosotros queremos, debido al control que tenemos sobre aspectos
culturalmente relevantes y significativos en una sociedad determinada. El poder y
su uso no es exclusivo del ámbito del derecho, sin embargo, en las dinámicas de
éste, se puede percibir su presencia a través del estudio de los conflictos y su
resolución, y cómo se presentan valores y principios culturales, es decir, “lo
jurídico no tiene solamente que ver con la distribución del poder y la forma
establecida para ejercerlo, sino también con los valores aceptados como tales en y
por una colectividad específica” (Krotz 1995:349). Por consiguiente, donde hay
diferencias culturales puede haber diferentes órdenes jurídicos o derechos, es
decir, el derecho se presenta en el Estado, pero también puede presentarse en
otros niveles y formas de organización política o social (Mair 1998:112), o de
integración social (Varela 2002:102). Por último, la relación del derecho con el
poder está dada porque aquél puede ser un vehículo de dominación, pero también
de contestación al Estado de sectores subalternos (Lazarus-Black e Hirsch 1994;
Mallon 2003).
6
De esta manera, el estudio del campo jurídico adquiere especial relevancia si se
considera que, la relación que el Estado mexicano ha establecido con las
comunidades indígenas, por lo menos durante los siglos XIX y XX, ha pasado en
gran medida por la imposición de normas y leyes, definidas especialmente desde
la legislación federal, sobre todo en lo que tiene que ver con la materia agraria y
municipal. El espacio municipal como ámbito de administración político-territorial,
pero sobre todo como nivel de gobierno, representa un espacio de control y de
ejercicio de poder. La tierra, como fuente de riqueza fundamental y como la
expresión territorial de la delimitación del poder político del Estado, ha sido uno de
los aspectos, junto con el municipio, a través de los cuales éste ha ejercido control
de la población rural, sobre todo de los campesinos y de los indígenas. De igual
forma, mucho antes de la constitución del Estado mexicano —y una vez
instaurado éste—, los pueblos indígenas han sido afectados en la posesión y
propiedad de sus tierras, como se expone más adelante.
Históricamente, el Estado ha establecido una relación con los pueblos indígenas
de desconocimiento de sus derechos y de afectación de sus tierras, lo cual
atraviesa los distintos niveles de gobierno: la federación, el estado y el municipio.
Es en los últimos veinte años que la relación del Estado con los pueblos indígenas
se ha transformado, lo que ha llevado al reconocimiento de ciertos derechos de los
indígenas, sus comunidades y pueblos. El estudio de la relación actual entre los
pueblos indígenas y el Estado, particularmente la dificultad de establecer
mecanismos de reconocimiento a sus derechos, implica abordar la complejidad de
la relación, pero también las dinámicas internas de las comunidades indígenas
para acomodarse, acoplarse y hacer frente a los nuevos tiempos. En este trabajo
me refiero a esas manifestaciones y particularidades.
Influencia del derecho estatal en las dinámicas locales
El sistema jurídico indígena como campo social semiautónomo
La relación que el Estado establece con los pueblos indígenas, tiene su origen en
la Conquista española y en la Colonia, ya que los pueblos indios fueron sujetos a
la jurisdicción colonial después de la Conquista, y en esa medida, usaron las leyes
coloniales para reclamar sus tierras. Así, esa relación histórica se resume en la
7
dominación y el despojo en contra de los pueblos indígenas sobre sus tierras y
territorios, lo que es posible documentar en los distintos periodos de formación del
Estado en México, donde el aspecto de lo territorial adquiere especial relevancia.
De esta manera, el derecho estatal tiene sus fundamentos en el derecho colonial y
posteriormente republicano, en el que se legitima jurídicamente la dominación y el
despojo (Medina Cervantes 1987; González Galván 1995). Destacan en especial
las Bulas Alejandrinas (Inter Caetera), las instituciones del derecho romano
relacionadas con la propiedad, las reducciones, encomiendas, la república de
indios y los municipios, utilizados por los españoles para tener mejor control de los
pobladores de estas tierras; por lo que respecta al México independiente, tenemos
las Leyes de Reforma y Desamortización y la Reforma Agraria, principalmente
(Chávez Chávez 1984), a la cual me he referido con anterioridad.
Actualmente, la intervención del Estado mexicano en regiones indígenas se ha
hecho a través de la aplicación del derecho positivo, fundamentalmente en las
esferas agraria, municipal, electoral y de procuración e impartición de justicia, que
de maneras distintas mencionan los derechos indígenas, aunque los márgenes
para su ejercicio son limitados. Ejemplo emblemático de esto, fue la Ley Federal
de Reforma Agraria, a través de la cual, los agentes del Estado relacionados con
el sector agrario —la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), las promotorías y
comisiones agrarias mixtas— influyeron en las dinámicas internas de ejidos y
bienes comunales (indígenas o no). Tal influencia quedó constatada con la
entrada en vigor de la “nueva Ley Agraria” (en 1992), que generó en ejidatarios y
comuneros dudas como, hasta dónde podían realizar asambleas o elaborar su
reglamento interno sin la intervención de un promotor de la Secretaría, o bien, si
era correcto o no nombrar autoridades sin su intervención, o resolver conflictos
interparcelarios al interior del núcleo agrario. Esto constata la hegemonía del
Estado, así como el papel que juegan sus órganos de autoridad y funcionarios
(Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria y Tribunales) a los cuales,
los núcleos agrarios buscan para resolver sus conflictos, pero también los
confrontan.
8
Los casos que aquí se exponen y analizan, justamente tienen que ver con este
ámbito del campo jurídico, la tierra y las relaciones de poder que se entrelazan en
la regulación de la vida interna de ejidos y bienes comunales para acceder a ella.
II. Entre la norma jurídica y los criterios de actuación de las autoridades y
operadores de la justicia positivista
A la luz del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que
involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, publicado
por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo
de 2013, y de la Resolución emitida por el pleno de la SCJN (septiembre de 2013),
sobre la aplicación de los tratados internacionales en materia de Derechos
Humanos, se analizarán casos de uso del Derecho frente a instituciones del
Estado mexicano, por comunidades indígenas para la reivindicación de sus
derechos colectivos: en la elección de sus autoridades tradicionales, en la
separación de comuneros y en la reglamentación interna.
Antes de exponer y analizar los casos, a través de los que daremos cuenta del
pluralismo jurídico al interior del Derecho mexicano, explicaré cómo la resolución
de la SCJN sobre la aplicación de los Tratados internacionales a nivel interno o
nacional, es justamente un intento de los operadores del Derecho, por mantener
su naturaleza monista de unificación y homogeneidad, en oposición al pluralismo
jurídico, que de facto se da en y para su implementación.
Considero que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —
SCJN— (resultado de las sesión de los días 2 y 3 de septiembre de 2013), sobre
la aplicación de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos,
muestra la actual etapa del multiculturalismo mexicano.1
1 El marco jurídico de la diversidad cultural (cfr. Cruz y Santana 2013), tiene su base en el Sistema
Internacional e Interamericano de Derechos Humanos, concretamente en la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (promulgada en el año 2001), en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (promulgada en el año 2007) y en el Convenio 169 de la OIT (del año
9
Como lo han señalado otras autoras (Valladares, Zárate y Pérez Ruiz 2009) afirmo
que el multiculturalismo se constituye como un discurso en cierta medida
sofisticado, porque por un lado, elogia la pluriculturalidad y promueve los derechos
y la convivencia ciudadana, derivados de esta diversidad cultural. Por el otro, sirve
como vehículo del establishment para instituir las condiciones legales y fácticas,
que imposibiliten cambios de fondo o estructurales, profundizando la desigualdad
entre los ciudadanos que provienen de culturas y pueblos diversos, tal como lo
señala Burguete (en prensa):
Se puede concluir en que a más de treinta años de emergencia indígena en
América Latina, en la lucha por territorios, autogobierno y por la
descolonización del poder; las respuestas desde el Estado han sido
políticas de reconocimiento emitidas en gramática multicultural, que no
buscan cuestionar las jerarquías étnicas. Sino apenas tratan de encontrar
acomodos para los pueblos indígenas, tratándolos como minorías, para que
ésos sean funcionales al capital y al orden de cosas existentes.
Con estas premisas es más compresible la dinámica de cómo el Estado, desde
sus poderes oficiales (ejecutivo, legislativo y judicial) y fácticos —clase política
gobernante (que en conjunto con esos poderes, denomino establishment)—, dirige
sus acciones e inacciones a eludir al cumplimiento efectivo de cambiar la relación
del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas, ya que implica finalmente una
reforma estructural del Estado, sus poderes y gobierno.
El bloque de constitucionalidad
La discusión por parte del Poder Judicial de la Federación, representado por la
SCJN sobre el reconocimiento y eventual adopción de un bloque de
constitucionalidad, se caracterizó por los disentimientos entre dos posturas: se
acepta el bloque de constitucionalidad (ver figura 1), o solo se acepta la jerarquía
constitucional de los Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos,
siempre y cuando no traspasen los límites que la Constitución Federal establece.
1990). Y su base, en los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los correlativos en cada entidad de la República mexicana, por ejemplo en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas, son los artículos 3º y 7º.
10
Disentimiento que muestra las tensiones y aparentes contradicciones del propio
sistema jurídico, ya que con antelación el ministro Presidente de la SCJN impulsó
la publicación del Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos
que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas (Cfr.
Presidencia de la SCJN 2013) y de igual forma la propia SCJN, promovió un curso
en línea sobre esta reforma, en cuyos materiales se plantea que la reforma
constitucional del artículo 1º en el año 2011, hace referencia expresa al sentido y
concepto de bloque de constitucionalidad (Cfr. Rodríguez et al 2013).
1. ¿QUÉ ES EL BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD?
Se refiere al conjunto de normas que tienen
jerarquía constitucional en el
ordenamiento jurídico de cada país.
“Las normas constitucionalesno son sólo aquellas queaparecen expresamente en laCarta sino también aquellosprincipios y valores que nofiguran directamente en eltexto constitucional pero a loscuales la propia Constituciónremite” (Rodríguez et al. 2013).
Figura 1 Bloque de Constitucionalidad
Pese a lo anterior, dominó la postura conservadora de señalar a la Constitución y
por tanto, la interpretación que la SCJN haga, como límite de aplicación de los
Tratados internacionales de Derechos Humanos (cfr. Sesiones de la Suprema
Corte. Intervención de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, como
representación del ala conservadora del organismo).
11
La puesta en escena de ambas posturas, como se ha mencionado es la muestra
fiel de las tensiones por las que pasa el Estado mexicano y concretamente su
sistema jurídico (incluyendo a los organismos y dependencias encargadas de
mantenerlo incólume), más cuando del reconocimiento eficaz de derechos se
trata, en un contexto social marcado por la falta de mecanismos eficaces y
eficientes para el ejercicio de derechos autonómicos para indígenas y no
indígenas, sobre todo de los excluidos o expulsados, en términos de Santos (2009
y 2013).
Cuando se expresa por parte de los ministros de la SCJN que los Tratados y
Convenios Internacionales de Derechos Humanos, tienen rango constitucional
pero que se aplicarán con restricciones, es decir, siempre y cuando no trastoquen
los límites de la Constitución mexicana, nos remite a lo que mencionan Rodríguez
et al (2013) al respecto:
En contrapartida, quienes vislumbran en el bloque de constitucionalidad, un
ataque al tradicional orden jerárquico de las fuentes normativas en el
ordenamiento jurídico mexicano y la pérdida de la posición en su cúspide de
la propia Constitución, la idea del bloque de constitucionalidad resulta
simplemente inaceptable [Rodríguez et al 2013:57]
De ello, se derivan dos deducciones, por un lado el intento del propio sistema
mexicano y concretamente del sistema judicial, de preservar cierta coherencia y
cohesión interna, en aras de mantener el poder y control sobre la generación del
Derecho y su aplicación, a través de su interpretación etnocéntrica, monolítica y
hegemónica. Por otro lado, se entrevé el temor que tienen una parte de los
miembros de la SCJN (como parte del establishment), de que este organismo deje
de ser el máximo órgano regulador del control constitucional. Pero también,
expresa el temor de esa clase política de que los grupos sociales subalternos (Cf.
Tutino 2003:32) y emergentes que han expresado su oposición a los
megaproyectos en sus territorios, utilicen masivamente el Sistema Internacional de
Derechos Humanos, no tanto para socavar, pero sí para cuestionar con su propio
discurso y sistema legal, el poder del Estado en su propósito de imponer el modelo
12
económico neoliberal —Cfr. Cruz 2013; SCJN 2013 en el caso Yaqui; Cherán
(Monreal 2013), caso Guarijío (Warnholtz 2013), La Parota (Otros Mundos 2013)-.
La aplicación e interpretación de la norma: entre el pluralismo o la
hegemonía del campo jurídico
Los casos que se exponen, dan cuenta de la facultad que los núcleos agrarios
tienen para reglamentar su vida interna, esta capacidad se encuentra enmarcada
por el marco jurídico mexicano —por lo cual gozan de cierta semiautonomía—, en
el cual también está incluida la aplicación de los Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos Indígenas forman parte de ese
corpus internacional.
Los casos se dan en tres comunidades que se autoadscriben como indígenas:
San Andrés Cohamiata, en el estado de Jalisco y, Venustiano Carranza y
Taniperlas en el Estado de Chiapas. Las dos primeras comunidades son núcleos
agrarios cuya tenencia de la tierra está bajo el régimen de Bienes Comunales, y la
tercera bajo el régimen de ejido, como parte de sus facultades está la de regular a
través de estatutos comunales y reglamentos ejidales, entre otras: la aceptación o
separación de comuneros y la delimitación de las tierras (artículo 23 de la Ley
Agraria). Tal regulación se plasma en los llamados estatutos comunales y el
reglamento interno, los cuales dentro de la lógica jurídica positivista serán válidos
ante terceros, siempre y cuando pasen por el procedimiento de registro en el
Registro Agrario Nacional (RAN).
Las funciones del RAN están establecidas en la Ley Agraria y en el Reglamento
Interno del RAN, en ambos se establece en términos generales las características
de esta Institución así como los actos registrales que debe realizar, entre otros los
que tienen que ver con la tierra y en general los que señale la ley
En este punto, los funcionarios del RAN tienen que constatar que en efecto los
actos que los sujetos agrarios pretenden registrar, no contravengan la ley,
entendida esta como el Marco Jurídico Mexicano, comprendiendo en el caso de
Asambleas de núcleos agrarios, las formalidades en las Convocatorias, en la
13
puesta en marcha de la asamblea de ejidatarios y comuneros y en el Acta, que
resulta de esa Asamblea.
Entre los tseltales de los Bienes Comunales de Venustiano Carranza,
municipio de su mismo nombre Chiapas y los wixaritari de San Andrés
Cohamiata.
Se ha detectado una contradicción en la aplicación de la normatividad sobre el
reconocimiento de los derechos indígenas en México, en particular entre el caso
de los Bienes Comunales de Venustiano Carranza, comunidad indígena tseltal y el
caso de la comunidad wixarita de los Bienes Comunales de San Andrés
Cohamiata, municipio de Mezquitic en el Estado de Jalisco. En la primera
comunidad se da la separación de comuneros y en la segunda la elección de los
órganos de representación de los Bienes Comunales. En ambos casos los sujetos
esgrimen el argumento de formar parte de pueblos indígenas, de conformidad con
el Convenio 169 de la OIT y el artículo 2º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Por lo que toca a la separación de comuneros el proceso se establece en el
artículo 23 fracción II de la Ley Agraria, que señala que es facultad de la Asamblea
general de los núcleos agrarios la aceptación y separación de ejidatarios y
comuneros, como lo apuntamos, en los casos que abordamos, nos referimos a
comuneros, por ser ambos Bienes Comunales.
El motivo de la separación de los comuneros de los Bienes Comunales de
Venustiano Carranza, fueron actos que podrían constituirse en hechos delictivos
sancionados por la legislación penal, que esos comuneros (a ser separados)
directamente ejercieron en contra de la comunidad (intento de asesinato, robo —
en distintas modalidades— hasta la privación ilegal de la libertad, ver Acta de
Asamblea de fecha).
Es pertinente señalar que el proceso tiene sus antecedentes históricos, y que a
diferencia de otros procesos de “expulsión” que se han dado en la comunidad, en
este caso, la Asamblea general decidió hacerlo por la vía legal, haciendo uso del
derecho que les confiere la Ley Agraria. A la vez se argumentó también todo lo
14
concerniente a los derechos que establece el Convenio 169 de la OIT,
específicamente en los artículos que se refieren al derecho a la aplicación de sus
sistemas normativos para dirimir conflictos internos siempre y cuando no se
violenten derechos humanos. Con estos argumentos y usando el artículo 2º de la
CPEUM donde se establece, el derecho a la libre determinación de los pueblos
indígenas, la Asamblea General fundamenta la separación y su solicitud al
Registro Agrario Nacional (RAN), para que el Acta correspondiente, por la cual se
separa a esos comuneros sea registrada para su plena validez. Siguiendo las
formalidades que la Ley Agraria señala para este supuesto, en segunda
convocatoria se verifica formalmente la separación.
Pese a cumplirse las formalidades que la Ley Agraria señala, al momento de llevar
el Acta correspondiente para ser registrada ante el RAN, esta institución se tardó
más de un año para emitir su dictamen de improcedencia; argumentando que la
decisión de la Asamblea se violentaban los artículos 16 y 19 de la CPEUM. Ante
esto, la comunidad decide interponer un recurso de inconformidad con base en el
Reglamento de RAN. En este recurso se señalaron las graves violaciones que
comete la delegación Chiapas del RAN, ya que la comunidad se dedicó a indagar
e investigar, cómo en otras latitudes de la República mexicana o en otras
delegaciones de la misma institución, sí han realizado actos registrales de actos
de las comunidades, los cuales a la luz del argumento del RAN en Chiapas, no
deberían ser Registrados, como es el caso de los Bienes Comunales de San
Andrés Cohamiata, en el estado de Jalisco.
De esta manera, el RAN en Chiapas en su negativa de registro del Acta de
separación de comuneros, señala que se violentan derechos de comuneros,
excediéndose en sus funciones pasando de facto, de ser una instancia
administrativa registral, a ser una instancia de Defensoría de Oficio (tipo
Procuraduría Agraria o de Defensoría Pública) a favor de los comuneros
trasgresores del orden interno, o incluso de impartición de Justicia, que en todo
caso le tocaría a los Tribunales Agrarios. A esto, los comuneros y representantes
agrarios de Venustiano Carranza, cuestionaron al RAN en Chiapas ya que su
postura sobre pasa lo señalado en el ordenamiento legal, pues en todo caso, le
15
toca a los comuneros separados entablar una controversia en contra de ellos o de
la Asamblea General, ante el Tribunal Agrario, para que expongan lo que a su
derecho convenga, y no es facultad del RAN oponerse a que la ingeniería legal y
jurisdiccional —llamado Estado de derecho— opere. Esto hace evidente el uso
arbitrario de la norma jurídica por parte de una institución del Estado mexicano.
En el caso de San Andrés Cohamiata, el 25 y 26 de enero de 2014, llevan a cabo
su Asamblea de cambio de órganos de representación, ante lo cual un grupo de
comuneros manifiesta su inconformidad, por presentarse una serie de
irregularidades, fundamentalmente por lo que toca a los requisitos que
formalmente señala la Ley para la elección y cambio de órganos de
representación. Es importante considerar que en este tipo de actos, en el pueblo
wixarita se presentan por tradición o usos y costumbres, aproximadamente más de
mil personas para realizar el cambio y elección de nuevos órganos de
representación: El comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia.
Esta cantidad de personas contrasta con el padrón “oficial de comuneros” que
llega tan solo a 465 comuneros (que aparecen en la Resolución Presidencial o en
la Sentencia del Tribunal Agrario, según sea el caso), de los cuales el grupo o
planilla que perdió se inconforma no formalmente, ante el RAN, el gobierno de
Jalisco y la Procuraduría Agraria.
Pese a lo esgrimido por el grupo inconforme, a mediados del mes de febrero de
2014, la delegación del RAN en Jalisco, decide conceder el registro a la planilla
ganadora, registrando el Acta correspondiente, argumentando que con el acto
registral del RAN Jalisco se respetan los usos y costumbres de San Andrés
Cohamiata, dejando a salvo los derechos de los inconformes.
Justamente el argumento de respetar los usos y costumbres es el mismo
argumento que utiliza los Bienes Comunales de Venustiano Carranza, pero ante la
evidencia de la contradicción, nos encontramos que las Delegaciones del RAN se
comportan independientes y autónomas de su función institucional que se rige por
el derecho del estado, aquí vale señalar que para estas fechas la decisión de la
SCJN sobre la NO aplicación del bloque de constitucionalidad, ya se había dado.
16
Es en este contraste, cuando podemos decir que se presenta el fenómeno de
diáspora jurídica como metáfora de la presencia de pluralismo jurídico, cuando el
criterio fundante sobre el cual los actos de autoridad deben regirse: “nada ni nadie
por encima de la Constitución” y el de “la Ley es igual para todos”, al emigrar a
arenas políticas con presencia de diversidad cultural y política, sobre todo
indígena, obliga a los funcionarios a aplicar, en el mejor de los casos a su criterio,
y en el peor de los casos “a modo”, los ordenamientos legales. De esta manera los
principios fundamentales de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica se
cumplen en unos casos, pero en otros no. Esto, dentro de la lógica jurídica
monista positivista, no es permisible, por lo que un acto de autoridad como el de la
Delegación del RAN de Jalisco, contraviene esos principios de legalidad y
seguridad jurídica, y en todo caso, por el principio de igualdad, tendría que
aplicarse el beneficio que se dio al caso de los wixaritari, a los tseltales de
Venustiano Carranza, como pueblo indígena con un derecho propio interno
llamado usos y costumbres.
Venta e ingesta de alcohol y enervantes, como un problema de salud
(pública) comunitaria: El caso del Reglamento interno del ejido Taniperla,
municipio de Ocosingo, Chiapas.
En este caso nos encontramos que el ejido de Taniperla es comunidad indígena
perteneciente al Pueblo Tseltal, cuentan con Reglamento Ejidal registrado en el
RAN. En Asamblea General de Ejidatarios (en el año 2013), el ejido decide
modificarlo para agregar un aspecto que se consideran de trascendencia para vida
comunitaria, ya que afecta la integridad de las tierras ejidales y por consiguiente
los derechos de hombres, mujeres, niños y niñas. Este aspecto se refiere a la
venta e ingesta de alcohol y enervantes, asentándose los argumentos del precepto
a aprobarse en el Acta de Asamblea, siendo los siguientes:
[…] EN USO DE LA PALABRA, LOS EJIDATARIOS Y POBLADORES
MANIFIESTAN SU INCORMORMIDAD ANTE LA VENTA DE LOS (sic)
BEBIDAS EMBRIAGANTES Y DROGAS, ANTE LA VIOLENCIA QUE
17
VIVEN LAS MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS, TAMBIÉN PORQUE HA
PROVOCADO VARIOS TIPOS DE PROBLEMAS EN LAS FAMILIAS,
DEBIDO AL CONSUMO DE LAS BEBIDAS EMBRIAGANTES O DROGAS,
YA QUE NO ES LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE, PERO AHORA
LAMENTABLEMENTE TERMINÓ EN DESGRACIA, YA QUE UNA
PERSONA PERDIO LA VIDA EN LA CARCEL, POR SU ESTADO DE
EMBRIAGUEZ ASÍ COMO VEMOS QUE DAÑA LA UNIDAD EN EL EJIDO,
DAÑA A LAS PERSONAS Y DAÑA A LAS FAMILIAS
TODOS Y CADA UNO DE LAS PARTICIPACIONES (sic) MANIFESTARON
Y ARGUMENTAN LA NECESIDAD DE RATIFICAR EL ACUERDO QUE YA
EXISTE EN NUESTRO REGLAMENTO INTERNO DEL EJIDO,
ESTABLECIDO EN EL TITULO SEGUNDO, CAPITULO SEGUNDO,
ARTÍCULO 9, APARTADO DE OBLIGACIONES, INCISO M) QUE A LA
LETRA DICE: “SE PROHIBE LA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES
EN EL POBLADO DEL EJIDO”
De esta manera, la Asamblea Ejidal aprueba la modificación del Reglamento
quedando el precepto a modificarse de la siguiente manera:
TITULO SEXTO
SANCIONES
ARTÍCULO 79
A QUIEN SE SORPRENDA VENDIENDO ALCOHOL O ENERVANTES EN
EL EJIDO TANIPERLA, Y A QUIEN SE SORPRENDA COMETIENDO
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES O CONTRA CUALQUIER
PERSONA DE LA COMUNIDAD A CAUSA DEL ALCOHOL, SERÁN
PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL AGENTE RURAL, EN CASO DE
DELITOS CONTRA LA SALUD, DELITOS GRAVES O REINCIDENCIAS,
SE TURNARÁ A LAS AUTORIDADES COMPETENTES; O SE PONDRÁ
(sic) EN LA ASAMBLEA EJIDAL, RESPETÁNDOSE LA SANCIÓN QUE LA
18
ASAMBLEA DE EJIDATARIOS Y POBLADORES DEFINA, TOMANDO EN
CUENTA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
El RAN sin mayor justificación y en contra del artículo 16 de la CPEUM, niega el
registro de las modificaciones al Reglamento, señalando en el considerando
segundo que “no es posible realizar la inscripción de la documentación
presentada, debido a que el acuerdo tomado en la asamblea, no es susceptible de
inscripción en este órgano registral”. A esto, el ejido decidió interponer recurso de
inconformidad para señalar que el artículo 4º del Reglamento Interior del RAN no
señala nada al respecto:
Sin embargo, vale señalar que en efecto, el artículo 4 de ese ordenamiento
señala:
“La función registral, integración y actualización del Catastro Rural Nacional
para llevar a cabo el control de la tenencia de la tierra, se llevará mediante
las actividades que de calificación, inscripción, dictaminación y certificación
de los actos y documentos en los que consten las operaciones relativas a la
propiedad ejidal y comunal; a los terrenos nacionales y a los denunciados
como baldíos; a las colonias agrícolas y ganaderas; a las sociedades
rurales; y a las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras
agrícolas, ganaderas o forestales, así como los relacionados con la
organización social y económica de los Núcleos Agrarios”.
Es decir que en el criterio del funcionario registral, la venta e ingesta de alcohol, no
está directamente relacionado con el control de la tenencia de la tierra, las
operaciones relativas a la propiedad ejidal y comunal y los relacionados a la
organización social y económica de los núcleos agrarios, entendidos esos actos
de organización los que justamente tengan que ver con la tierra.
Por ello, el ejido asesorado por Servicios de Asesoría para la Paz (SERAPAZ),
decide agregar al aparato jurídico de su argumento el Convenio 169 de la OIT, el
artículo 2º y el segundo párrafo del artículo 27 de la CPEUM, así como el
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren
19
derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Subrayando el ejido en
su argumento, que en la introducción del protocolo se señala, que éste es una
guía de actuación no solo para los juzgadores o autoridades jurisdiccionales, sino
para todas aquellas autoridades (jurisdiccionales y administrativas) que conozcan
de casos en los que estén involucrados derechos de personas, comunidades y
pueblos indígenas.
En efecto, en dicho Protocolo se señala en el punto 4.4 Derecho al autogobierno:
El derecho a autogobernarse y elegir a sus autoridades usando sus propios
procedimientos no implica que su ejercicio sea a través del municipio. Si
bien este nivel de gobierno abre una posibilidad para ejercer este derecho,
se tiene que admitir que un pueblo con libre determinación que puede
definir sus formas de organización política interna con respeto a la CPEUM
y a los derechos humanos, no puede quedar sujeto a instituciones políticas
que le son ajenas. En este sentido podría pensarse que son formas de
gobierno indígena las comunidades agrarias, las agencias o delegaciones
municipales o las instituciones políticoreligiosas de sus comunidades e
incluso se podría justificar la existencia de instituciones políticas
supramunicipales si éstas respetan los otros niveles de gobierno existente.
De igual forma el mismo Protocolo de la SCJN señala en el punto 4.6. Derecho a
aplicar sus propios sistemas normativos:
La CPEUM reconoce la existencia de sistemas normativos internos, aunque
también los llama “usos y costumbres”, los cuales resultan necesarios para
definir la organización política, económica, jurídica, social y cultural interna,
pero también para la resolución de sus conflictos internos y para la elección
de sus propias autoridades como quedó de manifiesto en el caso Cherán.
Finalmente no está por demás señalar que los criterios que emite la SCJN en este
Protocolo de Actuación, recogen la normatividad del Sistema Internacional de
Derechos Humanos, que para el caso de los derechos de indígenas y sus pueblos,
20
está encabezado por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Para reforzar su argumento, el ejido agregó que la ingesta de alcohol, no solo
altera el orden público, la seguridad y salud pública, y violenta los derechos de
mujeres y niños, sino que además, pone en riesgo la integridad de las tierras
ejidales, o las parcelas como parte del patrimonio de familia, ya que los
ejidatarios, sobre todo hombres en estado de embriaguez, comprometen la
parcela. Y dado que la legislación en materia Civil es supletoria, este pedazo
de tierra se considera PATRIMONIO de FAMILIA.
Con lo anterior, los representantes del ejido se presentan ante el funcionario
registral del RAN que al leer el contenido del escrito de inconformidad, decide no
sellar de recibido y, más bien, les ofrece que se emitirá un Acuerdo de Prevención,
donde el funcionario registral anotó elementos de forma que el ejido tenía que
subsanar para inscribir el Acta de Asamblea donde se asentaba la modificación
del Reglamento Interno, sin señalar mayor justificación o argumentación. Sobre
todo porque en el precepto que se propone modificar se puede apreciar que si no
se remite al Ministerio Público a los infractores, estos podrán ser llevados ante la
Asamblea, la que tendrá que respetarse y apegarse a los Derechos Humanos. Es
decir, se puede apreciar la reivindicación de un sistema normativo interno o
Derecho indígena, el cual, sin dudas también forma parte del corpus conocido por
los no indígenas como: “USOS y COSTUMBRES”
Conclusiones
Partimos de que al interior del ordenamiento jurídico mexicano existen dos
dimensiones, la de la norma escrita y la de su interpretación, que da lugar a una
norma no escrita y por tanto no reconocida por el Derecho mexicano. La existencia
de estas dos dimensiones nos muestran que en vía de hecho o en la práctica, la
resolución de la SCJN en el sentido de limitar la aplicación de los Tratados
Internacionales a la letra de la Constitución, queda como un criterio u opinión a
tomarse en cuenta pero no forzosamente, por los operadores de justicia, sobre
todo cuando éstos no forman parte del aparato jurisdiccional del Estado.
21
Casos como los expuestos en este trabajo se dan cotidianamente: entre lo que
dice la norma, su interpretación y aplicación, sobre todo en materia penal, que en
el trabajo de Hacer justicia de los operadores y operadoras, jueces y juezas, al
estar sensibilizados en cuestiones de diversidad en general y específicamente de
diversidad cultural, en los casos concretos y frente a sujetos de carne y hueso,
tienen que hacer uso de su criterio jurídico, formado por su instrucción formal y
experiencia. Están los ejemplos de Oaxaca y Campeche, en donde el Tribunal
Superior de Justicia de cada una de estas entidades federativas, aprobó la
aplicación del Protocolo de actuación de la SCJN.
Específicamente en Campeche y en el contexto del cambio, del sistema escrito al
sistema de juicios orales o adversariales, justamente se dio el caso de un juez de
ejecución, que emite una resolución, teniendo como marco de contexto tres actos
jurídicos dándose en el siguiente orden: después de la emisión del Protocolo por la
presidencia de la SCJN (marzo de 2013), después de la resolución de ésta de
limitar los Tratados de Derechos Humanos (septiembre de 2013) y antes de que el
TSJ de Campeche aprobara su aplicación (mayo de 2014)—. La resolución de
este juez, fue en el sentido de otorgar la excarcelación o libertad anticipada de una
mujer cho’ol, ante el asombro del defensor de oficio (que se negaba a invocar
derechos indígenas), ya que hizo uso del Convenio 107 y el 169 de la OIT, así
como de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas.
La trama de hechos y argumentaciones que constituyeron el contexto que
enmarcó el antes y después de la resolución de la SCJN de limitar la aplicación de
los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos —véanse los
casos de Cassez, el de Patishtan, y los casos de indígenas a los cuales después
del caso Cassez, la Corte les negó el amparo, aun cuando se demostraba una
falta al DEBIDO PROCESO, ya que no contaron con interprete-traductor en sus
procedimientos—, son la muestra de que las tensiones entre las corrientes
políticas conservadoras (que siguen insistiendo en un integracionismo forzado) y
liberales (que le apuestan al diálogo plural —queremos verlo así) representadas
en la SCJN, no se quedan a ese nivel y, que de hecho y de derecho, el marco
22
jurídico mexicano (que no son solo normas, ni solo instituciones sino personas con
intereses), se cimbra para dar lugar a cambios. Para que estos sean posibles, la
labor de los operadores y operadoras de justicia, sensibles y congruentes con un
sentido de justicia no sólo jurídico formalista sino también social, es fundamental.
Pero no es suficiente, si los abogados, litigantes, defensores, postulantes, no
hacemos nuestra parte: nos capacitamos continuamente e invocamos
adecuadamente los instrumentos jurídicos de derechos humanos.
Finalmente la existencia del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia
en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos
indígenas, es una puerta de oportunidad para esos operadores, los indígenas y
sus pueblos, y los abogados y abogadas, que hemos luchado desde hace más de
veinte años por la construcción de un Estado de derecho que realmente se aplique
a todos y todas, que incluya la diversidad, y el reconocimiento eficaz y efectivo de
los derechos humanos, sobre todo del derecho a la diferencia en la diversidad.
Bibliografía
1978 Adams Newbold, Richard. La red de la expansión humana. Centro de
Investigaciones Superiores del INAH. México.
1981 Comaroff, John, y Simon Roberts. Rules and Processes. The Cultural Logic of Dispute in an African Context. The University of Chicago Press. Chicago
1995 González Galván, Jorge A. El Estado y las etnias nacionales en México: la relación entre el derecho estatal y el derecho consuetudinario. Universidad Nacional Autónoma de México. México.
1995 Krotz, Esteban. “Órdenes jurídicos, antropología del derecho, utopía. Elementos para el estudio antropológico de lo jurídico”, en Victoria Chenaut y Teresa Sierra, coords. Pueblos Indígenas ante el derecho, pp. 345-353. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. México.
2002a_______________. La Otredad Cultural entre la utopía y ciencia. Un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación de la antropología. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa-Fondo de Cultura Económica.
2002b_______________. “Sociedades, conflictos, cultura y derecho desde una perspectiva antropológica”, en: Esteban Krotz, ed. Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, pp. 13-49.
23
Anthropos- Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Barcelona-México.
1994 Lazarus-Black, Mindie, y Susan Hirsch, eds. Contested States: Law, Hegemony and Resistance, Routledge. Nueva York.
1998 Mair, Lucy. Introducción a la antropología social. Alianza (Décimo segunda ed). Madrid.
1987 Medina Cervantes, José Ramón. Derecho Agrario. Harla. México. 1990 Moore, Sally Falk. Social facts and fabrications. Customary law on
Kilimanjaro (1880-1980). Cambridge University Press. Nueva York. 1991 Santos, Boaventura de Sousa. Estado, Derecho y Luchas Sociales. Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. Bogotá. 1995 _______________. Toward a New Common Sense: Law, Science and
Politics in the Paradigmatic Transition. Routledge. Nueva Cork-Londres. 1998 _______________. La globalización del derecho: los nuevos caminos de la
regulación y la emancipación. ILSA-Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
2002 Sierra Camacho, María Teresa, y Victoria Chenaut. “Los debates recientes y actuales en la antropología jurídica: las corrientes anglosajonas”, en Esteban Krotz, ed. Antropología Jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, pp. 132-170. Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Barcelona—México.
1982 Stavenhagen, Rodolfo, coord. Derecho indígena y derechos humanos. Colegio de México. México
1990 _______________. “Derecho consuetudinario indígena en América Latina”, en Rodolfo Stavenhagen y Diego Iturralde, comps. Entre la ley y la costumbre: el derecho consuetudinario indígena en América Latina, pp. 27-46. Instituto Indigenista Interamericano-Instituto Interamericano de Derechos Humanos. México-San José.
2002 Varela, Roberto. “Naturaleza/cultura, poder/política, autoridad/legalidad/ legitimidad”, en Esteban Krotz, ed. Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, pp. 69-111. Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Barcelona-México.
2003 Ley Agraria, en Agenda Agraria. Compendio de leyes, reglamentos y otras disposiciones conexas sobre la materia. Ediciones Fiscales ISEF. México.