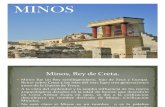Díaz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
Transcript of Díaz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
1/68
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
2/68
Cuadro 2-1. Tasas de crecimiento de valor agregado real, global ysectorial en la A rgentina, 1925-29/ 1961-65 (promedios anuales enporcentajes).
1925-29/ 1957-61 1925-29/ 1961-65
CON ADE BCRA BCRA
PI B a cos to de fac t ores 2,5 2,7 2,7Agricultura, ganadera y pesca 0,9 1,2 1,2Petrleo y minera 7,2 7,1 7,8Industrias manufactureras 4,1 3,7 3,6Construccin 2,9 3,0 2,6E lectricidad y otros servicios pblicos 5,7 5,7 6,2Transporte 3,6 3,3 3,2Comunicaciones 3,7 3,5 3,1Comercio 2,0 1,7 1,8
Servicios financieros 3,8 3,8 3,8Servicios de vivienda 2,5 2,5 2,3Servicios del gobierno general 4,3 4,3 3,8Otros servicios 3,1 3,2 3,0
Fuent es y m od o : Datos para 1925-39, CE PAL , pg. 4; para 1935-65,CONADE, C uent as nac io nal es de l a R epbl i ca A rgent i na, planillas de tra-bajo del CON ADE , y del BCRA. Los datos se relacionaron empleando elvalor medio para las distintas series de cada una de las fuentes, en el pe-
rodo 1935-39. Los datos de 1925-29 estn expresados en precios de 1950; losde 1935-65, en precios de 1960. Las tasas de crecimiento se obtienen com-parando los valores medios de 1925-29 con los de 1957-61 o 1961-65 (esdecir, no se toman en cuenta las cifras de los aos intermedios). El mismoprocedimiento se seguir en los dems cuadros, a menos que se indique locontrario. Por desgracia no es posible clasificar la construccin en industrial,comercial y residencial.
to per cpita del 0,8 % ha sido inferior a la cifra alcanzada en 1862-1930 y tambin a las tasas de crecimiento posteriores a 1930 en pasesanlogos a la Argentina.A quienes estn familiarizados con los escritos y comentarios sobre laArgentina, aun esta pequea expansin puede parecerles exagerada.Los aos anteriores a la Gran Depresin se describen, por lo comn,como una edad dorada; cabe preguntarse si los incrementos del pro-ducto per cpita no sern mera ilusin estadstica. Sin embargo, otras
series cronolgicas confirman que se han obtenido en efecto aumentosper cpita desde 1930 en adelante, al menos si se emplean medidasconvencionales para estimar el ingreso 2
los pagos de los factores en el exterior). Para el ingreso interno (que toma encuenta las variaciones en los trminos del intercambio) o para las diferentescifras globales, entre 1935-39 y 1961-65: PIB, a costo de factores, 3,0 ; PIB,a precios de mercado, 3,0 ; I IB, 2,7 ; PN B o INB, 2,8 . E ntre esos dosperodos, segn el BCRA el PIB aument en un 114 , el PN B en un 107 ,y el IIB en un 100 . Los pagos netos a los factores en el exterior constitu-yeron el 4,0 del PIB (en precios de 1960) en 1935-39, y solo el 0,6 delPIB en 1961-65. Cuando las tasas de crecimiento anual se calculan ajustandouna lnea de tendencia a los logaritmos de todas las estimaciones anuales delBCRA en los aos 1935-66, se obtienen los siguientes resultados: PIB, a pre-cios de mercado, 2,93 ; IIB, 2,73 ; PNB o INB, 2,86 96; Poblacin, 1,86 .2 En el cuadro 28 del apndice estadstico se presentan series cronolgicasdesagregadas que pueden emplearse para verificar en forma aproximada los da-
76
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
3/68
De todos modos, despus de 1930 el crecimiento ha sido tan exiguo,las fluctuaciones cclicas tan violentas y los cambios en la distribucindel ingreso tan acusados, que resulta fcil creer que durante unoscuantos aos ciertos grupos han estado peor de lo que ellos, o suspadres, haban estado entre 1925 y 1929. Por otra parte en determi-nados servicios pblicos (p. ej., telfonos, ferrocarriles, correos y ser-
vicios estadsticos) e industrias de sustitucin de importaciones, la ca-lidad se deterior a tal extremo que, si la tasa de crecimiento se corri-giese mediante un coeficiente de calidad, sera incluso menor. Las ci-fras que se ofrecen en el cuadro 2-1 tampoco se han corregido respectode las variaciones en los trminos del intercambio externos. Aunquelas series cronolgicas de los trminos del intercambio argentinos sonde dudosa contabilidad, es probable que declinaran entre 1925-29 ylos aos recientes; si corregimos la tasa de crecimiento de acuerdo conesa declinacin, disminuir ms todava (aunque no mucho).Como era de esperar en un pas que haba alcanzado elevados nivelesde consumo de alimentos y vestidos, los aumentos en el consumo percpita desde entonces han abarcado sobre todo bienes duraderos yproductos que no existan en aquella poca. Estos, y ciertos cambiosen los gustos (p. ej., el reemplazo de la yerba mate por las bebidassin alcohol), complicaron an ms la comparacin entre el bienestareconmico en los ltimos aos y el del perodo 1925-29.Tambin hay que tomar en cuenta otras consideraciones menos per-ceptibles cuando se compara el bienestar del ciudadano argentino me-dio de hoy con el de 1925-29. Hoy la inestabilidad poltica influyems que antes en la vida diaria, dificultando la planificacin de losasuntos personales. La inflacin tambin contribuye a aumentar laansiedad y la incertidumbre. Por ltimo, el retroceso de la Argentina
en su posicin mundial relativa y su imposibilidad de satisfacer lasgrandes esperanzas anteriores a 1930 han creado una perjudicial at-msfera de frustracin. Es comprensible, pues, que, a pesar del creci-miento que se observa en el cuadro 2-1, muchos argentinos conside-ren que el bienestar y el nivel de vida han disminuido de 1925-29 enadelante.La tasa de crecimiento ha distado mucho de ser uniforme con poste-
rioridad a 1930. Los cuadros 2-2 y 2-3 subdividen esa poca en tresperodos, cuyas caractersticas especiales examinaremos a continua-cin. El primer perodo, que comprende la Gran Depresin, fue el demenor crecimiento, al paso que despus la tasa media de expansinse ha mantenido prxima al 3 %. Las tasas de crecimiento anualeshan fluctuado mucho. Se logr un crecimiento acelerado durante lap-sos breves, que por lo comn resultaron coincidentes con perodos derecuperacin despus de las recesiones; las tasas de crecimiento anual
tos del cuadro 2-1. El indicio ms perturbador que all se observa es el de laabsorcin de acero y de hierro. Sin embargo, su baja tasa de crecimiento pa-rece deberse a inversiones muy elevadas en capital social fijo durante 1925-29y a dificultades de oferta en 1957-61. Otra comprobacin relativa al cuadro 2-1,que no hemos intentado realizar aqu, podra ser averiguar qu tasa de cre-cimiento surge cuando tanto la produccin de 1925-29 como la produccinreciente se valan a precios mundiales. Tal vez ese procedimiento diera comoresultado una tasa de crecimiento menor.
77
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
4/68
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
5/68
Cuadro 2-3. Tasas de crecimiento del valor agregado real, global ysectorial en los subperodos principales, 1927-29/ 1953-55 (CE PA L /CON A D E ).
1927-29/ 1941-43 1941-43/ 1953-55
CE PAL/ CON ADE CONADE
PI B a cost o de fact or es 1 ,8 3,3Agricultura, ganadera y pesca 1,5 0,2Petrleo y minera 9,5 3,1Industrias manufactureras 3,2 4,5Construccin 0,0 4,9E lectricidad y otros servicios pblicos 5,2 5,6Transporte 2,0 5,1Comunicaciones 3,5 4,2Comercio -0,6 3,3Servicios financieros 1,8 6,4Servicios de vivienda 2,3 2,9Servicios del gobierno general 3,5 6,0Otros servicios 2,6 3,9
Fuent es y m od o : Igual que en el cuadro 2-1.
Cuadro 2-4. E structura del PIB de la A rgentina, 1927-65 (porcen-
tajes del total). En precios de 1960 En precios de 19371927-29 1963-65 1927-29 1963-65
PI B a cos to de fac to res 100 f i 100,0 100 fi 100 fiAgricultura, ganadera y pesca 27,4 17,1 30,5 18,4Petrleo y minera 0,3 1,5 0,6 3,5Industrias manufactureras 23,6 33,7 13,4 18,6
Subtotal 51,3 52,3 44,5 40,5Construccin 4,2 3,6 3,1 2,6E lectricidad y otros servicios
2,6
pblicos 0,5 1,8 1,3 4,7Transporte 5,3 6,5 8,4 9,6Comunicaciones 0,8 0,9 1,0 1,1Comercio 23,5 16,9 16,1 11,2Servicios financieros 1,4 2,0 1,9 2,6
Subtotal 35,9 31,731,8 31,8
Servicios de vivienda 2,1 2,2 9,3 9,4Servicios del gobierno general 4,5 6,8 6,9 10,0Otros servicios 6,2 7,1 7,5 8,4
Subtotal 12,8 16,1 23,7 27,8
Fuent es y m od o : Vase el cuadro 2-1 (CE PAL y BCRA solamente). M-todo igual al del cuadro 1-6.
1960. Una mirada al cuadro permite apreciar la utilidad de un clculoaunque no sea ms que aproximado en la presentacin de las cuentasnacionales empleando otros aos base para los precios. 3 Si bien en pre-
3 En el ensayo 6 se analizarn con mayor detenimiento los cambios producidosdesde 1929 en los precios relativos. El mtodo empleado para computar elvalor agregado en precios de 1937 se indica en el cuadro 1-6. Recurdese que losresultados solo pueden aceptarse como estimaciones aproximadas.
7C>
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
6/68
cios de 1960, distorsionados por el mayor proteccionismo de posgue-rra, la participacin del valor agregado de la industria fue casi el doblede la del sector rural en 1963-65, si se las mide en precios de 1937,ambas son aproximadamente iguales. En precios de 1960, la partici-pacin de la industria argentina en el PIB resulta superior a la de Es-tados Unidos en 1963-65 Un grupo de servicios (servicios pblicos,
transporte, comunicaciones, finanzas, vivienda, gobierno general yotros servicios privados), cuyos precios relativos han sido erosionadospor la inflacin, muestran una participacin del 27,3 % del PIB en1936, si se los mide en precios de 1937. Pero, comoquiera que se mi-dan, se observan disminuciones en la participacin del sector rural y,aunque no tanto, tambin en la del comercio y la construccin, sec-tores que antes de 1930 haban sido particularmente estimulados porel crecimiento del comercio internacional y por la expansin del capi-tal social fijo.4
Cuadro 2-5. D istribucin del incremento neto del PIB (a costo defactores) en el perodo 1927-29/ 1963-65 entre los principales secto-res (porcentajes del incremento total del PIB).
En precios de 1960 En precios de 1937
I n c r em en t o t o t a l d el P I Ba costo de factores 100,0 100,0Agricultura, ganadera y pesca 10,0 10,6Petrleo y minera 2,3 5,4Industrias manufactureras 40.6 21,9
Subtotal 52,9 37,9Construccin 3,1 2,2E lectricidad y otros servicios
pblicos 2,7 6,9T ransporte 7,2 10,3Comunicaciones 0,9 1,1Comercio 12,4 8,0Servicios financieros 2,3 3,0
Subtotal 28,6 31,5Servicios de vivienda 2,3 9,4Servicios del gobierno general 8,3 12,1Otros servicios 7,8 9,0
Subtotal 18,4 30,5
Fuent es y m od o: Vase el cuadro 2-1 (BCRA, CON AD E ) .
El desequilibrio del crecimiento en los ltimos aos puede ilustrarsetambin comparando la estructura de 1927-29 (cuadro 2-4) con ladistribucin del incremento neto del PIB entre 1927-29 y 1963-65(cuadro 2-5). El sector rural, con el 30,5 % del PIB en 1927-29 (enprecios de 1937), contribuy slo en un 10,6 % al incremento delPIB. Las cifras correspondientes a la suma de minera, petrleo y ma-
4 Las actividades comerciales vinculadas con el comercio exterior constituyeronel 36 de la totalidad de los mrgenes brutos de comercializacin en 1935-37,el 21 en 1953-55 y el 23 en 1963-65. Vase BCRA, pg. 34 (los datoscorresponden a los precios de 1960).
80
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
7/68
tiufactura son 14,0 % y 27,3 %, respectivamente. Los servicios quepodramos calificar de complementarios de la produccin de mercan-cas construccin, servicios pblicos, transportes, comunicaciones,comercio y finanzas mantuvieron su participacin conjunta si se lamide en precios de 1937. Pero los servicios menos relacionados enforma directa con la produccin de mercancas (servicios de vivien-da, gobierno general y otros de carcter privado), que en 1927-29representaban el 23,7 % del PIB, daban cuenta del 30,5 % del incre-mento de la produccin global. Los servicios del gobierno generalpor s solos contribuyeron con el 12,1 % del incremento del PIB,siendo que en 1927-29 no representaban ms que el 6,9 % de laproduccin total.
Cuadro 2-6. D istribucin de la oferta de mano de obra en la A rgenti-na, 1925-61 (porcentajes de total).
Distribucin delincremento neto
Distribucin entre 1925-29 Distribucinen 1925-29 y 1960-61 en 1960-61
To t a l 100 f i 100 f i 100 f iSector rural 35,7 3,9 21,7Petrleo y minera 0,3 1,0 0,6Industrias manufactureras 22,0 31,0 26,0Construccin 5,5 6,5 6,0Servicios pblicos 0,5 1,2 0,8Transporte 4,6 7,0 5,7Comunicaciones 0,5 1,7 1,0Comercio, finanzas yservicios de vivienda 13,6 15,2 14,3Servicios del gobierno
15,2 14,3
general 4,6 17,7 10,4Otros servicios 12,6 14,9 13,6
Fuent es y m od o: Los datos sobre la fuerza de trabajo (poblacin econ-micamente activa) de 1925-50 se obtuvieron de CE PAL , pg. 400; los co-rrespondientes a 1947-61, de trabajos de investigacin inditos del CON ADE .Se relacionaron ambas series empleando 1950-54 como perodo de conver-gencia. Los datos del CON ADE se hicieron extensivos luego a aos ante-riores empleando los ndices obtenidos y tomando como base el perodo1950-54. Las cifras as obtenidas para 1925-29 difieren un tanto de laspresentadas en el captulo 1.
Como en otros pases, la contribucin de la mayora de los serviciosa la produccin argentina se mide cuantificando sus insumos (p. ej.,los servicios del gobierno general miden bsicamente la ocupacin),sin analizar con mucho detalle los cambios en la calidad de esos ser-vicios. La elevada proporcin del incremento del PIB entre 1927-29y 1963-65 provocado por todos los servicios (62 % en precios de1937 y 47 % en los de 1960), ms la impresin generalizada de quela calidad de muchos servicios se ha deteriorado, fortalece las dudasque suscita la magnitud del crecimiento real en los ltimos treinta yseis aos.La distribucin de los incrementos de la fuerza de trabajo (cuadro2-6) confirma las tendencias ya bosquejadas. Es previsible que los
8 I
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
8/68
incrementos marginales en la fuerza de trabajo se distribuyan en for-ma diferente a la estructura ocupacional media a medida que el passe desarrolla. Sin embargo, algunos de los contrastes que se observanen el cuadro 2-6 son inexplicables sobre esa nica base; vanse lascifras relativas al sector rural y a los servicios del gobierno general.Los tres sectores principales productores de mercancas (las activida-
des rurales, mineras y manufactureras), que en 1925-29 empleabanel 58,0 % de la fuerza de trabajo, en 1960-61 empleaban solo el48,3 %. De la disminucin en la participacin rural de la fuerza detrabajo (14,0 puntos porcentuales), menos de un tercio (4,3 puntosporcentuales) correspondi a la minera y la manufactura; el restocorrespondi a los servicios (solo los del gobierno general absorbie-ron 5,8 puntos porcentuales). La creciente urbanizacin no significuna ms rpida industrializacin.
Cuadro 2-7. D istribucin de las ex istencias de capital en la A rgentina\1929-55 (porcentajes del total).
Distribucin delDistribucin incremento neto
en 1929 entre 1929 y 1955
I . P or sect or es de l a econ om aSector rural 20,3 1,0Industrias manufactureras,minera y construccin 12,3 21,3Transporte, electricidad
21,3
y comunicaciones 16,6 4,9Servicios del gobierno general 11,2 36,1Otros servicios 39,6 36,7II . Po r t i pos de b ienes de cap i t a lMaquinaria y equipos 30,4 19,5Construccin y mejoras 57,0 70,2Existencias ganaderas 12,6 10,3
Fuent es y m od o- . La parte I se calcul sobre la base de los datos deCE PAL , pgs. 91-101. Las estimaciones de las existencias de capital semidieron en precios de 1950 para la Argentina. La parte II se obtuvode datos preliminares inditos del CON ADE .
Ms notables todava son los cambios en la distribucin del capital,que se observan en el cuadro 2-7. Por desgracia, se carece de datossobre la estructura sectorial de las existencias de capital posterior a1955. El sector rural, sumado al transporte, electricidad y comunica-ciones, obtuvieron entre 1929 y 1955 solo el 6 % del incremento delas existencias netas de capital. La prdida relativa de esos sectores,como en el caso de la mano de obra, qued compensada solo en mi-nscula medida por ciertos avances en la industria (manufactura, mi-nera y construccin). Segn dichos datos, los servicios del gobiernogeneral son los ms beneficiados, con ms de un tercio del incrementodel capital.El desequilibrio del crecimiento posterior a 1930 se refleja tambinen la distribucin de la formacin neta de capital por clases de bienes;la construccin y las mejoras absorbieron una participacin desmesu-
82
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
9/68
rada, al paso que la correspondiente a maquinaria y equipos no llega-ba al 20 %. La razn de ello la estudiaremos ms adelante. 5Una tercera caracterstica del crecimiento posterior a 1930 puede ob-servarse en el cuadro 2-8; en promedio, las exportaciones del perodode posguerra (1945-64) eran un 27 % inferiores a las de 1925-29 ycerca del 22 % inferiores a las realizadas durante la Gran Depresin
de 1930-39. En aquel mismo lapso las importaciones continuaron enel nivel de la dcada de 1930, equivalente a solo dos tercios del volu-men de 1925-29. La reduccin fue notable sobre todo en las exporta-ciones agrcolas (en especial cereales y lino). Pocos pases en todo elmundo pueden mostrar tan escaso desenvolvimiento de las exportacio-nes en el mismo lapso; varios tuvieron tal vez una disminucin en lasexportaciones per cpita, pero pocos se unirn a la Argentina en latriste categora de pases cuyas exportaciones disminuyeron en cifrasabsolutas. 6
Cuadro 2-8. Indices de exportaciones e importaciones argentinas demercaderas, 1925-64 (1951-54 = 100).
1925- 1930- 1940- 1945- 1950- 1955- 1960-29 39 44 49 54 59 64
Expor tac iones dem erca d er a s 179 167 135 133 106 124 160Productos ganaderos 152 136 162 163 109 140 157Productos agrcolas 212 206 90 96 103 113 149Impor tac iones dem erca d er a s 180 119 65 123 101 119 137
Fuent es y m od o\ L os ndices para 1925-54 se obtuvieron de ON U, A n i si sy p ro y ecc iones del desar r o l l o econm i co , V. E l desar r o l l o econm i co de l aA rg e n t i n a, Mxico, 1959, vol. 1, pgs. 110-15. Para los aos posteriores a1950, las fuentes fueron: DNE G, B ol et n m ensu al de est ad st i ca , variosnmeros, y Com erc io ex t er i o r, Informe G. 48, abril de 1958. Los ndices serelacionaron a partir de su superposicin, durante 1951-54. El total de ex-portaciones de mercaderas incluye otros rubros, adems de los productosagropecuarios.
Este desenvolvimiento econmico contrasta con la importancia de lasexportaciones antes de 1929, cuando, junto con las entradas de capi-tal, fueron las principales propulsoras de la expansin. El contrastese presenta a menudo como crecimiento merced a las exportacionesa expensas del crecimiento interno. Quiz resulte interesante exami-nar en ambos perodos los datos sobre la relacin entre las variaciones
5 Tambin se ver que parte de esos desequilibrios se han corregido en losltimos aos, lo cual no se observa en el cuadro 2-7.6 Otros factores importantes han influido sobre la balanza de pagos en el lapsoestudiado; por desgracia, solo disponemos de datos incompletos para variosde ellos. Por una parte, en los aos de posguerra se produjo una disminucinen los pagos netos de servicios a causa de la nacionalizacin de los ferrocarrilesy de varios servicios pblicos, y de la expansin de la marina mercante ylas compaas de seguros en la Argentina. Sin embargo, las polticas naciona-listas determinaron una salida neta de capital, al menos en seguida de terminadala guerra. Ms adelante examinaremos cierta disminucin aparente en los tr-minos del intercambio respecto de los niveles de 1925-29.
83
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
10/68
anuales en las exportaciones y los cambios similares en la tasa de cre-cimiento del PIB real. A ese fin se puede considerar que la dcadade 1930 forma parte del primer perodo, ya que por lo comn seafirma que la economa era entonces muy vulnerable al impacto delexterior. Si se comparan los cambios porcentuales de las exportacio-nes, x, con los cambios porcentuales del producto interno bruto real,y, se obtienen los resultados siguientes: 7 para 1905-40,
yt = 2,10 + 0,25 x* + 0,19 x* _ i + 0,24 x* _ 23 R 2 = 0,48 (2.1)(0,05) (0,05) (0,08)
para 1941-63,
yt = 2,59 + 0,05 x* + 0,08 x* _ 1
+ 0,06 x _ 2/ 3 R2
= 0,05 (2.2)(0,07) (0,08) (0,14)
Los subndices t indican un ao determinado; por ejemplo, el subn-dice t 2/ 3 se refiere a la tasa media de crecimiento de las exportacio-nes en los dos aos anteriores al ltimo. Las cifras entre parntesisrepresentan los errores estndar de los correspondientes coeficientes;
R2
designa el coeficiente de correlacin mltiple elevado al cuadrado.Las ecuaciones (2.1) y (2.2) reflejan la distinta importancia de lasexportaciones antes de 1940 y despus de esa fecha; R 2 es muchomayor en la primera ecuacin, as como lo son tambin los coeficien-tes de las x. Se obtienen resultados similares si en vez de la cantidadde exportaciones se utiliza como variable independiente la capacidadde importacin. 8La aparente independencia de la tasa de crecimiento del PI B respectode la tasa de crecimiento de las exportaciones, que se observa en laecuacin (2.2), est, por supuesto, desprovista de mucho significadoeconmico en el largo plazo; solo indica que los vnculos entre esasdos variables se tornaron ms sutiles y menos fcilmente cuantifica-bles, a causa sobre todo de los defasajes flexibles. Aunque en el pri-mer perodo las exportaciones (y tambin la entrada de capitales) in-fluyeron sobre las fluctuaciones de corto plazo en la tasa de creci-miento, principalmente por va de la demanda global, en el segundoel excedente de divisas influy sobre el crecimiento gracias a la ofertade importaciones de bienes de capital y de materias primas, que ellasposibilitaron. La independencia a corto plazo del producto interno
7 Los cambios porcentuales se calcularon dividiendo la variacin anual por lam a y o r de las dos cifras comparadas. Los datos sobre la cantidad de exporta-ciones y el producto nacional se obtuvieron de las fuentes que se indican enel cuadro 2-1 y de CE P AL (vase a qu corresponde esta sigla en Abreviatu-ras, pg. 15), y de las planillas de trabajo de la CE PAL.8 La capacidad de importacin se define como el valor de las exportaciones enmoneda extranjera deflacionado mediante un ndice de precios de las importa-ciones Cuando este concepto se emplea como variable independiente, R 2 seeleva a 0,12 para 1941-63. No se han tomado en cuenta los movimientosde capital a causa de que los datos disponibles son dudosos. En 1905-40 latasa media de crecimiento anual de la produccin fue del 3,2 ; en 1941-63,del 2,5 (casi igual al valor del trmino constante en la ecuacin 22).
84
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
11/68
respecto de las fluctuaciones en el lapso 1941-63 solo mejoraron le-vemente la estabilidad de la tasa de crecimiento: el desvo estndarde las tasas de crecimiento del producto durante 1905-40 fue de5,40 %, en tanto que el de 1941-63 no pas de 4,95 %. De hecho, larazn entre el desvo estndar y la media de la tasa de crecimiento delproducto se elev en el segundo perodo. 9
Las tres caractersticas claves del crecimiento desde 1925-29 no son,por supuesto, independientes. En especial, se siente la tentacin devincular la lenta expansin del sector rural (unida al crecimiento de lademanda interna de bienes de exportacin) con la disminucin delas exportaciones, as como la de atribuir el mal comportamiento dela economa a que la industria se desarroll a expensas del sector ru-ral. Este diagnstico ha llegado a ser popular en los ltimos aos;pero es errneo. N i la tasa de crecimiento absoluta ni la relativa (res-pecto de la tasa global) de la manufactura han sido muy elevadas. Sibien las tasas observadas son ex post, no muestran que hubiera mu-cha industria. Tambin se habrn notado las bajas participaciones dela formacin neta de capital y de los incrementos en la fuerza de tra-bajo que se produjeron en la industria despus de 1929. El problemano consisti en un exceso de industria, sino en las escasas exportacio-nes de toda ndole: de artculos rurales, minerales, manufacturas, eincluso de servicios. Sin embargo, las exportaciones no explican en sutotalidad el fenmeno. Qu hubiese ocurrido si la estrategia de lasustitucin de importaciones hubiese sido otra? En particular, quhubiese acaecido si actividades como la fabricacin de acero, la ex-traccin de petrleo y la petroqumica hubiesen tenido prioridad so-bre la expansin de la industria liviana de bienes de consumo? Es-tos interrogantes sugieren que, adems de analizar la historia econ-
mica reciente de la Argentina desde el punto de vista de las relacionesentre la industria y la agricultura, tambin se debe estudiar la corre-lacin entre bienes exportables e importables, por un lado, y bienesinternos, como las actividades de la construccin y los servicios delgobierno general, por otro. En otras palabras, el no volcar suficientesrecursos a las industrias de exportacin y a las industrias verdadera-mente competitivas de las importaciones y haberlos destinado en ex-ceso a los bienes internos fue lo que dio origen al grave problema delas ltimas cuatro dcadas: la persistente escasez de divisas que pro-voc las bajas tasas de formacin de capital real y de incremento dela productividad.Los trminos bienes exportables, importables e internos, se emplea-rn con frecuencia en este y otros ensayos. Se los entiende como en lateora estndar del comercio internacional. Bien importable es el deuso interno que puede ser importado o producido en el pas. Su
9 El desvo estndar de la tasa de crecimiento anual de las exportaciones fuebastante elevado y muy similar en ambos perodos: 17,3 en 1905-40 y 16,4en 1941-63. Las cifras correspondientes para la capacidad de importacin fue-ron 19,5 en 1905-40 y 21,4 en 1941-63. Esas cifras ilustran el influjo delas fluctuaciones de las exportaciones sobre la determinacin de la variabilidaddel valor de las ganancias provenientes de ellas. Vase A. I . Macbean, E x p o r tI m t a b i l i t y a n d E c o n o m i c D e v e l o p m e n t , Cambridge: H arvard University Press,1966, esp. caps. 1-5.
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
12/68
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
13/68
notable de la historia econmica argentina de 1930 en adelante hasido la persistente escasez de divisas, pues, con excepcin del perodode la guerra y los primeros aos de la posguerra, la capacidad de im-portacin no alcanz la cifra necesaria para lograr una tasa sosteni-da de crecimiento del 5 % anual. Si se toma en cuenta adems quetodos los requerimientos para esa tasa de crecimiento estaban o esta-
ran presentes tan pronto como el crecimiento alcanzara esos nivelesms altos, y que no exista posibilidad alguna de sustituir con otrosinsumos las divisas necesarias, -se podr hablar de un verdadero es-trangulamiento de divisas que coartaba la expansin econmica. E lestrangulamiento puede surgir por influjo de circunstancias externasdesfavorables a las cuales la economa no se puede ajustar con rapi-dez, o a causa de las polticas internas (por ejemplo, una polticacambiara que mantenga el precio de las divisas por debajo de su ni-vel de equilibrio).Esta explicacin simplifica mucho el anlisis del crecimiento. En cual-quier pas, por lo comn, el crecimiento se ver restringido por diver-sos factores capacidad de ahorro, fuerza de trabajo, dificultades deorganizacin, etc. ; pero la escasez provocada por uno de ellos pue-de compensarse intensificando la disponibilidad de otros, de modoque la mxima tasa posible de crecimiento no est limitada por nin-guno de sus componentes, sino por la escasez general de insumos ge-neradores de crecimiento. Un estudio a fondo exigira la investigacinprevia de la disponibilidad de cada uno de esos componentes, as co-mo de las compensaciones entre ellos. Pero a propsito de la Argen-tina posterior a 1930 no estudiaremos las razones de que la economano creciera a un 7 o un 8 % anual; en cambio, para averiguar porqu no creci siquiera a un 5 %, el concepto de escasez de divisas
es una simplificacin til.Los dos insumos clsicos, trabajo y capital, suministran otro modode analizar el estrangulamiento de divisas. De 1929 a 1955 la fuerzade trabajo creci a un 1,8 % anual, en tanto que el capital fsico total10 hizo tambin a la misma tasa aproximada. L as cifras preliminaressobre las existencias de capital en los ltimos aos muestran una tasade crecimiento media del 2,3 % anual entre 1929 y 1962. El capitalfsico es un conjunto bastante heterogneo; comprende ganado, cons-trucciones y mejoras, y maquinaria y equipos. En cuanto a maquina-ria y equipos, se observa que mientras crecieron a una tasa anualsuperior al 9 % entre 1900 y 1929, su crecimiento de 1929 a 1955fue de solo el 1,3 %; las estimaciones preliminares sitan la tasa deexpansin de 1929-62 en el 3,3 9b. 11
vase J . Villanueva, Industrialization Problems with Restrictions in the ForeignSector: A Geometrical N ote, Oxford E conomic Papers, n- 18, julio de 1966;F. Masson y J . Theberge, Necesidades de capital externo y desarrollo econ-mico: el caso de la Argentina, E l trimestre econmico, Mxico, vol. 34, n ? 136,octubre-diciembre de 1967, y A. Ferrer, ha economa argentina, Mxico: Fondode Cultura Econmica, 1963.11 Las fuentes de los datos son las mismas que se utilizaron para los cuadros2-6 y 2-7. El capital en maquinaria y equipos creci a casi un 14 anual de1900 a 1914 y a ms del 5 anual en el lapso 1914-29. Estos datos sobreel stock de capital son dudosos y no deben tomarse ms que como indicadores
87
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
14/68
El crecimiento de la fuerza de trabajo argentina no debe considerarsecomo un parmetro rgido y exgeno, sino, a causa de la posibilidadde inmigracin, como un parmetro endgeno y muy elstico. Que-damos, pues, con el crecimiento del capital, y en especial con el de lamaquinaria y los equipos (y acaso con un residuo), como los determi-nantes del desarrollo. Por qu el crecimiento de las existencias de ca-
pital en la forma de maquinaria y equipos fue mayor antes que des-pus de 1930? Aunque los ahorros extranjeros haban contribuidomucho a la formacin de capital antes de 1929, por entonces el PNBhaba alcanzado niveles que podan sostener grandes ahorros nacio-nales. En realidad, en el perodo posterior a la Segunda Guerra Mun-dial los ahorros nacionales brutos a los precios corrientes fluctuaronalrededor del 20 % del PNB. La capacidad de ahorrar, por tanto, noconstituye una grave barrera para el logro de una tasa de crecimientosostenida del 5 %. Las importaciones durante 1925-29 constituyeronel 35 % del valor total de la formacin bruta de capital en maquina-ria y equipos. 12 Como el sector exportador produca un monto cadada ms elevado de divisas para financiar aquellas importaciones, po-dramos decir que constitua la principal industria de bienes de capi-tal del pas. Aquel modo indirecto de obtener maquinaria y equiposera ms eficiente que la instalacin de plantas para producirlos en
la Argentina misma mientras la demanda extranjera de exportacionescontinuara siendo elstica. 13 E x post cabe afirmar que la culpa del
de una tendencia general. Los datos sobre la fuerza de trabajo son mejores, perono hay cifras disponibles acerca del total de horas-hombre. Sin embargo, es desuponer que el total de horas-hombre trabajadas aument menos que lafuerza de trabajo.12 Vase CE PAL , vol. 1, pg. 27. Ntese que la formacin bruta de capitalincluye los costos de instalacin, transporte interno, etc. Cuando las importa-ciones se toman como porcentaje del valor de los productos manufacturadosinternos ms las importaciones para ramas escogidas de la industria, se obtie-nen los siguientes resultados correspondientes a 1925-29: metales, 61 ; ma-quinaria, vehculos y equipos, menos los elctricos, 70 ; maquinarias y arte-factos elctricos, 98 (vase el captulo 4).13 Si se supone que la demanda extranjera de exportaciones es del todo els-tica al precio P x (en dlares), y que la oferta extranjera de maquinaria yequipos lo es tambin al precio P k (en dlares), las condiciones marginalesneoclsicas corrientes para la eficiencia indicaran que la mano de obra y los
dems insumos habran de distribuirse entre las industrias de exportacin ylas industrias internas de sustitucin de importaciones productoras de maqui-narias y equipos, en forma tal que para la mano de obra tendramos:
Px BZ ( Z 3 )
d L k P k d L xV K
donde indica el producto marginal de la mano de obra en la industriad L k
d Kde maquinaria y equipos; designa el producto marginal de la mano de?)Lx
P xbra en la industria de exportacin; y expresa los trminos del intercam-P k
bio dados en forma exgena entre las exportaciones y dichos bienes de capital.Para la mayor parte del perodo que estudiamos, dadas las dotaciones de factoresde la Argentina, esta condicin exiga un predominio del procedimiento i n d i
88
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
15/68
lento crecimiento del capital en maquinaria y equipos la tuvo la len-titud relativa del incremento tanto de la produccin interna de di-chos bienes como de la cantidad de divisas asignadas a su importacin.De modo que lo incorrecto de una situacin en la cual se permite quelos problemas planteados con las divisas reduzcan el crecimiento delas existencias de maquinaria y equipos radica en no expandir las en-
tradas de divisas o en no seguir la estrategia adecuada en cuanto ala sustitucin de importaciones. Una tercera posibilidad, la de incre-mentar la participacin destinada a las importaciones de maquinariay equipos en el caso de entradas de divisas estancadas o decrecientes,puede descartarse como solucin de largo plazo, no solo porque tardeo temprano se alcanzara el lmite mximo (en el 100 %), sino tam-bin porque la industrializacin determina demandas de divisas parausos corrientes que son difciles de reducir. Como la sustitucin deimportaciones en el corto plazo es una actividad intensiva en im-portaciones y se presume que las actividades de exportacin empleancon mayor eficiencia los recursos adicionales, la responsabilidad prin-cipal de la escasez de divisas y de la consiguiente disminucin en laacumulacin de capital incumbir a la falta de aliento a la obtencinde divisas. 14Este anlisis parece dar excesiva importancia a la formacin de capi-tal de cierta ndole como factor de crecimiento. Sin embargo, la ma-yor durabilidad de determinadas estructuras, como viviendas y capitalsocial fijo, que llevan incorporados servicios de construccin, y su in-flujo ms indirecto sobre la produccin, justifican en parte que se led la mencionada importancia. Varios autores han indicado tambinque buena parte del residuo surge de no dar la debida considera-cin a los cambios cualitativos producidos en la maquinaria y equipos. 15
recto de obtencin de maquinarias y equipos. Comprese con R. Findlay, Opti-mal Investment Allocation between Consumer Goods and Capital Goods,E conomic Jou rna l , vol. 76, n ? 301, marzo de 1966, pg. 75-76.14 Markos J . Mamalakis, al analizar otras experiencias latinoamericanas, hainsistido en el vnculo entre la escasez de divisas y la disponibilidad de ma-quinaria y equipos. Vase, por ejemplo, su artculo Forced Savings in Under-developed Countries: a Rediscovery or a Misapplication of a Concept?, Eco-nom a I n t erna z i ona l e, vol. 17, n 9 2, mayo de 1964, y El sector exportador,etapas de desarrollo econmico y el proceso ahorro-inversin en Amrica la-tina, E l t r i m est re econm i co, Mxico, vol. 34, abril-junio de 1967, pgs. 319-41.Para un estudio anterior de la relacin entre la restriccin de los ahorros y laprovocada por la capacidad de la industria de bienes de capital, vase E . D.Domar, Essa y s i n t h e T h eo r y o f E co n o m i c G r o w t h, Nueva York: OxfordUniversity Press, 1957, cap. 9 (A Soviet Model of Growth), pg. 236. Varioseconomistas de la CE P AL durante la dcada de 1950, entre ellos OsvaldoSunkel, Celso Furtado y Anbal Pinto, tambin insistieron sobre este particularen las publicaciones de la organizacin. Vase tambin O. Sunkel, Polticanacional de desarrollo y dependencia externa, E s tud ios in t e rnac iona le s, San-tiago de Chile, ao 1, n- 1, abril de 1967, esp. pgs 62-63.15 Las tasas de crecimiento para el capital, el trabajo y la tierra, de alrededordel 2,3 , 1,8 y 0,5 , respectivamente, durante los ltimos 35 aos, com-paradas con una tasa de expansin de la produccin del 2,7 , implican algnresiduo. Pero los datos bsicos son poco exactos y demasiado globales para quese pueda intentar hacer una anatoma detallada del crecimiento Cabe conje-turar que los cambios en la composicin sectorial de la produccin, as comoel no tomar en cuenta en absoluto las variaciones cualitativas en el rubro de
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
16/68
No todo el cambio tecnolgico est incorporado en esos bienes, peroparece razonable suponer que gran parte de l s lo est. Aun cuan-do los cambios tecnolgicos no estn incorporados al capital, comocuando se trata de mejores semillas y prcticas agrcolas, el aprove-chamiento al mximo de este nuevo conocimiento implica a menudola compra de maquinaria y equipos nuevos, al paso que el acceso adichos bienes de capital estimula la educacin tcnica y el empleo demejores prcticas. En consecuencia, la poca disponibilidad de maqui-naria y equipos nuevos no solo reducir el crecimiento del capital f-sico, sino que tambin entorpecer el cambio tecnolgico.Un estrangulamiento de divisas restringe la expansin de la demandainterna en pocas .en que hay exceso de capacidad de la mayora delos dems insumos generadores de crecimiento. Las limitaciones a la
demanda pueden aplicarse en forma continua o espordica; en estesegundo caso se observan los ciclos de marchas y contramarchas quehan caracterizado la historia de la economa argentina en estos ltimosaos. Una mejor distribucin entre los bienes internos y los co-mercializables (exportables o importables) podra haber elevado latasa de crecimiento con los mismos recursos internos disponibles.Dentro de lmites realistas (dados por la demanda externa), la tasade crecimiento hubiese sido tanto mayor cuanto ms hubiese aumen-tado la asignacin de recursos a la produccin de bienes exportables.Con frecuencia resulta difcil trazar la lnea divisoria entre bienes in-ternos y bienes comercializables. Algunos servicios estn muy prxi-mos a la produccin exportable (p. ej., los servicios ferroviarios queacarrean los cereales a los puertos), mientras que otros (p. ej., servi-cios de vivienda para residentes) puede decirse que son bienes inter-nos puros. Aunque las categoras del ingreso nacional no se prestan
a subdivisiones entre bienes internos y de otra ndole, en el cuadro2-9 se realiza un intento aproximado de establecer distintos gradosde comerciabilidad, suponiendo que la produccin de mercancasocupa el ms alto. Otros servicios, ms similares a los bienes internospuros, crecieron a una tasa mayor que cualquiera de las dos catego-ras restantes a lo largo del perodo posterior a 1930. Durante 1941-43/ 1953-55 esos servicios crecieron a una tasa que superaba al doblede aquella a que lo hicieron los sectores productores de mercancas,pero desde 1953-55 la tendencia se ha invertido.A qu obedeci el relativo descuido de los bienes comercializables,con el consiguiente estrangulamiento en las divisas? En particular,fueron las polticas interna o externa y las circunstancias las nicasresponsables? Resulta siempre arriesgado para los historiadores de
maquinaria y equipos nuevos, explican la mayor parte del residuo. Parece serque las mejoras en la educacin posteriores a 1929 representaron un papel eco-nmico de menor importancia que durante el perodo anterior. T. P. H ill hainformado, sobre la base de la experiencia de posguerra de N orteamrica yE uropa occidental, que no se pudo advertir relacin alguna entre el crecimientoy la inversin bruta en la construccin, de manera que, en caso de existir unaasociacin general entre el crecimiento y la inversin, ella era atribuible enun todo a la maquinaria y los equipos. Vase T. P. H ill, Growth and Invest-ment Accprding to International Compatisons, Economic Journa l, vol. 74,n- 294, junio de 1964. Parecen limitadas las posibilidades de sustituir maqui-naria y equipos por construcciones en los procesos productivos.
9 0
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
17/68
la economa asignar responsabilidades o decidir sobre causas y efec-tos; despus de todo, a pesar de lo mala que hubiera sido la situacinexterior, se podra haber ideado alguna poltica interna que suminis-trase las divisas necesarias, aunque tal vez a un costo social muy ele-vado. Se argir que, en general, las circunstancias externas fueronlas causantes de la escasez de divisas entre 1929 y la guerra, pero que
las polticas internas tienen que cargar con el mayor peso de la res-ponsabilidad en los aos de posguerra. La expansin de los bienesinternos y de las actividades de sustitucin de importaciones en ladcada de 1930 fue, para todos los fines prcticos, impuesta a la Ar-gentina por el resto del mundo; pero no puede decirse lo mismo apropsito de 1945-65. Durante este lapso la participacin argentinaen los mercados mundiales se redujo al mximo y el inters por atraeral capital extranjero disminuy claramente; (en particular, de 1943a 1955).
Cuadro 2-9. Tasas de crecimiento de los sectores productores de mer-cancas y de los servicios, 1927-29 / 1963-65 (promedios anualesen porcentajes).
Sectores pro-ductores demercancas a
Servicios directa-mente relacionadoscon la produccinde mercancas b Otrosservicios c
CE PAL/ BCRA1927-29/ 1963-65 2,6 2,2 3,21927-29/ 1941-43 2,5 0,4 2,91941-43/ 1953-55 2,1 3,4 4,51953-55/ 1963-65 3,4 3,2 2,0CEP AL/ CON ADE
3,2
1927-29/ 1941-43 2,3 1,21941-43/ 1953-55 2,5 4,3
a Incluyen agricultura, ganadera, pesca, petrleo, minera e industrias ma-nufactureras.b Incluyen construccin, servicios pblicos, transporte, comunicaciones, co-mercio y finanzas.c Incluyen servicios de vivienda, del gobierno general y otros.
Fuentes: CE PAL , BCRA, CON ADE .Ntese que a las polticas internas de la posguerra se las puede cul-par de: 1) no expandir las exportaciones de bienes tanto rurales comomanufacturados, a pesar de que el comercio mundial estaba en expan-sin, y 2) no adoptar una estrategia de sustitucin de importacionescoherente con la decisin de no incrementar las exportaciones. Comolas exportaciones de la Argentina incluyen bienes de gran consumointerno, la responsabilidad de la no expansin de las exportacionespuede dividirse atribuyndola en parte a una tasa demasiado baja deproduccin de bienes exportables y en parte a una expansin dema-siado elevada de la absorcin interna de esos mismos bienes. Sin em-bargo, a largo plazo, el crecimiento de las exportaciones no se puedefundar en una produccin estancada de los bienes exportables y enuna proporcin cada vez menor de la absorcin interna, de modo que
9
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
18/68
la principal responsabilidad incumbe a la falta de expansin de laproduccin. Por consiguiente, la divisin mencionada solo es aplicablea lapsos ms cortos.Las restantes secciones de este ensayo estudiarn las tesis generalesrespecto de las causas y efectos de las dificultades cambiaras.
Trminos del intercambio: internos y externos
El anlisis precedente indica la importancia de examinar la evolucinde los dos tipos principales de precios relativos : 1 ) el constituido porlos bienes internos y los comercializables y 2 ) el de las mercancas delsector rural y las industriales. Estos ltimos se pueden referir a losprecios mundiales de las exportaciones argentinas en relacin con susimportaciones, o a los precios internos de los bienes rurales respectode los precios internos de las manufacturas. Examinaremos ambostipos.
Cuadro 2-10. V alores unitarios en dares e ndices de precios de lasexportaciones, 1925-64 (1935-39 100).
Argentina,CE PAL I / DNE C
Argentina,CEPAL II Australia Canad
1925-29 154 249 1451930-34 77 115 88 941935-39 100 100 100 1001940-44 119 131 94 1221945-46 191 212 123 1831947-49 344 336 249 2091950-52 303 346 327 2511953-55 264 306 293 2491956-58 226 258 259 2581959-61 221 b 226 c 262c1962-64 216
a Se refiere solo a 1928-29.h E l guin indica que no se dispone de datos.c Se refiere solo a 1959-60.Fuent es y m od o: La columna que lleva el encabezamiento Argentina,CE PAL I / DN E C se basa en los datos de E l d .esa r ro l l o econm i co de l aA rg e n t i n a, Mxico, 1959, vol. 1, pg. 110 (1925-49) ; R. Kelly, ForeignT rade of Argentina and Australia, 1930-1960, B ol et n econm i co pa raA m ica L a t in a , marzo de 1965, pg. 50 (1950-54) ; DN E C, Bo l et n deest a d st i ca , varios nmeros (1951-65) . E stas series se correlacionaron a par-tir de su superposicin durante 1951-54. Los datos de la columna que llevael encabezamiento Argentina, CE PAL I I se obtuvieron de CE PAL , I n f l a -t i o n a n d G r o w t h , vol. 3, apndice estadstico, cuadro X-VI I I . Los datossobre Australia proceden de R. Kelly, op . c i t . y pg. 50; los de Canad,de M. C. Urquhart, ed., H i s t o r i c a l S t a t i s t i c s o f C a d a , Cambridge: Cam-bridge University Press, 1965, pg. 301.
Los datos acerca de los trminos del intercambio externos simples dela Argentina (precios en dlares de las exportaciones divididos porlos precios en dlares de las importaciones) son un tanto confusos;
9 2
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
19/68
hay que observar ms en detalle las series componentes. En el cuadro2-10 se ofrecen los datos acerca de los valores unitarios en dlares delas exportaciones, procedentes de dos publicaciones diferentes de laCEPAL, as como de la Direccin Nacional de Estadstica despus de1951; a los efectos de comparar, se incluyen datos similares para Ca-nad y Australia. Aunque las exportaciones de los tres pases no son
idnticas, estn integradas principalmente por productos primarios.Hay discrepancias entre la primera y la segunda columnas antes de1935-39, tal vez a causa de la diferencia de mtodos para explicar ladevaluacin de principios de la dcada de 1930. Sin embargo, desde1935-39 en adelante la evolucin de los ndices no parece haber sidoanmala.
Cuadro 2-11. V alores unitarios en dares e ndices de precios de lasimportaciones, 1925-64 (1935-39 100).
Preciosmayoristasestadouni-denses, conexclusin
T otal de de alimen-Argentina, Amrica tos y pro-CE PAL 1/ Argentina, latina, ductos deDNEC CEPAL II CE PAL I I Australia Canad granja
1925-29 131 243 a 135a 139 1191930-34 99 147 104 98 941935-39 100 100 100 100 100 1001940-44 152 131 128 133 134 1141945-46 196 198 175 165 158 1291947-49 276 261 232 219 204 172
1950-52 352 304 251 221 244 1921953-55 326 304 257 228 231 1991956-58 326 299 263 239 243 2151959-61 289 b 245 243 2211962-64 286 221
a Se refiere solo a 1928-29.b E l guin indica que no se dispone de datos. Se refiere solo a 1950-60.
Fuent es y m od o: Igual que en el cuadro 2-10, y, adems, U . S. Departmentof Commerce, St a t i s t i ca l A bst r ac t o f th e U ni t ed St a t es, 1965, Washington:U. S. Government Printing Office, 1965, pg. 356.
No podra decirse lo mismo de los valores unitarios de las importa-ciones, que se observan en el cuadro 2-11. Los valores unitarios endlares parecen haberse incrementado para Canad y Australia entre
1935-39 y la dcada de 1950. Las importaciones argentinas durantetodo ese lapso estaban integradas sobre todo por productos manufac-turados, no muy diferentes de los que importaba el resto de Amricalatina, Canad y Australia, ni de los rubros que componan el ndicemayorista de precios de Estados Unidos, excluidos los alimentos ylos productos agrcolas, que aparece tambin en el cuadro 2-11. Porotra parte, segn Charles P. K indleberger, los ndices del valor uni-
9 3
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
20/68
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
21/68
deflacionar la primera columna del cuadro 2-10. Esos trminos delintercambio muestran una imagen ms favorable de la Argentina quelos de las dos primeras columnas, si bien la direccin del cambio esanloga. Para 1940-46 dicha estimacin da una imagen demasiadooptimista de la posicin comercial de la Argentina. Las importacioneseran muy caras o estaban menos disponibles para la Argentina neu-tral que para el Canad aliado, pero en los aos posteriores muestranuna imagen ms realista que las otras dos columnas.
Cuadro 2-13. Tminos de intercambio internos de la A rgentina,1926-64 (1935-39 100).
Precios mayoristas Precios implcitos
1926-29 132a
1930-34 871935-39 100 1001940-44 62 721945-46 74 831947-49 80 721950-52 68 821953-55 68 851956-58 78 931959-61 85 961962-64 93 103
H El guin indica que no se dispone de datos.
Fuent es y m od o : La primera columna constituye un ndice de la raznentre los precios mayoristas de los productos rurales y los de los bienes norurales. Los datos se obtuvieron del Comit N acional de Geografa, A n u a r i ogeogrico argent ino, Buenos Aires, 1941, pg. 369; BCRA, B o l et n est ad st i co,Buenos Aires, setiembre de 1962, pgs. 51-62; y DN E C, B ol et n m ensu alde est ad st i ca , varios nmeros. L a segunda columna constituye un ndiceentre la razn de los precios implcitos del sector rural y los del sectormanufacturero. Los datos se tomaron de OS, pgs. 112-13, 132-33, y BCRA,pgs. 2, 18.
Los trminos del intercambio internos pueden definirse como la rela-cin entre los precios internos de los bienes rurales y los de las mer-cancas no rurales. Pueden considerarse dos series alternativas: una
en la que se utilizan los ndices de precios mayoristas y otra en laque se utilizan los precios implcitos de las actividades rurales y elsector manufacturero, segn las cuentas nacionales. Ambas aparecenen el cuadro 2-13. En una y otra serie los grandes movimientos sonsimilares, pero acusan diferencias sustanciales en varios perodos; delas dos, el ndice fundado en los precios mayoristas parece ms con-fiable.18
18 Se ha sealado que el ndice de precios mayoristas para los bienes no rura-les subestima el incremento de precios que se produjo en esos bienes a partirde 1935-39, as como tambin el rubro de maquinaria y equipos, cuyos preciosfueron los ms altos (se profundizar ms en este tema en el captulo 6),n In vez que est excesivamente ponderado respecto de los bienes intermediosy las materias primas, cuyos precios aumentaron menos. Sin embargo, obsrveseque la primera columna del cuadro 2-13, basada en los precios mayoristas, mues-tra en general una tendencia ms favorable en los precios de los bienes manu-
26
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
22/68
Cuadro 2-14. Indices de la razn entre los tminos de intercambiointernos y ex ternos, 1925-64 (1935-39 = 100).
A B C D
1925-29 113 119 a1930-34 112 110
1935-39 100 100 100 1001940-44 79 70 92 811945-46 76 62 86 691947-49 65 47 58 431950-52 79 55 95 661953-55 84 60 105 751956-58 113 84 135 1001959-61 112 93 126 1051962-64 124 104 137 116
a El guin indica que no se dispone de datos.Fuent es y m od o: Igual que en los cuadros 2-12 y 2-13. La columna A re-presenta la razn entre la primera columna del cuadro 2-13 y la primeradel 2-12 (multiplicada por 100). Se ha supuesto que el promedio para1926-29 puede considerarse representativo del promedio de los trminos delintercambio en 1925-29. La columna B corresponde a la razn entre laprimera columna del cuadro 2-13 y la tercera del 2-12 (multiplicada por100). L a columna C consigna la razn entre la segunda columna del cua-dro 2-13 y la primera del 2-12 (multiplicada por 100). La columna D indicala razn entre la segunda columna del cuadro 2-13 y la tercera del 2-12(multiplicada por 100).
Durante el lapso que estudiamos hubo varias oportunidades en quela Argentina ejerci considerable poder de mercado sobre el comerciomundial de algunas mercancas, sobre todo en el corto plazo, pero engeneral los trminos del intercambio externos pueden considerarsecomo impuestos desde el exterior por los mercados mundiales. Sinembargo, el gobierno argentino poda influir de diversas maneras so-bre los trminos del intercambio internos entre bienes rurales y bie-nes manufacturados empleando impuestos a la importacin y a laexportacin, controles de importacin, poltica cambiara, etc.. Enel supuesto de que los productos rurales y manufacturados utilizadospara obtener los trminos del intercambio internos correspondan,siquiera en parte, a los que se incluyen en los trminos del inter-cambio externos, podemos obtener un ndice que compendia el influjoneto de todas las polticas gubernamentales que modifican las sealesde precios recibidas desde los mercados mundiales. 19
facturados que la segunda, basada en los precios netos, o implcitos, de lasactividades manufactureras. Ms an, en 1950-61 la evolucin del ndice deprecios mayoristas para los bienes no rurales fue muy similar a la de losprecios implcitos para la totalidad de la produccin bruta manufacturera, se-gn lo demuestran los siguientes ndices (1960 = 100):
1950-52 1953-55 1956-58 1959-61Precios mayoristas no rurales 11,6 17,9 30,0 98,3Precios implcitos de la produccinbruta de la industria manufacturera 12,1 17,6 30,7 98,0Los precios implcitos para la produccin bruta de la industria manufacturerase extrajeron de planillas de trabajo del CON ADE .19 Tambin se supone que todos los ndices de precios utilizados no toman
9 6
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
23/68
Este nuevo ndice aparece en el cuadro 2-14; el de la columna B es,de acuerdo al anlisis anterior, el ms confiable. Tambin respondemejor a las expectativas a priori . Indica que, a causa de las polticasinternas, de 1925-29 a 1947-49 los trminos del intercambio internosfueron ms adversos a los bienes rurales que los trminos externos,
pero que de 1947-49 en adelante ocurri al revs. Los ndices de losaos de guerra tienen poca importancia, ya que el nexo entre losmercados mundiales y el argentino se rompi por razones ajenas a lapoltica oficial. El ndice vena a estar en 1962-64 casi en los mismosniveles que en 1935-39, pero ms bajo (es decir, con mayor discri-minacin contra los bienes rurales) que en 1925-29. Dado el sistemaproteccionista que predomin en la dcada de 1930 y se robustecims an en las) de 1950 y 1960, no es de suponer que el ndice hu-biera podido elevarse ms (es decir, que implicase menor discrimina-cin) en 1962-64 que en 1925-29 (como se ve en la columna A ).Si prescindimos de los aos de guerra, tres claros perodos emergendel ndice B del cuadro 2-14. El primero, 1930-39, en que el prome-dio fue 105; los aos de Pern, 1945-55, en que el ndice tuvo comopromedio 55 (aunque mostr una tendencia a aumentar despus de1947-49); y el perodo posterior a 1955, en que el promedio fue 94,con una tendencia ascendente (si bien las cifras anuales mostraranretrocesos ocasionales). Este ndice seala con claridad que desde1929 la poltica econmica ha acusado una tendencia adversa al sectorrural, con distintos grados de intensidad.En el cuadro 2-15, las columnas D y E ofrecen ndices que reflejanen parte las preferencias de la poltica oficial entre bienes internos ybienes comercializables. Dichos ndices relacionan el precio de las di-visas en moneda nacional con el nivel interno de precios, en relacincon el nivel de precios mundial. I nsistimos en que esos ndices solopueden tomarse como burdas aproximaciones de lo que queremosmedir; las limitaciones de la teora de la paridad del poder adquisitivoson demasiado conocidas para que sea necesario repetirlas aqu. Sinembargo, las tendencias mostradas son lo bastante intensas para jus-tificar ciertas observaciones. 20En el lapso 1945-55 se adoptaron polticas que, por s mismas, desa-
lentaron la produccin de bienes comercializables. El promedio de lacolumna E para aquellos aos es 64, en contraste con el de 102 para1956-64, y 98 para 1926-29 (1935-39= 100). Entre 1935-39 y1953-55 se produjo un incremento gradual de la sobrevaluacin deltipo de cambio medio aplicado a exportaciones e importaciones, perola tendencia se ha invertido de 1956-58 en adelante.
en cuenta los cambios cualitativos en las mismas proporciones, de manera que,aun cuando los cambios cualitativos seculares impiden realizar una afirmacincategrica acerca de la evolucin de los verdaderos trminos del intercambio,cabe an afirmar algo acerca de la orientacin de la poltica oficial. No creemosnecesario volver a advertir al lector que de estos datos solo se pueden extraertendencias aproximadas. Se observar que la comparacin entre los trminosinternos y externos del intercambio constituye una tcnica de anlisis que laCE PAL utiliza muy a menudo.20 Si para los clculos se emplea el ndice de precios mayoristas de los bienesmanufacturados en el pas, los resultados sern muy similares a los obtenidos.
97
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
24/68
La poltica cambiara fue de gran importancia para la evolucin a lar-go plazo de la produccin de bienes exportables, pero adems deltipo de cambio, otros factores influyeron mucho tambin en el incre-mento de los bienes importables, por ejemplo el sistema proteccionista. No obstante, la sobrevaluacin del tipo de cambio de importacinque se observa en la columna D para 1945-55, junto con un sistemaproteccionista espordico, dio por resultado una sorprendente varie-dad de tasas efectivas de proteccin para distintas ramas de la indus-tria. Dicho sistema, al cortar los vnculos entre los precios mundialesy los internos de varios bienes manufacturados (mediante los contro-les cambiarios y de importacin), transform ciertos bienes importa-bles en bienes internos.
Cuadro 2-15. Indices de los tipos de cambio promedio y los niveesde precios, A rgentina y E stados U nidos, 1926-64 (1935-39 100).A B C
Indice globalD E
T ipo de cam- T ipo de cam- de los preciosbio promedio bio promedio mayoristas ar-
para las impor- para las expor- gentinos, en re-taciones de taciones de lacin con el Indice Indicemercaderas mercaderas ndice de pre- de
Ade B
(ndice de pe- (ndice de pe- cios mayoristas divi- divi-sos por dlar sos por dlar de Estados dido dido
estadounidense) estadounidense) Unidos por C por C
1926-29 69 76 78 88 981935-39 100 100 100 100 1001940-44 114 114 125 91 921945-46 113 110 151 75 721947-49 114 110 147 77 751950-52 184 178 285 65 621953-55 211 221 439 48 501956-58 653 747 719 91 1041959-61 2.287 2.581 2.360 97 1091962-64 3.756 4.137 4.423 85 94
Fuent es y m od o : Los tipos de cambio se calcularon a partir de los datosdel A nuar i o geogr ico a rgen t i no, pgs. 431-32; DN E C, Com erc io ex t er i o r1955-57, Buenos Aires, 1960; y del I n t er n a t i o n a l F i n a n ci a l St a t i s t i c s, su-plemento a los nmeros de 1966-67, pgs. 2-3. Los precios mayoristas se obtu-vieron como en el cuadro 2-13.
En un pas pequeo, toda devaluacin mayor que los incrementos enel nivel interno de precios eleva el precio relativo, tanto de los bienesimportables como de los internos. Algunas combinaciones de polticaeconmica (p. ej., una devaluacin ms un incremento en las tarifassobre las importaciones) pueden determinar: 1) una mejora en la ra-zn de precios entre bienes comercia izables y bienes internos, y 2)un deterioro en la razn de precios entre bienes rurales y bienes ma-nufacturados. Esas condiciones parecen haberse dado entre 1926 y1939, segn se advertir comparando los cuadros 2-14 y 2-15.Cabe inferir adems otras conclusiones de la observacin de los cua-dros 2-14 y 2-15, sobre la base de ciertos supuestos, respecto del in-flujo combinado de la proteccin y del tipo de cambio de las impor-
9 8
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
25/68
taciones sobre los precios internos de los bienes manufacturados. Su-pongamos que el precio interno de los bienes exportables (Px) seaigual al tipo de cambio de exportacin (K x) multiplicado por el pre-cio en dlares de las exportaciones (Rx). A fin de simplificar pres-cindimos de las restricciones y de los impuestos a la exportacin. Elprecio interno de los bienes manufacturados (Pm) puede considerar-
se igual al precio en dlares de las importaciones (K m), multiplicadopor un factor desconocido que obedezca tanto al tipo de cambio deimportacin como al sistema proteccionista (T ). Expresando Kx yT en trminos reales es decir, deflacionados por el ndice de preciosmayoristas), podemos obtener un ndice de (1/ T ) tomando la ra-zn entre la columna B del cuadro 2-14 y la columna E del cuadro2-15. Este procedimiento da el siguiente ndice de (1/ T ):
1926-29 = 1211935-39 = 1001945-55 = 861956-64 = 92
El efecto combinado del tipo de cambio de importacin y del sistemaproteccionista puede descomponerse empleando la columna D del
cuadro 2-15, y tenemos que:1 1 1
= . (2.4)T 1 + w Km
donde w expresa la proteccin (en trminos de tipos de importacin
ad valorem equivalentes) y Km es el tipo de cambio real aplicado alas importaciones. De donde surge un ndice de (1/ 1 + w):
1926-29 = 1061935-39 = 1001945-55 = 561956-64 = 84
Estos resultados parecen ajustarse bastante bien a lo que se conocedel sistema proteccionista: moderado incremento en las tarifas y res-tricciones durante la dcada de 1930, seguido de severas restriccionesen los aos de Pern, con algn que otro relajamiento despus de1955, pero dejando las tarifas ms restrictivas de lo que estuvieronen 1935-39/ 21 Desde el punto de vista de los precios de los bienesmanufacturados, el relajamiento de la proteccin qued compensado
en parte por un retorno a tipos de cambio de importacin msacordes con la realidad.
21 Como los impuestos a la importacin y los controles de exportacin hanviolado durante aos el supuesto de que P x = K x R x, el ndice de (1/ 1 + t v )puede interpretarse con ms exactitud en el sentido de que representa un n-dice de ( 1 Z / l -+- w ), donde Z indica los impuestos a la exportacin a dva l o r em y las restricciones de exportacin como equivalentes ad va l o r em .
9 9
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
26/68
Los cuadros que hemos presentado han sugerido la conveniencia dedividir los aos posteriores a 1930 en tres perodos, durante los cua-les se siguieron distintas polticas econmicas. Esos tres perodos co-rresponden tambin a diferentes regmenes polticos. En setiembre de1930 el gobierno radical fue derrocado por elementos conservadoresciviles y militares en un golpe que entonces pareci popular. Variosregmenes conservadores, a veces con inclinaciones fascistas aunquetambin influidos por intereses rurales tradicionalmente pro-britni-cos, permanecieron en el poder hasta junio de 1943, en que un golpepro-nazi condujo a la dominacin poltica del general Juan DomingoPern. La hegemona de Pern se prolong hasta setiembre de 1955;desde esa fecha hasta junio de 1966 se produjo el retorno progresivo,aunque no sosegado, a un sistema poltico ms liberal. Para otros pro-
psitos (p. ej., el estudio de las etapas de la industrializacin), puederesultar ms conveniente hacer otras divisiones. De todos modos, enlo que resta de este captulo, las polticas econmicas que se adoptaronen 1930-43, 1943-55 y 1956-66 se examinarn por separado.
El impacto de la Gran Depresin y la respuestainmediata (1930-43)
Entre 1925-29 y 1930-34 los trminos del intercambio internaciona-les de la Argentina se deterioraron bruscamente, al tiempo que lasexportaciones se reducan en ms del 6 % y disminua tambin la en-trada neta de capital. Las mercaderas importadas declinaron en cerca
del 40 %. Por otra parte, a lo largo de toda la dcada de 1930 el pro-teccionismo agrcola (a veces bajo el disfraz de medidas sanitarias) ylos bloques de polticas preferenciales (como el de la ComunidadBritnica) continuaron amenazando los mercados extranjeros de laArgentina.22 Para la Argentina, deudor neto con una razn entre susexportaciones y su PIB de casi el 30 %, la cada del nivel de preciosmundial, de sus trminos del intercambio internacionales y de susexportaciones constitua un desastre de primera magnitud. Es por tan-to admirable que entre 1927-29 y 1941-43 el PIB real y el sectoragropecuario, que soportaban grandes presiones, se las ingeniaran pa-ra crecer a una tasa anual de 1,8 % y 1,5 %, respectivamente, al pa-so que la manufactura se expandi en un 3,4 %. Despus de haberdisminuido en cerca del 14 % entre 1929 y 1932, el PIB se expandi
22 Los datos sobre exportaciones e importaciones se obtuvieron de ON U,A nis i s y p roy ecci ones del desa r ro l l o econmi co , V . E l desa r ro l l o econmi cod e l a A rg en t in a, Mxico, 1959, vol. 1, pgs 110-15. A. J . P. Taylor, al evaluarel desarrollo de los sentimientos proteccionistas de Inglaterra durante la GranDepresin, escribi: T odo el proceso ha consistido en una espectacular reversin de la tendencia secular en virtud de la cual Gran Bretaa se habaconvertido en un pas de predominio industrial, a la vez que absorba losalimentos de los dems pases La reversin fue particularmente contumaz eneste perodo. (Vase A. J . P. Taylor, Engl ish His tory, 1914-1945, Oxford:Oxford University Press, 1965, pg. 341.) La Argentina fue quiz la principalvctima de aquella peculiar contumacia.
100
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
27/68
ao tras ao, hasta 1940. Aquel crecimiento no dependi del esta-llido de la guerra; en 1939 el PIB real argentino estaba casi un15 % por encima del de 1929 y un 33 % ms alto que el de 1932,mientras en Estados Unidos una comparacin similar seala un au-mento de solo el 4 % entre 1929 y 1939. El desarrollo australianoentre 1929 y 1939 es similar en cifras absolutas al de la Argentina,
aunque mejor en trminos per cpita, al paso que el canadiense se ase-meja al de Estados Unidos. El valor agregado por la manufacturaargentina se expandi entre 1932 y 1939 en un impresionante 62 %.Aunque disponemos de pocos datos, en general se cree que no hubouna franca desocupacin urbana despus de 1934. En realidad, si bienla inmigracin neta declin con respecto a los niveles de la dcada de1920, a partir de 1934 mostr tendencia a aumentar, segn puedeobservarse de las siguientes cifras sobre la inmigracin neta anualmedia: 23
1925-29 = 91.0001930-31 = 45.8001932-34 = 4.4001935 = 21.1001936 = 27.2001937 = 43.9001938 = 40.300
Una reasignacin relativa de los recursos hacia la manufactura en de-trimento del sector rural slo podra haberse producido en virtud demodificaciones en los trminos del intercambio internacionales y enlas expectativas provocadas por la Gran Depresin respecto de los fu-
turos mercados de exportaciones para casi todos los bienes rurales.Sin embargo, como se puede observar en la columna B del cuadro2-14, el gobierno tambin tom medidas que en conjunto reforzaronla mejora en los trminos del intercambio de los productos manufac-turados. I ncluan el incremento de los derechos de importacin y lacreacin de un sistema de tipos de cambio mltiples, en el cual lot>tipos de compra aplicados a las exportaciones tradicionales eran in-feriores a los de venta ofrecidos a los importadores. Los controlescambiados establecidos en 1933 tambin elevaron los costos de tran-
23 DNEC, I nfo rm e dem ogri co de l a R epbl i ca A rgent i na , 1944-1954, BuenosAires, 1956, pg. 28. El peso de la desocupacin y la amenaza de guerra enKuropa fueron sin duda tan poderosos como el impulso de recuperacin de laArgentina en la determinacin del nivel de inmigracin neta Aunque en 1925-29solo el 37 de la inmigracin neta estaba compuesta por mujeres, en 1934-38rilas constituan el 70 de aquel total. Estas cifras tambin pueden reflejar
una actitud menos favorable del gobierno argentino respecto de un aumento enla fuerza de trabajo. No obstante, lo cierto es que se permiti la inmigracinde varones en 1934-38, y a una tasa creciente. No se dispone de datos sobrela composicin por edades de aquellos inmigrantes. Como en Amrica del N orte,1 inmigracin de aquellos aos comprenda gran cantidad de personas distin-guidas que escapaban de las persecuciones polticas y raciales. Sin embargo, enjulio de 1938 se decretaron regulaciones inmigratorias ms estrictas. Cabe hacernotar que la poblacin australiana creci en la dcada de 1930 a una tasa in-ferior a la mitad de la argentina, lo cual acaso indique mayor presin sindical.
101
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
28/68
saccin para los importadores. Aquellas polticas, que comenzaron aaplicarse en forma sistemtica en noviembre de 1933, no solo disten-dieron la brecha abierta por la depresin entre las tasas de utilidadesde la manufactura y las del sector rural productor de bienes exporta-bles, sino que elevaron tambin el nivel absoluto de los beneficiosobtenidos en las actividades de sustitucin de importaciones. Segn
puede observarse en el cuadro 2-9, durante este lapso los sectores deproduccin de mercancas se expandieron con mayor rapidez que losservicios considerados en conjunto.Adems de influir sobre los precios relativos, el gobierno en algunosde aquellos aos trat de mantener alto el nivel de la demanda global.La devaluacin del peso en 1933 contribuy a mantener el poder ad-quisitivo, no solo en virtud de su influjo favorable sobre las expor-taciones y las actividades que competan con la importacin, sino tam-bin invirtiendo la tendencia descendente del nivel de precios inter-nos, que de 1930 a 1933 haba reducido los ingresos de las empresasque eran deudoras netas. En 1934 la devaluacin haba colocado losprecios mayoristas internos levemente por encima del nivel de 1929.En Estados Unidos el ndice de precios mayoristas para todas las mer-cancas en 1934 era ms de un 21% inferior al nivel de 1929. Lpoltica fiscal en los primeros aos de la Gran Depresin (1930-31)fue en general expansionista, pero ms por presin de las circunstan-cias que por intencin. Las autoridades que asumieron el poder en1930 trataron de reducir el dficit fiscal heredado del gobierno an-terior, y la serie de medidas expansionistas adoptadas en noviembrey diciembre de 1933, notables en otros aspectos, obedecan an alafn de equilibrar el presupuesto. 24 E l cuadro 2-16 presenta los datossobre las finanzas del gobierno nacional. De 1933 a 1937 los ingresos
corrientes cubrieron al menos el 90 % de todos los gastos. Pero elnivel cada da ms alto del gasto real dio por resultado un estmuloexpansionista neto para la economa; en 1937 los gastos federalesreales (menos los servicios de la deuda pblica) haban superado enun 27 % el nivel alcanzado en 1932 y eran un 7 % ms altos que en1928-29. A partir de 1935, en que se cre el BCRA, la porcin delgasto cubierta por los ingresos corrientes disminuy en forma cons-tante, mientras los gastos reales continuaban creciendo, en especial acausa de un programa masivo de construccin de caminos; el nivel degastos de 1939 era un 34 % ms alto que en 1936. As, pues, la pol-tica fiscal de 1935 a 1940 fue un importante estmulo para la recu-peracin econmica, aunque su eficiencia real durante 1932-35 re-sulte ambigua.Hasta 1935 la Argentina no tuvo un banco central y careca tambinde instrumentos refinados para controlar los desarrollos monetarios.No obstante, el abandono de la convertibilidad oro del peso en di-24 Vase Ministerio de H acienda y Agricultura de la Nacin (en adelanteMHAN), E l p lan de acc in econmica nac iona l (Buenos Aires, 1934), dondeel ministro de H acienda pide una vigorosa reduccin de los gastos y unadecidida aplicacin de impuestos (pg. 77). Puede estimarse que en 1929los gastos del gobierno nacional constituan alrededor del 12 del PIB. Tantoel gobierno de Gran Bretaa como el de Estados Unidos trataban tambin deequilibrar sus presupuestos en med He la crisis.
m ?
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
29/68
Cuadro 2-16. Indicadores de la polica fiscal del gobierno nacionalargentino, 1928-39.
Porcentaje de losingresos corrientes 9
con respecto algasto total
Gasto total, b con exclusinde los servicios de la deudanacional (millones de pesos
de 1929)
1928-1929 78,1 768934764648711702775825
8789971.102
1930193119321933193419351936193719381939
60 875.587,491,296,299,794,190.486.580,5
tt Incluye los beneficios correspondientes al E stado debido a las diferenciascambiaras entre los tipos comprador y vendedor, el total de impuestos yotros ingresos menores provenientes de derechos, multas, etctera.h Deflacionado por el ndice de precios mayoristas.Fu,ente: Los datos bsicos se obtuvieron de R ev i sta de econom a ar gent i na ,julio de 1944, pgs. 190-91.
ciembre de 1929 rompi la ltima dependencia de la oferta moneta-ria respecto de la balanza de pagos, por ms que los pagos guberna-mentales de la deuda externa continuaron drenando las reservas delsistema bancario. La disminucin de la oferta monetaria se redujo amenos del 14 % entre 1928-29 y 1932-33. Pero las autoridades mo-netarias no desearon (o no pudieron) frenar el aumento de las tasasde inters durante los peores aos de la depresin; los rendimientosefectivos de las cdulas hipotecaras con respaldo del gobierno se ele-varon de un promedio del 6,1 % en diciembre de 1928 y diciembrede 1929 al 7,0 % en diciembre de 1932, al paso que los rendimientosde los ttulos del gobierno subieron del 6,2 al 7,5 % entre esos dosmismos perodos. 25 T ras alcanzar su punto mximo en 1932, las tasas
de inters declinaron; el rendimiento medio de los ttulos del gobiernoy de las cdulas hipotecarias de 1937 a 1939 fue del 5,0 %. D esdesu creacin el BCRA mantuvo constantes las tasas de inters a unnivel bastante inferior a los de 1928-32. En 1939 la oferta monetariaera un 29 % ms alta que la de 1935; la direccin del nuevo BCRAdespleg en general polticas que reflejaban y reforzaban las polticasfiscales expansionstas del gobierno federal. 26I.a notable recuperacin de 1933-39 se debi de manera especial a las
Los datos sobre las tasas de inters, as como los datos monetarios relativosm la Gran Depresin, se obtuvieron de BCRA, Sup l em ent o est ad st i co de l aRev is t a Econmi ca, varios nmeros, agosto de 1937-abril de 194726 Entre 1935 y 1939 el ndice de precios mayoristas se elev en un 12 .Varias veces en aquellos aos el BCRA realiz operaciones destinadas a ab-sorber la liquidez que consideraba excesiva. Una fuente especial de preocupa-ciones era la entrada del dinero errante o especulativo ( h o t m o n e y ) que sefugaba de una Europa amenazada por la guerra.
I(H
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
30/68
polticas internas, pero tambin se vio favorecida por el mejoramien-to de los trminos del intercambio externos a partir de 1934.
Cuadro 2-17. Indices del volumen de exportaciones argentinas, 1925-29/ 1935-39 (1925-29 = 100).
N ivel en1935-39
Participacin en eltotal de exportacionesen 1925-29
I n d i c e t o t a l 93,5 oopR ubros qu . e d i sminuye ronCarne 87,3 13,6Cueros 89,3 7,8Productos lcteos 49,8 3,2
Otros proc-uctos ganaderos 92,5 3,2Cereales y lino 91,1 54,4Producto? forestales 90,1 3,4R u bros que aum en t a ronL ana 111,5 11,0Frutas y vegetales frescos 176,6 0,8Otros productos agrcolas 189,3 0,9Otros productos manufacturados 122,7 1,6
Fuent es y m od o: Los datos se tornaron de Anis is y proyecciones . .vol. 1, pg. 115. La participacin de las exportaciones se calcul sobre labase de datos expresados en precios de 1950.
A pesar de las actividades de sustitucin de importaciones, no se des-cuidaron las exportaciones. Como puede observarse en la columna Edel cuadro 2-15, el tipo de cambio real aplicado a las exportacionesde mercaderas se mantuvo casi constante entre 1925-29 y 1935-39.Por otra parte, la Argentina luch en las negociaciones bilaterales pormantener sus mercados tradicionales (al paso que progresaba poco apoco en la creacin de nuevas lneas de exportacin). La gestin msconocida es la del tratado Roca-Runciman de 1933 con el Reino Uni-do, que hasta el da de hoy contina siendo objeto de agrias contro-versies. El Reino Unido, amenazando con favorecer las exportacionesde carne del Commonwealth en perjuicio de las de la Argentina, pudoobtener importantes concesiones tanto respecto de las exportacionescomo de las inversiones britnicas con solo la promesa de no reducirlas importaciones de carne argentina, sobre todo de carne vacuna en-friada, por debajo de ciertos niveles. 27
27 Muchos argentinos consideraban que aquellas concesiones eran excesivase innecesarias para alcanzar las metas de las exportaciones argentinas, y culpa-ban a los intereses ganaderos, y a sus prejuicios en contra de la industria, porlas concesiones otorgadas a las importaciones provenientes del Reino Unido.Pero las ganancias britnicas se obtuvieron a expensas de los exportadoresestadounidenses, japoneses e italianos, y no a expensas de los industrales ar-gentinos, como se infiere por la acelerada tasa de crecimiento de las industriasde sustitucin de importaciones, en especial la de tejidos de algodn, en esosaos. Ms del 30 de las importaciones argentinas provenientes del ReinoUnidc se componan de tejidos y coque. No obstante, entre 1925-29 y 1937-39,la fabricacin de productos textiles aument a una tasa anual que se aproximaba al 11 , en tanto que la produccin de petrleo creci a una tasa anual
medii superior al 7 . En realidad, cabra decir que la industria textil fue
104
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
31/68
El cuadro 2-17 presenta un compendio de la evolucin de las exporta-ciones argentinas durante la depresin. Si se exceptan los productoslcteos, la disminucin del nivel de exportaciones tradicionales fuepequea. Aunque las exportaciones de 1935-39 se vieron favorecidaspor las sequas de Estados Unidos y Canad, los datos indican que seprocur mantener las exportaciones a pesar de lo adverso de la situa-cin mundial. En general, el pas mantuvo la participacin en elcomercio mundial de casi todas sus exportaciones tradicionales. 28En la dcada de 1930 y primeros aos de la de 1940 hallamos agunos ejemplos de actividades que comenzaron como industrias inci-pientes protegidas y que en poco tiempo ingresaron en el sector de lasexportaciones. Pertenecan sobre todo al mbito de la agricultura notradicional e incluan actividades afines, como la produccin de man-
zanas, peras, uvas, algodn, aceites comestibles y conservas de toma-tes. El cuadro muestra que las exportaciones de bienes agrcolas me-nores, as como las de productos manufacturados, fueron amplindose.La manufactura empezaba a buscar nuevos mercados en el extranjero,que se expandieron tambin con rapidez. En 1941 se organiz la Cor-poracin para la Promocin del I ntercambio, bajo la supervisin delBCRA, con el objeto de estimular la exportacin de productos no tra-dicionales, en particular hacia los pases de Amrica del Norte y deAmrica latina. 29 Paradjicamente aquella corporacin se transform,
el sector que encabez el crecimiento de aquellos aos. E l colapso de la libreconvertibilidad en la dcada de 1930 coloc a la Argentina en una posicindifcil, ya que su patrn normal de comercio implicaba supervit con Europaoccidental y dficit con Amrica del N orte. Por lo tanto, la poltica comercialargentina se esforz por comprar menos a Estados Unidos y ms a Europaoccidental, en especial a Gran Bretaa, siguiendo el lema de comprar a quienes
nos compran. En 1938 alrededor del 60 de las importaciones argentinas serealizaron por trueque o mediante acuerdos de compensacin. Vase R Kelly,Comercio exterior de Argentina y Australia, 1930-1960, parte I I , B o l et neconmi co pa ra A m ica L a t in a , vol. 10, n l? 2, octubre de 1965, pg. 191. E ltratado Roca-Runciman fue precedido por el acuerdo argentino-britnico denoviembre de 1929, cuando ya se esgrima la amenaza de las preferencias im-periales para obtener concesiones, en el fondo unilaterales, de la Argentina alReino Unido. Vase V. Salera, Exchange Con t ro l and t he A rgen t i ne M ark et ,Nueva York: Columba University Press, 1941, pgs, 64-65.28 En cuanto al trigo, la participacin argentina en las exportaciones mundialesfue del 21 en 1920-26 y del 19 en 1934-38; respecto del maz, su par-ticipacin fue del 52 en 1920-26 y del 64 en 1934-38; y para el lino,del 73 en 1920-26 y del 68 en 1934-38. Los datos se obtuvieron de So-ciedad Rural Argentina, A n u a r io d e l a So ci ed a d R u ra l A rg en t in a, n? 1, pgs.1*8-56, 174-83, 202, y de ON U, Anisis y proyecciones. . . , vol. 2, pg 48.I,a participacin de la Argentina en el mercado britnico de carnes declin apesar de las gestiones realizadas: E ntre 1932 y 1938, los embarques argentinosde carne vacuna enfriada y congelada hacia el Reino Unido disminuyeron enun 10,6 ( . . . ) En aquel mismo perodo, la participacin argentina en lasimportaciones de carne vacuna del Reino Unido cayeron del 75 al 62 deltotal, en tanto que la de Australia se elev de un 8 a un 19 ( . . . ) Pa-rece ser ( . . . ) que la reduccin de los embarques argentinos de carne vacunalutria el Reino Unido fue resultado de acuerdos restrictivos, el de Otawa yotros posteriores. R. Duncan, Imperial Preference: T he Case of AustralianMec in the 1930's, Economic Record, vol. 39, n? 86, junio de 1963, pg. 161.
Entre los productos manufacturados que se exportaron durante la guerra secontaban los zapatos de cuero y los tejidos de algodn y de lana. La Corpora-cin para la Promocin del Intercambio tambin estimul las exportaciones de
36
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
32/68
durante el rgimen de Pern, en una junta central de comercializacin(I A PI ), cuyas polticas de precios desalentaron la produccin debienes exportables.En sntesis, las autoridades argentinas respondieron al golpe de la de-presin de tal modo que, a pesar de que las importaciones disminuye-ron ms del 28 % entre 1925-29 y 1935-39, el PIB real se expandi
a una tasa superior al 20 %.30
Aquel desarrollo fue posible merced acambios en la estructura de la demanda y a la vigorosa sustitucin deImportaciones, tanto en la manufactura como en el sector rural. Elcambio de la estructura de la demanda desplaz el gasto en inversinfija (con alto componente de importaciones) hacia el consumo (conmenor componente de importaciones). Entre 1925-29 y 1935-39 la in-versin fija real disminuy en un 16 %, mientras el consumo real cre-ca en un 28 %. 31 La cada de las inversiones fue mayor en los sec-tores asociados con la distribucin del comercio anterior a 1930 y conla inmigracin de capitales y personas (incluso importantes segmentosde capital social fijo) mientras se expandan las inversiones en capi-tal social fijo. El cambio en la estructura productiva y un uso msintensivo de la capacidad instalada, sobre todo en el sector manufac-turero, determinaron el incremento de la relacin marginal produc-to/ capital, que se hizo ms acusado en la dcada de 1940, especial-mente durante los aos de guerra.La rapidez con que se aprovecharon las oportunidades de sustituir im-portaciones se debi no solo a los incentivos suministrados por los cam-bios en los precios y a la poltica oficial, sino tambin a la relativa sim-plicidad de las nuevas actividades y a las condiciones favorables parala industria que se daban en la Argentina en relacin con otros pasesde Amrica latina). Antes de 1930 las exportaciones y las entradas de
capital haban permitido realizar grandes importaciones de rubros pa-ra los cuales la produccin nacional estaba a punto de convertirse encompetitiva. Los cambios en los precios mundiales, estimulados porla poltica oficial, desplazaron la lnea de la ventaja comparativa ar-gentina a fin de que abarcara rubros tales como los productos texti-les, el cemento y varios cultivos industriales. Las instalaciones ade-cuadas de capital social fijo en las ciudades, la experiencia industrialadquirida, la existencia de una fuerza de trabajo urbana alfabetizaday los grandes mercados urbanos contribuyeron al crecimiento acele-rado de la industria. 32
queso, huevos, vino, frutas y subproductos de la ganadera. Vase U. S. TarifCommission, E co n o m i c C o n t r o l s a n d C o m m er ci a l P o l i c y i n A rgen t i n a, Washing-ton, 1948, pg. 3330 ONU, A ni si s y p ro y ecci ones . . v o l 1, pgs. 110, 115. La pgina mencio-nada en segundo lugar muestra los principales rubros de la balanza de pagos.Los servicios de la deuda externa se transformaron en una carga bastante one-rosa para la Argentina en la dcada de 1930, a causa del incremento en el valorreal de tales obligaciones, como resultado de la cada de los precios internacio-nales. Sin embargo, la Argentina fue uno de los pocos pases del mundo queno dej de pagar sus servicios de deuda en aquellos aos.31 Vase ON U, Ani s i s y p royecciones ..., vol. 1, pg. 114.32 H ay pruebas de que la Argentina estaba tan cerca de poder competir con lasimoortaciones en varias actividades durante los ltimos aos de la dcada de1920, que antes del golpe de la Gran Depresin algunos empresarios haban ini
106
-
8/12/2019 Daz Alejandro_Ensayos sobre historia_Cap. 2
33/68
Habida cuenta de la situacin del comercio mundial, el desarrollo dela industria argentina en la dcada de 1930 parece haber aprove-chado de manera eficiente los recursos disponibles. En aquellos aosse poda justificar la proteccin alegando tanto la industria incipien-te como la ocupacin y los trminos del intercambio. 33 La combina-cin de la devaluacin con los derechos a la importacin, as como lostipos de cambio diferenciales, podran defenderse alegando que laArgentina en aquella poca tena alguna influencia sobre sus preciosde exportacin; los intentos de ampliar lo ms posible las exportacio-nes tradicionales, frente a una situacin mundial caracterizada por ladepresin y el proteccionismo, hubiesen podido ejercer un influjo des-favorable sobre los trminos del intercambio. Por supuesto, no sepuede decir que tales polticas fueran ptimas, sino que, dadas las
condiciones existentes en el mundo, cabe suponer con fundamento quedeterminaron una utilizacin bastante eficiente de los recursos.En comparacin con los aos siguientes, las polticas adoptadas en ladcada de 1930 no excluyeron por completo la competencia extranje-ra: la ndole competitiva de la economa anterior a 1930 se mantuvoen pie, a pesar del mayor rigor de la restriccin cambiara. 34 Se puede
ciado la compra de maquinaria para crear nuevas lneas que compitieran conlas importaciones. Los intentos anteriores, que haban fracasado, tambin de-jaron ociosa una capacidad instalada que se aprovech durante la dcada de 1930.Se dio el caso de cierta importante empresa manufacturera que en 1929 tenamaquinaria en la aduana para instalar una planta textil algodonera, y sostenaque estaba esperando mayor proteccin arancelaria a fin de retirar de los de-psitos aquellos bienes de capital. Vase el discurso del 12 de junio de 1929del diputado J . C. Raffo de la Reta en Congreso de la Nacin, Diar io de Se-s ion es de l a Cm ar a de D i put ado s , a 1929 , Buenos Aires, vol. 1, 1929, pg.251. En cuanto al cemento, la produccin interna se expandi a la extraordinariatasa anual del 17,9 entre 1928 y 1938; al paso que en 1928 la produccininterna constitua el 34 de su consumo interno total, en 1938 dicho porcen-taje se elev al 94 .33 Las polticas de la Argentina fueron hasta cierto punto de las que empobre-cen al vecino. Pero se poda replicar con razn que en aquella poca sunivel de importaciones estaba determinado en realidad por lo que el resto delinundo le compraba a ella, y que las medidas que adoptaba no hacan msque permitir un mayor nivel de produccin nacional para la capacidad de im-portacin existente. (Uno de los principales responsables de la poltica eco-nmica durante aquellos aos fue Ral Prebisch; sin duda aquellas experien-cias influyeron mucho en su pensamiento, segn se refleja en sus publicacionesile posguerra.) Los efectos de la balanza de pagos sobre los aranceles a laimportacin no se redujeron a la cuenta de mercaderas; tambin atrajeron lainversin extranjera directa (en especial de Estado









![Gustavo Adolfo Díaz Valencia* - SciELO Colombia · 2018. 2. 5. · Gustavo Adolfo Díaz Valencia* isn2016 4s economía [155]4s5 96i23s nº. 19 (2017) ps. 34-63 Gustavo Adolfo Díaz](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5fcfde6f590d0e6826424c4e/gustavo-adolfo-daz-valencia-scielo-2018-2-5-gustavo-adolfo-daz-valencia.jpg)

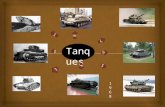


![[PPT]Diapositiva 1arodi.yolasite.com/resources/investigación sobre la... · Web viewLa investigación sobre creatividad Mtra. Arodí Monserrat Díaz Rocha * * * * * * * * * * * *](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5baac64e09d3f2b2778cda36/pptdiapositiva-n-sobre-la-web-viewla-investigacion-sobre-creatividad.jpg)