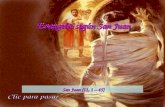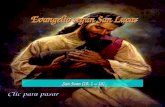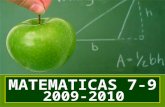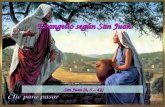Diccionario San Juan
Transcript of Diccionario San Juan

Daño/s
Este sustantivo, contrapuesto a →
“provecho/s”, tiene interés particular enel vocabulario sanjuanista. Ambos sir-ven para valorar los efectos producidosen el alma por las realidades que afec-tan al hombre en su dimensión espiri-tual. Según la actitud adoptada frente alas cosas, buenas en sí en cuanto pro-cedentes de Dios, recoge el hombreprovechos o daños. Todo lo criado ytodo don divino es un bien en sí, peropuede volverse negativo según el uso yestimación de la persona. Es un princi-pio fundamental en la pedagogía san-juanista: las cosas de este → mundo “noocupan al alma ni la dañan, pues noentran en ellas, sino la voluntad y apeti-to de ellas que moran en ella” (S 1,34,4).
Al hablar de “daños y provechos” secoloca, por tanto, en el plano moral yespiritual. Toda la enseñanza de laSubida gira en torno a la dialéctica bien-es-provechos o daños, cosa que ape-nas tiene presencia explícita en las otrasobras, aunque está de hecho presente.La alternativa provechos-daños seresuelve siempre a nivel de → apetitos.Si estos están purificados o reordena-dos, según su original orientación a
→ Dios, bien único y supremo, todoredunda en provecho (CB 28-29); si, encambio, prevalece su tendencia o incli-nación “sensual” causan daños y estra-gos incluso en el uso de cosas espiri-tuales y sobrenaturales. De ahí la insis-tencia sanjuanista en depurar “todos losapetitos por mínimos que sean” (S1,11); porque cualquiera de ellos es sufi-ciente para producir daños irreparablesen el camino de la santidad (S 1,12).
Tratando de sintetizar la intermina-ble casuística o fenomenología, J. de laCruz reduce los “daños” o inconvenien-tes a dos categorías fundamentales:daños privativos y daños positivos. Losprimeros “privan del espíritu de Dios”;los segundos, “cansan, atormentan,oscurecen, ensucian, enflaquecen y lla-gan al alma” (S 1,6,1). La fundamenta-ción procede del principio de contrarie-dad invocado a este propósito por elSanto: “Afición de Dios y afición de cria-tura son contrarios; y así, no caben enuna voluntad afición de criatura y aficiónde Dios” (S 1,6,1; cf. 1,4,2-3). Tan arduaes la labor de armonizar ambas aficio-nes, que J. de la Cruz no duda en afir-mar: “Más hace Dios en limpiar y purgarun alma de estas contrariedades, queen criarla de nonada; porque estas con-
279
D

trariedades de afectos y apetitos con-trarios más opuestas y resistentes son aDios que la nada, porque ésta no existe”(S 1,6,4).
Una vez descritos en general losdaños positivos (S 1,6-10) del apetitodesordenado, J. de la Cruz analiza deta-lladamente las diversas realidades a quepuede vincularse, siguiendo los esque-mas desarrollados a lo largo de laSubida, según cada una de las trespotencias del alma (2,10; 3,2; 3,16). Laexposición del Santo adquiere especialrelieve y claridad al tratar de las cosasen que puede gozarse la voluntad.Mientras en las otras dos potencias sir-ven de referencia sus respectivas “apre-hensiones o noticias”, en el caso de lavoluntad (a través del gozo) se habla de“bienes”. Según el Santo, seis génerosde cosas o bienes pueden producirgozo: temporales, naturales, sensuales,morales, sobrenaturales y espirituales.Uno por uno va examinándolos paraponer “la voluntad en razón, para queno embarazada con ellos deje de ponerla fuerza de su gozo en Dios” (S 3,17,2).
En desarrollo simétrico analiza pri-mero los daños que se siguen de ponerel gozo en cada uno de los géneros; lue-go los provechos que se alcanzan enapartar el gozo de los mismos. En estadialéctica “daños-provechos” se enfocatoda la doctrina propuesta en la Subidacomo purificación o noche activa del→ espíritu. En la Llama se contempla enotra perspectiva: considerando el origende los “gravísimos daños” que puedepadecer el alma, no sólo por su propiacondición (LlB 3,66), sino también porindiscreción de directores espiritualesincompetentes (LlB 3,27-56) y por enga-ño y cebo del demonio (LlB 3,64). Seacual fuere la fuente originaria del apego
desordenado, siempre lleva consigo“daños” al alma. J. de la Cruz no conce-de excepción alguna. → Bienes, detri-mento, provechos, estragos.
Eulogio Pacho
Deleites → Gozos
Demonio
Ya se habla del demonio en lasvoces → Cautelas, enemigos del alma,etc. Es un personaje tan siniestro en loscaminos de Dios, según Juan de laCruz, que conviene tratar de él todavíaaparte, y dar algunas pinceladas más. J.usa la voz demonio 262 veces; Satanás,2 veces; maligno, 2 veces; lo llamaAminadab 11 veces.
Los rasgos para un retrato robot ofoto-robot o identikit del Satán sanjua-nista ya los di hace años y ahora meratifico en ellos, añadiéndole un últimomatiz y alguna variante: envidioso, men-tiroso-engañador; malicioso-astuto-zorro, soberbio, fuerte y terrorífico, mie-doso.
Estos calificativos se postulan recí-procamente. La envidia alimenta la mali-cia, la malicia atiza la envidia, y asísucesivamente. A J. de la Cruz, ademásde sus conocimientos teológicos le sir-vió grandemente el mundo de la expe-riencia personal y ajena para configurarde esa manera al demonio.
Envidioso. – Descubrió rápidamentela envidia diabólica al ver cómo la pose-sa de → Avila, en cuyo caso tuvo queintervenir, “lloraba porque había quienamase a Dios” (BMC 14,205; cf. José V.Rodríguez, Demonios y exorcismos,infra bibl. El caso de la posesa, p. 307-321). Y llega a dar este juicio sin piedad,
DAÑOS DEMONIO
280

pero exacto: el demonio, “por su granmalicia, todo el bien que en ella (en elalma) ve, envidia” (CB 16,2).
Su envidia va funcionando a lo largode todo el → camino espiritual (CB 3,6;3,9). En la famosa digresión de los tresciegos que podrían sacar al alma delcamino, el segundo ciego es el demonio(LlB 3,29), que quiere que “como él esciego, también el alma lo sea (ib. 63).Cuanto más envidioso más agresivo,saliendo su envidia de su malicia y de suceguedad.
Malicioso-astuto. – La malicia deldemonio la describe el Santo (CB30,10), recurriendo a un texto del librode Job (41, 6-7). En el libro bíblico sehabla de Leviatán, monstruo marino, yse dice de él que “su cuerpo es comoescudos de metal colado, guarnecidocon escamas tan apretadas entre sí, quede tal manera se junta una con otra, queno puede entrar el aire por ellas”.Vestido de, guarnecido de, fundido de,indica no un traje externo, sino algoembebido en el ser y en el hacer delsujeto, como cuando habla del almavestida de fe, de esperanza y de caridad(N 2,21,3; 6,10). La malicia diabólica tanapretada se disfraza, a veces, de bon-dad, para engañar más fácilmente ybuscar la perdición de los hombres.
Como además de malicioso esastuto, se ocupa de arruinar particular-mente a las almas que van más próspe-ras en el camino del cielo, y trata deengañarlas y derribarlas como sea.Obra así porque “tiene grave pesar yenvidia, porque ve que no solamente seenriquece el alma, sino que se la va devuelo y no la puede coger en nada” (LlB3,63); envidia y ataca asimismo a estacategoría de personas para así estorbar
el bien que estas almas hacen a lasdemás en la Iglesia.
De manera muy gráfica pinta laastucia y malicia diabólicas comparan-do al demonio, en las guerras que orga-niza contra las almas, a las “raposas,porque así como las ligeras y astutasraposillas con sus sutiles saltos suelenderribar y estragar la flor de las viñas altiempo en que están floridas, así losastutos y maliciosos demonios conestas turbaciones y movimientos yadichos, saltando, turban la devoción delas almas santas” (CA 25,2). En lasegunda redacción suple este pasocon “así como las raposas se hacendormidas para hacer presa cuandosalen a caza”, etc. (CB 16,5). Siempreusando de su astucia para hacer dañoy estorbar la obra de Dios en la perso-na humana.
Fuerte y terrorífico. – Aunque J. ase-gure que “todas las malicias” diabólicasson “en sí flaquezas” (CB 30,10) lo cali-fica de “fuerte” (CB 3,6,9) y sabe quealgunas de sus acometidas y artes sonterroríficas, como cuando, en una espe-cie de experiencia mística, la comunica-ción del maligno “va de espíritu a espíri-tu desnudamente” y entonces “es into-lerable el horror que causa el malo en elbueno, digo, en el [espíritu] del ánima,cuando le alcanza su alboroto” (N2,23,5). En los casos de esta turbación yhorror, esa experiencia le “es al alma demayor pena que ningún tormento deesta vida le podría ser; porque comoesta horrenda comunicación va de espí-ritu a espíritu algo desnuda y claramen-te de todo lo que es cuerpo, es penosasobre todo sentido; y dura esto algúntanto en el espíritu; no mucho, porquesaldría el espíritu de las carnes con lavehemente comunicación del otro espí-
DEMONIO DEMONIO
281

ritu; después la memoria que quedaaquí basta para dar gran pena” (ib. n. 9).
Habla igualmente de otras interven-ciones o ataques diabólicos sumamentepeligrosos (ib., n. 4, 8) “porque, a la mis-ma medida y modo que va Dios llevan-do al alma y habiéndose con ella, dalicencia al demonio para que de esamisma manera se haya él con ella” (ib.n. 7).
Miedoso. – No obstante, con todasu malicia el demonio es miedoso y vateniendo cada vez más miedo de lasalmas que en virtud de su unión conDios van adquiriendo más de día en díalas cualidades de Dios y de Cristo: lafortaleza, la fuerza, el poder, la humildad(CB 24,4). Habla, a este propósito, delEsposo Cristo que mora en el alma yestá unido con ella en cada una de lasvirtudes “como fuerte león”. Ante unapersona amparada por la fuerza deDios, “no sólo no se atreven los demo-nios a acometer a la tal alma, mas ni aunosan parecer delante de ella por el grantemor que le tienen viéndola tan engran-decida, animada y osada... tanto latemen como al mismo Dios y ni la osanaun mirar. Teme mucho el demonio alalma que tiene perfección” (ib. 4)
Engañador como es, recurre fre-cuentemente a sus artimañas y con supoder de sugestión va sembrando false-dades en el entendimiento de los incau-tos e inclinados a fenómenos super opreternaturales “y le va precipitando yengañando sutilísimamente con cosasverosímiles”. Este modo de comunicar-se lo emplea Satanás “con los que tie-nen hecho algún pacto con él, tácito oexpreso, y como se comunica con algu-nos herejes, mayormente con algunosheresiarcas, informándoles el entendi-miento con conceptos y razones muy
sutiles, falsas y erróneas” (S 2,29,10).Escribe esto a propósito de las palabrasinteriores sucesivas; hablando de laspalabras sustanciales dice que el demo-nio no tiene las tales palabras de mane-ra que pueda imprimir en el alma “elefecto y el hábito de su palabra” (S2,31,2). Pero establece una excepciónpavorosa: “Si no fuese que el alma estu-viese dada a él por pacto voluntario y,morando en ella como señor de ella, leimprimiese los tales efectos, no de bien,sino de malicia. Que, por cuanto aquellaalma estaba ya unida en nequicia volun-taria, podría fácilmente el demonioimprimirle los efectos de los dichos ypalabras en malicia” (ib. 2). Lo temero-so, más que nada, es que, como dice, eldemonio pueda morar en el alma comodueño y señor de ella, y estar no simple-mente tentándola, sino imprimiéndolepor dentro el sello de su malicia y cuasiconfigurándola a su imagen y semejan-za. Aquí habla el Santo como alguienque, en su menester de exorcista, se haencontrado con esa persona víctima deldominio y señorío diabólico, por haber-se entregado a Satanás con pactovoluntario, firmando la cédula de talentrega con su propia sangre.
Mentiroso-engañador. – Sabe tam-bién por su teología y por su experienciaque el demonio es muy hábil y astuto entransfigurarse en ángel de luz (2 Cor11,14: S 2,11,7; S 3,10,1; S 3,37,1); per-sonas incautas, engañadas así convisiones y revelaciones, “tuvieron mu-cho que hacer en volver a Dios en lapureza de la fe, y muchas no pudieronvolver, habiendo ya el demonio echadoen ellas muchas raíces” (S 2,11,8).
Soberbio. – En un momento dadohabla J. de algunos “pestíferos hombrespersuadidos de la soberbia y envidia de
DEMONIO DEMONIO
282

Satanás” (S 3,15,2). En su vida le tocódescubrir en poco o en mucho los efec-tos de esa soberbia envidiosa o de esaenvidia soberbia. Encargado J. de dicta-minar sobre el espíritu de una carmelitadescalza, se encontró con cinco defec-tos “para juzgarle por verdadero espíri-tu”. El cuarto y principal es la falta dehumildad, como en el maligno la sober-bia es su mayor y peor pecado. Comoremedio en el caso examinado propone:“...y pruébenla en ejercicio de las virtu-des a secas, mayormente en el despre-cio, humildad y obediencia, y en el soni-do del toque saldrá la blandura del almaen que han causado tantas mercedes; ylas pruebas han de ser buenas, porqueno hay demonio que por su honra nosufra algo”. → Enemigos del alma.
BIBL. — JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ, “La imagendel diablo en la vida y escritos de San Juan de laCruz”, en RevEsp 44 (1985) 3O1-336; Id.“Demonios y exorcismos, duendes y otras presen-cias diabólicas en la vida de San Juan de la Cruz”,en Actas del Congreso Internacional Sanjuanista(Avila 23-28 septiembre 1991) II. Historia, Valladolid1993, 295-346; Id. “San Juan de la Cruz exorcistaen Avila (1572-1577)” en el vol. colectivo Fray Juande la Cruz, espíritu de llama, Roma, Kok PharosP.H.K. The Netherlands 1991, 249-264; LUCIEN-MARIE DE ST. JOSEPH, “Le démon dans l´oeuvre deSaint Jean de la Croix”, en EtCarm 27 (1948) 86-97; MARIE RÉGIS DE SAINT JEAN, “Vie mystique etdémon. Essai sur l´ingérence du démon dans la viespirituelle d´aprés le docteur mystique Saint Jeande la Croix et le romancier Georges Bernanos”, enCahiers Carmélitaines 6 (1955) 26-64; NILO DI SAN
BROCARDO, “Demonio e vita spirituale”, en AA.VV.,Sanjuanistica, Roma 1943, 135-223.
José Vicente Rodríguez
Desamparo
Tiene resonancia especial en el léxi-co sanjuanista para calificar con exacti-tud la situación propia de quien atravie-sa las pruebas de la → noche oscura.
Puede servir de justificación lo queescribe a una religiosa: “En fin, es lima eldesamparo, y para gran luz las tinieblas”(Ct a Catalina de Jesús: 6.7.1581). Eldesamparo se describe como abando-no de parte de → Dios y de los hombrescon la pena consiguiente, expresada enmuchos sinónimos (cf. N 2,4,1; 2,6,4;2,7,3; LlB 2,25, etc.). Puede tener moti-vaciones diferentes, pero en la visiónsanjuanista el desamparo aparececomo prueba querida por Dios para pro-bar la fidelidad y efectuar la catarsispropia de la noche oscura.
J. de la Cruz describe la situaciónde desamparo como una de las pruebasmás horrendas y tempestuosas de la →“purgación y noche espiritual”. Sus ras-gos peculiares son éstos: “No hallarconsuelo ni arrimo en ninguna doctrinani en maestro espiritual”; estar el alma“tan embebida e inmersa en aquel sen-timiento de males en que ve tan clara-mente sus miserias”, que los demásintentan consolarla no sintiendo lo queella siente, y “en vez de consuelo, antesrecibe nuevo dolor, pareciéndole que noes aquel el remedio de su mal, y a la ver-dad así es. Porque hasta que el Señoracabe de purgarla de la manera que élquiere hacer, ningún medio ni remedio lesirve ni aprovecha para su dolor”. Sesiente “como el que tienen aprisionadoen una mazmorra atado de pies ymanos, sin poderse mover ni ver, ni sen-tir algún favor de arriba ni de abajo” (N2,7,3).
Reafirmando que sin trabajos ypenas no es posible llegar a la verdade-ra → unión, J. de la Cruz pinta la imagendel desconsuelo con una serie de sinó-nimos o parónimos en la forma siguien-te: Los trabajos que han de padecer losque aspiran a la perfección “son en tres
DEMONIO DESAMPARO
283

maneras, conviene a saber: trabajos ydesconsuelos, temores y tentaciones departe del siglo, y esto de muchas mane-ras: tentaciones y sequedades y aflic-ciones de parte del sentido; tribulacio-nes, tinieblas y aprietos, desamparos,tentaciones y otros trabajos de parte delespíritu” (LlB 2,25).
La noche oscura se realiza precisa-mente como una salida en busca deDios “en pobreza, desamparo y desarri-mo de todas las aprensiones del alma”,esto es, en oscuridad del entendimientoy aprieto de la voluntad, en afición yangustia acerca de la memoria, “a oscu-ras en pura fe” (N 2,5,1). El desamparode parte de las criaturas resulta particu-larmente penoso, en especial si se tratade personas amigas, pero es necesariopara que en la soledad, sequedad yvacío se purifique totalmente el alma (N2,6,3-4). La prueba puede afectar atodas las potencias y capacidades delhombre; llegar incluso a padecer “en lasustancia del alma desamparo y sumapobreza, seca y fría y a veces caliente,no hallando en nada alivio, ni un pensa-miento que la consuele, ni aun poderlevantar el corazón a Dios” (LlB 1,20).Paradigmas o tipos de la purificación através del abandono y desamparo sonpara J. de la Cruz algunas figuras delA.T. en especial Job (N 2,7-8), Jeremías( N 1,7,2-3; LlB 1,21) y otros profetas. Aella aluden también, según su interpre-tación, muchos salmos.
No menciona el Santo curiosamenteel paradigma supremo del abandono ydesamparo, el de → Cristo en la→ cruz, para ilustrar este punto impor-tante de su doctrina. Se han propuestomuchas conjeturas para justificar estesilencio. La explicación hay que buscar-la, a lo que parece, en que el sentimien-
to de desamparo de Cristo en la cruz notenía, ni podía tener, sentido catártico.
J. de la Cruz apela al ejemplo deCristo y a sus sufrimientos, en cuanto es→ “camino” para todos. “Este camino–escribe– es morir a nuestra naturalezaen sensitivo y espiritual”; por eso añade:“Quiero dar a entender cómo sea esto aejemplo de Cristo, porque él es nuestroejemplo y luz” (S 2,7,9). Se explica así:“Cierto está que él murió a lo sensitivo,espiritualmente en su vida, y natural-mente en su muerte; porque, como éldijo (Mt 8,20), en la vida no tuvo dóndereclinar su cabeza, y en la muerte lotuvo menos” (ib. 10).
Sobre el abandono supremo en lacruz escribe a continuación: “Ciertoestá que al punto de la muerte quedótambién aniquilado en el alma sin con-suelo y alivio alguno, dejándole el Padreasí en íntima sequedad, según la parteinferior, por lo cual fue necesitado a cla-mar: ¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué mehas desamparado? Lo cual fue el mayordesamparo sensitivamente que habíatenido en su vida ... Y esto fue al tiempoy punto que este Señor estuvo más ani-quilado en todo, conviene a saber: acer-ca de la reputación de los hombres, por-que, como lo veían morir, antes hacíanburla de él que le estimaban en algo; yacerca de la naturaleza, pues en ella seaniquilaba muriendo; y acerca delamparo y consuelo espiritual del Padre,pues en aquel tiempo le desamparóporque puramente pagase la deuda yuniese así al hombre con Dios” (ib. n.11). Continúa ilustrando cómo este des-amparo y aniquilación de Cristo ha deser modelo para “el buen espiritual”,que tiene necesidad de purificarse radi-calmente, mientras Cristo sufrió el des-amparo para “pagar la deuda” del hom-
DESAMPARO DESAMPARO
284

bre con Dios. Por eso es siempre “lapuerta y el camino para unirse conDios”.
Menciona J. de la Cruz otro “des-amparo” de índole muy diversa. Tienetambién un componente doloroso, perono procede del sentimiento de la ausen-cia de Dios, sino, al contrario, de unairrupción imprevista de su presencia. Estan fuerte y fuera de lo normal que pro-duce en quien la recibe una sensaciónespecial, como si se separasen el cuer-po y el espíritu, o como si éste volase“fuera de la carne”. Es una comunica-ción o visita del → Espíritu Santo conprofundas repercusiones somáticas,porque el cuerpo no está aún conve-nientemente sujeto al espíritu. De ahíque ante la irrupción divina el alma “dejade sentir en el cuerpo y de tener en élsus acciones, porque las tiene en Dios”.
Es una extraña sensación, pero “nopor eso se ha de entender que destitu-ye y desampara el alma al cuerpo de lavida natural, sino que no tiene susacciones en él”. Según J. de la Cruz, tales la sintomatología típica del éxtasis,rapto y traspaso del espíritu (CB 13,6-7).Aunque en el Cántico coloca esta feno-menología en el estadio de aprovecha-dos, destaca el aspecto positivo no elcatártico, ya que no se trata propiamen-te del “desamparo”, sino de una sensa-ción de violencia que repercute en laarmonía de la persona. → Consuelo,éxtasis, rapto, soledad.
Eulogio Pacho
Deseos
La frecuencia con que aparecen enlos escritos sanjuanistas el verbo “dese-ar” (276) y el sustantivo deseo (154), danuna idea de su importancia. Con todo, el
Santo no ofrece una definición técnicadel deseo. En ocasiones junta el voca-blo deseos al de → apetitos y → afec-tos (CB 2,1-2; 20,7; 28, 5; LlB 1,28.33).Forman una tríada inseparable. Todosbrotan de la voluntad pero no son lomismo. El Santo, en algunos textos, uti-liza el término deseos como sinónimode apetitos. Para distinguirlos podemosdecir que el deseo tiene unas connota-ciones positivas: concentración, unifica-ción, integración, que se ponen demanifiesto en Noche, Cántico y Llama.El apetito, en torno al cual gira más laSubida, hace referencia a desorden ydispersión. Ambos –apetitos y deseos–necesitan de la purificación: unos, de sudesorden; los otros, de sus ilusiones.
En el proceso de la → unión delalma con Dios los deseos tienen unpapel determinante. El deseo es capitalen la → búsqueda de Dios, “porque eldeseo de Dios es disposición para unir-se con Dios” (LlB 3,26). Se alcanzacuanto se desea, porque “cuando elalma desea a Dios con entera verdadtiene ya al que ama ... cuanto mayor esel deseo, pues tanto más tiene a Dios”(LlB 3,23), por eso “ha de desear el almacon todo deseo venir a aquello que enesta vida no puede saber ni caer en sucorazón y, dejando atrás todo lo quetemporal y espiritualmente gusta y sien-te y puede gustar y sentir en esta vida,ha de desear con todo deseo venir aaquello que excede todo sentimiento ygusto” (S 2,4,6). Con todo, para SJC esfundamental verificar la objetividad yvalidez de los deseos que nos guían eimpulsan en el proceso espiritual. Laclave de tal verificación reside en elamor: “porque no todos los afectos ydeseos van hasta él, sino los que salende verdadero amor” (CB 2,2). En efecto,
DESAMPARO DESEOS
285

solamente cuando el deseo espiritualnace del amor teologal auténtico, y loexpresa fielmente, puede conducirnoshasta el encuentro personal con el Diosde Amor.
El proceso de la vida espiritual va dela dispersión de los apetitos, pasiones,afectos y deseos a la unificación detodos en una voluntad que se manifies-ta en pura ansia y deseo de Dios. Poreso el Santo distingue entre “deseo” y“deseos”: “Niega tus deseos y hallaráslo que desea tu corazón” (Av 15). Hay undeseo esencial, abisal en el ser humano;una fuerza infinita que tiende y lo arras-tra hacia su destino último y plenifican-te, pero para ello hay que acallar los“deseos”, que dispersan y desparramana la persona, y así poder percibir esedeseo único, verdadero y sobre todounificante para el hombre. Un deseo ori-ginario y originante que tiene su orienta-ción y destino: Dios, y que el alma “congrande deseo desea” (CB 17,8; cf. CB12,2; 13,3).
I. El hombre, ser de deseos
El hombre, tal como lo describe J.de la Cruz, es un ser abierto a Dios, alInfinito, por naturaleza y por gracia. Es“una hermosísima y acabada imagen deDios” (S 1,9,1); capaz de comunicacióncon el Dios que “está siempre en el almadándole y conservándole el ser” (S2,5,4). El → hombre sanjuanista estátotal y radicalmente orientado haciaDios pues en Él “tiene su vida y raíz” (CB39,11; cf. CB 38; LlB 4, 5-6); el serhumano tiene “su vida radical y natural-mente ... en Dios, según aquello de sanPablo que dice: en él nos movemos ysomos; es decir: en Dios tenemos nues-tra vida y nuestro movimiento y nuestro
ser” (CB 3, 8). Desde esta perspectivaDios es el objeto de los deseos del“alma enamorada del Verbo Hijo deDios, su Esposo, de-seando unirse conél por clara y esencial visión, proponesus ansias de amor” (CB 1,2). El Cánticoespiritual es ardiente tensión deseante yansia infinita de conquistar a “Aquel queyo más quiero”, de ver su esencia, queserá lo único que apague sus deseos.
Para el Santo el hombre es un serdeficitario, incompleto, aún por hallar suplena realización. Eso hace que lleveinscrito en sí mismo un dinamismo deapertura, de tensión, de anhelo, que loproyecta más allá de sí mismo, auto-trascendiéndose continuamente y bus-cando con todo su ser la plena realiza-ción de sí mismo, el cumplimiento de superfección.
El deseo, como dinamismo radica-do en la entraña de lo humano, se ins-cribe en el núcleo mismo de esta aper-tura y tensión del hombre, y las expresafielmente.
Pero los deseos concretos que elhombre vive no siempre son expresiónauténtica y genuina de su apertura radi-cal y de su tensión ontológica. A vecesel hombre cultiva deseos que contradi-cen abiertamente lo que debería ser suapertura y su orientación. De ahí lanecesidad permanente de discernir ypurificar. La purificación de la nocheoscura lleva al ser humano al encuentrode sus deseos más verdaderos y autén-ticos.
II. Dios, inspirador de los deseos
Según el Cántico espiritual, losdeseos se encienden en el alma, contoda su ansia y ardor, cuando ésta cae“en cuenta” (CB 1,1) de lo que es Dios
DESEOS DESEOS
286

para ella. Es el primer encuentro con elAmado que suscita su atracción y bús-queda como sumo bien del alma al quetiende con un deseo irreprimible deposeerle y gozarle. Los deseos del almagiran en torno al Dios que la ha dejado“herida de amor” y al que ha descubier-to como razón única y última de su exis-tencia. Para el Santo, Dios está a labase de los deseos del alma, siendo Élmismo el inspirador, el que se los susci-ta y el que se los fomenta; la personatiene la responsabilidad de poner de suparte el realizarlos: “Huélgome de queDios le haya dado tan santos deseos, ymucho más me holgaré que los pongaen ejecución” (Ct a un carmelita descal-zo: Segovia 14.4.1589).
Dios es el que hace entender, sentiry desear a las almas enamoradas hastaun nivel que raya con la inefabilidad:“Porque, ¿quién podrá escribir lo que alas almas amorosas donde él mora,hace entender? Y, ¿quién podrá mani-festar con palabras lo que las hace sen-tir? Y, ¿quién, finalmente, lo que lashace desear? Cierto, nadie lo puede”(CB pról. 1).
La pedagogía de Dios consiste endar más para acrecentar los deseos delalma para conseguir mayores prove-chos: “Lo ha hecho Su Majestad paraaprovecharla más; porque, cuando másquiere dar, tanto más hace desear” (Ct aLeonor de San Gabriel: 8.7.1589). Elalma que pena por verle pide al Amadoque le descubra su presencia, “en lacual le mostró algunos profundos visosde su divinidad y hermosura, con la quela aumentó mucho más el deseo de ver-le y fervor” (CB 11,1). Estas comunica-ciones de “ciertos visos entreoscurosde su divina hermosura ... hacen talefecto en el alma, que la hace codiciar y
desfallecer en deseo de aquello quesiente encubierto allí en aquella presen-cia” (CB 11, 4).
III. Dimensión teologal del deseo
Aunque recurre con frecuencia entodos los escritos sanjuanistas el voca-blo en cuestión, resulta algo predomi-nante en el Cántico espiritual. Esta obragira constantemente en torno a losdeseos como el gran resorte que mueveal alma en todo el proceso de búsquedadel Amado. Los deseos en el Cánticoson expresión de una necesidad, de unacarencia, de una ausencia; todo se des-arrolla entre el alma deseante y el Diosdeseado, como tensión dialéctica entrelas ansias de la ausencia y la posesión osatisfacción.
Desde la primera estrofa del CE, losdeseos están en estrecha relación conla búsqueda del Amado. Después dehaber sido “herida de amor”, comienzaun proceso de búsqueda impulsado yorientado por el deseo de “unirse con ladivinidad del Verbo” (CB 1,5). El términou objeto deseado por el alma enamora-da se presenta con diversidad de nom-bres y matices, pero siempre en claveteologal. Las referencias más frecuentesy destacadas son las siguientes:
Dios. A menudo la meta teologal deldeseo humano se expresa con el térmi-no genérico de “Dios” (N 1,11,1; 2,7,7;2,11,5; 2,20,1; CB 7,6; 12,9; 20,11; 25,5;28,5; LlB 3,19; 3,23. 26). Cristo-AmadoEsposo. El deseo de Dios se realiza enCristo, única mediación plena delencuentro con Dios. De ahí la frecuenciacon que nos habla del deseo que elalma tiene con respecto a Cristo, elAmado, el Esposo (CB 1,8.10; 11,12;13,3; 36,3). Variación de la misma
DESEOS DESEOS
287

expresión es la de “padecer por elAmado” (CB 25,7; 36,12-13). Unión conDios. El deseo teologal se concreta enun anhelo intenso de encuentro perso-nal, de comunión plena, de unión con elAmado (CB 1,2.5; 12,2; 17,1; 20,3.11; N2,21,2; LlB 3,26). A la misma categoríapuede reducirse el deseo del “matrimo-nio espiritual” (CB 22,2; 4,7). Cumpli-miento y perfección del amor. Si el úni-co medio de realizar esa comunión ple-na que es la unión con el Amado es elamor (LB 1,13), es lógico que el deseoespiritual se exprese genuinamentecomo un deseo del amor más perfecto yconsumado, (CB 9,6.7; 20,3; 38,2.3; N2,9-10; 2,19,4; LlB 1,36; 3,28; Ct 13).Los bienes espirituales auténticos.Encontramos aquí una amplia gama detérminos y expresiones que expresan ensu esencia lo mismo: “aquello” (S 2,4.6;CB 11,4; 38,6); “vida de Dios” (CB 8,2);“aire del Espíritu Santo” (CB 17,9);“comunicación de Dios” (CB 19,1.5);“sabiduría divina” (CB 36,13); “saludespiritual” (CB 10,1); “gracia” (CB 11,5);“paz y consuelo” (Av 79). Libertadauténtica (N 2,9,2; 22,1, i.). La muerte,como condición de paso indispensablepara la consumación plena del encuen-tro con el Amado (CB 11,7.9.10; 36,2;LlB 1,2; 1,31; Ct. 21). En el fondo, todaslas fórmulas y realidades pueden sinte-tizarse en ésta: deseo de la plena trans-formación en Cristo, como meta y frutologrado del encuentro decisivo con él(CB 12,12; 13, 2; 36, entera; 37,1; 40,1;LlB 1,1).
IV. Deseo infinito: “profundas caver-nas”
El camino hacia la unión con Dios,como proceso de armonización del cau-
dal y → fortaleza del alma, lleva a talreordenación de los deseos, apetitos,pasiones, aficiones y potencias, que latensión ansiosa de Dios se vuelve totali-zante e infinita, pues “hacia el cielo seha de abrir la boca del deseo, vacía decualquiera llenura”. El deseo se va con-centrando en un único objeto, cuandose halla vacío de todo, y se vuelvedeseo infinito de Dios, como anhelo dela totalidad. El comentario a la estrofa17 del Cántico comienza hablando de loaflictivas y penosas que son al alma lasausencias de su Amado; la razón es que“como ella está con aquella gran fuerzade deseo abisal por la unión con Dios,cualquiera entretenimiento le es gravísi-mo y molesto; bien así como a la piedracuando con grande ímpetu y velocidadva llegando hacia su centro, cualquieracosa en que topase y la entretuviese enaquel vacío le sería muy violenta” (CB17,1). Un deseo abisal, infinito, lleva alalma con gran fuerza y velocidad haciasu centro que es Dios.
Con la imagen de las profundas →
cavernas, que son memoria, entendi-miento y voluntad, presenta el Santo lacapacidad infinita de desear y de recibirque tiene el ser humano. Estas cavernasson capaces de grandes bienes, “puesno se llenan con menos que el infinito”(LlB 3,18). Cuando están vacías y purga-das de toda afección de criatura, elentendimiento es sed de Dios; la volun-tad es hambre de Dios, de la purgaciónde amor que ella desea; y el vacío de lamemoria es “deshacimiento y derreti-miento del alma por la posesión deDios” (LlB 3,21). Las profundas caver-nas, vacías y limpias, son ansia, sed,hambre, deseo vehemente, intolerable einfinito de Dios (LlB 3,19-22).
DESEOS DESEOS
288

Los grados de amor que el Santocomenta en N 2,19-20, son una tensióndeseante y progresiva del alma, hastallevarla a su meta, que es la asimilacióna Dios. El amor inflama al alma y laenciende en tales deseos de Dios, quela hace “apetecer y codiciar a Diosimpacientemente ... y, cuando se vefrustrado su deseo, lo cual es casi acada paso, desfallece en su codicia” (N2,19,5).
V. Los “deseos” de Dios
No sólo el hombre es un ser dedeseos, también Dios tiene sus deseoscon respecto al ser humano. El únicodeseo de Dios coincide con lo que “elalma pretende, que es el matrimonioespiritual ... Por lo cual, para venir a él,ha menester ella estar en el punto depureza, fortaleza y amor competente”.El Espíritu Santo, que es el que intervie-ne y hace esta junta espiritual” (CB 20,1;cf. 22,2), interviene para que el almatenga las virtudes fuertes y la fe necesa-ria para tan alto estado. Para esto laesposa ha de ser rescatada de la sen-sualidad y el demonio. Deseo delEsposo, que es directamente proporcio-nal al gozo de verla liberada: “Tanto erael deseo que el Esposo tenía de acabarde libertar y rescatar esta su esposa delas manos de la sensualidad y deldemonio, que ya que lo ha hecho, comolo ha hecho aquí, de la manera que elbuen Pastor se goza con la oveja sobresus hombres... así este amoroso Pastory Esposo del alma es admirable cosa dever el placer que tiene y gozo de ver alalma ya así ganada y perfeccionada,puesta en sus hombros y asida con susmanos en esta deseada junta y unión”(CB 22,1).
Los deseos de Dios respecto alhombre no brotan, sin embargo, de sunecesidad sino del amor y la gratuidad:“Todas nuestras obras y todos nuestrostrabajos, aunque sea lo más que puedaser, no son nada delante de Dios; por-que en ellas no le podemos dar nada nicumplir su deseo, el cual sólo es deengrandecer al alma. Para sí nada deesto desea, pues no lo ha menester, yasí, si de algo se sirve, es de que el almase engrandezca; y como no hay otracosa en que más la pueda engrandecerque igualándola consigo, por eso, sola-mente se sirve de que le ame” (CB 28,1).
El gran deseo de Dios es engrande-cer al alma, llevarla a la igualdad deamor, al “aspirar del aire” del que naceen el alma “la dulce voz de su Amado aella” (CB 39,8), es decir, el “canto de ladulce → filomena”, que es la voz delEsposo que ella siente en su interior ytambién la suya como “canto de jubila-ción a Dios ... Que por eso, él da su voza ella, para que ella en uno le dé juntocon él a Dios, porque esa es la preten-sión y deseo de él, que el alma entonesu voz espiritual en jubilación de Dios ...Los oídos de Dios significan aquí losdeseos de Dios de que el alma le déesta voz de jubilación perfecta” (CB39,9). No sólo desea el → Esposo estavoz del alma sino también permanecercomo un dibujo grabado en su interior,“porque con eso se contenta grande-mente el Amado; que, por eso, desean-do él que le pusiese la Esposa en sualma como dibujo, le dijo en losCantares: Ponme como señal sobre tucorazón, como señal sobre tu brazo”(8,6: CB 12,8).
Los grandes deseos que Dios tienede engrandecer y regalar al alma semanifiestan en las muchas mercedes,
DESEOS DESEOS
289

divinas inspiraciones y toques que de élrecibe. Entre estas gracias está la → lla-ga regalada que hace el → EspírituSanto “sólo a fin de regalar, y como sudeseo y voluntad de regalar el alma esgrande, grande será la llaga, porquegrandemente sea regalada” (LlB 2,7).Pero ¿cuál es el deseo de Dios conestas mercedes? Disponerla paraengrandecerla más: “Y así, ha de enten-der el alma que el deseo de Dios entodas estas mercedes que le hace enlas unciones y olores de sus ungüentoses disponerla para otros más subidos ydelicados ungüentos, más hechos altemple de Dios, hasta que venga en tandelicada y pura disposición, que merez-ca la unión de Dios y transformaciónsustancial en todas sus potencias” (LlB3,28).
En la Llama de amor viva, al hablarde los directores espirituales, que porno entender meten su “tosca mano don-de Dios obra” estorbando la acción deDios, el Santo presenta otro de losdeseos de Dios que es “poderles hablaral corazón, que es lo que él siempredesea, tomando ya él la mano, siendoya él el que en el alma reina con abun-dancia de paz y sosiego” (LlB 3,54).
VI. Dios, cumplidor de los deseoshumanos
En dos sentidos puede entenderseeste enunciado: en cuanto Dios es elque cumple, el que lleva a consumaciónlos deseos del alma; en cuanto Dios es,en sí mismo, el cumplimiento o realiza-ción de los deseos, el objeto que satis-face y colma con creces los deseos delser humano.
Como ser de deseos que es, elhombre está ante Dios “como vaso
vacío que espera su lleno” (CB 9,6). Sularga y fatigosa aventura existencial leva demostrando cómo con las criaturas“nunca se satisface” (S 1,6, 6; cf. CB6,4), antes al contrario, crece su des-ventura. Por eso, podrá confesar, yarendido ante la evidencia, “nada podrásatisfacerme” (CB 6, 3). Desde estaconvicción, la apertura teologal haciaDios aparece como el único caminoposible hacia la plena realización huma-na, pues sólo Dios “basta a satisfacersu necesidad”, y así ya “no pretendeotra satisfacción y consuelo fuera de él”(CB 10,6). El hombre no se satisfacecon menos que de infinito. Las poten-cias del alma “son profundas cuanto degrandes bienes son capaces, pues nose llenan con menos que infinito” (LlB3,18). Por eso los deseos del alma nose colman más que con Dios, pues fue-ra de Él todo le resulta estrecho (Ct. aun carmelita descalzo: Segovia,14.4.1589). Dios en sí mismo es el úni-co que puede satisfacer plenamente losdeseos del alma y darle hartura: “Y asíparece que, si el alma cuanto másdesea a Dios más le posee, y la pose-sión de Dios da deleite y hartura alalma... tanto más de hartura y deleitehabía el alma de sentir aquí en estedeseo cuanto mayor es el deseo” (LlB3, 23). Hartura que causa el EspírituSanto que es “como aguas de vida quehartan la sed del espíritu con el ímpetuque él desea” (LlB 3,8).
En la canción 34 del Cántico apare-cen dos textos en los que se ve con cla-ridad cómo en su Esposo el alma vecumplidos sus deseos y puede cantar“la buena dicha que ha tenido en hallara su Esposo en esta unión, y le da aentender el cumplimiento de los deseossuyos y deleite y refrigerio que en él
DESEOS DESEOS
290

posee” (CB 34,2). Pero no sólo el almacanta la dicha de hallar en su Esposocumplida satisfacción de sus deseos,también lo hace el Esposo cantando “elfin de sus fatigas y el cumplimiento delos deseos de ella, diciendo que ya latortolica, / al socio deseado, / en lasriberas verdes ha hallado” (CB 34,6). Alfinal de su aventura espiritual, le quedael convencimiento profundo, basado enla propia experiencia, de que el corazónhumano “no se satisface con menosque Dios” (CB 35,1), pues Dios es paraél “la fuente que solamente le podía har-tar” (S 3,19,7).
Un texto sanjuanista, referido aDios, como cumplidor de los deseoshumanos que no puede faltar; resultacurioso e interesante en su formulación.Viene a decir que Dios cumple losdeseos del ser humano, pero no lo haceal modo formal que el hombre piensa oentiende, pero sí al modo “formal que éldeseaba”. Dios le cumple los deseosmucho más satisfactoriamente de loque él mismo puede esperar, pero a sumodo y por formas insospechadas. Eslarga la cita pero vale la pena: “Está unalma con grandes deseos de ser mártir.Acaecerá que Dios le responda dicien-do: ‘Tú serás mártir’, y le dé interiormen-te gran consuelo y confianza que lo hade ser. Y, con todo acaecerá, que nomuera mártir y será la promesa verdade-ra. Pues, ¿cómo no se cumplió así?Porque se cumplirá y podrá cumplirsegún lo principal y esencial de ella, queserá dándole el amor y premio de mártiresencialmente; y así, le da verdadera-mente al alma lo que ella formalmentedeseaba y lo que él la prometió. Porqueel deseo formal del alma era, no aquellamanera de muerte, sino hacer a Diosaquel servicio de mártir y ejercitar el
amor por él como mártir. Porque aquellamanera de morir, por sí no vale nada sineste amor, el cual amor y ejercicio y pre-mio de mártir le da por otros mediosmuy perfectamente; de manera que,aunque no muera como mártir, queda elalma muy satisfecha en que le dio lo queella deseaba. Porque tales deseos,cuando nacen de vivo amor y otrossemejantes, aunque no se les cumplade aquella manera que ellos los pintan ylos entienden, cúmpleseles de otra ymuy mejor y más a honra de Dios queellos sabían pedir” (S 2,19,13).
En una carta a doña Ana dePeñalosa, La Peñuela, 21.9.1591, hacetambién alusión a Dios como el quecumple los deseos del alma: “Heme hol-gado mucho que el señor don Luis seaya sacerdote del Señor. Ello sea pormuchos años, y Su Majestad le cumplalos deseos de su alma”.
Con todo, para J. de la Cruz el cum-plimiento pleno de los deseos del cora-zón humano, en esta vida, es solamenterelativo. Mientras vivamos de este ladode la realidad se puede vivir solamente“con alguna satisfacción, aunque nocon hartura” (CB 1,14). Sólo en el cielo,cuando el ser humano alcance su pleni-tud total en Dios, alcanzará la harturaplena y el cumplimiento perfecto detodos sus deseos. Sólo allí, “todosestán contentos, porque tienen satisfe-cha su capacidad” (S 2,5,10). Y así pue-de el Santo hacer suya la exclamacióndel Salmista: “Cuando pareciere tu glo-ria me hartaré” (CB 1,14; cf. LB 1, 27).Es de notar la gama de verbos que, enuna sola cita, acumula el Santo paradescribir la acción de Dios en el corazónhumano: henchir, hartar, acompañar,sanar, dar asiento y reposo cumplido (cf.CB 9,7).
DESEOS DESEOS
291

Y es que, como él mismo se com-place en recordar para el alma ansiosa,sólo el Amado es “tu hartura” (CB 9,7).
Conclusión
El deseo en la obra sanjuanista esclave para entender todo el procesoespiritual del alma. Los deseos son vis-lumbres de las posibilidades múltiplesque yacen en nuestro ser. La propuestasanjuanista es la de una orientaciónradical de todo el ser humano, y susdinamismos hacia la búsqueda de Diosy el encuentro plenificante con él.
Podríamos concluir, pues, con estesugerente texto del Santo: “Pero, ¡vál-game Dios!, pues que es verdad que,cuando el alma desea a Dios con enteraverdad, tiene ya al que ama ... y asíparece que, si el alma cuanto másdesea a Dios más le posee, y la pose-sión de Dios da deleite y hartura al alma,... tanto más de hartura y deleite había elalma de sentir aquí en este deseo, cuan-to mayor es el deseo” (LlB 3,23).
La mística sanjuanista, es la deldeseo aguijoneado por la esperanzaque le hace capaz de infinito, “porqueesperanza de cielo/ tanto alcanza cuan-to espera;/ esperé solo este lance,/ y enesperar no fui falto,/ pues fui tan alto tanalto,/ que le di a la caza alcance” (Po 10,31-36). Arde el deseo del alma en ansiasde posesión de Dios que le llevan a can-tar: “¡Oh cristalina fuente,/ si en esos tussemblantes plateados/ formases derepente/ los ojos deseados/ que tengoen mis entrañas dibujados” (CB 12). Nose puede expresar mejor la infinita ten-sión deseante que quedará plenamentesaciada cuando el alma vea la gloria deDios, su “presencia y figura”, mientrastanto su deseo vive entre la satisfacción
sin hartura y la frustración de lo desea-do (CB 11,4).
BIBL. — MARÍA DEL SAGRARIO ROLLÁN ROLLÁN,Éxtasis y purificación del deseo, Institución GranDuque de Alba, Ávila 1991.
Miguel F. de Haro Iglesias
Desierto
No extraña nada encontrar un elo-gio del desierto en Juan de la Cruz. Sele identifica fácilmente con ese paradig-ma. Podemos partir de esa preferenciabiográficamente bien comprobada: “Allí[en una carta anterior] decía cómo mehabía querido quedar en este desiertode → La Peñuela, seis leguas más acáde → Baeza, donde habrá nueve díasque llegué. Y me hallo muy bien, gloriaal Señor, y estoy bueno; que la anchuradel desierto ayuda mucho al → alma y alcuerpo, aunque el alma muy pobreanda. Debe querer el Señor que el almatambién tenga su desierto espiritual.Sea muy enhorabuena como él más fue-re servido; que ya sabe Su Majestad loque somos de nuestro. No sé lo que medurará... Sea lo que fuere, que en tanto,bien me hallo sin saber nada, y el ejerci-cio del desierto es admirable” (Ct. 28).Desierto físico y desierto espiritual sejuntan en esta ultima vivencia de unvalor que le acompañó siempre con suambigüedad.
I. Programa e ideal de vida
El desierto ha sido en J. práctica,programa e ideal; fue parte de su agen-da y estrategia de reforma. Parte sólo,pues otra parte es la presencia en la ciu-dad. Cuando en su obra reformadora,bajo el influjo ideal de los descalzosfranciscanos sobre todo, busca marcar
DESEOS DESIERTO
292

su nuevo territorio, su política de funda-ciones, de presencias y ausencias inten-tadas, evitadas o buscadas, será prefe-rida, idealmente al menos, la huida aldesierto, la fuga a las soledades. No esel desierto de los arenales y las dunas,no es la Cartuja lo que realizará efectiva-mente J. Su doctrina sobre el desiertoes solo la espiritualización de la tensióneremítica que habita en todo carmelita ytira de él desde la Regla primitiva hacialos espacios de la soledad, el silencio yel vacare Deo. Hacia la única cosa nece-saria (C 29,1). El grupo inicial con J. a lacabeza parte hacia el desierto con unfuerte componente contemplativo agre-gado por los ideales de → S. Teresa.Busca refugio y primera realización en →Duruelo; esta preferencia rural frente alo urbano no es del todo desagradable ala Madre, pero ante todo por su valorapostólico más que por su nota eremíti-ca. “Iban a predicar a muchos lugaresque están por allí comarcanos sin ningu-na doctrina, que por esto también meholgué se hiciese allí la casa” (F 14, 8).De hecho, en la vida de J. de la Cruz elimpulso hacia el desierto físico es evi-dente.
Ya se ha observado cómo traza surecta línea vital y vocacional saltando enzigzag desde los espacios atareados ypoblados de la ciudad al desierto, des-de pe-ríodos de afanosa actividad pas-toral, apostólica y científica hacia losespacios de la soledad y retiro másestricto. Entre estos dos polos de atrac-ción marca su rumbo, la brújula llevasiempre el camino de su vocación des-calza y contemplativa. De la posibilidadde hacer carrera humanística o eclesiás-tica en → Medina (ruido) al noviciado delos carmelitas (desierto y soledad); delos estudios salmantinos y sus posibles
ascensos (ruido) a la soledad deDuruelo (desierto); de ahí a la populosa→ Alcalá (ciudad), de allí a la Encar-nación (ciudad), a la cárcel (desierto), al→ Calvario (desierto) a → Baeza (ciu-dad), a → Granada (ciudad). Y de allípor fin a → Segovia (desierto-ciudad) ya La Peñuela último desierto, primeraisla en que “se apareja ya para subir porel desierto de la muerte” (C 40, 2) haciael paraíso más acompañado y poblado.Ubi Iesus ibi coelum. Los polos deatracción han mantenido su imán orien-tando a J. que ha trazado su rumbo,entre lo dado y lo creado por él, recto yfijo hacia lo absoluto, hacia el futuro.
II. Emblema de doctrina
Desierto es uno de los lemas de sudoctrina, un emblema que condensa ysimboliza un conjunto de ideales, aspi-raciones y experiencias que superan lamera misantropía o el deseo de aisla-miento y soledad que puede caber en eleremitismo. J. de la Cruz no es eremita.Su desierto como la noche, la → sole-dad, la → sequedad, la desnudez, ladescalcez, el vacío, la pobreza es unemblema místico de curso corriente ensu época y en su doctrina. Lo recibeacuñado y lo usa con nuevos valores ymás brillo gracias a sus propios y poéti-cos contextos.
De ser una experiencia que ha vivi-do y saboreado ha pasado a ser unaclave en su experiencia vital y en sumensaje doctrinal. Lo que eran inicial-mente vivencias, añoranzas y nostalgiasde hombre ocupado y lleno de proyec-tos y tareas de gobierno vino a ser al finun valor religioso que juega un impor-tante papel en su aventura vital, poéticay doctrinal de unión con Dios. No está
DESIERTO DESIERTO
293

lejos de la tradición el uso que hace deeste símbolo religioso.
Naturalmente su germen está en ellibro del Éxodo. Desde allí lo transportaa sus libros y doctrinas ya cargado devalencias y evocaciones religiosas. Envarias ocasiones hace la referencia ale-górica o relectura intimista y espiritualde la espiritualidad del Desierto. Entrasin ninguna violencia en su sistema yexperiencia.
Su enseñanza y su crítica de las for-mas, mediaciones, espacios y gestosde la oración y la religiosidad popularllevan ya explícitamente este compo-nente biográfico de sus preferencias yaprecio por el desierto como realidadfísica apta o adaptada a las necesida-des de la comunión teologal que quiereenseñar; antes de ser una actitud moralque se puede ejercitar y practicar entodo lugar, el sujeto que busca la unióncon Dios puede empezar trasladándoseen busca de la belleza natural o mejoraún ir buscando el desierto en el desier-to “pues así lo hacían los anacoretas yotros santos ermitaños que en losanchísimos y graciosísimos desiertosescogían el menor lugar que les podíabastar, edificando estrechísimas celdasy cuevas y encerrándose allí” (S 3,42,2).
Y en ancho desierto, estrecha→ celda, Dios no está atado a lugaralguno, pero la → belleza, la → memo-ria de experiencias sentidas y de graciasrecibidas en determinados sitios, la con-dición encarnada del hombre hace quenosotros necesitemos distinguir unosde otros y que por tanto nos podamosayudar de los lugares retirados; pero esla voluntad la que hace desierto de todolugar, de cualquier espacio lugar decomunión. Desde cualquier sitio se llegaa la tierra santa del encuentro en espíri-
tu y verdad (S 3,40,1; 42,3-5). Sin lavoluntad educada e informada por elamor todo lugar es pagano; la voluntades el poder que hace decente todo lugarcorporal. Cualquier lugar vale: “No meda más esos desiertos que otros cuales-quiera” (S 3 42,3) para el encuentro defe y amor con el omnipresente amor ypalabra de Dios.
Si algún espacio hubiese que privi-legiar es el preferido por la práctica delMaestro de toda oración: “El escondrijode nuestro retrete, donde sin bullicio ysin dar cuenta a nadie lo podemoshacer con más entero y puro corazón...o si no en los desiertos solitarios comoél lo hacía y en el mejor y más quietotiempo de la noche” (S 3,44,4).
III. Paradigma espiritual
Pero además y después de ser unejercicio corporal de retraimiento omental de recogimiento que hay queaprender, el desierto es un paradigmaespiritual que resume perfectamente lasetapas del proceso de crecimiento cris-tiano que J. de la Cruz describe: llama-da de Dios, salida (éxodo) en búsquedade la libertad (S 1), aprendizaje de lasoledad como libertad del corazón y lamente (S 2-3), noche y desierto comoprueba de resistencia y de fidelidad (N 1y 2), como espacio de renovación de laalianza (CB 1-3) y lugar de purificacióndel amor para ser al fin también espaciode la soledad, del secreto y de la intimi-dad de los amantes (CB 13-22) y escon-drijo de la exclusividad, la totalidad y laintimidad del amor místico (CB 23-40).En Llama (3,38) se hace una rápida lec-tura alegórica de toda la historia esque-mática del Éxodo trasponiéndola a supropia aventura espiritual y a su expe-
DESIERTO DESIERTO
294

riencia mística en general. Las equiva-lencias que importan son el hijo de Dios,es el pueblo de Israel, es el alma quesale de la esclavitud (la etapa del senti-do) y entra por el desierto en la tierraprometida. “Pon, recomienda al maes-tro, el alma en paz, sacándola y libertán-dola del yugo y servidumbre de la flacaoperación de su capacidad, que es elcautiverio de Egipto, donde todo espoco más que juntar pajas para cocertierra (Ex 1,14; 5,7-19), y guíala, ¡ohmaestro espiritual!, a la tierra de promi-sión que mana leche y miel (Ex 3,8.17),y mira que para esa libertad y ociosidadsanta de hijos de Dios llámala Dios aldesierto, en el cual ande vestida de fies-ta y con joyas de oro y plata ataviada(Ex 32,2-3), habiendo ya dejado aEgipto, dejándolos vacíos de sus rique-zas, que es la parte sensitiva”. Para J.de la Cruz se puede decir que la tierraprometida es el desierto, esa es supatria y promesa, esa soledad y santaociosidad es la contemplación, ese essu deseo y su meta; el valor máximoque orienta su camino.
En él –desierto y paraíso– se ahogatodo perseguidor, él es la libertad, ahítiene su alimento verdadero: “Y no sóloeso, sino ahogados los gitanos en lamar (Ex 14,27-28) de la contemplación,donde el gitano del sentido, no hallandopie ni arrimo, se ahoga y deja libre al hijode Dios, que es el espíritu salido de loslímites angostos y servidumbre de laoperación de los sentidos, que es supoco entender, su bajo sentir, su pobreamar y gustar, para que Dios le dé elsuave maná... Pues, cuando el alma vallegando a este estado, procura desarri-marla de todas las codicias de jugos,sabores, gustos y meditaciones espiri-tuales, y no la desquietes con cuidados
y solicitud alguna de arriba y menos deabajo, poniéndola en toda enajenación ysoledad posible; porque, cuanto másesto alcanzare, y cuanto más presto lle-gare a esta ociosa tranquilidad ... Y unpoquito de esto que Dios obra en elalma en este ocio santo y soledad esinestimable bien, a veces mucho másque el alma ni el que la trata puedenpensar. Y, aunque entonces no se echatanto de ver, ello lucirá a su tiempo. A lomenos lo que de presente el alma podíaalcanzar a sentir es un enajenamiento yextrañez, unas veces más que otras,acerca de todas las cosas, con inclina-ción a soledad y tedio de todas las cria-turas del siglo, en respiro suave de amory vida en el espíritu. En lo cual, todo loque no es esta extrañez, se le hace des-abrido; porque como dicen, gustado elespíritu, desabrida está la carne” (LlB 3,38-39).
Este es el desierto sanjuanista, estaextrañez, esta comunicación al corazón,es decir, sin los intermedios mediadoresy mediatizados del sentido y las capaci-dades humanas. El desierto es unaposibilidad universal, de todo hombre,en todo tiempo y en todo lugar. No es unlugar, es una gracia desarrollada, es laposibilidad de vivir como hijos y en laintimidad de Dios.
Naturalmente el desierto es el espa-cio del amor puro sin arrimo de interésni de otras ocupaciones; es el lugar dela → contemplación amorosa. La obramás importante, lo único necesario (CB29,1) se posibilita con la salida al desier-to. La obra que ejercita María holgandoa los pies del Señor, la que recomiendael Señor a Marta (ib.), la que provoca elconjuro de la Esposa del Cantar paraque la dejen disfrutar y fructificar en esteocio santo, la que llevó a Magdalena, la
DESIERTO DESIERTO
295

apasionada amante, primero a predicary finalmente al desierto: “Porque es másprecioso delante de Dios y del alma unpoquito de este puro amor y más prove-cho hace a la Iglesia, aunque pareceque no hace nada, que todas esas otrasobras juntas. Que, por eso, MaríaMagdalena, aunque con su predicaciónhacía gran provecho y le hiciera muygrande después, por el grande deseoque tenía de agradar a su Esposo yaprovechar a la Iglesia, se escondió enel desierto treinta años para entregarsede veras a este amor, pareciéndole queen todas maneras ganaría mucho másde esta manera, por lo mucho que apro-vecha e importa a la Iglesia un poquitode este amor. De donde, cuando algunaalma tuviese algo de este grado de soli-tario amor”... (ib. 3). “Que al fin, paraeste fin de amor fuimos criados” (ib.).Por eso es valioso el desierto entendidocomo ejercicio espiritual de total consa-gración al amor de Dios, porque “hablaDios al corazón en esta soledad que dijopor Oseas (2,16) en suma paz y tranqui-lidad” (LlB 3,34). Esta es la patria delhombre, su tierra prometida: “Porquecumple en ella lo que prometió porOseas (2,14), diciendo: “Yo la guiaré a lasoledad y allí hablaré a su corazón. En locual da a entender que en la soledad secomunica y une él en el alma. Porquehablarle al corazón es satisfacerle elcorazón, el cual no se satisface conmenos que Dios” (CB 35,1). Este cuan-do llega a confirmarse en la quietud delúnico y solitario amor de Dios entoncesllega al desierto. Esa es la alianza per-fecta, allí es hijo y no esclavo, ahí estásu libertad y corona.
Para alcanzarla como meta ha depreceder según J. el desierto pasivocomo experiencia de extrañez de todo,
de exilio y compañía, ha de haber anda-do largo tiempo por “tierra desierta secay sin camino (Ps 63, 2-3: S 3,32,2 y N 112,6) que las sequedades y desarrimosde la parte sensitiva se entiende aquípor la tierra seca desierta y sin camino”(ib.). El desierto educa a la soledad yprepara con privaciones y abnegación lafecundidad de la intimidad y la unión deamor. “Estos que comienza a llevar Diospor estas soledades del desierto sonsemejantes a los hijos de Israel, que lue-go que en el desierto les comenzó a darDios el manjar del cielo ... lloraban ygemían por las carnes entre los manja-res del cielo” (Núm. 11,4-6: N 1,9,5).Desierto es pedagogía divina de ade-cuación y engolosinamiento de otrosmanjares que los que el hombre cultivay alcanza por sí. Nuevo alimento y nue-vo vestido exige el tránsito que J. de laCruz experimenta y enseña en la noche,el otro nombre del desierto.
El desamparo del desierto exigenuevos vestidos, el conocimiento de sí yla verdad humilde. El desierto es elespacio del conocimiento propio y de laverdad desnuda. El hombre en el desier-to está solo ante Dios solo. No hay más-caras en el desierto y se ve abocado ala verdad y en su impotencia ha de pro-bar su humillación y preparar su recep-tividad. Escuela de verdades. Así apare-ce en toda la alegoría de Ex 33, 5 en N1,12, 2 donde se lee un midrash místicoque traspone el mandato de cambiarvestidos de fiesta por el de trabajo alplano espiritual y se interpreta comotodo, como cobertura autorizada de laexperiencia “de la seca y oscura nochede contemplación oscura y su efecto deproducir conocimiento propio... de sumiseria y bajeza” (N 1,12, 2). El desiertole pone al hombre el traje de trabajo, de
DESIERTO DESIERTO
296

sequedad y desamparo, le desnuda yreduce a su mera verdad, “que de suyono hace nada ni puede nada” (ib.).
Todavía en la segunda noche, lahorrible y espantable noche del espíritu,el desierto se evoca para afirmar la tras-cendencia santísima de Dios y la necesi-dad de trasformación y refacción delhombre, pues sin esta transformación dela noche pasiva del espíritu “no puedellegar a gustar los deleites (maná o pande los ángeles) del espíritu de libertadsegún la voluntad desea” (N 2, 9, 2).Pero la experiencia de la oscura contem-plación llena el alma de un tan particularque ni se puede decir. Es secreto, comoel camino sobre el mar, como la estanciaen el desierto, soledad sin caminos, demodo que poderlo decir “ya no es enrazón de pura contemplación, porqueésta es indecible y por eso se llamasecreta”. El desierto místico es “un abis-mo secreto” (N 2,17,6) en el que el alma“echa de ver claro que está puesta aleja-dísima y remotísima de toda criatura; desuerte que le parece que le colocan enuna profundísima y anchísima soledaddonde no puede llegar alguna humanacriatura, como en un inmenso desiertoque por ninguna parte tiene fin, tantomás deleitoso, sabroso y amoroso,cuanto más profundo, ancho y solo”(ib.).
“Debe querer el Señor que el almatambién tenga su desierto espiritual”(Ct. 28), dice Juan de sí mismo cuandopróximo a la muerte experimentesequedad y desamparo. El desierto, encuanto pena o dolor, es pedagogía divi-na, pero “el inmenso amor del VerboCristo no puede sufrir penas de suamante sin acudirle.
Acordádome he de ti apiadándomede tu adolescencia y ternura cuando me
seguiste por el desierto, [que] hablandoespiritualmente es el desarrimo que aquíinteriormente trae el alma de toda cria-tura no parando ni quietándose ennada” (N 2, 19, 4). El desierto es unaactitud moral de despego y de saltohacia Dios a través del desarrimo detoda criatura. Es una actitud que sedebe traer interiormente y que Dios pre-mia con su presencia. Presencia que asu vez desertiza el entorno de todo otrointerés por realidades menores. A la vezcondición y resultado del encuentro y dela unión, eso es el desierto espiritual. Lanoche, paisaje y territorio desértico porexcelencia, tiene esta eficacia en susequedad y desabrigo para ocasionar laluz de Dios.
Aun, acabada la purificación de estavida, hay un desierto que atravesar: lamuerte. Por dos veces J. de la Cruzevoca el poder de la muerte con estaimagen tan poderosa. La última prueba,quizá el último obs-táculo para el alma,su último éxodo y su fuerte y su fronte-ra que asaltar es el desierto, magnífico yescueto laberinto, que se interponeentre el deseo y la posesión definitiva.La estrofa final del Cántico es por exce-lencia un canto al cumplimiento del yacristiano, un gozo sereno de la posesióny la visión, pero es también la estrofa delansia de atravesar este amenazante ypavoroso desierto. Entonces es “cuan-do el alma ya está bien dispuesta y apa-rejada y fuerte, arrimada en su esposo(Cant. 8,5) para subir por el desierto dela muerte ... con deseo que el esposoconcluya ya este negocio ... paramoverle a la consumación” (CB 40, 1).La muerte es desierto fronterizo. Vuelvea su pluma la misma imagen para hablarde la plenitud y la valentía del alma yarica y dispuesta a partir llena de rique-
DESIERTO DESIERTO
297

zas que pide la muerte: “¡Acaba ya siquieres!” Hablando con la llama deamor viva, es decir, con el EspírituSanto, dice que “de mí se puede decir¿quién es ésta que sube del desiertoabundante de deleites estribando sobresu amado acá y allá vertiendo amor?Pues esto es así, acaba ya si quieres,acaba de consumar conmigo perfecta-mente el matrimonio espiritual con tubeatifica vista” (LlB 1,26-27). El desiertoúltimo es la muerte, ese es el paso deci-sivo que deja ver la plenitud de un oasisesperado y una arcadia en que sólo hayun habitante (LlB 2,36). “Et in Arcadiadilectus meus et ego”. → Desnudez,silencio, soledad.
Gabriel Castro
Desmayo/s → Extasis
Desnudez espiritual
En el vocabulario sanjuanista “des-nudez” es una noción contigua a despo-jo, desasimiento, desapropiación y→ negación, purgación o → purifica-ción, vacío y pobreza de espíritu.Parecería a veces que es el primer ana-logado en relación con otros términos:“Llamamos a esta desnudez noche parael alma” (S 1,3,4). Más de treinta reen-víos a paralelos hacen las concordan-cias para completar el significado dedesnudez con términos próximos ovagamente sinónimos. Se opone aapropiación y espíritu de asimiento, aapetito y apego, a interés y estimación yembarazo.
En su escala de valores ocupa unalto grado. Precede y es condición paracualquier otro logro en la vida espiritualy, por tanto, se presenta como preliminaren el proyecto espiritual, primera en la
intención y última en la ejecución. Nodesaparece del todo de ninguna de lasetapas. Acompaña al discípulo del Santocomo alto ideal, como deseo de purezay garantía de comunión con Dios.Siempre le recomienda esta actitudmoral.
No tiene nunca sentido propio orecto, siempre la usa con valor derivado,aplicado a la vida moral o espiritual. Sinduda ya estaba formada como nociónespiritual en el vocabulario teológico oascético de su tiempo. San Juan de laCruz la integra en su sistema de pensa-miento y entre sus perennes consignaspedagógicas; logra que brille con nue-vos significados al explotarla en nuevoscontextos.
Aunque la noción es útil y válida entoda situación espiritual, predominanetamente en las etapas primeras delcamino espiritual, así encuentra su lugarpropio en los libros de la Subida. No esuna meta en sí, pero incluso en las fasesmás altas ha de aplicarse esta actitudpersonal a todo tipo de experiencias ymediaciones en la relación con Dios.
I. Raíz bíblica
El origen radical de esta noción estáen la Escritura. En el mundo paulino delas cartas de la cautividad especialmen-te. Las consignas “despojaos del hom-bre viejo y revestíos del hombre nuevo”.(Ef 4, 22-24 y su paralelo Col 3, 9-10,citado en N 2,3,3; 6,1; 9,4; CB 20,1; cf.Gál 3,16-17) son los textos donde J. dela Cruz ha meditado más frecuentemen-te el asunto; las exhortaciones a reves-tirse de las armas de la luz que se inclu-ían en la Regla carmelitana (1 Tes 5, 8) oel himno de Fil 2, 7 que habla del despo-jo de Cristo y su vaciamiento también
DESIERTO DESNUDEZ ESPIRITUAL
298

operan subrepticiamente en la confor-mación y uso sanjuanista de este con-cepto ascético-mistico.
Simbólicamente han reforzado eluso de esta noción textos como Ex 33,5donde se habla de dejar el “traje festi-val” y vestir ropa de trabajo (Ct 5,7 y 3,4; N 2, 24,3-4) donde se evoca la desnu-dez y despojo del manto de la esposadel Cantar, o Gén 35,2 que habla demudar vestiduras (S 1, 5,7).
Relativamente pocas veces (Av,pról.; Ct. 16; S 1,6,1) se alude a Cristodesnudo, pero en ellas resuena el ada-gio medieval y patrístico, ‘nudus Chris-tum nudum sequi’ (DS, “Nudité”, 509-514). Sin embargo, en la exhortaciónevangélica a dejarlo todo y seguir aCristo desnudamente se encuentra elgenuino origen y el fundamento radicalde las exigencias ascético espiritualesque J. asocia a esta noción. Todo elcap. 7 de Subida 2 justifica y funda en →Cristo las exigencias de desnudez en suseguimiento. También en relación con laparadoja evangélica, el que quiera ganarsu vida la perderá, introduce J. esta alu-sión que habla suficientemente de lasmotivaciones cristológicas de la desnu-dez sanjuanista: “Esta tan perfecta osa-día y determinación en las obras, pocosespirituales la alcanzan; porque, aunquealgunos tratan y usan este trato, y aunse tienen algunos por los de muy allá,nunca se acaban de perder en algunospuntos, o de mundo o de naturaleza,para hacer las obras perfectas y desnu-das por Cristo, no mirando a lo quedirán o qué parecerá. Y así ... todavíatienen vergüenza de confesar a Cristopor la obra delante de los hombres;teniendo respeto a cosas, no viven enCristo de veras” (C 29, 8). Esta exigen-cia evangélica de fondo se expresa en
sentencias estereotipadas y en forma-ciones léxicas muy variadas. Abundan‘desnudez espiritual’, ‘desnudez deespíritu’, ‘desnudez y pobreza’, ‘desnu-dez y negación’, ‘obrar, andar en purezay desnudez’, ‘llegar, pasar a desnudez’,‘desnudamente’, ‘alma desnuda desasi-da y sola’, etc.
II. Experiencia personal
Juan de la Cruz antes de proponertales exigencias como las que se nosimponen en sus obras ha vivido deellas. Los escritos menores y poemastrasmiten la primera versión de estanoción teológico espiritual, la que estu-vo en su práctica y en su enseñanzaordinaria. La descalcez, como vida ycomo estilo de vida cristiana elegido yrecreado por Juan, como familia ymovimiento en la iglesia (S, pról. 9) lle-va en el nombre ya esta nota de despo-jo y de desnudez a que apunta el modoentero de vida. Desnudarse, simbólica-mente descalzarse, apunta en direccióna la simplificación, al despojo y a lakénosis de quien se acerca al origen y ala humilde tierra, de quien se abaja a lomenor, desciende y se aproxima a lopobre. En el orbe mental sanjuanista elgesto vital y ritual de la descalcez indi-ca la misma dirección que los símbolosy términos de la ‘desnudez espiritual’.
En el magisterio oral estaba activoeste ideal; en el mismo umbral de suconstrucción en el Montecillo consta yaeste punto de referencia: “En esta des-nudez halla el espíritu su descanso, por-que no comunicando nada, nada le fati-ga hacia arriba, y nada le oprime haciaabajo, porque está en el centro de suhumildad” (S 1,13). En toda la pieza estácondensada la doctrina de la desnudez.
DESNUDEZ ESPIRITUAL DESNUDEZ ESPIRITUAL
299

En el arranque de las Cautelas sedice: “El alma que quiere llegar en breveal santo recogimiento, silencio espiri-tual, desnudez y pobreza de espíritu,donde se alcanza ... tiene necesidad deejercitar los documentos siguientes”(Ca 1).
En los Dichos de luz y amor está enel pórtico donde dice claramente supropósito válido para toda su obra: “Loque es seguir a Nuestro Señor Jesu-cristo, y hacerse semejante a él en lavida, condiciones y virtudes, y en la for-ma de la desnudez y pureza de su espí-ritu” (Av, pról.).
En el pórtico mismo de su proyectoteórico la desnudez ocupa un puntocentral en sus objetivos. Así en el rótulode Subida: “Da avisos y doctrina paraque sepan ... quedar en la suma desnu-dez y libertad de espíritu, cual se requie-re para la divina unión”. Desnudez es eltema de su obra o bien es la condiciónindispensable para lograr la unión conDios en Cristo. Cuando trata de explicarel sentido de las canciones “En unanoche oscura” dice que en ellas “cantael alma la dichosa ventura que tuvo enpasar por la oscura noche de la fe, endesnudez y purgación suya, a la unióndel Amado”.
Igualmente en el prólogo de Subida,pieza de extraordinaria importancia parafijar el tema central, los límites y la inten-ción del autor, vuelve el tema: “Aquí nose escribirán cosas muy morales ysabrosas para todos los espíritus quegustan de ir por cosas dulces y sabro-sas a Dios, sino doctrina sustancial ysólida, así para los unos como para losotros, si quisieren pasar a la desnudezde espíritu que aquí se escribe”. Este esel tema de su primera obra sintética ysistemática. También a sus primeros
lectores les exige esta previa lealtad ycomunión de ideales “como ya estánbien desnudos de las cosas temporalesde este siglo, entenderán mejor la doc-trina de la desnudez del espíritu” (S pról.8-9).
Para probar esta privilegiada posi-ción de la doctrina de la desnudez bas-tará considerar que entra en varias defi-niciones sanjuanistas del amor. La resu-mida en el Aviso 35: “El amor no consis-te en sentir grandes cosas, sino en tenergrande desnudez y padecer por elAmado” es una buena muestra comoesta más famosa y escueta: “Amar esobrar en despojarse y desnudarse porDios de todo lo que no es Dios” (S2,5,7). Los apotegmas sintetizan suascética radical alrededor de este eje dela desnudez espiritual: “No andar bus-cando lo mejor de las cosas, sino lopeor, y traer desnudez y vacío y pobre-za por Jesucristo de cuanto hay en elmundo” (Av 3).
III. Noción central y permanente
Conocida la centralidad de lanoción importa averiguar su concepto,su modulación y versatilidad para estaractiva y operativa en los diversos con-textos y etapas de proceso espiritual.Unos breves avisos previos son necesa-rios para la recta comprensión de supropuesta: “No tratamos aquí del care-cer de las cosas, porque eso no desnu-da al alma si tiene apetito de ellas, sinode la desnudez del gusto y apetito deellas, que es lo que deja al alma libre yvacía de ellas, aunque las tenga. Porqueno ocupan al alma las cosas de estemundo ni la dañan, pues no entra enellas, sino la voluntad y apetito de ellasque moran en ella” (S 1,11,1). Se trata
DESNUDEZ ESPIRITUAL DESNUDEZ ESPIRITUAL
300

de una actitud espiritual nacida de aquelpaulino poseer como si no poseyera. Suproyecto no insiste en la oración, enprácticas, en ejercicios o en experien-cias y métodos, es la desnudez espiri-tual lo que le preocupa, de lo demás, ensu criterio, ya hay mucho escrito.
La perfección se corona con estaactitud clave sanjuanista. Las virtudesson imprescindibles, pero les hace faltaun cierto estilo, robusto y libre, sobrio ysencillo. “Para buscar a Dios se requie-re un corazón desnudo y fuerte, libre detodos los males y bienes que puramen-te no son Dios” (CB 3, 5). Sin esto nohay trabajo espiritual válido: “Mas hastaque cesen, no hay llegar, aunque másvirtudes ejercite, porque le falta el con-seguirlas en perfección, la cual consisteen tener el alma vacía y desnuda y puri-ficada de todo apetito”. Si la unión es lameta que orienta y atrae al camino, ladesnudez es la condición y el motor deavance. La condición para el progresode todo camino espiritual.
“La disposición para esta unión noes sino la pureza y amor, que es desnu-dez y resignación perfecta de lo uno yde lo otro sólo por Dios” (S 2 5,8). Entraen la misma definición del amor y en ellogro de su ejercicio. El → hombre por ladesnudez se pone en condiciones decumplir el precepto “que es amar sobretodas las cosas, lo cual no puede ser sindesnudez y vacío en todas ellas” (LlB 3,51), pues “el amor no consiste en gran-des cosas sino en tener grande desnu-dez y padecer por el Amado” (Av 114).
IV. Desarrollo en el proceso espiri-tual
Percibe el Santo la dificultad y tieneque dedicar un capítulo a justificar esta
exigencia tan radical: “Porque parececosa recia y muy dificultosa poder llegarel alma a tanta pureza y desnudez, queno tenga voluntad y afición a ningunacosa” (S 1,11,1). La motivación paraeste camino tan recto está en el segui-miento de Cristo. “Lo cual es la cruzpura espiritual y desnudez de espíritupobre de Cristo” (S 2,7,5).
Pero no se trata de una doctrina ini-cial que pueda ser superada despuésde los primeros pasos por más valientesy decididos que sean. En todo el cami-no ha de perseverar en esta actitud quese compone de osadía, determinación,valentía, libertad de espíritu, sobriedad,pureza y abnegación. Esta actitud quese identifica con la negación sanjuanis-ta es de raigambre teologal, es decir laenergía para el despojo es de origendivino, viene de la fe, la esperanza y elamor derramado en nuestros corazo-nes. Ellas operan la desnudez y por tan-to su avance pasa por la educación teo-logal del sentido (S 2,12,1), por la purifi-cación activa del espíritu humanomediante la misma vida teologal (S2,6,6). La desnudez es el fruto de la→ fe en el entendimiento que se desnu-da con la luz de la fe (S 2,24,8-9); en lavoluntad que es desnudada por la →
caridad (S 3,16,1) y la → memoria quese ha de vaciar y desnudar por la acciónde la esperanza (S 3,3,6).
En toda experiencia sea ordinaria oextraordinaria, sea íntima o exterior, hade encontrar el creyente el camino detratar y “haberse” con ella desnudamen-te. En el campo de la religiosidad popu-lar y litúrgica y en el ámbito de la oraciónritual aplica el mismo criterio que a todaotra experiencia humana donde se ejer-cita o no la fe desnuda (S 3,40,1-2).Educación teologal en definitiva es
DESNUDEZ ESPIRITUAL DESNUDEZ ESPIRITUAL
301

afianzamiento de esta actitud moralfrente a todo bien interior o exterior,frente a toda experiencia ordinaria oextraordinaria, frente a toda mediaciónprivada o pública de la fe. “Ordina-riamente ha menester el alma doctrinasobre las cosas que acaecen para enca-minarla por aquella vía a la desnudez ypobreza espiritual que es la noche oscu-ra” (S 2,22,17). Desnudarse en definitivaconsiste en gobernarse no por las facul-tades naturales y humanas simplemen-te, sino potenciarlas y purificarlas por lavida teologal. “Han de saber los espiri-tuales desnudarse y gobernarse segúnestas tres virtudes” (S 2,6,7).
a) En la noche oscura permaneceel mismo proyecto de alcanzar la desnu-dez para el amor; cambia el contenidoexperiencial y doctrinal. Con la mismapalabra se habla ahora de algo másradical y de otro origen, ahora el desnu-damiento es divino y pasivo en suactuación. Lo llama ‘contemplacióndesnuda’. “Por tanto, para venir a ella [launión], conviénele al alma entrar en lasegunda noche del espíritu, donde des-nudando al sentido y espíritu perfecta-mente de todas estas aprensiones ysabores, le han de hacer caminar enoscura y pura fe” (N 2,2,5). El simbolis-mo de la desnudez y el vocabulario per-duran en la fase de la noche oscura,pues también para las experiencias depurificaciones pasivas es válido esteprincipio espiritual. Porque en definitivaes a Dios a quien más le importa lograresta desnudez o libertad del hombrepara llevarlo a la comunión perfecta.“No pierda el cuidado de orar y espereen desnudez y vacío que no tardará subien” (S 3,3,6). De hecho, la desnudezahora tiene aquí otro sinónimo, la→ contemplación: “Entiendo ahora esta
canción a propósito de la purgacióncontemplativa o desnudez y pobreza deespíritu (que todo aquí casi es una mis-ma cosa)”, dice al iniciar el tercercomentario a la primera estrofa de “Enuna noche oscura” (N 2,4,1).
La obra de Dios en la primera y en lasegunda noche se puede describircomo desnudez o desnudamiento; peroel Santo prefiere hablar, con palabrasfuertes y mayores, de desollar, pues, laacción divina afecta a lo más íntimo, nosólo al vestido. El vestido es algo exter-no al hombre y ligado a su funciónsocial y sus apariencias, por eso lanoche no sólo desnuda hábitos capita-les, desuella al hombre para que el alma“así vacía esté pobre de espíritu y des-nuda del hombre viejo” (N 2,9,4).“Queriendo Dios desnudarlos de hechode este hombre viejo y vestirlos del nue-vo que según Dios es criado en la nove-dad del sentido ... desnúdales laspotencias y afecciones y sentidos asíespirituales como sensitivos, así exte-riores como interiores” (N 2,3,3).
Se nota en este período que la des-nudez resulta insuficiente para encare-cer esta iniciativa de Dios, aquí no setrata ya de revestir el alma de un hábitonuevo, adquirido por la práctica y larepetición, sino de un verdadero cambiointerior de lo profundo del hombre, laborinaccesible al mismo hombre y por tan-to pasiva obra de Dios; lo describe así:“Que como el divino embiste a fin derenovarla para hacerla divina, desnu-dándola de las afecciones habituales ypropiedades del hombre viejo, en queella está muy unida, conglutinada y con-formada, de tal manera la destrica ydescuece la sustancia espiritual, absor-biéndola en una profunda y honda tinie-bla, que el alma se siente estar desha-
DESNUDEZ ESPIRITUAL DESNUDEZ ESPIRITUAL
302

ciendo y derritiendo en la haz y vista desus miserias con muerte de espíritucruel; así como si, tragada de una bes-tia, en su vientre tenebroso se sintieseestar digiriendo, padeciendo estasangustias como Jonás (2, 1) en el vien-tre de aquella marina bestia. Porque eneste sepulcro de oscura muerte la con-viene estar para la espiritual resurrec-ción que espera” (N 2,6,1).
Hay que observar en este dramáticoy vigoroso texto cómo verbos nuevosvienen a sustituir y encarecer la obra dela noche pasiva. Desnudar resultaríaaquí tibio y lacio, insuficiente. El autorha de hablar de destricar, descocer lasustancia, deshacer, derretir, padecerdigestión de bestia marina o de sepul-cro. Aquí el símbolo de la desnudezqueda desvaído y palidece al dar cuen-ta de la experiencia vivida.
b) En las etapas posteriores de launión trasformante o en las contempo-ráneas de desposorio con su abundan-cia de experiencias místicas extraordi-narias la desnudez en J. de la Cruz sue-le calificar un tipo de comunicaciónextraordinaria de Dios más directa,inmediata e interior. Habla aquí de “inte-ligencia sustancial desnuda” (CB 39,12).Ya no se trata de un programa de ejerci-tación y de una agenda espiritual con-creta y factible, sino de una descripciónde lo recibido en pureza de fe, pasiva ygratuitamente con resignación de todaretribución (v. gr. en S 2,26, 8-9). El con-cepto de desnudez se aproxima aquí alde soledad, es decir, denota una espe-cial comunicación de Dios sin acciden-tes, “boca a boca, esto es, esencia puray desnuda de Dios ... con esencia puray desnuda del alma” (S 2,16, 9).
En el Cántico (ante todo en CB 14-15) aparece el adjetivo desnudo, aplica-
do a sustancia, esencia, fe, verdad;siempre se refiere a comunicacionesmísticas sin participación de los senti-dos, de alto valor para el autor; de esteporte son los que llama toque de sus-tancias desnudas, el susurro (CB 14-15,24), el beso (CB 22,8), do mana elagua pura o la noticia y sabiduría deDios limpia y desnuda de accidentes yfantasías (CB 36,9). Esta desnudez alu-de al resultado logrado en la lucha acti-va y en el aguante pasivo de las etapasanteriores. El efecto de la purificaciónha terminado en iluminación y amorpuro que revisten de gloria y paz al almadesnuda. Es un concepto relativo, insu-ficiente por sí solo, necesita del comple-mento de la unión lograda medianteeste ejercicio
Desnudez, pues, es un conceptomoral con que el autor apunta a la per-fección (S 1,5,6) y es condición indispen-sable para la unión con Dios. Se defineen negativo contraponiéndolo a los efec-tos de los apegos, los apetitos o el modointeresado y muy humano de trato conDios sea en lo natural o en lo sobrenatu-ral. Es al fin un don de Dios por el que laacción de la gracia bautismal en su des-arrollo dinámico configura al creyentecon Cristo pobre. Como la pobreza o lalibertad de espíritu, la desnudez espiri-tual es la disposición obligada para reci-bir en gratuidad el don del amor de Diosy disponerse para abrir paso a la acciónde Dios; “porque a Dios ¿quién le quita-rá que él no haga lo que quisiere en elalma resignada, aniquilada y desnuda?”(S 2, 4,2). → Desamparo, desarrimo,pobreza, privación, soledad, vacío.
BIBL. — JOSÉ DAMIÁN GAITÁN, Negación y ple-nitud en San Juan de la Cruz, EDE, Madrid 1995;LUCIEN MARIE, “Ascèse de lumière”, en EtCarm1948, 201-219; Id. “Anéantisse-ment ou restaura-
DESNUDEZ ESPIRITUAL DESNUDEZ ESPIRITUAL
303

tion?” EtCarm 1954, 194-212; B. RORDORF, “La‘desnudez’ chez Saint Jean de la Croix”, Bulletindu Centre Protestant d’Etudes 38 (1986) 3-12; F.RUIZ SALVADOR, “Revisión de las purificaciones san-juanistas”, en RevEsp 31 (1972) 257-298.
Gabriel Castro
Desposorio espiritual
Como todos los místicos de sutiempo, J. de la Cruz se apropia del sim-bolismo nupcial para describir la rela-ción amorosa entre Dios y las almas.Ese simbolismo tradicional arranca delCantar de los Cantares, según la inter-pretación iniciada por Orígenes y culmi-nada por san Bernardo. El desposorio-noviazgo y el matrimonio son losmomentos clave del proceso de enamo-ramiento entre el → esposo y la esposa,el amado y la amada. Conociendo la tra-ma de los escritos sanjuanistas se expli-ca por qué el simbolismo nupcial apare-ce sólo en el Cántico y en la Llama,mientras está ausente en la Subida y enla Noche; en ésta aparece el términodesposorio incidentalmente dos veces.Consideración aparte merecen las poe-sías.
I. Polisemia del término
Para comprender adecuadamenteel pensamiento sanjuanista es conve-niente tener en cuenta el sentido ambi-guo de algunas expresiones en español,como sucede con el término básico“esposo”, entendido unas veces como“prometido” y otras como “casado”,“cónyuge”. Es el caso, por ejemplo, dela estrofa que comienza “allí me dio supecho” (CA 18/ CB 28). Lo mismo suce-de con “desposorio”, equivaliendo unasveces a noviazgo o esponsales, y otras,
a matrimonio o consorcio (en sentidobíblico).
Ejemplo elocuente de la interferen-cia lexical entre desposorio-matrimoniose halla al final de la Noche oscura.Ultimada la fase catártica, es decir,“estando ya mi casa sosegada”, se pro-duce perfecta armonía entre las distin-tas “porciones” del → hombre, “confor-me al estado de la inocencia que habíaen Adán” (N 2,24,2). Todo está dispues-to para la “divina → unión de amor”,según “sufre esta condición de vida”.De esta divina unión se dice que “es eldivino desposorio entre el alma y el Hijode Dios” (N 2,14,3).
Si se repasa con atención el contex-to en que aparece esta frase, resultaclaro que “desposorio” aquí no equivaleal estado anterior al matrimonio espiri-tual y disposición para el mismo. Lapureza total conseguida por el alma através de la → mortificación y de lanoche oscura es propia del matrimonio.Basta comparar lo dicho en este capítu-lo con lo que escribe el Santo en el CB(14-15,30). Coinciden perfectamentemenos en una cosa: en la última obra sedefine como “matrimonio espiritual”,mientras en el texto de la Noche la mis-ma situación se llama “desposorio”. Portanto, el “nuevo manto que pretendíadel desposorio” tiene que entendersecomo del “matrimonio” (N 2,24,4). Aligual que en otros casos, “desposorio”se entiende en el sentido de “bodas”, ocelebración del matrimonio.
Esta ambigüedad léxica se prolongaa lo largo del Cántico espiritual, pese aser la obra que desarrolla en su integri-dad las etapas del simbolismo nupcial,apoyada muy de cerca en el Cantar delos Cantares. Es bien sabido que la cla-ve diferencial de las dos redacciones del
DESNUDEZ ESPIRITUAL DESPOSORIO ESPIRITUAL
304

escrito radica precisamente en la confi-guración textual del desposorio y delmatrimonio. No atañe, en realidad, alléxico en sí mismo, sino a la ordenaciónde las estrofas (con relativos comenta-rios) propias de cada uno de los dosestadios y a determinadas aclaracionesrelativas a las diferencias de ambos.Conviene tener presentes estos datospara seguir el pensamiento sanjuanista,que halla su definitiva formulación alrespecto en el CB.
En las dos redacciones se afirmacon claridad que la celebración del“desposorio” se inicia en la canción quecomienza “Apártalos, Amado” (CA12/CB 13) y se prolonga en las siguien-tes. La celebración del “matrimonio” secoloca poéticamente “en la interiorbodega” y “en el ameno huerto desea-do” (17 y 27 de CA / y 26 y 22 de CB).Antes de comentar esas estrofasemplea el Santo los términos en cues-tión sin aplicación directa al simbolismonupcial. Quienes están ya fortalecidosen el amor divino no temen morir, sino alcontrario, lo desean ardientemente, porla siguiente razón: “No le puede ser alalma que ama amarga la muerte, puesen ella halla todas las dulzuras y deleitesde amor. No le puede ser triste sumemoria ... Tiénela por amiga y esposa,y con su memoria se goza como en eldía de su desposorio y bodas, y másdesea aquel día y aquella hora en queha de venir la muerte que los reyes de latierra desearon los reinos y principados”(CB 11,10). La identificación de “despo-sorio y bodas” con un día determinadoparece aludir claramente al “matrimo-nio” no a su promesa, el desposorio.
Otro tanto sucede en la estrofasiguiente, cuando afirma que el alma,ansiando vivamente la unión con Dios,
no halla “medio ni remedio alguno entodas las criaturas”, por lo que se vuel-ve a la fe, porque no hay otro medio“por donde se venga a la verdaderaunión y desposorio espiritual con Dios”(CB 12,2). La explicación que sigue y lacita de Oseas (2,20) atestiguan que tam-bién aquí “desposorio” se toma en sen-tido genérico o bíblico, pero indicandoclaramente lo que en el simbolismonupcial J. de la Cruz considera “matri-monio espiritual”.
Donde la interferencia o intercambiode ambos sentidos alcanza mayorambigüedad es en la declaración de lacanción que comienza “Allí me dio supecho” (CB 27, v.1º). El adverbio “allí”remite a la “interior bodega” de la estro-fa precedente. En ella se describe contoda clase de detalles la celebración del“matrimonio espiritual, como el másestrecho grado de amor en que el almapuede situarse en esta vida”. Es el esta-do descrito con perfecta coherenciadoctrinal en las estrofas anteriores y enlas siguientes. El comentario al verso“allí le prometí de ser su esposa” (27, 5º)tropezaba con una dificultad manifiesta:lo que se había realizado ya, el matrimo-nio, podía interpretarse ahora como pro-mesa o esponsales. Así lo entiende dehecho la “declaración” sumaria: “Enesta canción cuenta la esposa la entre-ga que hubo de ambas partes en esteespiritual desposorio ... de ella y deDios” (CB 27,2).
Desconcierta al lector que se digaaquí “este desposorio”, cuando laentrega aludida ha sido, sin lugar adudas, la del matrimonio, es decir, la“junta y comunicación de la interiorbodega”. Lo confirma la explicación delverso perturbador “allí le prometí de sersu esposa”. Se le atribuye un contenido
DESPOSORIO ESPIRITUAL DESPOSORIO ESPIRITUAL
305

propio y peculiar del “matrimonio”: “Asícomo la desposada no pone en otro suamor ni su cuidado ni su obra fuera desu Esposo, así el alma en este estadono tiene ya afectos de voluntad ... niobra alguna que todo no sea inclinadoa Dios” (CB 27, 7). Esposo y desposadaestán por “cónyuges”, esposos-casa-dos. Esto no impide que líneas másadelante vuelva al equívoco del “despo-sorio”, escribiendo que “el alma que hallegado a este estado de desposorioespiritual no sabe otra cosa sino amar yandar siempre en deleites de amor conel Esposo” (ib. 8).
El análisis textual autoriza a distin-guir en la pluma sanjuanista por lomenos tres sentidos en el uso de “des-posorio”, a saber: el consorcio-comuni-cación de Dios con las criaturas, uniónamorosa entre Dios-Cristo y las almasen general, estado espiritual específico,anterior al matrimonio espiritual.
II. Desposorio de Dios con la crea-ción y la humanidad
El amor-comunión de vida en la →
Trinidad y su expansión en la creaciónhace de hilo conductor a lo largo de los“Romances”. A partir del 3º, la “crea-ción” entera se presenta como la espo-sa que Dios Padre ha querido dar alVerbo, su Hijo. No es posible reproduciraquí los magníficos versos en que secanta ese único y admirable desposorio;son de lectura obligada en este punto.Sirven de pauta algunos tan explícitoscomo los siguientes: “Una esposa quete ame, / mi Hijo, darte quería ... /Mucho lo agradezco, Padre, / el Hijorespondía: / a la esposa que me dieres”(n. 3º). “El mundo criado había / palaciopara la esposa / hecho en gran sabidu-
ría / ... porque conozca la esposa / elEsposo que tenía” (n. 4º).
Prosigue describiendo la → crea-ción: “La angélica jerarquía y la naturahumana”, aunque diferentes en el ser yen dignidad, “todos son un cuerpo / dela esposa que decía; / que el amor de unmismo Esposo / una esposa los hacía”(ib.). A partir de estos versos se produ-ce una identificación de la esposa con lacreación y con la Iglesia: “Todos son uncuerpo”. En esa asimilación creación-Iglesia, distingue los bienaventurados(“los de arriba”), que poseen la alegríadel esposo, y “los de abajo”, que vivenen esperanza “de la fe que les infundía”(ib.), y que tras la Encarnación-reden-ción “se gozarán juntos/ en eternamelodía”; / “porque él era la cabeza / dela esposa que tenía, / a la cual todos losmiembros / de los justos juntaría, / queson cuerpo de la esposa”.
Después de cantar la larga esperadel Redentor (n. 5º-6º) describe así laratificación del desposorio en laEncarnación (n. 7º): “Ya el tiempo erallegado / en que hacerse convenía / elrescate de la esposa, / que en duroyugo servía ... / Ya ves, Hijo, que a tuesposa / a tu imagen hecho había... / Iréa buscar a mi esposa / y sobre mí toma-ría / sus fatigas y trabajos, / en que tan-to padecía; / y porque ella vida tenga, /yo por ella moriría, / y sacándola dellago / a ti la volvería” (n. 7º).
El nacimiento de Cristo (n. 9º) sepresenta como el abrazo del esposo y laesposa: “Ya que era llegado el tiempo/en que de nacer había, / así como des-posado / de su tálamo salía / abrazadocon su esposa, / que en sus brazos tra-ía... / Los hombres decían cantares, / losángeles melodía, / festejando el despo-sorio / que entre tales dos había. / Pero
DESPOSORIO ESPIRITUAL DESPOSORIO ESPIRITUAL
306

Dios en el pesebre / allí lloraba y gemía,/ que eran joyas que la esposa / al des-posorio traía” (nº. 9).
La aplicación más explícita y con-creta del simbolismo nupcial a la Iglesiaaparece en el Cántico espiritual. Des-pués de haber explicado el verso “hare-mos las guirnaldas” ( 3º de canción 30)como una guirnalda de virtudes paraofrecer al esposo Cristo, J. de la Cruzpropone otra interpretación: “Este ver-sillo se entiende harto propiamente dela Iglesia y de Cristo, en la cual laIglesia, Esposa suya…”. Las “guirnal-das” pasan a ser “las santas almasengendradas por Cristo en la Iglesia”, ycada una de ellas “es como una guir-nalda arreada de flores de virtudes ydones, y todas ellas juntas son unaguirnalda para la cabeza del EsposoCristo” (CB 30,7).
Con esta misma idea de Cristocabeza y esposo de la Iglesia y, a la vez,de cada alma remata el CB: “Todasestas perfecciones y disposiciones ante-pone la Esposa a su Amado, el Hijo deDios, con deseo de ser por él trasladadadel matrimonio espiritual, a que Dios laha querido llegar en esta Iglesia militan-te, al glorioso matrimonio de la triunfan-te, al cual sea servido llevar a todos losque invocan su nombre dulcísimo Jesús,Esposo de las almas” (CB 40,7).
II. Desposorio por gracia
Íntimamente vinculados al desposo-rio universal de Dios con la creación y lahumanidad están las otras dos formasfundamentales consideradas por J. dela Cruz. La primera es aplicación con-creta a cada alma de ese desposorio deCristo con la humanidad en su encarna-ción y redención (CB 5,4; 23 entera).
Cristo, comunicando al alma su gracia,se desposa con ella, al hacerla partícipede su propia vida y consorte de la divi-nidad, según la conocida doctrina del N.T. Como la naturaleza fue estragadadebajo del árbol del paraíso, así Cristoen la Cruz la restauró de tal forma quequedó reparada. En el árbol de la →
Cruz fue “donde el Hijo de Dios redimióy, por consiguiente, desposó consigo lanaturaleza humana, y consiguientemen-te con cada alma, dándola la gracia yprendas para ello en la Cruz” (CB 23,3).
La aplicación de la gracia redentoraes, pues, desposorio de Cristo con cadaalma en el momento del bautismo: “Esdesposorio que se hizo de una vez, dan-do Dios al alma la primera gracia, lo cualse hace en el bautismo con cada alma”(ib. 6). Todo comienza, según J. de laCruz, con la mirada graciosa de Dios, ya“que mirar Dios es amar” (CB 31,5,32,3-4). El Esposo divino “inclinándoseal alma con misericordia imprime einfunde en ella su amor y gracia, conque la hermosea y levanta tanto, que lahace consorte de la misma Divinidad” (2Pe 1,4: CB 32,4).
Las relaciones interpersonaleshacen que en el simbolismo esponsal onupcial la correspondencia de los prota-gonistas sea distinta de la anterior: elesposo es siempre Cristo, pero la espo-sa es el alma. Se trata naturalmente deuna figura de lenguaje (sinécdoque)tomando la parte (alma) por el todo (lapersona). J. de la Cruz mantiene siem-pre esta equivalencia hablando indistin-tamente del “alma esposa”, de la “espo-sa”, del “alma”.
III. Desposorio “por vía de perfección”
El propio Santo formula así la dife-rencia respecto a los anteriores: “Este
DESPOSORIO ESPIRITUAL DESPOSORIO ESPIRITUAL
307

desposorio que se hizo en la Cruz no esdel que ahora vamos hablando; porqueaquél es desposorio que se hizo de unavez, dando Dios al alma la primera gra-cia ... mas éste es por vía de perfección,que no se hace sino muy poco a pocopor sus términos, que, aunque todo esuno, la diferencia es que uno se hace alpaso del alma, y así va poco a poco; y elotro, al paso de Dios, y así hácese deuna vez” (CB 23,6).
Poco a poco y al paso del almaquiere decir que el “desposorio por gra-cia” va desarrollándose progresivamen-te hasta que llega a su perfección últimaen el matrimonio espiritual. Estadio pre-vio y de preparación es el llamado consu nombre específico “desposorio”. Laconfiguración adecuada de ambos–matrimonio y desposorio– fue lo quellevó al autor a recomponer el Cánticoespiritual. Consiguió su intento reorgani-zando las estrofas del poema primitivo ysus respectivos comentarios (CA).
1. ENCLAVE DEL DESPOSORIO. En esaprimera redacción ya había diseñado elproceso de enamoramiento espiritual encorrespondencia a las estrofas del poe-ma. Comprendía los pasos siguientes:ejercicio de virtudes, mortificación ymeditación; penas y estrechos de amor;“grandes comunicaciones y muchasvisitas del Amado”, hasta entregarse aél “por unión de amor en desposorioespiritual, en que como ya desposada,ha recibido del Esposo grandes dones yjoyas”; matrimonio espiritual “entre ladicha alma y el Hijo de Dios, Espososuyo, el cual es mucho más que el des-posorio, porque es transformación totalen el Amado” (CA 27,2; cf. CB 22,3). Lacomparación o confrontación de ambos–desposorio y matrimonio– ayuda adefinir las características de cada uno
de ellos. Es el método seguido ademáspor el Santo. No interesa, con todo,analizar aquí lo propio del → matrimo-nio, sino en cuanto sirve para el despo-sorio.
Es sabido que el desarrollo doctri-nal y la descripción de ambos estadiosen el CA no es tan clara y lineal comose anuncia en el esquema recordado(CA 27,2). Al componer la Llama elSanto trató de esclarecer algunos deta-lles de su pensamiento. Mantiene explí-citamente la precedencia cronológicadel desposorio y la supremacía delmatrimonio, pero recortando notable-mente lo dicho sobre el primero en elCA respecto a la situación de “paz ytranquilidad imperturbables”. Empal-mando con lo escrito en la Noche(2,24,24,3-4), reitera que no es posiblellegar a la perfecta unión de amor, pro-pia del matrimonio espiritual, si no serealiza previamente la total “purgaciónde entrambas partes”, sensitiva y espi-ritual (LlA 1,15-21; 2,21-22; 3,24), cosano bien explicitada en el CA.
Una advertencia introducida deintento aporta la aclaración decisivapara relacionar convenientemente elbinomio “desposorio-matrimonio” ysituarlos en su justo puesto dentro delproceso espiritual: “En esta cuestiónviene bien notar la diferencia que hayen tener a Dios por gracia en sí sola-mente, y tenerle también por unión: quelo uno es bien quererse y lo otro es tam-bién comunicarse, que esta es tanta ladiferencia como hay entre el desposorioy el matrimonio” (LlA 3,23 / LlB 3,24).Parece claro que la unión, como esta-do, se limita aquí al matrimonio, por loque el desposorio se colocaría en lafase iluminativa.
DESPOSORIO ESPIRITUAL DESPOSORIO ESPIRITUAL
308

Tal es la afirmación explícita y reite-rada en el CB, posterior a LlA (y en estetexto idéntica a LlB). En el argumentocon que se abre la segunda redaccióndel Cántico se dice que las cancionescentrales “tratan de los → aprovecha-dos, donde se hace el desposorio espi-ritual, y ésta es la vía iluminativa” (n. 2).La vía unitiva “es de los perfectos, don-de se hace el matrimonio espiritual. Lacual vía unitiva y de perfectos se sigue ala vía iluminativa” (ib). La equiparaciónaprovechados-vía iluminativa-desposo-rio no puede ser más clara, en conso-nancia con la Llama.
Inesperadamente sale al paso unadificultad textual. Al distribuir la secuen-cia estrófica (CB 22, 3) en correspon-dencia con el símbolo nupcial, el CBaltera ligeramente el texto del CA esta-bleciendo esta clasificación: el despo-sorio se realiza a la altura de la canción13 (12 en CA) y a partir de entonces “vapor la vía unitiva, en que recibe muchasy grandes comunicaciones y visitas ydones y joyas del Esposo, bien asícomo desposada”, hasta que en la can-ción 22 se efectúa el matrimonio espiri-tual (CB 22,3). Concuerda con losdemás textos la descripción del estadopeculiar de desposorio; se aparta deellos al colocarlo en la “vía unitiva”.
La diferencia no parece ir más alláde la expresión. Probablemente “víaunitiva” indica estado de unión imper-fecta; en las clasificaciones del propioSanto (S 2,5): unión transitoria (S 2,5) yno actual (según CB 26, 11). Si se tomanen sentido estricto las tres vías o esta-dos (CB argumento) resulta claro yseguro que el Santo coloca el desposo-rio en la etapa de aprovechados o víailuminativa. Desde luego, con notableelasticidad, ya que no existen según él
límites rígidos. Los requisitos exigidospara el matrimonio espiritual demues-tran, sin duda alguna, que el desposoriono cuadra en la vía unitiva, en cuantounión-comunión perfecta con Dios.
2. DICHOSO ESTADO DEL DESPOSORIO.La primera descripción del desposorioofrecida por J. de la Cruz peca de opti-mista y risueña, por lo que va recortán-dose poco a poco a lo largo del mismoCA. Comienza por describir el feliz díadel desposorio: “Al principio que sehace esto, que es la primera vez, comu-nica Dios al alma grandes cosas de sí,hermoseándola de grandeza y majestad... bien así como a desposada en el díade su desposorio. Y en este dichosodía, no solamente se le acaban al almasus ansias vehementes y querellas deamor que antes tenía, mas quedandoadornada de los bienes que digo,comiénzale un estado de paz y deleite ysuavidad de amor”. En tal estado todoes “ejercicio de dulce y pacífico amor”(CA 13-14,1 /CB 14-15,2).
Como si se hubiese excedido, aña-de el Santo: “Es de notar que en estascanciones se contiene lo más que Diossuele comunicar a este tiempo a unalma ... porque a unas almas se les damás, y a otras menos, y a unas en unamanera y a otras en otra, aunque lo unoy lo otro puede ser en este estado deldesposorio espiritual, más pónese aquílo más que puede ser, porque en ello secomprende todo” (ib.). Quiere decirseque las situaciones pueden ser muydiversas y que los linderos entre despo-sorio y matrimonio no deben conside-rarse cerrados o infranqueables, sobretodo en lo que se refiere a las comunica-ciones divinas.
Si esa paz y suavidad de amor, quese dice aquí “goza en la unión de des-
DESPOSORIO ESPIRITUAL DESPOSORIO ESPIRITUAL
309

posorio”, fuese “lo más que puede ser”,contradeciría lo que el Santo afirma enotros lugares de la misma obra (CA 20.25-26.29-31) y rechaza categóricamen-te en otros escritos. Apunta ya ciertacorrección o mitigación al final de lamisma estrofa (CA 13/ CB 14). Despuésde ilustrar con la autoridad de Job (4,12-16) ciertas turbaciones y penas, sobre-venidas después del feliz día del despo-sorio, añade: “Y no se ha de entenderque siempre acaecen estas visitas conestos temores y detrimentos naturales,que, como queda dicho, es a los quecomienzan a entrar en estado de ilumi-nación y perfección y en este género decomunicación, porque en otros acaecencon gran suavidad” (ib.21). La matiza-ción afecta incluso al encuadramientode estados y situaciones. En ningún otrolugar usa estas expresiones tan indefini-das: “comenzar a entrar en estado deiluminación y perfección”. Lo que síqueda claro es que las mismas gracias-visitas del Amado pueden ser muy dife-rentes y sin atenerse a clasificacionesteóricas.
Estas matizaciones un tanto veladasse complementan con las apuntadas alcomparar explícitamente el desposorioy el → matrimonio (CA 27,2), pero en laprimera redacción del Cántico no se for-mula nunca la diferencia fundamental;todo se reduce a mayor o menor nivelen la perfección del amor. Es en losescritos posteriores donde J. de la Cruzestablece con claridad las fronterasentre los dos estadios del simbolismonupcial. Es un punto en el que quedapatente la evolución del pensamientosanjuanista.
A los textos ya mencionados de laNoche hay que añadir otros explícitos yelocuentes: “Este es un alto estado de
desposorio espiritual del alma con elVerbo, en el cual el Esposo la hace gran-des mercedes y la visita amorosísima-mente muchas veces, en que ella recibegrandes favores y deleites. Pero no tie-ne que ver con el matrimonio, porquetodas son disposiciones para la unióndel matrimonio; que, aunque es verdadque esto pasa en el alma que está pur-gadísima de toda afección a criatura(porque no se hace el desposorio espiri-tual, como decimos hasta esto), todavíaha menester el alma otras disposicionespositivas de Dios, de sus visitas ydones, en que la va más purificando yhermoseando y adelgazando para estardecentemente dispuesta para tan altaunión. Y en esto pasa tiempo, en unasmás y en otras menos, porque lo vaDios haciendo al modo del alma” (LlA3,25/LlB 3,25).
Es ésta una de las descripcionesmás precisas y completas del desposo-rio en comparación con el matrimonioespiritual. Son fundamentales los pun-tos siguientes: visitas frecuentes delAmado, disposiciones para el matrimo-nio, gran pureza de afectos y ciertotiempo. El superlativo “purgadísima”haría pensar en la superación de la fasecatártica, exigida siempre por J. de laCruz para la unión perfecta. Se apresu-ra a declarar que aún así el alma “hamenester otras disposiciones”, disposi-ciones promovidas por Dios, comoapunta en las páginas siguientes (LlA3,25-26 id. LlB).
En otro momento el Santo se viocomo forzado a clarificar las “disposi-ciones” por parte del alma y el grado depurificación propio del desposorio encomparación al matrimonio. Lo hacecomo toque de atención o advertenciapara el lector. Al momento de reorgani-
DESPOSORIO ESPIRITUAL DESPOSORIO ESPIRITUAL
310

zar las estrofas y comentarios del CA,para reunir en sendos grupos las quedescriben el desposorio y el matrimo-nio, escribe: “Conviene aquí advertirque no porque habemos dicho que enaqueste estado de desposorio, aunquehabemos dicho que el alma goza detoda tranquilidad, y que se le comunicatodo lo más que puede ser en esta vida,entiéndese que la tranquilidad sólo essegún la parte superior; porque la partesensitiva, hasta el estado de matrimonioespiritual nunca acaba de perder susresabios, ni sujetar del todo sus fuerzas... y que lo que se le comunica es lo másque se puede en razón de desposorio.Porque en el matrimonio espiritual haygrandes ventajas; porque en el despo-sorio, aunque en las visitas goza de tan-to bien el alma Esposa como se hadicho, todavía padece ausencias y per-turbaciones y molestias de parte de laporción inferior y del demonio, todo locual cesa en el estado del matrimonio”(CB 14-15,30).
La advertencia era obligada, en par-te, porque los comentarios que siguen(CB 16-21) examinan precisamenteesas perturbaciones y molestias de laparte inferior. Cuando ésta queda deltodo sujeta a la superior –el sentido alespíritu– se ha consumado la total puri-ficación, se ha restablecido la perfectaarmonía y todo el ser humano se orien-ta a Dios. Ahí radica la diferencia funda-mental entre el desposorio y el matrimo-nio: el primero es todavía fase de catar-sis y disposición. Por eso, lo coloca J.de la Cruz en la etapa de aprovechadoso vía iluminativa, aunque existan visitas-situaciones de unión con el Amado.
En el contexto recordado de laLlama ya había apuntado con precisiónel diferente grado de purificación entre
desposorio y matrimonio, apelándosecomo siempre a las dos partes o porcio-nes del ser humano: “Cuando el alma hallegado a tanta pureza en sí y en suspotencias, que la voluntad está muypurgada de otros gustos y apetitosextraños, según la parte inferior y supe-rior, y enteramente dado el sí acerca detodo esto a Dios, siendo ya la voluntadde Dios y del alma una en consentimien-to pronto y libre, ha llegado a tener aDios por gracia de voluntad, todo lo quepuede por vía de voluntad y gracia. Yesto es haberle Dios dado en el sí deella su verdadero sí y entero de su gra-cia” (LlA 3,24, id. LlB).
El sí del desposorio no implicaarmonía perfecta entre la parte inferior osensual y la superior o espiritual. El sídel desposorio “está dado antes delmatrimonio espiritual” (CB 20-21,2), yaque no se “viene a éste sin pasar prime-ro por el desposorio espiritual y por elamor leal y común de desposados” (CB22,5; 27,3.8.10). La relación entreambos estados está bellamente descri-ta en el texto siguiente: “En el desposo-rio sólo hay un igualado sí y una solavoluntad de ambas partes y joyas yornato de desposada, que se las da gra-ciosamente el desposado; mas en elmatrimonio hay también comunicaciónde personas y unión. Y en el desposo-rio, aunque algunas veces hay visitasdel esposo a la esposa y las dádivas,como decimos, pero no hay unión depersonas, que es el fin del desposorio”(LlA 3,23 / LlB 3,24).
La misma idea se lee casi a la letraen el CE: “A este huerto de llena trans-formación (el cual es ya gozo y deleite ygloria de matrimonio espiritual) no seviene sin pasar primero por el desposo-rio espiritual y por el amor leal y común
DESPOSORIO ESPIRITUAL DESPOSORIO ESPIRITUAL
311

de desposados; porque después dehaber sido el alma algún tiempo esposaen entero y suave amor con el Hijo deDios, después la llama Dios y la mete eneste huerto florido suyo a consumareste estado felicísimo del matrimonioconsigo” (CB 22,5/CA 27,4).
3. PRUEBAS DE FIDELIDAD. El sí dado aDios en el desposorio está expuestotodavía a pruebas. Antes de que launión de voluntades pase a comuniónde personas tiene que afianzarse defini-tivamente. Durante ese tiempo Dios cul-mina la obra de preparación purificandohasta los últimos resabios de afectosincompatibles con su amor pleno. Lacatarsis perfecta se produce, segúnexpresión del Santo, como “interpola-ciones” o alternarse de visitas graciosasy de pruebas dolorosas. Basta compa-rar las descripciones del CE para com-probar que esas pruebas correspondena las señaladas para la última fase de la“noche pasiva del espíritu”.
A lo largo del desposorio espiritualel alma se ve acometida por el demonio(CB 16,2-3) y por los apetitos sensitivos(canc. 16 íntegra); padece ausenciasdolorosas, “muy aflictivas y algunas sonde manera que no hay pena que se lecompare” (CB 17,1). Experimenta sen-saciones de encarcelamiento. Lo des-cribe gráficamente el Santo así: “En esteestado de desposorio espiritual, comoel alma echa de ver sus excelencias ygrandes riquezas, y que no las posee ygoza como querría a causa de la mora-da en la carne, muchas veces padecemucho, mayormente cuando más se leaviva la noticia de esto. Porque echa dever que ella está en el cuerpo como ungran señor en la cárcel, sujeto a milmiserias, y que le tienen confiscadossus reinos e impedido su señorío y
riquezas, y no se le da de su haciendasino muy por tasa la comida; en lo cuallo que podrá sentir, cada uno lo echarábien de ver, mayormente aún losdomésticos de su casa no le estandobien sujetos, sino que a cada ocasiónsus siervos y esclavos sin algún respetose enderezan contra él, hasta querercogerle el bocado del plato”. Una vezmás reafirma que todo depende de lainsubordinación de la parte sensitiva:“Pues que, cuando Dios hace merced alalma de darle a gustar algún bocado delos bienes y riquezas que le tiene apare-jadas, luego se levanta en la parte sen-sitiva un mal siervo de apetito, ahora unesclavo de desordenado movimiento,ahora otras rebeliones de esta parteinferior, a impedirle este bien” (CB 18,1).
Cargando un tanto las tintas, afirmaque en ocasiones “está tan hecha ene-miga el alma, en este estado, de la par-te inferior y de sus operaciones, que noquerría la comunicase Dios nada de loespiritual, cuando lo comunica a la par-te superior, porque o ha de ser muypoco o no lo ha de poder sufrir por laflaqueza de su condición, sin que desfa-llezca el natural, y, por consiguiente,padezca y se aflija el espíritu” (CB 19,1).Esa flaqueza es la causa de que las gra-cias del desposorio, como éxtasis, rap-tos, etc. produzcan efectos somáticosdolorosos (CB 13-15; N 2,10-11) y tien-dan a desaparecer en el matrimonioespiritual, una vez conseguida la perfec-ta armonía entre el sentido y el espíritu.
Para llegar a tanto, “no sólo le bas-ta al alma estar limpia y purificada detodas las imperfecciones y rebeliones yhábitos imperfectos de la parte inferior... sino que también ha menester grandefortaleza y muy subido amor para tanfuerte y estrecho abrazo con Dios” (CB
DESPOSORIO ESPIRITUAL DESPOSORIO ESPIRITUAL
312

20-21,1). Reiterando las ideas de siem-pre, concluye el Santo: “Es menesterque ella - el alma - sea puerta para queentre el esposo, teniendo ella abierta lapuerta de la voluntad para él por enteroy verdadero amor, que es el sí del des-posorio, que está dado antes del matri-monio espiritual” (ib. 2).
Al término de sus análisis, J. de laCruz deja bien claro que el alto estadodel desposorio, pese a la excelencia delas virtudes y a lo exquisito de las gra-cias con que Dios suele regalar a lasalmas, se caracteriza por pruebas catár-ticas que disponen a la unión definitivadel matrimonio espiritual. Resumen yconclusión del pensamiento sanjuanistaes el texto siguiente: “En este tiempo,pues, de este desposorio y espera delmatrimonio, en las unciones del Espíritusanto, cuando son más altos losungüentos de disposiciones para launión de Dios, suelen ser las ansias delas cavernas del alma extremadas ydelicadas. Porque, como aquellosungüentos son ya más próximamentedispositivos para la unión de Dios, por-que son más allegados a Dios, y por esosaborean al alma y la engolosinan másdelicadamente de Dios, es el deseo másdelicado y profundo, porque el deseo deDios es disposición para unirse conDios” (LlB 3,26). → ‘Bodega interior’,‘huerto ameno’, ‘lecho florido’, matrimo-nio espiritual, transformación, unión.
BIBL. — LAUREANO ZABALZA, El desposoriosegún san Juan de la Cruz, Burgos, El MonteCarmelo, 1964; FERNANDE PEPIN, Noces de feu. Lesymbolisme nuptial du “Cántico espiritual” de saintJean de la Croix à la lumière du “CanticumCanticorum”, Paris-Montreal, 1972; EULOGIO PACHO,“Del desposorio al matrimonio espiritual.“Interpolaciones de purificación”, en ES II, 173-198.
Eulogio Pacho
Determinación
Determinarse se define como tomarresolución. Para Juan de la Cruz la vera-cidad, la firmeza y la eficacia son lamédula de toda determinación (CB1,13,14; 2,5; 3,1; 29,5,7-8; S 1,13,7; S2,29,9; N 2,11,4; 13,9). El Santo empleavarios sinónimos de determinación,como fortaleza del alma, osadía, ánimo;brío y valor, en algunas ocasiones; tam-bién expresiones como ‘de veras’, ‘decorazón’, ‘estar entera’, ‘entrar en lovivo’, ‘hacerse fuerza’, ‘enderezar lavoluntad’, etc. El vocablo ‘propósito’ tie-ne escasa presencia en sus escritos. Enocasiones, también la antinomia ‘todo/nada’, significa decisión que se ha detomar para cumplir la obra querida porDios, como en el diseño del Monte deperfección.
En el mismo arranque de Cántico elSanto advierte que las canciones llevanun orden lógico “desde que un almacomienza a servir a Dios” (CB, argu-mento 1). Pero advierte que sonmuchas las indecisiones del alma hastainiciarse con empeño en el camino deDios, pues, “ordinariamente andavariando en las obras y propósitos,dejando unas y tomando otras, comen-zando y dejando sin acabar nada; por-que, como obra por el gusto, y éste esvariable, y en unos naturales muchomás que en otros, acabándose éste, esacabado el obrar y el propósito, aunquesea cosa importante” (S 3,29,2). Todaslas fuerzas y raíces del alma se le hanido en el gozo sensible. “Para comenzara ir a Dios, se ha de quemar y purificartodo lo que es criatura con el fuego delamor de Dios” (S 1, 2,2). Es el plantea-miento de las noches.
DESPOSORIO ESPIRITUAL DETERMINACIÓN
313

I. Exigencia ineludible y punto dearranque
Condición inexcusable para recorrerla senda de la perfección es la decisiónfirme: “Aunque el camino es llano y sua-ve para los hombres de buena voluntad,el que camina caminará poco y con tra-bajo si no tiene buenos pies y ánimo yporfía animosa en eso mismo” (Av 3).Viene a la mente el pensamiento teresia-no reclamando “una muy determinadadeterminación” (C 21,2) si se quiere asu-mir seriamente el camino de la perfec-ción evangélica. Con otras expresionescabales el Santo afirma lo mismo. “Parabuscar a Dios se requiere un corazóndesnudo y fuerte ... libertad y fortaleza”(CB 3,5). Lamenta que haya “tan pocosque lleguen a tan alto estado de perfec-ción de unión de Dios”, y no porque nosea voluntad divina que todos sean per-fectos, sino por falta de determinación ypropósito firme. Son flacos y no son fie-les en aquello poco con que Dios empie-za a desbastar y labrar (LlB 2,27). Sonconsiderados como “aquellos que se lesacaba la vida en mudanzas de estados ymodos de vivir ... y nunca se han hechofuerza para llegar al → recogimientoespiritual por la negación de su voluntady sujeción en sufrirse en desacomoda-mientos” (S 3,41,2). Estos tales son losque “llaman al Esposo Amado, y no esAmado de veras, porque no tienen ente-ro con él su corazón; y así su petición noes en la presencia de Dios de tantovalor” (CB 1,13).
El alma muestra señales inequívo-cas de verdadero propósito “si con nin-guna cosa menos que [Dios] se conten-ta ... pues, aunque todas juntas lasposea”, no estará contenta, antes cuan-tas más tuviere estará menos satisfe-cha” (CB 1,14), porque “la sensualidad
con tantas ansias de apetitos es moviday atraída a las cosas sensitivas, que si laparte espiritual no está inflamada conotras ansias mayores de lo que es espi-ritual, no podrá vencer el yugo natural ...ni tendrá ánimo para se quedar a oscu-ras de todas las cosas, privándose delapetito de todas ellas” (S 1,14,2).
Es preciso someter la parte sensibledel hombre de modo que sea goberna-da por la espiritual. Para conseguirlo es“menester otra inflamación mayor deotro amor mejor, que es el de suEsposo, para que teniendo su gusto yfuerza en éste, tuviese valor y constan-cia para fácilmente negar todos losotros” (S 1,14,2). Para ir adentrándoseen el camino de Dios se requiere que elalma rompa las dificultades y eche “portierra con la fuerza y determinación delespíritu todos los apetitos sensuales yafecciones naturales; porque, en tantoque los hubiera en el alma, de tal mane-ra está el espíritu impedido debajo deellas, que no puede pasar a verdaderavida y deleite espiritual” (CB 3,10). Parabuscar a Dios e ir adelante convienetener valor, ánimo y fortaleza para con-trarrestar los contentos humanos, lasardides del demonio y repugnancias delnatural, según se describe en el Cántico(CB 3).
En el ámbito espiritual la verdaderadeterminación no es otra cosa queabrazar decididamente y de veras lacruz de Cristo. Cualquier otra postura esdudosa o sospechosa. Lo afirma condecisión el Santo: “De donde nuestroSeñor por san Mateo (11,30) dijo: Miyugo es suave y mi carga ligera, la cuales la cruz. Porque, si el hombre sedetermina a sujetarse a llevar esta cruz,que es un determinarse de veras a que-rer hallar y llevar trabajo en todas las
DETERMINACIÓN DETERMINACIÓN
314

cosas por Dios, en todos ellos hallarágrande alivio y suavidad para [andar]este camino, así desnudo de todo, sinquerer nada. Empero, si pretende algo,ahora de Dios, ahora de otra cosa, conpropiedad alguna, no va desnudo ninegado en todo; y así, ni cabrá ni podrásubir por esta senda angosta hacia arri-ba” (S 2,7,7; 2,29).
II. Compromiso de todo el ser
Determinarse es medio para alcan-zar el objetivo espiritual y la resoluciónha de abarcar a la totalidad del ser. Todocuanto es y tiene el hombre ha de serencaminado a Dios, y nada se ha deexcluir de ese amor supremo al que sesubordina todo el obrar. En definitiva setrata de tener en cuenta y cumplir muyde veras el primer precepto que enunciaen el Dt. 6,5. Cuando → Dios recogepara sí todas las fuerzas, potencias y→ apetitos del alma, ya espirituales, yasensitivos, entonces el → alma se hacefuerte y firme (N 2,11,4). Irán aparecien-do las pruebas de la noche, pero “cré-cele en esta noche seca el cuidado deDios y las ansias por servirle” (N1,13,13). El Santo aclarará: “La fortalezadel alma consiste en sus potencias,pasiones y apetitos, todo lo cual esgobernado por la voluntad; pues cuan-do estas potencias ... endereza en Diosla voluntad y las desvía de todo lo queno es Dios, entonces guarda la fortalezadel alma para Dios, y así viene a amar aDios de toda su fortaleza ... Cuanto másse gozare el alma en otra cosa que enDios, tanto menos fuertemente seempleará su gozo en Dios” (S 3,16,2; N2,11,3).
Así, pues, todas las energías han deorientarse a Dios, de veras, con fortale-
za, con firmeza, ayudadas del impulsode la → gracia. El alma así armonizada,tiende hacia Dios y puede llamarleAmado, “cuando ella está entera con él,no teniendo su corazón asido a algunacosa fuera de él; y así, de ordinario, traesu pensamiento en él ... porque de Diosno se alcanza nada si no es por amor”(CB 1,13).
La verdadera determinación deponer toda la capacidad en el serviciode Dios, no puede reducirse a propósi-tos ligeros y sin consistencia, comosucede con frecuencia a los principian-tes que, “presumiendo, suelen proponermucho y hacen muy poco” (N 1,2,3). Laimperfección no se cura más que conpropósitos serios y deseos firmes.Denunciando el Santo la tendencia delos principiantes a los propósitos fácilesescribe: “Hay otros que, cuando se venimperfectos, con impaciencia no humil-de se aíran contra sí mismos; acerca delo cual tienen tanta impaciencia, quequerrían ser santos en un día. De estoshay muchos que proponen mucho yhacen grandes propósitos, y como noson humildes ni desconfían de sí, cuan-tos más propósitos hacen, tanto máscaen y tanto más se enojan, no tenien-do paciencia para esperar a que se lo déDios cuando él fuere servido” (N 1,5,3).Quienes multiplican los propósitos sinnunca decidirse de veras andan comoprobando la paciencia de Dios: “Aunquealgunos tienen tanta paciencia en estodel querer aprovechar, que no querríaDios ver en ellos tanta” (N 1,5,3).
III. Proceso ininterrumpido de reafir-mación
No obstante los verdaderos propó-sitos, el espiritual encontrará dificulta-
DETERMINACIÓN DETERMINACIÓN
315

des por parte del mundo, enemigo delhombre, hasta el punto de que le seráóbice para poder comenzar el caminode la perfección (CB 3,7). Llegado elmomento de salir en busca de la perfec-ción con verdadero deseo y gran amor,“no quiere dejar de hacer alguna diligen-cia de las que de su parte puede; por-que el alma que de veras a Dios ama, noempereza hacer cuanto puede por hallaral Hijo de Dios, su Amado” (CB 3,1).Mostrará su diligencia y que no haynegligencia, si las abraza de corazón yprocura allanar la voluntad en las nor-mas propuestas en la Subida (1,13).Este capítulo es a manera de programaque el espiritual ha de llevar a cabo. Allídice el Santo que “si de corazón lasobra, muy en breve vendrá a hallar enellas gran deleite y consuelo, obrandoordenada y discretamente”. (S 1,13,7; N2,13,9). De esta manera “aprenden a nohacer caso sino en fundar la voluntad enfortaleza de amor humilde, y obrar deveras y padecer imitando al Hijo de Diosen su vida y mortificaciones; que éste esel camino para venir a todo bien espiri-tual, y no muchos discursos interiores”(S 2,29,9). Se lamenta el Santo ante lafalta de decisión de muchos espiritua-les: “Es lástima ver algunas almas comoricas naos cargadas de riquezas y obrasy ejercicios espirituales, y virtudes, ymercedes que Dios las hace, y por notener ánimo para acabar con algún gus-tillo, o asimiento, o afición –que todo esuno– nunca van adelante, ni llegan alpuerto de la perfección” (S 1,11,4; S3,20,1-2).
En un momento del → camino espi-ritual, cuando el alma está en grado decantar el verso: ”Si por ventura vierdesAquel que yo más quiero”, es verdad que“no se le pone nada por delante que la
acobarde de hacer y padecer por él cual-quier cosa de su servicio. Y cuando elalma también puede con verdad decir loque en el verso siguiente aquí dice, esseñal que le ama sobre todas las cosas”(CB 2,5). Toda la fuerza de su voluntad laemplea en servicio del amor de Dios (CB27,2; 20,3). Necesita “adquirir las virtu-des con fuerza” (S 3,41,1). Es el momen-to de la noche del sentido. Mas, cuandoel apetito de lo sensible se va purifican-do, “siente la fortaleza y brío para obraren la sustancia que le da el manjar inte-rior, el cual manjar es principio de oscuray seca contemplación para el sentido ...que da al alma inclinación y gana deestarse a solas y en quietud” (N 1,9,6).
Hay que anotar con el Santo que“esta tan perfecta osadía y determina-ción en las obras, pocos espirituales laalcanzan; porque, aunque algunos tratany usan este trato, y aun se tienen algu-nos por los de muy allá, nunca se aca-ban de perder en algunos puntos, o demundo o de naturaleza, para hacer lasobras perfectas y desnudas por Cristo,no mirando a lo que dirán o qué parece-rá ... teniendo respeto a cosas, no vivenen Cristo de veras” (CB 29,7). A lasreprensiones que a estas almas hacenlos mundanos, siempre pendientes delos que de verdad quieren entregarse alservicio de Dios, ellas, dando la cara conosadía a cuanto el mundo quiere impo-ner, les dirá que todo lo tiene en poco,porque es mucho más vivo el amor deDios (CB 29,5).
En la etapa del aprovechamientoespiritual “el alma también se ha deandar con advertencia amorosa a Dios,sin especificar actos, habiéndose ...pasivamente, sin hacer de suyo diligen-cias, con la determinación y adverten-cia amorosa, simple y sencilla, como
DETERMINACIÓN DETERMINACIÓN
316

quien abre los ojos con advertencia deamor” (LlB 3,33). Determinarse cons-tantemente hacia la virtud, hacia la ora-ción no se excluye del camino de losaprovechados.
Las consecuencias del determinarsepor las obras a seguir las huellas que elamor impone, aunque comporten traba-jos y padecimientos, son claras. El alma,ante todo, “queda tan animada y contanto brío para padecer muchas cosaspor Dios, que le es particular pasión verque no padece mucho” (S 2,26,7). Luegocae en la cuenta de que “Dios estimó suamor viéndole solo ... le amó viéndolefuerte ... Y así, es como si dijera: amás-tele viéndole fuerte sin pusilanimidad nitemor, y solo sin otro amor” (CB 31,5;22,7). Otro fruto es que todas las virtu-des, una por una y todas juntas, sonosadas y fuertes, de modo que los ene-migos no osen ni se detengan (CB 21,4).Sin embargo, y aunque “según la fuerzade su operación e inclinación habrá lle-gado al último y más profundo centrosuyo en Dios, que será cuando contodas sus fuerzas entienda, ame y gocea Dios, ... por cuanto todavía tiene movi-miento y fuerza para más, no está satis-fecha” (LlB 1,12). El alma ha alcanzadosu cima a la espera de que se rompa latela del dulce encuentro (LlB 1). Veentonces el fruto de su determinación deseguir a Cristo.
Antonio Mingo
Devoción/es
El argumento de las devociones lotrata Juan de la Cruz al final de laSubida (3,16-45) al hablar de la purifica-ción de la voluntad acerca de todos losgozos vanos. Mantiene el Santo unaposición equidistante y de mucho equi-
librio. Asume la doctrina de la Iglesiasobre las devociones, considerándolasmediaciones importantes y necesarias(S 3,35,2). Rechaza con decisión la pos-tura iconoclasta, calificando de “pestífe-ros” a “aquellos hombres que persuadi-dos de la soberbia y envidia de Satanás,quieren quitar de delante de los ojos delos fieles el santo y necesario uso e íncli-ta adoración de las imágenes de Dios yde los santos” (ib.). Esta firmeza no leimpide, sin embargo, denunciar abusosmanifiestos y postular la oportunacorrección, en busca de una piedadprofunda, apoyada en lo sustancial y noasentada en exterioridades y caprichostontos. Fustiga los malos hábitos en lamateria para formar cristianos auténti-cos y responsables. Principio funda-mental de su magisterio al respecto esque las devociones han de ser siempremedio, nunca fin en sí mismas, han depurificarse a medida que avanza la vidaespiritual.
Descendiendo a ejemplificacionesconcretas, se detiene especialmente enlas imágenes y lugares de culto, parti-cularmente los “oratorios”. Enseñacómo el espiritual ha de pasar de lo sen-sorial –estética o exteriores arquitectó-nicos– teniendo en cuenta que el orato-rio es ante todo lugar de oración y queel verdadero oratorio es el corazón, porser el templo del → Espíritu Santo.Recuerda la enseñanza evangélica,según la cual Dios ha de ser adorado“en espíritu y verdad” (Jn 4,23-24).
En la práctica, lo más importante enla pedagogía sanjuanista es educar lavoluntad para no quedarse en el gusto oplacer sensible que puede derivarse dela devoción. Por no seguir ese criterio,para muchos los oratorios y otros luga-res de culto se convierten en ocasión de
DETERMINACIÓN DEVOCIÓN/ES
317

distanciamiento de lo esencial, ya que“los tienen en más que sus camarilesprofanos” (S 3,38,5), ataviándolos más asu gusto que al de Dios y olvidando quelo importante es la “oración en Dios y elinterior recogimiento” (ib.). Mientrasqueden a salvo el espíritu y verdad de laoración, los lugares, espacios u orato-rios pueden servir de ayuda.
La educación devocional es funda-mental para los → “principiantes” o ini-ciados en el camino del espíritu. No setrata de condenar las devociones, perosí “el estribo que llevan sus limitadosmodos y ceremonias con que lashacen” (S 3,44,5). Lo mágico se confun-de muchas veces con la verdaderadevoción por no purificar conveniente-mente el gusto sensible. Es lo que suce-de frecuentemente con la devoción a lasimágenes sagradas. Según J. de laCruz, muchas veces se confunde ladevoción con la “vanidad y gozo vano”,quedándose en lo accidental de la “pin-tura y ornato de ellas que no en lo querepresentan”. La madurez espiritual esla que consigue en estos casos “ende-rezar” la voluntad a Dios, no haciendocaso de los “accidentes”. La posturasanjuanista es siempre la misma: ladevoción es buena y provechosa si reú-ne las condiciones necesarias, si noinvierte los valores haciendo que loaccesorio se vuelva esencial y lo que esmedio para acercarse a Dios se convier-ta en fin. El Santo suscribiría gustoso ladenuncia teresiana sobre la “devoción abobas”.
Francisco Vega Santoveña
‘Dibujo’
Como tantos otros vocablos, “dibu-jo” adquiere en la pluma sanjuanista un
significado peculiar –casi técnico– den-tro del lenguaje simbólico del → Cánticoespiritual. La única presencia fuera deeste escrito corresponde al verbo “dibu-jar” para indicar que las imágenes ofiguras de las cosas se representan en la→ fantasía-imaginación como en supropio órgano aprehensivo (S 3,13,8).Arrancando de ese sentido y trasladadoal lenguaje figurativo, dibujo se convierteen “bosquejo” o “boceto” al comentar laestrofa “¡Oh cristalina fuente!” delCántico (CA 11/CB 12). La figura dibuja-da en la fuente cristalina es la delAmado.
El alma enamorada de → Dios, des-pués de haber gustado sabrosas comu-nicaciones divinas, se siente enferma yherida de amor sin poder acallar lasansias y quejas que produce en ella laausencia del Amado. Su situación separece a “la cera que comenzó a recibirla impresión del sello y no se acabó defigurar”, o como la → piedra cuandocon gran vehemencia “se va más llegan-do a su → centro” (CB 12,1). Está entensión y no cesa de reclamar la ansia-da presencia del Amado.
No hallando “remedio alguno entodas las criaturas”, se vuelve a hablarcon la → fe, “como la que más al vivo leha de dar de su Amado luz” (ib. 2).Gracias a la misma fe, tiene ya ciertafigura de lo que es verdaderamente elAmado, pero no le basta, ya que está enella “como la imagen de la primeramano y dibujo”. Lo que ella busca y pre-tende es que quien “la dibujó la acabede pintar y formar”. Se dirige a la fe“como a la que en sí encierra y encubrela figura y hermosura de su Amado” (CB12,1), pero “encubierta con oscuridad ytiniebla”. Por eso llama “semblantesplateados” a las proposiciones y artícu-
DEVOCIÓN/ES DIBUJO
318

los que enseña la fe, y la misma fe secompara a la plata, mientras las verda-des que en sí contiene son comparadasal oro (CB 12,4). Lo encubierto de la fe yla sustancia desnuda de la misma, quees Dios, coinciden en el fondo, sólo queen la primera está “cubierto de plata”-oscuridad. Quedará claro “a la postre,cuando se acabe la fe por la visión deDios” (ib. 4).
Traduciendo al lenguaje conceptualesta figuración, resulta que los conteni-dos de la fe son para el alma comodibujo (esbozo o boceto) de Dios.Cuando el alma está enamorada ente-ramente de él ansía algo más: que eldibujo-boceto se vuelva pintura cabal yperfecta en la doble vertiente de cono-cimiento y amor, dada su unidad fun-cional.
Las verdades de la fe están infundi-das en el entendimiento, pero “la noticiade ellas no es perfecta”, por eso se diceque “están dibujadas”. Como el dibujono es perfecta pintura, así la noticia dela fe no es perfecto conocimiento; portanto, “las verdades que se infunden enel → alma por fe están como en dibujo,y cuando estén en clara visión, estaránen el alma como perfecta pintura” (ib. 6).
Algo semejante sucede con el amor,ya que “sobre este dibujo de fe hay otrodibujo de amor en el alma del amante, yes según la voluntad, en la cual de talmanera se dibuja la figura del Amado, ytan conjunta y vivamente se retrata enél, cuando hay unión de amor, que esverdad decir que el Amado vive en elamante y el amante en el Amado” (ib. 7).
La perfecta → transformación deamor puede llegar a que la vida del almasea la vida de Cristo, lo que no se alcan-zará perfectamente hasta en el cielo “entodos los que merecieren verse en
Dios”. En esta vida no se alcanzará“perfecta y acabadamente”, aunque sellegue al → matrimonio espiritual; “por-que todo se puede llamar dibujo deamor en comparación de aquella per-fecta figura de transformación en gloria.Pero cuando este dibujo de transforma-ción en esta vida se alcanza, es grandebuena dicha, porque con eso se conten-ta grandemente el Amado” (ib. 8).
Partiendo de la metáfora de la“fuente cristalina” y el semblante en ellarepresentado, J. de la Cruz ha elabora-do una cadena lexical que, pese a sucondición de recurso figurativo, se haconvertido en una de sus expresionestécnicas en el ámbito espiritual. Diosestá dibujado en alma por el conoci-miento y el amor, a través de la gracia yvirtudes teologales. Así lo estará siem-pre en esta vida; toda representacióndel mismo será siempre imperfecta,como lo es el esbozo respecto a la pin-tura acabada y perfecta. Dios es siem-pre “inaccesible y escondido” y así hayque buscarle (CB 1,12). → Amor, fe,imagen, pintura.
Eulogio Pacho
‘Dichos de luz y amor’→ Avisos
Diego de Jesús, OCD (1570-1621)
Nació en Granada hacia 1570, de ladistinguida familia formada por Fran-cisco de Salablanca e Isabel Galindo deBalboa. Desde niño estuvo al serviciodel cardenal Quiroga, arzobispo de→ Toledo, que le envió a estudiar a laUniversidad de → Alcalá de Henares.Allí conoció y trató a Lope de Vega.
DIBUJO DIEGO DE JESÚS
319

Tomó el hábito de descalzo el 1586, enel convento de Madrid, profesando allíal año siguiente, el 23 de noviembre,asistiendo al acto el citado Cardenal.Continuó sus estudios de artes y filoso-fía en el convento de Daimiel y los deteología en Alcalá de Henares, bajo elmagisterio del → P. Tomás de Jesús(Sánchez). Concluidos los estudios fuenombrado profesor de artes y filosofíadurante doce años en el Colegio de sanCirilo de Alcalá. Fruto de su magisteriofue el curso de filosofía en cuatro tomos,del que sólo se imprimió uno, con el títu-lo Comentarii in universam logicamAristotelis Stagiritae, Madrid 1608. Fuesuperior en varios conventos, entreellos, Sigüenza, Ocaña (1613) y Toledo,y dos veces definidor general (1613 y1619).
Destacó también como oradorsagrado, predicando en → Madrid,Alcalá y Toledo. Destacó también comopoeta. Fruto de esta última faceta de surica personalidad es la colección póstu-ma de poesías con el título Conceptosespirituales y en particular de la contem-plación y negación propia, Madrid 1668.Abundan en los archivos de la Orden yen la BNM copias sueltas de sus versos.Reproduce algunas “Décimas espiritua-les” suyas la Cadena Mística (p. 331,333, 359-360, 363-369, 370-372). Murióel 3 de septiembre de 1621, en Toledo.Siendo prior de este convento le encar-gó el Definitorio general (21 de septiem-bre de 1617) la publicación de los escri-tos sanjuanistas, que apareció, comoedición príncipe, en Alcalá de Henaresen 1618, repitiéndose al año siguienteen → Barcelona. Además de la prepara-ción del texto (a excepción del CE yescritos menores), el P. Diego imprimióal fin del volumen una defensa de las
obras publicadas; es conocida comoApuntamientos y advertencias en tresdiscursos para más fácil inteligencia delas frases místicas y doctrina de lasObras espirituales de nuestro Padre frayJuan de la Cruz. Se han reproducidodespués en numerosas ediciones y ver-siones. El texto en BMC 10, 347-395.Por esta labor es acreedor a un puestodestacado dentro del sanjuanismo (cf.HCD 9, 146).
Fortunato Antolín
Diego de Jesús, OCD (1564-)
Natural de → Ubeda, hijo de SimónRuiz e Isabel Cano, ingresó para herma-no donado en → Baeza, dándole elhábito J. de la Cruz, rector entonces delColegio de San Basilio. Pasó de aquí a→ La Peñuela y fue conventual sucesi-vamente de → Ubeda, → Málaga, Buja-lance y → Jaén. Trató directamente a J.de la Cruz en varios lugares, comoBaeza, La Peñuela y Ubeda, “tiempo deocho años, poco más o menos”, segúnél declara en los procesos de beatifica-ción (ordinario, BMC 22, 297-303, apos-tólico, BMC 25, 100-111). Es testigoespecialmente cualificado en lo que serefiere a la estancia del Santo en LaPeñuela y Ubeda.
E. Pacho
Diego de la Concepción, OCD(1554-1618)
Nació en → Caravaca, del matrimo-nio Gabriel Pérez e Isabel López; ingre-só en el noviciado de → Granada, en1583 y profesó allí el 4 de mayo de1584, durante el primer priorato de J. dela Cruz. Más tarde fue procurador del
DIEGO DE JESÚS DIEGO DE LA CONCEPCIÓN
320

mismo convento con el Santo, y luegosu compañero durante el período deVicario Provincial en Andalucía, acom-pañándole por lo menos en un viaje aMálaga, el 1 de julio de 1586. Superiorde → La Peñuela durante los meses quepasó allí J. de la Cruz el último año devida. Por ello, puede decir que le cono-ció y trató desde 1583 hasta su muerteen 1591. Con posterioridad fue prior de→ Guadalcázar, en el trienio 1594-1597.Declaró en el proceso ordinario de→ Jaén, siendo conventual de la→ Mancha Real, el 11 de enero de 1617(BMC 23, 67-75). Anteriormente, el 25de noviembre de 1603, había escritouna carta-relación sobre el Santo desdeBujalance. Es especialmente preciso enlos sucesos sanjuanistas de Granada yLa Peñuela.
E. Pacho
Diego de la Encarnación, OCD(1581-1618)
Nació en Tineo (Asturias), del matri-monio Suero González de Paredes yAldonza Pérez de la Espina, el 25 demarzo de 1581. Estuvo en la misión delCongo y se dice que escribió una rela-ción sobre la misma, que se guardaba enla librería del convento de Calahorra,donde falleció este religioso el 14 deenero de 1618 (BNM, ms, 5631, f. 197).Cuatro años antes, 26 de abril de 1614,escribió una carta desde → Segovia connoticias sobre el Santo (BMC 13, 415-416). En ella asegura que allí conoció a J.de la Cruz (ib. p. 416). Fue vicario de Toroen 1589 y tercer definidor de Castilla laVieja; en 1591 fue nombrado prior de lamisma comunidad de Toro y en 1593 denuevo definidor y suprior de Toro.Aparece como vicario de Segovia entre
marzo y mayo de 1597. Falleció en 1618,siendo conventual de Calahorra.
E. Pacho
Diego de la Trinidad, OCD († 1582) Monje jerónimo durante diez años
en Tendilla, Guadalajara (MHCT 3, 637-640), pasó al Carmelo Teresiano, profe-sando en → Pastrana el 11 de mayo de1574; fue nombrado prior de la mismacasa en 1576. En 1579 fue enviado aRoma con el P. Juan de Jesús Roca(bajo los pseudónimos de Diego deHeredia y Diego Hurtado de Almazán)donde permaneció año y medio, trami-tando el breve de separación de losCalzados. A su regreso fue nombradoprior de → El Calvario; luego, en 1581,de los Remedios de Sevilla. El → P. J.Gracián le hizo su vicario provincial enAndalucía el 10.4.1581 (MteCarm 99,1991, 329-31), dando los primerospasos para la fundación del conventoreformado de Granada, en cuya inaugu-ración estuvo presente. En función desu cargo de Vicario provincial extiendeuna patente (13.11.1581: MteCarm. ib.p. 330) para que J. de la Cruz vaya aAvila y acompañe a → S. Teresa a lafundación de → Granada. (Alonso, VidaI, 12, f. 26). Asistió al Capítulo de laseparación, como procurador delCalvario. Murió en Los Remedios de→ Sevilla en 1582 (S. Teresa, Ct. del6,7.1582 a María de S. José). Por razónde su cargo tuvo vinculación con J. dela Cruz, precediéndole en el Vicariato deAndalucía, pero no inmediatamente, yaque a Diego de la Trinidad sucedió el→ P. Antonio de Jesús Heredia (cf.MteCarm 99, 1991, 329-333).
E. Pacho
DIEGO DE LA CONCEPCIÓN DIEGO DE LA TRINIDAD
321

Diego Evangelista, López,OCD (1560-1594)
Nació en Sevilla en 1560, del matri-monio Simón López y Leonor de SanJuan. Ingresó en Los Remedios de→ Sevilla y profesó allí el 21 de enero de1576, debiendo repetir la profesión elprimero de agosto al cumplir los 16años de edad, el primero de agosto de1576. Era uno de los estudiantes en elColegio de → Alcalá durante la celebra-ción del Capítulo de la separación ydeclamó (4.3.1581) ante la asamblea eldiscurso preparado por → AmbrosioMariano. (texto en MteCarm 71 [1963]261-269, MHCT 2, 255-262). Siguió lue-go estudios en varias ciudades:→ Lisboa (1584-85), Sevilla (1587),→ Madrid (el mismo año). Fue fundadordel convento de → Andújar (1590).Asistió en 1590 al capítulo especial,como representante de la Provincia deSan Felipe (Andalucía la Baja y Portugal)junto con el provincial. Fue elegido 5ºdefinidor-consiliario de la Congregacióny visitador de las provincias de SanAngel y de San Felipe en el Capítulo de1591. En 1593 el → P. Nicolás Doria leinvitó a que le acompañara al Capítulogeneral de la Orden en Cremona (HCD5, 651; BMC 14, 389-393). Antes (1592)había sido nombrado Visitador generalde los conventos de Italia (MHCT 9,500). Aprovechó la estancia en estanación con Luis de san Jerónimo para“hacer contradicción en Roma” al → P.J. Gracián (MHCT 9, 156 y 585) y a J. dela Cruz, muerto hacía dos años (BMC14, 392-93). En el Capítulo general de1594 fue elegido provincial de laProvincia de Andalucía la Baja. Duranteel viaje a → Granada, para tomar pose-sión del cargo, cayó enfermo en Alcalá
la Real (→ Jaén) muriendo allí a lospocos días.
Gozó fama de gran predicador.Amonestado por J. de la Cruz, de entre-garse con demasiada dedicación al púl-pito y descuido de la vida comunitaria,parece que se volvió resentido hacia elSanto y en su condición de Visitador alos conventos de Andalucía, en noviem-bre de 1591, aprovechó para indagar, nosólo en contra de J. Gracián, sino tam-bién de J. de la Cruz, con escándalo dereligiosos y religiosas (BMC 14, 37, 42,391-93). Descubierta su abusiva intro-misión, fue amonestado en el Capítulogeneral de 1594, lo que no impidió quefuese elegido provincial de Andalucía laBaja. En los procesos de beatificacióndel Santo figuran abundantes alusionesa esta persecución. A él alude tambiénel Santo en algunas de sus últimas car-tas (a Juan de santa Ana, n. 32) y enotras desaparecidas (27, 28, 29).
E. Pacho
Dionisio, S. → Areopagita
Dios
La teología es la ciencia de Dios. Lateología cristiana es la ciencia de Diosque se ha revelado en Cristo Jesús. Lateología, pues, no estudia el misterio deDios para creer en él sino porque creeen él. La teología habla de Dios porquela fe tiene necesidad de justificarse a símisma ante la razón humana. Razón porla cual el creyente profundiza su conoci-miento de Dios ya que debe testimo-niarlo, transmitirlo.
I. Perspectiva sanjuanista
Juan de la Cruz es un “buscadorpermanente de Dios”. A punto de morir,
DIEGO EVANGELISTA, LÓPEZ DIOS
322

en la pobre y humilde celda de→ Ubeda (Jaén), el superior quiere leer-le “la recomendación del alma”, él encambio, pide que le lean el “Cantar delos Cantares”. Quien había buscado aDios a lo largo de toda su vida no quie-re vivir ese momento del tránsito sinocomo el momento del encuentro másbello en el amor. En ese gesto quedanenglobadas todas las actitudes de suvida ante Dios. ¿Quién es para él? Es elgran interrogante de su existencia y seconvierte, a la vez, en el valor o contra-valor fundante de todo. J. de la Cruz loafronta desde su convicción y desde suexperiencia personal. No se pregunta“utrum Deus existat”, modo escolástico,para poder llegar a la respuesta ya pre-fijada. La pregunta tiene valor existen-cial: es desde el más profundo sentidode la propia vida desde donde brota lapregunta para J. de la Cruz. Es un cre-yente, un enamorado, un buscador, unbuceador del misterio del amor, y esdesde ahí desde donde brota el interro-gante.
La primera constatación sobre Diosla intuye como → “noche oscura para elalma en esta vida” (S 1,2,1). Y la razónno es otra sino sólo ésta: Dios trascien-de toda la realidad sensible; sólo tras-cendiendo esta realidad mundana sellega a él. No te entretengas, repetiráconstantemente el Santo, porque“mientras reparas en algo dejas de arro-jarte al todo” (S 1,13,12). En la constata-ción de esta realidad es donde empiezala historia y aventura del alma enamora-da y buscadora de Dios. Siente la nece-sidad de buscar a Dios, no para saberfilosóficamente quién es Dios, sino paravivir experiencialmente la realidad deDios. Por ello, la aventura empieza en lanoche: “En una noche oscura, con
ansias en amores inflamada” (N estrofa1ª). Esto está obligando al alma a hacer,ya desde el principio, una opción totali-taria por Dios. El Evangelio recalca queno se puede servir a dos señores. Y J.de la Cruz dice: “El que quiera amar otracosa, junto con Dios, sin duda es teneren poco a Dios, porque pone en unabalanza con Dios lo que sumamentedista de Dios” (S 1,5,4). Para poderencontrarse con Dios, es necesario queel alma repita la experiencia de Moisés(Ex 20,24). Subir al monte, encontrarsecon Dios, exige no sólo renunciar atodas las cosas que no son Dios y dejar-las abajo, sino también hacer cesar ymortificar todos los apetitos. Y hastaque no lo logre “no hay llegar aunquemás virtudes ejercite, porque le falta elconseguirlas en perfección, la cual con-siste en tener el alma vacía y desnuda ypurificada de todo apetito” (S 1,5,6).
Esta es para el Santo la vía de acce-so a Dios. Para el encuentro con él seexige “arrojar todos los dioses ajenos,que son todas las extrañas aficiones yasimientos; purificarse del dejo que handejado en el alma los dichos apetitos;tener las vestiduras mudadas, teniendoun nuevo ya entender de Dios en Dios,dejando el viejo entender de hombre, yun nuevo amar a Dios en Dios, desnudaya la voluntad de todos sus viejos que-reres y gustos de hombre y metiendo elalma en una nueva noticia (y abisaldeleite), echadas ya otras noticias yimágenes viejas aparte y haciendocesar todo lo que es de hombre viejo,que es la habilidad del ser natural segúntodas sus potencias; de manera que suobrar, ya de humano se ha vuelto endivino, que es lo que se alcanza en esta-do de unión, en la cual el alma no sirvede otra cosa sino de altar en que Dios es
DIOS DIOS
323

adorado y en alabanza y amor, y sóloDios en ella está” (S 1,5,7).
Esta exigencia, fijada por el Santocomo presupuesto para poder encon-trar y saber quién es Dios, deja bien cla-ro cómo Dios no consiente que nada ninadie que no sea él. En otras palabras,sólo podremos saber quién es Dioscuando estemos vacíos de todas lascosas. Y ello “porque el alma que otracosa no pretendiere que guardar perfec-tamente la ley del Señor y llevar la→ Cruz de Cristo será arca verdadera,que tendrá en sí el verdadero maná, quees Dios, cuando venga a tener en sí estaley y esta vara perfectamente, sin otracosa alguna” (S 2,5,8). Y ello, porque asícomo un acto de virtud produce en elalma suavidad, paz, consuelo, luz, lim-pieza y fortaleza, todo lo que no es vir-tud produce lo contrario: tormento, fati-ga, cansancio, ceguera y flaqueza.Evidentemente, quien anda metido enesos apetitos no anda en Dios y, porello, no puede ver lo que le impide aDios (S 1,12,5).
Si aquí es donde comienza la“aventura” de encontrar a Dios, sólodespués de apaciguar todas estasapetencias es cuando se pone en mar-cha el segundo momento: “Salí sin sernotada, estando ya mi alma sosegada”(N estrofa 1). Quiere ello decir que, apartir de este momento “sólo Dios es elque se ha de buscar y granjear” (S2,7,3). Y ello porque el alma sabe quesi no busca sólo a Dios se busca a símisma, lo cual implica buscar regalos yrecreaciones. Y “buscar a Dios en sí esno sólo querer carecer de eso y de eso-tro por Dios, sino inclinarse a escogerpor Cristo todo lo más desabrido, aho-ra de Dios, ahora del mundo, y esto esamor de Dios” (S 2,7,5). Es claro que
para J. de la Cruz la realidad de Diosse descubre por la vida más que por larazón. Sólo la → fe ofrece a Dios talcomo es.
II. Los caminos para llegar a Dios
Aunque el Doctor místico contem-ple toda la realidad desde la presenciasentida de Dios, desde su → unión conél (S 3, 30,5; N 2,3,3; N 2,11,4), sabeque a la posesión ha precedido un largo→ camino de búsqueda por itinerariosdiferentes. Dos movimientos conver-gentes en la meta: uno hacia fuera enpos del rastro divino en la creación; otrohacia → dentro, ya que “el centro delalma es Dios” (LlB 1,12) y “Dios vive enel hondón del alma” (LlB 1,12.26; 3,2.78;4,14). Todo el proceso espiritualcomienza y termina en Dios por cuantoel hombre es ser para Dios. Según elSanto, la proyección hacia Dios, la aper-tura a Dios se encuentra en lo más ínti-mo del ser humano: “es su inclinaciónnatural. Pero, para realizarla, necesitaun corazón desnudo y fuerte, libre detodos los males y bienes que puramen-te no son Dios” (CB 3,5).
1. POR LA RAZÓN. Recuerda insis-tentemente y canta bellamente J. de laCruz que el → mundo –kosmos– es obrade Dios. Más aún, es el reflejo de Dios yel trampolín para llegar a él (CA 4,1). Porello, el “caminar” significa “hablar conlas criaturas preguntándoles por suAmado” (ib. 4,1). La meta es altísima:llegar a Dios. Y en la búsqueda de Diosdescubre que, de alguna manera, Diosestá ya presente. Pero esa “presenciapor inmensidad” no satisface a quienama y busca al amado “herido por suamor” (CB 1,19). Es en esta tensión tele-ológica donde el alma busca los
DIOS DIOS
324

“medianeros”, los “mensajeros” (CB2,1), aunque se reconozca que éstosson insuficientes (CB 3,1). De ahí que labúsqueda de Dios sea la fuerza que lle-va a personalizar la creación y dar unprotagonismo particular a sus persona-jes: ‘bosques y espesuras’ (CB 4,2),“prado de verduras” (CB 4,5) ... “de flo-res esmaltado” (CB 4,6). Se trata, pues,de un orden jerarquizado entre los serescreados, a los que el hombre –“busca-dor de Dios”– pregunta: decid si porvosotros ha pasado; decid qué excelen-cias en vosotros ha creado (CB 4,7);decidme qué sabéis de Dios; decidmeaquello que podáis decir para que yoconozca, reflejamente, lo que es Dios.
La respuesta se convierte en un ver-dadero diálogo, que testifica la grande-za y excelencia de Dios (CB 5,1). La teo-logía enseña que Dios Creador imprimióen la creación una huella de su ser. Deahí que las criaturas sean los “vestigiaDei”, que con su grandeza y belleza res-ponden a cuanto se les ha preguntado.La creación no es, pues, un libro sino unconjunto de personajes que hablan ytestifican el paso de Dios. Un paso deDios veloz, “con presura” (CB 5,3). Elbuscador de Dios reconoce que estarespuesta es limitada. Conoce los efec-tos, no la causa. Cierto que en los efec-tos conoce los atributos de Dios: gran-deza, poder, sabiduría ... pero los atribu-tos son signos no conocimiento íntimodel ser (CB 6,5). Las criaturas no pue-den dar ese conocimiento esencial, auncuando sirvan de estímulo para seguirbuscando (CB 6,2; 6,4; S 2,8,3; 3,12,1).
2. POR LA FE. La aventura, a travésde la creación, lleva al → hombre aencontrarse consigo mismo. Y en eseencuentro existencial se descubre guia-do por la mano de Dios. Y Dios se le
comunica, en → Cristo, como Verdad ycomo Vida, ya que Cristo es el esplen-dor y la belleza de la creación, siendo la“palabra definitiva” de Dios y la “pleni-tud” de la revelación (N 2,22,5ss; CB37,4-5). Este Cristo es el que lleva a lacomunión de vida con la → Trinidad, alquedar envueltos, por el amor y → par-ticipación, en el flujo vital trinitario (CB39,5). La → búsqueda y el → conoci-miento de Dios quedan también ilumi-nados y guiados por la fe. Bajo la luz dela fe queda el camino a recorrer para lle-gar al conocimiento de Dios. Y es quepara llegar a la “unión con Dios” esimprescindible atravesar “la nocheoscura por la cual pasa el alma” (S pról.1), como camino de → purificación sen-sitiva y espiritualmente (S 1,1,2). Se tra-ta de un camino oscuro, “como noche”(S 1,2,1; 2,1,3; 2,2,1), pero que es gene-rador de luz para conocer a Dios (N1,12,6). Es un medio de conocimientoque supone al alma libre “de todas lascosas de fuera, y de los apetitos eimperfecciones que hay en la parte sen-sitiva del hombre” (S 1,1,1), y al corazónpurificado “para comenzar a ir a Dios”(S 1,2,2). Así, pues, el entendimientoconoce y la voluntad ama. Pero cono-cen y aman un objeto superior a susfuerzas naturales, y ello quiere decirque, sin perder el propio modo deentender y amar, renunciando a susobjetos directos y a la ayuda de los sen-tidos, quedan potenciados y actuadospor una fuerza sobrenatural. El contactocon Dios es una → “noticia amorosa” (N2,5,1), es luz que ilumina (N 2,9,1.3.5;2,13,10), es llama (N 2,12,1; 2,13,9). Es,además, don gratuito, inalcanzable porlas solas fuerzas naturales y que requie-re una → pasividad o disponibilidadpara que Dios haga lo que el hombre no
DIOS DIOS
325

puede por sus propias fuerzas (N2,16,4). Fruto de esa apertura en fe esun conocimiento de Dios más allá de larazón; conocimiento imperfecto y limita-do pero ajustado a la verdad: Dios uno ytrino (S 2,9,1).
3. POR CRISTO. El destino del hom-bre es llegar a Dios; el camino es Diosmismo. Para recorrer ese camino, con lacerteza y la seguridad, Dios envió aCristo. Cristo es, así, la única Palabraque aún hoy Dios pronuncia: “En dar-nos, como nos dio a su Hijo, que es unaPalabra suya, que no tiene otra, todonos lo habló junto y de una vez en estasola Palabra, y no tiene más que hablar”(S 2,22,3). Por eso, buscar otra palabra,es agraviar a Dios: “Por lo cual, el queahora quisiere preguntar a Dios, o que-rer alguna visión o revelación, no sóloharía una necedad, sino haría agravio aDios, no poniendo los ojos totalmenteen Cristo, sin querer alguna cosa onovedad” (S 2,22,5). De ahí que Cristose convierta en la respuesta auténtica alos deseos más profundos del alma odel corazón (S 2,22,6).
Esta Palabra fue pronunciada por elPadre en eterno silencio (Av 21), razónpor la cual “Dios ha quedado comomudo y no tiene más que hablar, porquelo que hablaba antes en partes a losprofetas ya lo ha hablado en el todo,que es su Hijo” (S 2,22,4). Por ello, elhombre, si de veras quiere llegar a lacomunión con Dios por amor, ha depasar necesariamente por Cristo, yaque “esta puerta de Cristo ... es el prin-cipio del camino” (S 2,7,2). Porque en élreside toda la divinidad, encierra todoslos tesoros de Dios. Es el misterio inson-dable que cuanto más se ahonda mayo-res maravillas manifiesta a partir de launión hipostática con la naturaleza
humana, como escribe magníficamenteJ. de la Cruz (CB 37).
III. La experiencia de Dios
La experiencia de Dios en sus variasformas y diversos grados de intensidad,constituye la trama unificadora y profun-da de toda su doctrina sanjuanista. ElSanto describe la preparación ascética,con sus exigencias de purificación radi-cal; su lenta evolución, a través de losvarios estados de la contemplación mís-tica; su plena actuación en la fruicióndel misterio de Dios, la cual anticipa, enuna cierta manera, lo que será nuestraeterna bienaventuranza. A través de ladura y maravillosa aventura de la“noche oscura” el alma puede llegar a lapura experiencia en la cual se desarrollael diálogo con el Amado.
En sus poemas, especialmente en elCántico, traduce líricamente J. de laCruz su experiencia de lo divino “configuras, comparaciones y semejanzas”(CB pról. 1), tratando de hacer com-prender algo de lo que siente, declaran-do con razones los misterios y secretosque de la abundancia del espíritu rebo-san y se vierten los versos (ib.).
En los comentarios en prosa laexperiencia personal del Santo se des-poja de la carga emocional y se presen-ta como paradigma de lo que es presen-cia viva de Dios en las almas y las diver-sas percepciones de la misma a lo largodel itinerario espiritual, culminando en la→ unión transformante, que se resuelveen auténtica → “divinización”, por cuan-to el alma se siente “endiosada” o“endivinada”, en expresiones del Santo(CB 26,10; 27,7; LlA 2,18; LlB 1,35).Dejando a un lado el problema global dela → experiencia mística tal como se
DIOS DIOS
326

plantea en los escritos sanjuanistas,conviene recordar que, para el autor, laexperiencia mística, por muy alta y pro-funda que sea, no alcanza nunca a des-velar por completo el insondable ser deDios. Permanece siempre inaccesible,incomprehensible e inexpresable (CB1,11-12). De ahí el obligado recurso a lofigurado en el momento de traducir lasíntimas experiencias.
Esto no significa que la experienciamística no aporte novedad en el conoci-miento de Dios. Su carácter inmediato yglobal implica una percepción a la veznoética y afectiva a semejanza de la quese realiza en el conocimiento por con-tacto en el ámbito natural. Se resuelveen percepción, penetración o compene-tración más profunda y global de lo queha podido conocerse anteriormente porel proceso normal de la mente. Lasexpresiones gráficas de J. de la Cruzrevelan bien claramente el sentido delconocimiento místico como un “beso”,un “abrazo”, un “toque” del alma que segusta, se siente y se goza (CA 13-14,13,etc.). En la Llama el alma habla de “unrastro de vida eterna” (LlB 1,6), de un“sabor que sabe a vida eterna” (LlB 1,6).Es repetirse de este vocabulario sensi-ble: “gusto, sabor, toque”, precisamentepara expresar la proximidad, la presen-cia inmediata, el aspecto afectivo de larealidad que se experimenta. J. de laCruz menciona expresamente esta →
presencia o inhabitación que se desvelaexperimentalmente al alma cristiana (Llpról. 2; 1,15; CB pról. 1). Como todoconocimiento experimental, también laexperiencia de Dios es conocimientodirecto, inmediato y total. Y, a pesar depermanecer siempre en la esfera de la feteologal oscura, el místico experimenta
a Dios presente y operante: Dios-amor;Dios-persona; Dios-inefable.
En la experiencia mística cristiana eldato de la fe tiene referencia fundamen-tal, no sólo a Cristo, Verbo encarnado,sino también a la → Trinidad. La inhabi-tación trinitaria no es algo estático, iner-te, recibido de una vez para siempre. Lapresencia de Dios en el alma es una rea-lidad dinámica, destinada a desarrollar-se en el conocimiento mismo de la gra-cia (CB 11,3). A todo progreso del almaen el camino espiritual corresponde una“nueva” visión de las divinas personas.El místico cuando recibe las comunica-ciones o infusiones divinas toma con-ciencia de esta presencia operante ensu alma, siente que una fuerza que noes suya irrumpe en su mundo interior yfrente a esta fuerza divina irrumpente sesiente pasivo, receptivo, sintiendo susfacultades como renovadas, potencia-das por esta fuerza divinamente infusa,que la mueve (LlB 4,6; 3,44; 3,29; 3,33).
Esta presencia divina de Dios quedapercibida en lo más profundo del centrodel alma, en la intimidad de la personahumana, en las raíces mismas de susfacultades espirituales de conocimientoy amor donde quedan insertas las virtu-des teologales. Por ello, J. de la Cruzhabla de “toque sustancial” de Dios enel alma (LlB 2,19-21) para expresar lainmediatez y la profundidad de esta per-cepción de la acción de Dios que pene-tra sus facultades espirituales y pene-trándolas en su moción eficiente le da el“sentimiento” de Dios presente y ope-rante (LlB 3,69). En un determinadomomento, esta acción divina de tal for-ma percibida por el alma, le da la impre-sión de que es el mismo Dios quien estáen su intimidad (LlB 4,3). Y este movi-miento es “un movimiento que hace el
DIOS DIOS
327

Verbo en la substancia del alma, de tan-ta grandeza y señorío y gloria y de taníntima suavidad que le parece al almaque todos los bálsamos y especies odo-ríficas y flores del mundo se trabucan ymenean revolviéndose para dar su sua-vidad” (LlB 4,4.6).
Cuando el Espíritu Santo penetratan a fondo, con su presencia operante,las raíces mismas de las facultadeshumanas, las actúa y eleva para hacer-las producir una actividad superior a sucapacidad normal: el alma percibe unacierta fruición intelectivo-afectiva einmediata del misterio de Dios, dondequedan comprometidas las potenciasoperativas (LlB 2,34). Por medio de launión con Dios, Dios comunica al alma‘muchas y grandes noticias de sí mis-mo’ (LlB 3,1.77-82; CB 19,4). “Ve elalma y gusta en esta divina unión abun-dancia, riquezas inestimables, y hallatodo el descanso y recreación que elladesea, y entiende secretos e inteligen-cias de Dios extrañas, que es otro man-jar de los que mejor le saben, y siente enDios un terrible poder y fuerza que todootro poder y fuerza priva, y gusta allíadmirable suavidad y deleite de espíritu,halla verdadero sosiego y luz divina, ygusta altamente de la sabiduría de Diosque en la armonía de las criaturas yhechos de Dios relucen, y siéntese llenade bienes y ajena y vacía de males, y,sobre todo, entiende y goza de inesti-mable refección de amor, que la confir-ma en amor” (CB 14-15,4).
Es Dios en sí mismo a quien el almaexperimenta de manera inmediata “por-que ésta es toque sólo de la divinidaden el alma, sin forma ni figura algunaintelectual ni imaginaria” (LlB 2,8; CB39,12). Esto nos lleva a ver cómo inclu-so la voluntad experimenta a Dios en sí
mismo: “Esta llama de amor es el espí-ritu de su Esposo, que es el EspírituSanto, al cual siente ya el alma en sí, nosólo como fuego que le tiene consumi-da y transformada en suave amor, sinocomo fuego que además de eso, ardeen ella y echa llama, como dije; y aque-lla llama, cada vez que llamea, baña alalma en gloria y la refresca en temple devida divina” (LlB 1,3; 3,79-80). J. de laCruz habla, a propósito de la experien-cia de Dios, de “enlace”, “casamiento”,“matrimonio espiritual”, “comunicaciónde personas” entre Dios y el alma, deldon de Dios al alma y del don del almaa Dios y distingue dos momentos o eta-pas en esta mutua donación entre Diosy el alma en la experiencia mística: “Enesta cuestión viene bien notar la diferen-cia que hay en tener a Dios por graciaen sí solamente y en tenerle también porunión; que lo uno es bien quererse y laotra es también comunicarse; que estanta la diferencia como hay entre eldesposorio y el matrimonio” (LlB 3,24).Todo ello se realiza en la esfera de la feteologal, confín con la visión de Dios: laspersonas divinas se dan, se comunicanal alma, no ya como un objeto inerte,sino como una persona que se abre, semanifiesta, se ofrece a otra persona, lacual, a su vez, la comprende y la amacon igual apertura, amor y transparenciaespiritual. Es el culmen de la comunióninterpersonal, realizada entre el alma ysu Amado en el conocimiento experi-mental de Dios.
IV. Conceptualización de Dios
A pesar de su lapidaria afirmaciónde que “Dios ... es noche oscura para elalma en esta vida” (S 1,2,1; 2,2,19), paraJ. de la Cruz la meta a conquistar es
DIOS DIOS
328

fascinante: “la gloria es poseer a Dios”(S 1,12,3). Dos son las pautas señaladaspor el Santo para definir conceptual-mente a Dios: por una parte, el ser deDios, lo que Dios es; por otra, el obrarde Dios, lo que hace. Recorriendo estoscaminos es posible acercarse a Dios ycomprender cómo es “noche” en estavida y por qué la “gloria” del hombreradica en su posesión.
1. EL SER DE DIOS. Arrancando de laafirmación bíblica de que Dios es “loque es” (S 1,4,4), J. de la Cruz le atribu-ye una serie tradicional de calificativos oatributos: es “puro espiritual” (S2,16,11), “luz pura y sencilla” (S 1,4,1;2,16,7), “Dios es infinito” (S 2,9,1), es“inmenso y profundo” (S 2,19,1), es“incomprensible” (S 2,24,9) y también“inaccesible” (CB 1,12), es “Uno y TrinoDios” (2,9,1). La multiplicidad de atribu-ciones no es capaz de abarcar su ser, yaque es totalmente trascendente y, portanto, inabarcable para el lenguaje y lacapacidad humana, porque “dista eninfinita manera de Dios y del poseerlepuramente” (S 2,4,4). Por esta razón sehabla de Dios de una manera negativaen relación a las propiedades y cualida-des de las criaturas: “ni el ojo vio, ni oyóoído, ni cayó en el corazón de hombreen carne” (S 2,4,4) y “no puede ver nisentir en esta vida” (S 2,4,9). Dios“excede todo sentimiento y gusto” (S2,14,4) y, por tanto, “la sabiduría de Dios... ningún modo ni manera tiene, ni caedebajo de algún límite ni inteligenciadistinta y particular” (S 2,16,7). Es la rea-firmación insistente de la transcenden-cia divina (cf. S 1,4).
Ello no es obstáculo para que tengasentido y valor la atribución de las per-fecciones reconocidas en la creación,aunque “Dios es de otro ser que sus
criaturas, en que infinitamente dista detodas ellas” (S 3,12,2), pero permane-ciendo “en sí siempre de una manera,todas las cosas innova” (LlB 2,36) y“todas las perfecciones” atesora ((LlB1,23), sobresaliendo en grado eminentela libertad como “una de las principalescondiciones de Dios” (S 3,12,2). Repitecon deleite el Santo que “Dios, en suúnico y simple ser, es todas las virtudesy grandezas de sus atributos; porque esomnipotente, es sabio, es bueno, esmisericordioso, es justo, es fuerte yamoroso” (LlB 3,2). Todo eso y cuantopuede atribuírsele lo posee de modosuperlativo: “Dios es en sí todas esashermosuras y gracias eminentísima-mente” (S 3,21,2).
Pero frente a esa transcendencia yeminencia, J. de la Cruz recuerda la pre-sencia e inmanencia de Dios, tanto que“mora en las almas y las asiste sustan-cialmente” (S 2,5,3; 16,4). “Dios, encualquier alma, aunque sea la del mayorpecador del mundo, mora y asiste sus-tancialmente” (S 2,5,3), “dándole y con-servándole el ser natural de ella con suasistencia” (S 2,5,4); “si esta presenciaesencial les faltase, todas se aniquilarí-an y dejarían de ser” (CB 11,3). Por ello,se afirma también que “Dios es como lafuente, de la cual cada uno coge comolleva el vaso” (S 2,21,2). Como Dios estápresente en todos los seres prolongan-do la creación y actuando en ella (CB11,3), así también obra misteriosamenteen las almas en las que se halla presen-te.
2. EL OBRAR DE DIOS. Dando porsupuesta la vida de Dios y, en conse-cuencia, su obrar, J. de la Cruz apuntacon claridad la raíz de toda actuacióndivina: “No hace Dios cosa sin causa yverdad” (S 2,20,6). Al ser infinito y abso-
DIOS DIOS
329

luto no puede moverle nada condicio-nante fuera de sí: “Así como no amacosa fuera de sí, así ninguna cosa amamás bajamente que a sí, porque todo loama por sí, y así el amor tiene la razóndel fin” (CB 32,6). La obra de Dios seidentifica así con su amor: creación,encarnación, redención, como cantanlos Romances. Aunque se sirve a vecesde mediaciones –ángeles, hombres–estas son obras exclusivas suyas.Refiriéndose a la creación escribe elSanto que “nunca la hizo ni hace Diospor otra mano que la suya propia” (CB4,3). Pese a ser tan maravillosa la crea-ción es “obra menor de Dios”, hechacon presura y “como de paso”, porquelas obras mayores. “en que más semostró y en que él más reparaba, eranlas de la Encarnación del Verbo y miste-rios de la fe cristiana, en cuya compara-ción todas las demás eran hechas comode paso, con apresuramiento” (ib.).
Las maravillas de la creación laspresenta poéticamente el Santo comofruto de la “mirada de Dios”, símboloutilizado constantemente para referirseal actuar divino en las almas. El obrar deDios es amar; el mirar de Dios es amar alas almas e imprimir en ellas su gracia yamor (CB 32,3-5). Por ahí comienza laobra de Dios en cada uno. Esa accióninicial confiere la capacidad de respues-ta (ib. 7-9 y 33 íntegra), respuesta ycorrespondencia humana que halla suculminación en la “igualdad de amor”,cuando el alma llega a participar de lavida trinitaria (CB 38,3-4).
La acción divina en el alma que seinicia con la “mirada amorosa” se pro-longa durante toda la existencia pautan-do el desarrollo espiritual. La expresiónmás amplia de ese obrar divino en lapluma sanjuanista es la de comunica-
ción. La actuación de Dios es comuni-carse. Hasta lo que parece iniciativapersonal es fruto de la intervención divi-na: “Cuando el alma hace todo lo que esde su parte, Dios hace lo que es la suyaen comunicársele” (LlB 3,46). Por esto,el encuentro con Dios, vida, amor, espe-ranza, entra dentro de la ordenaciónnormal de Dios mismo. Dios quiere dar-se a conocer. Por ello se comunica. Ysólo después de esta comunicación sepuede encontrar respuesta al gran inte-rrogante. Dios es el gran enamorado delalma: “Si el alma busca a Dios, muchomás le busca su Amado a ella” (LlB3,28). Y esto conlleva la doble dimen-sión: Dios es totalmente Otro, el inefa-ble, indecible, al que hay que buscarmás allá de las cosas; y Dios es el queacoge, recibe, busca y envuelve con supresencia y amor todo lo que es obra desus manos.
El discurso de J. de la Cruz sobreDios es consecuencia de su vida enDios. De ahí que el teólogo de Dios, seconvierta en “buscador” permanente deDios, que testifica su lucha y su ansie-dad humana, pero que sigue afirmandola realidad divina. Todo ello porque seha sentido alcanzado por Dios. Se hadicho que J. de la Cruz es el hombre dela plenitud, de los valores, de la vida. Elha demostrado que la búsqueda de unDios hace feliz al hombre, no lo conde-na al vacío y a la soledad, le da la fuer-za de su presencia y de su amor. Porello, su vida, toda entera, se convierteen afirmación absoluta de Dios. Y el tes-timonio sobre Dios de J. de la Cruz es,al mismo tiempo, afirmación paradig-mática para los demás hombres. El nopuede callar. El Dios de quien se sienteposeído debe ser comunicado a losdemás para que se dejen también pose-
DIOS DIOS
330

er. El teólogo, el poeta, el juglar, el mís-tico, el testigo, el creyente del Dios de lavida y del Amor da fe de que “nada haybueno sino solo Dios” (S 1,4,4). → Espí-ritu Santo, Esposo, Jesucristo, Padre,Señor, Trinidad.
BIBL. — AA.VV., La comunione con Diosecondo San Giovanni della Croce, Teresianum,Roma 1968; ADOLFO MUÑOZ ALONSO, “El Dios deSan Juan de la Cruz”, en RevEsp 27 (1968) 461469;DIONISIO DE SAN JOSÉ, “Sentido teocéntrico del sis-tema de San Juan de la Cruz”, en MteCarm 56(1949) 55-64; GIOVANNA DELLA CROCE, “La experien-cia de Dios en San Juan de la Cruz y en los místi-cos del Norte”, en RevEsp 21 (1962) 47-70; JUAN
JOSÉ DE LA INMACULADA, “Hacia una experienciainmediata de Dios”, en RevEsp 5 (1946) 397-404;ANTXON AMUNARRIZ, Dios en la Noche, Roma 1991.
Aniano Alvarez-Suárez
Dirección espiritual
Muchos son los títulos con los quepodemos adornar la figura de Juan de laCruz. Y, sin duda, uno de ellos es el de“guía de almas”. Se puede decir quedestaca como uno de los más grandesdirectores de conciencia a través detoda la historia de la espiritualidad cris-tiana. Guía excepcional que reúne lascualidades que él mismo exige al buendirector (LlB 3,30). Lo mismo dirige conacierto a las gentes sencillas de→ Duruelo, como a los alumnos y profe-sores de las Universidades de → Alcaláy de → Baeza; a las almas selectas ymuy adelantadas en el → camino de laperfección, como a pecadores que vuel-ven con sus vidas rotas a la casa delPadre.
J. de la Cruz da por supuesto, y afir-ma expresamente en múltiples ocasio-nes, que la dirección del → alma es,ante todo, teologal. Quizás sea ésta unade las afirmaciones que hace el Santo
con más frecuencia a través de susescritos. Pocos autores han señaladocomo él la libertad soberana de Dios enla dirección de las almas. Todo el que-hacer del hombre es quedarse en elvacío más absoluto a fin de que puedaser movido y enseñado por el → EspírituSanto (S 3, 6,3). La tarea positiva, en lasubida a la unión perfecta, la realizaDios mismo (LlB 3,46), si bien “el discí-pulo y el maestro, que se juntan a sabery a hacer la verdad” (S 2,22,12), debenesforzarse por mantener encendido elfuego del amor de Dios en el alma, yaque ese “es medio y modo por dondeDios lleva las almas” (S 2,22,19). No envano J. de la Cruz dice que querríasaberlo decir, ya que “es cosa dificulto-sa dar a entender el cómo se engendrael espíritu del discípulo conforme al desu padre espiritual oculta y secretamen-te” (S 2,18,5).
Para expresar todo este mundo delespíritu, usa el Santo una rica y variadagama terminológica en sus escritos.Encontramos los términos confesor,padre espiritual, maestro de espíritu,director espiritual, etc. Se ha optado porconjuntarlos todos en el término direc-ción-director espiritual, con la intenciónde respetar al máximo los textos sanjua-nistas, aunque para la sensibilidad delhombre de hoy, parece más acordehablar de mistagogía o acompañamien-to espiritual.
I. Maestro de espíritu
J. de la Cruz tiene, ciertamente, suconcepción del papel de la direcciónespiritual, de los directores espiritualesy confesores. La mística es un caminopor el que no podemos caminar solita-riamente. Y Dios quiere que, por ese
DIOS DIRECCIÓN ESPIRITUAL
331

camino, el hombre ayude al → hombre.“Porque es Dios tan amigo que elgobierno y trato del hombre sea tam-bién por otro hombre semejante a él yque por razón natural sea el hombreregido y gobernado que totalmentequiere que a las cosas que sobrenatu-ralmente nos comunica no las demosentero crédito ni hagan en nosotrosconfirmada fuerza y segura, hasta quepasen por este arcaduz humano de laboca del hombre. Y así siempre quealgo dice o revela al alma, lo dice conuna manera de inclinación puesta en lamisma alma, a que se diga a quien con-viene decirse; y hasta esto, no suele darentera satisfacción, porque no la tomóel hombre de otro hombre semejante aél” (S 2,22,9). De ahí la atención que los“directores espirituales” deben tener alasumir el papel de la paternidad espiri-tual (S 2,18,5; 2,22,16-19).
S. Teresa, ya desde el principio, des-cubre en él al hombre de la “sabiduríadivina”. Su “senequita” es “una de lasalmas más puras y santas que Dios tie-ne en su Iglesia”. Le ha infundido“Nuestro Señor grandes riquezas desabiduría del cielo”. Por ello, invita a lasmonjas a estrujar ese tesoro. → Teresa,convencida de ese don, le pedirá queconfiese a sus monjas de → Medina y→ Valladolid cuando aún fray Juan esta-ba en rodaje vocacional. Lo mismo lepedirá para las monjas de la Encar-nación, cuando, después de su obrapacificadora en el monasterio, se dacuenta de que las religiosas necesitan“crecer” en el espíritu. Y hace todo loposible por tenerle con ella en esa laborsilenciosa, callada, pero eficacísima dela “dirección de almas”. Teresa intuyeque esa será la misión de Juan en laReforma. Y cuando Teresa sabe que las
monjas de → Beas, → Sevilla, → Grana-da o Segovia, abren su alma a fray Juan,da gracias a Dios no sin experimentartambién ella una cierta santa envidia. Noextraña, pues, que el P. Provincial nom-bre a fray Juan maestro de novicios enDuruelo, siendo ésa su misión específicadentro del desarrollarse histórico delCarmelo Teresiano: formar y ayudar acrecer y madurar en el espíritu a cuan-tos, como él, se disponían a escalar lascimas del “Monte”: en Duruelo,→ Mancera, → El Calvario, → Alcalá,→ Baeza, → Granada, → Segovia.
Según J. de la Cruz, el consejeroespiritual no es alguien que da una rece-ta para un problema determinado; paraél, el consejero, el director espiritual esaquel que conoce nuestro espíritu, nues-tra problemática, nuestro modo peculiarde ser para más y mejor conducirnos aDios. Aunque, ciertamente, el dirigido hade saber en qué manos se pone; “por-que cual fuere el maestro, tal será el dis-cípulo, y cual el padre, tal el hijo” (LlB3,26). En la Llama trata ampliamente deltema de la elección del director y de lascualidades que le han de acompañar, yaque puede llegar a entorpecer y atrasarla obra salvífica de Dios en el alma deldirigido: “Aunque el fundamento es elsaber y discreción, si no hay experienciade lo que es puro espíritu, no atinará aencaminar al alma en él, cuando Dios selo da, ni aun lo entenderá” (LlB 3,29).
Los consejos y directrices de J. dela Cruz están llenos de una profundavida teologal. Ahí hay que colocar alSanto a la hora de verle en toda sulabor, pero especialmente en su labor dedirector de almas. Su visión de la vida,de los acontecimientos, de los proble-mas es en clave teologal: “Porque estascosas no las hacen los hombres, sino
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DIRECCIÓN ESPIRITUAL
332

Dios, que sabe lo que nos conviene ylas ordena para nuestro bien. No pienseotra cosa sino que todo lo ordena Dios.Y donde no hay amor ponga amor ysacará amor” (Ct a María de laEncarnación: 6.7.1591).
El gran maestro se presenta comoun consejero amable, lleno de profundi-dad y de un gran cariño. Frente a la yatópica imagen del Santo austero, duro eintransigente, aparece lleno de una grancomprensión, de un cálido humanismo,un hombre que mira al mayor bien delos demás. Ciertamente, es un conseje-ro de lo profundo, hacia lo profundo y enlo profundo. Con una vida empapada desabor a lo divino, que sabe y lleva aDios. Pero, a la vez, se nos presentacomo un hombre exigente y claro, queno se calla las realidades distorsionadasde su entorno. Pero su exigencia siem-pre está en conexión con un programa:llevar las almas a Dios. No tiene reparosen hablar de sequedades, de abando-nos, de penitencia, de mortificación; alcontrario, su lenguaje espiritual está lle-no de estos términos: “¿Hasta cuándopiensa, hija, que ha de andar en brazosajenos? Ya deseo verla con una desnu-dez grande de espíritu y tan sin arrimo acriaturas que todo el infierno no baste aturbarla” (Ct a Ana de San Alberto:1582). Insiste abundantemente en estedejar cosas y desembarazarse de ellas.El ve todo lo accesorio como algo quedificulta la → unión perfecta del almacon Dios, y no deja de luchar contraesto hasta ver al alma limpia del todo,para que sólo more en ella el Amado.
II. Director de almas
El hombre “celestial y divino” de S.Teresa de Jesús fue director experimen-
tado y admirado, tanto que, al decir dela propia Santa, no había otra parango-nable en Castilla. Ella misma se confe-saba “hija suya”, porque verdaderamen-te había sido “padre de su alma”, espe-cialmente durante los años que convi-vieron en Avila. Son abundantes lasrelaciones sobre las excepcionalesdotes de J. de la Cruz para dirigir a lasalmas. El mejor testimonio de su actua-ción son sus propias cartas; práctica-mente todas ellas giran en torno a ladirección espiritual.
Todas las cartas de J. de la Cruzestán llenas de recomendaciones, deconsejos, de apoyo, de fuerza para consus dirigidos o para aquellos que le con-sultan. La mayor parte de sus cartasestán dirigidas a personas muy distin-tas. Pocas hay que se repitan con insis-tencia, exceptuando cuatro o cinco; lasdemás pertenecen a personas diferen-tes. Ello prueba el conocimiento, lafama, la capacidad del Santo en tratarcon todo tipo de personas. Encon-tramos a una joven de un pueblecito, adiversas carmelitas descalzas, a prioras,a gente noble. Para él no existen dife-rencias en el trato espiritual por motivossociales o económicos; el hecho está ensus cartas.
1. DESCUBRIDOR. Ante todo, J. de laCruz hace ver a sus dirigidos lo que lesva en este asunto del modo de hallar aDios. Procura desvelar las excelenciasde Dios, descubrir su rastro de amor ymisericordia. Ayuda a descubrir a lasalmas sus verdaderos intereses en elcamino hacia Dios, pues tantas vecesse mezclan deseos que no van en armo-nía con la llamada de Dios. Es descubri-dor de la belleza de la soledad, de lavanalidad de las cosas, de lo pasajerode la vida, de que todo lo que no lleve a
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DIRECCIÓN ESPIRITUAL
333

Dios no sirve para nada. Enseña, sobretodo, a descubrir a Dios vivo, presenteen el corazón de cada hombre, en lomás profundo de la interioridad: “No seasga del alma, que, como no falte ora-ción, Dios tendrá cuidado de su hacien-da, pues no es de otro dueño, ni lo hade ser. Esto por mí lo veo, que, cuantolas cosas más son mías, más tengo elalma y el corazón en ellas y mi cuidado,porque la cosa amada se hace una conel amado; y así Dios hace con quien leama. De donde no se puede olvidaraquello sin olvidarse de la propia alma; yaun de la propia se olvida por la amada,porque más vive en la amada que en sí”(Ct a Juana de Pedraza: 28.1.1589).
Es en su epistolario donde quedanpatentes los rasgos inconfundibles delgran director espiritual y de su entrega alas necesidades particulares de cadaalma, iluminando los más recónditosrecovecos del espíritu. Aunque es cons-ciente de su capacidad y preparación,no intenta nunca suplantar al EspírituSanto: “Estos días traiga empleado elinterior en deseo de la venida delEspíritu Santo, y en la Pascua, y des-pués de ella continúe en presencia suya;y tanto sea el cuidado y estima de esto,que no le haga al caso otra cosa ni mireen ella, ahora sea de pena, ahora deotras memorias de molestia; y todosestos días, aunque haya faltas en casa,pasar por ellas por el amor del EspírituSanto y por lo que se debe a la paz yquietud del alma en que él se agradamorar” (Ct a una Carmelita Descalza porPentecostés de 1590). Norma generalde conducta es la que recuerda en uncaso particular: dejar todo cuidado enmanos de Dios y olvidarse de toda cria-tura: “Lo que ha de hacer es traer sualma y la de sus monjas en toda perfec-
ción y religión unidas con Dios, olvida-das de toda criatura y respecto de ella,hechas todas en Dios y alegres con soloél, que yo les aseguro todo lo demás...”(Ct a la M. María de Jesús: 20.6.1590).
2. PORTADOR DE CERTEZAS. La firme-za con que aconseja J. de la Cruz con-fiere seguridad y serenidad. El apoyo ensu experiencia y el refrendo constantede la palabra revelada dan siempre sen-sación de tranquilidad. Sus cartas ledibujan: seguro, claro, sencillo, profun-do, cariñoso, exigente. Su certeza esmás clara cuando la ve cimentada en lafe, en la esperanza, en el amor. Paramás seguridad y certeza en los conse-jos lleva a las almas por el desasimientode las cosas, de los gustos, del propioyo. El mejor modo de no equivocar alalma es llevarla por lo más seguro: “Enlo del alma, lo mejor que tiene para estarsegura es no tener asidero a nada, niapetito de nada; y tenerle muy verdade-ro y entero a quien la guía conviene,porque si no, ya no sería no querer guía”(Ct a Juana de Pedraza: 28.1.1589).
Una vez más se comprueba que lamayor seguridad del alma en su recorrerlas moradas hacia Dios está en el con-fiarse y abandonarse en los consejosdel guía y maestro espiritual. Dios ilumi-na a los que pone en camino para con-ducirlos a la → unión. Es fundamental lacerteza de estar en buenas manos paraabandonarse en los consejos y directri-ces del guía. El director de verdad y elque desee mayor bien para el alma es elque la conduce por el no gustar, por elno entender y por el no ver: “Y por eso,para unirse con él se ha de vaciar y des-pegar de cualquier afecto desordenadode apetito y gusto de todo lo que distin-tamente puede gozarse, así de arribacomo de abajo, temporal o espiritual,
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DIRECCIÓN ESPIRITUAL
334

para que purgada y limpia de cualquieragustos, gozos y apetitos desordenados,toda ella con sus afectos se empleen enamar a Dios” (Ct a un religioso Carmelitadescalzo: 14.4.1589). Son las certezasde fray Juan, cimentadas en la vivencia,en las virtudes teologales, en la Palabrade Dios, en su teología y método parti-cular de pensar, y en su experienciacomo confesor y director de almas.
3. CREADOR DE EXIGENCIAS. Toda ladoctrina sanjuanista converge en uncontinuo invocar la salida de todo aque-llo que no sea Dios o para Dios. Elloconlleva una serie de rupturas que apa-recen a primera vista como dolorosas ycreadoras de una cierta repulsa instinti-va. Pero el Santo no repara en decirlas eindicarlas reiterativa e insistentemente.Todo ello en clave de amor cobra unsentido muy particular, que tantas vecesha sido olvidado por muchos espiritua-les. El alma sólo caminará y se moveráhacia algo más perfecto y mejor de loque ya posee. Esta es la dialéctica delser humano. No se deja lo mucho parano coger nada. Más bien es al contrario.Visto así se entiende mejor todo aquelloque suena a exigencia, abandono,sequedad, oscuridad. J. de la Cruz esun hombre que crea en los demás la exi-gencia de amar, creando la exigenciadel abandono de los sentidos y de losgustos de la tierra: “Mucho es menester,hijas mías, saber hurtar el cuerpo delespíritu al demonio y a nuestra sensua-lidad, porque si no, sin entendernos,nos hallaremos muy desaprovechados ymuy ajenos a las virtudes de Cristo, ydespués amaneceremos con nuestrotrabajo y obra hecho al revés ... Digo,pues, que para que esto no sea, y paraguardar al espíritu, como he dicho, nohay mejor remedio que padecer y hacer
callar, y cerrar los sentidos con uso einclinación de soledad y olvido de todacriatura.” (Ct a las Carmelitas de Beas:22.11.1587).
Es necesario resaltar cómo insisteen el vacío de la fe, de la voluntad y dela → esperanza. Es todo un tratadosobre cómo vaciar estas virtudes deposibles influencias negativas. Dirá quepara caminar en auténtica fe es precisono querer entenderlo todo ni desearhacer inteligibles las pruebas, las dificul-tades, los obstáculos, sino el abando-narse a Dios en pura → fe (Ct a unCarmelita descalzo: 14.4.1589). Res-pecto a la esperanza dirá que es nece-sario esperarlo todo de Dios y nada desus propias fuerzas, de los demás, delas cosas o criaturas. Caminar en espe-ranza es abandonarse en los brazos deDios sabiendo que él nos llevará a suAmor con una certeza basada en suPalabra (ib.). En lo referente al amor diráque se ha de amar a Dios no por el gus-to que se siente, sino por ser quien es,pues de lo contrario sería “ponerle encriatura o cosa de ella, y hacer del moti-vo fin y término, y, por consiguiente, laobra de la voluntad sería viciosa” (ib.). J.de la Cruz es exigente recomendandotantas renuncias, tantos desasimientos.Por ello pide un total abandono en Diosen clara perspectiva teologal.
4. CONFRONTADOR DE CAMINOS. Ensus cartas J. de la Cruz invita continua-mente a la ruptura, a optar por un cami-no u otro, a dejar unas cosas y a lucharpor alcanzar otras, siempre en un conti-nuo caminar y en un claro decidir. Loscaminos del Santo son los caminos dela amistad con Dios, pero en permanen-te confrontación con lo que esa amistadexige: el callar y no hablar, el obrar ycallar, el silencio y no el ruido, la humil-
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DIRECCIÓN ESPIRITUAL
335

dad y desprecio de sí en vez de vana-gloriarse de los propios méritos; en defi-nitiva, ofrece todo un análisis de cómose ha de comportar un hombre quequiere vivir en la presencia de Dios deuna manera habitual. En este sentido escomo hay que leer lo que J. de la Cruznos presenta. En la nada, en el vacío, enesconderse uno en sí para Dios es don-de se encuentra todo: Dios mismo.Parece una contradicción a los ojoshumanos, pero no para los ojos de Diosy para el espiritual de veras.
Todo esto crea en el hombre unaserie de oscuridades, de incomprensio-nes y de tinieblas que son difíciles derebasar si no se confía por entero enDios. Lo explica así el Santo: “Como ellaanda en estas tinieblas y vacío espiri-tual, piensa que todos la faltan y todo;mas no es maravilla, pues en esto tam-bién le parece le falta Dios. Mas no lefaltaba nada, ni tiene ninguna necesidadde tratar nada, ni tiene qué, ni lo sabe nilo hallará, que todo es sospecha sincausa. Quien no quiere otra cosa sino aDios, no anda en tinieblas, aunque másoscuro y pobre se vea ... Buena va,déjese y huélguese” (Ct a Juana dePedraza: 12.10.1589). La confrontaciónes tremendamente dura y exigente,pero, a la vez, esclarecedora y gozosa,porque descubre caminos que a loshombres les parecen absurdos y, sinembargo, resulta que en ellos está todopara ir al → Todo: “Y así es gran mercedde Dios cuando las oscurece, y empo-brece al alma de manera que no puedeerrar con ellas; y como no se yerre, ¿quéhay que acertar sino por el camino llanode la ley de Dios y de la Iglesia, y sólovivir en fe oscura y verdadera, y espe-ranza cierta y caridad entera, y esperarallá nuestros bienes, viviendo acá como
peregrinos, pobres, desterrados, huér-fanos, secos, sin camino y sin nada,esperándolo allá todo?” (ib.).
5. MISTAGOGO DEL REALISMO PERSO-NAL. El hombre cabal, en la visión san-juanista, es sólo el que se realiza y des-cansa en Dios. Para ser auténtico hom-bre debe abrirse y abandonarse enmanos de ese Dios Amor. Cada hombrecamina hacia la unión con Dios. Y esdesde ahí desde donde J. de la Cruzhace descubrir a sus dirigidos la reali-dad en la que se encuentran. Es un granpsicólogo que conoce al hombre enprofundidad, con un gran sentido huma-no. Siempre se desenvuelve en los nive-les íntimos de la persona, en lo másradical y fundamental del hombre. Suspalabras y consejos producen un pro-fundo eco en los demás. Sabe que nosencontramos envueltos en un maremotode tentaciones: sabe que estamos caí-dos y rotos. Por ello resalta en muchasocasiones la gran misericordia de Diospor hacernos tan grandes mercedes. Elmayor regalo que puede darnos es par-ticipar de su vida divina.
En sus cartas se encuentran casosmuy concretos de cómo el Santo des-cubre a sus dirigidos el porqué de talsituación, los motivos de un estado con-creto, los medios para acabar condeterminados apegos: “Y confesandode esta manera, puede quedar satisfe-cha, sin confesar nada de esotro en par-ticular, aunque más guerra haya.Comulgará esta Pascua, demás de losdías que suele. Cuando se le ofrecierealgún sinsabor y disgusto, acuérdese deCristo crucificado, y calle. Viva en fe yesperanza, aunque sea a oscuras, queen esas tinieblas ampara Dios al alma”(Ct a una Descalza escrupulosa, porPentecostés de 1590).
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DIRECCIÓN ESPIRITUAL
336

III. Doctrina sobre la dirección
El Santo arranca de esta afirmaciónfundamental: Dios quiere ir preparandoprogresivamente al hombre para elencuentro con El. Así “va Dios perfec-cionando al hombre al modo del hom-bre” (S 2,17,4), “para confirmarlos másen el bien” (S 2,17,4) e “ilustrarlos yespiritualizarlos más” (S 2,17,4). “Deesta manera va Dios llevando al alma degrado en grado hasta lo más interior” (S2, 17,4).
En todo ello, la intención divina esque “cuando el hombre llegare perfecta-mente al trato con Dios de espíritu,necesariamente ha de haber evacuadotodo lo que acerca de Dios podía caeren sentido” (S 2,17,5). De ahí otro prin-cipio basilar: “Sólo Dios es digno denuestro corazón”. Por ello, recuerdatambién que “el alma no ha de poner losojos en aquella corteza de figuras yobjetos que se le pone de delantesobrenaturalmente, ahora sea acercadel sentido exterior ... ni tampoco los hade poner en cualesquier visiones delsentido interior ... antes renunciarlastodas” (S 2,17,9). Esto recuerda cómo elalma ha de ser fuerte y valerosa para lle-var a cabo el don de Dios. Por ello, “sóloha de poner los ojos en aquel buen espí-ritu que causan, procurando conservar-le en obrar y poner por ejercicio lo quees de servicio de Dios ordenadamente”(S 2,17,9). Si todas las gracias no llevana un mayor enamoramiento de Dios, enla purificación y espiritualización delhombre, no se ha entendido lo que Diosquiere concediendo sus favores, ya queDios “no las da para otro fin principal” (S2,17,9).
Para J. de la Cruz es evidente que el“discernidor” es el “director espiritual” o
“maestro que gobierna las almas” (S2,18,1), el cual debe ser la discrecióndefinitiva ante el alma que se le confía.Encuentra, paradójicamente, “poca dis-creción ... en algunos maestros espiri-tuales” (S 2,18,2). Esta “poca discre-ción” les lleva a “embarazar” a las almascon las gracias recibidas, lo cual condu-ce a la pérdida del verdadero “espíritude fe”, ya que hacen caminar al almapor caminos ajenos a la verdaderahumildad (S 2,18,2), buscando “que sele engolosine más el apetito en ellas(gracias) sin sentir y se cebe más deellas, y quede más inclinado a ellas” (S2,18,3).
Por eso el Santo pide a los “direc-tores espirituales” que superen algunasimperfecciones, primero en ellos, paraevitar la proyección “oculta y secreta-mente” (S 2,18,4) en el discípulo. Laprimera cosa a evitar es “la inclinaciónal espíritu de revelaciones” (S 2,18,6);también deben superar la falta de“recato que ha de tener en desembara-zar el alma y desnudar el apetito de sudiscípulo en estas cosas” (S 2,18,7); y,no menos importante, es que los direc-tores traten de no reducir a sus senti-mientos la voluntad de Dios, evitandointerpretar las manifestaciones de Diossegún su gusto particular (S 2,18,8),“porque las revelaciones o locucionesde Dios no siempre salen como loshombres las entienden o como ellassuenan en sí” (S 2,18,9).
Dios es infinito e inmenso. Su pro-fundidad nos desborda. Por eso nuestracapacidad humana puede, a veces, trai-cionar las palabras del Señor al noentender su sentido verdadero (S 2,19,10). “El maestro espiritual ha de pro-curar que el espíritu de su discípulo nose abrevie en querer hacer caso de
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DIRECCIÓN ESPIRITUAL
337

todas las aprehensiones sobrenaturales,que no son más que unas motas deespíritu con las cuales solamente sevendrá a quedar y sin espíritu ninguno;sino, apartándole de todas las visiones ylocuciones, impóngale en que se sepaestar en libertad y tiniebla de fe, en quese recibe la libertad de espíritu y abun-dancia, y, por consiguiente la sabiduría einteligencia propia de los dichos de Dios.Porque es imposible que el hombre, sino es espiritual, pueda juzgar de lascosas de Dios ni entenderlas razonable-mente, y entonces no es espiritual cuan-do las juzga según el sentido” ( S2,19,11). El Santo trata de explicarlo conun ejemplo brillantísimo: “el martirio” (S2,19,13).
Dios puede hablar o prometer algono para que se cumpla inmediatamente.Y así “muchas cosas de Dios puedenpasar por el alma muy particulares queni ella ni quien la gobierna las entiendenhasta su tiempo” (S 2,20,3). Ya que “nohay que pensar que, porque sean losdichos y revelaciones de parte de Dios,han infaliblemente de acaecer comosuenan, mayormente cuando están asi-dos a causas humanas, que puedenvariar, o mudarse, o alterarse” (S 2,20,4).La razón por la que Dios a veces “callala condición de sus revelaciones” (S2,20,5) es ésta: “El está sobre el cielo yhabla en camino de eternidad; nosotros,ciegos, sobre la tierra, y no entendemossino vías de carne y tiempo” (S 2,20,5).Por ello, “no hay que asegurarse en suinteligencia sino en su fe” (S 2,20,8).
Las respuestas de Dios no siempreson expresión de la pureza de su volun-tad: puede ser, a veces, por condescen-dencia con la “curiosidad” espiritual delcreyente. ¿Por qué lo hace? Porque, aveces, no quiere entristecer a las bue-
nas y sencillas almas ( S 2,21,2), o por-que “no son para comer el manjar másfuerte y sólido de los trabajos de la cruzde su Hijo a que él quería echasenmano más que a alguna otra cosa” (S2,21,3).
El “buscar” directamente los→ gustos, aunque sean sobrenaturales,es signo, al menos, de imperfección. J.de la Cruz es más tajante a este respec-to: “Yo no veo por dónde el alma que laspretende deje de pecar por lo menosvenialmente” (S 2,21,4), ya que “no nosqueda en todas nuestras necesidadestrabajos y dificultades, otro remediomejor y más seguro que la → oración yesperanza que él proveerá por losmedios que él quisiere” (S 2, 21,5). Laactitud contraria, aparte de ser imper-fección para el alma (S 2,21,4), es cau-sa y motivo de “enojo” para Dios (S 2,21,6.11.12).
1. EL PAPEL DE CRISTO. El destino delhombre es llegar a Dios. El camino,para llegar a Dios, es Dios mismo. Ypara recorrer ese camino, con la certezay la seguridad de su amor, Dios nosenvió a → Cristo. Cristo es, así, la únicaPalabra, que aún hoy Dios pronuncia (S2,22,3). Por eso, buscar otra Palabra, esagraviar a Dios: “Por lo cual, el que aho-ra quisiere preguntar a Dios, o quereralguna visión o revelación, no sólo haríauna necedad, sino haría agravio a Dios,no poniendo los ojos totalmente enCristo, sin querer alguna cosa o nove-dad” (S 2,22,5). De ahí que Cristo seconvierta en la respuesta más auténticaa los deseos más profundos del alma odel corazón: “Si quisieres que te res-pondiese yo alguna palabra de consue-lo, mira a mi Hijo, sujeto a mí y sujetadopor mi amor, y afligido, y verás cuántaste responde. Si quieres que te declare
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DIRECCIÓN ESPIRITUAL
338

yo algunas cosas ocultas o casos, ponsolos los ojos en él, y hallarás ocultísi-mos misterios, y sabiduría, y maravillasde Dios, que están encerradas en él” (S2,22,6). Ello comporta la exigencia derenunciar a todo por Cristo (S 1,13,4) yel profundo deseo de imitar a Cristo,conformando la propia vida con él (S1,13,3). J. de la Cruz es claro. Seguir aCristo, nos dirá, es “negarse a sí mis-mo”, ya que de lo contrario se “huye deimitar a Cristo” (S 2,7,5). Y el alma, si deveras quiere llegar a la comunión conDios por amor, ha de pasar necesaria-mente por Cristo, ya que “esta puertade Cristo ... es el principio del camino”(S 2,7,2).
2. LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO.Aunque la unión del alma con Dios esobra del mismo Dios, es al → EspírituSanto a quien atribuye el Santo la tareade dirigir al hombre hacia las cumbresmás elevadas de la unión divina:“Adviertan los que guían las almas yconsideren que el principal agente yguía y movedor de las almas en estenegocio no son ellos, sino el EspírituSanto que nunca pierde cuidado deellas, y que ellos sólo son instrumentospara enderezarlas en la perfección porla fe y la ley de Dios, según el espírituque Dios va dando a cada una. Y así,todo su cuidado sea no acomodarlas asu modo y condición propia de ellos,sino mirando si saben (el camino) pordonde Dios las lleva” (LlB 3,46). Estaacción del Espíritu Santo está presentedesde los mismos inicios de la aventuraespiritual. Por ello es necesario corres-ponder a sus inspiraciones para poderlograr el ideal de la unión divina. El almaserá capaz de salir de su “bajo modo deentender” y de su “flaca suerte de amar”y de su “pobre y escasa manera de gus-
tar”, no “con su fuerza natural, sino confuerza y pureza del Espíritu Santo” (N2,4,1-2) porque es el mismo EspirituSanto el que viene en ayuda de nuestraflaqueza (CB pról. 1).
El Espíritu Santo no fuerza al alma,sino que actúa en ella con suma suavi-dad: propone, ilumina y enseña al alma(S 3,6,3) para que se vaya purificando ycreciendo en libertad verdadera, reci-biendo así el don de los frutos delEspíritu Santo (N 1,13,11), preparándolapara la → unión transformante con Dios(S 3, 2,16). El Espíritu Santo reviste alalma de fuerza y deleite (CB 14-15,10),ahuyenta de ella la sequedad, la sostie-ne, mientras no desaparece y aumentasu amor al Esposo (CB 17 2.4). ElEspíritu Santo prepara al alma para queel Esposo se le comunique en profundaintimidad (CB 17,8) y la dispone con susungüentos para el matrimonio espiritual(LlB 3,26). El Espíritu Santo “es el queinterviene y hace esa junta espiritual”del matrimonio (CB 20-21,2). Luego loperfecciona (CB 22,2), desarrollando yponiendo en ejercicio las virtudes (CB24,6; 31,4), comunicándole un torrentede amor (CB 26,1), hasta elevarla al sép-timo grado (CB 26,3), y haciéndole igno-rar todo lo que no le importa (CB 26,13).Para J. de la Cruz el alma de la → VirgenMaría es la concreción y expresión másperfectas de esta acción del EspírituSanto “la cual, estando desde el princi-pio levantada a este alto estado, nuncatuvo en su alma impresa forma de algu-na criatura, ni por ella se movió, sinosiempre su moción fue por el EspírituSanto” (S 3,2,10).
3. MISIÓN DEL DIRECTOR ESPIRITUAL.Reconoce J. de la Cruz que las comuni-caciones de Dios deben ser discernidasy que los carismas deben ser verifica-
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DIRECCIÓN ESPIRITUAL
339

dos. Y esa será la primera misión del“director espiritual”, “juez espiritual delalma”. El fruto de ese discernimiento hade ser “una nueva satisfacción, fuerza yluz y seguridad” (S 2,22,17) para elalma. Porque “ha menester el alma doc-trina sobre las cosas que le acaecen”,de lo contrario, “se iría endureciendo enla vida espiritual y haciéndose a la delsentido” (S 2,22,17). El director ha deestar bien informado de la situaciónconcreta del dirigido; “porque para lahumildad y sujeción del alma convienedar parte de todo, aunque de todo ellono haga caso ni lo tenga en nada” (S2,22,18).
El Santo sintetiza así el proceder deldirector de las almas: “Encamínenlas enla fe, enseñándolas buenamente a des-viar los ojos de todas aquellas cosas, ydándoles doctrina en cómo han de des-nudar el apetito y espíritu de ellas para iradelante, y dándoles a entender cómoes más preciosa delante de Dios unaobra o acto de voluntad hecho en cari-dad, que cuantas visiones y comunica-ciones pueden tener del cielo, puesestas ni son mérito ni demérito; y cómomuchas almas, no teniendo cosas deesas, están sin comparación muchomás adelante que otras que tienenmuchas” (S 2,22,19). Completando elcuadro escribe en la Llama: “Procurenenderezarlas siempre en mayor soledady libertad y tranquilidad de espíritu, dán-doles anchura a que no aten el sentidocorporal ni espiritual a cosa particularinterior ni exterior, cuando Dios las llevapor esa soledad, y no se penen ni sesoliciten pensando que no se hacenada; aunque el alma entonces no lohace, Dios lo hace en ella” (LlB 3,46).
J. de la Cruz ve como absolutamen-te necesario para todos el guía, pues
nadie sería capaz por sí solo de caminarsin equivocarse. Ve al “director espiri-tual” como al valioso instrumento dis-puesto por Dios para llevar más prontoy más fácilmente al encuentro con elAmado. Por eso se muestra tremenda-mente exigente y duro con aquellos“directores” que estropean y entorpe-cen el camino de las almas (LlB 3,52-62). “Pero estos por ventura yerran porbuen celo, porque no llega a más susaber. Pero no por eso quedan excusa-dos en los consejos que temerariamen-te dan sin entender primero el camino yespíritu que lleva el alma, y, no enten-diéndola, en entremeter su tosca manoen cosa que no entienden, no dejándolaa quien la entienda. Que no es cosa depequeño peso y culpa hacer a un almaperder inestimables bienes, y a vecesdejarla muy bien estragada por su teme-rario consejo” (LlB 3,56).
Lo más importante en la vida esconseguir la unión profunda con Dios, ypara esta unión se necesita la ayuda delEspíritu, de la Iglesia, de los hombres. Elenfoque que J. de la Cruz da a esterecorrido, o mejor, el prisma desde elcual se entiende el porqué del ansia delencuentro, radica en el amor. Todo esvisto desde ahí: desde la llamada pro-funda y amorosa de Dios en el corazóndel hombre. Esto nos ayuda a entendercómo sus consejos y discernimientosestán situados en clave de purificación,de ascesis, de lucha, de deseos deunión.
Sintetizando el pensamiento sanjua-nista sobre la dirección espiritual puededecirse que para él los dirigidos han deconfiarse plenamente a su director. Esfundamental. Han de buscar que suvoluntad sea corregida y dirigida poralguien ajeno a la propia persona.
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DIRECCIÓN ESPIRITUAL
340

Teniendo en cuenta, eso sí, en quémanos se ponen. El director ha de llevara las almas por los caminos de Dios, nopor los gustos y propias complacencias.El caminar en la fe oscura, en la espe-ranza y en el amor han de ser las líneasde acción de todo buen director. Es fun-damental purificar estas virtudes paralograr la perfecta unión.
Todo el panorama del Santo hayque verlo a través del prisma del amor,que exige sólo amor. Para ir a Dios sólose puede ir desde él y por él. Preci-samente por ello hay que despojarse detantas apetencias y criaturas. Nos pre-senta con realismo y claridad lo que hayque purificar: desde el hablar, el trato,las amistades, el buscar regalos, el pro-pio yo, hasta un gusto desordenado deposeer a Dios y tenerlo como un objetoa nuestro alcance. Por ello, el vacío, lasoledad, la noche, el no querer poseer,ni gustar, ni ver nada, ni entender nadason los mejores remedios para echar lastinieblas fuera de nosotros. El procesosanjuanista va en el sentido de dejartodo lo que no sea Dios para llevarnos aDios. La perfecta unión con Dios por elamor, y sólo en clave de amor, es el fin ysentido de tanta noche, de tanta som-bra y de tanto dolor.
Pero no todo es negación y oscuri-dad. Está siempre presente la invitacióna “regustar” el amor que Dios nos tieney el gran deseo de hacer morada ennosotros para llevarnos a él. Por ellopodemos decir que J. de la Cruz es untrovador de lo divino, que enamora a lasalmas para que vayan a Dios en la másgrande y sabrosa soledad. Verdadera-mente es un descubridor de lo profundodel hombre, de su capacidad y de suspecados, de sus posibilidades y de lagrandeza de ser hijo de Dios. Podemos,
por ello, afirmar que el Santo es unauténtico mistagogo de espíritu quesabe situarse siempre en la perspectivaadecuada.
BIBL. — GABRIELE DI S. MARIA MAGDALENA, SanGiovanni della Croce, direttore spirituale, Ed.Fiorentina, Firenze 1942; GIOVANNA DELLA CROCE,“La direzione spirituale dei contemplativi, secondoSan Giovanni della Croce”, en AA.VV., Mistagogiae direzione spirituale, Roma-Milano 1985; JOSÉ
CASERO RODRÍGUEZ, La dirección espiritual en SanJuan de la Cruz, Valencia 1979; DENNIS R. GRAVISS,Portrait of the Spiritual Director in the Writings ofSaint John of the Cross, Roma 1983.
Aniano Alvarez-Suárez
Discreción
Generalmente se entiende por “dis-creción” la facultad peculiar para discer-nir con criterio, con tacto, con prudencialos distintos movimientos del espírituhumano. Y, desde esta óptica, la discre-ción se identifica con “el discernimientode espíritus”. Por ello, hablar de “discre-ción” en Juan de la Cruz es sinónimo dehablar de “discernimiento de espíritus”y tiene mucho que ver con la “direcciónespiritual”. El Santo no usa el sustantivodiscernimiento, y sólo en dos ocasionesemplea el verbo “discernir” (S 2,16,14 y2,17,7).
El punto básico de referencia en ladiscreción, para el Santo, es el de lacomunión con Dios por amor, en el cre-cimiento de las virtudes. Y, para todoello, es menester discreción. “El amorde Dios no es perfecto si no es fuerte ydiscreto en purgar el gozo de todas lascosas” (S 3,30,5). En el obrar espiritualla discreción se aproxima mucho a laprudencia: “Muy en breve vendrá ahallar en esas virtudes gran deleite yconsuelo, obrando ordenada y discreta-mente” (S 1,13,7). La “indiscreción”,
DIRECCIÓN ESPIRITUAL DISCRECIÓN
341

pues, equivale a falta de respeto paracon el Señor. Por ello, a falta de pruden-cia. “Por lo cual se denota el respeto ydiscreción en desnudez de apetito conque se ha de tratar con Dios” (N 1,12,3).Así, el alma con tacto, con prudencia,con discreción es particularmente ama-da por el Señor: “Amas, Tú, Señor, ladiscreción” (Av, pról.). Y la “discreción”que ama el Señor es el fruto del “buenentendimiento” (S 3,21,1).
Ambito muy vinculado a la discre-ción es el de → dirección espiritual. J.de la Cruz reconoce que la “discreción”es un don de Dios, y que pertenece “ala gracia que llama san Pablo don dediscreción de espíritus” (S 2,26,11). Porello, el alma debe saber pedirla con→ humildad y confianza. Y el → alma,para alcanzarla, debe servirse de lasorientaciones de su confesor o maestrode espíritu, ya que el alma “ha de mani-festar al confesor maduro o personadiscreta y sabia” (S 2,30,5) la andadurade su vida interior. El Santo es cons-ciente de que el alma puede encontrar-se con confesores poco discretos, quelos hay. De ahí su esfuerzo por venir alencuentro de las almas: “Y la razón queme ha movido a alargarme ahora enesto un poco es la poca discreción quehe echado de ver, a lo que yo entiendo,en algunos maestros espirituales” (S2,18,2). Insiste en que el director espiri-tual “además de ser sabio y discreto ...es menester que sea experimentado”(LlB 3,30), ya que no se puede guiar lasalmas sin “el fundamento del saber y ladiscreción” (ib.).
Pero para poder llegar a vivir elamor de Dios en plenitud el alma nece-sita superar las indiscreciones en lasque puede caer. Y, una de esas indis-creciones, puede ser el rigor excesivo
en las penitencias corporales. Por ello,el Santo aconseja: “Procure el rigor desu cuerpo con discreción” (Ct a unadoncella de Narros del Castillo: 2-1589?). Lo más acertado y seguro eshacer que las almas “posean la sabidu-ría de los santos, de la cual dice laSagrada Escritura que es prudencia” (S2,26,13), y es “humildad prudente ...guiarse por lo más seguro” (S 3,13,9)para llegar a poseer “el obrar manso,humilde y prudente” (S 3,29,4), queserá el fruto de un buen discernimiento,como don de Dios.
BIBL. — JUAN SEGARRA PIJUÁN, El discerni-miento espiritual en san Juan de la Cruz (Subida),Roma 1989.
Aniano Alvarez-Suárez
Discurso → Meditación
Disfraz
En la pluma sanjuanista el lenguajefigurativo ha convertido también a estetérmino en una expresión característicade su vocabulario místico. La aplicaciónal ámbito espiritual tiene su origen,como en tantos otros casos, en la crea-ción poética. Por la misma razón, su usose concentra en el comentario a deter-minado verso. En este caso al de laNoche: “Por la secreta escala disfraza-da” (canc. 2ª, v. 2º).
Al margen del contexto poético, J.de la Cruz emplea el término en un parde ocasiones en el sentido corriente demáscara o artificio para despistar. Antesde llegar a la → unión, Dios se comunicaa veces “mediante algún disfraz devisión imaginaria, o semejanza, o figura”,cosa que desaparece en el estado deunión transformante (S 2,16,9). Por suparte, el → demonio es tan astuto, que
DISCRECIÓN DISFRAZ
342

sabe “disimular y disfrazar” de tal mane-ra las cosas, que las malas representa-ciones parezcan buenas (S 2,11,7).
Una primera y sumaria aplicacióndel disfraz en sentido figurado, arran-cando del poema citado, se halla alprincipio de la Subida, en la primeraexplicación sumaria de la segundaestrofa. El → alma, en la noche oscura,camina disfrazada por llevar “el traje yvestido y término natural mudado endivino”, para no ser conocida ni deteni-da por las cosas humanas ni por eldemonio (S 2,1,1).
La detenida explicación del mismoverso se abre en la Noche oscura conesta advertencia: “Tres propiedadesconviene declarar acerca de tres voca-blos, que contiene el presente verso.Las dos, conviene a saber, secretaescala, pertenecen a la contempla-ción...; la tercera, conviene a saber, dis-frazada, pertenece al alma por razón delmodo que lleva en esta noche” (N2,17,1). Esta última propiedad es la queaquí interesa.
Anteriormente, al sintetizar el conte-nido de toda la estrofa, había advertidoJ. de la Cruz que el alma cantaba susalida de noche, “a oscuras y segura”,“porque en ella se libraba y escapabasutilmente de sus contrarios, que leimpedían siempre el paso, porque en laoscuridad de la noche iba mudado eltraje y disfrazada con tres libreas y colo-res que después diremos” (N 2,15,1).
Efectivamente, eso es lo que “dice”al explicar el sentido del calificativo“disfrazada”. Comienza por adelantar elsignificado de disfraz: “Conviene saberque disfrazarse no es otra cosa que disi-mularse y encubrirse debajo de otro tra-je y figura que de suyo tenía el alma “(N 2,21,2). Los objetivos que persigue
el alma en su salida de noche, por lasecreta escala disfrazada, pueden servarios: “Mostrar la fuerza de voluntad ypretensión que en el corazón tiene”;“encubrirse de sus émulos, y así poderhacer mejor su hecho” (ib.). En cual-quier caso, toma aquellos trajes y librea“que más represente y signifique laafección de su corazón, y con quemejor se pueda de los contrarios disi-mular” (ib.).
La aplicación alegórica al alma“tocada del amor del Esposo Cristo” essencilla: “Sale disfrazada con aquel dis-fraz que más al vivo represente las afec-ciones de su espíritu y con que mássegura vaya de los adversarios suyos yenemigos, que son: demonio, mundo ycarne” (ib. 3).
De aquí arranca la alegoría desarro-llada por el Santo. En correspondencia alos tres → enemigos están los tres colo-res de la librea o disfraz del alma: blan-co, verde y colorado. Cada uno de ellosdenota una virtud teologal: el blanco, lafe; el verde, la esperanza, y el colorado,la caridad. La trama alegórica se des-grana así: la fe, que es “una túnica inte-rior de una blancura tan levantada, quedisgrega la vista del entendimiento”,ampara contra el demonio más quetodas las otras virtudes (ib.). A la túnicablanca de la fe se sobrepone el segun-do color, “que es una almilla de verde,correspondiente a la virtud de la espe-ranza, por la cual el alma se libra delsegundo enemigo, que es el mundo,porque teniendo el corazón tan levanta-do del mundo, no sólo no le puede tocary asir el corazón, pero ni alcanzarle devista” (ib. 6).
Para remate y perfección de estedisfraz y librea, sobre el blanco y el ver-de, “lleva el alma aquí un tercer color,
DISFRAZ DISFRAZ
343

que es una excelente toga colorada, porla cual es denotada la tercera virtud, quees la caridad” (ib. 10). Con esta librea,“no sólo se ampara y encubre el almadel tercer enemigo, que es la carne ...pero aun hace válidas a las demás virtu-des, dándoles vigor y fuerza para ampa-rar al alma, y gracia y donaire para agra-dar al Amado con ellas, porque sin cari-dad ninguna virtud es graciosa delantede Dios” (ib.).
Concluye su aplicación del disfraz ala noche purificativa recordando que la→ fe oscurece y vacía al entendimientode toda inteligencia natural; la → espe-ranza hace lo propio en la → memoria yla → caridad, “ni más ni menos, vacía yaniquila las afecciones y apetitos de lavoluntad” (ib.11). Remata su pensa-miento con estas palabras: “Sin caminara las veras con el traje de estas tres vir-tudes es imposible llegar a la perfecciónde unión con Dios por amor”. No sólo es“necesario y conveniente este traje ydisfraz”, sino también “atinársele a ves-tir y perseverar con él hasta conseguir lapretensión y fin tan deseado como launión de amor” (ib. 12).
Frente a las apreciaciones y motiva-ciones puramente humanas, en la bús-queda y conquista de Dios, debe preva-lecer la dimensión teologal. Es el disfrazfrente a insidias y juicios humanos. Lasvirtudes teologales son el vestido nece-sario y adecuado para seguir el caminode Dios sin riesgo de extraviarse.→ Caridad, celada, esperanza, fe, librea,túnica.
Eulogio Pacho
Distracción/es
En su cuarta acepción, el Diccio-nario de la R. Academia define ‘distraer’
como ‘apartar a alguien de la vida vir-tuosa y honesta’. En Juan de la Cruz essinónimo de divertir, apartar, desviar,errar. Para él, la distracción en sentidoespiritual, equivale a errar el camino dela perfección, ya que el alma, despuésque se determina a servir a Dios, tieneen él su verdadero y único centro (LlB1,13). Todo cuanto se le interponga serádistraerle de su verdadero fin. La dis-tracción mayor será lo que pueda oca-sionar su perdición, su yerro. El gráficoy texto del Monte de perfección quedibujó el Santo, refleja el camino deespíritu errado.
El Santo no habla de las distraccio-nes, referidas al ámbito de la → oración.J. de la Cruz siempre tiene ante sí unhorizonte más vasto; por eso escribeacerca de todo aquello que es causa yorigina distracciones, retraso e impedi-mento en el camino de la perfeccióncristiana. El Santo usa con categoría desinónimos muchos otros términos que,en razón de su lenguaje alegórico, sir-ven a su propósito, tales como turba-ción, estorbo, estrago del → apetitoespiritual, embarazar. “El alma nuncayerra sino por sus apetitos y gustos, osus discursos, o sus inteligencias, o susafecciones; porque de ordinario enéstas excede o falta, o varía o desatina,o da y se inclina a lo que no conviene”(N 2,16,2). “El apetito y las potenciasaplicadas a cosas inútiles y dañosasdivierten el alma” (N 2,16,3). Señalandola raíz de esta radical distracción escri-be el Santo: “¡Huimos de [lo verdadero yclaro]; lo que más luce y llena nuestroojo lo abrazamos y vamos tras de ello,siendo lo que peor nos está y lo que acada paso nos hace dar de ojos!”. El ori-gen de este distraerse radica en que larazón, que tendría que guiar, es la que
DISFRAZ DISTRACCIÓN/ES
344

se engaña para ir a Dios (S 1,9,3-6; N2,16,12).
Los muchos oficios que sirven alpropio apetito en los inicios del caminoespiritual son fuente de las distraccio-nes (CB 28,7). Los versos: “ni cogeré lasflores, /ni temerá las fieras /y pasaré losfuertes y fronteras” de la 3ª estrofa deCántico ofrecen en síntesis alegórica lasdistracciones que sobrevienen y en lasque está inmersa el alma, antes de deci-dirse a caminar por la senda del segui-miento de → Cristo, a saber, bienestemporales, sensuales y espirituales; elmundo, el demonio y la carne.
Los bienes naturales causan dis-tracción del amor de Dios (S 3,21,1) yllevan anejo un → daño que es “distrac-ción de la mente en criaturas” (S 3,22,2);“el gozo de las cosas visibles producenvanidad y distracción de la mente, comooír cosas inútiles” (S 3, 25,2-3); “el gozoen el sabor de los manjares ... causadistracción de los demás sentidos y delcorazón” (S 3,25,5); las romerías que sehacen con mucho bullicio y “más porrecreación que por devoción” producendistracciones (S 3,36,3); quienes organi-zan fiestas religiosas “más se suelenalegrar por lo que ellos se han de holgaren ellas ... que por agradar a Dios ... conque se distraen” (S 3,38,2); los oratoriosmuy curiosos por asirse al ornato de losmismos (S 3,38,5), los bienes tempora-les y deleites corporales, “si se tienencon propiedad o se buscan”, tambiénproducen distracciones (CB 3,5).
El → mundo amenaza de diversasmaneras “que hace dificultosísimo nosólo el perseverar ... mas aun el podercomenzar el camino” (CB 3,7; 10,3); eldemonio (CB 3,9; 16,2) en ocasionesestorba el ejercicio de amor interior (CB16,3; 16,6); la parte sensitiva –→ fanta-
sía, imaginación– trata de distraer a laparte racional de su interior para queatienda a las cosas exteriores (CB 18,4;18,2; 18,7; 20 y 21,5) apartándola así desu centro. Las fuentes de la distracciónson, pues, muchas y variadísimas. ElSanto señala únicamente algunos ejem-plos. → Descuido, digresión.
Antonio Mingo
Divinidad → Dios
Divinización → Endiosamiento
Doctrina → Ciencia
Dolencia de amor
Es vocablo típico del lenguaje figu-rado de J. de la Cruz dentro del simbo-lismo nupcial, de ahí que su uso seaexclusivo del Cántico y de la Llama.Trasladado del sentido corporal al ámbi-to del espíritu, dolor-dolencia corres-ponde a un efecto penoso del amorimperfecto o impaciente. Procede delansia con que se busca al Amado-Dios,que se siente ausente. El sentimientodel vacío o ausencia, después de habersaboreado su presencia, causa enalma-amante esa sensación dolorosa.Escribe el Santo señalando la clave dela figuración: “Bien se llama dolencia elamor imperfecto; porque, así como elenfermo está debilitado para obrar, asíel alma que está flaca en amor lo estátambién para obrar las virtudes heroi-cas” (CB 11,13).
La aplicación al plano místico-espi-ritual resulta sencilla: “El que siente en sídolencia de amor, esto es, falta de amor,es señal de que tiene algún amor, por-que por lo que tiene echa de ver lo quele falta. Pero el que no la siente, es señal
DISTRACCIÓN/ES DOLENCIA DE AMOR
345

que no tiene ninguno o que está perfec-to en él” (ib. 14). Deja así bien patenteque la dolencia tiene sentido ambivalen-te: por una parte, supone que existecierto grado o nivel de amor; por otra,que el amor es todavía flaco e imperfec-to. Quienes no se han sentido atraídospor el amor de Dios y quienes ya lo tie-nen muy “calificado” no pueden sufrirdolor, no experimentan la dolencia.
Dentro del mismo cuadro simbólicoy espiritual la dolencia se aproxima aotros fenómenos parecidos, como laherida, la → muerte y la pena de amor,sensaciones todas ellas procedentesdel sentimiento de la ausencia delAmado. Así lo atestigua el comentario alos dos versos en que aparecen el sus-tantivo “dolencia” y el verbo “adolezco”.Al declarar el verso “decilde que adolez-co, peno y muero” (CB 2ª, 5º) escribe:“En el cual representa el alma tres nece-sidades, conviene a saber: dolencia,pena y muerte. Porque el alma que deveras ama a Dios con amor de algunaperfección, en la ausencia padece ordi-nariamente de tres maneras, según lastres potencias del alma, que son: enten-dimiento, voluntad y memoria” (CB 2,6).La dolencia o el adolecer se atribuyeaquí acomodaticiamente al entendi-miento, la pena a la voluntad y la muer-te a la memoria.
Aunque el autor no las relacionadirectamente con la dolencia, son sen-saciones similares y muy próximas a lamisma las “tres maneras de penar por elAmado acerca de tres maneras de noti-cias que de él se pueden tener” (CB7,2), que son: “herida, llaga y llaga afis-tolada” (ib. 2-4). Dado que proceden denoticias o conocimiento podrían consi-derarse formas de la dolencia, en con-
formidad con lo señalado antes (CB2,6).
El juego del lenguaje simbólico nopermite extremar el rigor conceptual delos vocablos. Estos están sometidos alas exigencias acomodaticias de la cre-ación poética con sus infinitas connota-ciones. Sólo en este sentido cabe seña-lar peculiaridades a cada uno de losfenómenos o sentimientos afines a ladolencia. Esta sería una enfermedadgeneral que encuadraría de algún modolas demás sensaciones penosas causa-das por el amor: “La enfermedad deamor no tiene otra cura sino la presen-cia y figura del Amado”. La razón “esporque la dolencia de amor, así como esdiferente de las demás enfermedades,su medicina es también diferente; por-que en las demás enfermedades, paraseguir buena filosofía, cúranse contra-rios con contrarios, mas el amor no secura sino con cosas conformes al amor”(CB 11,11).
J. de la Cruz describe con extraordi-nario grafismo y belleza los rasgospeculiares de la dolencia amorosa.Quien la padece “está como un enfermomuy fatigado que, teniendo perdido elgusto y el apetito, de todos los manjaresfastidia, y todas las cosas le molestan yenojan. Sólo en todas las cosas que sele ofrecen al pensamiento o a la vistatiene presente un solo apetito y deseo,que es de su salud, y todo lo que a estono hace le es molesto y pesado” (CB10,1).
La dolencia, como cualquier→ enfermedad de amor, implica unasituación espiritual notablemente avan-zada, y en sí misma es efecto positivodel amor divino; por otra parte, y encuanto causa pena y ansia, presenta unaspecto que puede considerarse nega-
DOLENCIA DE AMOR DOLENCIA DE AMOR
346

tivo; por eso mismo se convierte enmedio o instrumento de → purificación.El corazón llagado con el dolor de laausencia, sólo se cura y sacia con el“deleite y gloria de la presencia”; de ahíque las heridas y dolencias son a la vezsabrosas y penosas (CB 9 entera).Como el alma enamorada de Dios reco-noce que no “hay cosa que pueda curarsu dolencia sino la presencia y vista desu Amado, desconfía de cualquier otroremedio”, pidiéndole insistentemente la“entrega de su posesión y de su presen-cia” (CB 6,2).
En toda prueba de amor la → fe-fidelidad juega papel decisivo. El almaenamorada conoce por fe que su cono-cimiento y amor de Dios son siempreimperfectos en esta vida; están como en→ dibujo o esbozo, por lo que siempreaspira a que se vuelvan perfecta pintu-ra: “Aquí el alma se siente con ciertodibujo de amor, que es la dolencia ...deseando que se acabe de figurar conla figura cuyo es el dibujo, que es suEsposo el Verbo, Hijo de Dios” (CB11,12). Hay momentos en que el ansiaamorosa es tal, que “por fuerza ha depenar según la dolencia en la tal purga ycura” (LlB 1,21). El encarecimiento san-juanista es significativo: “No se puedeencarecer lo que el alma padece en estetiempo, es a saber, muy poco menosque en el purgatorio” (ib.; cf. N 2,6-7;2,10,5; 2,12,1, etc.). Son las pruebasdefinitivas de la fidelidad antes de la→ unión transformante del matrimonioespiritual. Entonces la dolencia, comogemido de esperanza, será ya pacífica yserena. → Dolor, enfermedad, herida,llaga, muerte, pena.
Eulogio Pacho
Dolor → Penas
Dones → Gracia
Dones del Espíritu Santo
Tomado en sentido estricto el temade los siete dones del → Espíritu Santojuega un escasísimo papel en el conjun-to de la obra sanjuanista. Las mencio-nes explícitas (CB 26,3; S 2,29, 6, estric-tamente las únicas) son tan de pasadaque no comportan convencimiento yexperiencia particularmente importanteen el pensamiento y en la expresión delmismo. No usa el esquema de los sietedones para ningún análisis particular, nienumera nunca la lista clásica de formaordenada y tradicional.
Sí es constante, sin embargo, enrelacionar los dones del Espíritu Santocon la → caridad y con la fe; es decir,que la vida teologal ejercitada en lastres virtudes le parece suficientemediación para dar cuenta de todoslos fenómenos místicos y no precisaañadir este elemento al organismoespiritual. Con el término “dones”,“dones y virtudes” más frecuentemen-te, alude siempre genéricamente a gra-cias sobrenaturales actuales, virtudes,frutos o auxilios peculiares que enri-quecen la experiencia espiritual, quetienen valor dispositivo para la unióncon Dios o son consecuencia de algu-no de los grados de esa unión.Ciertamente en el comienzo de estesiglo y llevados por la fuerza de lasescuelas, muchos autores han conce-dido importancia sobredimensionada aestas escasas menciones.
I. El alcance de los textos
Los textos citados no ofrecen basepara destacar los dones del Espíritu
DOLENCIA DE AMOR DONES DEL ESPÍRITU SANTO
347

Santo en el sistema espiritual sanjuanis-ta. En Subida 2, 29 introduce el tema ensu contexto de purificación del entendi-miento por obra de la fe. Se plantea lacuestión de un supuesto adversario queinterroga por qué y cómo el autor seatreve a negar el valor o la utilidad deuna clase de experiencias místicas quellama “locuciones”. Trata de valorarlasen relación con la revelación generalque nos ofrece la fe dogmática y alcan-za la fe subjetiva y aprecia su aportaciónal crecimiento de la unión con Dios.Como siempre, recomienda aplicar aesa experiencia la fe desnuda que elEspíritu Santo, Maestro interior, enseña:“Y si me dijeres que ¿por qué se ha deprivar el entendimiento de aquellas ver-dades, pues alumbra en ellas el Espíritude Dios al entendimiento, y así no pue-de ser malo?, digo que el Espíritu Santoalumbra al entendimiento recogido, yque le alumbra al modo de su recogi-miento y que el entendimiento no puedehallar otro mayor recogimiento que enfe; y así no le alumbrará el Espíritu Santoen otra cosa más que en fe; porquecuanto más pura y esmerada está elalma en fe, más tiene de caridad infusade Dios; y cuanto más caridad tiene,tanto más la alumbra y comunica losdones del Espíritu Santo, porque lacaridad es la causa y el medio por don-de se les comunica” (ib. 6).
II. Subordinación a las virtudes teo-logales
No hay para J. de la Cruz otromayor don del Espíritu que la → fe y lacaridad. La vida teologal es el primer yoriginal y originante don de Dios. Todoañadido a las teologales le pareceestructura redundante. En el contexto
se puede percibir referencias soterradasal don de ciencia, de sabiduría o deentendimiento. “Y, aunque es verdadque en aquella ilustración de verdadescomunica al alma él alguna luz, pero estan diferente la que es en fe, sin enten-der claro, de ésta cuanto a la calidad,como lo es el oro subidísimo del muybajo metal; y cuanto a la cantidad, comoexcede la mar a una gota de agua.Porque en la una manera se le comuni-ca sabiduría de una, o dos, o tres verda-des, etc., y en la otra se le comunicatoda la Sabiduría de Dios generalmente,que es el Hijo de Dios, que se comunicaal alma en fe” (ib). La caridad es la fuen-te, la cumbre y la medida de los donesdel Espíritu Santo. La fe y la caridad enel organismo espiritual juegan el mismopapel que el conocimiento y el amor enel ejercicio natural. En lo que tienen losdones de impulso e inspiración el Santoprefiere atribuir esas funciones a la inha-bitación personal del mismo EspírituSanto, “llama de amor viva” que hiere,cura, eleva y trasforma al hombre y loune con Dios.
Junto a esta subordinación de losdones a la caridad y al Espíritu Santo elDoctor místico acoge eventualmente a“los dones del Espíritu Santo” en suproyecto como grados de medir el cre-cimiento en la caridad. Por dos vecesentran los siete dones en su “sistema”con esta función de gradación. En CB26 habla de la situación cumbre delcamino espiritual: “En la interior bodegade mi Amado bebí. Esta bodega queaquí dice el alma es el último y másestrecho grado de amor en que el almapuede situarse en esta vida, que poreso la llama interior bodega, es a saber,la más interior; de donde se sigue quehay otras no tan interiores, que son los
DONES DEL ESPÍRITU SANTO DONES DEL ESPÍRITU SANTO
348

grados de amor por do se sube hastaeste último. Y podemos decir que estosgrados o bodegas de amor son siete,los cuales se vienen a tener todoscuando se tienen los siete dones delEspíritu Santo en perfección, en lamanera que es capaz de recibirlos elalma” (ib. 3). El influjo de la caridad enlos dones no sólo es extrínseco. Losdones nacen de ella, que es la “causa yel medio por donde se les comunica” (S2,29, 6). La expresión última “en lamanera que es capaz de recibirlos elalma” sería la más cercana y concor-dante con la tesis tomista de los donescomo “hábitos operativos necesariospara actuar “modo divino, pronta, fácil yfruitivamente la fe y la caridad, que sinellos serían imperfectos”. Esta idea dela insuficiencia de la fe y la caridad es laque es por entero ajena a J. de la Cruz.
No habla de dones intelectivos quecompleten la fe. Contemplación es per-fección de la fe y no considera que seanlos dones los que dan el acto de la→ contemplación. Si conoce la doctri-na, como aquí parece dar a entender, nola considera de relieve, de tanto relievecomo posteriormente alcanzó con Juande Santo Tomás y los comentadores deesos pasos de la Suma de teología (I-II,q. 68-70). La diferencia entre modopasivo y modo activo le parece suficien-te para marcar la necesaria progresión yla gratuidad de todo inicio y avance enel camino de la fe. La caridad o la vidateologal en general para J. de la Cruz esfuerza suficiente para la perfección delhombre. Ella es la que activa y purifica elejercicio de otros dones y carismas. Nohay necesidad en su sistema práctico nidoctrinal para los dones, solo conve-niencia.
Esta gradación en siete escalonesparece tradicional y con evidentes para-lelismos teresianos, pero no provocadoctrina sobre el septenario clásico,aunque el autor se deja envolver por lamagia del siete y encadena símbolosnuméricos en la continuación de estacita: “De manera que, si venciere aldemonio en lo primero, pasará a losegundo; y si también en lo segundo,pasará a lo tercero; y de ahí adelantetodas las siete mansiones, hasta meter-la el Esposo en la cela vinaria (Cant.2,47) de su perfecta caridad, que sonlos siete grados de amor”. La menciónde la bodega, hace a este texto un cla-ro paralelo del anterior de Cántico 26,pero no se prolonga el paralelismo conla mención de los dones del EspírituSanto.
Sólo el don de temor se mencionaexpresamente y se le coloca en el gradomás alto de la perfección: “Y así, cuan-do el alma llega a tener en perfección elespíritu de temor, tiene ya en perfecciónel espíritu del amor, por cuanto aqueltemor (que es el último de los sietedones) es filial, y el temor perfecto dehijo sale de amor perfecto de padre, yasí, cuando la Escritura divina quiere lla-mar a uno perfecto en caridad, le llamatemeroso de Dios” (CB 26, 3). Perfec-tamente nos damos cuenta de queconoce la teoría pero no la usa. Otrasveces ha propuesto escalas de amor (N2,19-20), pero nunca ha empleado elseptenario. La Llama, que abunda endoctrina y experiencias del EspírituSanto, no menciona el “septiformemunus”.
El don de ciencia parece estardebajo de la especulación en algunostextos (cf. CB 26, 5.8.13.16; 27 4.5 y N2,17,6). El don de sabiduría cabe enten-
DONES DEL ESPÍRITU SANTO DONES DEL ESPÍRITU SANTO
349

derlo abundantemente disimulado enmuchos textos, pero tanto estos comolos demás no forman parte de ningúnsistema, no juegan papel alguno en laarticulación y ordenamiento de la mate-ria teológica y mística, aunque su tras-fondo mental evidentemente coincidacon las ideas comunes que ordinaria-mente convoca en contextos próximosa la teoría tomista. Prefiere el Santo ellenguaje bíblico y sobre todo poético.Es decir, que ha descubierto nuevosnombres para la multiforme acción delEspíritu Santo y prefiere atenerse a esosproductos de su propio jardín.
Gabriel Castro
Doria, Nicolás → Nicolás deJesús María
Dositeo de san Alejo, OCD(1687-1731)
El uso y abuso de los textos sanjua-nistas por los alumbrados españoles,primero, y por los quietistas de otrospaíses, después, obligó a salir en defen-sa de su ortodoxia a muchos admirado-res y discípulos suyos especialmenteentre los de la propia familia religiosa.Imitaban con frecuencia lo realizado enla edición príncipe de las obras (1618)por el encargado de la misma, → Diegode Jesús (Salablanca). Los Apunta-mientos en defensa de los escritos san-juanistas, impresos al fin del volumen,sustituidos a partir de la segunda edi-ción francesa, debida al P. Cyprien de laNativité de la Vierge (París 1641), por laElucidatio de à Nicolás de Jesús María,Centurione, como en la de 1665. Fue unrecurso casi obligado en las ediciones yversiones a lo largo del siglo XVII y par-
te del XVIII, prácticamente hasta lacanonización del Santo en 1726.
En ocasiones, el expediente apolo-gético se trasladó de las ediciones a lasbiografías. El caso más destacado yrepresentativo, en este sentido, es el deDositeo de San Alejo, a quien se debeuna de las mejores, más extensas ymejor documentadas biografías sanjua-nistas hasta las aparecidas en tiemposmodernos. El Carmelita francés la escri-bió precisamente con motivo de lacanonización del beato fray Juan de laCruz. Apareció en dos gruesos volúme-nes Su ficha exacta dice: La vie de St.Jean de la Croix, premier carmedéchaussé coadjuter de Sainte Thérè-se..., Paris, Christophe David, 1727. Labiografía va precedida de una historiaabreviada de la Orden anterior al Santo.La superioridad sobre todas las obrassimilares aparecidas por entonces estáatestiguada por él éxito alcanzado.Repetía edición, sin apenas modifica-ciones, en 1782 y de nuevo un siglodespués, en 1872, revisada por la car-melita de Meaux, Marie-Elisabeth de laCroix. Traducida al flamenco, conseguíados ediciones: 1854 y 1891. Ni la obra niel autor han tenido resonancia entre losestudiosos modernos.
El P. Dosithée de Saint-Alexis(Guillaume Briard) nació en París el 11de noviembre de 1687; profesó comocarmelita descalzo en el convento de lamisma ciudad el 30 de enero de 1707.Desempeñó durante muchos años laenseñanza de la filosofía y de la teologíaen los conventos de su provincia religio-sa, de la que fue también Definidor pro-vincial. Falleció en París en 1731. Lospocos datos biográficos reunidos porlas bio-bibliografías de la Orden puedenampliarse a través de los manuscritos
DONES DEL ESPÍRITU SANTO DOSITEO DE SAN ALEJO
350

13526-13527 de la Biblioteca Nacionalde París.
Los méritos contraídos por el P.Dositeo con el sanjuanismo no se limi-tan a su destacada biografía del Santo.Remata su extenso y documentado tex-to con una de las últimas y más origina-les apologías de su doctrina. La origina-lidad del escrito queda patente en sumismo epígrafe, a saber: Dissertationsur la Théologie mystique. Où l’on faitvoir que la doctrine de Saint Jean de laCroix est opposée à celle des fauxmystiques qui ont été condamnés dansle dernière siècle. Llena las p. 507-584del II tomo de la citada biografía.Trducida al italiano, se publicó al final dela edición de las obras sanjuanistas pre-parada por el P. Marco di San Giuseppe(Venecia 1742), t. III, p. 391-443. Serepitió en la reimpresión de la misma(Venecia 1747).
Procede con un enfoque y unametodología diferentes a las demásdefensas sanjuanistas. En lugar de ana-lizar determinadas proposiciones ydefender su genuino sentido ortodoxo,expone primero con rigor doctrinal loque es la teología mística y el conjuntode las enseñanzas del Doctor místico,haciendo ver luego su disonancia con lade los quietistas condenados en el sigloXVII. La alusión explícita del título al“siglo pasado” indica a las claras que elautor no tiene a la vista ni intenta refutara ningún “quietista” contemporáneosuyo, por lo que pudiera achacársele deembestir a molinos de viento o tildar detrasnochado su escrito.
Reaccionando contra tales suposi-ciones asegura que en su tiempo siguenatacándose a las almas espiritualesfavorecidas con gracias místicas comoa gente visionaria o de imaginación tur-
bulenta. El hecho se debe a doble moti-vo: en primer lugar, a la difusa ignoran-cia sobre lo que es la verdadera mística;luego, al pulular por doquier de falsosmísticos que, amparándose en la doctri-na de los auténticos, encubren graveserrores o abusos insoportables. Todosellos pueden reunirse entre los discípu-los de Molinos, conocidos bajo el nom-bre de quietistas. Molinos y Malaval,son de hecho los dos nominativos explí-citamente citados en la Disertación deDositeo. Se mueve, en realidad, en elambiente típico del llamado abusiva-mente “semi-quietismo” francés. Lodemuestran las repetidas referenciasexplícitas a Bossuet, “el sabio prelado”,como le complace llamarlo, y el trasladoliteral de los famosos Artículos de Issy(p. 549-555). Es sintomático su silenciosobre Fénelon y M. Guyon, contra quie-nes iban dirigidas los ataques del obis-po de Meaux. Entre los otros antiquietis-tas del momento cita con elogio alfamoso Pierre Nicole, bien sospechosode jansenismo.
Partiendo de estos presupuestos,Dositeo organiza su Disertación en tressecciones, lógicamente dispuestas: a)definición rigurosa de lo que es la teolo-gía mística, con la contemplación; b)errores fundamentales del quietismo; c)auténtica doctrina sanjuanista opuestaradicalmente al mismo. En la primeraparte se detiene ampliamente en elesclarecimiento del vocabulario y la tra-yectoria histórica de la contemplaciónmística antes de afrontar la definiciónteológica de los conceptos. Para reunirlos errores quietistas sigue a Bossuet ensu Instrucción sobre los estados de laoración (1697), que copia los Artículosde Issy.
DOSITEO DE SAN ALEJO DOSITEO DE SAN ALEJO
351

Es minuciosa la confrontación de ladoctrina sanjuanista con tales errores,que pueden sintetizarse en dos funda-mentales: la actividad e inactividad delas potencias de que habla JC no tienenada que ver con lo que enseñan losquietistas; la desnudez o insensibilidaddel espíritu en el tránsito por la nocheoscura nada tiene que ver con el aban-dono y dejación de que hablan los quie-tistas. Las razones en que se apoya lapostura del Santo son tres, a saber:considera la noche oscura como purifi-cación y no como el término de la per-fección; reconoce que el origen de lastinieblas y tentaciones no es Dios sino ladebilidad misma de la naturaleza huma-na; las sequedades y tinieblas encierranen sí mucha luz y claridad para el alma.
BIBL.- C. VILLIERS, I, 422; DS 3, 1670-71; H.SANSON, Saint Jean de la Croix entre Bossuet etFénelon, Paris 1953, p. 109, nota 2; E. PACHO,“Apología antiquietista de san Juan de la Cruz”, enMonte Carmelo 68 (1960) 502-513; A. BORD, Jeande la Croix en France, Paris 1993, p. 84 y 121.
E. Pacho
Duruelo
Lugarejo de la provincia de Avila,que se hizo famoso por haber comenza-do allí la reforma de la Orden entre losfrailes del Carmen en 1568. La prehisto-ria de Duruelo comenzó cuando el P.General del Carmen Juan BautistaRubeo estuvo en → Avila en 1567. Elobispo, don Alvaro de Mendoza, y otraspersonas le pidieron que diese licenciapara que se fundasen conventos de frai-les descalzos de la primera Regla en ladiócesis. La Santa no dice que tambiénella se lo pidió, pero, la idea y la peticiónpartían de ella, sin duda. El P. General“lo quisiera hacer, mas halló contradic-
ción en la Orden; y así, por no alterar laprovincia, lo dejó por entonces” (F 2,4).
A los pocos días, volvió a pensar→ Teresa sobre la necesidad de quehubiese frailes de la misma Regla, loencomendó al Señor y escribió alGeneral una carta, “suplicándoselo lomejor que yo supe”. En la carta le habla-ba del gran servicio que con esto haría aNuestra Señora. Este era el punto vulne-rable de Rubeo: su gran devoción a laSeñora; por eso la Santa no duda endecir: “ella debía ser la que lo negoció”.Recibida la carta, el P. General “enviólicencia para que se fundasen dosmonasterios”. La Patente está firmadaen Barcelona 10 agosto 1567.
Tenía que contar con el permiso delprovincial actual y del anterior. Inter-medió el Obispo y entrambos consintie-ron. A la Madre, “cargada de patentes ybuenos deseos”, le faltaba lo principal:encontrar frailes que quisieran empren-der dicha renovación de la vida carmeli-tana. Le faltaba también el sitio dondedar comienzo a la obra. Como todo leparecía posible, se embarcó en buscarfrailes y casa y encontraría las doscosas.
Estando en la fundación de → Me-dina del Campo en 1567 seguía con supreocupación, pero no sabía qué hacer.Se lo comunicó en secreto al prior deMedina, → Antonio de Heredia, que sealegró mucho con la noticia y “me pro-metió que sería el primero”. La Madretomó a broma la oferta, y le pidió quecomenzase a “ejercitarse en las cosasque había de prometer” (F 3,16). Pocodespués se entrevistó con fray Juan, “yhablándole contentóme mucho”; él le“dio la palabra de hacerlo, con que nose tardase mucho” (ib. n.17).
DOSITEO DE SAN ALEJO DURUELO
352

Una vez encontrados los frailes,había que buscar la casa. Un caballerode Avila ofreció a la Santa una casa quetenía “en un lugarcillo de hartos pocosvecinos”. La Madre se empeñó en ir aver en junio lo que se le ofrecía y des-pués de un viaje atroz “porque hacíarecio sol”, llegó allá con una compañeray con el famoso Julián de Avila. Vista laalquería comenzó, como buena tracista,a pensar cómo se podría allí organizarun conventito. Llegada a Medina,comentó con los dos frailes Antonio yJuan lo pequeño y pobre y estrecho dela casa y ellos aceptaron de buen grado.“Antonio dijo que no sólo allí, mas queestaría en una pocilga. Fray Juan de laCruz estaba en lo mismo” (F 13,2-4). LaMadre Fundadora se llevó consigo afray J. a Valladolid y allí lo estuvo instru-yendo acerca de lo que pretendía con lanueva obra.
Fray J. llega a primeros de octubre aDuruelo para ir con la ayuda de un alba-ñil acomodando la casa a convento.Terminados los arreglos bien pronto“porque no había dinero, aunque quisie-ran hacer mucho” (F 14,2), se inauguróla vida descalza el 28 de noviembre de1568: con Antonio de Jesús, Juan de la
Cruz y otros dos que fueron sólo en plande experiencia.
La Santa, yendo a la fundación de→ Toledo en la cuaresma de 1569 fue avisitarlos. Y es ella la cronista de aquelencuentro y del género de vida contem-plativa y apostólica que llevaban susdescalzos (F 14, 6-8, 11-12). En junio de1570 se trasladó la fundación a → Man-cera de Abajo. Pero los frailes no olvida-ron nunca aquel su “portalito de Belén”(F 14,6) de Duruelo y lo visitaban de vezen cuando con nostalgia. Años despuésse construyó una ermita y en 1637 seedificó allí mismo nuevo convento. Seperdió en 1835 con la exclaustración.
Desde 1947, 20 de julio, quedó allíestablecido un nuevo conventito deCarmelitas Descalzas, que, por voluntadde la ya beata Madre Maravillas deJesús, perpetúan la memoria de frayJuan de la Cruz en aquella soledad.
BIBL. — F 14; HCD 3, cap.7-8; DHGE 5,1176; El lugarcillo de Duruelo. Avila, DiputaciónProvincial-Institución Gran Duque de Alba, 1995,199 p. ilustr, 21,5 cm. (Serie Minor, 1); PABLO MARÍA
GARRIDO, “En torno a la fundación de Duruelo yMancera. Algunos datos nuevos sobre sus prota-gonistas”, en SJC 13 (1997) 153-163.
José Vicente Rodríguez
DURUELO DURUELO
353