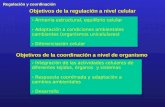Diferenciación Celular (Doc)
-
Upload
alen-raimilla -
Category
Documents
-
view
216 -
download
3
Transcript of Diferenciación Celular (Doc)
En términos moleculares, diferenciación
celular significa actividad génica variada
entre las células de un mismo organismo.
La especialización de las células implica la
síntesis de proteínas específicas (como la
hemoglobina en los eritrocitos, los anti-
cuerpos en los linfocitos, etc), de modo
que cada tipo celular se expresa de un
gen singular, distinto de los genes expre-
sados en los otros tipos celulares (en
realidad, las diferencias no son determi-
nadas por un solo gen sino por conjun-
tos de genes distintos).
Muchas de las actuales investigaciones
en biología molecular están dirigidas a
interpretar la manera cómo se expresan
los genes en forma específica en las dife-
rentes clases de células.
Obviamente, no todos los genes que se
expresan en cada clase de célula lo
hacen en forma exclusiva. Algunos, los
denominados genes de mantenimiento,
Características generales de la diferenciación celular
Objetivo: Conocer y comprender los procesos que llevan a cada célula del organismo humano a diferenciarse para llegar a cumplir una función específica.
Genoma constante en células diferenciadas La diferenciación celular no acarrea
pérdida de información genética, de mo-
do que en todas las células del organis-
mo (cualquiera sea su estado de diferen-
ciación) existen conjuntos de genes idén-
ticos, que por otra parte, son los mismos
que se hallaban en la célula huevo. Una
prueba de ello provino de experimentos
de trasplante nuclear, en los que se
irradiaron con luz ultravioleta huevos de
la rana Xenopus con el objeto de destruir
sus núcleos, y luego se les inyectaron
núcleos somáticos provenientes de célu-
las epidérmicas (completamente diferen-
ciadas) de los mismos animales. Estos
huevos con núcleos somáticos fueron
capaces de mantener el desarrollo nor-
mal de las ranas hasta la edad adulta, las
cuales incluso resultaron fértiles. Esto
demuestra que las células epidérmicas
conservan todos los genes presentes en
la célula huevo, incluidos los que dan
lugar a la formación de las células germi-
nativas.
El núcleo y el citoplasma son interdepen-
dientes: uno no sobrevive sin la presen-
cia del otro. Esto se ha demostrado me-
diante experimentos de fusión celular
(Figura 1). La fusión de las células, con
ayuda del virus Sendai permite colocar a
núcleos en ambientes citoplasmáticos
ajenos a ellos. El producto de la fusión se
denomina heterocarion, es decir, una
célula con dos núcleos de distinto ori-
gen. Ambos núcleos pueden entrar en
mitosis sincrónicamente, formar una pla-
ca metafásica única, dividirse y producir
hijas híbridas. Cada célula de esta línea
híbrida contiene los cromosomas de
ambos núcleos.
En 1965 se observó que los núcleos de
eritrocitos de pollos (normalmente inac-
tivos), al ser fusionados con células HeLa
(una línea celular indiferenciada derivada
del carcinoma uterino de una paciente
llamada Henrietta Lacks) se reactivaban.
Los eritrocitos de pollo son células dife-
renciadas terminales que de vida breve y
con un núcleo muy condensado que no
sintetiza ADN ni ARN. Luego de la fusión
de las células, el núcleo del eritrocito
aumenta su volumen unas 20 veces, su
cromatina se dispersa, comienza a sinte-
tizar ARN, forma un nucléolo y su ADN
puede replicarse.
La revelación más importante derivada
de los experimentos de fusión nuclear es
que la síntesis de ARN y de ADN en el
núcleo es controlada por el citoplasma.
Diferenciación Celular
se hallan activos virtualmente en todos
los tipos celulares, como por ejem-
plo, los necesarios para la construcción
de membranas celulares, los ribosomas,
las mitocondrias, las enzimas glicolíticas,
etc., es decir, los componentes comunes
a todas las células. En cambio, los genes
que se expresan en forma diferencial
(como los de la hemoglobina, los que
codifican anticuerpos, etc.) dan lugar a
las denominadas funciones de lujo.
Interacción núcleo– citoplasma
Figura 1: Fusión celular mediante el virus Sendai, que lleva a la producción de un heterocarión con dos núcleos.
Colegio Adventista de Concepción
Departamento de Biología y Química
Profesor Marcelo Bastías Molina
Marcelo Bastías Molina Profesor de Biología 2 Diferenciación celular
Los ovocitos son células muy grandes, ya que acumulan muchas de las moléculas necesarias para que se concreten las primeras etapas del desarrollo embrionario. Esto se debe a la extraordinaria rapidez de las divisiones celulares durante el clivaje del huevo, no existiendo tiempo en la síntesis de nuevos ARN y proteínas. La acumulación ocurre mucho antes de la fecundación, por lo que las moléculas s o n c od i f i c adas p o r g ene s pertenecientes a la madre y no al embrión.
El control de la actividad génica se cum-
ple en varios niveles, aunque el más ge-
neralizado es el control transcripcional.
Existen en las células algunos factores de
transcripción específicos que activan, en
las sucesivas células hijas, a determinados
genes rectores conforme la célula huevo
se segmenta. En las etapas posteriores del
desarrollo embrionario, además del me-
canismo regulatorio antedicho, la diferen-
ciación celular deriva de fenómenos post-
transcripcionales; éstos se producen, por
ejemplo, a nivel del procesamiento de los
ARN, del pasaje controlado de ellos al
citoplasma, de la regulación de la síntesis
proteica en los ribosomas y del procesa-
miento diferencial de proteínas ya sinteti-
zada.
La cuestión de cómo aparecen las dife-
rencias entre las células en el curso de
embriogénesis constituye uno de los
grandes enigmas de la biología del desa-
rrollo. Otra cuestión que desvela a los
investigadores es el modo en que se esta-
blece la organización espacial del cuerpo.
Como se sabe, las células, a medida que
se reproducen y diferencian, no quedan
mezcladas para ordenarse más tarde, sino
que paso a paso construyen el cuerpo en
pequeña escala. Ello se debe a que si-
multáneamente las células van armando
una suerte de andamiaje, sobre el cual se
establece el modelo o plan corporal que
determina la estructura definitiva del
cuerpo.
tal como el cigoto (esta condición es la
que hace posible el desarrollo de geme-
los idénticos).
En síntesis, es probable que en los cito-
plasmas de las primeras ocho células em-
brionarias existan moléculas cuantitativa y
cualitativamente equivalentes a las de la
célula huevo y que, por lo tanto, su distri-
bución hasta allí haya sido pareja.
La dispar distribución de las moléculas
citoplasmáticas no ocurre hasta la cuarta
división de segmentación, ya que al cabo
de las tres primeras, al formarse el em-
brión de ocho células, entre estas y el
cigoto aparentemente no existe diferen-
ciación. Así, hasta ese estadio cada una
de las células es totipotente, es decir,
puede generar un organismo completo
Células totipotenciales
Control de la actividad génica
Cuando el embrión alcanza las 16 células
adquiere la forma de una esfera sólida
con aspecto de mora, por lo cual recibe el
nombre de mórula. Posteriormente el
embrión se convierte en una esfera hueca
llamada blástula, y luego en gástrula con
tres capas que darán origen a todos los
tejidos del cuerpo: ectodermo, mesoder-
mo y endodermo.
Debido a que las células diferenciadas
más primitivas no escapan a la regla de
poseer todas los mismos genes, las des-
igualdades iniciales entre ellas deben
buscarse en el citoplasma que heredan de
la célula huevo. En efecto, se considera
que el citoplasma de la célula huevo con-
tiene, asimétricamente distribuidas, molé-
culas que llevan el nombre de determi-
nantes citoplasmáticos, los cuales se
reparten de manera desigual entre las
células de embrión (Figura 2). Se cree que
estos determinantes son proteínas que
actúan como factores de transcripción
específicos.
Los organismos multicelulares se desarro-
llan a partir de una célula huevo que, tras
sucesivas divisiones y diferenciaciones, da
origen a la totalidad de las células que
componen los tejidos corporales. En pri-
mer término el cigoto experimenta una
serie de divisiones rápidas, en cada una
de las cuales se duplica sólo el ADN. Co-
mo el citoplasma de las sucesivas células
hijas se va reduciendo con cada ciclo divi-
sional, a estas divisiones se les denomina
de segmentación o clivaje. Cabe señalar
que a partir del estadio de 16 células los
citoplasmas de éstas se hallan comunica-
dos por uniones de hendidura (Figura 3),
y las células periféricas quedan ligadas
entre sí por uniones estrechas.
Determinantes citoplasmáticos
Figura 2: Determinantes citoplasmáticos del desarrollo en la célula huevo. Obsérvese cómo se reparten asimétricamente entre las células hijas.
En algunas especies la segregación de los determinantes citoplasmáticos de la célula huevo es evidente. Un buen ejemplo lo propor-
cionan los huevos de anfibios (y otras especies), ya que contienen en sus citoplasmas una región llamada plasma germinativo, que
puede reconocerse porque poseen unos gránulos especiales.
Diferenciación celular 3 Marcelo Bastías Molina Profesor de Biología
Durante el traslado del embrión por la
trompa de Falopio, sus células, de acuer-
do con las posiciones que ocupan en la
mórula, serían alcanzadas por diferentes
concentraciones de sustancias presentes
en el medio. Así, cuanto más profunda es
la ubicación de una célula en la mórula,
menos concentradas les llegarían tales
sustancias, y esa disimilitud podría contri-
buir al desencadenamiento de las prime-
ras diferenciaciones celulares. Cabe seña-
lar que las sustancias que ingresan al em-
brión se propagan de una célula a otra a
través de uniones de hendidura (Figura 3)
aparecidas apenas se constituye la móru-
la, cuando se alcanza el estadio de 16
células.
Toda sustancia difusible que produce
respuestas distintas en una célula dada
de acuerdo con su grado de concentra-
ción lleva el nombre de morfógeno. La
calidad de la respuesta (en este caso, el
tipo de diferenciación) se debería a que
en la célula se activarían genes distintos
según que el nivel del morfógeno que
llega a ella se halle por debajo o por enci-
ma de determinados umbrales de con-
centración.
presencia de un estímulo inductor. Tal
competencia abarca un período de tiem-
po muy preciso, de modo que si el induc-
tor actúa antes o después del momento
adecuado, su influencia es nula; no obs-
tante, en algunos casos una misma célula
puede seguir distintas vías de diferencia-
ción de acuerdo con el momento en que
la influye el inductor. Por otro lado, a
veces tejidos inductores también tienen
un tiempo limitado para ejercer sus accio-
nes inductivas.
Este tipo de inducción exigen que los
tejidos que participan sean vecinos, pues
el tejido inductor ejerce su influencia por
medio de moléculas difusibles que secre-
ta al medio. El tejido inducido reacciona si
sus células poseen receptores específicos
para tales moléculas.
Las inducciones son procesos por los
cuales las células de algunos tejidos inci-
tan a las células de otros tejidos a que se
diferencien, es decir, a que se transfor-
men en otros tipos celulares (según la
oportunidad, también pueden hacer que
mueran, cambien su ritmo de prolifera-
ción o se movilicen). La manifestación de
este mecanismo biológico revela la exis-
tencia de por lo menos tres grupos celu-
lares distintos: unos que se comportan
como inductores, otros que son inducidos
y otros que no inducen ni se dejan indu-
cir.
Para que las células puedan ser inducidas
tienen que ser competentes, es decir,
deben tener la capacidad de reaccionar
con un cambio (diferenciación) ante la
Inducción
Figura 3: Unión de hendidura. Las células adyacentes se encuentran separadas por un espacio atravesado por una multitud de canales proteicos que comunican entre sí el interior de ambos citoplasmas.
Morfógenos
tos entre sí. Estos valores comienzan a
tener vigencia a partir del momento en
que las células embrionarias se distribu-
yen en tres capas epiteliales (embrión
trilaminar) lo que da a lugar a relaciones
de vecindad entre las células que hacen
posible la influencia de algunos grupos
celulares sobre otros. Así, en este nuevo
contexto, un grupo celular puede actuar
sobre otro (el primero emitiendo una
señal y el segundo diferenciándose) al
posibilitar sus respectivos valores posicio-
nales tal acción y tal reacción. En otras
palabras, los valores posicionales crean
las bases para la aparición de los fenó-
menos inductivos, propulsores de la
mayor parte de las diferenciaciones veni-
deras.
Las sustancias involucradas en la genera-
ción de las primeras diferenciaciones tie-
nen una responsabilidad adicional: dejar
establecidos los cimientos que condicio-
nan la aparición de las diferenciaciones
futuras. En efecto, a medida que los gru-
pos celulares se ubican en sus correspon-
dientes emplazamientos corporales, esas
sustancias les confieren a las células de-
terminados valores posicionales, distin-
Fenómenos inductivos
Un ejemplo de inducción y competencia lo ofrecen la notocorda y el ectodermo situado encima de ella: la notocorda carece de acción inductiva sobre el endodermo y el resto del mesodermo debido a que estos tejidos no son competentes como lo es el ectodermo. Parte de éste se diferencia en tejido nervioso al ser inducido precisamente por la notocorda, único tejido habilitado para tal fin.
Marcelo Bastías Molina Profesor de Biología 4 Diferenciación celular
En algunos casos las sustancias inducto-
ras se comportan como morfógenos, ya
que, después de ser secretadas por el
tejido inductor, sus concentraciones de-
crecen a medida que fluyen por los cito-
plasmas de las células. Según sus posi-
ciones en el tejido inducido, las células
reciben distintas concentraciones del
morfógeno, motivo por el cual se con-
vierten en tipos celulares diferentes en-
tre sí. Más aún, cada umbral de concen-
tración del morfógeno, le provee a cada
célula un valor posicional singular, que se
conserva en forma indeleble, indepen-
dientemente de que las células se man-
tengan juntas en el tejido o se separen y
ubiquen en puntos distantes en el em-
brión. Los distintos valores posicionales
crean las bases para las conductas futuras
de las células, incluida la posibilidad de
que experimenten ulteriores diferencia-
ciones.
en un organismo adulto), su potencial
desaparece.
Significado evolutivo: Condición en la
que las células van alcanzando su diferen-
ciación absoluta, es decir, se acercan al
tipo celular que han de alcanzar al final
de su evolución. A medida que se van
diferenciando las células, se van originan-
do un menor número de clases de células.
En algunos tipos celu-
lares la potencialidad
se mantiene relativa-
mente elevada en for-
ma permanente , aun
en la vida posnatal.
Por ejemplo, en la
médula ósea existe
una célula multipoten-
cial que da origen los
Potencialidad evolutiva: Condición bio-
lógica que le permite a una célula generar
un número determinado de células dife-
rentes; así, cuanto más grande es el
número de tipos celulares que una célula
es capaz de generar, mayor es su poten-
cialidad (Figura 4). La célula huevo, por
ser la predecesora de todos los tipos ce-
lulares del organismo, es la que posee la
potencialidad evolutiva más
alta. Conforme avanza el desa-
rrollo y aparecen los sucesivos
tejidos embrionarios, la poten-
cialidad de las células declina.
Cuando una célula alcanza su
máximo grado de diferencia-
ción (o sea, cuando adquiere
las características de uno de
los tipos celulares presentes
eritrocitos, los granulocitos, los linfocitos,
los monocitos y las plaquetas.
Por otro lado, en situaciones vinculadas
con la reparación de tejidos, células que
ya han alcanzado su significado evolutivo
final suelen desdiferenciarse y retroceder
a un estado más primitivo, imprescindible
para su multiplicación.
No existen constancias de que una célula
pueda desdiferenciarse hasta reasumir un
grado de potencialidad evolutiva tal que
le permita volver a diferenciarse en otro
sentido, esto es, en un tipo celular distin-
to al que pertenecía. Es que, una vez que
las células fueron determinadas, sus esta-
dos diferenciales quedan establecidos a
perpetuidad.
Potencial y significado evolutivo
Las células adquieren el “compromiso” de
cambio antes que revelen estar diferen-
ciadas. Este compromiso previo, llamado
determinación, es irreversible y puede
ser fijado, de acuerdo con el momento
del desarrollo, por un determinante cito-
plasmático o por una sustancia inductora.
Existe, entonces, un período de latencia
(que varía con cada tipo celular) entre el
instante en que la célula queda determi-
nada y el momento en que se hace evi-
dente su diferenciación.
En etapas más avanzadas del desarrollo
embrionario aparece una clase de induc-
ción mediada por hormonas (es decir,
entre tejidos distantes) que se agrega a la
anterior. Una vez elaboradas por las célu-
las inductoras, las hormonas llegan a sus
lugares de destino transportadas por la
sangre. Para este caso, las células compe-
tentes también son aquellas que tienen
receptores específicos para las respectivas
clases de hormonas.
Inducción a distancia
Moléculas inductoras
Factores de crecimiento TGF-β (activina y
Vgl)
Factor de crecimiento fibroblástico (FGF)
Dorsalina Wnt
Proteína Noggina
Proteína Slug
Ácido retinoico
Proteínas Shh (sonic hedgehog)
BMP (bone morphogenetic)
Figura 4: Diagrama que representa la caída de la potencialidad evolutiva y el aumento inver-samente proporcional del significado evolutivo en un tejido embrionario.
Los procesos inductivos continúan durante toda la vida prenatal y no cesan después del nacimiento, ya que son imprescindibles para el funcionamiento correcto del organismo y su supervivencia.
Determinación
Diferenciación celular 5 Marcelo Bastías Molina Profesor de Biología
Una de las características de la diferencia-
ción celular en los organismos superiores
es que, una vez establecida, se mantiene
estable y persiste hasta la muerte de la
célula. Por ejemplo, las células que no se
dividen (neuronas, etc.) permanecen co-
mo tales durante toda la vida del indivi-
duo. Algo similar ocurre con las células
que se dividen asiduamente (epidérmicas,
etc.); si bien mueren al poco tiempo, lo
hacen sin cambiar su estado de diferen-
ciación.
Las células diferenciadas no pueden con-
vertirse en otros tipos celulares bajo nin-
guna condición, ni siquiera cuando son
sometidas a las más complejas manipula-
ciones experimentales. Esta condición
biológica se conoce con el nombre de
memoria celular, y depende de la persis-
tencia en la célula de las causas que con-
trolan la expresión de los genes. Estos
mecanismos se mantienen a lo largo de
toda la vida de las células mediante pro-
cesos biológicos no muy bien comprendi-
dos, aunque seguramente relacionados
con ciertas sustancias presentes en los
citoplasmas, específicas de cada tipo ce-
lular.
Los estados de diferenciación pasan a las
células hijas de generación en generación
hasta la última de las células descendien-
tes. Esta herencia de la memoria celular
se debe a que cuando el ADN se replica
(fase S), los elementos que controlan la
expresión de los genes, más que mante-
nerse, se duplican, de modo que en las
células hijas aparecen los mismos factores
de transcripción.
Memoria celular
mentos larvarios. Estos grupos celulares
se conocen con el nombre de discos
imaginales los que son nueve pares y
uno impar en el extremo caudal, 19 en
total. Cada disco da origen a una de las
estructuras exteriores de la mosca. Así, de
un par de discos surgen los ojos y las
antenas, de otro las alas y parte del tórax,
de otros las patas unidas al resto del
tórax, de otros las estructuras integradas
en el abdomen, etc. Estas partes, adecua-
damente ensambladas, forman un cuerpo
adulto también segmentado, como el de
la larva (Figura 5).
Si bien desde el principio las células de
todos los discos imaginales son morfoló-
gicamente idénticas, ya están determina-
das, pues generan (cualquiera sea la ma-
nipulación experimental a que se las so-
meta) sólo las estructuras pertenecientes
a sus segmentos de origen. En efecto, si
se trasplanta un par de discos imaginales
a la posición de otro par, al formarse la
mosca adulta los discos injertados
desarrollan las estructuras correspondien-
tes a sus emplazamientos originales, in-
dependientemente de su nueva localiza-
ción.
El desarrollo del plan corporal que acaba-
mos de describir se halla controlado por
una compleja red de genes reguladores,
que comienzan a ejercer sus funciones
apenas se forma la célula huevo. Los pri-
meros en actuar son los llamados genes
de la polaridad de la célula huevo, que
pertenecen a la madre; tienen por misión
establecer los ejes cefalocaudal, dorso-
ventral y mediolateral del cuerpo. Luego
lo hacen tres conjuntos de genes agrupa-
dos bajo el nombre de genes segmenta-
rios; son los que dan lugar a la formación
de los segmentos larvarios. Finalmente
actúan los denominados genes homeóti-
cos, de los cuales deriva la formación de
los discos imaginales y, consecuentemen-
te, el desarrollo de las estructuras exterio-
res de la mosca adulta (ojos, antenas,
alas, patas, tórax, abdomen, etc.).
La polaridad del cuerpo se instala desde
el comienzo del desarrollo embrionario
por la presencia de ciertas moléculas,
heredadas del ovocito, que, como en éste
antes de la fecundación, se concentran y
distribuyen en forma desigual en los dis-
tintos sectores de la célula huevo. Tras las
divisiones de segmentación esas molécu-
las son heredadas, también en forma des-
igual, por las primeras células embriona-
rias, lo cual fija las polaridades espaciales
del futuro cuerpo larvario. Es obvio que
tales moléculas al provenir del ovocito, no
son codificadas por genes del embrión,
sino por los ya mencionados genes de la
polaridad de la célula huevo, pertenecien-
tes al ovocito, es decir a la madre.
Al iniciarse el desarrollo embrionario, el
genoma, además de codificar la síntesis
de proteínas que dan lugar a los distintos
tipos celulares, aporta el programa que
lleva al establecimiento del modelo tridi-
mensional del cuerpo.
Los datos más reveladores provienen de
trabajos realizados en la mosca Drosop-
hila melanogaster, cuyo desarrollo em-
brionario es el siguiente: Esta mosca se
desarrolla, luego de formarse la célula
huevo tras la fecundación y atravesar el
período embrionario, a partir de una lar-
va. Esta se halla compuesta por una suce-
sión de segmentos, uno cefálico, tres
torácicos y ocho abdominales, los cuales
le confieren una clara polaridad espacial,
pues tan pronto aparecen quedan confi-
gurados los ejes cefalocaudal, dorsoven-
tral y mediolateral del cuerpo larvario. La
larva se convierte en mosca (estado adul-
to también llamado imago) a partir de
varios grupos celulares que aparecen y se
asientan bajo la epidermis de los seg-
Plan corporal
Figura 5: Desarrollo de la mosca Drosophila melanogaster.
Genes homeóticos terminando con los que se expresan en la
cola.
Los genes homeóticos son considerados
genes rectores, pues controlan la expre-
sión de varios genes subordinados si-
guiendo un definido orden jerárquico.
Codifican factores de transcripción es-
pecíficos, cuyas moléculas proteicas sue-
len ser bastante diferentes entre si. No
obstante, casi todas tienen en común un
tramo de 60 aminoácidos muy parecido
al que se le ha dado el nombre de
homeodominio. Es que los genes que
codifican esos factores poseen en sus
Estos genes son los últimos en ser expre-
sados, al ser activados por los productos
de varios genes que actuaron preceden-
temente. Definen la formación de las par-
tes adultas de la D. melanogaster. Así,
según los discos imaginales en que se
expresan, algunos forman la cabeza, otros
los segmentos torácicos y otros los seg-
mentos abdominales. Estos genes están
alineados en el cromosoma siguiendo el
mismo orden espacial en que se hallan
los segmentos corporales de la mosca,
comenzando por los que dan lugar a las
estructuras pertenecientes a la cabeza y
ADN una secuencia de 180 pares de nu-
cleótidos conocida como caja homeótica
u homeobox, con muy pocas variaciones
entre un gen y otro.
Algunas veces la información contenida
en estos genes sufre algún tipo de altera-
ción, generando lo que se ha denomina-
do mutación homeótica (Figura 6 y Fi-
gura 7).
Figura 6: Mutación homeótica: Bitórax
Diferenciación celular 6 Marcelo Bastías Molina Profesor de Biología
Figura 7: Mutación homeótica: Antennapedia
Fuente: DE ROBERTIS, Eduardo y otros. Biología celular y molecular de De Robertis. Editorial El Ateneo. Buenos Aires,
Argentina. 2008. pp. 426– 437.
mbm/2012