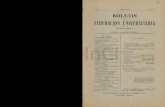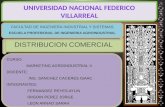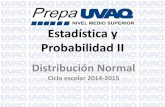Distribucion Politica y Moral en El Peru
-
Upload
miguel-napan-durand -
Category
Documents
-
view
217 -
download
2
Transcript of Distribucion Politica y Moral en El Peru
INTRODUCCINEn los ltimos aos, los conflictos sociales se han venido incrementando de manera alarmante en nuestro pas. Muchos de ellos involucran a pueblos indgenas que demandan mayor respeto por sus derechos colectivos y sus territorios frente a las amenazas contra el medio ambiente que habitan, Y que han recibido por parte del estado? Pues un mal manejo de esta conflictividad: criminalizacin de la protesta social, poco dialogo y comprensin de sus demandas, as como mecanismos de fuerza y represin para resolver los conflictos. Frente a este panorama donde queda la CONSULTA PREVIA, comenzaremos diciendo que la consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indgenas y los dems grupos tnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y econmica y garantizar el derecho a la participacin.Y porque existe la desigualdad y La nica manera de conmover la desigualdad es atacando sus orgenes ms profundos: la desigualdad de activos entre las personas, la desigualdad de las capacidades humanas para trabajar o emprender, y el modelo econmico que no genera igualdad de oportunidades para todos.Los territorios de la costa, sierra y selva que tengan recursos, de las hectreas de selva, de las minas y de todo lo que pueda ser provechoso o represente un ingreso para el Estado.La postura que presenta Alan Garca es proponer la privatizacin de recursos y espacios naturales del pas.Pero qu es lo que observamos en el pas? En el Per observamos tierras ociosas porque el dueo no tiene formacin ni recursos econmicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traera tecnologa de la que se beneficiara tambin el comunero, pero la telaraa ideolgica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El perro del hortelano.
DISTRIBUCION POLITICA Y MORAL EN EL PERUAmrica Latina reporta los mayores niveles de desigualdad en la distribucin de ingresos a nivel mundial; Per, en este sentido, presenta una problemtica particular. Si se evala el valor de largo plazo de la desigualdad segn el coeficiente de Gini, se encuentra que Per es uno de los pases ms desiguales, incluso dentro de la regin, con un coeficiente de Gini que flucta histricamente en torno de 0.60. Ms an, a pesar de que el PBI per cpita en trminos reales se elev en casi 50% durante la ltima dcada, los ingresos reales de los asalariados cayeron durante el mismo perodo, aproximadamente 5,3% en el sector privado y 1% en el sector pblico, sugiriendo que la participacin de los beneficios en el ingreso nacional debe haberse elevado. Estos hechos nos llevan a concluir que Per sigue siendo un pas en el que persiste un alto grado de desigualdadCuando la desigualdad de ingresos es alta, digamos con un ndice GINI de desigualdad mayor a 0,55, y est acompaada por altos niveles de pobreza, la solucin poltica pasa por las polticas redistributivas, es decir, cobrar ms impuestos a los ricos y entregar bienes y servicios gratuitos a los pobres. Esto es en general lo que prometen todos los candidatos a la hora de las elecciones. El asunto es que si el gasto pblico no modifica los activos de los pobres y sus capacidades humanas, y no existe un buen sistema de seguridad social, el crculo vicioso de la inequidad se puede repetir de manera indefinida, y permite legitimar a los polticos, dar la sensacin que el Estado cumple con su papel, y, sin embargo, se sigue manteniendo la desigualdad.Todo parte de la forma en que estamos organizados polticamente, legislativamente y judicialmente. A partir de estos tres aspectos se deben regir la conducta de nuestro pas, regulando la manera en que nosotros cada uno de los ciudadanos aportamos con buenas obras a nuestro pas.Los problemas surgen por la ineficacia de quienes conforman estos poderes y gobiernan nuestro pas y dirigen las riendas de este. Los ciudadanos no estn conformes al manejo que se lleva del pas por eso hacemos reclamos y protestas a quienes se supones nos deben ayudar.
MODELO DE CRECIMIENTO ECONMICOEl modelo del crecimiento vigente en Per se caracteriza por una clara dependencia de actividades extractivas, un escaso eslabonamiento industrial y una heterogeneidad productiva marcada por la elevada concentracin de la fuerza laboral en sectores de baja productividad. Son precisamente estas caractersticas las que derivan en una pronunciada desigualdad en el ingreso. Por una parte, la industria extractiva en el Per est asociada directamente a la participacin del capital extranjero, en la forma de enclaves econmicos, con pocos eslabonamientos hacia atrs o hacia adelante, en comparacin a otros tipos de industrias (Jimnez, 2010). Estas estructuras productivas configuran un escenario donde naturalmente se da una marcada desigualdad en los ingresos laborales, incluso si no hubiera desigualdad en la productividad, debido a la asignacin de los derechos de explotacin de los recursos. Adems, la participacin del capital extranjero en la actividad extractiva, hace necesaria la presencia de personal de confianza, que recibe remuneraciones por encima de su aparente productividad marginal. Finalmente, la volatilidad en los precios de los minerales tambin contribuye a la desigualdad, dado que suele beneficiar a aquellos agentes cuya remuneracin o beneficio no est fija, a diferencia de lo que ocurre con los asalariados.En contraste, existe poco desarrollo de la actividad manufacturera en Per, as como una muy insuficiente industrializacin de la actividad agropecuaria. Ambos tipos de industria son usualmente las que emplean de manera masiva a los trabajadores, y en trabajos de alto valor agregado, con varias encadenamientos hacia atrs y hacia adelante. Consecuentemente, existe un problema de trabajo suficiente, asociado al poco valor agregado en las etapas de produccin. Sin embargo, el rasgo ms evidente es la heterogeneidad en la productividad. En Per, coexisten mtodos de produccin modernos y eficientes, asociados principalmente a la participacin del capital extranjero, con mtodos de produccin obsoletos y poco eficientes, asociados al sector terciario. De hecho, este problema es conocido como la tercerizacin de la economa por Jimnez (2010), quien argumenta que el modelo econmico de crecimiento mantiene una gran proporcin de la PEA empleada en el sector terciario (71.7%), con baja productividad. Jimnez (2010) tambin seala que el modelo econmico ha estado asociado a un estancamiento en el crecimiento de la intensidad en capital de la produccin desde 1980, aproximadamente. Esto es particularmente relevante si consideramos que los sectores con mayor productividad son aquellos que tienen una mayor intensidad en capital. Igualmente, a nivel geogrfico, es importante observar que Per tiene un problema de conexin que impide la integracin horizontal y vertical de los diferentes centros urbanos del pas. Adems, la alta incidencia de la pobreza sumada a la falta de infraestructura vial impide que ocurra una dinmica de expansin de mercados que lleve a una mejora en el rendimiento de los productores locales va la divisin de trabajo provocada por el aumento en la escala de la produccin. De hecho, para Jimnez (2010), este es un elemento fundamental en la consolidacin de una Economa Nacional de Mercado, i.e. la construccin de una demanda suficiente interna, capaz de generar un crculo virtuoso al expandir los lmites de la produccin nacional. El impacto que tiene este problema de ausencia de mercados internos es ms sentido fuera de Lima y del eje exportador de la costa. Dado que en la sierra y en la selva, excluyendo a la actividad primario-exportadora, no existe la facilidad de produccin y exportacin de productos demandados en el extranjero, la inexistencia de mercados locales para la produccin limita las posibilidades de desarrollo de industria y agricultura industrial, a su vez limitando las posibilidades de crecimiento descentralizado, lo que impacta necesariamente sobre la desigualdad, particularmente, en el nivel espacial.
Otro elemento importante en el estilo de crecimiento ha estado asociado a la apertura comercial. Las reformas estructurales implementadas a inicios de la dcada de 1990 significaron una apertura creciente de la economa respecto de los mercados internacionales y la implementacin de un patrn de especializacin de acuerdo con el criterio de ventajas comparativas. Como consecuencia de ello, se reforz el rol de los sectores intensivos en la explotacin de recursos naturales y de trabajo poco calificado como ejes del modelo de desarrollo, an vigente en la economa peruana. La estructura productiva resultante de este proceso se caracteriza principalmente por su alta concentracin en actividades extractivas y de explotacin de recursos naturales; efectos multiplicadores sobre el empleo relativamente bajos como consecuencia de la alta dependencia respecto de insumos y bienes de capital importados; una alta dispersin de las productividades laborales y de los salarios; y una configuracin peculiar de las industrias primarias y las industrias manufactureras, de acuerdo con la cual, las primeras estaran bsicamente orientadas a los mercados internacionales y generaran relativamente pocos efectos multiplicadores sobre los ingresos, mientras que las segundas se concentraran en el mercado nacional y tendran una mayor capacidad de absorcin de empleo.
EL ROL DEL ESTADOMediante las polticas fiscales, el Estado puede alterar la distribucin del ingreso en la economa. Por una parte, los instrumentos de tributacin gravan directamente la riqueza (en stock o en flujo) de los agentes o indirectamente, al gravar las transacciones econmicas. Por su parte, el gasto pblico influye sobre la distribucin de ingreso al transferir parte de esos fondos a las familias, ya sea en forma de infraestructura, servicios o transferencias lquidas.
LA POLTICA TRIBUTARIAFigueroa (1993) indica que un aumento de la importancia de los impuestos indirectos respecto de los ingresos tributarios totales indica una transformacin regresiva de la estructura tributaria, dado que ellos afectan principalmente a las familias de pocos ingresos. Por el contrario, una estructura impositiva basada en los impuestos directos es ms progresiva, toda vez que la base impositiva es el patrimonio. El impacto distributivo de los impuestos indirectos depende de qu participacin respecto del gasto del hogar tienen los bienes gravados. En el caso de los impuestos a bienes importados, es presumible que el impuesto gravado sea progresivo. En el caso de los impuestos a combustibles, el impacto es regresivo debido a la importancia que tienen en la produccin y comercializacin de bienes de consumo. Entonces, una mayor importancia de los impuestos a importaciones y una menor importancia de los impuestos a combustibles, ambas respecto del total de impuestos indirectos, harn a la estructura tributaria ms progresiva.
De acuerdo a Figueroa (1993), durante la dcada de 1980 se reduce la participacin de los impuestos directos en la recaudacin total (1980: 35.2%; 1990: 17%); se reduce la participacin del impuesto a la renta dentro de los impuestos directos (1980: 83.2%; 1989: 36.8%); se reduce el peso de los impuestos a importaciones (1980: 38.3%; 1990: 25.9%) y aumenta el de los impuestos a combustibles, ambas respecto del total de impuestos indirectos (1980: 9.2%; 1990: 37.3%). Dichas caractersticas configuran una estructura tributaria ms regresiva, de acuerdo a lo argumentado.Desde 1990 hasta 2010, se observan ciertos cambios en la estructura tributaria. Aumenta la participacin de los impuestos directos respecto del total de ingresos tributarios (1990: 17.0%; 2010: 40.1%). Adems, la participacin del impuesto a la renta respecto del total de impuestos directos se mantuvo muy cerca de 100% durante las dos ltimas dcadas26. Tambin hubo una reduccin en el impuesto a combustibles (1990: 37.3%; 2010: 5.7%). La participacin de los impuestos a las importaciones se mantuvo estable alrededor de 40%, por gran parte de las dos dcadas evaluadas, luego de un aumento importante a inicios de la dcada de 1990. Luego, el elemento progresivo de la estructura tributaria se ha mantenido estable, mientras el regresivo ha retrocedido sustancialmente, aunque persisten elementos regresivos en los impuestos indirectos, como por ejemplo, el Impuesto General a las Ventas (IGV). As, durante el perodo 1990-2010, se observa que la estructura tributaria se volvi en general ms progresiva, de acuerdo a los criterios usados por Figueroa (1993), debido a una recuperacin de los impuestos directos, estabilidad en la participacin de los impuestos a las importaciones y un retroceso importante del impuesto a los combustibles. El extraordinario crecimiento del impuesto a la renta de la minera, asociado a los excelentes precios internacionales de los minerales, explica en parte este resultado, aunque tambin es importante mencionar la reestructuracin de la autoridad tributaria a inicios de la dcada de 1990. Sin embargo, de acuerdo a los indicadores presentados, la situacin tributaria es muy similar respecto a la de inicios de la dcada de 1970 y slo ligeramente mejor que la situacin en 1980.
EL ROL DEL GASTO PBLICOEs innegable que ha habido avances importantes, en especial en la ltima dcada, respecto a la progresividad del gasto pblico, principalmente debido a la expansin en la provisin de servicios pblicos mediante la construccin de infraestructura y el desarrollo de programas de transferencias a las poblaciones de menores ingresos. Sin embargo, bajo una mirada de largo plazo, los avances recientes aparecen como una recuperacin de una poltica fiscal que reduce la desigualdad, rol que fue debilitado desde la crisis de fines de la dcada de 1980 y hasta fines de la dcada de 1990. Durante la dcada de 1980 y particularmente hacia el final de ella, Figueroa (1993) observa que la poltica de gasto pblico agrav el problema distributivo. Las razones para ello fueron la reduccin importante que hubo en el gasto pblico social per cpita, el retroceso en la calidad de los bienes y servicios provistos por el Estado, particularmente en educacin y salud; y el reducido impacto en reduccin de la pobreza que tuvieron los programas de compensacin social. Volveremos a este enfoque ms adelante.Para la dcada de 1990, aunque el gasto social se increment, tanto como porcentaje del PBI como per cpita, hubo un notable sesgo asistencialista, que habra diluido el efecto del gasto social sobre la reduccin de la pobreza en el corto plazo.En la ltima dcada, el gasto pblico agregado ha sido progresivo (Jaramillo & Saavedra, 2011; Haughton, 2005). El gasto pblico social, en especial las transferencias monetarias y no monetarias, se ha convertido en un componente importante del consumo total de las familias ms pobres. As, de acuerdo a Haughton (2005), en 2000 el gasto pblico social representaba 41,7% del gasto de las familias del decil inferior (del gasto). De la misma manera, la construccin de infraestructura pblica ha devenido en un mayor acceso a servicios pblicos. Estas mejoras se han orientado hacia los sectores urbanos de menores ingresos y sectores rurales, lo que constituye un rasgo redistributivo. Sin embargo, estos elementos () de ninguna manera demuestran que las acciones del Estado hayan sido efectivas en reducir la desigualdad (Jaramillo & Saavedra, 2011: 63). Es decir, son condicin necesaria pero no suficiente.Una caracterstica general del gasto social es que es progresivo si medimos su participacin como porcentaje respecto del consumo/ingreso de las familias, pero esta caracterstica casi desaparece si se evala el valor absoluto de la contribucin para cada familia lo que no es sorprendente dadas las facilidades en el acceso a la educacin y a la salud que tienen las familias ms ricas. De hecho, se observa esta caracterstica en estos dos rubros. Segn cifras del ao 2000, en el primero de estos rubros, el decil ms pobre y el decil ms rico reciben aportes del gasto pblico que son 15.6% y 2.9% del consumo del hogar respectivamente; sin embargo, en valores absolutos, esto equivale a S/. 250 para el decil superior y S/. 144 para el decil inferior. Ms an, como porcentaje del gasto total del Estado, los hogares del decil ms pobre y los del decil ms rico reciben 7.9% y 12.7%, respectivamente. Es decir, el gasto pblico en educacin sigue siendo regresivo, pues son ms favorecidos los que ms tienen. De la misma manera, el Estado dedica una mayor parte del gasto de salud a los deciles superiores de la distribucin27. A pesar de lo anterior, el gasto pblico en su totalidad s tiene un impacto redistributivo. De hecho, de acuerdo a Haughton (2005), cuando se evala el impacto de los impuestos y el gasto pblico social, los seis deciles inferiores son beneficiarios netos de gasto pblico, mientras que los cuatro deciles superiores son contribuyentes netos de impuestos28. As, los resultados antes mencionados muestran un problema de focalizacin. A continuacin, analizaremos los impactos distributivos de la evolucin del gasto pblico en las dos ltimas dcadas siguiendo a Figueroa (1993). Dicho autor sostiene que los cambios en el gasto pblico tienen impactos distributivamente no neutrales, en tanto algunos grupos dependen ms del gasto que otros. Ello ocurre tanto en salud como en educacin.Bajo este enfoque, Figueroa (1993) observa que la reduccin de la participacin del gasto en educacin y en salud respecto del PBI en la dcada de 1980 signific una magnificacin de la desigualdad, en tanto conden a los usuarios pobres de dichos servicios a obtener una peor calidad y forz a los usuarios no pobres (o menos pobres, en cualquier caso) a migrar al sector privado, lo que ampli la brecha de oportunidades a lo largo de la distribucin de ingresos. Es esencial observar que la reduccin de la participacin fue acompaada por una reduccin tambin en el PBI, como consecuencia de la crisis econmica. Luego, los efectos comentados por Figueroa se derivan precisamente de ese empeoramiento en niveles absolutos del gasto en educacin y en salud. Para las dos ltimas dcadas, despus del anlisis de Figueroa (1993), la situacin es difcil de analizar bajo el mismo enfoque. Como parte del proceso de recuperacin post-crisis, se increment el gasto como proporcin del producto para la educacin, de manera importante, y, en menor medida, para la salud. Ello, adems, fue acompaado por un crecimiento ms o menos estable del producto, lo cual implica que tanto el gasto en salud como el gasto en educacin se incrementaron en niveles absolutos. Bajo el enfoque de Figueroa, entonces, cabra decir que el progreso del gasto pblico ha sido distributivamente favorable. Sin embargo, los indicadores presentados en la Seccin 6, indican que la evolucin de los sueldos del sector pblico, en trminos reales, no ha recuperado an la importante cada que sufri a fines de 1980, por lo que los sueldos pblicos son en la actualidad en promedio tres veces menores que los de mediados de 1980. En la lnea de Figueroa (1993), el bajo nivel de sueldo del sector pblico indica que la calidad del gasto en educacin y salud no ha recuperado, en promedio, el nivel relativo que tena en 1970. As, a pesar que el tamao de la oferta pblica de salud y educacin ha crecido en las ltimas dcadas, lo ms probable es que la recuperacin haya sido incompleta. En resumen, se observa que dentro del perodo 1980-2010, la primera dcada vio un pronunciado giro de la estructura tributaria y del gasto hacia la desigualdad, en especial hacia fines de la dcada, debido a la crisis del Estado. En la siguiente dcada, la de 1990, la estructura tributaria se volvi ms progresiva y el gasto social aument considerablemente. Esta tendencia se mantuvo, en lneas generales, hacia la dcada de 2000. Sin embargo, an persiste un componente regresivo fuerte tanto en la poltica tributaria como en la de gasto, y existe evidencia indirecta que apunta a una reduccin de la calidad de los servicios pblicos, en relacin a la situacin hace dos dcadas.
CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS DE DISTRIBUCION POLITICA Y MORAL EN EL PERUEl discurso oficial asegura que la desigualdad se ha reducido. En realidad, diferentes estudios muestran que la reduccin real es menor que la reportada oficialmente, y que ciertas dimensiones de la desigualdad de ingresos estn volvindose cada vez ms relevantes. Para aproximarnos a la reduccin real de la desigualdad, se construyeron series que aproximan la evolucin de los ingresos reales de cuatro categoras laborales: empleados del sector privado, del sector pblico, independientes rurales y urbanos. Luego, se realiz una correccin de las cifras oficiales del Coeficiente de Gini con informacin de las Cuentas Nacionales y se construy, bajo la metodologa presentada en Lpez y Servn (2006), una serie del mismo entre 1985 y 2010. Los resultados hallados indican que la desigualdad en el pas no ha mejorado en la magnitud reportada por las cifras oficiales y que de hecho se ha mantenido en torno de los niveles alcanzados en la dcada de 1980 e incluso en la de 1970. Adems, de acuerdo a nuestra aproximacin a la distribucin funcional del ingreso, algunos grupos han visto su ingreso real mermado en relacin a su situacin en la dcada de 1970 y 1980, a pesar de los progresos logrados a fines de 1990 e inicios de la dcada de 2000. La evolucin de los ingresos de los trabajadores en el periodo comprendido entre 1980 y 2010 puede ser dividido en dos etapas. Durante la dcada de 1980 e inicios de la siguiente, los ingresos reales de los trabajadores experimentaron una drstica cada, agravada por el ajuste econmico de 1990. En contraste, la segunda etapa, que comprende las dos ltimas dcadas, se caracteriza por una lenta recuperacin de los ingresos reales. No obstante, las cifras nos muestran que este proceso ha sido incompleto y que exhibe una brecha importante respecto del ritmo de crecimiento experimentado por el PBI per cpita durante ese mismo periodo. As, mientras que el PBI per cpita real de 2010 represent el 136% de su valor alcanzado en 1980, en todos los casos, los niveles de remuneraciones reales de los trabajadores alcanzados en 2010 representan menos del 70% de los niveles alcanzados en 1981, siendo particularmente grave el caso de los trabajadores del sector pblico cuyo ingreso representa slo el 21.3% del nivel alcanzado en 1981. Esta situacin sugiere claramente un empeoramiento absoluto y relativo del poder adquisitivo de los trabajadores y una fuerte agudizacin de la desigualdad como consecuencia de la menor participacin de los ingresos laborales en el producto interno. As, se encontr que el Per sigue siendo un pas muy desigual, casi como el que Webb y Figueroa (1975) encontraron. La distribucin del ingreso, aproximado desde las cuentas nacionales con los ingresos reales promedio de los trabajadores independientes y auto empleados, del campo y la ciudad muestra que la desigualdad contina siendo una problemtica importante. As, el Per de hoy, el del crecimiento a ritmo de crucero, el de la inflacin baja, el de la reduccin importante de la pobreza, en suma, el del milagro peruano, sigue siendo un pas muy desigual. La raz de esta situacin parece estar en el estilo de crecimiento econmico de una economa abierta fundamentada en la exportacin de productos primarios, y en la incapacidad del Estado para modificar, a travs de la poltica fiscal, la distribucin del ingreso generada por el mercado. En primer lugar, el crecimiento peruano de las ltimas dcadas ha resultado en una estructura productiva muy heterognea. Hay un problema de empleo directamente asociado a la existencia de muy bajos niveles de productividad. Otro problema importante es la falta de integracin geogrfica, que permite el crecimiento de la desigualdad territorial y sofoca la posibilidad de un mercado interno. Ello a su vez refuerza la dinmica de crecimiento hacia afuera y los mecanismos por los cuales el crecimiento econmico beneficia slo a ciertas regiones y genera desigualdad. Las opciones de poltica son dos. En primer lugar, la ruta ms complicada es modificar el estilo de crecimiento actual hacia uno basado en el mercado interno o en la exportacin de productos manufactureros. Esto puede mejorar la distribucin del ingreso pero puede significar tambin un descenso en la tasa de crecimiento potencial de nuestra economa. Cualquiera de estas opciones es compleja, e implica un cambio en el estilo de crecimiento prevaleciente en el pas durante los ltimos 20 aos. La otra ruta a explorar, es la de una poltica fiscal capaz de modificar la distribucin original del ingreso. Una poltica tributaria basada en el mayor gravamen a la explotacin de recursos no renovables, especialmente mineros, as como en la propiedad, a travs del impuesto predial, puede contribuir a mejorar la distribucin del ingreso. Asimismo, el mejor uso de los fondos pblicos, especialmente en educacin, puede ser un instrumento capaz de mejorar la distribucin del ingreso y elevar la tasa de crecimiento potencial de la economa.
EL DISCURSO Y LA PRCTICA DEL PERRO DEL HORTELANO
El discurso y la prctica del perro del hortelano durante el gobierno de Garca no inventaron nada estrictamente nuevo en el Per. Durante aos, han existido actores que han mencionado discursos parecidos a los de Garca y este gobierno es parte de la misma alternancia sin alternativa, como la llama Alberto Vergara (2012), porque cambian los presidentes y todos son elegidos con un discurso de cambio (ms radical en algunos, ms moderado en otros) pero se mantiene el modelo econmico y la constitucin de los noventa. La verdadera innovacin de este gobierno ha sido lograr que esta continuidad se exprese a travs de una fuerte polarizacin y que los beneficios desiguales que trae el crecimiento econmico estn al desnudo. En lugar de crear un discurso y llevar a cabo polticas pblicas que legitimen el modelo econmico y el modelo poltico actuales, integrando a aquellos que no se sienten beneficiados, el gobierno desnud estas diferencias. En nuestros trminos: realiz una configuracin antipopulista de lo social.
El primer recurso es la Amazona. Tiene 63 millones de hectreas y lluvia abundante. En ella, se puede hacer forestacin maderera especialmente en los 8 millones de hectreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectreas, pues en menos terreno no hay inversin formal de largo plazo y de alta tecnologa. Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazona (y por qu s en la costa y en la sierra?). Dicen tambin que dar propiedad de grandes lotes dara ganancia a grandes empresas, claro, pero tambin creara cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas ms pobres. Es el perro del hortelano.
Un segundo tema demuestra lo mismo, es la tierra. Para que haya inversin se necesita propiedad segura, pero hemos cado en el engao de entregar pequeos lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir, entonces aparte de la tierra, debern pedirle al Estado para fertilizantes, semillas, tecnologa de riego y adems precios protegidos. Este modelo minifundista y sin tecnologa es un crculo vicioso de miseria, debemos impulsar la mediana propiedad, la clase media de la agricultura que sabe conseguir recursos, buscar mercados y puede crear trabajo formal.
El tercer tema es el de los recursos mineros en los que el Per tiene la riqueza ms grande del mundo, no solo por la cantidad sino tambin por la variedad de recursos mineros, o que permite que si un producto baja de precio, se compense con otros productos. Sin embargo, apenas la dcima parte de esos recursos est en proceso de explotacin, porque aqu todava discutimos si la tcnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destrua y los problemas ambientales de hoy son bsicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas y en todo caso eso depende de lo estricto que sea el Estado en la exigencia tecnolgica a las empresas mineras y en negociar mayor participacin econmica y laboral para los departamentos donde estn las minas.
Un cuarto tema es el del mar; Japn tiene menos riqueza pesquera pero come cinco veces ms pescado por ao y por habitante que el Per, porque ha desarrollado su maricultura. Pero aqu, cada vez que se quiere otorgar un lote de mar para que un inversionista ponga sus jaulas de crianza artificial, aumente la produccin y cree trabajo, reaccionan los pescadores artesanales de la caleta cercana, que ven nacer una competencia ms moderna y dicen que se est bloqueando su derecho al libre paso, que se contamina el mar y otros invocan lo sagrado del Mar de Grau, en vez de aceptar esta nueva actividad que podra generar cientos de miles de empleos.
En quinto lugar, el propio trabajo humano no est puesto en valor para el que trabaja. El trabajo informal que es mayoritario, es un trabajo no incorporado a la economa ni a la legalidad; no tiene seguridad social porque no cotiza, no tiene pensin porque no aporta a ningn sistema, para darle valor a ese trabajo en beneficio a la persona, lo lgico sera un avance progresivo para que los empleados de la microempresa, que son millones, tengan en primer lugar los derechos fundamentales mnimos, seguro de salud, pensin y 8 horas. Es ms de lo que hoy tienen. As se fortalecen la caja de pensiones y el fondo del seguro mdico.
Fuentes: CEPAL (2010). Impacto distributivo de las polticas pblicas. Santiago de Chile: versin preliminar. http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/distribucion-politica-y-moral-en-el-peru/ http://www.techo.org/wp-content/uploads/2013/02/Distribuci%C3%B3n-del-ingreso-en-Per%C3%BA.pdf Banco Mundial (2005). Informe sobre el desarrollo mundial 2006. Washington, D.C.: autor.