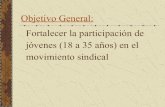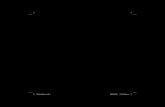DOSSIER: Que hablen los sindicalistas
-
Upload
revista-turba -
Category
Documents
-
view
219 -
download
2
description
Transcript of DOSSIER: Que hablen los sindicalistas
revista turba
25
turba dossier
DOSSIER:Que hablen
los sindicalistas
¿Cuánto se debate al sindicalis-mo? La mayoría de los protago-nistas piensan que nadie habla de ellos. Quizás porque no ha-blamos de lo que siempre está ahí. Quizás no haya nada nuevo que decir. O quizás, el sindicalis-mo habla por sí solo.Con eso en mente, escriben a continuación los activistas, en un dossier que pretende reflexionar sobre los sindicatos como herra-mienta de organización gremial y política. Explican aquí cómo se organizan los trabajadores (en el gremio, en el barrio, en el parti-do), y cómo ejercen los sindica-tos el rol de interlocutores entre los trabajadores y el Estado.La Juventud Sindical y la Juven-tud de la CTA de los Argentinos, el metrodelegado Beto Pianelli y Horacio Meguira por la CTA de Pablo Micheli hablan de todo. El rol de los sindicatos para definir el rumbo de un modelo. La ne-cesidad de re-legitimar a la diri-gencia a través de la democrati-zación.El movimiento obrero organiza-do como sujeto transformador. La fractura de la CGT y la CTA. La necesidad de elevar la vista al plantear las políticas gremiales. Las urgencias normativas para reorganizar al movimiento. Y qué pasó con un sector que pareció vencido en los noventa, retornó a principios de esta década y ahora busca dar un salto adelante.
26
revista turba
2727
turba dossier
Cuando sea grande, quiero ser sindicalistaResistieron y se integraron. Perdieron las vértebras, pero no los lazos con el poder. Estuvieron en el gobierno. Sobre las tablas y detrás de escena. Hicieron negocios y protestaron en las calles. Y volvieron como un gigante. Del país en el que nadie es más que nadie, al país donde los últimos serán los últimos: ¿para qué sirven los sindicalistas?
Por Jimena Valdez
Si no fuera porque José Ignacio Rucci sostenía el paraguas, Juan Domingo Perón se hubiera mojado. Si no fuera por Juan Domingo Perón, José Ignacio Rucci ¿qué? Con el fin del Partido
Laborista, las organizaciones sindicales perdieron una batalla, pero no la guerra: ganaron para siempre el rol de “pata sindical” del partido de gobierno. El agente de gobernabilidad socio-económica. Los administradores del descontento. El mostrador por el que deben pasar todos los políticos a conversar.
Algunos dirigentes sindicales están conformes con ese rol. Se mueven como peces en aguas revueltas. Detrás de bambalinas están cómodos y, sobre todo, protegidos. Pero otros quieren salir al centro de la es-cena. Quieren representar a todos y todas las argen-tinas; y no solo a algunos. Algunos que, además, han mutado con el tiempo. Los trabajadores bajo convenio -una frase que no rima con nada, el comienzo de una estrofa imposible- ya no son lo que eran. Esa parte cambió para siempre cuando el país cambió para siem-pre. No acá, a la vuelta de la historia por la oleada neo-liberal, por los desocupados en las rutas y los negocios que los dirigentes hicieron; si no un poco antes, con el fin del sueño industrial, de la burguesía argentina, del compre nacional (y disfrútelo). Hoy los sindicalistas pelean por aproximadamente el 65 por ciento de los asalariados, y representan, lo que se dice representan, a muchos menos.
Los que queremos justicia social entonces, ¿dónde debemos buscarla?
Políticos de razaEl 16 de julio de este año, con Martín Insaurralde como entrevistado, Alejandro Fantino reveló que quería de-dicarse a la política, pero agregó: “En un tiempo, porque ahora tengo que trabajar”. Los políticos no son trabaja-dores. Los sindicalistas, tampoco. Son representantes del todo y de una parte, respectivamente. La pregunta es si una parte puede aspirar a representar al todo.
En esta década, un sindicalista quiso hacerlo. Un sindicalista lo intentó. Y el destino parece haberlo esquivado. En el acto del 17 de octubre de 2010, Hugo Moyano pidió que un “trabajador” pueda llegar a la Casa Rosada. Cristina Fernández, cada vez más distan-te, no tardó en contestarle: “Yo trabajo desde los 18 años”.
Si con el retorno democrático todos aprendimos que no se puede gobernar sin los sindicalistas, Cristina quiere enseñarnos que tampoco se puede gobernar
foto: telám
28
revista turba
2929
turba dossier
con ellos. Pero la pregunta que importa, otra vez, es ¿pueden ellos gobernar? No mientras sigan yendo del trabajo a la casa y de la casa al trabajo.
Los sindicalistas son trabajadores administrativos: administran la gobernabilidad, administran el disgusto, administran -agarrados con uñas y dientes- todo lo (mucho) que supieron conseguir. La fortaleza corporati-va de origen (cimentada en el unicato sindical, el control de las obras sociales y la negociación colectiva centra-lizada) los convierte en un interlocutor obligado. Quizás por eso cuando murió Oscar Lescano leímos avisos fúnebres de todos los sectores que conducen este país: un hombre que no obtendría votos más allá de su familia nuclear, era saludado por banqueros, empresa-rios, políticos y jueces. Lo sentían como un par, quizás precisamente porque él no quería votos, sino ser un contacto precioso en los celulares del poder.
Los políticos son agradecidos. Son pacientes. Son de pocas palabras. Queremos que la gente nos acompañe. Sería una irresponsabilidad ahora hablar de candida-turas. La que tiene que hablar es la gente. Frente a ese laconismo, contrasta la verborragia sindical. Fui oficialista de todos los gobiernos. Yo lo ayudé mucho a Carlos Menem, él me ayudó mucho a mí. Hay que dejar de robar por dos años. La verborragia de quien se sabe más allá de los votos.
Hugo Moyano, decíamos, sí busca abiertamente el sillón de Rivadavia. No es eso lo único que lo distingue de los “gordos”: Moyano llevó el mote de “empresario” a un límite insospechado. Propuso el libre-mercado entre los afiliados: que los trabajadores mal pagos de comercio puedan elegir el ascenso social a través de la afiliación a camioneros. Caminen, señores, caminen y elijan al mejor sindicato. Y ellos lo eligen una y otra vez. Pero al llevar a sus trabajadores a la clase media, Moyano compró también algunos de sus más rancios prejuicios y hace poco habló de los “Planes Descan-sar”. Desde que rompió la alianza con el gobierno de un portazo, su discurso de justicia social y sus ansias de éxito electoral, chocan con una realidad que lo encontró aliado a Francisco De Narváez y contando pocos votos sindicales en las últimas elecciones.
La verborragia de Moyano tiene, de todos modos, un límite: no habla de cómo llegó a ser el sindicalista pode-roso que es hoy. No habla del giro de la economía a los servicios, de la destrucción del ferrocarril, del boom de la soja y los commodities. Hablar de eso sería explicitar las diferencias entre el proyecto de país que propone y el proyecto de país que lo beneficia. Hablar de eso sería reconocer que solo en esta economía pos neoliberal y protegida hay lugar para estos sindicalistas. Para los de servicios, pero también para los industriales que, dice el sociólogo Juan Carlos Torre, viven al abrigo de la mayoría de los debates del mundo globalizado. No deben preocu-parse del dilema salarios-empleo, la productividad no es tema de interés. Esta estructura económica para estos sindicalistas, ¿en un país para quiénes?
Justicia socialArgentina supo ser el lugar en el que la pregunta “¿us-ted sabe con quién está hablando?” recibía un “¿y a mí qué me importa?” como respuesta. Una clase media floreciente y la mejor distribución del ingreso de Améri-ca Latina, en el contexto de un sindicalismo poderoso a partir de la integración con el partido de gobierno y un mercado de trabajo con pleno empleo. Dos condiciones que no existen más.
Los asalariados (es decir, los obreros o empleados) representan hoy alrededor de un 75 por ciento de la po-blación ocupada. Los asalariados registrados (a los que les cabe algún convenio colectivo) el 65,5 por ciento de los asalariados totales. Los acuerdos salariales por en-cima de la inflación, las mejores condiciones de trabajo, las rebajas en ganancias, las obras sociales; todo es para
Los sindicalistas son trabajadores administrativos: administran la gobernabilidad, administran el disgusto, administran -agarrados con uñas y dientes- todo lo (mucho) que supieron conseguir.
ese universo. No es poco. No es todo. Por encima, dice el politólogo Sebastián Etchemendy, están los profesio-nales jerárquicos y ciertos profesionales autónomos, no cubiertos por ningún convenio y con salarios que mu-chas veces crecen a un ritmo menor que el de la infla-ción. Por debajo, están los informales y los desocupados, con las mujeres como un enorme colectivo vulnerable y transversal. Para ellos el gobierno ha tenido diversas políticas: AUH, jubilaciones, actualización del salario mí-nimo y, más recientemente, algunas medidas destinadas a combatir el núcleo duro del empleo no registrado. Para ellos, ¿qué han hecho los sindicalistas?
La unión entre sindicatos y movimientos sociales se dio en la década pasada, cuando hubo que defenderse en las calles de las estocadas que el mercado dio y la po-lítica apenas anestesió. Pero la recuperación económica y del empleo marcaron un camino distinto para unos y otros. Los sindicatos volvieron a la gimnasia de la ne-gociación colectiva, el conflicto y los recursos. Volvieron a conseguir lo mejor para los suyos. Los movimientos sociales quedaron atrapados en la demanda por el plan y viraron en muchos casos a ser la pata en el territorio del gobierno en el poder; con la pregunta pendiente de cómo estructurar algo que es por definición transitorio.
Los sindicalistas, los representantes, no tienen idea de quiénes son esos otros. Solo saben que no son los suyos. De algún modo, la distinta fortaleza organizacio-nal parece condenar al país a una sociedad de esta-mentos.
Y esos estamentos no se llevan bien. Basta mirar a los combativos metrodelegados del subte, que al mismo ritmo que consiguieron las necesarias mejoras en las condiciones para sus trabajadores, se ganaron el odio de todos los usuarios. En estos días de aban-dono de servicios públicos, no importa lo que suceda, la culpa la tienen los metrodelegados. Mejoras para los laburantes, todo; imagen positiva entre la gente de a pie, cero. Y la tensión entre trabajadores: los usuarios se quejan de que los que conducen el subte ganan más plata que ellos. Es falso como ley, claro, pero es cierto que puede suceder. Entonces, ¿las clases me-dias usan servicios manejados por las clases medias?
Esto parece no caer muy bien. Lo mismo vale para los trabajadores de nuestra aerolínea de bandera o de los trenes. Paradójicamente, el viajero que se queja de esos trabajadores, el médico que observa los privilegios de los enfermeros, el economista que proyecta ventas en la automotriz y lee la paritaria que firmaron los de overol, estarían mejor de poder afiliarse a un sindicato que preservara sus derechos.
Los interlocutores que supimos conseguirLa pata sin la cual ningún gobierno camina. La pata que al moverse puede hacer tambalear cualquier estructu-ra. Esa pata viene amagando con tomar todo el cuerpo. Pero los viejos líderes sindicales que todos conocemos no dan la cara, no buscan votos, no tienen más proyecto que permanecer.
Esa ausencia de proyecto político se ve también en la división, otra vez, de las centrales sindicales. Mientras tanto, en cambio, las bases mantienen la unidad aun en conflictividad, con espacio para comisiones internas de izquierda que todos vimos por TV. Y todo se resuelve. En estos años, el enorme movimiento en las bases convivió con la paz social.
Sin embargo, esa turbulencia en las bases no tuvo correlato en las cúpulas: los jóvenes que lideraron mu-chas de esas luchas, no tienen espejo en esos líderes que llevan años y años al frente del sindicato.
Si el unicato es la clave para el poder al interior de cada sector económico, la democracia parece ser la llave para un poco de actualidad. Para un recambio genera-cional. Para poder pasar de trabajadores administrativos a líderes políticos, en el gremio o afuera. Para hacer po-lítica, para convencer a la gente, para ganar elecciones. Para ser agradecido, paciente y de pocas palabras.
“Es en este modelo protegido que los sindicalistas defienden a los trabajadores y los ponen en mejor posición año a año”
30
revista turba
3131
turba dossier
La derrota política de los proyectos de izquierda en la Argentina, lleva a reflexionar sobre sus discursos sustentadores, y en ese
plano sobre uno de sus más importantes: la relación política de esas izquierdas con la clase obrera argentina y con sus formas
orgánicas (…) cuando volvemos a ser testigos, lejanos, de la decisiva incidencia del sindicalismo en la presente resistencia
antidictatorial, y cuando el propio régimen militar desde una de sus políticas clave en la reformulación del capitalismo depen-
diente- pretende modificar sustancialmente los basamentos y formas de actuación del sindicalismo argentino en los últimos
cuarenta años. Nicolás Casullo, 1979.
El sindicalismo en Argentina se consolidó cuando los trabajadores asumieron su identidad política peronista: si bien su historia excede a la irrupción de Juan D. Perón, la forma en que los sindicatos
han pasado a ser parte del sistema de decisión nacional fue una bisagra.
El 17 de Octubre las masas de obreros abandona-ron las fábricas para reclamar la libertad de su líder y se instaló un poder corporativo que funcionará, con osci-laciones, como contrapeso de los intentos sucesivos de condicionar la democracia. El Estado, Perón mediante, se moderniza, se mete en la vida de las empresas, impone
la negociación colectiva y repara viejos agravios. Claro que esto fue posible con la ocupación del espacio público por parte de millones de trabajadores organizados. Los sindicatos, ya con más de medio siglo de existencia, ad-quirieron un carácter diferente en relación al Estado y el trabajador se volvió un actor político vertebral. El cambio en la correlación de fuerzas hace posible hablar de una revolución cultural que se instaló para siempre.
Desde entonces los intereses corporativos que defien-de el movimiento obrero (salarios, condiciones de trabajo y obras sociales) han confrontado de manera natural con la acumulación del excedente y la concentración de la riqueza. De allí la importancia de su autonomía y partici-pación política. Creer que es posible una mejor distribu-ción prescindiendo de un sindicalismo poderoso equivale a confiar en la teoría del derrame. Como administrador de los grupos de intereses que atraviesan la sociedad, el Es-tado es siempre resultado de un conflicto social, de modo que en una estructura económica desigual, sin disputa no hay posibilidad de mayor equidad.
Fractura con las bases y recuperación del protagonismoEn los noventa, con la desocupación como factor de segmentación, se perdieron conquistas como ni siquiera
Sindicalismo y PolíticaEl peronismo insertó al movimiento obrero organizado en la estructura de poder, actuando como contrapeso de los intentos de condicionar la democracia y disputando el excedente económico. Las organizaciones retrocedieron en los noventa y retornaron en esta década, aunque con dificultades para construir una alternativa política. La receta: democratizar para oxigenar y comunicar.
Por Walter IampietroResponsable de Comunicación de la Juventud Sindical y asesor del secretario general del Sindicato Único
de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano.
había sucedido durante el terrorismo de Estado. Si bien la crisis de representación no fue exclusiva del sindicalismo, la fractura con las bases causada por la complicidad de gran parte de los dirigentes con el menemismo y la Alian-za, llevó a las organizaciones a esconderse de la sociedad y correrse de la política. Deslegitimados los sindicatos, la sociedad buscó otros modos de participación. Un lu-gar común que se instaló entonces fue contraponer los nuevos colectivos de trabajadores con el agrupamiento gremial tradicional, como si los intereses profesionales fueran contrarios a otras reivindicaciones y grupos de intereses. Sin embargo, ocupados y desocupados están del mismo lado del conflicto, si tenemos en cuenta que las 200 empresas más grandes explican aún hoy el 28 por ciento de la producción nacional.
A partir del 2003 los conflictos gremiales recuperaron su protagonismo. El crecimiento del empleo, las paritarias y el Consejo del Salario fueron las principales herramien-tas de distribución, sobre todo hasta el 2007. Los traba-jadores recuperaron poder de negociación e incluso el pro-tagonismo en la calle y permitieron que el Estado arbitre los conflictos entre capital y trabajo desde otro lugar.
La relación entre intereses profesionales y equidad pudo verse en los últimos años con la modificación en el impuesto a las gananacias, quizás la única sus-tancial en nuestro sistema tributario. El reclamo que se produjo a partir de la desactualización de ese impuesto y el ajuste por inflación a los asalariados, se intentó circunscribir desde el gobierno a un sector de la oligarquía; pero finalmente todas las expresiones políticas debieron reconocer la legitimidad del mismo.
Sin embargo, aún siendo los trabajadores -como sujeto so-cial- los principales actores en la agenda económico-social, parecen todavía estar lejos de convertirse en un factor con suficiente autono-mía como para condicionar una mayor distribución. La dificultad para articular sindica-lismo y política, ya sin el liderazgo de Perón, sigue siendo un problema sin resolución. Entre la lucha reivindicativa por sus intereses sectoriales y la obsecuencia que llevó a muchos dirigentes a apoyar la Ley de ART, hoy los traba-jadores se encuentran sin un lugar para articular sus inte-reses con el Estado y elaborar una praxis que les permita integrarse a la dirigencia política.
El oxígeno de la democratizaciónEs posible que suceda con los sindicalistas lo mismo que con los intendentes del conurbano, que parecen limitados a las reelecciones en sus distritos y sin pretensiones de elecciones provinciales o nacionales. Así, su legitimidad no logra saltar el cerco de la fábrica y la revista del gremio. En ese caso, el salto a la política deba quizás incluir los códigos comunicacionales con los que se han construido su electorado Martín Insaurralde o Sergio Massa.
Existen hoy más de 3 mil organi-zaciones gremiales, lo que habla de la dificultad para la representación que
enfrentan los trabajadores. La falta de democracia interna sobre la que muchos dirigentes suelen recostar sus manda-
tos, desgastan al sindicalismo en la medida en que no permite oxigenar su funcionamiento, lo aísla de la sociedad y no permite el surgimiento de mejo-
res dirigentes.
Es necesario reconstituir las estructuras sindicales desde las
bases siguiendo nuestro modelo sindical, intentando complementar sus
reclamos con los del resto de la sociedad a través de una mejor comunicación. No esperar que algún dirigente po-lítico elija un gremialista, pero tampoco hacer política con la única racionalidad del reclamo. El desafío es articular intereses y generar consensos de cara a la sociedad. Otra vez el impuesto a las ganancias: no es solo reclamar la ac-tualización, sino además explicar cómo su retraso achica el mercado interno y traducir esto en votos.
En resumen, se trata de profundizar la lucha con la de-mocratización de las prácticas gremiales, desde la perspec-tiva de un sindicalismo de gravitación nacional, sin caer en marginalizaciones o encandilamientos de factor de poder.
Quizás con los sindicalistas pasa como con los intendentes del conurbano. Su legitimidad no logra saltar el cerco de la fábrica y la revista del gremio. Quizás el salto a la política deba incluir los códigos comunicacionales de Insaurralde o Massa.
32
revista turba
3333
turba dossier
El movimiento obrero argentino tiene una de las tradiciones de organización más ricas del continente. Pueden rastrearse las herencias de los anarcosindicalistas del siglo XIX, el avance
de las corrientes socialistas, la represión al comunismo y su retroceso en el mundo sindical. Sin embargo, el nudo conceptual para entender al sindicalismo argentino es, ineludiblemente, el peronismo. Éste no solo representa el pasaje a una sociedad industrial de masas y a una dinámica estatal moderna, sino también el momento de estructuración de un nuevo modelo sindical.
El peronismo le dio centralidad y verticalidad a la representación sindical y lo posicionó como un actor vinculado necesariamente con el Estado. Ese modelo provocó una fuerte transformación en el vínculo trabajo-capital: de ser una relación “entre privados” pasó a ser una relación de la vida pública, tutelada y regulada por
el Estado. Por otra parte, la organización obrera pasó de una lógica mutualista y autónoma de la política, a una acción colectiva signada por la estatalización. Estos ras-gos son obra política del peronismo, pero no se limitan a él: lo trascienden y se vuelven su rasgo determinante.
Peronismo: ¿Cuál es el sujeto transformador?Uno de los rasgos distintivos del kirchnerismo es la proliferación de agrupaciones de la juventud en la direccionalidad política, ideológica y cultural del movi-miento. Esto es porque se la considera un sujeto polí-tico transformador, marcando una evidente diferencia con el ideario del primer peronismo, para el que el suje-to transformador era el trabajador organizado sindical-mente. Esta operación ideológica no es decorativa, sino que expresa una toma de posición en la que subyace una fuerte crítica a los sindicatos y a la legitimidad de la representación mediada.
El trabajador organizado como sujeto transformadorA diferencia del modelo peronista “clásico”, el kirchnerismo prioriza al agrupamiento político de la juventud. Sin embargo, el sujeto transformador sigue siendo el trabajador organizado. La actual fractura de la cúpula sindical beneficia al capital y su superación requiere de una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que garantice la democratización interna de las organizaciones.
Por Matías ZalduendoDocente y miembro de la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Integra la Mesa
Nacional de la CTA de los Argentinos como referente de la Juventud.
Los vectores de esa po-sición ideológica están vin-culados a dos herencias. Por un lado, una concepción que podríamos denominar “se-tentismo juvenil” (de aquella Juventud Peronista) que asocia a la dirigencia sindical con una posición política reaccionaria y retardataria; combinada con una mirada vanguardista que impugna la representación sin-dical y propone eliminar toda “mediación” entre la cúpula dirigencial y/o el líder y las masas. Asociado a esto hay un elemento emotivo que vincula al sindicalismo peronista de manera unívoca con el asesinato de muchos militantes juveniles que carac-terizó al período.
Un segundo elemento es el “liberal-democrático”, tributario de la prédica del primer alfonsinismo, que supone que la vida democrática es un espacio puro de representación individual que se expresa a través de los canales institucionales estatales. En este marco, los sindicatos son una corporación que evita que su vida interna se “democratice”.
En cambio, el ideario peronista se constituyó precisamente como una opción alternativa al modelo político liberal y se basó en el surgi-miento de representaciones madiadas sobre la constitución o el fortalecimiento de grupos sociales (sindicatos, empresarios, Iglesia) que consiguieron mejores canales para expresar sus demandas.
La unidad sindical: El desafío del movi-miento obreroLa deuda con la participación juvenil sindical se sostiene también en la moda noventista de considerar a los sindicatos como burocráticos y a los sindicalistas, unos ladrones. Para quitar esos estigmas resulta fundamental discutir en el campo nacional y popular cuál debe ser el sujeto transformador a favor de las grandes mayorías. Claramente no es el joven militante partidario, sino que es el trabajador organizado en su sindicato.
Cabe resaltar entonces el rol de nuestra Central que conduce Hugo Yasky. Nacimos en la década de los ‘90 en un contexto donde se proclamaba el Fin de la Historia y se aplicaba el Consenso de Washington. Mientras un gran sector del movimiento obrero fue cómplice de ese proceso, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
organizó a la clase trabajadora en la defensa efectiva de sus derechos. Luego de esa resis-tencia y del estallido del 2001, el gobierno de Néstor Kich-ner implicó un cambio a nivel nacional y latinoamericano: la agenda de la clase trabajado-ra plasmada en políticas de Estado.
En la actualidad podemos observar dos imágenes del
movimiento obrero. Por un lado, una supraestructura dividida en 5 centrales: 3 CGT y 2 CTA. Por otro, una base sin sindicatos fracturados (ni CTERA, ni UOM, ni UOCRA). Existe entonces abajo una regeneración de las estructu-ras sindicales tradicionales: un crecimiento del número de afiliados y de las tasas de representación de cada sector.
La actual situación de dispersión de las centrales representa el ideal de los grupos económicos concen-trados y de las oligarquías locales, de una Argentina sin sindicatos. Por eso, el desafío del movimiento obrero es lograr unidad: porque cuando los trabajadores nos orga-nizamos y tenemos poder, ellos pierden.
Frente a este panorama se vuelve necesaria una praxis que logre la
reunificación del movimiento, comprendiendo la vigencia del modelo sindical peronista de unicidad, pero atravesando un proceso que vuelva a dotarlo
de legitimidad. Para ello, debe haber competencia democrática
interna en cada sindicato. Es ne-cesaria una reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales que se centre en garantizar la
alternancia, a través de la fijación de un re-parto proporcional de los cargos y el ordenamiento
de la representación de las minorías; la prohibición de las reelecciones indefinidas; y/o el establecimiento de reglas para las presentaciones de listas opositoras que puedan ser cumplidas. Además, es importante construir con pluralidad una agenda del movimiento obrero que pueda discutir las necesidades del sindicalismo y del mundo del trabajo para este siglo XXI. Constituir una Corriente Sindical es lo que necesitamos para soñar con un futuro de mayores grados de unidad supraestructural del movimiento obrero argentino.
La situación de dispersión de las centrales representa el ideal de los grupos económicos concentrados y de las oligarquías locales. El desafío del movimiento obrero es lograr unidad.
34
revista turba
3535
turba dossier
Roberto “Beto” PianelliSecretario General de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
Esta es la cuestión:¡Transformación o corporación!
Trabajadores como sujeto fundamentalLos sindicatos son las organizaciones primarias de los
trabajadores. No son corporaciones que solo miran a su colectivo, aunque en eso se han convertido en los últimos 30 años: en corporaciones que no enmarcan sus políticas en un contexto nacional transformador. Algunos intere-ses que persiguen son ajenos a los trabajadores y valoran más la participación en los gobiernos que la representa-ción de los laburantes, lo que les permite a unos pocos sindicalistas obtener recursos que terminan en sus bolsi-llos. Esto fue moneda corriente en el menemismo, donde conducciones enteras transformaron a los sindicatos en apéndices patronales o de sus negocios particulares. Los trabajadores estamos librando batallas políticas para recuperar las organizaciones y poder elaborar políticas a favor de nuestro colectivo, pero siempre mirando al con-junto de la sociedad.
El subteNosotros como sindicato creamos políticas de transpor-
te. Pasamos de ser un objeto a un sujeto social y plantea-mos qué alternativas deben crearse en relación a la sociedad donde nos desenvolvemos. El resultado transformador tam-bién depende de que exista una participación propia activa
en la política nacional. Esto por supuesto no se superpone con el rol de los partidos y de los dirigentes políticos.
El sindicalismo nunca pasará de modaLas organizaciones primarias o sindicales van a existir
siempre. Eso es independiente del logro de la justicia so-cial o la igualdad, ni siquiera desaparecerían si se elimina-ran las clases sociales. De hecho, cuando hubo revolucio-nes encabezadas por trabajadores se planteó la discusión de si las organizaciones sindicales dejaban de tener sen-tido. Nunca dejarán de tenerlo, porque las tensiones son propias de la sociedad, porque siempre habrá reclamos y necesidad de organizarse para defender las conquistas.
¿Y el trasvasamiento generacional?“Los mejores años siempre fueron peronistas”. Yo
coincido con la canción: el primer gobierno de Perón fue el mejor momento para la clase trabajadora. Desde en-tonces, Argentina quedó inevitablemente cruzada por el peronismo. Sin embargo, el Partido Justicialista fue tam-bién parte de las políticas anti-obreras, de la Triple A, del gobierno de Isabel Perón o del menemismo. Pienso que esto causó que muchos jóvenes no se sientan identifica-dos con el peronismo, tal como me ha pasado a mí, que reivindico lo trascendental del período 1945-1955, pero no la época de Ítalo Luder, Herminio Iglesias, Isabel Perón o la Triple A. Tal vez por esas razones, hay una nueva gene-ración que no es peronista. Tampoco tiene una identidad definida, entraron al peronismo gracias al kirchnerismo y a los fenómenos ocurridos en los últimos diez años. Pero no hay una continuación generacional, porque las expe-riencias anteriores fueron nefastas para los trabajadores, con la contribución de la burocracia sindical.
PingPianelli juega con la paleta de metrodelegado y dice que el sindicato debe cambiar la lógica de los últimos 30 años y dejar de mirar solo a su colectivo. Meguira nos cruza con un revés-carpetazo-proyecto de ley, al que apuesta para solucionar el problema de la representatividad.
Horacio MeguiraDirector del Departamento Jurídico de la CTA.
La representatividad es la transformación
Representatividad como déficit fundamentalDesde la fundación de la Central de Trabajadores
de la Argentina (CTA) venimos intentando demostrar que el “modelo sindical argentino” es un engendro que impide la organización de los trabajadores y posibilita la injerencia del Estado en la vida interna de las orga-nizaciones. Hoy el concepto de Libertad Sindical está instalado: los trabajadores ya no están pendientes del reconocimiento del Estado, simplemente se organizan. Según el Observatorio de Derecho Social de la CTA, el 28 por ciento de los conflictos encuestados en 2012 no tenían en su titularidad un sindicato con personería gremial. Y en 2005 una encuesta oficial mostró que solo el 14,5 por ciento de los establecimientos tenían representación de los trabajadores en los lugares de trabajo. Esto confirma que la crisis de representación sindical era mucho más aguda de lo que veníamos denunciando.
La CTADesde 1998 denunciamos ante la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) la incompatibilidad de la ley argentina con el convenio 87 de libertad sindical. Esto tuvo sus frutos en los fundamentos de varios fallos de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el proyecto de ley del diputado Víctor De Gennaro refleja estos avances propo-
niendo el abandono definitivo del sistema de “unicidad promocionada por ley” que concedió el monopolio de la representación al sindicato con personería gremial, otorgándole un conjunto de “privilegios” que convertían a los sindicatos simplemente inscriptos en “sindicatos no sindicatos”. El proyecto entiende que todos los sindicatos son iguales ante la ley y, por tanto, desde su fundación tienen derechos plenos, con la sola obligación del registro especial. Solo al efecto de la negociación colectiva y para el supuesto de falta de acuerdo de las entidades para la representación paritaria, se instituye un sistema de “sindicato más representativo” para aquel que tiene más afiliados en el ámbito personal y territorial de la “unidad de negociación”.
AutonomíaTodos los conflictos sindicales o de trabajadores por su
representación deben dirimirse por un órgano indepen-diente. Los estatutos deben ser una norma colectiva libre y voluntaria de organización de los trabajadores, no pueden manipularse para adecuarlos a un modelo de gobernabili-dad impuesto por el Estado. Agotada la auto-organización de los estatutos sociales debe intervenir la Justicia del Trabajo, pero en ningún caso el Ministerio.
¿Cómo seguimos?Están dadas las condiciones para que un proyecto de
ley ayude a acrecentar la conciencia colectiva y permita que empleados, desempleados, precarizados, tercerizados, no registrados, domiciliarios, autónomos o aquellos que estén bajo cualquier forma de dependencia económica, o sea, todos los trabajadores, puedan organizarse sin injerencia de los gobiernos ni de los patrones.
Pongcon dos críticos del modelo sindical
36
revista turba
3737
turba dossier
Son las cinco y diez de la tarde. El Flaco se sube a su moto, apoya los pies en los estribos y, con un suave movimiento hacia delante de su muñeca derecha, acelera. Le toca un viaje corto, de 50 pesos. Es para
un despachante de aduana, el cliente principal que lo adoptó como su mensajero cuando le demostró confianza y resolu-ción: las dos claves del éxito para convertirse en un trabajador independiente. Se escucha el rugido del motor. En pocos segundos, él y su Honda CRV de 150 cilindradas desaparecen de la plazoleta de Cerrito y Mitre para perderse entre cientos de autos y otras decenas de motos por medio de la 9 de Julio.
A una cuadra de ahí, años atrás, El Pelado colgó la prime-ra bandera. No imaginaba que también estaba plantando la semilla de lo que se convertiría en un ícono del 19 y 20 de diciembre. Corría el año 1999 y Carlos Menem se iba del poder dejando un 27 por ciento de pobres y un 15 por ciento de desocupados. Miles de indemnizados sin trabajo vieron una posibilidad en un kiosko, un remis o una moto. La apertura comercial indiscriminada y el uno a uno, además de liquidar la industria nacional, hicieron que la moto importada estuviera al alcance de casi cualquiera. El boom de los delivery y de las mensajerías, lograron el resto. La expansión de los motoque-ros: la imagen más palmaria del trabajo precario y la decaden-cia de un fin de siglo.
El Pelado Mariano, origen peronista, hijo de madre y padre desaparecidos, vio lo que se venía y apeló a la organización. El primer Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes (SI-MECA), nació casi a la par de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), de los escraches a represores, los festivales, las movidas culturales. H.I.J.O.S. y SIMECA compartieron el primer local sobre la calle Venezuela,
asambleas, acciones, fiestas, historias de amor y la eferves-cencia política del fin de una época que los tuvo de protago-nistas. Era otro San Telmo, otra ciudad, otro país. Eran jóvenes haciendo política, antes del kirchnerismo.
Empezaron reclamando la incorporación de compañeros. Más tarde llegó la primera victoria: lograr que las concesiona-rias de las autopistas porteñas tengan una tarifa especial para las motos. Pero SIMECA fue más que un conjunto de hitos. Fue una experiencia sindical distinta que planteaba la hori-zontalidad, la democracia interna, las asambleas generales. La autonomía e independencia de cualquier poder como columna vertebral del gremio.
***El Flaco tenía 14 años y jugaba a la pelota con sus amigos
del barrio cuando ese país estallaba a pedazos, ese 19 y 20 que encontró a las motos en la Plaza de Mayo, rescatando a las Madres y a otras decenas de personas asfixiadas por los gases lacrimógenos que tiraba la policía de Fernando De La Rúa. Fueron los héroes de esas trágicas jornadas y se llevaron un muerto: Gastón Riva, un motoquero de 29 años, que cayó a pocos metros de Av. de Mayo y Tacuarí cerca de la una de la tarde del jueves 20.
-Lo más lindo de este laburo es la libertad -dice el Flaco, un cigarrillo en la mano derecha, una botella de seven-up en la izquierda, antes que lo interrumpa el ring del Nextel con la próxima diligencia.
El Flaco es Gastón, de Almirante Brown. Tiene la piel morocha, el pelo oscuro y usa un par de anteojos negros como vincha. El Flaco arrancó, como muchos, trabajando para una
Por María José Castells
El Flaco ama la libertad de su moto y le escapa a los curros de las mensajerías y de la política. El Pelado hizo historia, fundó SIMECA, revolucionó al sindicalismo y ahora tiene que empezar de nuevo. Del otro lado, un gremio que firma todos sus comunicados con la frase “Viva Perón”. Precarización, mística y patotas sindicales: tres historias cruzadas en el mundo motoquero.
Easy riders
mensajería. Sus primeros viajes fueron el descubrir de la gran ciudad. Primero, en tren con la bici, y más tarde, arriba de una Honda chica, de 125cc, usada. Venir a Buenos Aires era una odisea: la lluvia, la cadena atada con alambres, los golpes, las huellas en los huesos.
Una vez quiso dejar la moto y tener un sueldo fijo, es-tar calentito en invierno y no preocuparse por el tránsito, ni las multas. Fue el che, pibe de la recepcionista de Met, una AFJP exitosa en los ‘90. A menos de cumplir dos años, vino la estatización y se quedó sin trabajo. La empresa tercerizaba la limpieza, la seguridad, la mensajería y a algunos de sus empleados. El Flaco estaba entre ellos. Los trabajadores en blanco fueron reubicados en la ANSES y otras dependencias estatales; los tercerizados, no.
El Flaco es de la generación que “volvió a creer en la políti-ca”, pero él no cree: divide al mundo entre buenos y malos, y en su vida el Estado, muchas veces, quedó del lado incorrecto.
***Del lado de los malos también está la Asociación Sindical
de Motociclistas Mensajeros (ASIMM), el sindicato cercano a Gerónimo “Momo” Venegas, que termina cada comunicado con la frase “Viva Perón”. ASIMM tiene un plan para “regular” la actividad: una suerte de registro obligatorio de motoqueros que otorgaría el gobierno de la ciudad conjuntamente con el sindicato. El espíritu de la medida es, en teoría, limitar la preca-riedad laboral, pero al mismo tiempo significa el fin del trabajo independiente.
Para el Flaco, no soluciona nada: es un curro, del sindi-cato y del gobierno de Mauricio Macri. Una nueva fuente de
recaudación en complicidad con la patronal, que monopo-lizaría el servicio de mensajería en la Ciudad -un rubro que nuclea a casi 50 mil trabajadores entre motoqueros, ciclistas y cadetes a pie.
-Las mensajerías te chupan la sangre. Si sos piola, tenés que poder armar algo por tu cuenta -se queja.
Algo es liberarse de las mensajerías que pagan un mes más tarde y la mitad de lo que cobran los viajes. Es conse-guir un grupito de clientes propios y buscar un remplazo en caso de superponerse dos viajes. Eso es fácil: la indepen-dencia es proporcional a la sociabilidad. El tiempo abajo de la moto se pasa en plazas o esquinas del centro, entre com-pañeros del mismo palo, reconvertidos en amigos a costa de almuerzos, cervezas y porros, siempre a la espera del próximo llamado.
***La historia de SIMECA es larga y sinuosa: a su fama
mundial por representar esa nueva manera de sindicalismo, le siguieron las donaciones de Holanda y España, el coque-teo con el ministro de Trabajo Carlos Tomada y la promesa de una personería jurídica que nunca llegó, la incorporación a la CTA y su pronta fractura, los éxodos del propio gremio, el kirchnerismo y el fin para muchos de sus fundadores de una etapa que se parece mucho a una epopeya.
El Pelado no baja los brazos. Apenas intuyó el desguace, dijo basta y armó Motokeros Trabajadores Argentinos, más conocido como el MTA, la misma sigla que tuvo la fracción sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) en los noventa para hacerle frente a las políticas neoliberales. Con él se fueron muchos, sobre todo los que siguieron laburando con la moto. El resto se desparramó entre cargos públicos y los que se quedaron en el rubro de la mensajería, pero que ahora reparten cosas en camioneta.
El MTA es hoy lo que SIMECA en su momento. Es el sindicalismo distinto, organizado, participativo y combativo, que disputa su reconocimiento en la calle, codo a codo con la burocracia sindical de ASIMM, que manda patotas y hasta fue acusada de repartir piñas a más de un motoquero que no quiso hacerse el registro que ellos imponen.
Mientras tanto, en la plaza de esas jornadas gloriosas, El Flaco espera el próximo llamado, mira de afuera. Sabe que su libertad está condicionada, pero solo cree en la solidari-dad entre motoqueros, la ley primera. Suena su nextel, se pone el casco casi haciendo presión de tan nuevo que está y, dando unos pasos hacia atrás, mientras sujeta el manubrio con las dos manos, consigue que la pata de metal que sos-tenía su moto erguida quede levantada. Enciende el motor y se escapa, otra vez.
foto: Alejandro rodriguez (www.enlavuelta.org)





















![MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 · PDF fileMODERNISMO Y 98 [2] Juan Ramón Cervera marxistas, anarquistas, socialistas y sindicalistas son los](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5a7a7f2d7f8b9a563b8b5574/modernismo-y-generacin-del-98-y-98-2-juan-ramn-cervera-marxistas-anarquistas.jpg)