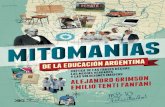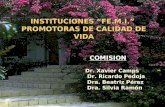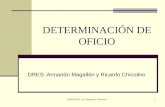Dr. Ricardo Grimson
-
Upload
greuze-mktg-agency -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Dr. Ricardo Grimson
HACIA LA RESPONSABILIDAD POR WILBUR RICARDO GRIMSON La mayor o menor cercanía de los adultos con los jóvenes no se logra intempestivamente, a partir de la urgencia de un conflicto. El cultivo de la proximidad, las formas en que una familia genera los espacios de encuentro para dialogar, compartir problemas y elaborar conflictos, es una de las claves para reconstruir un rol adulto apropiado para favorecer el crecimiento de los jóvenes. Pero dialogar no implica mimetizarse con ellos, sino por el contrario, enriquecer la conversación con la "voz" adulta. Toda familia instala una serie de hábitos que se entremezclan con su propia historia y la de las familias de origen. No son modos rígidos ni inflexibles. Son formas de adaptarse a la propia interacción, a los cambios que se dan en una misma familia, a la variación del número de miembros por nacimientos, distanciamientos, crecimiento, etc. También cada familia lleva inscripta una forma de hacer frente a las crisis que se presentan durante la evolución normal de su desarrollo. Cuando sobreviene un conflicto es tarde para preguntarse de qué manera lo encaramos. Se lo encara según la manera habitual que el grupo haya ido cultivando. La repercusión de cualquier conflicto en general abarca y afecta a todos los convivientes. Por eso en las familias de principios del siglo XX, que tenían en común la convivencia de miembros de tres generaciones, afectaban a un volumen más numeroso de integrantes. La familia nuclear en cambio tiene límites más reducidos. Es más rígida. Todo impacta más. En las familias tradicionales la crisis cuestiona la constitución de la familia y las figuras más representativas (los líderes) se preocupan por mantener el orden, la tradición y evitar innovar. Sus integrantes han sido moldeados por familias que preveían el destino de cada hijo en forma ligada a su posición en el orden de los nacimientos. Y era común el apareamiento de los hijos entre familias conocidas como señal de mutua aprobación. Aún en forma menos tradicional o explícita las familias depositaban en los hijos la esperanza de una continuidad con el camino recorrido por los padres. El padre escribano tiene un hijo que hereda su profesión. Al padre médico en cierta medida le ocurre algo similar. En su propio ámbito el ebanista prepara a su hijo para continuarlo.
La época más reciente, a la que algunos llaman post moderna, cambia todos estos modos por contraposiciones más difíciles de aceptar. Hemos visto el conflicto que representa para un padre que es músico clásico tener un hijo dedicado al jazz, y vivirlo como una traición. Sorprende la dificultad en expresar lo que el padre siente. Está abrumado por un sentimiento que lo invade y que al no expresarse dificulta todo entendimiento. Proponemos que la familia elija, instale, desarrolle un sistema que le permita hacer frente a alteraciones volcadas en la convivencia, muchas veces sin explicitarlo con anticipación. Es tormentoso el momento en que se percibe una diferencia de opiniones ya que esto es vivido con sorpresa y muchas veces rechazado antes de conocer sus fundamentos. Cuando el Encargado de Políticas de Drogas de los EEUU habló en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (1989) anunció que iba a presentar un arma que se proponía acabar con las dificultades que en una familia genera el consumo de drogas. Todos creíamos estar frente a la presentación de un cañón de grueso calibre pero nos sorprendió hablando de la mesa familiar como lugar de reunión apto para planteos que se quisieran presentar ante el grupo, como campo en el que resolver los conflictos. En el camino que va de la niñez hasta la adultez de los hijos, la familia actual pasa cada vez menos tiempo junta y la convivencia se ve muchas veces reducida a su mínima expresión. Estamos casi seguros de que la modificación de esta situación como costumbre, prepara a la familia para enfrentar dificultades, ayuda a limar asperezas, reduce la intensidad de los conflictos, permite un nivel de participación adecuado. Es decir que previene el mal manejo de conflictos. Todo lo que lleva al desgaste y el deterioro. En ese camino puede lograrse el acceso a la adquisición de conductas responsables. Esto se puede entender, pero es más difícil anticiparlo como recurso ya que deriva de una determinada acumulación de experiencias. O recomendarlo como sistema. Es que resulta de la experiencia y se aquilata enfrentando crisis. Casi seguramente no supone la inexistencia de la turbulencia en el grupo. En la historia de cada familia hay aspectos generales de la relación en común, así como hay aspectos particulares. Sería óptimo disponer de un amplio repertorio de actividades informales que contemplen el reconocimiento de la diversidad de intereses de los padres y los hijos, alternando a los participantes. En la vida de la familia esto puede tomar el lugar de viajes compartidos entre un padre o una madre y un hijo o hija. También puede contemplar intereses específicos
como ser presenciar entre algunos una actividad deportiva, participar de un recital, ir de pesca o realizar actividades equivalentes siguiendo intereses. También tiene que ver con tomar conciencia de que la responsabilidad es algo que se valora y desarrolla. Hay un espacio de la vida familiar que debe cuidarse y tenerse en cuenta como de valor positivo, que está contemplado en lo que venimos diciendo. Lo sintetizamos en la reunión de sobremesa en que se pueden presentar problemas como ser autorizaciones, explicación de peleas, incidentes de tráfico, situaciones derivadas de salidas nocturnas, o de los horarios de las mismas. Casi siempre el aprovechamiento de ese espacio –que también puede ser otro comparable- resulta útil para dejar claros criterios compartidos, cuando los hay, para explicar situaciones complicadas, o para decidir que alguna cuestión que hace a las variaciones de la convivencia requiere una atención especial. O puede ser que todos se tomen un tiempo para pensar la situación, para luego volver a reunirse y buscar un acuerdo en lo que se opina, piensa, siente. Específicamente debería servir para advertir riesgos no reconocidos y para instalar la responsabilidad como valor a ejercitar. Pueden surgir dificultades de conducta en el proceso educativo escolar, no estar aprovechando el tiempo para rendir adecuadamente en los estudios, plantear la necesitad de contar con orientación en los estudios, buscar una ocupación rentada, o plantearse cambios en actividades laborales. Se trata de instalar una especie de recurso de debate que tome en cuenta la opinión de padres e hijos, anticipe evoluciones negativas en estudios o emprendimientos laborales, asociaciones con amigos que resultan en distracción o pérdida de intereses anteriores, aparentes desmotivaciones en proyectos emprendidos, etc. La actual generación de padres no comparte la responsabilidad como un valor a incorporar en la evaluación de las conductas. En algunas oportunidades hemos visto este mecanismo extenderse a diversas familias que comparten el punto de vista de aprovechar de esta manera la interacción positiva del grupo familiar. Y esto lleva a realizar reuniones de varias familias en torno a algún tema que afecta a todos y que aguarda una resolución consensuada. En una experiencia vivida en una escuela privada que se pensaba a sí misma como de avanzada pedagógica, surgió el interés de los administradores de la institución por adquirir un campo deportivo anexo al establecimiento. Solicitaron que los padres se hicieran cargo del gasto. Tuvieron un rechazo fenomenal. Nadie quiso seguir llenando arcas ajenas para un
destino con título ajeno y un gasto de inversión personal. Había quedado a la vista el afán lucrativo y cómodo de los gestores de la experiencia pedagógica-financiera, con mayor énfasis en la segunda parte. La misma institución culminó la despedida del secundario de un grupo que la había acompañado desde el Jardín de Infantes criticando severamente en forma pública a la alumna elegida por sus compañeros para el discurso de despedida del grupo. Había realizado una evaluación simpática de lo positivo recibido y de lo negativo impuesto o exigido. Había sido tan juiciosa la evaluación que las autoridades no pudieron resistir y exhibieron el autoritarismo rampante que yacía tras el supuesto liberalismo pedagógico. No quedaba nada de equilibrio cuando debían enfrentar la realidad. "Quien me critica no me enseña nada" "Desprecia lo que le he dado". Tanta estupidez produjo una respuesta de los jóvenes y padres que demolió de una vez por todas los mitos sobre los que se basaba la institución. En la familia los derechos son cuestiones a debatir si es posible sin restricciones excesivas y en todo caso mediando las explicaciones del caso. Y pueden tener vigencia temporaria. El "por ahora no creo que sea conveniente" puede ser razonable si no es prejuicioso y evalúa una realidad de la explosión adolescente no siempre conciente de su capacidad de desconocer riesgos. De todos modos algo debe hacerse para evitar lo que se ha dado en llamar la orfandad virtual de esta generación de jóvenes que dejan de circular por sus casas salvo a la hora en que todos duermen. A los que cuesta despertar un domingo. En cuya compañía se pasa poco tiempo. Las encuestas indican que en el nivel secundario –o sea en un enclave que soporta la posibilidad de cursar este nivel educativo- los padres andan por un lado y sus hijos por otro y se cruzan escasamente, compartiendo el mínimo de interacción y pareciendo desconocidos, tiene mal pronóstico. Los resultados de las encuestas tomadas por la Dirección de Doctorado de la UCA a padres cuyos hijos se ubican en el nivel secundario de su formación, muestran en las respuestas una sorprendente distancia respecto al conocimiento directo de sus hijos, de las personas o situaciones en que se encuentran, de sus amigos y –suponemos- de sus circunstancias. Esto marca cierta pasividad en el ejercicio del rol formativo paterno-materno. Para cumplir un rol lo primero que se necesita es presencia. Los participantes en
una situación pueden generar información disponible y compartida. En base a ello tomar decisiones, formalizar acuerdos. Manifestar desacuerdos. La falta de presencia y la ausencia de información básica expresa un nivel de aislamiento entre padres e hijos de las familias medias de nuestra sociedad, que no puede dejar de llamar la atención. La distancia merece una responsabilidad parental que no puede generar responsabilidad de los hijos. Es como si todos decidieron que resulta difícil convivir y que es mejor verse poco. Los participantes están dominados por intereses externos a la relación. La vida toma por escenario principal algo externo al grupo familiar. Esa distancia, que nos parece adecuada, debe ser el resultado de un alejamiento progresivo con el que se busca no confrontar diariamente. A la vez es posible que genere nuevas dificultades como resultado de la incomunicación. Debemos imaginar que para estas familias encontrarse no resulta placentero ni entusiasma, que hay un desgaste de la relación de afecto básica, que se está más cómodo preservando la distancia y se hace un cúmulo con aquello de lo que no llega a hablarse. En compensación hay centros de interés externos al grupo familiar que absorben a cada uno. Será en algunos casos el trabajo, o las dificultades propias de desarrollar un proyecto. Si este distanciamiento que naturalmente se va desarrollando se impone con el pasaje del tiempo, hace de la vida familiar un campo no cultivado. Por lo tanto estéril. La familia que rehuye el debate, demora la puesta en juego de opiniones y arriesga ser sorprendida por el desarrollo de conductas imprevistas. La rueda de debates no debe ser un centro de gestión, ni está para poner sellos a proyectos. Para un joven que define su interés y busca apoyo, la postergación puede ser vivida como una negativa final. No tiene por qué ser así. Pero el no tiene un valor en la delimitación educativa de lo que resulta factible. Y si es usado no por costumbre, sino por una lectura de riesgos, puede funcionar como modificador de condiciones, como re-definidor del proyecto. Son más las veces en que se comprueba que una aceptación apresurada es capaz de generar un campo irreal que no prepara para la adultez.