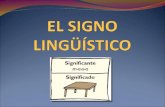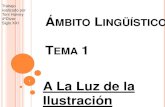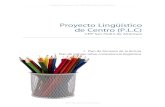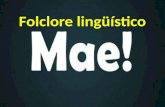ée - ESE Business School Chile...H. (1958). Esto pasó a ser una distinción que se aplica al uso...
Transcript of ée - ESE Business School Chile...H. (1958). Esto pasó a ser una distinción que se aplica al uso...

ée
ée

ée
ética empresarial Nota Técnica nº 1El concepto de trabajoProfesor: Javier Pinto
ée

ée
En la primera conversación entre dos personas hay dos preguntas bastante comunes: cómo te llamas y a qué te dedicas. La razón de la primera es bastante evidente, la segunda tiene un motivo menos claro; y eso precisamente lo hace más interesante. Lo que hacemos, aquello en lo cual gastamos parte importante de nuestro tiempo nos identifica. Incluso muchos apellidos significan una profesión, como Herrero, Pastor, Smith o Schweinsteiger. Pero esta identificación es tal no sólo por la cantidad de tiempo que le dedicamos a muestro trabajo, pues ocio y horas de sueño
nos pueden tomar más tiempo que nuestra actividad laboral semanal; o deberían hacerlo. El trabajo nos identificaría aun cuando trabajáramos dos o tres horas diarias. No es por tanto un problema de gasto de horas, sino del significado que le damos nosotros y la sociedad a lo que hacemos cuando hacemos eso que llamamos trabajar. El trabajo, por tanto, es una actividad que debería tener una significación especial, aunque no siempre la tiene.
Es en efecto cierto que aquella actividad que llamamos trabajo, profesión, empleo, labor, etc. no es siempre aquello con lo cual nos sentimos identificados. En otras palabras, nuestra ocupación no siempre se identifica con nuestra vocación, con aquello a lo que nos sentimos llamados a hacer. Es más, tal vez muchísimas personas ni siquiera han reflexionado acerca de su propia vocación más de un instante, porque no han tenido nunca la oportunidad de pensar en otra actividad más que en la que les permite sobrevivir. Esto se debe al hecho de que el trabajo tiene una condición esencial y anterior a la vocación, a saber, ser aquella actividad que nos permite satisfacer nuestras necesidades. El trabajo, en este sentido, es para una parte importante de la población, el medio esencial de subsistencia. El que no trabaja –parafraseando a San Pablo– no come. Por ello, en la medida que nuestra subsistencia o la de otros dependa de lo que podamos hacer y producir, entonces el trabajo se vuelve una suerte de condena y obligatoriedad, del mismo modo como es una condena para el hombre vivir siempre en una situación de necesidad. Es precisamente en este sentido como el trabajo adquiere su primera significación: una carga permanente o una suerte de condena que deviene por la naturaleza humana que está siempre en estado de necesidad. En efecto, en los albores de nuestra cultura, en la antigüedad griega y romana, fue condición de privilegio no la obtención de un buen trabajo (como sería hoy), sino la de librarse de esta condena cuando se estuviera en una situación en la que que otros trabajaran por mí, en la que otros me sirvieran.
En efecto, en la Grecia Clásica de los siglos IV y III a.C., se hacía la distinción entre la actividad servil
Elton Mayo
1. Trabajo Práctico y Trabajo Productivo

ée
y las artes liberales, y sólo a la primera se la consideraba propiamente como trabajo1. Verse liberado de toda labor servil se consideraba un privilegio y los griegos tenían una palabra especial para esa libertad: la llamaban skolé (el equivalente al otium latino)2. Así, como explica María Pía Chirinos, el concepto de trabajo en la Antigüedad tiene un sentido peyorativo, por cuanto la realización del hombre, del ciudadano griego particularmente, presenta como condición de posibilidad la no-laboriosidad (askolé o neg-otium); el trabajo o el negocio debía ser la actividad propia de animales, esclavos y mujeres3. De este modo afloran desde la Antigüedad griega los saberes liberales en contraposición a los serviles; aquellos que perfeccionan al hombre en tanto que están eximidos de toda utilidad4.
Vemos, en efecto, que la misma etimología de la palabra trabajo apunta indudablemente a identificar una actividad esforzada (onerosa y molesta). Trabajo tiene su origen etimológico en la voz latina tripalium, que es el nombre de un instrumento de tortura que se construía como una especie de cepo con tres palos cruzados a los cuales se ataba a la víctima. Tripaliare, explica Millán-Puelles, significó originalmente atar a un hombre al tripalium. El trabajo es, pues, una actividad en la que el sujeto que la lleva a cabo no es solamente activo, sino también pasivo; no se comporta solamente como un agente, sino como un paciente, pues sufre una cierta carga obligatoria (toil como se describe en inglés, que significa tanto fatiga como labor). Así, el trabajo es una cierta contrariedad o un cierto sufrir. El trabajo es, en este sentido, el ejercicio de una fuerza y, además, el padecimiento de una carga o de un peso que es necesario soportar y que molesta a quien tiene que sufrirlo. 1 Los griegos, en efecto, hacían una distinción entre la actividad que se desarrolla con nuestras manos, y aquella que se pone en práctica con nuestros cuerpos. Esto, en la cultura griega diferencia a aquellos que trabajan con sus manos, artesano o cheiro technes, de los que trabajan con sus cuerpos (to somati ergazesthai) atendiendo las necesidades de los demás. Véase Arendt, H. (1958). Esto pasó a ser una distinción que se aplica al uso lingüístico en la antigüedad y en la modernidad, por cuanto el término labor nunca hace referencia al producto terminado, al resultado del trabajo, sino que se refiere a la misma acción que produce un resultado. La palabra producto, en cambio, deriva del concepto de trabajo e incluso podemos utilizarlas como sinónimos. Sin embargo, la modernidad no elabora ninguna teoría en la que el animal laborans y el homo faber, la labor de nuestros cuerpos y el trabajo de nuestras manos, se distingan. Sólo la moderna distinción entre labor productiva y labor improductiva que se desarrolla en la modernidad se acerca a la consideración de trabajo y labor como acciones distintas, y no es casualidad que los dos teóricos más importantes en este campo, Adam Smith y Karl Marx, basaron en ella toda la estructura de su argumentación. Arendt, H. (1958), p. 102. Para Hannah Arendt es signo de que todo laborar no deja nada tras de sí y que el resultado del esfuerzo se consuma casi tan rápidamente como se gasta el esfuerzo. No obstante, dicho esfuerzo, a pesar de su futilidad, nace de un gran apremio y está motivado por su impulso mucho más poderoso que cualquier otro, ya que de él depende la propia vida. Arendt, H. (1958), p. 102. La labor –sigue Arendt– es un esfuerzo, y esencialmente un trabajo, pero no tiene un sentido productivo de introducir un cambio en la realidad, sino más bien de mantenimiento del consumo sin esfuerzo por parte de otras personas. La labor es, en la Grecia clásica, la actividad de los esclavos que permitían con sus servicios que los ciudadanos participaran de la vida de la polis sin tener que preocuparse de las exigencias que representaban las necesidades inherentes a la vida humana. A diferencia de la productividad del trabajo del artesano, que añade nuevos objetos al artificio humano, la productividad de la labor sólo obtiene objetos de manera incidental y fundamentalmente se interesa por los medios de su propia producción.2 Pieper, J. (2003), pp. 11-14.3 Para Nicolás Grimaldi, es un hecho notable que la lengua griega no disponga de una palabra equivalente a lo que nosotros entendemos por trabajo. En general, los griegos tenían conceptos para la actividad (energeia) el ejercicio, la función, la operación (ergon), el arte, la artesanía, el oficio (techné), la producción (poiesis) y la formación de un talento o el desarrollo de una aptitud (praxis). Designaban también con acierto el esfuerzo (ponos) que acompañaba todos los conceptos anteriores, pero no existió una palabra para todo ello en conjunto. Grimaldi, N. (2000), p. 21.4 Chirinos, M. P. (2006), p. 119.

ée
Luego puede ocurrir que el trabajo se realice con gusto, pero no por un puro gusto, ya que incluye siempre el padecimiento de una carga, sin la cual el trabajo sería en estricto sentido una actividad pura y libre5, tal como se lo había propuesto Marx en El Capital para la sociedad comunista; lo cual es utópico.
En este sentido el trabajo originalmente se identifica con una cierta obligatoriedad, una situación negativa, como una condena, en donde no podemos hacer otra cosa distinta de la que realizamos, precisamente porque nos obligan las necesidades o las circunstancias que todos vivimos naturalmente. Si hay necesidad, estamos obligados a trabajar.
¿Pero se agota el concepto de trabajo en una significación negativa? ¿Es realmente necesaria una reformulación positiva del trabajo? Una comprensión del trabajo como una actividad positiva podría en principio ser interesante por dos motivos poco saludables del punto de vista moral. El primero, está presente en los inicios de la psicología laboral a comienzo del siglo XX con los Hawthorne Studies de Elton Mayo. Este psicólogo norteamericano (1880-1949), profesor de investigación industrial de la Universidad de Harvard, comprende que los problemas más relevantes que debe solucionar la teoría administrativa son la aplicación de la ciencia y las habilidades técnicas a bienes materiales o productos, la ordenación sistemática de las operaciones, y la organización de equipos de trabajo, es decir, de una cooperación sostenida6. Con este objetivo, que tiene una clara orientación hacia la productividad, Mayo y algunos de sus colaboradores de la universidad desarrollan un estudio para comprobar la incidencia de la luminosidad en el aumento de la productividad. En una primera etapa, los resultados de la investigación fueron auspiciosos, pues, cuando la luz del lugar de trabajo era más alta, la productividad aumentaba. Sin embargo, esto ocurrió también cuando la luminosidad bajaba. La baja productividad se mantenía cuando la luz del lugar de trabajo no tenía variación. Al final del estudio, Mayo y los demás investigadores llegaron a la conclusión de que no eran los cambios en las condiciones físicas de trabajo lo que afectaba la productividad de los trabajadores, sino el hecho de que alguien estuviera realmente preocupado y pendiente de las condiciones de trabajo. A esto se sumaba, según Mayo, el hecho de que se les daba a los trabajadores la oportunidad de discutir cualquier eventual cambio en el lugar de trabajo antes de que este efectivamente ocurriera7. Así, eran los aspectos más bien sociales y humanos los que mejoraban la percepción de los propios trabajadores respecto de su trabajo. Sin embargo, las conclusiones de Mayo, que son muy sugerentes desde la perspectiva filosófica, pueden tener un problema importante cuando se considera que vale la pena preocuparse por los trabajadores e incluso tomar en cuenta sus opiniones, pero con una finalidad puramente instrumental, es decir, sólo con el objetivo de mejorar la productividad. No sabemos si esta era la única intención de Elton Mayo, pero si la fuera, su teoría no deja de ser una justificación instrumental para recuperar una visión positiva del trabajo.
El segundo motivo, más mundano, puede sostenerse sobre la idea de una resignación: cuando el trabajo es realmente una carga, un peso y una suerte de tortura de cinco o seis días a la semana, a veces sólo queda la alternativa de valorarlo como un medio que permite otras actividades para le tiempo de
5 Millán-Puelles, A. (1984), pp. 559-560.6 Mayo, E. (1949).7 The Economist, The Hawthorne effect, Nov 2008

ée
ocio, comprando, pagando nuevas experiencias, viajando y haciendo todo lo que me permita el salario. Es decir, es otro viejo instrumentalismo, pero esta vez por asumido por parte del mismo trabajador, que valora el trabajo simplemente como un empleo, como una fuente de ingresos y, por lo tanto, de facilitación del consumo y de un mejor descanso. Esta forma de vida está bien descrita por Al Gini como en síndrome del trabajo y la deuda, como una forma de vida exagerada, donde la compra se identifica con un estilo de vida y luego reemplaza el sentido de la existencia, con todo el vacío que esto implica. En este tipo de vida, el consume exige la deuda y el trabajo corre el riesgo de ir progresivamente transformándose en una actividad orientada a pagar lo adeudado8; a cubrir las tarjetas de créditos. El Sociólogo Zygmunt Bauman también suma críticas a esta forma de vida, en especial cuando, según él, hoy en día los nuevos pobres son simplemente los que no pueden consumir9.
Sin embargo, más allá de una visión meramente instrumental del trabajo, todavía parece necesario reformularlo como una actividad intrínsecamente positiva, valorable no sólo por los resultados que consigue, sino también por ser una oportunidad de desarrollo, satisfacción y crecimiento personal. Esta idea puede sostenerse cuando pensamos qué haríamos si todas nuestras necesidades estuvieran cubiertas o, en otras palabras, si fuéramos extremadamente ricos. Si así fuera, después de un tiempo de comprar todo lo que consideramos necesario para un buen vivir, de ayudar a nuestros cercanos, de probablemente viajar, después de unas largas vacaciones, después de todo esto, es probable que nos buscáramos alguna actividad. Tal vez nuestro trabajo sería la administración de nuestra fortuna, la creación de una fundación o alguna ONG orientada a causa que consideráramos nobles. En fin, si tuviéramos todas nuestras necesidades cubiertas, es bastante probable que volviéramos a trabajar, ya no por necesidad, sino por aquellos motivos que hacen del trabajo precisamente una actividad positiva en sí misma.
Pero ¿cuáles son esos motivos? En primer lugar podemos considerar que si el trabajo puede ser realizado fuera de necesidad o instrumentalidad, eso nos permite comprender que es un tipo de acción que se define “desde dentro”, es decir, desde mi propia decisión y en vistas de una finalidad que es un bien personal e íntimo con el que me identifico. Esto no significa simplemente que el trabajo es libre porque tengo alternativas u oportunidades de empleo, porque puedo llegar a querer hacer este u otro trabajo, sino porque también puedo llegar a considerar que esto que hago es ya mi trabajo, incluso aunque sea la única alternativa que he tenido. Mi trabajo es idealmente lo que yo decido que es mi trabajo. Esto significa que el trabajo es una actividad que puede ser querida, es libre, con sentido, orientada a un fin personal, manifestación de mi propia personalidad y de mis ideas, en fin, puede ser una vocación lograda.
El que se ha enriquecido, que no está ni siquiera contratado por alguien, que no tiene necesidad de trabajar, pero que con sentido altruista ha fundado una ONG para la defensa del bosque nativo, o que considera que su laboral actividad será desde ahora en adelante la jardinería, o tal vez la administración de sus recursos financieros; ese nuevo millonario puede decir con toda legitimidad que cualquiera de esas actividades pueden ser su trabajo, si él o ella considera alguna de ellas como tal. Es por esto que podemos decir que un sacerdote, un rabino o un pastor trabajan. También podemos decirlo de la dueña
8 Gini, A. (2001), p. 148. 9 Bauman, Z. (2004)

ée
de casa, especialmente esa que ha decido quedarse en casa para administrarla de manera profesional. Y esto es válido también para un hombre que quiera cumplir las mismas funciones. Y esto es una idea que vale la pena decir no sólo para evitar las acusaciones de sexismo, sino más bien para señalar que el trabajo es un decisión personal, que incluso supera muchas veces las convenciones sociales, que habitualmente determinan qué es o no un trabajo propiamente tal.
Ahora bien, esta decisión personal puesta en práctica es descrita por la filosofía de Aristóteles10 como acción o praxis, que se diferencia de la dimensión puramente productiva de la acción o poiesis. El trabajo, si fuera sólo un medio de subsistencia, una mera instrumentalidad, quedaría reducido a su condición productiva, sería una mera poiesis.
10 Surge una dificultad en relación con el problema del significado negativo del trabajo en la antigüedad clásica, especialmente en Aristóteles. De este modo, aparece como algo contradictoria la fundamentación de una ética empresarial en una tradición del pensamiento moral que postula una concepción negativa de la actividad que tiene lugar dentro de una empresa. Este problema, explican Meikle, S. (1996) y Collins, D. (1987), impediría una descripción del trabajo como acción perfectiva, al menos en relación con el pensamiento aristotélico. Por lo tanto, una ética empresarial que promueva el desarrollo de virtud al modo de la virtud aristotélica sería, en principio, inconsistente. Sin embargo, es posible hacer tres observaciones con el fin de aclarar este problema:
1. No es cierto que todo trabajo en Aristóteles sea una actividad negativa. Hay referencias en Aristóteles acerca de un trabajo que no es de esclavos, como el caso del médico (Pol. 1282a). Por lo tanto, no todo el trabajo en Aristóteles es esclavitud o necesariamente una actividad negativa. Por otra parte, es necesario recordar que –como explica Hannah Arendt– los griegos hacían una distinción entre la actividad que se realizaba con las manos, y la que se llevaba a cabo con nuestros cuerpos. Los que trabajan con sus manos son artesanos o cheirotechnes, y se distinguen de los que trabajan con sus cuerpos (to somati ergazesthai), que dedican su actividad a servir las necesidades de los demás. Es esta última actividad la que puede ser considerada como de esclavos. Arendt, H. (1958). Esta distinción puede ser reconocida en Aristóteles: los esclavos y artesanos. En efecto, como decíamos previamente, en Aristóteles hay una referencia a ciertos oficios que no tiene una connotación negativa. Específicamente en la Ética a Nicómaco, Aristóteles explica que los arquitectos, zapateros y artesanos pueden interactuar con su trabajo y actuar justamente en esas relaciones (Et. Nic.1133a). Por lo tanto, no todo el trabajo en Aristóteles es el de los esclavos.
2. El concepto de trabajo en Aristóteles puede ser considerado como una función operativa (ergon) que es naturalmente humana y, por lo tanto, capaz de ser entendida como acto pe rfectivo. En efecto, es posible una descripción de la naturaleza de la acción humana como acto perfectivo respecto de la cual el trabajo en cuanto acto operativo (ergon) no se puede excluir a priori, puesto que con ello dejaría de ser un verdadero acto humano o un acto sin raciocinio o logos. Ergon, en efecto, es un concepto que se puede utilizar para describir el trabajo como una función verdaderamente humana en la teoría de Aristóteles. Ergon es un concepto que se refiere a la acción humana que puede ser perfectiva o caracterizada por la excelencia (areté) en la medida en que se trata de una acción que, siendo productiva (poiesis), está acompañada por la razón (logos), y que por lo tanto puede ser dirigida racionalmente, como señala Gómez-Lobo, A. (1989). Por lo tanto, es contradictorio excluir todo el trabajo humano de la posibilidad de ser considerado actividad perfectiva, al menos en la medida en que puede estar naturalmente acompañada de logos.
3. Aunque el trabajo siempre tiene una dimensión racional en cuanto que es un ergon, ello no significa que en algunos casos esa dimensión esté disminuida. La esclavitud en Aristóteles se justifica, por una parte, de modo convencional (Pol. 1255a) y, por otra, por una natural falta de sabiduría práctica en el que tiene la condición de esclavo. De hecho, para Aristóteles no todo el trabajo es esclavitud, y la esclavitud se debe a una consideración social. Walsh, M.M. (1997). Esto se refiere al hecho de que la sociedad puede reconocer a aquellos que poseen una sabiduría práctica disminuida (Pol. 1260a) y que sólo pueden actuar correctamente al recibir instrucciones de sus amos, lo que les proporciona la posibilidad de ejercer la virtud de la prudencia por medio de las instrucciones recibidas. Smith, A. 1983. El esclavo es entendido como tal en la medida en que él no tiene suficiente sabiduría práctica (phronesis), a pesar de que por naturaleza posee el razonamiento (logos), pero lo posee de modo disminuido, lo cual es un defecto y no una condición natural.

ée
En la teoría de la acción aristotélica, en efecto, es fundamental para la distinción en virtud de la cual se consideren aquellas actividades que son objeto de producción y otras que son objeto de acción o actuación, siendo una la actuación, y otra, la producción. Ni la acción es producción –dice Aristóteles– ni la producción es acción; acción y producción son distintas11 y difieren esencialmente12. Así, Respecto a la serie de actividades que se ponen en práctica como trabajo, podemos retomar una distinción que ya hacía Aristóteles y según la cual la actividad del hombre es una acción, una producción o fabricación (praxis o poiesis, agere o facere según distinguieran en la antigüedad griegos y romanos, respectivamente). En la filosofía griega y medieval la actividad del hombre se desglosaba en dos tipos: praxis, que se tradujo al latín por actio (agere, actum) y al castellano por ‘acción’; y poiesis, que se tradujo al latín por factio (facere, factum) y al castellano por ‘producción’. A la primera categoría se adscribían todas las acciones correspondientes al saber ético y jurídico, es decir, todas las acciones morales, definidas especialmente como aquellas que perfeccionan al sujeto que las realiza en cuanto hombre. El ámbito de la moralidad es el ámbito de la praxis; el ámbito de la vida humana en cuanto ordenada a su fin, el de la conducta buena o mala del sujeto13. A la segunda categoría se adscribían todas las acciones correspondientes al saber técnico y artístico, definidas como aquellas que configuran la realidad extra-subjetiva, la realidad del producto, y que perfeccionan al sujeto que las realiza sólo en cuanto a su saber hacer14. Lo factible, en efecto, es lo que se puede manufacturar y lo que se puede manejar. En este caso, la materia exterior se toma para ser transformada, como el escultor toma el mármol para hacer la estatua. Así, el fin de la operación es la obra producida o manufacturada. Lo agible, en cambio, es lo que puede ser realizado por una operación cuyo fin no es distinto de ella misma, pero con la particularidad de que permanece en el mismo operante, sin trascender a la materia exterior, ni para manufacturarla o transformarla, ni siquiera para manipularla o manejarla. Es lo que sucede de manera evidente en el acto de entender15, en cuanto que el resultado del entendimiento permanece en el mismo sujeto que entiende.
11 Et. Nic. 1140a.12 Pol. 1254a.13 Arregui, V. y Choza, J. (1991), p. 377. La palabra praxis, sustantivo derivado del verbo prattein como resultado de la unión de la raíz del verbo prag- con el sufijo -sis, podría traducirse como acción. Sería el sustantivo abstracto que significa el hecho de llevar a cabo algo. Mientras el verbo caracteriza un proceso que apunta a lo concreto, el sustantivo dice relación a un momento fijo de ese proceso y, por consiguiente, a una abstracción de él. Los derivados en -sis, correspondientes al -tio latino y al castellano -ción, ya presentes en Homero y mucho más desarrollados en el lenguaje filosófico de Aristóteles, han dado lugar a los nombres de acción, mientras que los derivados en -ma se refieren más bien a un estado pasivo. Así, del verbo pratto deriva tanto la praxis como los pragma. En el primer caso, el significado, todavía genérico, correspondería a la acción de hacer, la acción de llevar a cabo algo, mientras que los pragma harían referencia a los resultados ya alcanzados, las obras hechas. Lo mismo cabría decir del sustantivo poiesis, resultante de la fusión de la raíz del verbo poiein con el mismo sufijo -sis. También en este caso, dado que el verbo poiéo tiene como significado general –denominador común de todas sus acepciones– el de hacer, poiesis apunta, ya desde Homero, a la acción de hacer en el sentido de producir. Una de las acepciones de poiesis fue declinando hacia la significación de la creación humana que tiene como elemento característico el ser imitación –mimesis: la creación artística. Lo esencial del término es, sin embargo, la producción, el hacer surgir una realidad, aunque tanto en Platón como luego en Aristóteles aparece esa doble acepción del término: aquella más general de producción como realización artificial de alguna cosa y la más específica de producción artística, sobre todo la que se comunica a través del logos, la palabra, la acción de poetizar cuya obra es la poesía. Otxotorena, J. M. (1989), p. 57.14 Palacios, L. E. (1978), p. 60.15 Fís. 202a13-b29.

ée
Aristóteles veía con claridad que, para el caso de la producción, la efectividad de aquello que se logra, el término de la producción, está en el resultado y no en quien pone en práctica la actividad productiva; es decir, que el foco de atención debe ser puesto, en este caso, en lo producido, no en el productor16. La actividad de alguien es productiva y eficaz en virtud del resultado o del cambio real conseguido en algo distinto de quien actúa. Sin embargo, la actividad sigue siendo mérito del agente y la eficacia se atribuye a quien realiza la acción. La distinción está en el hecho de que precisamente en razón del resultado podemos llamar eficaz al agente y no en razón de haber puesto en práctica alguna actividad productiva particular sin mirar la realidad del resultado conseguido.
Para la producción, si hay algún cambio implicado, no es inmediatamente importante el cambio en el agente, sino en el paciente. Esto no significa –dicho en términos filosóficos– que el cambio en el agente sea indiferente, sino que la actividad respecto a la cual puede decirse que el agente ejerce realmente su estatuto de agente productivo, no se dice sólo del agente, sino de él en relación a la calidad de lo producido17 Así, por ejemplo, el zapatero es, en cuanto fabricante de zapatos, un zapatero si y sólo si los zapatos son logrados, ya que este resultado (el par de zapatos producidos) es condición sine qua non para llamar zapatero a aquel hombre que ejerce la profesión. Del mismo modo, un zapatero es llamado buen zapatero en cuanto que el resultado es efectivo y eficiente: un buen par de zapatos.
Lo central en la actividad productiva, en cambio, es el resultado de la actividad, y en virtud de este resultado la producción está íntimamente unida al concepto de eficacia, que se entiende como la consecución efectiva de un resultado a través de una acción; acción cuya realidad se define por ser esencialmente causa o posibilidad de que algo llegue a ser de otra manera específica de la que era, ocasionando, por tanto, un nuevo estado de la realidad18. La eficacia es un concepto que une íntimamente al que realiza la acción y el resultado externo al agente que se logra con esa acción, pero en virtud de la existencia de una realidad distinta al que la ha producido y no por la mera iniciativa de haber actuado. En la producción no caben las buenas intenciones, sino los resultados.
(…) “la simple actividad productiva [que va] (…) desde la humilde fabricación de objetos de uso hasta la inspirada creación de obras de arte, no tiene más significado que el que se revela en el producto acabado y no intenta mostrar más de lo claramente visible al final del proceso de producción. La acción sin un nombre, un ‘quien’ unido a ella, carece de significado, mientras que una obra de arte mantiene su pertinencia conozcamos o no el nombre del artista”19.
Propio de la naturaleza de la actividad poietica o técnica es la objetividad, es decir, aquella cualidad por la cual una cosa es considerada por lo que ella misma es sin que tal consideración sea afectada por juicios apriorísticos; la verificabilidad, que supone que el mismo fenómeno que se considera puede reproducirse en condiciones iguales y que tendría el mismo contenido si se reprodujera en tales condiciones; la cuantificación, que supone la posibilidad de que la realidad que se considera sea susceptible de entenderse
16 Brock, S. L. (2000), p. 74.17 Brock, S. L. (2000), p. 69.18 Véase Arendt, H. (1958).19 Figuerola, J. (1970), p. 80.

ée
matemáticamente; y que haya causalidad mecánica, en virtud de la cual no sólo se conocerían las causas, sino que se asume que estas se comportarían con idéntica pauta o ritmo19.
Ahora bien, pese a todas las manifestaciones técnicas que vemos en la sociedad y los avances tecnológicos que presenciamos permanentemente, el ámbito de lo técnico y lo productivo no es un sistema activo, sino únicamente ejecutante. La verdadera iniciativa y fin de las acciones radica siempre en el ser humano. Por eso un aparato tan extraordinario como una moderna máquina calculadora no es esencialmente distinta a una cuña de madera usada para romper o la rueda de un molino que mueve agua. El trabajo y la empresa, por tanto, no se reducen a lo meramente fabril, ya que en el momento de hacerse cargo de lo técnico, deben asumir toda aquella realidad que va aparejada de los procesos de producción; pero procesos que en la totalidad de su realidad superan lo meramente técnico, porque lo que podemos llamar técnica se desarrolla junto con una autonomía peculiar distinta de lo técnico y propia del hombre, pues siempre es el ser humano quien la ejerce y le da un sentido como señor de su propia iniciativa20. Lo propio de la poiesis u objetividad de la acción es ordenarse desde y hacia la dimensión práxica o subjetiva de la acción.
La acción (praxis), en cambio, en su sentido más general significa tomar una iniciativa, emprender, comenzar o poner algo en movimiento, todo lo cual es el sentido original de la voz latina agere y que implica naturalmente la capacidad deliberativa. A este respecto Tomás de Aquino sostiene que acción es un concepto que considera inicialmente el inicio de un movimiento porque lo primero en virtud de lo cual se puede conjeturar que una cosa procede de otra es por el movimiento, ya que desde el instante en que por un movimiento cambia la disposición de un ser, es indudable que esto sucede debido a alguna causa. Y esta consideración de la acción, a diferencia de la producción, que se concentra en el resultado externo al agente, apunta al inicio y el resultado de un movimiento que radica y concluye en el mismo agente, por lo que la acción no quiere un resultado en un paciente externo (en un producto), sino en el mismo agente, porque aquello que se consigue es un bien para el propio agente en cuanto agente. Lo propio de la praxis es, pues, cambiar perfectivamente al mismo agente que ejecuta la actividad: es una mejora que consigue para sí la misma persona que actúa de acuerdo a su propia deliberación.
Ahora bien, a partir de esta distinción ya es posible entender que la acción en cuanto emprendimiento, deliberación o iniciativa es una consideración de la imposibilidad que tenemos de prever perfectamente los resultados de lo que se comienza de manera original, por cuanto es la propia naturaleza del comienzo el lugar donde radica el que al iniciarse algo nuevo no puede esperarse de ello lo mismo que cualquier cosa que haya ocurrido antes. Es inherente a todos los comienzos y a todos los orígenes de la praxis el carácter pasmoso de lo in esperado. Lo nuevo siempre se da en oposición a las abrumadoras desigualdades de las estadísticas y de su probabilidad, que para todos los fines prácticos se comprenden en el concepto de certeza. El hecho de que el hombre sea capaz de realizar una acción significa que puede esperarse de él lo inesperado21.
20 Véase Guardini, R. (2000).21 Cfr. Arendt, Hannah, La Condición Humana, op. cit., pp. 201-202.

ée
La acción tiene una inherente falta de predicción que no radica en la incapacidad para predecir las lógicas consecuencias de un acto particular, en cuyo caso un ordenador podría predecir el futuro, sino que deriva directamente de la historia que, como resultado de la acción, comienza y se establece tan pronto como pasa el fugaz momento del acto. Lo nuevo de la acción no radica únicamente en su inicio, en el emprendimiento, sino en todo el transcurso de la acción. Así, el problema estriba en que cualquiera que sea el carácter y contenido de la subsiguiente historia, ya sea interpretada en la vida privada o pública, ya implique a muchos o pocos actores, su pleno significado sólo puede revelarse cuando se ha vivido, cuando ha terminado su experiencia (aunque no por sus resultados, sino por su historia). A diferencia de la producción o la fabricación, en donde la luz para juzgar el producto acabado la proporciona la imagen o modelo captados de antemano por el ojo del artesano o productor, la luz que ilumina los procesos de acción, y por lo tanto todos los procesos históricos, sólo aparece en su final22, porque su final, siendo la intención del agente, le da sentido a lo que ha sido el desarrollo de la acción. En este sentido se entiende que el desarrollo y el final son lo mismo (en este sentido Arendt retomando a Aristóteles sostiene que vivir bien, eudaimon, y haber vivido bien, haber sido eudaimon, son lo mismo23, cuestión distinta de lo que ocurre en la producción, donde la producción y lo producido pueden entenderse de manera separada)24.
La mera consideración productiva deja de lado una dimensión de la acción (praxis) que es esencial en la conformación de la misma empresa, a saber, la vinculación que nace de la iniciativa personal de quienes participan de ella y lo impredecible de la acción individual de todos los miembros de la empresa. La empresa existe porque sus iniciadores así lo han querido y la misma empresa es po sible porque tiene una naturaleza particular, la de ser, primeramente, una comunidad de personas que tiene una serie de fines productivos cuyos resultados son conocidos de antemano tal como el artesano capta de antemano su producto acabado. La comunidad es en importancia, no temporalmente, anterior a la producción y ella se inicia y se desarrolla esencialmente por una acción y no por una producción; una empresa no se fabrica, sino que se emprende; de ahí que sus resultados finales en cuanto empresa sean inciertos, aunque sus productos puedan ser considerados con anterioridad al inicio de la producción.
En efecto, la producción no habla esencialmente de la iniciación de una comunidad o empresa, sino que es lo que entendemos por acción en cuanto iniciativa a partir de lo cual la organización se constituye. La razón del inicio de una comunidad a partir de una acción radica en el hecho de que desde la acción se desprende en la vida humana lo que entendemos como manifestación o discurso. Es en este sentido que Hannah Arendt afirma que la acción sin un nombre, sin una manifestación de su agente o de un quién unido a ella, carece de significado, mientras que una obra de arte o una producción mantiene su pertinencia conozcamos o no el nombre del artista o del fabricante25 (y la pertinencia de la obra, sin saber quién es el artista o el fabricante, sólo nos hablan de sus agentes en cuanto eficaces o no). Dada la originalidad esencial de la acción, ésta y el discurso están estrechamente relacionados debido a que un acto humano, siendo único y esencialmente novedoso, debe insertarse como tal en la pluralidad de la realidad humana. La aparición del agente se logra por medio del discurso y la acción sin un discurso es inútil porque carece
22 Cfr. Arendt, Hannah, La Condición Humana, op. cit., p. 215.23 Cfr. Arendt, Hannah, La Condición Humana, op. cit., p. 216.24 Cfr. Arendt, Hannah, La Condición Humana, op. cit., p. 216. 25 Cfr. Arendt, Hannah, La Condición Humana, op. cit., p. 205.

ée
de sentido fuera del ámbito de la comunidad, dada la misma necesidad de que el agente anuncie lo que hace, lo que ha hecho y lo que intenta hacer para que su acción tenga valor.26 Lo productivo es razonable para el hombre aislado; la acción, no.
En el caso de la empresa, la posibilidad de que se suscite interés por una actividad productiva conjunta, lo atractivo que pueda asociarse para emprender un nuevo negocio, no radica únicamente en la misma actividad productiva, sino en la posibilidad de comunicarla y situarla por medio del discurso en un contexto histórico determinado haciendo que sea tremendamente relevante quiénes son los agentes que se involucraran en el proyecto. Mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo. La posibilidad de que una actividad productiva se realice en conjunto está, finalmente, en la acción y el discurso íntimamente unido a ella. Por el contrario, sin la revelación del agente en el acto a través del discurso, la acción pierde su específico carácter y pasa a ser una forma de realización entre otras.
La praxis, sin embargo, no es en la realidad humana una actividad que pueda considerarse al margen de la producción de cualquier empresa. Hannah Arendt ve claramente que la acción y el discurso se dan entre los hombres, ya que ellos se dirigen y retienen su capacidad de revelación del agente porque su contenido sea muchas veces exclusivamente objetivo e interesado por los asuntos del mundo que se resuelven en las cosas en que se mueven los hombres; cosas que físicamente se hallan entre ellos y de las cuales surgen los específicos, objetivos y mundanos intereses humanos. Dichos intereses constituyen para Arendt lo más específico de lo que hay entre los hombres (el literal sentido del inter est latino) y que puede efectivamente relacionarlos y unirlos. La mayor parte de la acción y del discurso atañe a este intermediario que varía según cada grupo de personas, de modo que la mayoría de las palabras y actos se refieren a alguna objetiva realidad mundana, además de ser una revelación del agente que actúa y habla. El ámbito de los asuntos humanos –afirma Arendt- está formado por la trama de las relaciones humanas que existen dondequiera que los hombres viven juntos27 y desarrollan una actividad conjunta. La revelación de quién realiza el discurso y el establecimiento de un nuevo comienzo a través de la acción permiten la formulación de una comunidad, que para el caso de la empresa, puede relacionar y unir a los hombres que pertenecen a ella a través de una actividad productiva determinada y objetiva. Es, por tanto, la existencia activa de la naturaleza humana la que, a través del discurso que le es inherente, permite el desarrollo de una comunidad. La sola producción no genera ni permite por si misma el desarrollo del vínculo comunitario propio de la empresa, aunque, como vemos, sí lo mantiene en virtud de la objetivización de intereses comunes; cuestión fundamental para el desarrollo de la praxis. En efecto, la praxis no es otra cosa que la vida según elecciones concientes, al punto que obrar y elegir son casi lo mismo. Cuando frente a una determinada situación nos preguntamos ¿Qué hacer?, entonces la referencia directa o indirecta al otro (y a las circunstancias en las que se actúa con el otro en comunidad como es la empresa) aparece como condición necesaria de la respuesta28.
26 Cfr. Arendt, Hannah, La Condición Humana, op. cit., p. 202.27 Cfr. Arendt, Hannah, La Condición Humana, op. cit., pp. 206-207.28 Cfr. Martínez Barrera, Jorge, Reconsideraciones sobre el pensamiento político de Santo Tomás de Aquino, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza, 1999, p.144.

ée
Podemos agregar a lo dicho que, en la actividad de la empresa, es la acción en su necesaria dimensión comunitaria la que se refiere más propiamente a la íntima naturaleza de la organización, mientras que la aproximación técnica se refiere solamente a determinados aspectos del modo operativo que se integran y cobran real sentido en una finalidad que hace referencia al otro y que puede entenderse como una orientación política, en el sentido clásico del concepto29.
En resumen, el trabajo tiene una dimensión práctica y una dimensión productiva. Esta última se caracteriza porque se refiere a la poiesis, a la creación de elementos distintos del agente, de modo tal que introduce una novedad material fuera del agente, pero por causa de él. La praxis, en cambio, se refiere a la acción humana en cuanto a su iniciativa en orden a un fin que no introduce un cambio fuera del agente, sino en el agente mismo. La praxis es la acción que puede perfeccionar a quien ejecuta la actividad, pues responde a su propia iniciativa deliberada, auténtica. La distinción de la acción y de la producción o técnica nos permite concluir, de este modo, que la manifestación, que le es inherente a la acción a través del discurso, y la posibilidad de crear un interés común a través de una actividad productiva determinada, son argumentos suficientes para afirmar el sentido comunitario de la empresa que nace a partir de la naturaleza de la acción humana en sus dos dimensiones: productiva y, especialmente y primariamente, activa o práctica. Así, pues, la acción que funda una empresa, en tanto que está referida a la comunidad, es una praxis que conforma una actividad comunitaria, en cuanto permite la creación y el desarrollo de una actividad sustentada por un grupo de hombres con un interés productivo (objetivo).
Para el personalismo de Karol Wojtyla la subjetividad, que podríamos identificar con una praxis, está definida por la necesidad de que el hombre sea tarea para sí mismo: la subjetividad es esencialmente autodeterminación y deliberación, el hombre es sujeto de sí mismo, en el sentido en que se vuelve tarea de sí en aquello que realiza, objetivamente.
“La interpretación del hombre sobre la base de la “experiencia vivida a través de” reclama la introducción de las dimensiones de la conciencia en el análisis del ser humano. Así el hombre se nos da no sólo como un ser definido específicamente, sino como el concreto “Yo”, como un sujeto “que se vive a sí mismo” (...) el ser subjetivo y la existencia que le es propia (suppositum) en la experiencia de ser sujeto” que se vive a sí mismo.
La experiencia vivida a fondo revela no sólo los actos y experiencias del hombre en su dependencia más profunda en su propio “yo”; también revela toda la estructura personal de la autodeterminación en el que el hombre descubre su “yo” como el que posee a sí mismo y domina a sí mismo (...). Si bien la experiencia de auto-posesión y el hombre auto-dominación experimenta el hecho de que él es una persona y que él es un sujeto. Cada uno de nosotros experimenta la estructura de dominio de sí mismo y auto– dominación como esenciales para el “yo” personal, como la formación de la subjetividad personal del hombre, mientras que él está experimentando un valor moral, el bien o el mal”30.
29 Cfr. Figuerola, José, Naturaleza y Método..., op. cit., p. 82.30 Wojtyla, K. (1978).

ée
Todo esto permite una formulación de la naturaleza del trabajo como una actividad esencialmente subjetiva (praxica): es una actividad subjetiva en la objetividad productiva del trabajo. Para Karol Wojtyla (aunque ya como Juan Pablo II) el trabajo debía ser definido como una actividad que es propiamente humana porque es auto-determinada, pero con una auto-determinación que se dirige hacia la plenitud personal propia y de los demás. El trabajo tiene una dimensión objetiva, que está dada por ese sentido natural del hombre orientado a la trasformación material del mundo; transformación que a su vez está justificada por la necesidad de reordenar el mundo material para conseguir una vida propiamente humana. Esta es la definición del trabajo como acción transitiva (o poietica, como habíamos dicho). Pero el trabajo está referido al hombre. El mismo hombre de quien puede decirse que es sujeto del trabajo: esto quiere decir que el trabajo es realmente digno en la medida en que se realiza de un modo propiamente personal, es decir, como auto-determinado. En esto reside –explica Wojtyla– la condición intrínsecamente ética del trabajo, en el sentido de que es realizado por una persona libre y consciente31.
Karol Wojtyla
De este modo, la definición de trabajo se pone en un marco interpretativo que distingue dos dimensiones fundamentales, la objetiva y la subjetiva. Eso, sin embargo, no se hace como una suerte de visión maniquea o dialéctica, sino más bien jerárquica: la dignidad del trabajo (y, por tanto, su definición completa) se explica desde la perspectiva de una subjetividad, que es auto-determinación, y que logra conseguir una perfección personal no sólo en tanto que auto-determinada, sino también en cuanto que realizada en procesos objetivos, transitivos o productivos técnicamente eficientes. Eso ya era evidente en la teoría de la acción aristotélica (praxis y poiesis), especialmente en la virtud de la prudencia, y también en Smith, aunque con menos acierto que el filósofo griego.
31 Véase Juan Pablo II, Laborem Exercens.

ée
2. Trabajo, Cooperación y Benevolencia
El ingeniero Samuel Bentham (1957-1831), hermano del filósofo Jeremy Bentham, es conocido por sus ideas acerca de la división de la labor y, especialmente por su ideación del panóptico. Como diseñador de instalaciones navales en la Inglaterra del siglo XIX, Bentham se dedicó a la investigación sobre la administración eficiente del trabajo, especialmente en aquellas actividades que involucraban la coordinación de un número mayor de trabajadores. El interés de Bentham le llevó a visitar Rusia, país en donde ofreció sus servicios al príncipe Potemkim para ayudarlo a corregir los errores en la organización de diversas instalaciones industriales que poseía el
príncipe. Las actividades productivas de Potemkim comprendían industria textil, curtiembres, destilerías, fabricación de vidrios, cerámica y herrerías entre otras. Además de hacerse cargo de estas instalaciones, Bentham gestionó la apertura de un astillero en Krichev para la construcción de fragatas de cincuenta cañones. Esto último significó la utilización de una enorme cantidad de mano de obra no cualificada. Fue aquí cuando Bentham introdujo la importancia de la vigilancia como factor para la optimización de la división de la labor y, consecuentemente, de la productividad. Para ello, Bentham diseña el panóptico como un elemento sustancial de lo que el mismo ingeniero considera instalaciones industriales eficientes32.
El panóptico de Bentham, utilizado hasta el día de hoy en recintos carcelarios, es una planta de trabajo que, mirada desde arriba, tiene usualmente la forma de una estrella o un círculo. En la planta de trabajo, un administrador o capataz se ubica en el centro, de manera tal que pueda ver rápidamente lo que hace cada trabajador. Los trabajadores, a su vez, se ubican en las puntas de la estrella o en los bordes del círculo, pero de manera aislada. De ese modo, los trabajadores, vigilados de un modo directo, trabajan solos, sin contacto con los demás trabajadores, que igualmente desarrollan sus actividades de manera individual33.
Las ideas de Bentham siguen con coherencia el principio de la división de la labor, pero además de sumar el principio de vigilancia o control y su implementación en un diseño arquitectónico especial, promueven indirectamente un tipo de trabajo aislado, es decir, escindido del todo de la dimensión social propia del trabajo. En principio, podíamos decir que la división social del trabajo y la división de la labor eran dos aspectos distintos de la realidad del trabajo humano. Ello, sin embargo, no obliga a concluir que la labor organizada o dividida estuviera aislada. Ya veíamos, en efecto, que el trabajo, a pesar de estar organizado en función de una división dentro de la fábrica, como explica Smith, debía conservar su 32 Véase Ashworth, W. J. (1998). 33 Véase Watkin, C. (2003).
Sir Samuel Bentham

ée
dimensión subjetiva. Ahora decimos lo mismo en relación a su dimensión social. La división de la labor no implica aislamiento, o no debería hacerlo. La división de la labor puede incluir una dimensión social dentro de la empresa, de tal manera que los trabajadores, a pesar de realizar actividades aisladas, puedan cooperar entre sí.
El sociólogo Richard Sennett34 describe cómo en una panadería puede hacerse una vida social y comunitaria positiva dentro de las labores cotidianas. El sociólogo hizo en los años 70 una serie de entrevistas para escribir un libro acerca de las clases sociales en Estados Unidos. En esa ocasión vio cómo una panadería de trabajadores de origen griego había establecido una cultura de trabajo bastante positiva en relación a la condición de trabajador y la de griego. Los trabajadores griegos consideraban que ser buen trabajador era ser buen griego. En este sentido, había una cultura de ayuda mutua, no sólo en la realización de propio trabajo, sino también en la superación de problemas personales que, como suele suceder, afectan al resultado del trabajo. La pertenencia a una comunidad por razones de origen tiene diversas dificultades, pero el trasfondo de la descripción de Sennett es positivo en el sentido de que evidencia que la realización del trabajo no es nunca realmente ajena a la vivencia comunitaria, a pesar de ser un trabajo realizado en una organización donde se organiza el trabajo de manera especializada.
Ahora bien, desde la perspectiva filosófica el trabajo no prescinde nunca de su dimensión social. El trabajo, en efecto, como actividad natural en la vida humana, implica una dimensión social. Como explica Tomás de Aquino, es natural al hombre la sociabilidad, según resulta del hecho de que el individuo aislado es incapaz de proveerse de todas las cosas necesarias para la vida humana35. El trabajo, de este modo,
34 Véase Sennett, R. (1998).35 CG III c129.
Panóptico

ée
es una actividad social precisamente porque hay una dimensión social de la vida humana, distinta de la familiar, en donde es posible cooperar en la satisfacción mutua de todo lo necesario para la vida humana. Pero la dimensión social no existe del todo fuera de la organización de trabajo, pues dentro de ella es natural que haya procesos propiamente cooperativos.
La dimensión cooperativa, sin embargo, puede quedar referida sólo a una relación de utilidad. La actividad social por tanto, requiere de una dimensión extra de benevolencia, configurándose de este modo para el trabajo una dimensión de relaciones humanas que es análoga a la dimensión objetiva y subjetiva de la acción humana. La sociedad se justifica por ser condición de utilidad (objetividad) y ayuda para conseguir vivir bien materialmente. Pero también, la vida en común es aquello que nos permite promover bienes que son necesarios para el buen vivir, pero que no se limitan a ser materiales, sino que permiten en una dimensión subjetiva la contribución al desarrollo personal. La cooperación puede ser sólo útil, pero, además, permite una forma de vida orientada al desarrollo humano36.
En este sentido, la descripción de la división del trabajo que aparece en Adam Smith parece del todo incompleta:
“No podemos esperar conseguir nuestra cena por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, sino desde la consideración que hace cada uno de ellos de sus propios intereses”37.
La dimensión social del trabajo implica una relación de conveniencia útil, pero también es posible y conveniente que se realice como una acción benevolente o de amistad, lo cual no es un hecho aislado de la cooperación para la satisfacción de necesidades de otra persona. La calidad de la comida (the dinner) será distinta si se hace con actitud benevolente, y esto es una vivencia común que no requiere demostración. Una visión de la ordenación social de Smith es, en este sentido, limitada, porque rescata de modo predominante la dimensión utilitaria de la vida humana, y no destaca aquella dimensión que se refiere propiamente a la parte subjetiva del bien común, a la amistad. Así el trabajo contribuye a un bien común, dentro y fuera de la empresa, en términos de cooperación y amistad o benevolencia.
Para la filosofía clásica, la amistad es, en efecto, es el mayor bien humano al que podemos aspirar en la vida de la comunidad:
“Frente al término ‘bien común’ primero se tiende a pensar en lo utilitario, es decir, en ‘el mayor bien para el mayor número’. Pero cuando se está convencido de que, fuera limitado contextos técnicos, esta idea no es simplemente inviable en la práctica, sino también intrínsecamente incoherente y sin sentido (...) entonces hay una inclinación a pensar que el concepto de bien común está inevitablemente vacío. [Pero, por ejemplo,] en el caso de un par de estudiantes (...) su bien común (una concepción de lo que podría orientar su coordinación de acciones) es el conjunto de condiciones que le permiten a cada uno perseguir su propio
36 Breen, K. (2007)37 WN. I, II: “It is not from benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we can expect our dinner, but from their regard to their own interest”.

ée
objetivo. En el caso de un juego (...), el bien común de los participantes es el hecho de que haya una buena jugada en el partido, lo que requiere no sólo un sustrato de condiciones materiales sino también una cierta calidad (norma de conformidad, la deportividad, etc.) en la propia coordinación. En el caso de la amistad (...), el bien común se identifica con la realización personal de cada uno de los amigos a través de la puesta en común de la vida, el afecto, la actividad y los bienes materiales (...). Por último, en el caso de la comunidad política (...) en cuanto asociación integral, el bien común se refiere a la obtención de todo el conjunto de condiciones materiales o no que permiten favorecer la realización, por parte de cada miembro de la comunidad, de su desarrollo personal”38.
De este modo se comprende que la vida social o comunitaria se funda en un criterio de utilidad, pero que ello debe ser elevado a la categoría de bien común porque no sólo se procura relación de interés, sino que aporta un sentido de benevolencia que imprime una categoría cualitativamente superior a lo que es útil. Amistad no es otra cosa que buscar el bien de los otros por el interés de los otros, de tal manera que ello redunde positivamente en mi propio desarrollo moral o virtuoso. Es querer mejorar la vida de otros y a las personas que se reconocen como amigos.
En la perspectiva del bien común, en efecto, es necesario considerar que las personas se relacionan con una intención de procurar no sólo el propio desarrollo personal, sino también el de los otros, especialmente los más cercanos. Este tipo de relaciones se manifiestan materialmente en el ejercicio colaborativo de producción y satisfacción mutua de necesidades (trabajo), aunque no se reducen a ellas39. En aras de la promoción de un bien común que se sustente en el desarrollo de cada miembro de la comunidad que es la empresa, es necesario considerar que el tipo de relación, que implica utilidad, debe ordenarse finalmente a ser una relación de amistad40. Dicho de otro modo, desde la perspectiva del bien común no logra comprenderse totalmente la empresa si no es con un sentido de amistad41 entre los que
38 Finnis, J. (1980), p. 154.39 “La vida social incluye no sólo un elemento colaborativo, sino también de relaciones amistosas. En Tomás de Aquino, esta relación voluntaria se llama societas, y es, en sí misma, un bien humano básico: la armonía entre las personas humanas, que es propiamente la amistad, o si se da en una de sus formas secundarias, que es la fraternidad de la vecindad”. Finnis, J. (1998), p. 112.40 “Parte de nuestra unidad en la comunidad humana es la unidad de acción común. Una familia puede tener una unidad especial en el orden de las relaciones, en la medida en que cada uno de sus miembros se dedique a la búsqueda de su realización personal (…) a través de la ayuda a los demás miembros, y esto procurando ayudarles a crecer en libertad y responsabilidad, entre otros aspectos del desarrollo humano”. Finnis, J. (1980), p. 138.41 “(...) La amistad es la forma más propia de comunidad, aunque no es la más extendida. En efecto, hay comunidad en un sentido pleno cuando (i) A procura en bienestar de B asumiendo como un compromiso de desarrollo personal el hacer participar a B de bienes humanos, y (ii) B procura el bienestar de A como compromisos básicos, y (iii) A y B colaboran en cumplimiento de estos compromisos personales”. Finnis, J. (1980), p. 144.“Si A y B son amigos, con la colaboración de cada uno es por el bien de la amistad (al menos en parte) hay comunidad entre ellos no sólo si existe un interés común en las condiciones de colaboración y la búsqueda común de los medios adecuados para la consecución de ese interés común, según el cual cada uno recibirá lo que quiere para sí mismo. Hay, en efecto, comunidad entre ellos, cuando además lo que A quiere para sí mismo, lo quiere (por lo menos en parte) bajo la descripción de "lo-que-B-quiere-para-sí", y viceversa. En efecto, el bien que es común entre amigos no es simplemente el bien de dos proyectos u objetivos coincidentes alcanzados con éxito, sino el bien común del auto-desarrollo mutuo, de la realización personal o la autorrealización”. Finnis, J. (1980), p. 141.

ée
colaboran dentro de ella, como también hacia aquellos que se benefician de su actividad productiva o de servicios. En este sentido, no cabe dentro de una teoría del bien común sólo una referencia individual al desarrollo personal, sino que se entiende y es posible sólo en tanto que se procure el bien de los demás42 a través de actividades cooperativas.
Para Tomás de Aquino, en efecto, hay una existencia genuinamente humana en una búsqueda integrada del bien personal y el bien de otros: no hay realmente división entre bien personal y bien común
“Quien busca el bien común de la multitud busca también como consecuencia el suyo propio (…) porque no puede darse el bien propio sin el bien común, sea de la familia, sea de la ciudad, sea de la patria (…) [y porque] siendo el hombre parte de una casa y de una ciudad, debe buscar lo que es bueno para si por el prudente cuidado del bien de la colectividad. En efecto, la recta disposición de las partes depende de su relación con el todo (…)”43.
Así, pues, el Aquinate, siguiendo a Aristóteles44, considera que, si hablamos de felicidad en la vida presente, es necesario considerar que el hombre feliz necesita de amigos; no ciertamente sólo por utilidad, pues podría bastarse a sí mismo; ni por delectación, pues tiene en sí mismo la delectación perfecta en la operación de la virtud; sino para obrar bien, es decir, para hacerles bien, y para que, al verlos, le agrade hacer el bien, y también para que le ayuden a hacerlo. Porque el hombre necesita del auxilio de amigos para obrar bien, tanto en las obras de la vida activa, como en las de la vida contemplativa45.
En Aristóteles –explica Finnis– cabe la posibilidad de una comunidad de acciones no sólo en términos utilitarios, sino también coordinados y finalmente amistosos. La idea de Aristóteles que rescata Finnis no implica la posibilidad de categorizar comunidades diversas (como comunidades utilitarias, coordinadas o de amistad), sino comunidades más o menos perfectas, ya que, como el mismo Finnis explica, el Estagirita está dispuesto a llamar a cada una de estas comunidades philia (de amistad), aunque la más perfecta es la que él mismo considera realmente de amistad y no sólo de utilidad y coordinación. Esta idea es importante para salvar la posibilidad de considerar a la empresa no sólo como una comunidad de utilidad o de coordinación, sino que, habiendo en ella utilidad y coordinación, se pueda abrir a ser una comunidad de amistad en tanto que sea más propiamente una comunidad de bien común46.
De este modo, decimos que el trabajo es una acción con dimensiones objetiva, subjetiva, social y benevolente. Pero estas características son propias de todas las acciones humanas. Luego es necesario precisar que el trabajo es un tipo de actividad humana que tiene una dimensión objetiva, subjetiva,
42 “(...) El amor propio (el deseo de participar plenamente, la presencia de uno mismo en los aspectos básicos del desarrollo humano) requiere ir más allá del amor propio (el interés propio, la auto-preferencia, la racionalidad imperfecta del egoísmo...)”. Finnis, J. (1980), p. 141. “(...) El plenitud, la felicidad o felicitas a la que toda deliberación razonable, la elección y la acción se dirigen, es un bien común (...) la propia realización, por tanto, aparece dentro como una parte de la plenitud común, felicitas communis”. Finnis, J. (1998), pp. 113-114.43 S. Th., I-II q. 47 a. 10 ad.244 Et. Nic. 1156a.45 S. Th., I-II q.4 a.8.46 Finnis, J. (1980), p. 140.

ée
cooperativa (social) y amistosa o benevolente, pero en relación a la satisfacción de necesidades que, satisfechas, permiten un buen vivir.
Trabajo es Trabajo es una acción personal (praxis) mediante la cual se interviene el orden material (poiesis) para la satisfacción de las necesidades humanas con vistas a una retribución (cooperación) y todo ello en orden a conseguir un aporte al bien común (amistad y benevolencia).
Esta especificidad se da en relación con el fin propio del trabajo humano, que es lo que cada persona considera como aquello que hace para la satisfacción de sus necesidades, p ropias o de otros, en todo lo necesario para la consecución de un buen vivir. Con esta definición, tanto el servicio doméstico, como la dirección de una empresa son un trabajo.
Así, el fin del trabajo es la satisfacción de aquellas necesidades humanas básicas y no básicas, es decir, todo aquello que necesitamos para vivir bien o humanamente. De este modo, el trabajo es una producción en la que interviene la dimensión material de la existencia humana (dimensión objetiva del trabajo), gracias a la posibilidad de libre iniciativa y reflexión o racionalidad práctica (dimensión subjetiva del trabajo), que logra mejorar al trabajador mediante la experiencia de acciones buenas (virtud del trabajo). Y ello está ordenado no sólo a la satisfacción de las propias necesidades, sino a la satisfacción de las necesidades de otros, no sólo por interés y utilidad, sino también por amistad.
Lo importante es que todas esas dimensiones estén realmente presentes para que haya no sólo una productividad efectiva y eficiente, sino también una actividad que haga que el propio trabajador pueda desarrollarse humanamente, es decir, que pueda alcanzar su propia virtud laboral y contribuir con los demás con una finalidad amistosa y no meramente cooperativa. Con ello podemos referirnos a una forma integral de comprensión de la naturaleza del trabajo organizado en la empresa: el trabajo es objetivo o productivo, subjetivo o deliberativo, social o cooperativo y benevolente o de amistad.

ée
3. La experiencia del trabajo
En febrero de 2015, Bloomberg Business intenta explicar por qué el mercado del impresionismo ha bajado su valor en los últimos años. Las razones son variadas, pero entre ellas se encuentra la disminución de la demanda japonesa por estos autores, cuando este país había sido desde finales de los años 80 un mercado pujante para el arte europeo. Desde hace unos años Japón vive una crisis económica y es razonable pensar que hay menos recursos para destinarlos a colecciones de arte. Lo curioso, señala el artículo, es que L’Embarcadère de Monet fue vendido en Londres por $15.4 millones este año, lo que significa que en realidad ha perdido su valor si tenemos en consideración que su precio en 1989 era de $11 millones, que hoy son $21 millones considerando la inflación.
Lo interesante de esta consideración es que un mercado millonario, como es el del impresionismo, fue creado por un grupo de hombres que dedicaron su trabajo a una actividad con la cual difícilmente podían sobrevivir. En efecto, en su edición de marzo de este año The Economist publicó un corto reportaje acerca de Paul Durand-Ruel y su importancia para el impresionismo. Según este semanario inglés, Durand fue un comerciante de arte francés que hizo realidad el mercado de la naciente pintura impresionista de la época. Durand conoció a Monet y Pisarro, precursores del impresionismo, en Londres luego del inicio de la guerra franco-prusiana de 1870, de la cual ambos artistas eran refugiados. Durand fue la primera persona en promover a estos pintores, e incluso los ayudó económicamente durante algunas épocas de escases. “Sin él –señaló Monet- no habríamos sobrevivido”.
Ahora bien, podemos preguntarnos si Monet y Pisarro, durante esa época de dificultades en Londres, o incluso antes, cuando siendo jóvenes ya dedicaban varias horas del día a dibujar y pintar, lo que estaban haciendo era realmente un trabajo. Ninguno de los días podría decirse que tenía un empleo. Nadie les pagaba un salario ni les exigía un horario, ni tampoco un resultado, como un número de cuadros al mes. Tampoco parecía haber mayor interés por parte de ellos en que el resultado de su actividad tuviera viabilidad económica. Probablemente les importaba subsistir y vivir bien, pero es difícil que pintaran sólo para subsistir o hacerse ricos. Sin embargo, la actividad de un grupo de pintores “desinteresados” por los asuntos prácticos, que tal vez resolvía Durand, conseguiría con los años la consolidación de todo un mercado internacional valorado en millones de dólares. En fin, ¿Es posible decir que Monet y Pisarro trabajaban si no tenían un empleo formal? En realidad ambos tenían un trabajo, siempre y cuando consideraran que lo que hacía, pintar, era lo que ellos mismos consideraban su trabajo.
Camille Pisarro

ée
Sin embargo, lo que yo quiero que sea mi trabajo, debe tener algunas características adicionales, que no son menos importantes. No es realmente un trabajo si yo decido que mi trabajo es ver televisión o dormir. En efecto, además de ser una actividad libre, el trabajo también debe ser una actividad productiva, es decir, debe conseguir algo, un resultado material, un cambio en el mudo, como precisamente fue la aparición de L’Embarcadère de Monet. Además, el trabajo debe ser de utilidad para alguien, en el sentido de que el resultado de mi trabajo pueda satisfacer una necesidad o una aspiración personal o de otra persona, como lo clientes que Durand conseguía para Monet o Pisarro u, hoy en día, el comprador japonés. Pero también, y muy importante, el trabajo debe ser, para ser aún más digno y valioso, procurar que otra persona, beneficiándose con el bien o servicio que se entrega, sea una mejor persona. En este sentido, la existencia de L’Embarcadère es un aporte al bien común querido por el mismo artista. Es más trabajo el de Pisarro o Monet cuando ellos han querido de modo honesto hacer un aporte al bien común, en este caso, a través de la cultura. En este sentido, es cierto que, como explicaba Adam Smith, no es por benevolencia del panadero o del carnicero que yo tengo mi cena todas las noches, pero debemos decir que cuando el carnicero lo hace por benevolencia, el intercambio comercial dignifica al carnicero y al panadero, haciendo de su trabajo algo más personal y más digno.
En fin, el trabajo es lo que yo quiero que sea mi trabajo, cuando esa actividad es una actividad libre y deliberativa (práctica o praxica), que consigue un cambio material a través de un bien o servicio (productiva o poiesis), que se realiza de manera cooperativa o social, ya sea cuando otros permiten que mi trabajo se realice (como proveedores), cuando realizo mi trabajo de manera mancomunada (compañeros de trabajo), y cuando satisfago las necesidades de otros (clientes) en un contexto de intercambio comercial. Todo ello, además, se completa cuando el trabajo se realiza de un modo tal que permite el desarrollo humano de los demás (benevolencia), es decir, cuando aporta al bien común.
Esto, en otras palabras, significa que debe ser una actividad en la que yo pueda usar mi imaginación o aplicar mi conocimientos de manera novedosa por medio de lo cual puedo transformarme y perfeccionarme a mí mismo, que sea una actividad efectiva y eficiente orientada a transformar directa o indirectamente lo externo (el mundo material) 47, que puede realizarse con las cooperación de otros y cooperando para que otros satisfagan sus necesidades, y, finalmente, que tenga la intención de procurar en los demás un bien, es decir, que no se realice sólo con un interés individual, de manera que la cooperación no sea sólo una forma de mejorar mi situación a través de otros, sino que los otros sean también la finalidad de mi trabajo, es decir, un bien común.
En pocas palabras, además de considerar que la condición más perfecta de la calidad del trabajo es que yo haga lo que he decido que sea mi trabajo, también debo considerar que eso que decido, para que sea un buen trabajo, debe ser una actividad práctica, productiva, cooperativa y benevolente.
Con estas ideas, sin embargo, volvemos a la discusión inicial, pues en apariencia son muy pocos los que pueden realmente decidir qué trabajo quieren realizar. Todos estamos más o menos marcados por las circunstancias, ya sea culturales, de época, económicas, psicológicas, físicas, y un largo etcétera. Esto sin embargo, que es un punto importante en la crítica marxista al capitalismo (la obligatoriedad), 47 Véase Choza, J. (1987).

ée
no se soluciona con el término del sistema capitalista, ni la división del trabajo, como se propone Marx. Tampoco se hace enarbolando la bandera de un liberalismo radical, un laissez faire en dónde cada cual haga lo que quiera, pues la sociedad siempre requiere del cumplimiento de normas y responsabilidades. En estricto rigor, como mencionamos brevemente, el asunto está en una libertad de trabajar, como distinta de una libertad para trabajar. Cuando las restricciones son externas, cuando me veo obligado a algo, ya sea forzado a realizar una actividad, como impedido a realizar otra, ese ámbito de restricción es externo. Hay algo en mi fuero externo que me obliga. Respecto de esto el trabajo, como ya decíamos, es una suerte de obligatoriedad tortuosa, que se nos viene simplemente por el hecho de vivir en necesidad. En este sentido las libertades de no son nunca suprimibles, sino que son parte de nuestra constitución personal como una unidad de cuerpo y espíritu. Sin embargo, precisamente porque estamos constituidos como una unidad de dos dimensiones, es por esto que podemos decir también que, a pesar de las necesidades físicas, podemos decidir acerca de ellas. El hombre se auto-posee no porque pueda hacer lo que quiera y nada se lo impida desde el exterior, sino que se auto-posee porque puede decidir por sí, aún en las circunstancias más limitantes que pueda haber. En este sentido, la libertad para es un aspecto fundamental de nuestra existencia. Es más, cabe la posibilidad de que nosotros queramos que nuestro trabajo sea precisamente aquel que nos hemos visto obligados a hacer por razones distintas de nuestra voluntad (de nuestra subjetividad como diría Karol Wojtyla). Podemos llegar a querer lo que estamos obligados a hacer, y a partir de ahí, intentar hacerlo mejor, como ocurre cuando somos alumnos en la escuela.
Esta decisión, sin embargo, no es un instante previo al desarrollo de una actividad laboral, sino que ella debe plasmarse de modo permanente en la actividad laboral. En este aspecto se encuentran probablemente la antropología y la teoría de la administración. En efecto, cuando Frederick Taylor publica en 1911 Los Principios de la Administración Científica, describe cómo la actividad dentro de la fábrica debe realizarse en base a una serie de principios que permitan aumentar la eficiencia de la empresa y con ello mejorar las condiciones de vida de los obreros que podrían ser mejor remunerados si la fábrica obtiene mejores resultados. Taylor, sin embargo, no sólo logra un impacto invaluable en el desarrollo industrial de los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX48, sino que también comete un error
antropológico fundamental, pues uno de los principios sobre los cuales se debe reordenar el trabajo de los obreros se basa en la necesidad de separar el pensamiento de la operación. Los obreros, para Taylor, eran básicamente estúpidos, y ello debe solucionarse con la creación de un departamento de planificación dentro de la empresa que indique con precisión todo lo que deben hacer, evitando, de este modo, que 48 Drucker, P. (1994)
Frederick Taylor

ée
tomen decisiones por sí mismos49. Con este esquema (que con los años fue reemplazado con modelos de organizacionales más eficientes como los Círculos de Calidad o los Just in Time) la posibilidad de que el trabajo pudiera ser deliberativo quedaba reducida a su mínima expresión. Con ello no sólo se suprimía la posibilidad de que alguien reflexionara acerca de su propia actividad, sino que también se eliminaban espacios de imaginación, decisión y responsabilidad, es decir, de aquello que nos permite ser mejores personas a través de nuestro trabajo. Así, el trabajo perdía, pues, un principio fundamental: dejaba de ser deliberativo y finalmente expresión de nosotros mismos.
49 Littler, C. R. (1978)
La visión contraria al taylorismo presenta, sin embargo, una oportunidad para la ética del trabajo en la empresa, porque establece el desafío de organizar las tareas productivas de tal manera que ltrabajadores, operarios, jefaturas y e incluso gerencias, puedan ner un grado de participación en las decisiones asociadas a sus mismas labores cotidianas. La organización del trabajo en la empresa debe equilibrar y poner en sinergia, en una suerte de círculo virtuoso, la necesidad de deliberar y de ser productivos a la vez. Ello, no sólo porque puede aumentar la productividad, como en los Howthorne Studies, sino porq ue es un deber moral procurar el desarrollo humano de los trabajadores, y ello no se consigue sin espacios de deliberación. Estos espacios, sin embargo, no son simplemente un “permiso” para pensar entre las horas de trabajo, sino que deben verificarse en la misma actividad productiva. Dicho de otro modo, la productividad es una suerte de obligación moral, porque nos hacemos mejores personas haciendo, y haciendo las cosas bien. Lo demás es sólo un whishfull thinking.
De este modo, la productividad adquiere un tono moral; no es mera utilidad. Ser productivos implica un esfuerzo de la inteligencia y la voluntad, es un espacio en donde se testea la efectividad de la capacidad deliberativa. Así, la responsabilidad de la actividad laboral debe mostrar efectos concretos en la operacionalidad de la tarea.
El trabajo exige una inteligencia práctica, y ella es tal en la medida en que podamos conseguir resultados óptimos. Acá, por ejemplo, se vislumbra el contenido moral de la innovación, que no es un simple progresismo o cambiar las cosas simplemente por cambiarlas. La innovación puede ser entendida como un procesos de mejora continua, lo cual no sólo es favorable desde la perspectiva económica, sino también moral, en tanto que los cambios en los sistemas de producción y los nuevos productos que se han fabricado de modo más eficiente dan cuenta de un proceso humano de aprendizaje, imaginación y compromiso. De ello daba cuenta Adam Smith cuando se refería a las oportunidades que podría brindar la división del trabajo, cuando los mismos trabajadores especializados pueden dedicar tiempo a mejorar aún más los procesos que ya conocen, lo cual acarrea mejoras en la producción y desarrolla ciertas virtudes laborales. En este sentido se comprende que la producción o , como un ámbito del trabajo, puede ser vehículo de desarrollo moral.
Por otra parte, y como explicaba Aristóteles, el trabajo está en la base de la existencia de la sociedad. Trabajo y sociedad son realidades concomitantes; se exigen mutuamente. El trabajo permite la realidad social, y la sociedad, una vez constituida, permite formas de trabajo más perfectas. El trabajo que realizamos, en efecto, es posible en la medida en que otros puedan proveer los recursos necesarios

ée
para realizar la labor (como fue el caso de Monet y Pisarro con Durant). Es fundamental la existencia de proveedores y asociados con los cuales nos relacionamos comercialmente, y con ello se entiende que la realidad del mercado, como la conjunción de trabajo y cooperación, permite una parte importante de la vida social. Ello también es similar en relación a la existencia del mercado, ya no como ámbito de provisión para el trabajo, sino para la consecución de un buen vivir que la familia no puede proveer. Este mercado es el mercado de consumo. Y finalmente el trabajo, en la medida que se complejiza, que atiende mejor las necesidades del mercado, requiere transformarse en una actividad mancomunada. El trabajo individual, del artesano solitario, es una forma de trabajo más sencilla que va complejizándose con el transcurso de los siglos, desde la más lejana Antigüedad, pasando por los gremios medievales, y finalmente permitiendo la existencia de la empresa contemporánea que es el resultado de la Revolución Industrial y la aparición de los mercados financieros que se desarrollan desde el siglo XVI con las primeras prácticas de inversión por parte de Judíos españoles en los puertos holandeses que anteceden a lo que más tarde será la bolsa de comercio50. De ese modo, el trabajo es actividad cooperativa en cuanto se realiza con el aporte del trabajo de otros, de manera mancomunada y porque provee de bienes y servicios que permiten vivir bien. Dicho de otro modo, es cooperativa en relación a (i) proveedores y asociados, (ii) compañeros de trabajo y (iii) consumidores.
Pero lo más importante, el trabajo es una actividad benevolente o de amistad. Pensemos que la cooperación puede ser justificada simplemente por interés individual. Se puede trabajar cooperativamente sólo porque ello permite que el trabajo propio sea rentable. Si bien esto es justo y, además, condición sine qua non para que el trabajo sea sustentable en el tiempo, no quiere decir que la relación con los demás a través del trabajo se limite necesariamente a ser un asunto de justicia comercial. Además de actuar con justicia, se puede actuar con benevolencia, esto es, procurando el bienestar de los demás, lo cual nos hará tomar algunas decisiones más allá de la justicia, que incorporan a la justicia, pero que le agregan una cuota de calidad superior. Con esto nos referimos al anclaje esencial que tiene el trabajo humano en el bien común, por cuanto lo que hacemos laboralmente, en términos deliberativos, productivos y cooperativos puede estar orientado hacia el beneficio de los demás como su finalidad última. También podría estarlo en relación al beneficio individual, como seguramente es el caso de muchos trabajadores y profesionales, y ello no es injusto, pero es incompleto, al menos desde el punto de vista del bien común. El trabajo en este sentido debe ser realizado no sólo con los demás, sino también para los demás. En este sentido, el trabajo humano imprime en la actividad del directivo una cualidad que es propia de todas las actividades profesionales, a saber, el bien común que se traduce en una intención de beneficio a los demás. Este elemento de bien común, los demás, es la clave de un comportamiento correcto en la empresa y los negocios, es la piedra angular de la ética empresarial, porque es una forma de vivir permanentemente la regla de oro y principio de toda ética: no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Si recordamos esta frase, como una especie de mantra, seguro que estaremos siempre más cerca de tomar decisiones moralmente correctas y encontrarle sentido al trabajo y la acción directiva. Con esto sabremos qué hacemos y porque es importante lo que hacemos.
50 Sombart, W. (1911)

ée
Bibliografía
ALFORD, Helen J., O.P., y NAUGHTON, Michael J. (2001), Managing as if Faith Mattered: Christian Social Principles in the Modern Organization, University of Notre Dame Press, Indiana.
AQUINO, Tomás de (1963), Suma contra los gentiles, BAC, Madrid.
AQUINO, Tomas de (1967), Suma de Teología, BAC, Madrid.
AQUINO, Tomás de (1996), Comentario a La Política de Aristóteles, EUNSA, Pamplona.
AQUINO, Tomás de (2001), Comentario a La Ética a Nicómaco de Aristóteles, EUNSA, Pamplona.
ARENDT, Hannah (1958), The Human Condition, Chicago University Press, Chicago.
ARISTÓTELES, Nicomachean Ethics, en Barnes, Jonathan (ed.) (1995), The Complete Works of Aristotle, Princeton University Press, Princeton.
ARISTÓTELES, Physics, en Barnes, Jonathan (ed.) (1995), The Complete Works of Aristotle, Princeton University Press, Princeton.
ARISTÓTELES, Politics, en Barnes, Jonathan (ed.) (1995), The Complete Works of Aristotle, Princeton University Press, Princeton.
ARISTÓTELES, Rethoric, en Barnes, Jonathan (ed.) (1995), The Complete Works of Aristotle, Princeton University Press, Princeton.
ARREGUI, Jorge Vicente y CHOZA, Jacinto (1991), Filosofía del Hombre: una antropología de la intimidad, Rialp, Madrid.
ASHWORTH, William J. (1998), “System of Terror: Samuel Bentham, Accountability and Dockyard Reform during the Napoleonic Wars”, Social History, vol. 23, nº 1, pp. 63-79.
AUBENQUE, Pierre (1963), La prudence chez Aristote, Presses Universitaires de France, París.
BAÑARES PARERA, Leticia (1994), La cultura del trabajo en las organizaciones, Rialp, Madrid.
BAUMAN, Z. (2004). Work, consumerism and the new poor. McGraw-Hill Education. UK.
BERLIN, Isaiah (1979), “The Originality of Maquiavelli”, en Hardy, Henry (ed.), Against the Current: Essays in the History of Ideas, Hogarth Press, Nueva York, pp. 25-79.
BERNS, Laurence (1963), “Thomas Hobbes”, en Historia de la Filosofía Política, Strauss, Leo y Cropsey, Joseph, University of Chicago Press, Chicago.
BRAGUES, Georges (2005), “Business is one thing, Ethics is another: Revisiting Bernard Mandeville´s The Fables of the Bees”, Business Ethics Quarterly, vol. 15, nº 2, pp. 179-203.
BREEN, Keith (2007), “Work and emancipatory practice: Towards a recovery of human being´ productive capacities”, Res Publica, vol. 13, pp. 181-414.
BROCK, Stephen L. (2000), Acción y Conducta. Tomás de Aquino y la teoría de la acción, Herder, Barcelona.
CALHOON, Richard P. (1969), “Niccolo Machiavelli and the Twentieth Century Administrator”, The Academy of Management Journal, vol. 12, nº 2, pp. 205-212.

ée
CHIRINOS, María Pía (2006), Claves para una antropología del trabajo, EUNSA, Pamplona.
CHOZA, Jacinto (1987), “Sentido objetivo y subjetivo del trabajo”, en Fernández Rodríguez, Fernando (coord.), Estudio sobre la Laborem Exercens, BAC, Madrid.
COLE, George Douglas Howard (1952), Introducción a la historia económica 1750-1950, Fondo de Cultura Económica, México.
COLLINS, Dennis (1987), “Aristotle and Business”, Journal of Business Ethics, vol. 6, pp. 567-572.
CRUZ PRADOS, Alfredo (1999), Ethos y Polis. Bases para la reconstrucción de la filosofía política, EUNSA, Pamplona.
DOWIE, Mark (1977), “Pinto Madness”, Mother Jones, vol. 2, nº 8, http://www.motherjones.com/politics/1977/09/pinto-madness.
DRUCKER, P. F., and Drucker, P. F. (1994). Post-capitalist society. Routledge, UK.
DUPRÉ, John y GAGNIER, Regenia (1996), “A Brief History of Work”, Journal of Economic Issues, vol. 30, nº 2, pp. 553-559.
ELTON, María (2006), “Benevolencia y Educación Pública en Adam Smith”, Estudios Públicos, nº 104, http://www.cepchile.cl/1_3873/doc/benevolencia_y_educacion_publica_en_adam_smith.html#.VD-TZxbWCBI.
FERRATER MORA, José (2001), Diccionario de filosofía, Ediciones Loyola, Sâo Paulo.
FIGUEROLA, José (1970) , Naturaleza y Método de la Acción Política en la Empresa, Colección IESE, serie L-2, EUNSA, Pamplona.
FINNIS, John (1980), Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Nueva York.
FINNIS, John (1998), Aquinas, Oxford University Press, Nueva York.
FRIEDMAN, Milton (1970), “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, The New York Times Magazine.
GARCÍA-HUIDOBRO, Joaquín (1997), Naturaleza y Política, Edeval, Valparaíso.
GHOSHAL, Sumantra (2005), “Bad management theories are destroying good management practice”, Academy of Management Learning & Education, vol. 4, nº 1, pp. 75-91.
GHOSHAL, Sumantra y MORAN, Peter (1996), “Bad for practice: A critique of the Transaction Cost Theory”, The Academy of Management Review, vol. 21, nº 1, pp. 13-47.
GINI, A. (2001). My job, my self: Work and the creation of the modern individual. Routledge.
GOMEZ-LOBO, Alfonso (1989), “The Ergon Influence”, Phronesis, vol. 34, nº 2, pp. 170-184.
GRIMALDI, Nicolás (2000), Trabajo: Comunión y excomunión, EUNSA, Pamplona.
GUARDINI, Romano (2000), Ética: Lecciones en la Universidad de Múnich, BAC, Madrid.
HARIMAN, Robert (1989), “Composing Modernity in Machiavelli’s Prince”, Journal of the History of Ideas, vol. 50, nº 1, pp. 3-29.
HINDLE, Tim (2009), “Quality circles”, The Economist, 4 de noviembre.
JACKSON, Michael y GRACE, Damian (2013), “Machiavelli's echo in management”, Management & Organizational History, vol. 8, nº 4, pp. 400-414.

ée
JENSEN, Michael C. y MECKLING, William H. (1994), “The nature of man”, Journal of Applied Corporate Finance, vol. 7, nº 2, pp. 4-19.
JUAN PABLO II (1981), Laborem Exercens, San Pablo, Santiago de Chile.
KANUNGO, Rabindra (1992), “Alienation and empowerment: Some ethical imperatives in business”, Journal of Business Ethics, vol. 11, nº 5-6, pp 413-422.
KHURANA, Rakesh y NOHRIA, Nitin (2008) “It’s time to make management a true profession”, Harvard Business Review, vol. 86, nº 10, pp. 70-77.
KORN, Melissa (2014), “Why Some M.B.A.s Are Reading Plato: Schools Try Philosophy to Get B–School Students Thinking Beyond the Bottom Line”, Wall Street Journal, 30 de abril.
LAMB, Robert (1973), “Adam Smith's Concept of Alienation”, Oxford Economic Papers, New Series, vol. 25, nº 2, pp. 275-285.
LITTLER, C. R. (1978). Understanding Taylorism. British Journal of Sociology, 185-202.
LLANO, Carlos (1982), Análisis de la acción directiva, Limusa, México.
MACINTYRE, Alastair (1981), After Virtue: a Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Indiana.
MACINTYRE, Alastair (1985), “Rights, Practices and Marxism: Reply to Six Critics”, Analyse und Kritik, vol. 7, nº 2, 234-248.
MANDEVILLE, Bernard [1716 (1988)], The Fables of the Bees, Liberty Press, Indianápolis.
MARTÍNEZ ARANCON, Ana (1988), “Estudio preliminar”, en Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, Tecnos, Madrid.
MARTÍNEZ BARRERA, Jorge (1999), Reconsideraciones sobre el pensamiento político de Santo Tomás de Aquino, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza.
MARX, Karl (1867), El Capital, Crítica de la Economía Política, Fondo de Cultura Económica, México.
MARX, Karl (1884), Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Dover Publications, Nueva York.
MAYO, E. (1949). Hawthorne and the western electric company.
MCGUIRE, David y HUTCHINGS, Kate (2006), “A Machiavellian analysis of Organizational Change”, Journal of Organizational Change Management, vol. 19, nº 2, pp. 192-209.
MCINERNY, Ralph (1993), “Ethics”, en Kretzmann, Norman y Stump, Eleonore (eds.), The Cambridge Companion to Aquinas, Cambridge University Press, Nueva York.
MCNULTY, Paul J. (1973), “Adam Smith's Concept of Labor”, Journal of the History of Ideas, vol. 34, nº 3, pp. 345-366.
MEIKLE, Scott (1996), “Aristotle on Business”, The Classical Quarterly, New series, vol., 46, nº 1, pp. 138-151.
MELENDO, Tomás (1992), La dignidad del trabajo, Rialp, Madrid.
MILLÁN-PUELLES, Antonio (1974), Economía y libertad, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Madrid.
MILLÁN-PUELLES, Antonio (1984), Léxico Filosófico, Rialp, Madrid.
MURPHY, James Bernard (1993), The Moral Economy of Labor Aristotelian Themes in Economic Theory, Yale University Press, New Haven & Londres.

ée
NOHRIA, Nitin; PIPER, Thomas R. y GURTLER, Bridget (2003), “Malden Mills”, Harvard Business Publishing, School Case 404-072.
NONAKA, Ikujiro (1995), The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, Nueva York.
NONAKA, Ikujiro y TAKEUCHI, Hirotaka (2011), “The Wise Leader”, Harvard Business Review, Reprint RT1048.
NONAKA, Ikujiro; TOYAMA Ryoko y HIRATA, Toru (2008), Managing Flow. A process theory of the knowledge-based firm, Palgrave Macmillan, Nueva York.
OKITA, Saburo (1975), Japan in the World Economy, The Japan Foundation, Tokio.
OTXOTORENA, Juan Miguel (1989), El discurso clásico en arquitectura, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra S.A., Pamplona.
PALACIOS, Leopoldo Eulogio (1978), La prudencia política, Gredos, Madrid,
PEASE Edward R. (1916), The History of the Fabian Society, E. P. Dutton&Company Publishers, Nueva York.
PEASE-WATKIN, Catherine (2003), “Bentham´s Panopticon and Dumont´s panoptique”, Journal of Bentham Studies, vol. 6, <http://ojs.lib.ucl.ac.uk/index.php/jbs/article/view/30.
PÉREZ LÓPEZ, Juan Antonio (2002), Fundamentos de Dirección de Empresas, Rialp, Madrid.
PFEFFER, Jeffrey y FONG, Christina (2002), “The End of Business Schools? Less Success That Meets the Eye”, Academy of Management Learning & Education, vol. 1, nº 1, pp. 78-95.
PIEPER, Josef (2003), El ocio y la vida intelectual, Rialp, Madrid.
PIPER, Thomas; GENTILE, Mary y DELOZ PARKS, Sharon (1993), Can Ethics be Taught?, Harvard Business School, Boston.
POLANYI, Michael (1966), “The Logic of Tacit Inference”, Philosophy, vol. 41, nº 155, pp. 1-18.
ROSENBERG, Nathan (1965), “Adam Smith on the Division of Labour: Two views or one?”, Economica, vol. 32, pp. 127-139.
RUSKIN, John (1849), Las piedras de Venecia,
SAYER, Andrew (2009), “Contributive Justice and Meaningful Work”, Res Publica, vol. 15, nº 1, pp. 1-16.
SCHUMPETER, Joseph (1954), History of Economic Analysis, Psychology Press, Londres.
SCHWARTZ, Adina (1982), “Meaningful Work”, Ethics, vol. 92, pp. 634-646.
SELZNICK, Philip (1996), “Institutionalism ‘Old’ and ‘New’”, Administrative Science Quarterly, vol. 41, nº 2, 40th Anniversary Issue, pp. 270-277.
SMITH, Adam (1776), An Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations, Bantam Classics, Nueva York.
SMITH, Nicholas D. (1983), “Aristotle's Theory of Natural Slavery”, The Phoenix, vol. 37, nº 2, pp. 109-122.
SOMBART, W. (1997). The Jews and modern capitalism. Batoche Books, Canada.
SOTO, Hernando de (2000), The mystery of capital. Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Basic Books, Nueva York.

ée
SUN, Guang-Zhen (2012), The Division of Labour in Economics: A History (Routledge Studies in the History of Economics), Routlegde, Nueva York.
TAKA, Iwao y FOGLIA, Wanda D. (1994), “Ethical Aspects of “Japanese Leadership Style”, Journal of Business Ethics, vol. 13, nº 2, pp. 135-148.
TAYLOR, F. W. (2004). Scientific management. Routledge, New York, U.S.
TEECE, David J y WINTER, Sidney G. (1984), “The limits of the Neoclassical Theory in management education”, The American Economic Review, vol. 74, nº 2, pp. 116-121.
VICO, Giambattista (1744), New Science, Penguin Books, UK.
WALSH, Moira M. (1997), “Aristotle's Conception of Freedom”, Journal of the History of Philosophy, vol. 35, nº 4, pp. 495-507.
WEST, Edwin George (1964), “Adam Smith's Two Views on the Division of Labour”, Economica , New Series, vol. 31, nº 121, pp. 23-32.
WOJTYLA, Karol (1978), “Subjectivity and the irreducible of man”, Analecta Husserliana, vol. VII, pp. 107-