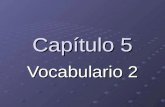Eduardo Alegre Bernal. · Más que por el propio hecho de la contienda, que los ... Mis más...
Transcript of Eduardo Alegre Bernal. · Más que por el propio hecho de la contienda, que los ... Mis más...
H I S T O R I A S D E L T I E M P O I D O
0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ O/ O/ 0/ O/ 0/ O/ 0/ 0/ O/ O/ O/ O/ 0/ O/ O/ O/ 0/ O/ O/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ O/ 0/ 0/ O/ O/ 0/
/o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o /o/a/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o/o
Eduardo Alegre Berna l .
-1-
H i s t o r i a s d e l t i e m p o i d o
Introducción
El acontecimiento histórico más relevante, el que marcó a todos nosotros, nacidos alrededor del 25, y seguramente a otros, mayores y más jóvenes, fué la guerra civil española. Más que por el propio hecho de la contienda, que los qi/enola sufrimos de cerca no entendíamos demasiado, por sus consecuencias. Los que vivíamos en Madrid por aquella época conocimos una penuria absoluta de artículos de primera necesidad, y especialmente de alimentos. Después, en la postguerra, empezamos a equilibrarnos, y cuando logramos remontar aquellas carencias, ya éranos mayores, y las perspectivas muy diferentes.
Mis recuerdos lejanos son algo confusos. Pasado tanto tiempo, hay ocasiones en las que no puedo precisar el orden en que se sucedieron varios acontecimientos, aunque tampoco esta imprecisión me parece decisiva. Lo que cuentan son los hechos, y, siempre que éstos no tengan una relación directa, el momento, lo menos importante.
-2-
LA COLONIA
Mis más antiguos recuerdos se remontan a 1930. Aquel año mis padres decidieron cambiar de casa, dejando el modesto piso alquilado de la calle del Gobernador, en el centro de Madrid, para trasladarnos a un chalecito de propiedad en las afueras, en el Nordeste. De propiedad, es un decir. Aquellos chalets, también modestos, se pagaban a plazos -lo que ahora se llama FINANCIADO-, y siendo su valor de venta de unas ¡17.000 pesetas!, el recibo mensual era de"l66,05!, cantidad no despreciable para los tiempos, en que medio kilo de pan -una libreta- costaba 0,35, y un litro de aceite de oliva 0,65 pesetas. Llegamos, pues, un día de verano al chalecito. La Colonia, recién terminada -éramos primeros propietarios-, presentaba grandes inconvenientes. Edificada en un paraje apartado, aun no se habia conectado la luz,las calles, de noch$, estaban eompteta— mente a oscuras, el agua escaseaba y los transport".*.? públicos brillaban por su ausencia. Tras de amontonar los muebles en la habitación principal, que luego sería el comedor, transcurrió la tarde en los preparativos más urgentes, desembalado, camas, etc., y aun amontonados allí los muebles, mi hermana y yo, -seis y ocho temerosos años- cenamos a la luz de una vela sobre el tablero de la máquina de coser. Y de esos recuerdos mínimos, pero imborrables a lo largo de la existencia: yo, asustado por tan repentina y drástica revolución de nuestra plácida vida vecinal en los aledaños de la calle de Atocha, lloriqueaba medio dormido: -"Madre, vamonos a casa!".
Instalados en el chalet, empezó para nosotros una vida diferente. Salíamos de un piso algo sombrío y oscuro, una de esas casas del Madrid antiguo con un solo hueco a la calle, el balcón del comedor -todavia no se estilaba entre la, qente modesta el cuarto de estar-, y desde él hacia atrás un largo pasillo al que se abrian las puertas de las demás habitaciones, éstas con ventanas a unou otro patio, para vivir en un chalet, adosado por ambos flancos, sí, pero con cuatro huecos a la calle y otros cuatro al patio. Delante, una plaza hermosa, con un sol sahariano, en la que pasábamos todo el tiempo que nos dejaban libres el colegio y el sueño.Detrás, un patio/corral de más de treinta metros cuadrados -para el que mi padre hizo proyectos inmediatos-, con un talud de tierra que nos permitía trepar y asomarnos a los campos de Chamartin, verdes -en aquellos tiempos llovía-soleados y casi vírgenes. En la plaza, que estuvo sin urbanizar durante años, correteábamos jugando al "rescatao", a pídola y a las bolas. En el campo trasero, "la charca" nos pnsc ra&A lo que podríamos llamar "juegos acuáticos" La charca era una hondonada ey\ el segundo talud, originada sin duda por la extracción de arena necesaria a las obras de la Colonia. Se llenaba de agua de lluvia, y nos permitia chapotear, jugar a la "rana" con piedras planas -volanderas- y ponernos de barro hasta el cuello, lo que también era divertido. Los domingos cambiaba el panorama.Mi madre nos ponia "de personas", mi hermana con trajecito floreado de lazos y yo con blusa <£e Se4a y pantalón negro de terciopelo, y salíamos a la calle muy formalitos.porque la ropa elegante había que cuidarla. Como estipendio para nuestros gastos domingueros recibíamos -recuérdese que hablo de los años 30/35- ¡una moneda de cinco céntimos de peseta! La economía familiar no daba para más. Se hacía preciso estudiar detenidamente las posibilidades, porque ese capital no permitia demasiadas alegrias. Por fin, yo al menos, me decidia, un domingo por medio limón con un caramelo dentro, que chupaba con ahinco hasta llegar a la cascara. ¡Qué rico estaba el acidulo del limón con el dulce del caramelo! El domingo siguiente, para variar, porque convenia probarlo todo y solo podia hacerse por turno, lo que "la pipera", oronda señora cargada con una cesta de golosinas, llamaba "cinco de tó revuelto": en un cucurucho de papel, media docena de cacahuetes, un puñadito de pipas de girasol, unos altramuces remojados, unas chufas, un caramelo... en fin, un poco de todo, por aquella moneda de cinco céntimos. Me maravillo ahora del el poder adquisitivo de la monedita, por más que los tiempos fueran muy otros.
Los dias festivos, y aun los laborables, chicos y chicas de familias acomodadas se paseaban de acá para allá en flamantes bicicletas, que a los demás nos ponian los dientes largos. Con todo el descaro los perseguíamos para conseguir "una vuelta". Yo me hice amigo de Conchita Barea, vecina de la calle Ancha, en cuya larga familia, cinco hermanos varones, pasaban las bicicletas de unos a otros. Los mayores tomaban parte en competiciones deportivas, y sus hermanos se beneficiaban del uso
-3-
de las máquinas cuando aquellos descansaban. Conchita era una ciclista consumada, y mi amistad con ella me procuró una vuelta de vez en cuando, si estaba de buen humor e inclinada a la condescendencia. Pocos años después tuve mi propia bici, que mi padre compró a mi tío Juan, marido de Pilar, pero era altísima, del tipo "carreras'} tan alta que yo, incapaz de subirme a un sillín que parecía estar dos pisos más arriba, encontré la manera de cabalgarla metiendo una pierna por dentro del cuadro para llegar al pedal derecho. De esta forma retorcida y disparatada circulaba por la plaza, a pique de romperme un hueso ó de dislocarme la cadera. Una diversión más modesta era el juego de las bolas, que tuvo su época de esplendor cuando todavía en España no se apreciaban los efectos de la nueva revolución industrial, que ha dado al traste con un montón de ideas y de circunstancias, actualmente consideradas caducas y anticuadas. SÍ, la revolución industrial sustituyó el juego de las bolas y otros muchos juegos por la plaga de los ordenadores y de los juguetes electrónicos. Y no me parece cosa de risa. No resisto a la tentación de reseñar, pormenorizado, aquel juego infantil, como decia un clásico hablando de otro tema, "de felice recordación".
El juego de las bolas.
Suele llamársele "juego de las canicas", y en Castilla, de las pitas, aunque ya nadie le llama de ninguna manera porque es una diversión pasada de moda, de cuando los niños eran niños y jugaban al aro y a pídola. Ahora, ni juegan ni son niños. Son unos pobres muñecos atrapados en la tela de araña del consumismo, obligados por sus maestros a aprender la horrenda mecánica del ordenador, y autorizados por sus padres -para quitárselos de encima- a "disfrutar" de las gorrinadas, la violencia y la imbecilidad de la televisión. En aquellos tiempos, nos parece, mejores que los presentes, los juegos eran simples, divertidos e inocuos. Para empezar, se jugaba al aire libre, lo que mejoraba nuestro aspecto fisico sin necesidad de ir a la playa en verano -entonces solo iba la gente "bien"- a fin de quitarnos ese viso paliducho y enfermizo que acumulamos el resto del año. El de las bolas, porque requería un agujero hecho en la tierra, el "guá", cuya forma cóncava recordaba la panza de una tetera. Habia de ser así, y los maestros del gremio lo tallaban con cuidado, para que la canica, lanzada a veces desde más de dos metros de distancia, no fuera escupida en ningún momento por la pared del cuenco, y especialmente en el primer lance, que se hacia de pie, desde una distancia de un par de metros como se ha dicho. También era conveniente la plataforma terrosa alrededor para el correcto discurrir de las bolas, que sobre una superficie lisa hubieran rodado más lejos y con más velocidad de lo necesario.
Las bolas eran de barro -arcilla-, plebeyas; de piedra silícea, nobles, ó de cristal, pretenciosas. Solo los dos primeros materiales se consideraban ortodoxos, pese a la modestia de la arcilla, porque el brillo y los colorines del cristal resultaban demasiado chillones. Las de piedra concitaban las ansias de los menos adinerados -casi todos-, y quien conseguía comprar una ó ganársela a otro jugador era envidiado por los menesterosos. Su precio, prohibitivo para nuestras economías de los años 30 al 40, se traducía en la calderilla de las bolas de barro, que se cambiaban, creo recordar, a más de diez por unidad.
Jugar a las bolas requeria una habilidad que no estaba al alcance de todos. La mayoría de los chicos íbamos malviviendo, ganando aquí y allá una bola de barro a otros aun más torpes, reverentes cuando los maestros entraban en escena. Estos privilegiados se pavoneaban con fingida modestia, lo que puede parecer contradictorio, pero no lo era.
De vez en cuando se encontraban dos jugadores de talla, y entonces se concertaba un duelo digno de los caballeros de la Tabla Redonda. Los preparativos eran variados y minuciosos. Primero se escogía una parcela sensiblemente horizontal con su hoyo; se examinaba éste y en caso necesario se rectificaba la panza, y era probado por los contendientes para asegurarse de que el"cho-lón" -la caida de la canica en parábola dentro del hoyo sin que éste la escupiera, aun lanzándola desde lejos- se realizaba correctamente. Por fin, se limpiaba el terreno para conseguir un espacio libre de estorbos de cierto tamaño. Y empezaba la partida. Las de pareja no tenían ninguna diferencia con las más concurridas,
_4-
salvo la calidad de los actores. Uno tras otro, desde una linea marcada en el suelo, lanzaban su bola. Las que entraban en el guá dejaban a sus dueños en una situación óptima. El guá era el refugio, la salvación, "la libra". Los que quedaban fuera, más o menos cerca del hoyo corrían peligro. Más que las pelotas de golf en parecidas circunstancias, porque loa amagados en el cuenco salian con las del beri. Sujetando el jugador su bola entre el Índice: y el pulgar, la lanzaba con fuerza y punteria. Golpear la de un contrario era matarla, y si se conseguía regresar al guá sin problemas, el cadáver le pertenecía, aquella o cualquiera otra bola pactada por anticipado. Pero el éxito no era seguro; dependía, lógicamente, de la habilidad del jugador. Fallar el golpe no solo daba al otro el derecho de réplica, sino que este derecho mejoraba en razón inversa de la distancia a que hubiera quedado la bola del atacante. En el curso de la partida se pronunciaban palabras y frases misteriosas, cuyo significado conocían los jugadores: "Quedarse a la libra" podía hacerse en cualquier ocasión que se llegara al guá. El jugador acechaba el momento en que otro de ellos, perseguido por un tercero, se acercaba al hoyo. El primero libraba al segundo de su perseguidor cuando éste cometía la imprudencia de aproximarse demasiado para matar al perseguido, ó ya muerto, para conseguir el guá. "Un pera", la bola que por su colocación o distancia resultaba fácil de golpear; "emperullarse", quedarse en situación de "pera". Y me viene a la memoria, por asociación de ideas, la vieja frase "perita en dulce", que citamos cuando algo bueno tiene visos de caernos en las manos.
Un jugador podia "plantarse", colocando su bola en lugar atractivo, pero peligroso para el enemigo si fallaba el tiro: por ejemplo, detrás de un montoncito de arena, unas ramitas... "IMe plantot" vociferaba, "ino es coto ni coto es dao! ", lo que significaba que el contrario no podia exigir la retirada del obstáculo, y que si le golpeaba y la bola se movía, tampoco se la consideraba golpeada. Y al contrario: si el adversario gritaba: "¡Coto es dao!", la situación quedaba en su favor. El lance más espectacular era la carambola. No hace falta describirla porque todos sabemos lo que significa en el juego del billar. Pero ha de imaginarse la maestría del jugador, golpeando sucesivamente con el mismo tiro, dos bolas. Hazaña como ésta solo puede esperarse de un Domingo.
Los jugadores de calidad tenian una punteria infalible; vista perfecta, pulso firme y ¡zas!, la bola propia, impulsada por el pulgar y el índice -otros la hacían salir rodando, empujada por el pulgar a lo largo del canal formado por los dedos restantes- golpeaba de lleno a la bola perseguida. Para ellos no existían los cotos. La bola no se arrastraba por la arena hasta llegar a la del contrario; simplemente, describía una parábola perfecta y caía encima de la otra. La operación indispensable para cerrar la baza, regresar al guá, era igualmente parabólica y perfecta. Nunca fui más que una mediocridad en el juego de las bolas, por lo que mi veneración hacia los grandes maestros se mostró decidida e incondicional.
Grandes fortunas-en bolas de piedra- se amasaron por aquellos tiempos. Pero la riqueza es efímera. Los jugadores arrumbaron un caudal que no hubiera valido ni para empedrar el patio de sus casas, pusieron sus ojos en diversiones más remunerativas, y el juego de las bolas es hoy apenas un recuerdo en las mentes nostálgicas de los que hemos llegado a esa etapa pretendidamente espléndida que muchos llaman, con exultante y falsa alegría, "tercera edad", para consolarnos de lo que Ramón Mangana, en su INTRODUCCIÓN AL GRAN DESCUBRIMIENTO DE LA ISLA DE VENTURA, denominara "el desguace final".
-b-
Y para que no se me acuse de machista,voy a referirme también a los juegos de las niñas. Las mayorcitas jugaban con los chicos a juegos un tanto viriles, pídola.bicicleta, etc., en un ambiente de camaradería que eliminaba las diferencias de sexo. Si ellas eran capaces de correr, saltar y encajar golpes lo mismo que nosotros, no existían tales diferencias. Las chiquillas hacían rancho aparte. Más tímidas ó menos valientes, formaban un clan de criaturas delicadas, cuyas circunstancias eran respetadas por los mayores. Sus diversiones estaban acordes con sus años. A diario jugaban -¿juegan todavía?- a la taba, a las prendas, al "veo, veo"... Y a la comba, cantando, mientras saltaban, bellísimos romances en los que aparecían apuestos principes enamorados y rubias princesas cautivas, ó historias de padres e hijos, como aquella en la que una recién parida se acercaba a la Virgen del Pilar para ofrecerle su hijo: "Ampárame este retoño / que me ha nacido / de unas conversaciones / con mi marido". ¡Divina inocencia la de aquellas niñas, que no sabían de donde venían los niños -de París- y aceptaban las "conversaciones" matrimoniales como origen de la vida! Para entenderse entre ellas y mantener cerrado el círculo, habian inventado un lenguaje secreto, que consistía en añadir a cada sílaba de cualquier palabra otras sílabas con la misma vocal, determinadas por acuerdo entre todas las amigas. Por tanto, se utilizaban cinco sílabas. Estas: DADA, BEBE, BIBI, LORO, MICIFÚ, que se añadían en cada vocablo para despistar a los posibles espías. Asi, por ejemplo, la palabra MURCIÉLAGO se expresaba: MURMICIFU CIBIBI EBEBE LÁDADA GOLORO. Como se ve, bastante críptico. Este lenguaje tenía un inconveniente y una ventaja: el inconveniente, que hacia larguísimo cualquier parlamento, y las chicas se eternizaban para explicarse. Se tardaba en decir: "Mañana nos vamos a la playa", por ejemplo, más tiempo del preciso para llegar a Alicante. La ventaja, que lo entendía todo el mundo. No hay constancia de que una muestra tan importante del ingenio popular infantil fuese aprovechada para favorecer las comunicaciones reservadas entre los contendientes de la segunda guerra mundial, pongo por caso, lo que sin duda habría facilitado las oscuras labores del almirante Canaris ó del M-5 británico. Crecidas las niñas, perdió vigencia y desapareció de la escena sin que hasta la fecha, que yo sepa, haya sido resucitada esta cifra por ningún aficionado a las lenguas, vivas ni muertas.
En los dias siguientes a la llegada, mi padre, mi padrino y tío -que también habia comprado un chalet contiguo al nuestro- y los pocos vecinos llegados hasta entonces, se dedicaron a mejorar las precarias condiciones del entorno. No solo contrataron la acometida de la corriente eléctrica para las casas, sino que obtuvieron del Ayuntamiento treinta o cuarenta postes de madera, que ellos mismos levantaron en las calles de tierra -la Colonia no estaba urbanizada, ni lo estuvo en mucho tiempo-, para colocar unos puntos de luz. Igualmente, de algún sitio se nos suministraron cientos de enormes losas de granito para las primeras aceras, estrechas y desiguales, que nos permitían callejear evitando los barros de los inviernos, en aquella época muy lluviosos. Una excepción la constituía la "calle Ancha", eje principal de la Colonia, que recibía un verdadero torrente de las tapias del Asilo -el de Santamarca-. El agua habia tallado anchos canales de medio metro de profundidad, y atravesarla exigía sumergirse hasta media pierna en un lodazal, para llegar a la tienda de comestibles, abierta en un chalet pequeño de la calle Miguel de Cervantes. Paradójicamente, el agua escaseaba en las casas por falta de presión, y era necesario levantarse de madrugada para conseguir la imprescindible en el grifo más bajo del inmueble, siempre sucia y fangosa. Esta situación se prolongó varios años, hasta que a un alma caritativa se le ocurrió hacer una acometida nueva, que nos sacó de apuros.
Otro recuerdo importante: me veo en la escalera de entrada -nueve escalones desde el jardín- a caballo en la barandilla, el dia de mi cumpleaños, pensando: "¡Ya tengo siete años!" ¡Siete años, y ahora estoy cerca de los setenta y siete! Esto ocurría uno después de nuestra llegada, y cuatro más tarde el cielo y la tierra empezaron a temblar con el estruendo de las armas.
Los jovencillos no entendíamos muy bien lo que estaba ocurriendo, y nos dejábamos llevar Dor el empuje de lo que podríamqs llamar "clase dominante", los mandamases.
-6-
En tiempos de conflicto el malo es el de enfrente. Supongo que en el otro bando se daría parecido fenómeno, y que los alevines del franquismo tendrian hacia nuestro bando los mismos rencores que alimentábamos nosotros, sin analizar -si ello hubiera sido posible, dada la maraña de ideologías y de actuaciones- quién tenía razón y quién estaba equivocado. Posiblemente, cada uno, un poco de cada cosa. Pero las guerras, como los partidos de fútbol, se pierden o se ganan, a menos que se empaten, que es aun peor. Los rojos caímos bajo la presión del enemigo y de nuestros propios errores,y cuando Madrid -como toda España- se enfrentó a la postguerra del año 39, el panorama en la capital era desolador. Una miseria espeluznante, un hambre pavorosa que no fueron remediadas de inmediato. Durante años, el progreso fué tan lento que nuestras ansias de llenar el buche hasta arriba nos parecían una pretensión desmesurada, inalcanzable. La juventud creció enclenque, famélica, dedicada a todo aquello que pudiera dar una perras, legal o ilegal, honrado ó censurable. No pocas mujeres vendían barras de pan, ó tabaco de estraperlo en las esquinas de los mercados, y confesaban abiertamente: "Aqui estamos, a lo que salga..." No hace falta aclarar el significado de los puntos suspensivos. Los hombres se mataban en dos y hasta tres puestos de trabajo -el pluriempleo- para sacar adelante a la prole, y fumaban tabaco "de colillas", lógicamente más barato que la picadura o el "caldo de gallina1del estanco.
Mi padre, como hijo de cantero, se manejaba bien con los materiales de construcción Cuando terminaron los trabajos de los vecinos para mejorar las condiciones urbanísticas de la Colonia, empezó a dar suelta a sus aficiones constructoras. Combinando la diversión y el beneficio, levantó en el patio/corral de la casa, lindante con los campos de Chamartin, un hermoso gallinero. -Yo le ayudaba, aunque poco, dadas mis escasas fuerzas de niño-. Pero no se crea que un gallinero endeble, con unos ladrillitos y un poco de yeso: paredes exteriores de hormigón de veinticinco centímetros, y buena teja alicantina. Nuestro vehículo de carga era una carretilla de madera -hecha por él, nada se resistía a su frenesí creativo-, con la que recorríamos los campos vecinos buscando piedra para el hormigón, y las calles embarradas de la Prospe -nombre popular de la barriada de la Prosperidad- acarreando cemento, ladrillos y arena. Terminado el gallinero, que podia albergar cincuenta o sesenta animales -cuatro metros de largo por dos de fondo- se trajeron del pueblo de Segòvia un par de gallinas fecundadas, que enseguida incubaron dos docenas de huevos. Dos docenas de pollitos preciosos, amarillos como la yema que los habia alimentado en el cascarón.Mi madre los cebaba con arroz, un grano de pimienta para que ganaran fuerza, y miga de pan mojada en vino puro. Vino de Méntrida, grueso, sabroso, que en más de una ocasión proporcionó a la carnada una borrachera formidable. Pues que los primeros pollos borrachos dieran en morirse de eso que ahora se llama pomposamente "intoxicación etílica" vulgo cogorza, mi madre tomó sus medidas para que el pollicidio no se repitiera. Con la segunda remesa de calamocanos recurrió a la cirugía. Utilizando unas tijeritas de uñas abrió el buche de los animales y les sacó el alimento. Y, cosa curiosa, porque mi madre no habia pisado jamás un quirófano ni tenía conocimientos de fisiología gallinácea: casi todos los pollos sobrevivieron a la buchetomía. En pocos meses se hicieron grandes, y uno de ellos, como pesaroso de no haber fallecido en la cama de operaciones, adornó de cuerpo presente nuestra mesa de Navidad. Otro fué también víctima de la violencia. Deseoso yo de investigar el grado de inteligencia de los pollitos, organicé, cuando ya tenían pluma -un par de meses-, una competición para averiguar cual era el tonto y cual el listo. Dispuse un ca-joncillo de madera en pie sobre uno de sus costados y al borde de la acer^ del patio. Dentro del cajón, una miga de pan. El pollo listo pisaba el borde, saliente unos centímetros de la acera, y alcanzase o no la miga de pan, saltaba fuera antes de que la trampa le cayera encima. Otros más torpes se aturdían con el balanceo y quedaban atrapados bajo el cajón. Pero el menos afortunado, el tonto de remate, saltó cuando éste descendía, el salto fué corto, y el duro filo de madera le cayó en plena gaita. Alli se quedó pataleando mientras yo, asustado por el asesinato, me hacia el loco cara que mi madre no intuyera lo sucedido.
Nuestra granja se nutrió a poco de unas parejas de conejos, muy productivos pero muy cochinos. Se les alojaba en jaulas de madera, más abrigadas que el gallinero, con vistas al confort de los recién nacidos, y los grandes las roían hasta llegar a los clavos.Se hacía preciso repararlas cada pocos meses, y cuando abríamos el nido de las crías, encontrábamos cuatro o cinco ratoncillos preciosos, envueltos en el pelo suavísimo de la coneja madre.
-7-
MI PADRE.
Mi padre era con nosotros amoroso, pero severo. Estaba decidido a que sus hijos fueran gente de calidad, y ya en la niñez nos obligaba a hacer unos deberes de colegio cuando la escuela, por uno u otro motivo, nos fallaba. Hubo época -seguramente en la guerra- en que el colegio estuvo cerrado, ó que cualquiera otra circunstancia nos impedía asistir a clase. Para remediarlo, todas las noches nos señalaba como tarea, para presentársela al día siguiente cuando llegaba del trabajo, una plana. Un folio escrito, copiado de cualquier libro ó periódico, que él consideraba indispensable para ayudar a nuestra formación, mejorando la letra. Pero nosotros teníamos mucho que jugar en la calle todo el día, y al llegar la noche empezaba el calvario. Mi padre llegaba y exigía la plana de escritura. Nosotros buscábamos afanosamente tutra los periódicos atrasados y los figurines de moda de mi madre, amontonados en un mueble-librería. -"Pues lo he escondido aqui, para que Celso -mi hermano- no lo rompa!", explicaba yo, tratando de ser convincente de que la desaparición era inexplicable. Claro que no había tal desaparición, ni tal plana había sido escrita y escondida entre los papeles. Mi padre se dejaba convencer, al fin, aunque yo creo que no se fiaba lo más mínimo de mis protestas y aceptaba el argumento para no armar una chillería. La chillería, por éste u otro motivo, se traducía a veces en azotaina. Lejos de los métodos actuales,que prohiben azotar a los crios, mi padre nos zurraba al estilo antiguo. Poco, pero contundente. Sus manos eran enormes, y un golpe en las nalgas, uno solo, bastaba para ponerlas como un tomate. Mi hermana se llevaba la mayor parte de los castigos, -"lAurora, que te alineo!" era la frase de advertencia-, quizás porque su mayor edad le obligaba a ser más responsable. Cuando mi padrf se acercaba a ella mano en alto, yo soltaba el llanto y sentía que se me aflojaba la vejiga, como si el golpe fuera a caer en mi cuerpo, aterrado por la posibilidad de ser el siguiente favorecido. Chiquillos, años antes, estuvo prohibido llorar por pequeneces, ó pillar una rabieta de esas que los niños utilizan para salirse con la suya. El capricho nos era negado, y si el berrinche pasaba a los hipos ó tenia trazas de no acabar, mi madre nos corregía con un par de azotes -"¡Toma, para que llores por algo!"- que nos ponían el trasero al rojo vivo. El llanto se desparramaba en una congoja lamentosa, que llevaba a la víctima al regazo de su madre, segura de que los azotes y el consuelo procedían de la misma fuente. Cierto que no recibi muchos castigos. De natural sosegado y reflexivo, -ahora diríamos, introvertido- mi afición a la lectura y a juegos no violentos descartaba casi por completo la posibilidad de ser objeto de castigo. Aprendí a leer muy pronto, y muchas tardes, mientras mis padres trazaban y cortaban el material de las bolsas de hule en la mesa del comedor, yo me sentaba debajo del tablero en una sillita baja, y allí leia hasta los periódicos, y me enteraba de todo. Con el tiempo adquirí fama de empollón, totalmente inmerecida, porque nunca me gustó estudiar, aunque siempre me gustó aprender. Pero tenia buena retentiva, y como decía Benavente, si algo sé no es aprendido, sino prendido.
Cuando pasaron unos pocos años, se hizo patente que la modistería, las bolsas de hule, el gallinero y la casa resultaban excesivos para mi madre, por más que todos echáramos una mano. Piedad y ella sé pusieron de acuerdo y contrataron una sirvienta, que trabajaba por las mañanas en una casa y por las tardes en la otra. Ya he dicho que vivíamos pared por medio. La primera chacha fue una gallega treintona, guapetona y grandota, que agobiada por el calor de los veranos madrileños, tan distinto del clima húmedo y fresco de Galicia, se defendía despojándose de casi toda la ropa cuando mi padre no estaba en casa, dejando a la vista el sujetador, escaso a todas luces para contener tanta hermosura, y una faja de goma de la cintura a los muslos que reducia un poco sus espléndidas caderas. El resto, ventilándose. Mis doce años aun no conocían las inquietudes de la carne, al menos de un modo consciente, pero yo contemplaba a hurtadillas, turbado sin saber el motivo, las opulencias que Mònica dejaba al descubierto, segura de la ausencia de mirones adultos.No puedo culparla de mi temprano despertar; tendré que decir como los musulmanes: "Estaba escrito".
-8-
MI PADRINO
Mi padrino, antes de la guerra, ganaba dinero. Su profesión de agente comercial le procuraba sustanciosos ingresos, y como hombre inteligente, se daba la gran vida con su familia. No solo vivían bien en el chalecito comprado, sino que se permitían algunos lujos, por ejemplo, el veraneo en la costa. En aquellos tiempos los españoles que salían en verano a la playa eran muy pocos, la gente bien y cuatro gatos más. Mi tío, uno de esos gatos. Y como vivíamos pared por medio, y a él no le dolía gastar, algún verano -su hija, mi hermana y yo estábamos alrededor de los diez años- se llevó a uno de nosotros a "mojarse el culete". No hace falt%-decir que julio y agosto eran meses de emoción y de espera, hasta que mi padrino iniciaba los preparativos de viaje y anunciaba a mis padres su intención de llevarse a un sobrino. Es uno de mis recuerdos inciertos. Creo que solo mi hermana disfrutó de unas vacaciones en el mar, porque al llegar mi turno, en julio del 36, estalló la contienda y me quedé con la miel en los labios.
Mi tío era absolutamente hedonista y dionisiaco, y su afición por las mujeres, notoria, aunque a Piedad, por ser atractiva y porque le ataba corto, no se le escapaba el marido.Pedro se limitaba a un picaresco bla, bla, comentarios divertidísimos sobre las damas y sobre la actividad sexual. Piedad se escandalizaba cuando oía este lenguaje, pero solo decía: "¡Pedrito, Pedrito!"... y mi tío: "¡Jó, jó, jó!", una risotada tan picarona como el mismo comentario.
Otro de sus caprichos fue la compra de una máquina americana, un torno para jugar a los mecánicos, con el que se fabricó instrumentos de fisica experimental en la que era muy ducho, y que le sirvió también, acabadas las hostilidades, para sacar adelante a la familia, porque entonces los fabricantes no fabricaban nada y las comisiones se habían esfumado. Yo le ayudé en el pequeño taller que montó en mi casa -para huir de una posible requisa de la máquina-, y de ahi viene la regular pericia que mostré siempre en temas mecánicos, no desmentida hasta la fecha. El taller funcionó una temporada, y en él fabricamos los mismos aparatos de fisica experimental, cuya importación no habia empezado por falta de divisas. Los centros docentes madrileños se los disputaban, y hasta mi prima, que estudiaba el bachillerato en uno de ellos, tuvo ocasión de asombrar a sus condiscípulas, a la vista de una de nuestras máquinas electrostáticas, diciendo: -"Esta la ha hecho mi padre". Pero nuestra actividad no tenia porvenir. A pesar de los años pasados en la prisión, los rencores políticos seguían a flor de piel, y mis padrinos, acosados por el ambiente negativo hacia los "rojos", prácticos ó teóricos, se vieron obligados a emigrar a Cataluña, donde mi tio conservaba amistades entre los fabricantes de antaño. Fue atendido por ellos, se afincó en Gerona, y alli vivió con su familia hasta su fallecimiento a causa de un problema cerebral, en los años setenta.
Para mi tío yo fui siempre "Peregildo" El pasaba todas las mañanas ami casa por los patios, que se comunicaban. Mi madre y mis hermanos habían marchado al pueblo en busca de mejores horizontes, y cuando me reuní con ellos meses más tarde, Pedro nos escribía comentando lo caros que estaban los zapatos, "Pero si Peregildo viene a mover el torno, procuraré que le hagan una rebaja...", decía con su habitual buen humor. El apodo le usaba solo él,, y raras veces mi tía. De pequeñajo, en la calle del Gobernador, yo apremiaba a mi madre sobre la necesidad de tener un Peregildo - Hermenegildo-, chiquillo de la vecindad por quién sentíamos gran afecto. Con mi media lengua no sabía pronunciar su nombre y le 11a-maba"Peregildo''. Pedro lo cogió por la cuenta, y se acabó el Dadi familiar. Desde entonces, y hasta en los dias del taller, yo era Peregildo. En una ocasión me divertí con el apodo. Atendiendo a un cliente, mi tío me pidió que fuese al taller a buscarle algo que necesitaba. No se acordaba de mi nombre, y no se atrevió a llamarme Peregildo delante de un extraño. "Oye, Pere, me dijo, tráeme del taller..." Mi madrina se reia cuando se lo contaba.
-9-
EL COLEGIO CASTELLANO
En la plaza donde teníamos el domicilio familiar estaba también el Colegio Castellano, un centro de enseñanza que había cobrado fama en los alrededores por la calidad del profesorado, lo avanzado de sus métodos y lo moderno de sus instalaciones. El director-propietario era D. Anselmo Quintero, y aun recuerdo entre los profesores a la srta. Marina, de quien todos los chiquillos estábamos enamorados por su dulzura y su belleza, a D. Felipe, madrileño castizo que ponia orden en la clase tirándonos la regla a la cabeza desde su mesa, y a D. Ricardo. Después hablaré de D. Ricardo. En este colegio recibieron educación primaria y secundaria -porque muchos alumnos de clases superiores se examinaban "por libre" de cursos del bachillerato- todos los chicos del contorno -chicos y chicas, claro-, y hablar del Colegio Castellano era referirse a uno de los mejores del Madrid de entonces. Las disciplinas puramente profesorales se completaban con visitas a los museos, sesiones de canto coral -en las que cantábamos unas canciones castellanas de una increible belleza, cuyas letras y músicas aun conservo-, y hasta cine, que un amigo de D. Anselmo, padre de tres alumnos y jefecillo de la casa Kodak preparaba de acuerdo con el director, trayendo al colegio todos los sábados un pequeño proyector y tres películas: una didáctica, de nivel adecuado, otra de dibujos del Gato Félix ó similar, y la tercera, nás importante, "de risa", con las aventuras de Charlot, Harold Lloyd ó Laurel y Hardy. Los chavales, aunque estudiosos, esperábamos impacientes la llegada del sábado, que rompía con sus tres películas estupendas el monótono ritmo de las clases. Los hijos de D. Anselmo eran condiscípulos nuestros: Fraternidad -"la Fráter"-, y Anselmo. El padre militaba en un partido rojísimo; seguramente el comunista -rojísimo en aquellos tiempos, no en éstos de cohabitaciones y blandenguerias-, y al terminar la guerra le confiscaron el colegio y le metieron en la cárcel. Ignoro qué fué de él en los años siguientes. La Fráter fué vista por la Colonia varias veces años después. Venía reclamando sus derechos sobre los cuatro chalecitos en los que estuvo asentado el colegio, "paro nunca llegué a verla ni a conocer el resultado de sus pretensiones.
El colegio funcionó otra vez en los años cuarenta/cincuenta, dirigido por D. Antoni Molero, gran profesor y gran latinista, cuya mayor ilusión consistía en inculcar a sus alumnos la lengua de Virgilio. Para conseguirlo -no voy a hablar de las restantes disciplinas, que no tienen más interés que el puramente académico- había dispuesto en una de las paredes de la amplia clase un panel de ocho ó diez metros cuadrados con los epígrafes de voces, modos, tiempos, números y personas verbales, así como de los casos gramaticales, en singular y plural, sin mención de ninguna palabra significativa, verbo ó nombre concreto. Puestos nosotros en fila delante del pan%l, D. Anselmo iba señalando con su puntero cualquiera de estos términos, referido a un verbo ó un nombre concreto, y el primero de la fila tenia que contestar la palabra correcta. Por ejemplo, señalaba: primera persona del singular del presente de indicativo en voz pasiva. Si el verbo escogido era AGERE, el alumno contestaba -ó no contestaba- "ego AGOR". Si no conocia la respuesta, ó si la respuesta era incorrecta, el puntero se detenía, en cuestión de segundos, en el siguiente de la fila, en el tercero, etc., y el acertante, cualquiera que fuese su número de orden, pasaba a ser el primero, puesto que conservaba tanto tiempo como fuera capaz de dar respuestas correctas.
Por este procedimiento Carmencita Navarro y yo copábamos los dos primeros lugares, y nuestra pugna a lo largo del curso alcanzó fama en el colegio. Ella tenía intención de estudiar Letras -siguió después la carrera- , y peleaba vigorosamente con
migo para no dejarse arrebatar el cetro del latinismo. Yo, gracias a mi buena retentiva, me defendía con eficacia. Y de entonces data mi afición por el latín. ¡Cuan poco recuerdo, y cuanto me sirve ese poco para descifrar los misterios etimológicos de la hermosa lengua castellana, tan machacada hoy por los medios de comunicación, los mismos que debieran limpiarla, fijarla y darle esplendor!
Tiempo después me examiné -"por libre"- de algún curso de bachillerato. Tras estos exám'enes pasé a un Instituto. El Colegio Castellano cerró al fallecimiento de D. Antonio Molero. En esta época llegó la Fráter reclamando sus derechos, y más tarde los tres hotelitos adosados, comunicados en tiempos del colegio para que las clases resultaran más amplias, fueron individualizados nuevamente, y con el cuarto, que servía de vivienda al director, vendidos. Hoy están habitados por sendas familias, buenas gentes todos ellos.
-10-
DON RICARDO
D. Ricardo Gómez Dourand -asi escribia él su segundo apellido-, nos daba clases de Matemáticas y de Francés. Sabía de ambas disciplinas todo lo que quería y un poco más. De padre español y madre hispano-francesa, hablaba la lengua de Moliere como un académico de la Sorbona. Estaba considerado como uno de los profesores más capaces, y sin duda el más benévolo, amable con los alumnos y preocupado por ellos. En los últimos dias de la guerra una bomba de aviación derribó su casa, y mi padre, previendo que el Colegio Castellano iba a tener problemas con los vencedores, le invitó a vivir con nosotros, para aprovechar sus cualidades didácticas. Por convenio tácito, D. Ricardo tenia en mi casa habitación y comida, no mucha ni muy buena, porque la vida en Madrid se habia puesto imposible, y a cambio, él nos daba clase a los tres hermanos como profesor particular. Se adhirieron también algunos condiscípulos del colegio; con lo que éstos le pagaban en metálico y las necesidades básicas atendidas, D. Ricardo vio el cielo abierto. Hombre bastante frugal, tenia suficiente, además, con su tabaco diario. Fumaba sin cesar, en aquellos tiempos lo que encontraba en el mercado de "estraperlo". Estraperlo se llamaba a toda venta ilegal de artículos de primera necesidad, recordando cierto enjuague político-financiero de la preguerra, -en el que tomaron parte conocidos proceres de la vida pública-, creo que basado en el juego de la ruleta. Y de estraperlo se compraba y se vendía de todo, comestibles, calzado, tabaco...
Las mujeres modestas ayudaban a la economía familiar situándose en el lugar de paso de los potenciales clientes, con sus capachos llenos de barras de pan y de cajetillas compradas en panaderías y estancos, que también comerciaban de tapadillo para aumentar sus ganancias.
D. Ricardo -vuelvo a él- cuidaba la educación de los tres hermanos como un preceptor de novela inglesa. Especialmente la mía, porque mi hermano era demasiado pequeño para asimilar las matracas y el francés, y mi hermana renunció pronto a seguir los estudios. Yo aprendí algo de matemáticas superiores -que ya he olvidado- y casi todo el francés que me ha permitido, muchos años más tarde, preguntar en Paris por esto ó aquello sin que los parisinos se burlaran de mi acento ó de mi léxico. Esta situación duró algo más de un año, hasta finales del cuarenta. Luego D. Ricardo emigró, creo que a Brasil, y no hemos vuelto a saber nada de él. Contando que tuviera al final del conflicto unos sesenta años, supongo que habrá fallecido hace tiempo. Aun conservo un regalo suyo, una novela de Marcel Prévost, titulada EL HOMBRE VIRGEN, obra de las más interesantes de la literatura romántica francesa, que me sirvió, traduciéndola con paciencia ayudado por el diccionario, de magnífico ejercicio para el aprendizaje del idioma.
-11-
ALICANTE
1937. Madrid iba de mal en peor. Asediada la capital en casi todo su perímetro, -solo la carretera de Valencia tenía salida, aunque bajo el fuego de los cañones emplazados en el Piul, junto al puente viejo de Arganda- los madrileños escapaban a donde podían, con la esperanza de encontrar un pan y un plato de comida en provincias menos castigadas. Se organizaban por los estamentos oficiales, el Socorro Rojo y los partidos políticos, verdaderos éxodos de personas no aptas para la lucha, especialmente chiquillos -los "evacuados"-, que eran llevados y distribuí-dos en la zona de Levante, la menos afectada por la guerra, ó enviados a otros países, Francia, Rusia, Irlanda. Mi hermana y yo, y otros veintitantos chicos formamos parte de una expedición, y caímos en una localidad de Alicante, donde buenas gentes nos dieron acogida con una generosidad que nunca será bastante agradecida. Ya mocitos, tratábamos de ser lo menos gravosos posible, ayudando en las pequeñas industrias caseras y en los modestos negocios de nuestros "tíos" alicantinos. Mi padre iba a vernos cada pocos meses, aprovechando, como funcionario de Correos que era, alguno de los viajes que los camiones del ejército republicano hacían entre Madrid y Valencia, Mi hermano, a sus seis años, nos escribía cartas divertidísimas, comentando sus progresos en estatura y en conocimientos escolares. Año y medio después, ya cercana la derrota, mi padre fue una vez más para recogernos. La miseria se habia extendido a aquella tierras, y los levantinos apenas tenían comida para sí mismos. A principios del 39 estábamos todos en casa.
FIN DE LA GUERRA.
El final de la guerra trajo el relevo de las personas. Políticos, escritores, científicos, todos de personalidad reconocida, unos por méritos propios, otros por su adhesión al régimen, sustituyeron a los que, temerosos de que sus ideas avanzadas les ocasionaran problemas con los vencedores, se desterraron voluntariamente. Aquí permanecieron aquellos que no dudo en calificar de ilustres por su arte, su palabra o su alcurnia: Cubiles, Fernández Flórez, Victorio Macho, Fitz James Stuart, Martin de Argenta, Motrico, Unamuno, Luca de Tena...,casi todos varones, porque el régimen habia devuelto a la mujer a su papel de esposa y madre, lejos de actividades políticas y de preocupaciones sociales, que el franquismo reservaba a los varones como -teóricamente- mejor preparados. Salvo alguna conspicua del partido -Primo de Rivera, Sanz Bachiller, Florentina de la. Torre- y unas cuantas damas de clase alta, más preocupadas por sus vidas mundanas y elegantes que por figurar en las cabeceras de los periódicos, la mujer tuvo poco protagonismo en las actividades del llamado "Movimiento", que se manifestó esencialmente machista.
A partir del armisticio hubimos de entregarnos como locos a la búsqueda de la pitanza. Mi padre fué castigado con un traslado a Sevilla, y con un sueldo escaso, tenía que hacer milagros para atendernos. Aquí, en Madrid, lo intentamos todo. Ayudados por mi tío Hernando, hermano de mi madre, que nos prestaba todos los meses una pesetas, ella y yo resucitamos la pequeña industria que mi padre había iniciado años antes, la fabricación de bolsas de hule para la compra. Entonces no existía el plástico,y las mujeres iban al mercado con capachos de paja o, más elegantes, con bolsas de hule, un tejido de algodón con baño de gutapercha, que se trabajaba fácilmente en una máquina de coser Singer semi-industrial comprada al efecto, máquina que aun está -y funciona- en casa. Mi padre no tenia mucho espíritu comercial, y cuando cobraba una remesa de bolsas, nos mostraba orgulloso las trescientas o cuatrocientas pesetas producto de la entrega. Mi madre le bajaba los humos haciendo cuentas: -¡Pero hombre, decía, si te has gastado en tiempo y material casi lo mismo!", él no se desilusionaba; el trabajo era lo primero, y la satisfacción del cobro borraba lo pésimo del negocio. Resucitamos, decía, la pequeña industria con el poco material que, inútil durante la guerra por la crisis del comercio, teníamos almacenado en casa: unas piezas de hule, herrajes, herramientas, una prensita manual y alguna otra cosa. Fabricadas algunas bolsas de muestra, me lancé a la calle con una caja tan grande como yo mismo, y recorrí las tiendas del gremio -hules, manteles, gomas-, que iniciaban tímidamente su negocio. ¡Qué orgullo, a mis quince años, volver a casa con un par de pedidos de prueba, que se repitieron hasta acabar las existencias! Cuando se agotó el hule -herrajes había en abundancia, todavía ruedan por casa,
-12-
y los utilizo para mil trabajillos- mi tío nos dio otra tarea, la confección de correas de reloj, al principio de cuero, y más adelante con el nuevo material, el cristal flexible, el plástico. Los inicios fueron duros, porque era preciso coser -en la misma máquina que las bolsas- cientos y cientos de correas de cuero. Al principio las cosía mi madre, que por su oficio de modista manejaba la máquina con soltura, pero el trabajo se hizo tan continuado que no se levantaba de la silla en todo el día, se daba unas palizas feroces, y yo hube de aprender para relevarla. Aprendí pronto, que los trabajos relacionados con la maquinaria se me daban bien, y llegué a ser tan ducho como ella. Cosí y cosí miles de piezas, y aun hoy me atrevo a hacerlo, con la ventaja sobre mi madre de aprendeï también a limpiar, engrasar y hasta reparar la máquina cuando fué necesario.
-13-
SEGOVIA
Huir de Madrid en los momentos difíciles fué otra solución en los días de la postguerra. Cuando salimos de aquí buscando el amparo de la familia para -digámoslo sin ambages— rettòdi&r nuestra miseria, recalamos en el pueblo segoviano donde nació mi madre. Alli su hermana, mi tía Ramona, nos abrió las puertas de su casa y nos cedió una sala hermosísima para instalar el taiLler de costura. Paco, su marido, no veia con buenos ojos aquella actividad. No porque le molestáramos nosotros, sino por tener que soportar todas las tardes la tertulia que se organizaba en "el obrador", como él lo llamaba. Le sobraba razón. Atraídas por la fama de la hermana llegada de la capital que cosía para una clientela importante, se reunían a su alrededor las cuatro que vivían en el pueblo y varias vecinas con sus trapos. El guirigay en el obrador era diario, y mi tío, hombre serióte y algo comodón a sus sesenta y pico de años, ponía cara de feroche.
De alli nos fuimos a otro pueblo cercano, donde había transcurrido la juventud detftl madre, en casa de sus tios Pilar y Fernando. Aun vivían, muy ancianos, lo que no era obstáculo para que mi tío-abuelo sacara de vez en cuando su geniazo terrorífico. Nos instalamos en una casita alquilada, cerca de la suya, y yo me aficioné a las excursiones que mi tío hacía al pinar y a la ribera de su propiedad, cercanos al pueblo. Del pinar obtenía todos los años pequeñas cantidades de miera -resina virgen, según fluye del pino- que llevaba, como todos los propietarios de los contornos, a la Resinera de la localidad. La ribera era una parcela a la orilla del rio Voltoya, que solo daba ciruelas silvestres, moras de zarza y algún cangrejo, pescado con muchas precauciones porque la pesca de este crustáceo estaba prohibida, y la guardia civil acechaba a los furtivos. El procedimiento más eficaz era mantener sumergidos en el agua, durante dos o tres semanas, unos ladrillos huecos,y en los agujeros anidaban pronto los inocentes cangrejos. De aquel tramo del rio sacamos mi padre, mi hermano y yo, durante unas vacaciones de verano, un enorme tronco de pino albar -pino blanco, piñonero- caído sin duda desde el pinar, ladera abajo, tan grande y pesado que se hizo preciso trocearlo en la misma ribera. Un trabajo de Hércules, hendir y hacer astillas un madero de medio metro de diámetro, pero, ¡qué recompensa tan estupenda! Además del quintal de madera que sacamos para la chimenea baja, el pino albar desprendía un aroma intenso, un perfume fresco y delicioso con el que no podía compararse ninguno de los que fabrica la industria química para nuestro deleite olfativo. La madera troceada olía a gloria, y en la casa se apreciaba una fragancia exquisita, hasta que se consumió todo el tronco.
A causa del pinar tuve con mi tío un desagradable roce, en el que se manifestó contra mi su mal genio. Yo iba regularmente, con su beneplácito, a "olivar", cortar las ramitas bajas, parásitas, de los pinos jóvenes. Él tenia siempre una es-calerita rústica hecha con palos de pino, tan secos y quebradizos que una mañana se me escapó de las manos y se rompió una pata. Confiando en mis habilidades, la dejé en el pinar para llevar al día siguiente herramientas y un trozo de madera con qué repararla. Pero dio la coincidencia de que mi tío fué al pinar el mismo día por la tarde, vio la escalera rota,y al regreso me armó una escandalera. No me reñía por haberla roto, sino porque no le había informado del percance, lo que le hubiera permitido llevar él lo necesario para el arreglo. La bronca fué de pronóstico, y yo salí de su casa, a mis dieciséis años cumplidos, con los ojos llorosos y un berrinche tremendo. Al día siguiente, de madrugada, marché al pinar con mis herramientas y reparé la escalera. Cuando a mediodía mi tio, ya más humanizado -como a toda la gente un poco violenta, los enfados se le iban tan deprisa como habían llegado, dejándole algo contrito por su intemperancia- me dijo que por la tarde iría al pinar para proceder a la reparación, le contesté con hosquedad: -"Ya está arreglada". Vi la sorpresa en su rostro. No hizo ningún comentario, pero creo que acusó el golpe. Advirtió de que yo no era de los que aguantaban regañinas, ni siquiera de personas de la familia.
-14-
EL REGRESO.
Nuestro regreso del pueblecito de Segòvia no fué precisamente un éxito. El Instituto Nacional de la Vivienda, propietario entonces de la Colonia, prohibió, a causa de la falta de inmuebles habitables, cerrar ningún chalet por ausencia de sus dueños. Podias marcharte, y el Instituto pasaba entonces a administrar la casa, alquilándola a gente extraña, pero los pagos mensuales de los eventuales in-quilinos no amortizaban la deuda contraída por el titular. Nos tocó en suerte un brigada del Ejército con su familia. Un vecino de confianza se encargó de recoger y guardar en la sala principal muebles, enseres, objetos de valor y las pocas joyas de mis padres, entre ellas un anillo de oro pesadísimo del que mi padre estaba orgulloso, aunque mi madre se lo criticaba por lo que tenía de ostentación y de plebeya riqueza. La sala se cerró con candado, y alli permaneció todo lo guardado -ó casi todo- hasta que volvimos a Madrid. Al regresar, contemplamos desolados el candado abierto por las bravas, la puerta de la sala forzada, y el reloj de pared, en el que debían estar las joyas, vacío. No pudo establecerse la autoría del robo, y dado nuestro carácter, siempre latente, de vencidos, no osamos denunciarlo a la policía. Mi padre se quedó sin sil anillo, y todos nosotros con nuestra impotencia y nuestra rabia. Y lo peor, hubimos de convivir largos meses con aquella familia, a la que detestábamos por creerla culpable del expolio.
Mis tíos-tíos y padrinos- Piedad y Pedro corrieron peor suerte. Se habían significado durante la guerra como militantes comunistas -más bien teóricos, porque no recuerdo que sus actividades pasaran de lo puramente dialéctico-, y al llegar la paz, tras unos meses de incertidumbre, fueron encarcelados y condenados a diez años de prisión. No valieron los argumentos de que su militància había sido meramente, digamos, estática y estética; pasaron cinco o seis años confinados, los mismos que su hija, mi madre y nosotros, mi hermana, y yo, pasamos yendo y viniendo a las cárceles de Porlier y de Yeserías para llevarles unos míseros paquetes de alimentos -enviados más tarde a Valdenoceda y Amorebieta, por traslado de ellos- que robábamos a nuestro propio sustento a fin de que supieran que no estaban solos.
-15-
TIA PILAR.
Mi tia Pilar era una de las dos harmanas de mi madre que residía en Madrid. La otra, Piedad, mi madrina. Yo tuve conciencia del parentesco que me unia con Pilar al terminarse la guerra civil. Pilar padecía lo que podríamos llamar "síndrome de enfaditis aguda", agudísima, -lo que en cristiano conocemos como "mal genio", tal vez heredado de su tío Fernando-, que se manifestaba exclusiva e invariablemente con personas de la familia. Yo era uno de los favorecidos. Ignoro por qué tipo de mecanismo cerebral, una especie de furor vindicativo asaltaba a Pilar cuando yo atravesaba la puerta de su piso en la calle de Rios Rosas. Como una reacción química inevitable, como ese antagonismo rabioso que enfrenta al perro y al gato, mi tía se lanzaba en picado sobre mi para adjudicarme la ración semanal de bilis. ¿Por qué no rehuía yo el castigo? Aun ahora, sesenta años después, no se me ocurre una explicación razonable. Seguramente, porque mi madre hubiera visto con malos ojos que no visitara a su hermana, cuando iba a casa de Hernando para recoger el material de las correas, y Hernando vivia en Maudes, a cinco minutos de Rios Rosas. Pero presiento que habia otra explicación más oscura, una especie de masoquismo que me empujaba a aceptar, ¡no!, a buscar la filípica como castigo a mis pecados, cometidos o previsibles. Y así, yo sometía todas las semanas mis quince cobardes años a aquella mujerona enfurecida y un poco cruel. ¿Tenía ella conciencia de mi pavor, de mi humillación, de mi rechazo? Creo que no. Porque, y esto es lo curioso, nos quería. Sus gritos, sus críticas, su actitud furibunda era una prueba de amor, de preocupación por la familia, que para desgracia nuestra -y suya-, tiO sabía expresar de otra manera.
Las críticas más acerbas tenían por víctima a mi padre, a quien Pilar acusaba de no atender debidamente las necesidades de los suyos -ya he dicho que fué trasladado a Sevilla, y desde allí nos mandaba todo el dinero que podía- y a mis padrinos, que encerrados en las cárceles de Porlier y Yeserías tampoco atendían a su hija, mi prima Antonia, quien vivía provisionalmente en mi casa. Las críticas a mi padre podían ser discutibles, pero ¿cómo atender Piedad y Pedro a su hija, confinados en sendas prisiones? No importaba. La sentencia final decía: "¡Si no se hubieran metido...!" Lo que significaba que los años de cárcel eran, si no merecidos, sí al menos consecuentes. Otros primos -Rodrigo entre ellos- disfrutaron de su empuje y su bravura, y salían de su casa hartos y malhumorados. El suplicio persistió hasta que mi padre pudo volver de Sevilla, hacerse cargo de las deudas contraidas y devolver a mi tío Hernando las tres mil pesetas -dinero entonces- que nos había prestado.
El marido de Pilar, Julio, no destacaba por su inteligencia. Hombre de carácter alegre, un poco bailarín, soportaba pacientemente una convivencia nada fácil con su áspera cónyuge. En cierta ocasión, comentando un chiste en el que se hablaba, decía, de un "burro elemental" - burro semental, obviamente-, mi tia le increpó, furibunda: -"¡Tú si que eres un burro elemental!". Este mismo tio Julio nos habia vendido la bicicleta-rascacielos que yo disfruté en mi niñez. No se me olvidan sus bromas, sus pasos de baile ni sus caramelos. Venía con frecuencia andando desde Rios Rosas por el camino que nos llevaba a su casa, el viejo Paseo de Ronda, que empezaba en la Glorieta de Cuatro Caminos y subía, entre elevados taludes de tierra, hasta la Colonia del Viso. Tío Julio siempre traía caramelos en los bolsillos, y temo que sus visitas nos eran más gratas a causa de las golosinas.
-16-
DULCE ME.
Mi madre era un espíritu fuerte. Físicamente poco robusta, callada -salvo que tuviera algo que decir, y siempre hablaba con buen sentido-, poco amiga de ve-cindoneos y tertulias, salvo que la tertulia estuviera organizada por su hermana Piedad ó por la vecina del cuatro, Juliana, que según decía mi padre, "afeitaba a un huevo", inteligentísima -considerada por los nuestros como "el cerebro de la familia"-, un poco terca y un mucho, mucho, valerosa. Sin alharacas, ni posturas ni jactancias pseudoviriles, con ese valor escondido, silencioso, que es el valor auténtico. Jamás, en los años de nuestra niñez, en la guerra o después de ella se rindió a la miseria que nos atacaba sin piedad, al hambre, a las privaciones originadas primero por la escasez de comestibles y después por la falta de dinero. En cierta ocasión -he olvidado la circunstancia concreta- nos vimos contra las cuerdas, sin nada que nos permitiera llenar el estómago en los dias siguientes, sin dinero, sin nadie a quién pedir ayuda. Yo, a mis catorce ó quince años, ya sabía calibrar la importancia de la situación. -"Y, ¿qué vamos a hacer ahora, madre?", la pregunté, asustado por aquella coyuntura que se me antojaba terrorífica, a pesar de que durante la guerra no faltaron los momentos difíciles. Y ella, con una expresión serena y sonriente, como si el problema fuese una pequenez indigna de preocupaciones, me contestó: -"Pues ahora, haré un par de vestidos -cortaba y cosía como un Balenciaga, gracias a sus grandes cuaslidades, equilibrio, perfeccionismo, sentido de la geometria- y en una semana tendremos perras'.' Eso fué exactamente lo que ocurrió. Hizo los vestidos, otros más adelante, más tarde nos echó una mano mi tío Hernando, mi padre empezó a mandarnos dinero... Pero ésto eran las pequeneces. Lo importante, lo fundamental, fué siempre su postura ante la adversidad, su coraje silencioso ante los peligros que pudieran amenazar a sus hijos. Dura como el acero. En ocasiones mostraba un terrible estoicismo frente al dolor. Dormíamos en habitaciones contiguas, y algunas noches la escuchaba unos leves gemidos, porque no quería despertarme. Eran los calambres en las piernas, que la atormentaron en sus últimos años. Pasaba el mal trago, dos ó tres minutos, sin extremar sus quejas, a pesar -lo sé por experiencia- de que tal dolor es bastante cruel. Y ya pasado, volvía a sus tareas sin siquiera mencionarlo. Podría contar de ella montones de detalles sorprendentes, de anécdotas magníficas. Era tan imaginativa, que muchas veces hablaba sola, "discutiendo" con un conocido. -"Madre, ¿con quien riñes?" -"Con tia Pili". Y al rato, mientras cortaba los vestidos, volvía a su parlamento. Otra de sus cualidades -ó defectos- era el de ser muy refranera. Siempre tenía la frase adecuada a las circunstancias. Una de las más interesantes: "Sabe más el diablo por viejo que por diablo". Curiosa criatura, menuda y poco agraciada en lo físico, escasamente ilustrada, sin más estudios que el colegio al que asistiera de niña, y la lectura que devoraba en sus breves momentos de reposo, pero inteligente y lúcida. De haber podido seguir una carrera universitaria, se habría codeado con las Pardo Bazán, las Montseny, las Nelken. Nunca la vi enferma, excepto por algún catarrillo que pasaba de pié. Sobrevivió a su marido y a todos sus hermanos, y murió de vejez, literalmente de vejez. Murió porque el cerebro se negó a seguir funcionando, quizás agotado por una actividad tan rica, tan esplendorosa en una persona tan modesta. Falleció en el 87, casi centenaria.
-17-
CRECIENDO.
Aquel Madrid de las afueras, mal comunicado con el casco urbano, parecía otro mundo, distinto a la aglomeración propia de la capital. Cuando íbamos al centro, unos por su trabajo y otros por capricho ó por necesidad, decíamos: "Voy a Madrid", dando a entender que la Colonia -las colonias, porque habia varias alrededor- no formaban parte de la ciudad. Salir de aquí en la época resultaba una odisea en pos del tranvía que circulaba por la avenida de Alfonso XIII. Todas las mañanas, los perezosos, siempre con la hora pegada, bajábamos a la avenida a esperar un tranvía de los discos 30 ó 40, que pasaban siempre atestados y no paraban.Llegar tarde al Instituto ó al trabajo se hizo habitual. En el primero conseguí un pase para entrar a deshoras. En el segundo, el jefe, aunque me distinguía con su estimación, ponía mala cara cuando me veía llegar con retraso. Un recurso poco utilizado era desplazarse a "la Carretera", nombre que dábamos entonces al tramo final de la calle López de Hoyos Allí terminaban otros tranvías con recorridos similares. Subíamos andando por la cuesta del asilo, cerca de una larguísima tapia que limitaba los terrenos del cuartel de la Guardia Civil, "las cuarenta fanegas", y empezaba en el alto que hoy es la plaza de Cataluña, campo abierto sin más edificaciones que el Colegio de Huérfanos de Correos, ya desaparecido. Estos campos eran los que mi padre y yo habíamos frecuentado arrastrando la carretilla en busca de piedras para el hormigón del gallinero.
Las comunicaciones con "Madrid" mejoraban con el paso de los años, al tiempo que los campos que nos rodeaban dejaban paso a nuevas, grandes y elegantes casas de pisos que poco a poco sumieron a la Colonia y sus chalecitos en una especie de pozo cuyo único horizonte visible es la citada avenida de Alfonso XIII y la carretera de circunvalación M-30 al Este. Tampoco la Colonia es hoy la barriada modesta de los años 30. Casi todos los chalets han sido heredados por los descendientes de sus primitivos dueños, algunos vendidos, y los nuevos propietarios, gente de dinero que huye de la contaminación y el tumulto de la capital, se gasta buenos caudales en remozarlos y ponerlos pimpantes. Se venden -y se compran- a precios desorbitados, y pronto, por el simple hecho de resistir en nuestra vieja casa, pasaremos también a la categoría de personas importantes.
-18-
SEVILLA, AYER.
Allá por el 42, en el momento más preocupante de nuestras finanzas, cuando mi tia Pilar se refocilaba cayendo sobre mi como un dragón enfurecido, y ya de nuevo en casa tras la aventura del pueblo, dejé los estudios -nunca fuimos muy estudiosos- para solicitar y obtener una plaza en la Administración del Estado. El objetivo del Gobierno al aumentar las plantillas era mejorar nuestra imagen en todos los aspectos, con vistas a la captación de un incipiente turismo, más interesado por la novedad del panorama -un país que había sido campo de batalla durante tres años-, que por el conocimiento de nuestras tierras, más por los precios que por las instalaciones, todas bastante deficientes. Yo recalé en Sevilla ese año 42, para vivir con mi padre que, desterrado por "rojo" -el único que no era rojo en la familia-, malvivía con su trabajo de Correos y un puestecillo de frutas que compró a plazos en el mercado del Altozano. Todos los meses enviaba a Madrid buena parte de sus escasas ganancias, y yo aporté mi granito de arena -¡tres mil pesetas de sueldo anual!-. Y con mi hermana, que obtuvo el título de enfermera, la economia familiar inició una etapa nueva, aún modesta pero ya menos angustiosa.
La Sevilla del 42 estaba encerrada en "la Reonda", la Redonda, la circunvalación, conjunto de calles amplias que rodeaban -y rodean hoy- el casco antiguo, Resolana, Maria Auxiliadora, Capuchinos, San Fernando, Torneo y alguna otra cuyo nombre se me escapa. Ahora, por el Este, la estación del AVE, Santa Justa, y un ensanche dilatadísimo alrededor, cuando entonces solo se veían Nervión,la Bar-zola, San Bernardo y otros barrios periféricos. Por el Oeste, Triana, aun sin contar la Cartuja, se ha duplicado. De aorte a Sur, el Guadalquivir. El rio divide a la ciudad en Este y Oeste, Sevilla y Triana. Comprendo que en más de cincuenta años la Sevilla que yo conocí haya cambiado, y no hay duda de que está preciosa.
-19-
IRENE,
¿Qué hombre no ha sentido, a lo largo de la vida,joven ó maduro, la llamada del amor? Yo fui siempre muy apasionado. En la juventud se sucedieron los devaneos más ó menos íntimos con mujeres más ó menos asequibles, de esas que no dejan una huella profunda.Mi madre pronosticaba que me cazaría cualquier pelandusca, como justo castigo a mi mariposeo. Para desmentir tal posibilidad, yo echaba a correr cada vez que el panorama se ponía peligroso. Si alguna me gustó... bastante, no forcé demasiado la situación, evitando lo que ya empezaba a asustarme, y me asustó en todo el resto de mi vida sentimental: el matrimonio. Yo no era más ni menos atractivo que otros jóvenes solicitados por las damas, eso sí, solicitados con claros propósitos matrimoniales, porque en aquellos tiempos una boda era la solución afectiva y material para la mayoría de ellas. Llegué a los veinticinco esquivando tales peligros, y entonces caí en las redes inocentes, adorables, deliciosas de Irene. Irene, mi vecina, tenia diez años menos que yo. La conocía desde siempre, y hasta los años cincuenta solo fué una chiquilla risueña, bondadosa y gordinflona, no exenta de cierto geniecillo, a quien los suyos y todos los vecinos llamábamos cariñosamente "Ene". Ene parecía ser el eje de la casa. Ante su encanto, el resto de la familia resultaba gris y poco interesante. Después de verla, indiferente y cariñoso( durante quince años, de repente la encontré mayor, espigada, bellísima, mirándome con unos ojos maravillosos que no hablaban de amor, solo de afecto. El amor estaba reservado para un tal Ernesto, elegante y de buena posición, que me la había quitado limpiamente. Los dos años siguientes fueron un verdadero tormento, tanto más cuanto que ella, al tanto de unas emociones que yo no sabía ocultar, me dedicaba su más exquisita amistad, e incluso venía a mi casa con frecuencia para pedirme o prestarme algún libro, estoy seguro de que sin el menor ánimo de coqueteo, solamente, creo yo, para compensarme en cierta medida de su desafección, para consolar mi corazón derrotado. Pasado ese tiempo, y a pesar de mis fantásticas-imaginadas- soluciones al problema, y mis deseos más caritativos de que el novio reventara, Irene se casó, sin que yo pudiera poner remedio a mi primer fracaso en el terreno del amor. Pero en aquellos largos días de incertidumbre, de enamoramiento lleno de zozobra, tuve ocasión de saborear esa gloria que pocos alcanzan, ese néctar divino que se gusta una vez en la vida, y que comparado con el cual, todas las demás emociones humanas son tan solo una mala copia, un desvaído reflejo. Más amores vinieron después, alguno puro, otros no tanto, todos pasajeros, porque el galán, ya lo he dicho, no estaba muy interesado en aventuras matrimoniales. Y así ha traspasado la barrera de los setenta.
-20--
LERIDA.
Mi situación administrativa mejoraba con el tiempo, gracias a los trienios y a unos tímidos ascensos. Cuando llegó el 52, Lérida me recibió con cierto alborozo, porque conmigo iba la técnica que la oficina estaba necesitando, aquellos tiempos en que los técnicos no abundaban. Tuve la satisfacción de ser bien considerado a causa de mi trabajo, y me llevé bien con los leridanos. Salvo excepciones-ignoro cual de los dos fué el culpable-, hice amistades. Los catalanes creían que todos los madrileños eran "chulos", y al ver que yo no daba la talla, quedaban sorprendidos. Más de uno comentó que yo no parecia castellano porque "no era chulo". Yo era siempre, creo, una persona educada. Tal vez me comparaban con Lablanca, un compañero madrileño que hablaba "arrastrao" y decía a cada momento, de cualquier cosa exagerada, que era "de coco". La frase solo puede ser analizada escuchándola al propio Lablanca.
Más de un año en Lérida dio tiempo para todo: irabajar, soñar, hacer versos, escuchar al coro "La Violeta" -germen del actual Orfeó Lleidatà- y hasta de enamorarme, de la niña más preciosa de la ciudad, porque yo no me anduve nunca por las ramas. Amor platónico una vez más, con ese saborcillo agridulce de lo imposible, ya gustado en el caso de Irene. Al llegar los años sesenta ya estábamos todos otra vez en casa, aunque yo iba y venia dos veces por semana a la emisora cercana a Madrid donde conseguí una plaza, solicitada desde Lérida.
DOÑA MARIANA.
Al volver de Cataluña me encontré algunos vecinos nuevos en la plaza, entre ellos, Doña Mariana y su familia. Doña Mariana estaba considerada como una de las mejores habladoras de la Colonia. Otra, Doña Ana. Doña Ana fué una vecina de los primeros tiempos. Acompañada de Anita, su hija menor, recorría la calle pegando la hebra con todas y cada una de las vecinas que encontraba al paso, disertando sobre temas variados con una palabrería inagotable y monótona. Esto no era lo peor. Lo peor era que la niña intervenía en las conversaciones con una autoridad digna de los grandes oradores, para dar opinión sobre cualquiera de los temas suscitados por su madre, generalmente críticas más ó menos caritativas del prójimo. A la mamá se le caía la baba escuchando a su retoño, mientras el resto de los oyentes se daban a los diablos. En mi casa, para reconocer y conmemorar la temprana inteligencia de la moza, se acuñó la frase "es más listo -ó lista- que la Anita", con la cual queríamos describir a una persona sabihonda y cargante. Todavía usamos la frase. La facundia de Doña Mariana se manifestaba más bien de modo casero, aunque igual de elocuente. Asomada a una ventana del patio, se enzarzaba en amistosa charla con la vecina de la derecha, no menos charlatana, en sesiones que duraban toda la mañana. -"Ya está tu amiga sacudiendo estopa" le decía yo a mi madre. Y mi madre, que como he dicho, hablaba poco si sus palabras no eran útiles, contestaba riendo: -"Déjalas, pobrecitas, tendrán mucho que decirse". Pero a mi las peroratas me aturdían, porque hablaban a gritos, y acababa huyendo a otro sitio ó cerrando las puertas. Casada con un cirujano, Doña Mariana no habia conseguido, a sus cincuenta años, echar fuera el pelo de la dehesa, lo que no era obstáculo para que opinara y diera consejos médicos a diestro y siniestro. Sus ideas sobre temas de Medicina -de la que no sabía una palabra- nos hacían reir. Confundía la velocidad con el tocino, y cuando menos lo esperabas soltaba un juicio pretendidamente clínico y absolutamente necio, que su hijo, médico, procuraba suavizar con sus conocimientos.
-21-
LOS BESTEZUÉLICOS.
Una de mis frustraciones ha sido, como soltero, no haber tenido un hijo. Mejor, una niña, porque los chicos suelen ser un poco brutos. Siempre me gustaron los crios, y a falta de los propios, tengo "los sobrinos del diablo", los de mi hermana, crecidos junto a mi casa -ella vive muy cerca- a lo largo de cuarenta años. De pequeños, como mi hermano político, ya fallecido, trabajaba todo el día, y mi hermana tenía frecuentes turnos de tarde en el Hospital, muchos de mis días libres en la emisora me tocaba hacer de canguro en su casa, vigilando a la bestia pequeña y a la bestia grande, también llamados entre nosotros "los bestezuélicos". Yo me instalaba por la tarde en el cuarto de estar, donde ellos jugaban a todo lo imaginable con tal de que fuera nuevo, arriesgado y violento. Raúl tenía sobre Emilio las ventajas de la edad y de su mayor corpulencia, pero el pequeño no se achicaba, y entre los dos organizaban un barullo que en ocasiones podía ser peligroso, ensordecedor ó imposible desde el punto de vista de mi lectura, a la que yo me dedicaba buscando una novela en la bien surtida biblioteca de su padre. Sentado en el sofá, me armaba de una regla larga ó de un palo, y cuando el jaleo llegaba a cotas insopij-tables, me levantaba para poner orden, repartiendo leña sin duelo. Los dos huían ante la lluvia de reglazos que yo aplicaba con mano dura, escondiéndose bajo el tresillo ó detrás de las puertas. Pero a pesar de su corta edad y de la contundencia del castigo, no dejaban de reír, porque estaba aceptado que aquello era un juego y no se permitía el llanto, ni quejarse más que en el momento del golpe. Estas veladas -y el resto de la convivencia, naturalmente- me consolaban dé la falta de descendientes directos, de modo que a estas alturas, cuando mis posibilidades son prácticamente nulas y faltando su padre, yo he asumido un papel en cierto modo protector, aunque con las limitaciones que impone mi edad, un vejestorio, respecto de la de ellos, ya cuarentones. Me consultan -solo algunas veces-, pero luego tiran por los cerros de Ubeda. Y a la recíproca. Porque se ven mayores y empiezan a querer dirigirme y corregir mis errores, que yo defiendo a capa y espada para conservar mi independencia.
Los motivos de diversión que nos proporcionan los crios son innumerables. Mis primos Alvaro y Rodrigo, hijos de Ramona y Paco, viendo que en el pueblo las posibilidades de trabajo eran mínimas, y hartos de cargar y transportar camiones de piedra recogida en los campos de labor, decidieron trasladarse a la capital en busca de mejores horizontes. Fallecido su padre cuando eran mocitos, emprendieron en Madrid un negocio de áridos para la construcción,que con tiempo y esfuerzo empezó a dar dinero. Alvaro se mostró especialmente apto para los temas administrativos, manejo de la oficina, captación de- clientes, y Rodrigo se dedicó a la rama técnica, montaje de plantas, compra y manejo de la maquinaria, relaciones con el personal laboral. En pocos años hicieron un capitalito. Rodrigo, más sencillo, actuaba de jefe solo cuando era necesario tomar decisiones ó poner orden. Alvaro, por razón de su cometido, adoptó el papel de director. Mis
sobrinos distinguían a uno del otro. A Alvaro, más elegante y mundano, le llamaban "Alvarito el industrial".
Raúl empezó a demostrar energía, decisión y dotes de mando -burrería, en juicio de su madre-, desde muy pequeño. Su lenguaje, en aquellos tiempos de beatería y "palabra culta", resultaba descaradamente inadecuado. Vamos, que soltaba de vez en cuando unas palabras tabernarias para vergüenza de sus mayores y esparcimiento de los demás presentes. Unas muestras: Sentados él y yo a la mesa de la cocina, merendábamos café con leche y galletas. La galleta que remojaba se le cayó dentro de la taza, y al momento lanzó la frase adecuada para el caso: "¡La mae -madre- que me..." No llegó a terminarla, porque una mirada severísima por mi parte le hizo enmudecer. Seguimos con el café un minuto escaso, en silencio. Pero él había empezado y no le gustaba dejar las cosas a medias, ni siquiera los tacos. Cuando vio que yo parecía haber olvidado el incidente y recobrado el hilo de la merienda, dejó caer con voz tenue lo que faltaba: "...parió!" ¿Quién es capaz de dar un cachete a un tio tan salado? Otra vez, en diciembre, iba con su padre a la Cooperativa situada en Alfonso XIII. En el escaparate se exhibían los juguetes de Reyes, entre ellos una pelota enorme, de colorines. A Raúl le chiflaba el fútbol, y jugaba incansable. El mejor regalo para él era una pelota, y las llamaba, cualquiera sabe por qué combinación de so-
-22-
nidos, "pepan". Toda pelota era pepan, tanto más pepan cuanto más grande y llamativa. Subientela escalerilla del Jardín de la Cooperativa, de la mano de su padre, miró con ojos desorbitados el magnífico pelotón, que resumía sus ansias como regalo. Lo dijo en voz bien alta, ante el asombro de los clientes que entraban y salían de la tienda y el horror de mi hermano político, para que no quedaran dudas sobre sus preferencias: -"¡La hostia, qué pelota..!"
Consciente de que las palabras gruesas no eran moneda de recibo, cuando era castigado por alguna fechoría, no lloraba. Decía, rencoroso: -"Pues ahora me voy al retrete a decir palabrotas..." Era su manera de protestar por el, a sus ojos, inmerecido castigo. Y efectivamente, detrás de la puerta del retrete murmuraba en voz baja lo mejor de su repertorio.
Emilio, la bestia pequeña, sin el empuje de su hermano, se portaba mejor. Pero adoraba a Raúl, y le tomaba como ejemplo incluso a pesar suyo. La arrolladura personalidad del mayor condicionó la iniciativa de Emilio por el resto de su niñez. Luego tomó conciencia de sí mismo y empezó a navegar por cuenta propia. No faltará quien estime prematuro hablar de personalidad en un niño de seis años. Raúl estaba definido desde que bañándole a los dos años en la artesa del patio, nos amenazaba levantando un dedito de advertencia. Emilio fué más sosegado, y re-glazos de canguro aparte, nunca se salió de madre. Crecieron sin apenas darnos cuenta, se hicieron hombres, lo mismo que nosotros envejecíamos sin advertirlo. El pequeño se casó alrededor de los treinta. Raúl sigue soltero, acosado por media docena de novias.
-23-
LA SIERRA.
Mi padre tenía, como casi toda la gente modesta, el instinto de la propiedad. Ya consolidada la adquisición del chalet er. el año 49 con el pago al Instituto Nacional de la Vivienda de los plazos restantes, se embarcó en la aventura de la sierra. Las parcelas del pueblecito serrano, recalificadas de rústicas a edificables, se vendían a cinco pesetas el metro cuadrado. Mi padre no se anduvo por las ramas. Compró por ocho ó diez mil pesetas un terreno enorme, casi dos mil metros, en el que hubieran cabido diez casas de familia. Pero aquello era barato por algo. El motivo más grave, la falta de agua. Las parcelas no estaban urbanizadas -puro campo-, y carecían de todos los servicios.
Su primera tarea fué plantar tres docenas de arbolitos que, naturalmente, había que regar. Yo estaba entonces en Lérida y no pude tomar parte en la función, pero mi hermana y él se mataron durante semanas, meses, acarreando cubos de agua para regar los árboles, tarea insensata ya que la fuente más cercana estaba a doscientos metros. Al tiempo contrató un pocero y un albañil, para hacer el pozo y la casa. El pozo requirió cierta cantidad de dinamita. Bajo una capa vegetal de cincuenta centímetros escasos, y en muchos sitios mostrando descaradamente sus caras redondeadas manchadas de liqúenes, aparecían las duras rocas de la sierra. Como fuera preciso ahondar ocho metros para encontrar las aguas de planta, el pocero hubo de sacar más de veinticinco metros cúbicos de piedra a fuerza de petardos. Se encontró un agua clara, limpísima, no demasiado caliza, que en el pueblo llaman "agua cárdena" porque lleva en disolución ciertas sales, creo que de hierro. Un brocal de granito remató la obra.
La casa se hizo también de piedra, rústica, de una solidez de bunker, con muros de medio metro y tejado de pizarra. Pero las intenciones de mi padre iban por delante de sus posibilidades económicas, y la casita, en una parcela enorme, quedó raquítica por falta de presupuesto. Ya de regreso, yo intenté mejorarla con mis eternas ideas geniales, que poco resolvían: el defecto era de origen y mis soluciones poco fructíferas. Hemos veraneado en ella algunas temporadas, en condiciones un poco precarias, y aun hoy vamos de tarde en tarde, para encontrar los mismos inconvenientes que, no por habernos resignado, se resuelven solos.
En uno de los veraneos de antaño, los dos crios de mi hermana disfrutaban barbarizando en la amplia parcela. Allí no estaban sus amigos, y Raúl, que llevaba la voz cantante en Madrid, como jefe de "la panda", no podía dirigir el cotarro. De modo que cuando su madre vino una vez a echar un vistazo al chalet, le dio un mensaje escrito para ellos. La preocupación de Raúl, diez años más o menos, era la seguridad de la tropa. El mensaje decía literalmente: "Si tenéis bastantes armas". Nada de retóricas. El condicional sustituía, si no con ventaja, sí con el adecuado énfasis, a la interrogación. No sé si es el orgullo familiar lo que me hace reír cada vez que recuerdo la frase.
-24-
TRABAJO.
Desde Gerona, donde mis padrinos se habian afincado poco después de salir de la cárcel, gracias a las amistades y a un buen chorro de pesetas, perqué la libertad se vendia en aquellos tiempos, y oscuros -ó no tan oscuros- capitostes se forraban a costa de los reclusos que no habian sido considerados culpables de delitos graves, -asesinatos, rojez activa-, consiguiendo o decretando su libertad, tras de cobrarla con la mayor desvergüenza. Desde Gerona, piles, mi tío, agente comercial muy relacionado de antiguo con empresarios catalanes, y muy considerado por su seriedad y eficacia, consiguió para mi una representación de maquinaria. Pero si la venta de las bolsas, inexistentes en el mercado de los años cuarenta, resultó fácil, ahora la competencia en el ramo de las máquinas ponía el listón muy alto, y conseguidos unos pocos pedidos a lo largo del 53 y el 54, hube de renunciar a una tarea que me venia grande, ya que precisaba un carácter agradable y comunicativo del que yo carecía. Tengo la impresión de que defraudé las esperanzas de mi padrino, cuyo indiscutible interés por mi le llevó a arriesgar su crédito con los jefes de la firma, aunque jamás me hizo ningún reproche. Ya las cartas en que me ofrecía la representación dejaban entrever cierto recelo de que el trabajo no se acomodara precisamente a mis características personales. Así que pasados unos meses de inptividad se vio obligado a ceder la representación a otros agentes más eficaces, y allí acabó mi tentativa de hacerme famoso en el campo de las relaciones públicas.
-25-
AURELIA Y ADELA.
Mi primera experiencia amorosa, digamos, organizada, se llamaba Aurelia. Aurelia atendia la casa de un vecino y amigo, Julián, solterón sexagenario, hombre culto, inteligente y de posición desahogada. Profesor mercantil, las empresas con problemas contables se lo rifaban, y él, como contableó simple consejero, ganaba lo que quería y vivía como un príncipe. Es de suponer que tuviese aventurillas con alguna de las damas elegantes que le visitaban, porque era atractivo y vestía como un dandy. Para los dias entre semana disponía de Aurelia. Ciertas actitudes sorprendidas en mis visitas, porque yo frecuentaba su casa, me confirmaron lo que se susurraba en la vecindad: Aurelia organizaba con recato su vida pseudosentimental, pero no se mordía la lengua cuando alguna cotilla cercana metía las narices para refocilarse con informaciones de primera mano. Por ejemplo, un dia su vecina de la derecha, doña Mariana, le comentó con una risita picara: -"Ay, hija, como sonaba ayer una cama en tu casa; se oía desde mi dormitorio. ¿No estaríais...?" Y terminó la frase con un gesto aclaratorio que sugería intimidades entre criada y señorito. -"¡Ah, entonces, no, señora, no era eso! respondió Aurelia con desparpajo) nosotros, cuando lo hacemos, lo hacemos en el suelo". Doña Mariana, sobresaltada, huyó a escape, mientras Aurelia, muerta de risa, se encerraba en su casa. Yo cortejé a Aurelia suponiéndola asequible, con la sana idea de conseguir, lisa y llanamente, lo que me pedía el cuerpo, sin que la certidumbre de su "entente cordiale" con Julián me pareciera un obstáculo. Aplicando la frase intencionada de mi compañero Ribalta, "... en peores garitas habremos hecho guardia...", iba derecho a mi objetivo, hasta que conseguí sus favores. No se interesó mi corazón, ni ella, que debía tener muchas horas de vuelo, esperaba tal cosa. Su afán consistía en cazarme. Nuestros amores duraron hasta que se convenció de que yo no estaba por el matrimonio. Como pretextara la oposición de mi familia, ella trataba de excitar mi sentido de la independencia: -"Tonto, tú rebélate contra esa tiranía y decide por ti mismo. No permitas que nadie te prohiba hacer lo que te gusta, etc., etc." Claro que no se trataba solo de los recelos de mi madre, sino de mi propio desinterés. Aurelia, cercana ya a la treintena, vio que yo no cedía, dejó al señorito, volvió los ojos a un antiguo pretendiente y se casó con él. No le faltó mi regalo de boda. Fin del capítulo.
Algún tiempo después apareció Adela. Los planteamientos fueron los mismos: satisfacción de necesidades básicas y total ausencia de amor. Adela ocupó más de veinte años en mi vida, porque no acertaba a romper con ella, y porque, sin motivo conocido, me adoraba. Aquella sorprendente adoración se convertiría con los años en una pesada carga, "una querida, ese peso capaz de romper el corazón de un dios", en palabras de Vargas Vila. Buscada y aceptada por necesidad, llegó un momento en que no podía soportarla. Todo me alejaba de ella: su incultura, su belleza marchita, sus maneras plebeyas, hasta el apasionado amor que me demostraba. Cuando falleció, de una crisis cardiaca, allá por los 70, no pude por menos de sentirme liberado, y también avergonzado, lleno de remordimientos, por no haber sabido compensar de algún modo su devoción hacia mi, por no haberle procurado la felicidad, aunque nuestro largo acuerdo no hubiese carecido de momentos agradables para ella.
-26-
LA VESPA Y EL 600.
Mi primer vehiculo motorizada fué una Vespa. Tras años de dificultades, en los que no se podía pensar en gastos supérfluos, la situación de la familia mejoraba. Trabajando todos, excepto mi hermano, que hacía la Formación Profesional, empezamos a darnos pequeños caprichos. Yo, gracias a los ahorrillos de veinte años en la Administración del Estado, conseguidos por el sencillo procedimiento de no gastar una peseta que no fuera indsispensable, me lancé a la maravillosa y terrible experiencia de comprarme una motocicleta. Cuando la vi una tarde aparcada a la puerta de mi casa, nuevecita, impoluta, preciosa en su color azul cobalto y sus niquelados brillantes, comprendí la pasión del ser humano por la máquina, por cualquier máquina. Con ella inicié mis veraneos a la costa, mis solitarios viajes al desconocido mundo de una España todavía en los pañales de un turismo que crecía rápidamente. Con ella llegué un verano hasta las costas catalanas, Barcelona, Tarragona, Arenys, Tossa de Mar. Con ella subí la empinada cuesta del monte Eirís, en la Coruña, cuando la Coruña terminaba al pié del monte, y llegar a la radio costera, hace tiempo desaparecida, exigía buenos ánimos y buenas piernas. Con ella, en fin, adquirí mis primeros conocimientos de la mecánica automóvil, mejorando (?) el diseño de algunas piezas, ó inventando accesorios para procurarme comodidades. La vendí, no sin pesar, cuando en el colmo del derroche, me decidí en los años sesenta a la compra de un 600. La prosperidad más repugnante me acechaba a la vuelta de la esquina.
No hace falta decir que el 600 marcó un hito en la vida de los españoles de la postguerra. Después de las ridiculas . aventuras del Goggomóvil, el Biscúter y la Isetta, los fabricantes advirtieron que la apuesta iba en serio y que aquí hasta el gato quería coche. El 600 respondió a las apetencias de nuestra clase modesta; ya en aquellos años cincuenta y sesenta pensábamos que España también podía ser Europa, y los españoles, algo más que el objeto de rechifla para lores ingleses y loros inglesas, animados por las descripciones de las Guides Bleus. En pocos años, esta nación se convirtió en un hormiguero de cochecillos, y el mío fué uno más devorando kilómetros, camino de las playas mediterráneas, del mundo, de otras tierras.
Todavía está en la memoria un regreso de Alicante a finales de agosto. El 600 se calentaba como un horno de pan cada vez que corria treinta kilómtros a más de treinta por hora. En la Roda, a las tres de la tarde, el motor echaba fuego. El último recurso fué abrir la calefacción. Raúl, que me acompañaba, y yo, desnudos de cintura para arriba, soportábamos el calor tórrido de la carretera y la alta temperatura de la calefacción a pique de asfixiarnos en aquel ambiente de infierno. Mi sobrino clamaba: "¡Un abanico, un abanico!".
Mis aficiones mecánicas hallaron campo en el coche. Jamás entró en un taller. Cuando eravtecesario cambiarle el aceite ó las zapatas de freno, yo me las arreglaba. Hasta el disco de embrague cambié una vez, a la puerta de mi casa, colocando las ruedas traseras encima del bordillo y sacando el motor colgado de un "pico de pato", que también me fabriqué con desechos de la emisora. Yo disfrutaba no solo con la conducción local y los viajes, sino, más aun, destripando el pequeño vehículo para satisfacer mis ansias investigadoras. Pero nada de este mundo es eterno. En los últimos años sesenta ya subía con dificultad las cuestas de Galapagar, camino de la sierra. En primera y a una velocidad de tortuga, se originaba detrás una caravana interminable de coches -coches auténticos, no una caja de zapatos con ruedas-, que pedían paso con sus clàxons vociferantes. El pretexto para arrumbarlo fué mi paso por el quirófano en el 84. Aparcado a la puerta de casa, el óxido acabó de matarle. Fueron casi veinte años sacándole jugo, hasta que al final de los 80, cayéndose a pedazos, se lo llevó el chatarrero.
-27-
LA EMISORA.
Mi segundo traslado dentro de la Administración -yo estaba destinado en Lérida por entonces-, me llevó a una emisora que el Estado tenía cerca de Madrid, para encaminar a diversos destinos nacionales e internacionales el servicio radiotelegráfi-co. Corría el año 52, y conmigo llegaron Garcés y Peñalba, con los que compartiría las tareas técnicas durante más de veinticinco años, la mitad de mi vida activa, y sin duda, por su extensión, el periodo más importante de ella. Veinticinco años son media vida. Tuve tiempo para aprender, fracasar, enamorarme, hacer esas mil tonterías a que los humanos no podemos sustraernos a pesar de que tenemos plena conciencia de lo que estamos haciendo, sufrir humillaciones, sentirme honrado, sentirme deleznable, y envejecer, envejecer, envejecer. El tiempo se escapa de un modo solapado, todos los días son iguales y todo: parecen el mismo, pero no, cuando han transcurrido otros trescientos sesenta y cinco eres un año más viejo. Y como caen los dias, caen los años. ¡Cuantas pequeñas y grandes cosas ocurrieron en ese cuarto de siglo! El fallecimiento de Daniel, de Carlitos y de Cipriano; la marcha de Martin, de Berzal y de Marino, los escándalos picarescos de Pelayo y de Mora; el matrimonio de Teresita, la hija de Daniel, y de Serrano, uno de los ingenieros con el que conservo una sólida amistad que nos procura hoy un trato como de familia... Sería imposible reflejar en el papel, ni de lejos, todos estos aconteceres, que vistos desde aquí, desde una distancia de otros veinte años, se difuminan y se entremezclan hasta confundirse. La única enseñanza que obtienes de un periodo tan largo es, como de costumbre, que podías haberlo hecho mejor, que siempre estás insatisfecho de la meta a que has llegado, que quisieras borrarlo todo y empezar de nuevo para hacerlo bien. ¡Vana ilusión! Si pudiéramos probar otra vez, lo haríamos tan mal ó peor.
Los primeros tiempos fueron de aprendizaje. Mis conocimientos en el campo de la radiotecnia eran casi nulos; gracias a las enseñanzas sobre la marcha de Serrano y los otros cuatro ingenieros, y de nuestro interés por el tema, íbamos capeando el temporal diario de unas instalaciones anticuadas y escasas de piezas de repuesto. Con el tiempo fuimos jubilando emisores obsoletos que eran sustituidos por modelos flamantes, modernos. Los fabricantes europeos empezaban a encontrar en España un mercado atractivo.
En lo personal, los logros no pasaban de la medianía. Aperezado por las circunstancias de tener un puesto de trabajo y un sueldo seguros, sin los peligros de empresas quebradizas ó jefes veleidosos, mi tiempo libre no se aprovechaba debidamente, y mientras Garcés mejoraba su situación laboral estudiando y aprobando la carrera de ingeniero de Telecomunicación, yo perdía el tiempo con mis versos, mis fallidos amores y mi no menos fallido intento de montar un taller mecánico, viejo sueño de mi padre que había de sacar a sus hijos de la habitual mediocridad. Pero nuestra eterna falta de sentido práctico, y el temor a un gasto importante en la instalación que nos endeudara, dio al traste con la pequeña industria.
-28-
VACACIONES.
Los veraneos siempre fueron difíciles para mi. Careciendo de una compañera estable esposa, amante o amiga, con quien compartir las vacaciones de verano, la mayor par te de las ocasiones tenía que improvisar un viaje de urgencia, porque el tiempo se había echado encima y los destinos habituales estaban todos a tope. De modo que al llegar agosto metía en el cochecillo mis bártulos veraniegos y me lanzaba a la carretera sin saber cual sería mi destino final. Unas veces caía en la costa de Levante, y feliz si encontraba una familia que alquilase una habitación cerca de la playa; otras marchaba hacia cualquier pueblito de las cercanías de Madrid, Velilla por ejemplo, donde un propietario residente en la capital me alquiló por poco dinero un caserón enorme en el que pasé un mes de soledad, saliendo al pueblo para estudiar a los velillenses, y dibujando los rústicos motivos arquitectónicos del inmueble, laberinto de pasillos, salones y desvanes luminosos llenos de cachivaches sorprendentes e insólitos, y dormitorios amueblados con camas y otros muebles de madera tallada, antiquísimos, de una belleza absolutamente increíble en una casa tan destartalada y un pueblo tan ignorado.
El año 78 me pilló, como de costumbre, con el culo al aire, no sé por qué motivo, cambio de quincena en el permiso de verano, fallo de contratación del alojamiento en una agencia, no recuerdo. Lo cierto es que llegaron los primeros dias de agosto sin saber qué camino tomar. El coche tenía ya unos años, y lanzarme con él a la ventura era un poco arriesgado. Asi que opté, aunque un poco receloso, por una residencia en los alrededores. Las Moreras, en San Fernando de Henares, fué la elegida. Su administrador me dio la bienvenida con los brazos abiertos. Recién inaugurada -aun trabajaban los albañiles en los últimos retoques-, vio en mi a un cincuentón sin los problemas de salud ó de movilidad que presentaban la mayoría de sus pupilos, ancianos, impedidos ó convalecientes de un mal golpe en la carretera, y con dinero fresco -pago adelantado- que necesitaba paita ir sacando las facturas de la obra. La Residencia había sido convento de religiosos, y para adaptar el edificio -hermosísimo, de más de cincuenta metros de largo y veinte de fondo, con un enorme jardín en el que crecían, entre otros árboles, las moreras que daban nombre a la casa- se hizo necesario gastar unos millones, gasto cuyo pago dependía de la llegada de pacientes, porque los socios capitalistas andaban escasos, me decía José Antonio, el administrador.
Pasé en esta residencia el mes de vacaciones, con algunos inconvenientes derivados de la inauguración un tanto apresurada, pero tranquilo, deliciosamente aburrido y decididamente solitario. No faltaron críticas por este motivo por parte de los ancianitos que pretendían entablar conversación; yo los esquivaba sistemáticamente y solo trabé amistad con Pedro, un joven que convalecía de roturas en ambas piernas a causa de una caida; con Maribel, una morenaza estilo Romero de Torres, internada para tratar de corregir sus tendencias suicidas, que soportaba en los pies unos clavos quirúrgicos muy dolorosos -vivía en perpetuo mal humor-, y con los esposos Aranda, José Antonio y Marina, él administrador y ella enfermera al servicio de la casa. Pedro, mocetón iletrado que se buscaba la vida bordeando le ley, vendiendo chucherías, recogiendo chatarra y cometiendo pequeños hurtos para ir tirando, me manifestaba su buena intención de formalizarse con una muchacha y cambiar de vida. El percance que le originara la rotura de las piernas le abrió los ojos a la idea de que no andaba por el mejor camino. Hombre sensato y con buen fondo a pesar de todo, aceptaba mis consejos y se mostraba agradecido por mi interés hacia todos sus problemas. Maribel, la morenaza, también tenía problemas, y muy gordos. Me contaba confidencialmente D. Ernesto, director, propietario y médico-jefe de la institución, que después de un accidente de 'automóvil que le dejó los pies destrozados y sin marido, intentó suicidarse. Falló el intento, y su familia la llevó a la Residencia porque su carácter se había vuelto insoportable. Allí pasaba los días entre el gimnasio, haciendo bicicleta para fortalecer los pies, y la soledad más absoluta, sentada en el jardín, sin querar hablar con nadie. Yo conseguí romper su mutismo y hacerle olvidar un poco los terribles dolores producidos por los clavos, a fuerza de paciencia y de ternura. Solíamos comer juntos, con otros dos varones que estaban solos -el grueso de los residentes eran matrimonios, además unidos unos a otros por la convivencia-, y Maribel agradecía mis esfueraos para aliviarla con
una sonrisa que pedía perdón por su despego. Soltaba algún taco que otro, y yo la
-29-
reñía -¡Niña!- cuando destapaba la caja de los truenos. Con los días llegamos a ser amigos, a pesar de sus treinta y cinco y mis cincuenta y tres años.
Otros internos también mostraban rasgos peculiares, algunos sorprendentes; Emilia, que se pasaba las noches en vela gritando como un pájaro herido, quejándose de que su familia la había declarado incapacitada con el fin de saquearle los dineros, ó Fausto, un hombretón sexagenario que entraba y salía a altas horas. Pasaba las veladas en discotecas y salas de fiestas,sacando a bailar y conquistando, decía, a toda jovencita que se le pusiera a tiro. Galería de personajes esperpénticos -¿qué pensarían ellos de mi?- algunos tocados del ala, descaradamente seniles, como D. Erasmo, anciano ex-policia ingresado a la fuerza por sus hijas, que le querían mucho pero que no podían soportarle en su casa. El viejo se pasaba el día y la noche tratando de escapar de la prisión, rondando constantemente las verjas cerradas para encontrar un resquicio por donde salir a la carretera, y rechazado sistemáticamente por el jardinero y el celador de noche que tenían orden de no permitirle la salida. -"Si yo estoy muy bien, clamaba el anciano lloriqueando, ¿por qué no me dejan marchar? Tengo que ir a Zamora. La farmacia está abandonada y me necesitan". No existía tal farmacia, al menos en aquella época, ni él estaba en condiciones de moverse solo, pero defendía con tesón su derecho a la sida, cuando ya tal derecho había prescrito. Yo me preguntaba: "¿Llegaré a ésto?" Y lo pensaba a mis aceptables cincuenta y tantos.
LA TRANSICIÓN.
España mejoraba lentamente, y con ella los españoles. El turismo, cada temporada más importante; las divisas de los españoles afincados en Francia y Alemania y esa fuerza vital que en los peores momentos lleva a los pueblos a superarse a sí mismos, empezaban a sacar a la nación del terrible bache de la postguerra.Todos fuimos a la vez actores y espectadores en un drama en el que nos iba la existencia. La monarquía sustituyó al franquismo ante nuestros asombrados ojos, acostumbrados desde la niñez a los patrones de una dictadura férrea. Pero el asombro fué asimilado con facilidad, porque ya consumíamos los últimos años de la madurez y aparecian las primeras canas, y con ellas esa especie de resignación para lo bueno y para lo malo que es el conformismo.
-30-
MARY LUZ.
Mary Luz era hermana de Amalia. Amalia surgió no sé cuando, no sé de donde. Vino a trabajar a Madrid desde su pueblecito natal en Soria, e interesada por encontrar una familia que la admitiera en su casa sin cobrarle el alojamiento, entró en contacto con nosotros. Se acordó que a cambio de la habitación, acompañaría a mis padres las dos ó tres noches por semana que yo dormía en la emisora. Una cosa implicaba la otra. Quién la llevó a mi casa, no lo recuerdo ó no lo he sabido nunca. Permaneció en ella un par de años, y salió de aquí, vestida de novia, para casarse. Mary Luz tenía entonces diecisiete años. Heredó de su hermana el puesto de azafata en un colegio de las cercanías, y como las condiciones eran iguales, heredó también los derechos y deberes de Amalia en mi casa. El carácter de la mayor era reservado y poco comunicativo, tal vez tímido en exceso. Me llevé bien con ella. Nos tratábamos poco, porque, trabajando yo en la emisora, iba y venía constantemente, dormía allí y esta circunstancia nos restaba contacto, aunque alguna vez me pidió que la ayudara con las matemáticas cuando preparaba un examen para mejorar de categoría en el colegio. Su marcha definitiva no me produjo tristeza ni alivio: éramos dos extraños. Mary Luz me pareció más atractiva. Más joven, más agraciada que su hermana y, tímida también, menos reservada. Su juventud puso entre nosotros, mis padres ancianos y yo cincuentón, ese toque de frescura que aporta siempre la gente joven, especialmente si son personas delicadas y corteses. Día. Luz admitía la dependencia de índole familiar a que le obligaba nuestro convenio, y como más cercana a ella por mi edad, me aceptaba como pariente, primo mayor, tío ó cosa parecida. Sin perder nunca el contacto con su propia familia, su vida se organizaba en Madrid, lo mismo que ocurriera con Amalia. Entabló relaciones con un muchacho de Ciudad Real que trabajaba como profesor en una escuela de cultura física, un hombre estupendo según todos indicios, que desde el primer momento se rindió al bondadoso carácter y a la fina belleza de Mary Luz. Con el tiempo, antes de casarse, abrió su propia escuela de culturismo, y empezó a organizar lo que sería su vida de casados. Yo vigilaba con el interés de un allegado las actividades de Mary Luz, sus salidas, sus atuendos,-siempre discretos-, sus horas de entrar en casa. Por convenio tácito, que nunca fué roto ni precisó de advertencias por mi parte, la niña no llegaba a casa después de las diez y media, y las entrevistas con su novio, obviamente íntimas cuando compraron el piso dos años antes de casarse, se celebraban dentro del más absoluto recato. Tiempos en que ya las muchachas empezaban a disfrutar de su sexualidad, olvidada la represión de la dictadura, yo no podía permitirme el lujo de aconsejar a Mary Luz en aquel terreno, Más aun cuando las intenciones de Augusto, el novio, se mostraban inequívoca y decididamente matri— moniales. Nuestra relación familiar continuó, plácida y sosegada, tras el fallecimiento de mi padre en el 75. Ya parecía aceptado que la miña -no tan niña, unos veinte años- era nuestra sobrina, e incluso cuando ella nos escribía desde Soria en las vacaciones de verano, encabezaba sus cartas con un afectuoso"Queridos tíos".
La convivencia de una jovencita con un cincuentón puede dar lugar a que él se sienta emocionable, propenso a intentar algún avance de tipo amoroso. No es que me hubiera disgustado, dados el talante amable de Mary Luz y su encanto físico, pero su temprano compromiso con Augusto descartó la posibilidad desde el principio, de modo que a mi me quedó la satisfacción de portarme como un caballero, como un hermano mayor, en fin, como una persona decente. Otra actitud solo nos hubiera llevado, supongo, a una situación desagradable. Llegado el 79, Mary Luz salió de mi casa, por última vez, como su hermana, para contraer matrimonio. Mi madre le confeccionó y le regaló el vestido de novia. Nos vemos de tarde en tarde, con el agrado de siempre. Según noticias, ha cambiado. La chiquilla discreta que era cuando vivía con nosotros se ha transformado en una señora un poco lanzada. Su marido ha dicho alguna vez que "ésta no es la Mary Luz que yo conocí". En una palabra, se le ha ido de las manos, gracias a la influencia de vecinas desvergonzadas a las que ella ha querido seguir e imitar para estar "á la page". Moraleja: "Si tu esposa es tímida, no la dejes suelta; puede llegar, si es también curiosa, demasiado lejos."
-31-
SEVILLA, HOY.
Mi amistad con los Ojeda, Patricia y Mariano, es reciente. Solo la cito como punto de referencia porque con ellos he iniciado una etapa viajera que me complace mucho, tanco por los sitios que visitamos como por el propio viaje -cuando se hace en autocar-, que me permite descubrir una España para mi absolutamente inédita, tan lejos de aquellos lugares de mis veraneos en el 600 -carreteras desastrosas, hoteles sórdidos, instalaciones anticuadas, sucias, repugnantes- como pueda estar de nosotros la estrella Polar.Ahora todo está nuevo, cuidado, espléndido, hasta el punto de que salimos fuera, a Francia, Austria ó Alemania, y no encontramos diferencia, ó incluso la diferencia nos favorece. Uno de los viajes, esta vez en el moderno AVE, nos llevó a Sevilla.Un viaje rápido ida y vuelta en el día, para ver en el Museo una exposición de Zurbarán. La visitamos antes de comer, y por la tarde se dio suelta al grupo -éramos veinte ó veinticinco amigos-, para que cada uno empleara a su gusto el tiempo restante hasta la salida del tren. Casi todos siguieron a Patricia, que tenía mucho que mostrarles en una ciudad tan hermosa. Yo la conocía bien de haberla pateado en los años 42 al 45, y no necesitaba guía. Paseando lentamente, me perdí por las callejuelas de Santa Cruz y por el Arenal. Con el corazón lleno de nostalgia, volvía encontrar rincones olvidados, edificios antiguos perdonados por la piqueta, patioa escondidos, todos ellos iguales y todos distintos a como los recordaba, modificados por el progreso y por el tiempo transcurrido. Llegué hasta la Gavidia, Jesús del Gran Poder, la Alameda,y regresé por la Encarnación hacia la Campana. Tratando de encontrarme a mi mismo, recorrí las calles y plazas del centro, Sierpes, Plaza Nueva, avenida de la Constitución, Puerta de Jerez. Acodado en la barandilla del puente de San Telmo,vi de nuevo el escenario de los años cuarenta, poco cambiado actualmente, el puente de Triana, la Torre del Oro, el rio bajo mis pies. Y mientras contemplaba con los ojos húmedos aquel amado panorama, tan tiernamente recordado durante toda mi existencia, mi alma lloraba vergonzosamente la juventud perdida.
FINAL DEL TRAYECTO.
Y poco más. Cruzada la pavorosa barrera de los setenta, empieza uno a preguntarse qué sentido tienen la felicidad, el sufrimiento y^la mediocridad intermedia, disfrutados ó padecidos. El ser humano se empequeñece con la edad. Persona altivas, jactanciosas hasta hace poco, ancianas ahora, se acercan con una sonrisa temerosa, buscando la gracia de una palabra amable que les asegure de que todavía cuentan. Todas nuestras ilusiones y nuestras ansias de gloria quedan difuminadas por esta situación un poco sorprendente y un mucho miserable que es la vejez, a la que hemos llegado casi de golpe —a pesar de los repetidos avisos en el camino-, sin esperarla y por supuesto sin desearla. Eramos jóvenes y ya somos viejos. Y ni todos los afeites de la cosmética, ni todas las pretensiones de la vanidad más exaltada -por lo demás, estúpida: "¡Yo estoy como un chaval!"- nos quitarán uno solo de los años cumplidos. Lo dijo Pombo Angulo hace tiempo: "La juventud no vuelve". Bien lo siento, porque ahora tengo -no tengo- a Paula. Pero esa ya es otra historia.
marzo/julio 2000.