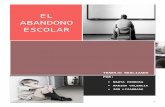El abandono de la vivienda como consecuencia de la ...
246
Transcript of El abandono de la vivienda como consecuencia de la ...
El abandono de la vivienda como consecuencia de la delincuencia e
inseguridad urbana en Ciudad Juárez, Chihuahua, México en el
periodo 2007-2010Horacio Capel Sáez Universidad de Barcelona,
España
René Coulomb Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México
Jurado Académico 2012
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Alan Gilbert University College London, Inglaterra
Alfonso X. Iracheta El Colegio Mexiquense, A.C. México
Alfredo Stein University of Manchester, Inglaterra
Analía Vázquez Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina
Antonio Alves Días Universidade de São Paulo, Brasil
Carlito Calil Universidade de São Paulo, Brasil
Elena Jorge Universidad de Alicante, España
Enrique Orozco Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela
Francisco Santiago Yeomans Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México
Georgina Isunza Instituto Politécnico Nacional, México
Gonzalo Martínez Universidad Autónoma del Estado de México, México
Hilda María Herzer Universidad de Buenos Aires, Argentina
Ignacio Carlos Kunz Universidad Nacional Autónoma de México, México
Irene Blasco Universidad Nacional de San Juan, Argentina
Jahir Rodríguez Universidad Autónoma de Manizales, Colombia
João Sette Whitaker Universidad de São Paulo, Brasil
Juan José Gutiérrez Universidad Autónoma del Estado de México, México
Luis Gabriel Gómez Universidad de Colima, México
María Elena Ducci Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Martim O. Smolka Lincoln Institute of Land Policy, Estados Unidos
Montserrat Pareja Universidad de Barcelona, España
Patricia Ávila Universidad Nacional Autónoma de México, México
Paula Meth University of Sheffield, Inglaterra
Pedro Abramo Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
Peter Kellett Newcastle University, Inglaterra
Peter M. Ward University of Texas at Austin, Estados Unidos
Priscilla Connolly Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México
Renato Cymbalista Universidade de São Paulo, Brasil
Rosana Gaggino Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
Ruby Mejía Universidad del Valle, Colombia
Sergio Manuel Alcocer Universidad Nacional Autónoma de México, México
Sergio Vega Universidad Politécnica de Madrid, España
Silverio Hernández Universidad Autónoma del Estado de México, México
Teresinha Maria Gonçalves Universidade do Extremo Sul Catarinense, Brasil
Tito Alejandro Alegría El Colegio de la Frontera Norte A.C. México
Tanus Moreira Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil
Wiley Ludeña Universidad Nacional de Ingeniería, Perú
Mensaje del Director General del Infonavit
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a través de la Red Digital de información sobre la Vivienda, y en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) por medio del Sistema de Información Científica Redalyc, consolidaron en 2008 la Comunidad de Estudios Territoriales, un espacio académico que permite la difusión de publicaciones científicas y la colaboración entre investigadores de diversos países.
En 2009 el Infonavit y la UAEMex convocaron la primera edición del Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable Infonavit-Redalyc, con el fin de reconocer los resultados relevantes de trabajos de investigación sobre temas vinculados a la vivienda sustentable en Iberoamérica. Desde entonces, su vocación ha contribuido a la generación y difusión de los nuevos conocimientos, los métodos y las estrategias de análisis sobre estas temáticas; generando un diálogo entre la Academia y el Instituto. A lo largo de la historia del premio, la convocatoria abierta de las tesis publicadas tiene la finalidad de impulsar la difusión de los trabajos ganadores, no sólo dentro de la comunidad académica sino al público en general.
Como las bases lo han referido, en este galardón participan tesis de maestría y doctorado para obtener grado ante instituciones de educación superior, cuyos programas de estudio avalan el reconocimiento de las instancias legales de educación correspondientes a cada país. El Instituto se ha interesado por estas publicaciones, ya que las contribuciones de este tipo de trabajos propician reflexiones orientadas a fomentar la construcción y mantenimiento de ciudades compactas y sustentables, que impactan de manera directa en la vida de los habitantes de las mismas.
Por cuarto año consecutivo, el Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable Infonavit-Redalyc se ha convertido en una oportunidad ideal para comunicar y dar a conocer los trabajos de investigación que reflexionan sobre la realidad de las ciudades y nos ayudan a enriquecer nuestra estrategia institucional
en materia de vivienda para así mejorar la calidad de vida de nuestros derechohabientes.
La convocatoria de este premio se dirigió a estudiantes graduados de maestría y doctorado con tesis concluidas y sustentadas entre el 1 de junio del 2009 y el 15 de mayo del 2012. La recepción a esta convocatoria por parte de la comunidad académica superó con creces los envíos de otros años. Se recibieron 32 trabajos en total, 19 de maestría y 13 de doctorado, como resultado de investigaciones sobre la producción, gestión y acceso a la vivienda, el desarrollo habitacional, el sistema de información sobre los desarrollos urbanos, la organización y participación ciudadana, así como la regeneración, reconstrucción y densificación urbana como referencia a la vivienda sustentable en Iberoamérica.
Para evaluar los trabajos, provenientes de más de 12 países, entre los que destacan México, Brasil, España, Argentina, Chile, Colombia, Cuba y Reino Unido, entre otros, se conformó un jurado compuesto por 41 académicos, profesionistas, especialistas e investigadores dedicados al estudio de las problemáticas urbanas y el desarrollo territorial en Iberoamérica. Posterior a la deliberación del Jurado de Expertos, los resultados se evaluaron y ratificaron por un Jurado de Calidad, integrado por el Director General de la Comisión Nacional de Vivienda, el Director General de la Sociedad Hipotecaria y el Director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Por segunda ocasión, la edición 2012 celebra dos categorías en la entrega del Premio: la Categoría A de Investigación Básica (teórica o teórica- práctica) y la Categoría B de Investigación Aplicada a realidades concretas con resultados tangibles. Tanto el Jurado de Expertos como el Jurado de Calidad decidieron otorgar el primer lugar de la Categoría A de Investigación Aplicada a Ernesto López Morales por la tesis Urbanismo proempresarial y destrucción creativa: Estrategia de renovación urbana en el pericentro de Santiago de Chile, 1990-2005, tesis presentada para obtener el Doctorado en Planificación Urbana por University College London, que propone una metodología innovadora para abordar el tema de suelo en zonas periurbanas y sus posibles implicaciones para entender procesos similares en toda Latinoamérica;
además reúne una gran cantidad de análisis empíricos para abordar este tema. En la misma categoría, Carlos Alberto Torres Tovar obtuvo el segundo lugar por su trabajo Producción y transformación del espacio residencial de la población de bajos ingresos en Bogotá, en el marco de políticas neoliberales (1990-2010), tesis que presentó para obtener Doctorado en Arquitectura y Ciudad por el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid. En este trabajo se demuestran los impactos que han tenido las políticas de desarrollo urbano y vivienda en la producción de asentamientos informales en Bogotá.
El tercer lugar de la Categoría A fue para el estudio El abandono de la vivienda como consecuencia de la delincuencia e inseguridad urbanas en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en el periodo 2007-2010 de Gabriel García Moreno, quien cursó estudios de Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; una investigación cuya conclusión creativa es a escala de barrio pues el abandono de viviendas no está asociado a la inseguridad pública, en contrasentido de los puntos de vista usuales en los medios y poniendo en cuestión algunos argumentos usados por el gobierno para sustentar su política de recuperación de espacios públicos.
En el caso de la Categoría B, el primer y único lugar se otorgó a Susana Restrepo Rico por su investigación sobre Mejoramiento sostenible de asentamientos informales en países en desarrollo: Brasil, Indonesia y Tailandia, realizado en la Universidad de Ciencias Aplicadas Fachhochschule Frankfurt am Main. En esta tesis se aborda una problemática de alto contenido social; además de analizar con rigor metodológico los factores que han caracterizado a proyectos exitosos implementados en sectores urbanos deprimidos para mejorarlos y brindarles sustentabilidad al dignificar la vida de amplias mayorías de población. Con esta convocatoria, y las más de 175 tesis registradas en el Repositorio Iberoamericano de Tesis, alojado en la Red Digital de Información sobre Vivienda del Instituto, podemos consolidar ciudades más inteligentes y eficientes, que sean mejores y más habitables, que se integren a entornos competitivos para fomentar
la creación de comunidad y plusvalía patrimonial. De esta forma, el Instituto se compromete con el intercambio académico y generación de conocimiento ante las problemáticas y desafíos en Iberoamérica.
El Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable Infonavit-Redalyc, simbolizado con “Ave”, una escultura del artista mexicano Hersúa realizada en 2009, se consolida como referente universal de la producción científica, relacionada con los temas de vivienda, así como un canal de consulta abierta destinada a nuevas metodologías de investigación. El Premio de Tesis se perfila como una plataforma de posicionamiento y difusión universal de gran impacto en Iberoamérica; reflejo de nuestra preocupación por actividades académicas hacia la nueva misión y visión del Instituto.
Desde el Infonavit esperamos que esta cuarta edición contribuya a crear una reflexión interdisciplinaria con la finalidad de debatir, evaluar, investigar y proyectar estudios historiográficos y prospectivos sobre la calidad de vida de las ciudades, su permanencia y trasformación. Resulta acuciante recuperar la competitividad y sustentabilidad hacia un modelo inteligente, compacto y eficiente al maximizar el valor patrimonial de los habitantes, sus espacios habitables y su propia ciudad.
Mtro. Alejandro Murat Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Mensaje del Rector de la UAEMEx
A cuatro años de su inicio, el Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable Infonavit-Redalyc se ha convertido en un referente entre instituciones nacionales e internacionales de educación superior, ya que ha demostrado que es posible alcanzar el anhelado ideal de colaboración entre el sector gubernamental y el académico para generar nuevas formas de acción en beneficio de la ciudadanía. En este sentido, la contribución entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Sistema de Información Científica Redalyc, ha impulsado la investigación sobre vivienda y estudios urbanos para definir y visibilizar las problemáticas de este tema tanto en México como en Iberoamérica.
Si bien es cierto que en cada uno de los países iberoamericanos existen problemáticas particulares que no son aplicables para el resto de ellos, también es innegable que es necesario conocer las nuevas propuestas que existen en Iberoamérica; de esta forma el Premio impulsa la investigación urbana nacional para dar respuesta a los problemas relacionados con los procesos de diseño, construcción, financiamiento y gestión de la vivienda, además de impulsar la conformación de un paradigma iberoamericano sobre la investigación urbana que sin duda es un esfuerzo bien recibido por la comunidad académica internacional.
La vivienda como objeto de estudio se ubica en diferentes dimensiones: económico, político, social y ambiental, se le reconoce como un factor de estímulo económico, como un elemento central dentro de la política pública que influye en el crecimiento urbano, como una demanda social o parte del patrimonio familiar y producto para disminuir los impactos ambientales. La complejidad de la vivienda se puede abordar desde dos tipos de investigación: a) Investigación básica o teórica, b) Investigación aplicada; con la finalidad de contribuir a los dos tipos de investigación, el Premio integra estas categorías de participación dentro de su convocatoria y establece que la diferencia entre ellas radica en la dimensión de análisis; para la
Investigación Básica o Teórica el problema de estudio deberá tener una visión socioterritorial mientras que para la Investigación Aplicada sólo existe una dimensión técnica o tecnológica. Para ambas categorías es indispensable la relación entre el corpus teórico y el referente empírico, por lo que el marco metodológico es crucial para el análisis cuantitativo y/o cualitativo del problema de estudio.
Con la publicación de la serie Investigación sobre Vivienda en Iberoamérica se impulsa la difusión de nuevas investigaciones y la formación de investigadores en el área de la vivienda y estudios urbanos; hasta el momento cuenta con catorce libros, de los cuales once están en formato e-book y sin duda es una muestra de las problemáticas que se viven en Iberoamérica. En 2010 los libros publicados fueron: 1) Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio, (México); 2) Vivienda social en altura: Tipologías urbanas y directrices de producción en Bogotá, (Colombia); y, 3) Reconstrucción de los movimientos sociales urbanos, (Chile). Para 2011 se publicaron: 1) Projeto de habitaçâo em favelas: especificidades e parâmetros de qualidade, (Brasil); 2) Efectos de la segregación residencial socioeconómica en los jóvenes pobres de Santiago, (Chile); y 3) Evaluación de estrategias bioclimáticas aplicadas en edificios y su impacto en la reducción del consumo de agua en equipos de enfriamiento evaporativo directo, (México). Mientras que en 2012 se integraron a la serie los libros: 1) Haciendo un lugar en la ciudad: Creación de espacios en asentamientos informales en México, (Inglaterra); 2) El parque de mi barrio: Production and Consumption of Open Spaces in Popular Settlements in Bogotá, (Colombia); 3) Vivienda social—vivienda de mercado: confluencia entre Estado, empresas constructoras y capital financiero, (Brasil) y, 4) Análisis de ciclo de vida y aspectos medioambientales en el diseño estructural (México).
Los libros publicados en 2013, motivo de orgullo para todos los que conforman este Premio, muestran la internacionalización de esta iniciativa y ratifican la excelente calidad de los trabajos postulados; los cuatro libros ganadores abarcan amplios periodos de tiempo lo que permite un balance temático y confrontan las construcciones teóricas del urbanismo con las evidencias empíricas de sus resultados, así se
genera una sinergia de temáticas y métodos de análisis. Urbanismo proempresarial y destrucción creativa: un estudio de caso de la estrategia de renovación urbana en el pericentro de Santiago de Chile, 1990-2005, escrito por Ernesto López Morales, ganador del Primer Lugar de la Categoría A, debate sobre la apropiación de plusvalías y muestra que se hace con el redesarrollo de zonas deterioradas; en el tema del suelo urbano es una aportación que motivará nuevos derroteros para nutrir el marco teórico sobre vivienda.
Carlos Alberto Torres Tovar, ganador del Segundo Lugar de la Categoría A, realizó un esfuerzo meritorio por presentar la transformación del espacio urbano y la vivienda en un periodo de veinte años, con su trabajo Producción y transformación del espacio residencial de la población de bajos ingresos en Bogotá en el marco de las políticas neoliberales (1990-2010) hace una aportación a la comprensión de la problemática de la vivienda social en Colombia.
El abandono de la vivienda como consecuencia de la delincuencia e inseguridad urbanas en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en el periodo 2007-2010 de Gabriel García Moreno, ganador del Tercer Lugar de la Categoría A, nos presenta de forma creativa la problemática del abandono de la vivienda en México y pone en entre dicho el argumento de que la violencia en algunas regiones de México es el principal factor para dejar las viviendas; los resultados de esta investigación dan un panorama más claro para un tema que cada vez adquiere mayor importancia en México, como lo es el abandono de viviendas con todos los problemas económicos, políticos y sociales que trae consigo esta problemática.
Susana Restrepo Rico, ganadora del Primer Lugar de la Categoría B, en su libro Sustainable Upgrading of Informal Settlements in Developing Countries: Brazil, Indonesia and Thailand, aborda con un sólido sustento teórico la mejora de asentamientos informales y compara el caso de tres países, así las aportaciones realizadas desde Iberoamérica se presentan como genuino contraste con las teorías urbanas realizadas en países en desarrollo.
Sin duda los libros que presentamos son un logro importante para el Infonavit y para la Universidad Autónoma del Estado de México
porque contribuyen a la discusión de la problemática nacional en torno a la vivienda y los estudios urbanos, aún más cuando la vivienda en México se encuentra en el centro de las políticas de ordenamiento urbano promovidas por el Gobierno Federal. No podemos dejar de mencionar que otra conquista alcanzada es el Repositorio Iberoamericano de Tesis sobre Vivienda que concentra más de 150 tesis de posgrado de programas nacionales e internacionales, el cual está alojado en la Biblioteca Digital del Infonavit y en la Comunidad de Estudios Territoriales. La calidad de las tesis concursantes está avalada por el Jurado Evaluador, conformado por los investigadores más reconocidos a nivel mundial, y por el Jurado de Calidad, integrado por los representantes de las instituciones vinculadas al desarrollo de vivienda, ambos jurados son sin duda el pilar principal para que esta iniciativa continúe impulsando la formación de nuevos investigadores.
Finalmente, reconozco la loable tarea del Infonavit para impulsar las actividades académicas no sólo a nivel nacional sino internacional, ya que bajo su excelente dirección ha podido sumar voluntades para que las universidades nacionales e internacionales tengan un punto de encuentro para la innovación en la investigación urbana. Que los éxitos alcanzados sean el estímulo para enfrentar nuevos retos. Enhorabuena. ¡Muchas felicidades!
Dr. Jorge Olvera Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México
Los trabajos galardonados en la cuarta edición del Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable Infonavit-Redalyc, correspondiente al concurso realizado en 2012, nos producen especial satisfacción. Abordan problemas en materia de vivienda que representan desafíos de primera importancia en nuestras ciudades latinoamericanas, tanto problemas nuevos como viejos que siguen sobrepasando la capacidad de nuestras políticas habitacionales y urbanas.
Entre los nuevos desafíos se cuenta, por una parte, la gentrificación de distritos populares por proyectos residenciales para grupos afluentes que conllevan amenazas de desplazamiento y resegregación, estudiada por Ernesto López Morales en su trabajo sobre Santiago de Chile que fue merecedor del Primer Lugar en Investigación Básica; y, por otra, el abandono de viviendas derivado de la inseguridad y la violencia que estudia Gabriel García Moreno en Ciudad Juárez, México, quien obtuvo el Tercer Lugar en Investigación Básica.
Entre los problemas tradicionales de vivienda y suelo de nuestras ciudades, están los que se relacionan con la evolución de los asentamientos informales de bajos ingresos en los distritos urbanos más precarios. Fueron cubiertos por Carlos Alberto Torres Tovar, Segundo Lugar en Investigación Básica, a través de su estudio de la producción y transformación del espacio residencial en asentamientos precarios de Ciudad Bolívar en Bogotá; y por Susana Restrepo Rico, Primer Lugar en Investigación Aplicada, cuya tesis cubrió el desafío de mejoramiento sustentable de dichos asentamientos informales.
El apoyo sostenido a las tesis en vivienda sustentable que este Premio representa, junto a la calidad de los trabajos que presentamos en esta ocasión, son un paso en el fortalecimiento de nuestra capacidad de investigación especializada.
Sin embargo, es necesario, tener en cuenta que el camino por delante en materia de desarrollo científico es largo. La relativa desconexión entre trabajo empírico y trabajo conceptual, la veneración de las técnicas cuantitativas por algunos y la simultánea devoción que
otros muestran por el trabajo cualitativo en terreno, la tendencia a acomodar la realidad empírica a hipótesis o creencias que fungen como conclusiones ex ante, y la ilusión de que la abundancia de datos y cifras permite soslayar el trabajo teórico, son algunas de las debilidades de nuestra práctica científica.
El estímulo científico que requerimos multiplicar y que este Premio representa, se manifiesta en una serie de progresos en materia de generación de conocimiento nuevo: una mejor capacidad de preguntar y organizar nuestras ignorancias (lo que debemos diferenciar de nuestra capacidad de responder desde las destrezas profesionales), una mayor disposición a sorprendernos frente a la complejidad de nuestras ciudades y expresar ese asombro más que ofrecer respuestas demasiado rápidas y defenderlas y, en fin, destreza para identificar mitos o creencias sin fundamento científico, qué tanta influencia tienen en el campo de los estudios urbanos y de vivienda. La tarea también incluye la capacidad de perseguir esos mitos antes de que se sigan robusteciendo y bloqueando nuestra comprensión de los hechos. Las desigualdades sociales, tan marcadas en nuestras ciudades, son el punto de partida de algunos de estos mitos que obstruyen la investigación científica, como aquel de que nuestras ciudades están totalmente escindidas en dos partes, una rica y otra pobre; que la segregación residencial no puede sino aumentar; o que la única relación posible entre los grupos sociales es el conflicto y la discriminación.
En cambio, resulta mucho más promisorio en términos de generación de conocimiento hacerse cargo de las paradojas que exhiben hoy nuestras ciudades. Por ejemplo, en términos económicos, el porqué de la concentración de los proyectos inmobiliarios donde los suelos son más caros y escasos, como argumentan los gremios de promotores y no pocos funcionarios públicos, el suelo es un costo de construcción; en términos políticos, cómo explicar las movilizaciones de segmentos heterogéneos de población urbana en defensa de su calidad de vida y contra proyectos o inversiones si las desigualdades son tan fuertes y atentan contra la cohesión social; en materia social, cómo entender las tendencias de reducción de la segregación residencial de muchas ciudades al mismo tiempo que proliferan los guetos de pobreza y
violencia y se multiplican los barrios cerrados de los grupos afluentes; y cómo interpretar que asistimos a procesos de “vuelta a la ciudad” de grupos medios y altos, revirtiendo las tendencias pretéritas de crecimiento hacia los suburbios, cuando el deterioro de la calidad de vida urbana aumenta, a la vez que la conciencia sobre el mismo.
Ciudades que se transforman más rápido, cuyo sector inmobiliario se expande a pesar de la crisis económica, y que ven surgir distritos más mezclados funcional y socialmente a la par que se agravan los efectos sociales de la segregación socioespacial; son ciudades que en buena medida resultan indescifrables a pesar de que nunca hemos contado con tanta información cuantitativa y tan segregada espacialmente.
El Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable representa un loable esfuerzo de profesionales del Infonavit y de la Redalyc que trabajaron con creatividad y tesón en su creación y producción, entre los que se cuentan Víctor Manuel Borrás, José de Jesús Gómez, Nadiezhda De La Uz, Nora Núñez, Rosamaría Ortiz- Chio; así como Rosario Rogel y Eduardo Aguado.
Dr. Francisco Sabatini Presidente del Jurado Académico
Introducción
El efecto que ha tenido el crecimiento de los niveles de delincuencia, con relación al fenómeno de que los habitantes abandonen su vivienda, de
manera particular en Ciudad Juárez.
e
El reciente incremento en los índices de delincuencia en el país y, de manera particular en Ciudad Juárez, ha impactado en diversos sentidos el acontecer diario: cierre de calles y áreas residenciales completas por parte de los mismos vecinos, aumento de la presencia de las fuerzas armadas en la localidad, así como la clausura de un importante número de establecimientos comerciales e incluso el abandono de viviendas, son elementos que modifican la percepción del significado de la ciudad para un habitante contemporáneo.
Capítulo I
Se inicia con una breve explicación sobre los antecedentes que definieron el comportamiento de los fenómenos de abandono de vivienda y delincuencia
en la ciudad.
Antecedentes
En los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) se observa que durante la segunda mitad del siglo xx, Ciudad Juárez era prácticamente el principal polo de atracción en el estado de Chihuahua, lo que la convertía en la ciudad con mayor extensión y población de dicha entidad. Sin embargo, el empuje sostenido durante esos años se ve reducido de manera notoria en la primera década del siglo xxi, pues mientras que el incremento registrado de 1995 a 2000 es de 191 mil 505 habitantes y de 2000 a 2005 de 114 mil 177 habitantes; para el momento del censo de 2010 se añaden tan sólo 19 mil 552 habitantes a la ciudad.
De acuerdo con datos estimados para 2009 por el Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas (imef) (Rebolledo, 2009) 70% del impacto económico negativo en la región resulta del ambiente de inseguridad, consecuencia de ‘actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y el robo’.
Respecto al abandono de vivienda, resulta preocupante que mientras en 2005 el inegi contabilizaba 69 mil 609 viviendas deshabitadas en la ciudad, de acuerdo a datos estimados por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (imip, 2009) (pdu 2009) se encontró que esta cifra había aumentado a 116 mil 208 unidades, 27.9% del total de las 416 mil 859 existentes.
De manera que según esta fuente, en un periodo menor a cinco años el abandono de vivienda presentó un aumento de 167%, como un comportamiento generalizado en toda la ciudad. Una cifra parecida fue emitida por el inegi para 2010, cuando registró en la ciudad 111 mil 103 viviendas abandonadas de un total de 467 mil 151; es decir, 23.78% de las viviendas existentes.
En la Figura 1 se muestran dos ejemplos de este comportamiento en los cuales, a pesar de corresponder a viviendas ubicadas en distintos puntos de la ciudad y cuyas características físicas corresponden a situaciones temporales y económicas diferentes, la condición de abandono es apreciable a pesar de que su intensidad sea distinta.
Figura 1
De acuerdo a datos realizados por investigadores del Colegio de la Frontera Norte (colef) (Ortega, 2009) parecen indicar que el fenómeno de abandono de vivienda tiene una representación cada vez más importante en los fraccionamientos de reciente creación ubicados al suroriente de la ciudad; sin embargo, de acuerdo al imip (Carrasco, 2009) para 2007 los fraccionamientos y colonias con un mayor porcentaje de viviendas deshabitadas eran los siguientes: El Barreal, Riberas del Bravo, Senderos de San Isidro, Finca Bonita, Centro, Cuauhtémoc, Hidalgo, La joya, ExHipódromo, Melchor Ocampo, Chaveña, Bellavista, Barrio Alto, Juárez, Obrera, Partido Romero, Anáhuac, Américas y Margaritas; como se aprecia en el lado izquierdo de la Gráfica 1, donde se agruparon estas colonias para hacer más sencilla la explicación de este fenómeno.
Tabla 1
El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (cidac, 2009) en su reporte de agosto de 2009 ubicó al estado de Chihuahua como el más violento en el país, con un promedio de 15 homicidios y 32.1 ejecuciones intencionales por cada 100 mil habitantes; además ubica al índice de incidencia delictiva y violencia para esta entidad en 82.16 unidades, colocándose de esta manera en una categoría única dentro del territorio nacional; como se muestra en la Tabla 1. Estos valores resultan excesivamente altos si consideramos que en el mismo estudio se encontró que el promedio nacional se ubicaba en 5.7 unidades y que al estado de Baja California, el más próximo en grado de incidencia, se le otorgó un índice de 61.06 o ‘alto’, para continuar con una importante tendencia descendiente para el resto de los estados de la República.
Las colonias Chaveña, Anapra, Felipe Ángeles, Ampliación Felipe Ángeles, Barrio Alto, Gregorio Solís, Durango, 16 de Septiembre, Francisco
Villa, Durango, Aztecas, López Mateos, Nueva Galeana, México 68, Mariano Escobedo, San Marcos, Hidalgo, Portillo, Hermanos Areco, Misiones del Portal, Margaritas, Villa Colonial, División del Norte, Parque Industrial Henequén, Morelos, Las Dunas y Prados del Real, que se muestran en el lado derecho de la Gráfica 1 corresponden a las que, de acuerdo a datos recabados por el imip (2008), (Zavaleta et al., 2007), es posible identificar como las más inseguras de Ciudad Juárez (2006- 2007).
Gráfica 1
Aún cuando las representaciones territoriales de ambos fenómenos estudiados, inseguridad y abandono de vivienda, tienen conductas aparentemente distintas, se encontró que para 2007 ambos fenómenos coincidían de manera particular hacia la sección consolidada en el centro y norponiente de la ciudad, principalmente en cuatro colonias, consignadas de manera clara en la Gráfica 1, Barrio Alto, Chaveña,
Hidalgo y Margaritas; justamente en las zonas definidas como Centro y Segundo Cuadro (Almada, 2007).
Objetivos y preguntas
El objetivo de este trabajo es establecer las relaciones existentes entre el abandono reciente de la vivienda en Ciudad Juárez y el aumento en los índices delictivos en los años 2007 a 2010. Esto es, investigar los posibles efectos que representan un aumento significativo en la comisión de actos delictivos sobre la ocupación de vivienda en un lugar y momento determinado.
Una de las posibles implicaciones derivada de esta situación se refiere al papel que pueden desempeñar las características físicas de los espacios en la comisión de determinados delitos, o al papel que juegan estos actos delictivos en la utilización y conformación física y social de los espacios afectados por parte de sus vecinos.
Por lo tanto, a partir del conocimiento generado con esta investigación se intenta dotar con mayor información a instituciones oficiales y autoridades acerca del impacto de la inseguridad en el comportamiento del abandono de vivienda en la ciudad, de manera que permita hacer más eficientes las estrategias orientadas hacia la recuperación de estos espacios.
La comprensión de las dinámicas que intervienen en el abandono de vivienda debido a la ausencia de seguridad permitiría, además, explorar otras opciones de crecimiento y desarrollo urbano, las cuales en estos momentos podrían ser consideradas inconvenientes, o descartadas debido a condiciones existentes del mercado inmobiliario y a la urgencia con que se reacciona ante el fenómeno.
El resultado de esta investigación podrá darnos la pauta para plantear posibles escenarios y motivos de reflexión acerca de la forma en que se edifica la ciudad que habitamos para poder así construir la ciudad que deseamos pues, si en algo coinciden la gran mayoría de estudios y estrategias oficiales, es en la vital importancia que juega la prevención del delito como herramienta en el combate contra la
violencia e inseguridad. Una de las vertientes exploradas en este sentido se orienta hacia el diseño del espacio como inhibidor de oportunidades para la comisión de cierto tipo de delitos. El conocimiento acerca de esta relación entre la configuración del espacio, el emplazamiento de la vivienda y la comisión de algunos delitos pretende evidenciar el grado de relación entre los distintos fenómenos.
Estas acciones preliminares están orientadas, entonces, a proporcionar una aproximación a las posibles correlaciones entre ambos fenómenos, así como el impacto que puede ser observado en primera instancia sobre el entorno inmediato.
A partir del planteamiento de las preguntas de investigación se intenta encontrar la respuesta de algunos aspectos fundamentales; a saber, ¿cuál es la relación existente entre el abandono de la vivienda y los delitos que se cometen en las proximidades de la misma? Las preguntas secundarias expresan las inquietudes planteadas entre el uso del espacio y la presencia de cierto tipo de delitos: ¿qué relación existe entre las condiciones físicas de los espacios y la comisión de delitos?, ¿cómo afectan las características de los espacios adyacentes en el fenómeno del abandono de la vivienda?
Los delitos a considerar en el estudio de estos fenómenos comprenden aquellos donde el mismo entorno físico facilita o eleva, en una primera instancia, las probabilidades de que sean cometidos; tales como asalto en la vía pública, riñas o riña de pandilla, robo en casa habitación o en negocio, accidente causado por fuego y crimen organizado. El abandono de las viviendas, tanto las ubicadas en los fraccionamientos de reciente creación como en las áreas consolidadas de la ciudad, mantiene un estrecho vínculo con la inseguridad y la comisión de los delitos que pueden facilitarse por la ubicación y las cualidades de los espacios adyacentes. Esto se refiere a la posibilidad de que varios lugares o determinadas características del medio puedan facilitar la comisión de delitos; y la posible relación que pueda existir entre dichos eventos como incentivo para privarse de la vivienda. En consecuencia, este estudio pretende dar a conocer la posible relación entre el abandono de vivienda y el aumento de delitos de carácter violento; y la manera en que esta separación se presenta en la ciudad de
acuerdo al sector donde ocurre.
Metodología
Se elaboró un diagnóstico preliminar donde se identificaron tanto los mayores índices de abandono de vivienda como los de delincuencia, para un primer periodo (2006-2007) y, de esta manera, lograr conocer con precisión los lugares en los cuales esto sucedía con mayor frecuencia o intensidad.
Después fue necesario verificar el comportamiento de ambos factores durante el año 2010, así como cuantificar el estado de vivienda abandonada durante un segundo periodo para comprobar la existencia de cambios que indicaran una relación causal entre el abandono de vivienda y los delitos cometidos en las inmediaciones.
Otra acción importante ha sido la elaboración de una base de datos sobre delincuencia durante 2009, cuya expresión final se resumió a través de gráficas y tablas que auxiliaron en la observación de los posibles cambios o consistencias en el comportamiento del fenómeno. Así, fue posible realizar de nuevo la referencia geográfica de los sitios con mayor incidencia de hechos delictivos con una precisión a nivel de calle y colonia, la última de las cuales fue objeto de visita para la cuantificación de las condiciones de abandono de vivienda durante 2010.
Capítulo II
Se exploran los aspectos relevantes acerca de la vivienda, seguridad y miedo en la ciudad, además la manera en que afectan y moldean las experiencias
colectivas en las urbes y sus impactos en la forma de habitar.
El entorno como modificador de los patrones de residencia y utilización del
espacio en la ciudad
Al hablar de vivienda se exploran las nociones simbólicas que tienen para el individuo y su círculo familiar el uso y propiedad de un espacio privado, más allá de un mero cascarón o depósito de actividades sino además como refugio y resguardo, que dificultan aún más la decisión de ser abandonado.
También se analizan algunas ideas acerca del papel que juega la comunidad inmediata en la construcción del concepto de espacio propio como extensión del mismo ámbito familiar, referido esto último tanto en el sentido de relaciones de sangre como de espacios y rutinas habituales; de lo conocido y por lo tanto, seguro.
Las implicaciones que tiene esta apropiación del espacio, individual en una primera instancia y colectiva después, en la construcción de las ideas de seguridad resultan de carácter básico para el desarrollo del estudio pues se relacionan directamente con cuestiones de comunidad, control, pertenencia e, incluso, supervivencia. Sin embargo, serán las nociones de pertenencia y arraigo derivadas de la idea de vivienda, familia y comunidad las que cuenten con un mayor peso.
En este sentido, el tema de la seguridad es abordado a partir de algunas de las aproximaciones a la violencia que han sido propuestas por la sociología, ya sea como estímulo o expresión de un deseo o de una necesidad; así como el papel que juega en la definición de la delincuencia como un acto ilegal, intencional y perjudicial además de los efectos que producen sobre el espacio público y los usos que se hacen del mismo.
Los conceptos desarrollados alrededor del uso de las calles y banquetas como espacio público comunitario por excelencia, y las repercusiones que han tenido sobre ideas posteriores acerca del control como medio para disminuir las posibilidades de actos delictivos en el espacio público, son la base para lograr este objetivo.
Vivienda: resguardo y comunidad
La búsqueda de protección, tanto del medio natural como del construido y social, ha sido determinante en el papel que ha jugado la vivienda a lo largo de las épocas, no sólo como unidad básica urbana sino además en su función como transmisor de tradiciones y deseos compartidos.
Por otro lado, el papel de la comunidad inmediata a la vivienda, puede llegar a ser entendido como una extensión del ámbito familiar y juega una tarea importante en la idea de pertenencia y arraigo de cada individuo; pero además, en la percepción de seguridad que se desarrolla alrededor de las relaciones sociales que se establecen.
Función simbólica de la vivienda
La evolución de la vivienda y las formas de habitarla se encuentran directamente relacionadas con la necesidad primaria de resguardo; tanto del medio físico como del entorno social y, por consecuencia, con los conceptos de privacidad y seguridad. Para Pezeu-Massabuau (1983) esta función de resguardo sucede primordialmente en dos planos, donde el primero trata sobre los aspectos materiales que atienden a los requerimientos de protección de los efectos del medio natural; es decir, todos aquellos elementos tangibles utilizados para su construcción. El segundo componente, y el de mayor relevancia, se refiere a la protección simbólica que ejerce en contra del medio físico y social.
La importancia de la vivienda como símbolo de las esperanzas, ambiciones y sueños se debe a su función de contenedor de la vida familiar y el círculo de relaciones próximo; por añadidura, de la comunidad de la cual forma parte. Sobre este punto Moreno (2007) comenta acerca de la importancia de la residencia como elemento de arraigo y pertenencia agregado a la sensación de libertad y el sentido de poder que conlleva el llamar a un espacio como propio. Pezeu- Massabuau declara que en el hogar es donde el individuo logra la expresión de su verdadero ser, sin máscaras o pretensiones.
En su función de patrimonio incluye además, el compromiso ligado al concepto de herencia, de la continuidad deseada de generación en generación; de una primera patria con toda la carga simbólica que esto conlleva pues, al ser la familia el primer núcleo social al que son expuestas las nuevas generaciones, es la encargada de dar continuidad no sólo a los procesos económicos sino también a las herramientas culturales y de identidad como son los valores y tradiciones de la comunidad. La ubicación y construcción física de la vivienda en el espacio geográfico de la comunidad, prosigue Pezeu-Massabuau, actúa a la vez como símbolo de la posición que ocupan sus residentes en la estructura social.
De manera más importante aún, la morada se convierte, según Pezeu-Massabuau (1983), en el lugar donde, además de proteger al individuo de los efectos adversos del clima, es el ‘nido’ al cual escapa para alejarse del resto de sus semejantes y recogerse con sus seres queridos; el hogar, más allá de ser un refugio del medio natural representa una ‘ciudadela’, un ‘retiro’, el lugar donde el rol del individuo se destila en su expresión más pura y franca.
Este retiro se realiza en un sentido físico y social pues lo que se pretende es descansar de la jornada diaria y de los distintos roles impuestos durante los intercambios sociales, por lo que también representa un aislamiento en el espacio interior protegido, sobre el cual se tiene total control y destino propio, con el mínimo de intervención externa.
Esta distinción entre lo público y lo privado en el ámbito residencial se hace tangible incluso en la estructura física del hogar, ligado de manera importante al rol que juega la mujer en la estructura doméstica como posibilitadora de la consecución de la familia y transmisora de los valores y principios; figura que, por consiguiente, debe ser resguardada de los agentes externos por medio de la separación de funciones en la configuración misma de los espacios físicos de la vivienda, siendo el Gineceo*en la Grecia Clásica uno de los ejemplos más antiguos que se han encontrado.
Para Bachelard (1975) esta dualidad entre refugio y reposo es una condición indiscutible y necesaria para acondicionarla, pues mientras
que la geometría resuelve y explica las circunstancias ambientales y sociales del entorno, no es sino hasta que es habitada, cuando sus ocupantes desarrollan su vida y se consolida el seno familiar y sucede la ‘humanización’ del espacio; acontecimiento que lo transforma en espacio de consuelo e intimidad, que debe condensar y defender la intimidad’, esto es, aquel lugar que refleja y expresa de manera más fiel los aspectos espirituales e intrínsecos acerca de la personalidad del individuo, aquello que comparte sólo con su círculo familiar más cercano.
La vivienda en sí, implica un espacio doble (Pezeu-Massabuau, 1983). El primero es interior y se categoriza como cerrado, estable, permanente, centralizado, mientras que en el segundo se efectúa el contacto con el mundo exterior. Tradicionalmente, en el primer sitio se verifican las funciones esenciales de la vida como son la reproducción, el reposo y la alimentación; todas destinadas a garantizar la continuación de la familia y, por consiguiente, de la comunidad; es precisamente por esto que resulta tan importante la expresión del primer espacio.
La relación tan cercana que existe entre vivienda y familia no implica que ambas puedan ser consideradas sinónimos de una misma expresión aún y cuando, por ejemplo, en la sociedad romana antigua se utilizaba el término familia para describir todas las propiedades de que gozaba el varón, incluyendo casa, mujer, hijos y esclavos (Zabludovsky, 2007). Sin embargo, esta acepción ha sufrido cambios significativos debidos, principalmente, a los rasgos inherentes a cada uno; esto es, una representa el contenedor mientras que la otra, el contenido de las expresiones afectivas y de continuidad básicas.
Respecto a la dualidad del espacio de la vivienda, ya que el segundo representa el primer punto de contacto con los vecinos y con el exterior, se transforma, entonces, en el inicio de la convivencia comunitaria destinada a complementar y enriquecer esa vida privada interior, convirtiéndose en aquello que el primer espacio no debe ser, o por lo menos no en un mismo grado. De acuerdo a Pezeu-Massabuau, este segundo sitio está destinado a ser abierto, inestable, efímero y periférico.
Para Pezeu-Massabuau, la importancia de elementos arquitectónicos como rejas, bardas, portales, celosías y persianas, por mencionar algunos, además de funcionar como barreras físicas entre uno y otro ámbito, son representaciones simbólicas de esa necesidad humana de resguardarse de las miradas y del contacto con el prójimo, de imponer un límite que no debe ser transgredido a menos de que se otorgue un permiso o una invitación por parte de los residentes.
Si bien es cierto que en el interior de la comunidad se reconoce al prójimo como un semejante, quien forma parte de una estructura histórica y social establecida, fuera de este contexto en menor grado pero, principalmente al interior del espacio residencial, representa al intruso, al invasor, al extraño y su acceso a los espacios interiores se encuentra vedado a menos de que sea invitado a tomar parte en el uso de los espacios familiares y, por lo tanto, de los rituales cotidianos y privados de la familia (Pezeu-Massabuau, 1983).
La vivienda, al mismo tiempo que es el ámbito de lo privado también representa uno de los depósitos de las aspiraciones simbólicas de cada familia y de cada uno de sus integrantess, por consecuencia, de la sociedad del país donde se encuentra, en cuanto a que en el seno familiar se registra por primera vez y se perpetúa, toda la serie de convenciones sociales, costumbres, tradiciones y valores necesarios para garantizar la estabilidad y subsistencia del orden público y cultural sobre el cual se asienta la comunidad.
En este sentido, cuando Lleó (2005) cita a Walter Benjamin y señala que ‘habitar’ significa dejar huella, lo hace para resaltar esta importancia simbólica con la que cuenta la vivienda, alejándose de la noción pragmática de mero refugio. Adquiere incluso la función de una segunda piel, donde el sujeto no sólo se presenta tal como es, sino que puede expresarse con toda libertad, es el punto de contacto entre ensueño y realidad.
Estas impresiones quedan además en su comunidad inmediata, y el arraigo que se elabora a partir de la inversión emocional a lo largo de un tiempo determinado y de las relaciones sociales alrededor de la residencia, es un factor importante que determina en gran medida el abandono de estas zonas habitacionales; por lo que, y de acuerdo a Peña
(2008), en momentos de crisis son los espacios residenciales de nueva creación, sin una comunidad ni un régimen de propiedad consolidados, donde se presenta de manera más notoria este fenómeno.
A lo anterior se le añaden los efectos de la sobreproducción de espacios habitacionales, consecuencia de prácticas de especulación en el mercado de suelo, la segregación socioeconómica y, de manera particular, por la proliferación de conjuntos residenciales cerrados. El impacto que este tipo de desarrollos de carácter exclusivo, abiertos y de libre acceso, ha tenido sobre el abandono de conjuntos habitacionales tradicionales, se debe, principalmente, a la seguridad relativa que ofrece, producto del encierro voluntario, como alternativa para un segmento de la población ante el aumento en la idea de inseguridad (Maycotte y Sánchez, 2009).
Sobre este mismo tema, Méndez (2006) afirma que este tipo de desarrollos pueden ser entendidos, entonces, como símbolos que nos hablan más acerca del sentido de seguridad percibido en la ciudad que sobre la construcción de comunidad y responsabilidades compartidas; el objetivo es resguardarse y tomar distancia de los lugares donde ocurre el delito antes que buscar soluciones al problema de la delincuencia.
Este estado de paranoia y desconfianza, que por sí sólo se reproduce y exacerba la percepción de inseguridad, se refleja incluso en la configuración de estos espacios pues menciona que el reducto final es el conjunto de residencias confrontadas, de vecinos agrupados viéndose cara a cara: uno observa-vigila a todos, todos observan-vigilan a uno.
La casa como refugio: aspectos ambientales y sociales
La protección contra las fuerzas de la naturaleza, aún cuando su explicación fuese atribuida a circunstancias mágicas y metafísicas, ha sido una preocupación constante del hombre desde el momento que buscó refugio al interior de las cavernas, lo cual, sin embargo, obedecería más a una necesidad de protección y guardar cierta distancia de otros clanes y tribus, que a las exigencias fisiológicas del clima (Pezeu-Massabuau, 1983); el hogar es el recinto familiar sagrado
con todas las implicaciones que eso conlleva. Diversas normas y reglamentos, así como tratados y manuales de arquitectura e ingeniería, por lo menos desde tiempos de la Roma Imperial, se han ocupado del tema de la seguridad estructural y física de las construcciones (Morris, 1992). En estos es posible establecer desde criterios de restricción entre construcciones para disminuir el efecto de siniestros, los cuales son considerados, incluso, de manera previa a cuestiones de privacidad entre vecinos, hasta las proporciones de los materiales y la planeación para agruparlos, la construcción de muros y cubiertas estables como medio de protección contra los efectos de la intemperie.
El uso de diversos materiales para la edificación de las viviendas y la configuración de los espacios a partir de los mismos pueden, además, denotar la posición que ocupan sus habitantes en el ámbito de su comunidad o sus posibilidades económicas frente a las de sus pares (Méndez, 2006). Esto se hace evidente al comparar los modelos habitacionales en ambos lados de la frontera El Paso-Juárez, donde la predilección de un material de construcción sobre otro y la ausencia o predominio de elementos de protección como rejas y bardas hablan más acerca del sentimiento de seguridad y propiedad de la cultura predominante que de condiciones climatológicas o económicas.
Estas circunstancias han derivado en situaciones donde para un sector de la población, el concepto de seguridad deja de ser primordialmente un derecho inalienable sobre el cual el Estado adquiere la obligación de garantizar a la totalidad de sus ciudadanos, para convertirse en un bien de consumo aceptado social y jurídicamente; en donde se reúnen desde el aislamiento y la reclusión voluntarias como tácticas válidas hasta la creación de cuerpos privados de vigilancia.
La casa en la ciudad: vecindad y comunidad
Si bien ya se mencionó la importancia fundamental que juega el hogar en la transmisión de valores y conductas, esto no implica que se deba menospreciar el rol que juega la comunidad inmediata en esta
dinámica pues, en principio se considera que su función primordial es complementaria, puede suceder que debido a situaciones en las cuales los ámbitos familiar y privado se encuentren poco consolidados o inclusive en pleno estado de descomposición, el espacio vecinal o comunitario llegue a suplirlos en lo que se refiera a términos de pertenencia y seguridad, vinculados estos conceptos ahora a una escala urbana.
Otro aspecto relevante para entender la dicotomía entre ambos espacios, derivado de las observaciones anteriores, es el concerniente a las relaciones de poder y control personal que pueden ser ejercidas en cada espacio y las sensaciones de seguridad derivadas de los aspectos defensivos implementados (Rapoport, 1972).
Mientras que en el ámbito interior y privado los modos de control y seguridad que se implementan involucran de manera exclusiva a sus residentes, en el segundo espacio el individuo debe ceder algunos de estos atributos y responsabilidades para que concuerden con los de la mayoría del grupo al cual pertenece, personificado regularmente en las diversas instituciones oficiales designadas para la ejecución y preservación del orden y la justicia. Es por esto que cuando el individuo percibe que el proceder de estas instituciones no es acorde con los derechos y obligaciones otorgados, el espacio exterior es percibido como el lugar donde los rasgos dominantes son la ausencia de control e inclusive el azar (Castorina, 2008)
Para Young y Willmott (1957), el sentido de comunidad emerge de las interacciones cotidianas entre un grupo de personas que comparten un territorio particular y toda una serie de experiencias durante un lapso considerable de tiempo e incluso puede llegar a abarcar varias generaciones. Las relaciones de consanguineidad actúan como intermediarios entre la comunidad y los residentes de la vivienda, por lo cual no entran en competencia con las relaciones de amistad y vecindad. Es decir, se forma una especie de familia extendida dentro de la cual los vecinos, con quienes se puede llegar a mantener o no una relación familiar directa, son bienvenidos y aceptados al interior del ámbito privado residencial.
Por consiguiente obedece, en cierto grado, a la manera en que a
partir de estas relaciones personales se componen las comunidades y sucede a través de un lento proceso de decantación, en el cual las similitudes entre los individuos se acentúan poco a poco, más allá de las disparidades, debido, en gran medida, a las experiencias, ambiciones y esperanzas compartidas, lo que deriva luego en que estas relaciones y las comunidades que se conforman a partir de ellas, se construyan entre personas que se reconocen como iguales, más allá de la posición económica o social; en las que, como ya se indicó, la vivienda ha sido un indicador importante.
Young y Willmott (1957), refieren que los procesos de apropiación e identificación comunitaria en colonias y fraccionamientos de nueva creación se dificultan, debido a la ausencia de una tradición social e histórica sólida previamente establecida, en la cual las relaciones de valor se elaboran a partir de la propiedad, del tener y no tener, del tamaño y posición de la propiedad; así como el resto de los símbolos externos que denotan los rasgos con los cuales los residentes buscan ser reconocidos y que les permiten, además, reconocer a quienes consideran sus iguales.
Para estos autores dicha situación contrasta con lo observado en los barrios residenciales establecidos, donde los juicios personales se realizan a través del conocimiento previo del individuo o por medio de las referencias personales difundidas entre familiares y vecinos, como resultado de la interacción constante con la comunidad inmediata; y en la cual, las condiciones económicas y de clase pasan a un segundo término. De acuerdo a Lleó (2005), la importancia que juega la vivienda al momento de definir el lugar del individuo en cuanto a consideraciones sociales, económicas y culturales se refiere, es una preocupación presente también en la obra de Bourdieu.
Si bien para Jacobs (1961) la influencia de los barrios o espacios vecinales radica, en parte, en el poder político que obviamente puede llegar a representar por el número significativo de personas que alberga y su obvia incorporación en cuanto a votos y posibilidad de asignación de presupuesto; tampoco se debe despreciar su capacidad de consolidar y fomentar una noción de identidad de grupo, –y por lo tanto, poder político–, sumado a su función estructural con relación a
la continuidad intrínseca que el espacio público otorga con sus calles, parques y otras áreas de ocio y encuentro.
La colonia, barrio o vecindario funciona como una extensión del ámbito familiar y, por consiguiente, de las condiciones de identidad y seguridad de la vivienda. La idea que se tenga del espacio compartido obedece, no sólo a las condiciones tangibles del lugar sino también a aquellos aspectos simbólicos o de representación de la sociedad en general; el concepto de inseguridad en el espacio compartido cumple no sólo sus condiciones reales de seguridad o las oportunidades existentes para la comisión de un delito, sino también la imagen que la comunidad se ha construido a partir del espacio como tal (Bonastra, 2008).
Seguridad y miedo en la ciudad
El vocablo securitas, del cual se deriva la palabra seguridad, se refiere a la característica del cuidado en sí, es decir, a la atención de alguien frente a algo. En la actualidad este criterio ha derivado hacia la protección de la ciudadanía frente a la criminalidad; pero no por la propia ciudadanía sino por un cuerpo de protección y servicio que puede ser público o privado (Naredo, 2001). Para extender esta idea, se agrega que el término de seguridad pública se refiere al derecho de toda persona, sin importar género, condición o edad, a desplazarse de manera libre y sin miedo de cualquier índole para disfrutar de la ciudad (Pineda y Herrera, 2007).
En un mismo sentido, en el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la onu se establece el derecho de todo individuo a la libertad y la seguridad, aseveración que se encuentra también en el artículo iv de la ‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, el cual añade el derecho a una vivienda digna y la obligación de la ley a garantizarla por medio de las herramientas adecuadas. Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo vii del ‘Código Penal Federal’, se considera como delito al acto u omisión que sancionan las leyes penales; es decir, todo aquello que
no se encuentra permitido por la ley. En tanto la violencia, de acuerdo a Cruz (1999), consiste en el uso de la fuerza física o la amenaza de utilizarla, con la intención de hacerse daño o hacer daño a otro, y puede considerarse para el caso de homicidio y el suicidio, como un delito de alto impacto, debido a sus consecuencias irreversibles.
Para Pineda y Herrera (2007) el concepto de violencia va más allá de consideraciones exclusivas acerca de la posibilidad de lesiones corporales, provocadas o recibidas, sino que además se extiende a los efectos físicos y morales producidos sobre los bienes de las personas y el uso propio de espacios públicos y privados, en los que los ciudadanos realizan sus actividades cotidianas.
En los compendios de criminología tradicionalmente se tipificaban algunos segmentos de la sociedad como propensos o vulnerables a ser víctimas de algún tipo de delito como las mujeres, los jóvenes o ancianos; pero estudios recientes han encontrado que en la actualidad las víctimas de delitos que generalmente tienen como fin el daño físico de la persona o incluso su muerte, comparten variables demográficas similares y la edad es la más importante; principalmente, el grupo conformado por jóvenes de entre 18 y 25 años, además de la condición social, el sexo y el nivel socioeconómico (Cruz, 1999).
La violencia, como uno de los componentes más perjudiciales y visibles de la delincuencia, juega entonces un papel fundamental en la configuración del sentimiento de seguridad o inseguridad en la sociedad contemporánea y en el uso e interpretación que se hace de los espacios físicos en los que se presenta.
Aproximaciones a la violencia
Existe una ausencia de consenso dentro de la tradición de las ciencias sociales para explicar la motivación o el origen de la violencia. A pesar de esto, Wieviorka (2006) considera que se puede discernir entre tres distintas aproximaciones que permitan el análisis de este fenómeno. El primer punto de vista y el más tradicional de los tres, es aquel en el cual se presume que la violencia es resultado o reacción a una crisis, a la
ausencia de oportunidades legítimas para satisfacer necesidades y deseos por parte del individuo o grupo.
La segunda perspectiva se diferencia de la anterior ya que reconoce la acción violenta como un acto consciente y deliberado, el medio para conseguir un objetivo, ya sea de tipo político, económico, social o de cualquier otra índole y en el cual, por lo tanto, la violencia ya no es una reacción a un estímulo negativo sino un instrumento legítimo e incluso legitimizador de la acción. En el tercer y último enfoque se considera a la violencia como un símbolo decadente, muestra de atraso de una cultura frente a otra o de un grupo reducido de individuos ante el resto de la sociedad, en oposición directa al ‘acto civilizador’ propuesto por Norbert Elías (Zabludovsky, 2007).
En el segundo caso, la violencia puede convertirse o ser utilizada como una herramienta de control sobre la cual su dominio y manejo puede estar concentrada bajo la figura de un individuo o, de acuerdo a lo esperado bajo el tercer enfoque, una institución. Zabludosky hace entonces un recuento acerca de las aproximaciones a la violencia desde una óptica de control, bajo la cual considera que en la tradición sociológica se han identificado por lo menos tres etapas previas al acto civilizador, considerado como el resultado en el refinamiento de las conductas y actitudes en una sociedad determinada y el cual será discutido con mayor detalle más adelante.
De tal manera que se considera como una primera etapa, aquella en la que el monopolio de la violencia es ejercido exclusivamente por el género masculino, principalmente varones adultos, al mismo tiempo, la mujer es excluida de toda participación social. La definición de la segunda etapa se encuentra marcada por el advenimiento de un grupo exclusivo, especializado en el ejercicio de la violencia como medio oficial de dominio; élites guerreras características de la Europa feudal caracterizan este segundo estadio.
La tercera etapa a considerar, inicia con la aparición del Estado moderno, en la cual las élites guerreras se ven obligadas a ceder el dominio de la violencia a las élites estatales y, por lo tanto, el ejercicio de la violencia se institucionaliza progresivamente a través de distintos cuerpos jurídicos y de seguridad oficiales con el objetivo, o bajo el
pretexto de proteger la soberanía tanto en el territorio como a lo largo de las fronteras; en este caso la ejecución de la violencia queda de manera oficial en manos del Estado
Esta complejidad del problema es explorada también por el sociólogo alemán Hans Joas (Cristiano, 2010), para quien toda acción y, por consecuencia, todo actor es creativo; es decir, el actor ejerce su libertad de decidir acerca de las acciones más convenientes o prácticas en cada situación o de acuerdo a experiencias pasadas, compartidas o individuales, las cuales son irrepetibles y por lo tanto no se encuentran sujetas a determinantes fijos. Esta creatividad implica además que los objetivos, fines o metas del actor no necesariamente sean conocidos por este con anterioridad, sino que son resultado de la propia acción y no de una fórmula estática y, por consecuencia, pueden ser transformados en estímulos que propician nuevas acciones.
Aún cuando Joas no desestima las aproximaciones a la violencia desde ópticas instrumentales o como señal de un desequilibrio, considera que el análisis del componente creativo de la delincuencia es fundamental para una comprensión completa del fenómeno y de los actores.
En este sentido, y de acuerdo a Galindo (2009), para Joas la violencia es fundamentalmente un acto de ingenio, puesto que es el resultado de una interpretación subjetiva de carácter esencialmente inventivo, con campo abierto para la improvisación y la aplicación consecuente de ciertos valores y normas por los actores, en una situación determinada. Por lo tanto, sus causas y motivos son consecuencia de acciones y eventos determinados, que representan un fenómeno cambiante y complejo, el cual no es posible reducir a una mera aplicación de fórmulas o situaciones establecidas.
La cualidad subjetiva de la violencia es explorada a su vez por Wieviorka (2006), quien reconoce cinco distintas maneras en que el individuo la afronta. En primer lugar distingue al sujeto flotante, entendido como aquel para quien el empleo de la violencia significa el único recurso para expresar su individualidad y hacer sentir su presencia; mientras que, el segundo, el hipersujeto compensa esta pérdida de ser, con la sobreabundancia ideológica, mítica o religiosa, la
muestra de esta conducta en la actualidad, son los terroristas islámicos. El tercer tipo, el no-sujeto, niega su individualidad al ejercer la
violencia pues este hecho representa tan sólo un acto de obediencia, justifica su pertenencia a un grupo y por lo tanto el hecho en sí. Bauman (2006) explora este tipo de actor cuando escribe sobre la sociedad alemana durante la ii Guerra Mundial y la conquista de una solución final como parte de una respuesta lógica a un problema determinado; la realización de una actividad de la manera más eficiente por la actividad en sí.
A diferencia del cuarto tipo, el antisujeto, para quien la construcción del ser y su valoración a partir de la negación del otro es lo que lo caracteriza. En este grupo se encuentran prácticas sádicas y masoquistas. Mientras que por otro lado, el último tipo, el sujeto sobreviviente, se caracteriza por reaccionar ante la amenaza de la violencia o a su percepción, con el ejercicio mismo de la violencia, esto con la finalidad de asegurar su existencia.
Configuración del miedo: el proceso civilizador
Las conductas y actitudes de los individuos expresadas en sociedad son el resultado de una continua evolución o refinamiento en la manera de relacionarse y convivir. Este proceso de decantación de los usos y normas sociales es lo que Norbert Elías llama el ‘proceso civilizador’, ejemplificado por el mismo autor con la progresiva especialización y uso de cubiertos a partir de la Edad Media.
Es decir, puede considerarse que dichas conductas son utilizadas en ocasiones como un modo de diferenciar un sector de la sociedad de otro, un individuo de otro o, inclusive, para hacer estas distinciones entre dos ó más culturas. De tal manera que se ocasiona principalmente en las sociedades con grados complejos de interrelaciones personales y como marca distintiva de la sociedad moderna. Una de las características principales del grado de ‘modernidad’ o refinamiento se debe a la manera en que sus integrantes reaccionan frente a situaciones o costumbres, algunas de las cuales contienen, ya sea en su origen o en
su reproducción, un elemento violento. Por consiguiente estas últimas llegan a ser consideradas bárbaras o
anticuadas en ambientes progresivos o modernos; en lo que Norbert Elías llama el ‘proceso civilizador’ (Zabludovsky, 2007). Un ejemplo de esto es la evolución de las nociones de premio-castigo en las instituciones educativas durante el siglo xx, ya que hace apenas dos o tres generaciones resultaba común escuchar la frase ‘las letras con sangre entran’, para justificar el castigo corporal en el proceso de enseñanza- aprendizaje. A esta práctica en la actualidad se le considera como un método ineficaz y anacrónico.
Elías considera la posibilidad de que el mencionado proceso pueda darse en dos sentidos, -hacia adelante y hacia atrás-, dentro de una misma época o una misma sociedad, sin que esto resulte contradictorio. Cuando sucede hacia delante, significa que el proceso es positivo y progresivo; es el proceso civilizatorio en sí mismo. Cuando sucede hacia atrás, el proceso es negativo y se le considera de civilización deficiente o sin civilización; lo que ocurre cuando los fenómenos y situaciones que se presentan aparentemente contradicen o se salen de la norma.
El papel que desempeña la violencia en este proceso, se debe básicamente a la descomposición que propicia el aumento de intensidad en las relaciones y estructuras sociales vigentes. En tal sentido, Elías considera al Holocausto ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, citado por Zabludovsky, (2007), como un ejemplo claro del proceso sin civilización y puede clasificarse por lo tanto como un auténtico ‘regreso a la barbarie’.
Sin embargo para Bauman (2006), el proceso sin civilización como tal no existe, pues este tipo de acontecimientos y el Holocausto en particular, han sido producto de la aplicación de las técnicas y conocimientos más avanzados de su época, bajo el consentimiento, tácito o no, de una sociedad alemana moderna y progresiva. Así que el Holocausto ocurrió bajo esas condiciones históricas y técnicas.
Bauman asevera que la noción popular de sociedad civilizada como aquella cuyo fin último se encuentra alejado de la violencia, es amable y tolerante, resulta tan sólo una fantasía; por lo tanto, la consecuencia real del proceso civilizador, resulta en la redistribución del ejercicio de
la violencia para ser concentrada finalmente en la figura del Estado, lo cual acompaña inevitablemente a la producción del orden y el estado de justicia al interior de la sociedad, así como a la militarización de las relaciones entre las diversas sociedades.
Dado que, el ejercicio de la violencia en la sociedad moderna civilizada no ha sido abolido del todo, y no puede serlo, sólo se ha redistribuido o dirigido hacia otras entidades o instituciones que legitiman, controlan y organizan su acceso; además permiten su conservación y profesionalización, donde el objetivo final es la preservación de las estructuras de poder vigentes.
El lugar del otro y la violencia en la ciudad
De acuerdo a Jacobs (1961), el concepto de seguridad pública se encuentra íntimamente relacionado con el de comunidad y la idea de la utilización cotidiana de los espacios públicos. Las relaciones de vecindad, producto del trato diario y continuo, son un elemento fundamental para la consolidación tanto de la noción de comunidad como de la percepción de seguridad que se logra en los espacios comunes y, por consiguiente, de su constante utilización por la gran parte de la ciudadanía. Para lograrlo es necesario que exista una clara y legible demarcación entre lo que constituye el espacio público y el privado.
En el ‘Espacio defendible’ de Óscar Newman (1996), esta clasificación se elabora a partir del término de propiedad y territorialidad, donde el espacio privado se considera aquel que se encuentra contenido dentro de las cuatro paredes del recinto familiar mientras que el espacio público se refiere a los espacios de uso y acceso común que colindan con una propiedad privada, debido a lo cual después aparecen gradaciones entre uno y otro espacio según la accesibilidad y permeabilidad entre ellos. Mientras que estos elementos se refieren a las condiciones físicas del espacio, resulta necesario reflexionar sobre los aspectos sociales y culturales que detonan el miedo en y hacia la ciudad del que es presa el ciudadano común, los cuales se
enfocan principalmente al hecho de que la víctima en potencia puede ser cualquiera que se aventure a transitar la ciudad y, en este sentido, es la sensación de caos e ingobernabilidad de la misma la que propicia su personificación como violenta y agresiva contra sus ciudadanos; hecho que motiva a Pascual (2004), a aseverar que el temor en la ciudad se ha transformado poco a poco en el miedo a la ciudad.
Esta intranquilidad propicia, a la vez, nuevas maneras de habitar y hacer uso de la ciudad, se privatizan, además, los espacios de reposo, también los de convivencia, trabajo y ocio; así como las oportunidades de acceso a la seguridad de acuerdo a las posibilidades socioeconómicas de los individuos y no de la sociedad en su conjunto (Alvarado y Méndez, 2005). Por lo tanto, si bien esto se puede reconocer como una respuesta a determinado riesgo percibido, Reguillo (2000), hace notar que el miedo es siempre una experiencia individualmente descubierta, socialmente construida y culturalmente compartida.
Resulta complicado intentar explicar la situación actual de inseguridad del ciudadano, fenómeno bautizado por Carlos Monsiváis como el ‘síndrome del secuestrable’ (Reguillo, 2005), sin la inclusión de la idea de impunidad, entendida como la ausencia de sanciones hacia los abusos de poder oficial que obstaculizan la democracia, la justicia y el estado de derecho (Ravelo y Sánchez, 2009) y que contribuyen por lo tanto a la falta de confianza y certeza en las instituciones gubernamentales encargadas de la ejecución e impartición de seguridad y justicia.
Tanto Newman (1996) como Valenzuela (2002) consideran que para evitar el deterioro, o en su defecto, lograr la recuperación de los espacios públicos, el control social elaborado sobre una base sólida y clara de sanciones y responsabilidades, constituye una herramienta fundamental que debe garantizar el orden y la justicia social.
El vacío que resulta del abandono simbólico y físico de las instituciones y espacios públicos fortalece, en principio, el ejercicio de la violencia, que deriva en el peor de los casos, en la ocupación de estos lugares por el crimen organizado, situación que facilita la subsecuente consolidación de formas paralelas de legalidad y, por lo tanto, de relacionarse con la ciudad; a tal grado que en el imaginario popular, la
violencia se convierte en sinónimo de ciudad. Más importante aún, mina las capacidades y motivos originales del
espacio público; esto es, el de articular e integrar los distintos proyectos de la urbe; lo cual ocasiona que sea el individuo y no la comunidad, quien se cuestione acerca de su propio lugar en el entramado social y urbano. Una gran parte del problema radica en su capacidad para disgregar a la comunidad pues, aún cuando la violencia se sufre de manera colectiva, ésta se experimenta, se vive y se relata de manera individual (Reguillo, 2005).
Cabe aclarar que las estructuras paralegales surgidas, corresponden no sólo a aquellas instauradas por las organizaciones criminales sino también a la proliferación de cuerpos privados de seguridad y fraccionamientos exclusivos de diseño defensivo, ambas como reacción a la aparente insuficiencia en la capacidad de respuesta por parte de los cuerpos de seguridad pública y que, por lo tanto, propician un ambiente de inseguridad en la población.
Mientras que, tradicionalmente los compendios de criminología tipificaban algunos sectores de la sociedad como propensos o vulnerables a ser víctimas de algún tipo de delito (mujeres, jóvenes y ancianos), estudios recientes han encontrado que la conformación actual de las víctimas de delitos que generalmente tienen como fin el daño físico de la persona o incluso su muerte, comparten variables demográficas similares y la edad es el más importante, por lo tanto, el grupo conformado por jóvenes de entre 18 y 25 años, además de la condición social, el sexo y el nivel socioeconómico (Cruz, 1999; Pineda, 2008), resulta ser el más inseguro.
Al hablar de violencia, delincuencia y miedo en la ciudad resulta necesario también mencionar algunas nociones elementales acerca de la seguridad. En el artículo iii de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la onu se establece el derecho de todo individuo a la libertad y la seguridad, afirmación que se refleja en el artículo iv de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se agrega, además, el derecho a una vivienda digna y la obligación de la ley a garantizarla por medio de las herramientas adecuadas.
Finalmente, el vocablo securitas, del cual se deriva la palabra
seguridad, se refiere a la condición del cuidado en sí; es decir, al cuidado de alguien frente a algo. Esta definición, de acuerdo a Naredo (2001), ha derivado en la actualidad hacia la protección de la ciudadanía frente a la criminalidad; pero no por la propia ciudadanía, sino por un cuerpo de protección y servicio que puede ser de carácter público o privado. Por su parte, Lledó (2006), la define como “aquella situación social que se caracteriza por un clima de paz, de armonía, de convivencia entre los pobladores que permite y facilita el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales, así como el funcionamiento normal de las instituciones públicas y privadas”.
Así que, antes de utilizar el término de seguridad pública para referirse a los cuerpos de vigilancia y los métodos empleados para la contención de actividades criminales en el espacio público, en realidad se refiere al derecho de toda persona, sin importar género, condición o edad, a desplazarse de manera libre y sin ningún temor a disfrutar de la ciudad, definida así por Pineda y Herrera (2007). En este sentido, hablar de seguridad pública es hablar de libertad.
Configuración de la seguridad a partir del entorno
Aún cuando existe una relación directa entre seguridad y espacio, derivada principalmente de los aspectos físicos del mismo, por lo tanto, de los mecanismos de control que pueden actuar sobre ella, en la actualidad, el componente más importante se refiere a sus elementos operativos (Siqueiros, 2006); es decir, la capacidad de las fuerzas armadas y de seguridad para mantener el orden. Por lo que, la dimensión adecuada del fenómeno debe estudiarse no sólo desde la óptica social sino, además, a partir de su representación física en el territorio, incluidas las formas en que son percibidos los riesgos, con base en estas representaciones y, por lo tanto, al impacto que tiene sobre la experiencia urbana.
Seguridad objetiva y seguridad subjetiva
Anna Ortíz (2005), realiza un estudio referente a la importancia que tiene para la planeación y el diseño urbano al considerar dos tipos fundamentales de seguridad urbana, que toman como punto de partida sus características cívicas y espaciales. En primera instancia se ubica la seguridad objetiva; es decir, aquella que incide directamente sobre los rasgos físicos del sujeto, a diferencia de la seguridad subjetiva o aquella que sólo es percibida por el sujeto, pero no ejercida sobre su figura.
Esta percepción obedece tanto a condiciones físicas como sociales del entorno y se consideran aspectos que pueden ir desde la presencia de extraños o conductas agresivas por parte del resto de los usuarios, hasta las condiciones de deterioro de los espacios circundantes, debido a su estado de abandono, suciedad, falta de higiene o poca visibilidad; ya sea por la existencia de rincones o barreras físicas o por la ausencia de iluminación durante determinadas horas, por mencionar algunos ejemplos (Siqueiros, 2006).
Juaristi (2005), hace una categorización similar en cuanto a las causas del miedo en las que ubica en primer lugar la posibilidad o la condición de ser víctima de un delito, en segunda instancia aparece la ausencia del control social y al final, las condiciones físicas del entorno. Chinchilla (1997), lo resume al comentar que el tema de la seguridad ciudadana puede ser abordado desde estas dos perspectivas: la comisión del delito y el sentimiento de inseguridad.
En cualquiera de los casos, autores como Newman (1996), resaltan la importancia de concederle una definición territorial específica al espacio donde se percibe el peligro, ubicarlo geográficamente e identificar los agentes que lo propician para aplicar tácticas que permitan su control y aislamiento.
El riesgo inherente en este tipo de mecanismos de control, reconocido incluso por el mismo autor bajo el concepto de ‘espacio defendible’, se relaciona con el hecho de que pretende evitar la comisión del delito en un área espacial determinada pero no así resolver el problema de delincuencia; es decir, el resultado es tan sólo el desplazamiento del delito a otras áreas de la ciudad.
La secuela, entonces, es una segregación espacial y social en la cual las oportunidades de ser víctima de un delito se remiten a las
posibilidades individuales de acceso a los mecanismos de seguridad controlados, ya no de manera exclusiva por el Estado sino, adem&aa
René Coulomb Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México
Jurado Académico 2012
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Alan Gilbert University College London, Inglaterra
Alfonso X. Iracheta El Colegio Mexiquense, A.C. México
Alfredo Stein University of Manchester, Inglaterra
Analía Vázquez Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina
Antonio Alves Días Universidade de São Paulo, Brasil
Carlito Calil Universidade de São Paulo, Brasil
Elena Jorge Universidad de Alicante, España
Enrique Orozco Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela
Francisco Santiago Yeomans Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México
Georgina Isunza Instituto Politécnico Nacional, México
Gonzalo Martínez Universidad Autónoma del Estado de México, México
Hilda María Herzer Universidad de Buenos Aires, Argentina
Ignacio Carlos Kunz Universidad Nacional Autónoma de México, México
Irene Blasco Universidad Nacional de San Juan, Argentina
Jahir Rodríguez Universidad Autónoma de Manizales, Colombia
João Sette Whitaker Universidad de São Paulo, Brasil
Juan José Gutiérrez Universidad Autónoma del Estado de México, México
Luis Gabriel Gómez Universidad de Colima, México
María Elena Ducci Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Martim O. Smolka Lincoln Institute of Land Policy, Estados Unidos
Montserrat Pareja Universidad de Barcelona, España
Patricia Ávila Universidad Nacional Autónoma de México, México
Paula Meth University of Sheffield, Inglaterra
Pedro Abramo Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
Peter Kellett Newcastle University, Inglaterra
Peter M. Ward University of Texas at Austin, Estados Unidos
Priscilla Connolly Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México
Renato Cymbalista Universidade de São Paulo, Brasil
Rosana Gaggino Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
Ruby Mejía Universidad del Valle, Colombia
Sergio Manuel Alcocer Universidad Nacional Autónoma de México, México
Sergio Vega Universidad Politécnica de Madrid, España
Silverio Hernández Universidad Autónoma del Estado de México, México
Teresinha Maria Gonçalves Universidade do Extremo Sul Catarinense, Brasil
Tito Alejandro Alegría El Colegio de la Frontera Norte A.C. México
Tanus Moreira Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil
Wiley Ludeña Universidad Nacional de Ingeniería, Perú
Mensaje del Director General del Infonavit
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a través de la Red Digital de información sobre la Vivienda, y en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) por medio del Sistema de Información Científica Redalyc, consolidaron en 2008 la Comunidad de Estudios Territoriales, un espacio académico que permite la difusión de publicaciones científicas y la colaboración entre investigadores de diversos países.
En 2009 el Infonavit y la UAEMex convocaron la primera edición del Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable Infonavit-Redalyc, con el fin de reconocer los resultados relevantes de trabajos de investigación sobre temas vinculados a la vivienda sustentable en Iberoamérica. Desde entonces, su vocación ha contribuido a la generación y difusión de los nuevos conocimientos, los métodos y las estrategias de análisis sobre estas temáticas; generando un diálogo entre la Academia y el Instituto. A lo largo de la historia del premio, la convocatoria abierta de las tesis publicadas tiene la finalidad de impulsar la difusión de los trabajos ganadores, no sólo dentro de la comunidad académica sino al público en general.
Como las bases lo han referido, en este galardón participan tesis de maestría y doctorado para obtener grado ante instituciones de educación superior, cuyos programas de estudio avalan el reconocimiento de las instancias legales de educación correspondientes a cada país. El Instituto se ha interesado por estas publicaciones, ya que las contribuciones de este tipo de trabajos propician reflexiones orientadas a fomentar la construcción y mantenimiento de ciudades compactas y sustentables, que impactan de manera directa en la vida de los habitantes de las mismas.
Por cuarto año consecutivo, el Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable Infonavit-Redalyc se ha convertido en una oportunidad ideal para comunicar y dar a conocer los trabajos de investigación que reflexionan sobre la realidad de las ciudades y nos ayudan a enriquecer nuestra estrategia institucional
en materia de vivienda para así mejorar la calidad de vida de nuestros derechohabientes.
La convocatoria de este premio se dirigió a estudiantes graduados de maestría y doctorado con tesis concluidas y sustentadas entre el 1 de junio del 2009 y el 15 de mayo del 2012. La recepción a esta convocatoria por parte de la comunidad académica superó con creces los envíos de otros años. Se recibieron 32 trabajos en total, 19 de maestría y 13 de doctorado, como resultado de investigaciones sobre la producción, gestión y acceso a la vivienda, el desarrollo habitacional, el sistema de información sobre los desarrollos urbanos, la organización y participación ciudadana, así como la regeneración, reconstrucción y densificación urbana como referencia a la vivienda sustentable en Iberoamérica.
Para evaluar los trabajos, provenientes de más de 12 países, entre los que destacan México, Brasil, España, Argentina, Chile, Colombia, Cuba y Reino Unido, entre otros, se conformó un jurado compuesto por 41 académicos, profesionistas, especialistas e investigadores dedicados al estudio de las problemáticas urbanas y el desarrollo territorial en Iberoamérica. Posterior a la deliberación del Jurado de Expertos, los resultados se evaluaron y ratificaron por un Jurado de Calidad, integrado por el Director General de la Comisión Nacional de Vivienda, el Director General de la Sociedad Hipotecaria y el Director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Por segunda ocasión, la edición 2012 celebra dos categorías en la entrega del Premio: la Categoría A de Investigación Básica (teórica o teórica- práctica) y la Categoría B de Investigación Aplicada a realidades concretas con resultados tangibles. Tanto el Jurado de Expertos como el Jurado de Calidad decidieron otorgar el primer lugar de la Categoría A de Investigación Aplicada a Ernesto López Morales por la tesis Urbanismo proempresarial y destrucción creativa: Estrategia de renovación urbana en el pericentro de Santiago de Chile, 1990-2005, tesis presentada para obtener el Doctorado en Planificación Urbana por University College London, que propone una metodología innovadora para abordar el tema de suelo en zonas periurbanas y sus posibles implicaciones para entender procesos similares en toda Latinoamérica;
además reúne una gran cantidad de análisis empíricos para abordar este tema. En la misma categoría, Carlos Alberto Torres Tovar obtuvo el segundo lugar por su trabajo Producción y transformación del espacio residencial de la población de bajos ingresos en Bogotá, en el marco de políticas neoliberales (1990-2010), tesis que presentó para obtener Doctorado en Arquitectura y Ciudad por el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid. En este trabajo se demuestran los impactos que han tenido las políticas de desarrollo urbano y vivienda en la producción de asentamientos informales en Bogotá.
El tercer lugar de la Categoría A fue para el estudio El abandono de la vivienda como consecuencia de la delincuencia e inseguridad urbanas en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en el periodo 2007-2010 de Gabriel García Moreno, quien cursó estudios de Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; una investigación cuya conclusión creativa es a escala de barrio pues el abandono de viviendas no está asociado a la inseguridad pública, en contrasentido de los puntos de vista usuales en los medios y poniendo en cuestión algunos argumentos usados por el gobierno para sustentar su política de recuperación de espacios públicos.
En el caso de la Categoría B, el primer y único lugar se otorgó a Susana Restrepo Rico por su investigación sobre Mejoramiento sostenible de asentamientos informales en países en desarrollo: Brasil, Indonesia y Tailandia, realizado en la Universidad de Ciencias Aplicadas Fachhochschule Frankfurt am Main. En esta tesis se aborda una problemática de alto contenido social; además de analizar con rigor metodológico los factores que han caracterizado a proyectos exitosos implementados en sectores urbanos deprimidos para mejorarlos y brindarles sustentabilidad al dignificar la vida de amplias mayorías de población. Con esta convocatoria, y las más de 175 tesis registradas en el Repositorio Iberoamericano de Tesis, alojado en la Red Digital de Información sobre Vivienda del Instituto, podemos consolidar ciudades más inteligentes y eficientes, que sean mejores y más habitables, que se integren a entornos competitivos para fomentar
la creación de comunidad y plusvalía patrimonial. De esta forma, el Instituto se compromete con el intercambio académico y generación de conocimiento ante las problemáticas y desafíos en Iberoamérica.
El Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable Infonavit-Redalyc, simbolizado con “Ave”, una escultura del artista mexicano Hersúa realizada en 2009, se consolida como referente universal de la producción científica, relacionada con los temas de vivienda, así como un canal de consulta abierta destinada a nuevas metodologías de investigación. El Premio de Tesis se perfila como una plataforma de posicionamiento y difusión universal de gran impacto en Iberoamérica; reflejo de nuestra preocupación por actividades académicas hacia la nueva misión y visión del Instituto.
Desde el Infonavit esperamos que esta cuarta edición contribuya a crear una reflexión interdisciplinaria con la finalidad de debatir, evaluar, investigar y proyectar estudios historiográficos y prospectivos sobre la calidad de vida de las ciudades, su permanencia y trasformación. Resulta acuciante recuperar la competitividad y sustentabilidad hacia un modelo inteligente, compacto y eficiente al maximizar el valor patrimonial de los habitantes, sus espacios habitables y su propia ciudad.
Mtro. Alejandro Murat Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Mensaje del Rector de la UAEMEx
A cuatro años de su inicio, el Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable Infonavit-Redalyc se ha convertido en un referente entre instituciones nacionales e internacionales de educación superior, ya que ha demostrado que es posible alcanzar el anhelado ideal de colaboración entre el sector gubernamental y el académico para generar nuevas formas de acción en beneficio de la ciudadanía. En este sentido, la contribución entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Sistema de Información Científica Redalyc, ha impulsado la investigación sobre vivienda y estudios urbanos para definir y visibilizar las problemáticas de este tema tanto en México como en Iberoamérica.
Si bien es cierto que en cada uno de los países iberoamericanos existen problemáticas particulares que no son aplicables para el resto de ellos, también es innegable que es necesario conocer las nuevas propuestas que existen en Iberoamérica; de esta forma el Premio impulsa la investigación urbana nacional para dar respuesta a los problemas relacionados con los procesos de diseño, construcción, financiamiento y gestión de la vivienda, además de impulsar la conformación de un paradigma iberoamericano sobre la investigación urbana que sin duda es un esfuerzo bien recibido por la comunidad académica internacional.
La vivienda como objeto de estudio se ubica en diferentes dimensiones: económico, político, social y ambiental, se le reconoce como un factor de estímulo económico, como un elemento central dentro de la política pública que influye en el crecimiento urbano, como una demanda social o parte del patrimonio familiar y producto para disminuir los impactos ambientales. La complejidad de la vivienda se puede abordar desde dos tipos de investigación: a) Investigación básica o teórica, b) Investigación aplicada; con la finalidad de contribuir a los dos tipos de investigación, el Premio integra estas categorías de participación dentro de su convocatoria y establece que la diferencia entre ellas radica en la dimensión de análisis; para la
Investigación Básica o Teórica el problema de estudio deberá tener una visión socioterritorial mientras que para la Investigación Aplicada sólo existe una dimensión técnica o tecnológica. Para ambas categorías es indispensable la relación entre el corpus teórico y el referente empírico, por lo que el marco metodológico es crucial para el análisis cuantitativo y/o cualitativo del problema de estudio.
Con la publicación de la serie Investigación sobre Vivienda en Iberoamérica se impulsa la difusión de nuevas investigaciones y la formación de investigadores en el área de la vivienda y estudios urbanos; hasta el momento cuenta con catorce libros, de los cuales once están en formato e-book y sin duda es una muestra de las problemáticas que se viven en Iberoamérica. En 2010 los libros publicados fueron: 1) Espacios abiertos y calidad de vida en conjuntos habitacionales organizados en condominio, (México); 2) Vivienda social en altura: Tipologías urbanas y directrices de producción en Bogotá, (Colombia); y, 3) Reconstrucción de los movimientos sociales urbanos, (Chile). Para 2011 se publicaron: 1) Projeto de habitaçâo em favelas: especificidades e parâmetros de qualidade, (Brasil); 2) Efectos de la segregación residencial socioeconómica en los jóvenes pobres de Santiago, (Chile); y 3) Evaluación de estrategias bioclimáticas aplicadas en edificios y su impacto en la reducción del consumo de agua en equipos de enfriamiento evaporativo directo, (México). Mientras que en 2012 se integraron a la serie los libros: 1) Haciendo un lugar en la ciudad: Creación de espacios en asentamientos informales en México, (Inglaterra); 2) El parque de mi barrio: Production and Consumption of Open Spaces in Popular Settlements in Bogotá, (Colombia); 3) Vivienda social—vivienda de mercado: confluencia entre Estado, empresas constructoras y capital financiero, (Brasil) y, 4) Análisis de ciclo de vida y aspectos medioambientales en el diseño estructural (México).
Los libros publicados en 2013, motivo de orgullo para todos los que conforman este Premio, muestran la internacionalización de esta iniciativa y ratifican la excelente calidad de los trabajos postulados; los cuatro libros ganadores abarcan amplios periodos de tiempo lo que permite un balance temático y confrontan las construcciones teóricas del urbanismo con las evidencias empíricas de sus resultados, así se
genera una sinergia de temáticas y métodos de análisis. Urbanismo proempresarial y destrucción creativa: un estudio de caso de la estrategia de renovación urbana en el pericentro de Santiago de Chile, 1990-2005, escrito por Ernesto López Morales, ganador del Primer Lugar de la Categoría A, debate sobre la apropiación de plusvalías y muestra que se hace con el redesarrollo de zonas deterioradas; en el tema del suelo urbano es una aportación que motivará nuevos derroteros para nutrir el marco teórico sobre vivienda.
Carlos Alberto Torres Tovar, ganador del Segundo Lugar de la Categoría A, realizó un esfuerzo meritorio por presentar la transformación del espacio urbano y la vivienda en un periodo de veinte años, con su trabajo Producción y transformación del espacio residencial de la población de bajos ingresos en Bogotá en el marco de las políticas neoliberales (1990-2010) hace una aportación a la comprensión de la problemática de la vivienda social en Colombia.
El abandono de la vivienda como consecuencia de la delincuencia e inseguridad urbanas en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en el periodo 2007-2010 de Gabriel García Moreno, ganador del Tercer Lugar de la Categoría A, nos presenta de forma creativa la problemática del abandono de la vivienda en México y pone en entre dicho el argumento de que la violencia en algunas regiones de México es el principal factor para dejar las viviendas; los resultados de esta investigación dan un panorama más claro para un tema que cada vez adquiere mayor importancia en México, como lo es el abandono de viviendas con todos los problemas económicos, políticos y sociales que trae consigo esta problemática.
Susana Restrepo Rico, ganadora del Primer Lugar de la Categoría B, en su libro Sustainable Upgrading of Informal Settlements in Developing Countries: Brazil, Indonesia and Thailand, aborda con un sólido sustento teórico la mejora de asentamientos informales y compara el caso de tres países, así las aportaciones realizadas desde Iberoamérica se presentan como genuino contraste con las teorías urbanas realizadas en países en desarrollo.
Sin duda los libros que presentamos son un logro importante para el Infonavit y para la Universidad Autónoma del Estado de México
porque contribuyen a la discusión de la problemática nacional en torno a la vivienda y los estudios urbanos, aún más cuando la vivienda en México se encuentra en el centro de las políticas de ordenamiento urbano promovidas por el Gobierno Federal. No podemos dejar de mencionar que otra conquista alcanzada es el Repositorio Iberoamericano de Tesis sobre Vivienda que concentra más de 150 tesis de posgrado de programas nacionales e internacionales, el cual está alojado en la Biblioteca Digital del Infonavit y en la Comunidad de Estudios Territoriales. La calidad de las tesis concursantes está avalada por el Jurado Evaluador, conformado por los investigadores más reconocidos a nivel mundial, y por el Jurado de Calidad, integrado por los representantes de las instituciones vinculadas al desarrollo de vivienda, ambos jurados son sin duda el pilar principal para que esta iniciativa continúe impulsando la formación de nuevos investigadores.
Finalmente, reconozco la loable tarea del Infonavit para impulsar las actividades académicas no sólo a nivel nacional sino internacional, ya que bajo su excelente dirección ha podido sumar voluntades para que las universidades nacionales e internacionales tengan un punto de encuentro para la innovación en la investigación urbana. Que los éxitos alcanzados sean el estímulo para enfrentar nuevos retos. Enhorabuena. ¡Muchas felicidades!
Dr. Jorge Olvera Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México
Los trabajos galardonados en la cuarta edición del Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable Infonavit-Redalyc, correspondiente al concurso realizado en 2012, nos producen especial satisfacción. Abordan problemas en materia de vivienda que representan desafíos de primera importancia en nuestras ciudades latinoamericanas, tanto problemas nuevos como viejos que siguen sobrepasando la capacidad de nuestras políticas habitacionales y urbanas.
Entre los nuevos desafíos se cuenta, por una parte, la gentrificación de distritos populares por proyectos residenciales para grupos afluentes que conllevan amenazas de desplazamiento y resegregación, estudiada por Ernesto López Morales en su trabajo sobre Santiago de Chile que fue merecedor del Primer Lugar en Investigación Básica; y, por otra, el abandono de viviendas derivado de la inseguridad y la violencia que estudia Gabriel García Moreno en Ciudad Juárez, México, quien obtuvo el Tercer Lugar en Investigación Básica.
Entre los problemas tradicionales de vivienda y suelo de nuestras ciudades, están los que se relacionan con la evolución de los asentamientos informales de bajos ingresos en los distritos urbanos más precarios. Fueron cubiertos por Carlos Alberto Torres Tovar, Segundo Lugar en Investigación Básica, a través de su estudio de la producción y transformación del espacio residencial en asentamientos precarios de Ciudad Bolívar en Bogotá; y por Susana Restrepo Rico, Primer Lugar en Investigación Aplicada, cuya tesis cubrió el desafío de mejoramiento sustentable de dichos asentamientos informales.
El apoyo sostenido a las tesis en vivienda sustentable que este Premio representa, junto a la calidad de los trabajos que presentamos en esta ocasión, son un paso en el fortalecimiento de nuestra capacidad de investigación especializada.
Sin embargo, es necesario, tener en cuenta que el camino por delante en materia de desarrollo científico es largo. La relativa desconexión entre trabajo empírico y trabajo conceptual, la veneración de las técnicas cuantitativas por algunos y la simultánea devoción que
otros muestran por el trabajo cualitativo en terreno, la tendencia a acomodar la realidad empírica a hipótesis o creencias que fungen como conclusiones ex ante, y la ilusión de que la abundancia de datos y cifras permite soslayar el trabajo teórico, son algunas de las debilidades de nuestra práctica científica.
El estímulo científico que requerimos multiplicar y que este Premio representa, se manifiesta en una serie de progresos en materia de generación de conocimiento nuevo: una mejor capacidad de preguntar y organizar nuestras ignorancias (lo que debemos diferenciar de nuestra capacidad de responder desde las destrezas profesionales), una mayor disposición a sorprendernos frente a la complejidad de nuestras ciudades y expresar ese asombro más que ofrecer respuestas demasiado rápidas y defenderlas y, en fin, destreza para identificar mitos o creencias sin fundamento científico, qué tanta influencia tienen en el campo de los estudios urbanos y de vivienda. La tarea también incluye la capacidad de perseguir esos mitos antes de que se sigan robusteciendo y bloqueando nuestra comprensión de los hechos. Las desigualdades sociales, tan marcadas en nuestras ciudades, son el punto de partida de algunos de estos mitos que obstruyen la investigación científica, como aquel de que nuestras ciudades están totalmente escindidas en dos partes, una rica y otra pobre; que la segregación residencial no puede sino aumentar; o que la única relación posible entre los grupos sociales es el conflicto y la discriminación.
En cambio, resulta mucho más promisorio en términos de generación de conocimiento hacerse cargo de las paradojas que exhiben hoy nuestras ciudades. Por ejemplo, en términos económicos, el porqué de la concentración de los proyectos inmobiliarios donde los suelos son más caros y escasos, como argumentan los gremios de promotores y no pocos funcionarios públicos, el suelo es un costo de construcción; en términos políticos, cómo explicar las movilizaciones de segmentos heterogéneos de población urbana en defensa de su calidad de vida y contra proyectos o inversiones si las desigualdades son tan fuertes y atentan contra la cohesión social; en materia social, cómo entender las tendencias de reducción de la segregación residencial de muchas ciudades al mismo tiempo que proliferan los guetos de pobreza y
violencia y se multiplican los barrios cerrados de los grupos afluentes; y cómo interpretar que asistimos a procesos de “vuelta a la ciudad” de grupos medios y altos, revirtiendo las tendencias pretéritas de crecimiento hacia los suburbios, cuando el deterioro de la calidad de vida urbana aumenta, a la vez que la conciencia sobre el mismo.
Ciudades que se transforman más rápido, cuyo sector inmobiliario se expande a pesar de la crisis económica, y que ven surgir distritos más mezclados funcional y socialmente a la par que se agravan los efectos sociales de la segregación socioespacial; son ciudades que en buena medida resultan indescifrables a pesar de que nunca hemos contado con tanta información cuantitativa y tan segregada espacialmente.
El Premio Iberoamericano de Tesis de Investigación sobre Vivienda Sustentable representa un loable esfuerzo de profesionales del Infonavit y de la Redalyc que trabajaron con creatividad y tesón en su creación y producción, entre los que se cuentan Víctor Manuel Borrás, José de Jesús Gómez, Nadiezhda De La Uz, Nora Núñez, Rosamaría Ortiz- Chio; así como Rosario Rogel y Eduardo Aguado.
Dr. Francisco Sabatini Presidente del Jurado Académico
Introducción
El efecto que ha tenido el crecimiento de los niveles de delincuencia, con relación al fenómeno de que los habitantes abandonen su vivienda, de
manera particular en Ciudad Juárez.
e
El reciente incremento en los índices de delincuencia en el país y, de manera particular en Ciudad Juárez, ha impactado en diversos sentidos el acontecer diario: cierre de calles y áreas residenciales completas por parte de los mismos vecinos, aumento de la presencia de las fuerzas armadas en la localidad, así como la clausura de un importante número de establecimientos comerciales e incluso el abandono de viviendas, son elementos que modifican la percepción del significado de la ciudad para un habitante contemporáneo.
Capítulo I
Se inicia con una breve explicación sobre los antecedentes que definieron el comportamiento de los fenómenos de abandono de vivienda y delincuencia
en la ciudad.
Antecedentes
En los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) se observa que durante la segunda mitad del siglo xx, Ciudad Juárez era prácticamente el principal polo de atracción en el estado de Chihuahua, lo que la convertía en la ciudad con mayor extensión y población de dicha entidad. Sin embargo, el empuje sostenido durante esos años se ve reducido de manera notoria en la primera década del siglo xxi, pues mientras que el incremento registrado de 1995 a 2000 es de 191 mil 505 habitantes y de 2000 a 2005 de 114 mil 177 habitantes; para el momento del censo de 2010 se añaden tan sólo 19 mil 552 habitantes a la ciudad.
De acuerdo con datos estimados para 2009 por el Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas (imef) (Rebolledo, 2009) 70% del impacto económico negativo en la región resulta del ambiente de inseguridad, consecuencia de ‘actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y el robo’.
Respecto al abandono de vivienda, resulta preocupante que mientras en 2005 el inegi contabilizaba 69 mil 609 viviendas deshabitadas en la ciudad, de acuerdo a datos estimados por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (imip, 2009) (pdu 2009) se encontró que esta cifra había aumentado a 116 mil 208 unidades, 27.9% del total de las 416 mil 859 existentes.
De manera que según esta fuente, en un periodo menor a cinco años el abandono de vivienda presentó un aumento de 167%, como un comportamiento generalizado en toda la ciudad. Una cifra parecida fue emitida por el inegi para 2010, cuando registró en la ciudad 111 mil 103 viviendas abandonadas de un total de 467 mil 151; es decir, 23.78% de las viviendas existentes.
En la Figura 1 se muestran dos ejemplos de este comportamiento en los cuales, a pesar de corresponder a viviendas ubicadas en distintos puntos de la ciudad y cuyas características físicas corresponden a situaciones temporales y económicas diferentes, la condición de abandono es apreciable a pesar de que su intensidad sea distinta.
Figura 1
De acuerdo a datos realizados por investigadores del Colegio de la Frontera Norte (colef) (Ortega, 2009) parecen indicar que el fenómeno de abandono de vivienda tiene una representación cada vez más importante en los fraccionamientos de reciente creación ubicados al suroriente de la ciudad; sin embargo, de acuerdo al imip (Carrasco, 2009) para 2007 los fraccionamientos y colonias con un mayor porcentaje de viviendas deshabitadas eran los siguientes: El Barreal, Riberas del Bravo, Senderos de San Isidro, Finca Bonita, Centro, Cuauhtémoc, Hidalgo, La joya, ExHipódromo, Melchor Ocampo, Chaveña, Bellavista, Barrio Alto, Juárez, Obrera, Partido Romero, Anáhuac, Américas y Margaritas; como se aprecia en el lado izquierdo de la Gráfica 1, donde se agruparon estas colonias para hacer más sencilla la explicación de este fenómeno.
Tabla 1
El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (cidac, 2009) en su reporte de agosto de 2009 ubicó al estado de Chihuahua como el más violento en el país, con un promedio de 15 homicidios y 32.1 ejecuciones intencionales por cada 100 mil habitantes; además ubica al índice de incidencia delictiva y violencia para esta entidad en 82.16 unidades, colocándose de esta manera en una categoría única dentro del territorio nacional; como se muestra en la Tabla 1. Estos valores resultan excesivamente altos si consideramos que en el mismo estudio se encontró que el promedio nacional se ubicaba en 5.7 unidades y que al estado de Baja California, el más próximo en grado de incidencia, se le otorgó un índice de 61.06 o ‘alto’, para continuar con una importante tendencia descendiente para el resto de los estados de la República.
Las colonias Chaveña, Anapra, Felipe Ángeles, Ampliación Felipe Ángeles, Barrio Alto, Gregorio Solís, Durango, 16 de Septiembre, Francisco
Villa, Durango, Aztecas, López Mateos, Nueva Galeana, México 68, Mariano Escobedo, San Marcos, Hidalgo, Portillo, Hermanos Areco, Misiones del Portal, Margaritas, Villa Colonial, División del Norte, Parque Industrial Henequén, Morelos, Las Dunas y Prados del Real, que se muestran en el lado derecho de la Gráfica 1 corresponden a las que, de acuerdo a datos recabados por el imip (2008), (Zavaleta et al., 2007), es posible identificar como las más inseguras de Ciudad Juárez (2006- 2007).
Gráfica 1
Aún cuando las representaciones territoriales de ambos fenómenos estudiados, inseguridad y abandono de vivienda, tienen conductas aparentemente distintas, se encontró que para 2007 ambos fenómenos coincidían de manera particular hacia la sección consolidada en el centro y norponiente de la ciudad, principalmente en cuatro colonias, consignadas de manera clara en la Gráfica 1, Barrio Alto, Chaveña,
Hidalgo y Margaritas; justamente en las zonas definidas como Centro y Segundo Cuadro (Almada, 2007).
Objetivos y preguntas
El objetivo de este trabajo es establecer las relaciones existentes entre el abandono reciente de la vivienda en Ciudad Juárez y el aumento en los índices delictivos en los años 2007 a 2010. Esto es, investigar los posibles efectos que representan un aumento significativo en la comisión de actos delictivos sobre la ocupación de vivienda en un lugar y momento determinado.
Una de las posibles implicaciones derivada de esta situación se refiere al papel que pueden desempeñar las características físicas de los espacios en la comisión de determinados delitos, o al papel que juegan estos actos delictivos en la utilización y conformación física y social de los espacios afectados por parte de sus vecinos.
Por lo tanto, a partir del conocimiento generado con esta investigación se intenta dotar con mayor información a instituciones oficiales y autoridades acerca del impacto de la inseguridad en el comportamiento del abandono de vivienda en la ciudad, de manera que permita hacer más eficientes las estrategias orientadas hacia la recuperación de estos espacios.
La comprensión de las dinámicas que intervienen en el abandono de vivienda debido a la ausencia de seguridad permitiría, además, explorar otras opciones de crecimiento y desarrollo urbano, las cuales en estos momentos podrían ser consideradas inconvenientes, o descartadas debido a condiciones existentes del mercado inmobiliario y a la urgencia con que se reacciona ante el fenómeno.
El resultado de esta investigación podrá darnos la pauta para plantear posibles escenarios y motivos de reflexión acerca de la forma en que se edifica la ciudad que habitamos para poder así construir la ciudad que deseamos pues, si en algo coinciden la gran mayoría de estudios y estrategias oficiales, es en la vital importancia que juega la prevención del delito como herramienta en el combate contra la
violencia e inseguridad. Una de las vertientes exploradas en este sentido se orienta hacia el diseño del espacio como inhibidor de oportunidades para la comisión de cierto tipo de delitos. El conocimiento acerca de esta relación entre la configuración del espacio, el emplazamiento de la vivienda y la comisión de algunos delitos pretende evidenciar el grado de relación entre los distintos fenómenos.
Estas acciones preliminares están orientadas, entonces, a proporcionar una aproximación a las posibles correlaciones entre ambos fenómenos, así como el impacto que puede ser observado en primera instancia sobre el entorno inmediato.
A partir del planteamiento de las preguntas de investigación se intenta encontrar la respuesta de algunos aspectos fundamentales; a saber, ¿cuál es la relación existente entre el abandono de la vivienda y los delitos que se cometen en las proximidades de la misma? Las preguntas secundarias expresan las inquietudes planteadas entre el uso del espacio y la presencia de cierto tipo de delitos: ¿qué relación existe entre las condiciones físicas de los espacios y la comisión de delitos?, ¿cómo afectan las características de los espacios adyacentes en el fenómeno del abandono de la vivienda?
Los delitos a considerar en el estudio de estos fenómenos comprenden aquellos donde el mismo entorno físico facilita o eleva, en una primera instancia, las probabilidades de que sean cometidos; tales como asalto en la vía pública, riñas o riña de pandilla, robo en casa habitación o en negocio, accidente causado por fuego y crimen organizado. El abandono de las viviendas, tanto las ubicadas en los fraccionamientos de reciente creación como en las áreas consolidadas de la ciudad, mantiene un estrecho vínculo con la inseguridad y la comisión de los delitos que pueden facilitarse por la ubicación y las cualidades de los espacios adyacentes. Esto se refiere a la posibilidad de que varios lugares o determinadas características del medio puedan facilitar la comisión de delitos; y la posible relación que pueda existir entre dichos eventos como incentivo para privarse de la vivienda. En consecuencia, este estudio pretende dar a conocer la posible relación entre el abandono de vivienda y el aumento de delitos de carácter violento; y la manera en que esta separación se presenta en la ciudad de
acuerdo al sector donde ocurre.
Metodología
Se elaboró un diagnóstico preliminar donde se identificaron tanto los mayores índices de abandono de vivienda como los de delincuencia, para un primer periodo (2006-2007) y, de esta manera, lograr conocer con precisión los lugares en los cuales esto sucedía con mayor frecuencia o intensidad.
Después fue necesario verificar el comportamiento de ambos factores durante el año 2010, así como cuantificar el estado de vivienda abandonada durante un segundo periodo para comprobar la existencia de cambios que indicaran una relación causal entre el abandono de vivienda y los delitos cometidos en las inmediaciones.
Otra acción importante ha sido la elaboración de una base de datos sobre delincuencia durante 2009, cuya expresión final se resumió a través de gráficas y tablas que auxiliaron en la observación de los posibles cambios o consistencias en el comportamiento del fenómeno. Así, fue posible realizar de nuevo la referencia geográfica de los sitios con mayor incidencia de hechos delictivos con una precisión a nivel de calle y colonia, la última de las cuales fue objeto de visita para la cuantificación de las condiciones de abandono de vivienda durante 2010.
Capítulo II
Se exploran los aspectos relevantes acerca de la vivienda, seguridad y miedo en la ciudad, además la manera en que afectan y moldean las experiencias
colectivas en las urbes y sus impactos en la forma de habitar.
El entorno como modificador de los patrones de residencia y utilización del
espacio en la ciudad
Al hablar de vivienda se exploran las nociones simbólicas que tienen para el individuo y su círculo familiar el uso y propiedad de un espacio privado, más allá de un mero cascarón o depósito de actividades sino además como refugio y resguardo, que dificultan aún más la decisión de ser abandonado.
También se analizan algunas ideas acerca del papel que juega la comunidad inmediata en la construcción del concepto de espacio propio como extensión del mismo ámbito familiar, referido esto último tanto en el sentido de relaciones de sangre como de espacios y rutinas habituales; de lo conocido y por lo tanto, seguro.
Las implicaciones que tiene esta apropiación del espacio, individual en una primera instancia y colectiva después, en la construcción de las ideas de seguridad resultan de carácter básico para el desarrollo del estudio pues se relacionan directamente con cuestiones de comunidad, control, pertenencia e, incluso, supervivencia. Sin embargo, serán las nociones de pertenencia y arraigo derivadas de la idea de vivienda, familia y comunidad las que cuenten con un mayor peso.
En este sentido, el tema de la seguridad es abordado a partir de algunas de las aproximaciones a la violencia que han sido propuestas por la sociología, ya sea como estímulo o expresión de un deseo o de una necesidad; así como el papel que juega en la definición de la delincuencia como un acto ilegal, intencional y perjudicial además de los efectos que producen sobre el espacio público y los usos que se hacen del mismo.
Los conceptos desarrollados alrededor del uso de las calles y banquetas como espacio público comunitario por excelencia, y las repercusiones que han tenido sobre ideas posteriores acerca del control como medio para disminuir las posibilidades de actos delictivos en el espacio público, son la base para lograr este objetivo.
Vivienda: resguardo y comunidad
La búsqueda de protección, tanto del medio natural como del construido y social, ha sido determinante en el papel que ha jugado la vivienda a lo largo de las épocas, no sólo como unidad básica urbana sino además en su función como transmisor de tradiciones y deseos compartidos.
Por otro lado, el papel de la comunidad inmediata a la vivienda, puede llegar a ser entendido como una extensión del ámbito familiar y juega una tarea importante en la idea de pertenencia y arraigo de cada individuo; pero además, en la percepción de seguridad que se desarrolla alrededor de las relaciones sociales que se establecen.
Función simbólica de la vivienda
La evolución de la vivienda y las formas de habitarla se encuentran directamente relacionadas con la necesidad primaria de resguardo; tanto del medio físico como del entorno social y, por consecuencia, con los conceptos de privacidad y seguridad. Para Pezeu-Massabuau (1983) esta función de resguardo sucede primordialmente en dos planos, donde el primero trata sobre los aspectos materiales que atienden a los requerimientos de protección de los efectos del medio natural; es decir, todos aquellos elementos tangibles utilizados para su construcción. El segundo componente, y el de mayor relevancia, se refiere a la protección simbólica que ejerce en contra del medio físico y social.
La importancia de la vivienda como símbolo de las esperanzas, ambiciones y sueños se debe a su función de contenedor de la vida familiar y el círculo de relaciones próximo; por añadidura, de la comunidad de la cual forma parte. Sobre este punto Moreno (2007) comenta acerca de la importancia de la residencia como elemento de arraigo y pertenencia agregado a la sensación de libertad y el sentido de poder que conlleva el llamar a un espacio como propio. Pezeu- Massabuau declara que en el hogar es donde el individuo logra la expresión de su verdadero ser, sin máscaras o pretensiones.
En su función de patrimonio incluye además, el compromiso ligado al concepto de herencia, de la continuidad deseada de generación en generación; de una primera patria con toda la carga simbólica que esto conlleva pues, al ser la familia el primer núcleo social al que son expuestas las nuevas generaciones, es la encargada de dar continuidad no sólo a los procesos económicos sino también a las herramientas culturales y de identidad como son los valores y tradiciones de la comunidad. La ubicación y construcción física de la vivienda en el espacio geográfico de la comunidad, prosigue Pezeu-Massabuau, actúa a la vez como símbolo de la posición que ocupan sus residentes en la estructura social.
De manera más importante aún, la morada se convierte, según Pezeu-Massabuau (1983), en el lugar donde, además de proteger al individuo de los efectos adversos del clima, es el ‘nido’ al cual escapa para alejarse del resto de sus semejantes y recogerse con sus seres queridos; el hogar, más allá de ser un refugio del medio natural representa una ‘ciudadela’, un ‘retiro’, el lugar donde el rol del individuo se destila en su expresión más pura y franca.
Este retiro se realiza en un sentido físico y social pues lo que se pretende es descansar de la jornada diaria y de los distintos roles impuestos durante los intercambios sociales, por lo que también representa un aislamiento en el espacio interior protegido, sobre el cual se tiene total control y destino propio, con el mínimo de intervención externa.
Esta distinción entre lo público y lo privado en el ámbito residencial se hace tangible incluso en la estructura física del hogar, ligado de manera importante al rol que juega la mujer en la estructura doméstica como posibilitadora de la consecución de la familia y transmisora de los valores y principios; figura que, por consiguiente, debe ser resguardada de los agentes externos por medio de la separación de funciones en la configuración misma de los espacios físicos de la vivienda, siendo el Gineceo*en la Grecia Clásica uno de los ejemplos más antiguos que se han encontrado.
Para Bachelard (1975) esta dualidad entre refugio y reposo es una condición indiscutible y necesaria para acondicionarla, pues mientras
que la geometría resuelve y explica las circunstancias ambientales y sociales del entorno, no es sino hasta que es habitada, cuando sus ocupantes desarrollan su vida y se consolida el seno familiar y sucede la ‘humanización’ del espacio; acontecimiento que lo transforma en espacio de consuelo e intimidad, que debe condensar y defender la intimidad’, esto es, aquel lugar que refleja y expresa de manera más fiel los aspectos espirituales e intrínsecos acerca de la personalidad del individuo, aquello que comparte sólo con su círculo familiar más cercano.
La vivienda en sí, implica un espacio doble (Pezeu-Massabuau, 1983). El primero es interior y se categoriza como cerrado, estable, permanente, centralizado, mientras que en el segundo se efectúa el contacto con el mundo exterior. Tradicionalmente, en el primer sitio se verifican las funciones esenciales de la vida como son la reproducción, el reposo y la alimentación; todas destinadas a garantizar la continuación de la familia y, por consiguiente, de la comunidad; es precisamente por esto que resulta tan importante la expresión del primer espacio.
La relación tan cercana que existe entre vivienda y familia no implica que ambas puedan ser consideradas sinónimos de una misma expresión aún y cuando, por ejemplo, en la sociedad romana antigua se utilizaba el término familia para describir todas las propiedades de que gozaba el varón, incluyendo casa, mujer, hijos y esclavos (Zabludovsky, 2007). Sin embargo, esta acepción ha sufrido cambios significativos debidos, principalmente, a los rasgos inherentes a cada uno; esto es, una representa el contenedor mientras que la otra, el contenido de las expresiones afectivas y de continuidad básicas.
Respecto a la dualidad del espacio de la vivienda, ya que el segundo representa el primer punto de contacto con los vecinos y con el exterior, se transforma, entonces, en el inicio de la convivencia comunitaria destinada a complementar y enriquecer esa vida privada interior, convirtiéndose en aquello que el primer espacio no debe ser, o por lo menos no en un mismo grado. De acuerdo a Pezeu-Massabuau, este segundo sitio está destinado a ser abierto, inestable, efímero y periférico.
Para Pezeu-Massabuau, la importancia de elementos arquitectónicos como rejas, bardas, portales, celosías y persianas, por mencionar algunos, además de funcionar como barreras físicas entre uno y otro ámbito, son representaciones simbólicas de esa necesidad humana de resguardarse de las miradas y del contacto con el prójimo, de imponer un límite que no debe ser transgredido a menos de que se otorgue un permiso o una invitación por parte de los residentes.
Si bien es cierto que en el interior de la comunidad se reconoce al prójimo como un semejante, quien forma parte de una estructura histórica y social establecida, fuera de este contexto en menor grado pero, principalmente al interior del espacio residencial, representa al intruso, al invasor, al extraño y su acceso a los espacios interiores se encuentra vedado a menos de que sea invitado a tomar parte en el uso de los espacios familiares y, por lo tanto, de los rituales cotidianos y privados de la familia (Pezeu-Massabuau, 1983).
La vivienda, al mismo tiempo que es el ámbito de lo privado también representa uno de los depósitos de las aspiraciones simbólicas de cada familia y de cada uno de sus integrantess, por consecuencia, de la sociedad del país donde se encuentra, en cuanto a que en el seno familiar se registra por primera vez y se perpetúa, toda la serie de convenciones sociales, costumbres, tradiciones y valores necesarios para garantizar la estabilidad y subsistencia del orden público y cultural sobre el cual se asienta la comunidad.
En este sentido, cuando Lleó (2005) cita a Walter Benjamin y señala que ‘habitar’ significa dejar huella, lo hace para resaltar esta importancia simbólica con la que cuenta la vivienda, alejándose de la noción pragmática de mero refugio. Adquiere incluso la función de una segunda piel, donde el sujeto no sólo se presenta tal como es, sino que puede expresarse con toda libertad, es el punto de contacto entre ensueño y realidad.
Estas impresiones quedan además en su comunidad inmediata, y el arraigo que se elabora a partir de la inversión emocional a lo largo de un tiempo determinado y de las relaciones sociales alrededor de la residencia, es un factor importante que determina en gran medida el abandono de estas zonas habitacionales; por lo que, y de acuerdo a Peña
(2008), en momentos de crisis son los espacios residenciales de nueva creación, sin una comunidad ni un régimen de propiedad consolidados, donde se presenta de manera más notoria este fenómeno.
A lo anterior se le añaden los efectos de la sobreproducción de espacios habitacionales, consecuencia de prácticas de especulación en el mercado de suelo, la segregación socioeconómica y, de manera particular, por la proliferación de conjuntos residenciales cerrados. El impacto que este tipo de desarrollos de carácter exclusivo, abiertos y de libre acceso, ha tenido sobre el abandono de conjuntos habitacionales tradicionales, se debe, principalmente, a la seguridad relativa que ofrece, producto del encierro voluntario, como alternativa para un segmento de la población ante el aumento en la idea de inseguridad (Maycotte y Sánchez, 2009).
Sobre este mismo tema, Méndez (2006) afirma que este tipo de desarrollos pueden ser entendidos, entonces, como símbolos que nos hablan más acerca del sentido de seguridad percibido en la ciudad que sobre la construcción de comunidad y responsabilidades compartidas; el objetivo es resguardarse y tomar distancia de los lugares donde ocurre el delito antes que buscar soluciones al problema de la delincuencia.
Este estado de paranoia y desconfianza, que por sí sólo se reproduce y exacerba la percepción de inseguridad, se refleja incluso en la configuración de estos espacios pues menciona que el reducto final es el conjunto de residencias confrontadas, de vecinos agrupados viéndose cara a cara: uno observa-vigila a todos, todos observan-vigilan a uno.
La casa como refugio: aspectos ambientales y sociales
La protección contra las fuerzas de la naturaleza, aún cuando su explicación fuese atribuida a circunstancias mágicas y metafísicas, ha sido una preocupación constante del hombre desde el momento que buscó refugio al interior de las cavernas, lo cual, sin embargo, obedecería más a una necesidad de protección y guardar cierta distancia de otros clanes y tribus, que a las exigencias fisiológicas del clima (Pezeu-Massabuau, 1983); el hogar es el recinto familiar sagrado
con todas las implicaciones que eso conlleva. Diversas normas y reglamentos, así como tratados y manuales de arquitectura e ingeniería, por lo menos desde tiempos de la Roma Imperial, se han ocupado del tema de la seguridad estructural y física de las construcciones (Morris, 1992). En estos es posible establecer desde criterios de restricción entre construcciones para disminuir el efecto de siniestros, los cuales son considerados, incluso, de manera previa a cuestiones de privacidad entre vecinos, hasta las proporciones de los materiales y la planeación para agruparlos, la construcción de muros y cubiertas estables como medio de protección contra los efectos de la intemperie.
El uso de diversos materiales para la edificación de las viviendas y la configuración de los espacios a partir de los mismos pueden, además, denotar la posición que ocupan sus habitantes en el ámbito de su comunidad o sus posibilidades económicas frente a las de sus pares (Méndez, 2006). Esto se hace evidente al comparar los modelos habitacionales en ambos lados de la frontera El Paso-Juárez, donde la predilección de un material de construcción sobre otro y la ausencia o predominio de elementos de protección como rejas y bardas hablan más acerca del sentimiento de seguridad y propiedad de la cultura predominante que de condiciones climatológicas o económicas.
Estas circunstancias han derivado en situaciones donde para un sector de la población, el concepto de seguridad deja de ser primordialmente un derecho inalienable sobre el cual el Estado adquiere la obligación de garantizar a la totalidad de sus ciudadanos, para convertirse en un bien de consumo aceptado social y jurídicamente; en donde se reúnen desde el aislamiento y la reclusión voluntarias como tácticas válidas hasta la creación de cuerpos privados de vigilancia.
La casa en la ciudad: vecindad y comunidad
Si bien ya se mencionó la importancia fundamental que juega el hogar en la transmisión de valores y conductas, esto no implica que se deba menospreciar el rol que juega la comunidad inmediata en esta
dinámica pues, en principio se considera que su función primordial es complementaria, puede suceder que debido a situaciones en las cuales los ámbitos familiar y privado se encuentren poco consolidados o inclusive en pleno estado de descomposición, el espacio vecinal o comunitario llegue a suplirlos en lo que se refiera a términos de pertenencia y seguridad, vinculados estos conceptos ahora a una escala urbana.
Otro aspecto relevante para entender la dicotomía entre ambos espacios, derivado de las observaciones anteriores, es el concerniente a las relaciones de poder y control personal que pueden ser ejercidas en cada espacio y las sensaciones de seguridad derivadas de los aspectos defensivos implementados (Rapoport, 1972).
Mientras que en el ámbito interior y privado los modos de control y seguridad que se implementan involucran de manera exclusiva a sus residentes, en el segundo espacio el individuo debe ceder algunos de estos atributos y responsabilidades para que concuerden con los de la mayoría del grupo al cual pertenece, personificado regularmente en las diversas instituciones oficiales designadas para la ejecución y preservación del orden y la justicia. Es por esto que cuando el individuo percibe que el proceder de estas instituciones no es acorde con los derechos y obligaciones otorgados, el espacio exterior es percibido como el lugar donde los rasgos dominantes son la ausencia de control e inclusive el azar (Castorina, 2008)
Para Young y Willmott (1957), el sentido de comunidad emerge de las interacciones cotidianas entre un grupo de personas que comparten un territorio particular y toda una serie de experiencias durante un lapso considerable de tiempo e incluso puede llegar a abarcar varias generaciones. Las relaciones de consanguineidad actúan como intermediarios entre la comunidad y los residentes de la vivienda, por lo cual no entran en competencia con las relaciones de amistad y vecindad. Es decir, se forma una especie de familia extendida dentro de la cual los vecinos, con quienes se puede llegar a mantener o no una relación familiar directa, son bienvenidos y aceptados al interior del ámbito privado residencial.
Por consiguiente obedece, en cierto grado, a la manera en que a
partir de estas relaciones personales se componen las comunidades y sucede a través de un lento proceso de decantación, en el cual las similitudes entre los individuos se acentúan poco a poco, más allá de las disparidades, debido, en gran medida, a las experiencias, ambiciones y esperanzas compartidas, lo que deriva luego en que estas relaciones y las comunidades que se conforman a partir de ellas, se construyan entre personas que se reconocen como iguales, más allá de la posición económica o social; en las que, como ya se indicó, la vivienda ha sido un indicador importante.
Young y Willmott (1957), refieren que los procesos de apropiación e identificación comunitaria en colonias y fraccionamientos de nueva creación se dificultan, debido a la ausencia de una tradición social e histórica sólida previamente establecida, en la cual las relaciones de valor se elaboran a partir de la propiedad, del tener y no tener, del tamaño y posición de la propiedad; así como el resto de los símbolos externos que denotan los rasgos con los cuales los residentes buscan ser reconocidos y que les permiten, además, reconocer a quienes consideran sus iguales.
Para estos autores dicha situación contrasta con lo observado en los barrios residenciales establecidos, donde los juicios personales se realizan a través del conocimiento previo del individuo o por medio de las referencias personales difundidas entre familiares y vecinos, como resultado de la interacción constante con la comunidad inmediata; y en la cual, las condiciones económicas y de clase pasan a un segundo término. De acuerdo a Lleó (2005), la importancia que juega la vivienda al momento de definir el lugar del individuo en cuanto a consideraciones sociales, económicas y culturales se refiere, es una preocupación presente también en la obra de Bourdieu.
Si bien para Jacobs (1961) la influencia de los barrios o espacios vecinales radica, en parte, en el poder político que obviamente puede llegar a representar por el número significativo de personas que alberga y su obvia incorporación en cuanto a votos y posibilidad de asignación de presupuesto; tampoco se debe despreciar su capacidad de consolidar y fomentar una noción de identidad de grupo, –y por lo tanto, poder político–, sumado a su función estructural con relación a
la continuidad intrínseca que el espacio público otorga con sus calles, parques y otras áreas de ocio y encuentro.
La colonia, barrio o vecindario funciona como una extensión del ámbito familiar y, por consiguiente, de las condiciones de identidad y seguridad de la vivienda. La idea que se tenga del espacio compartido obedece, no sólo a las condiciones tangibles del lugar sino también a aquellos aspectos simbólicos o de representación de la sociedad en general; el concepto de inseguridad en el espacio compartido cumple no sólo sus condiciones reales de seguridad o las oportunidades existentes para la comisión de un delito, sino también la imagen que la comunidad se ha construido a partir del espacio como tal (Bonastra, 2008).
Seguridad y miedo en la ciudad
El vocablo securitas, del cual se deriva la palabra seguridad, se refiere a la característica del cuidado en sí, es decir, a la atención de alguien frente a algo. En la actualidad este criterio ha derivado hacia la protección de la ciudadanía frente a la criminalidad; pero no por la propia ciudadanía sino por un cuerpo de protección y servicio que puede ser público o privado (Naredo, 2001). Para extender esta idea, se agrega que el término de seguridad pública se refiere al derecho de toda persona, sin importar género, condición o edad, a desplazarse de manera libre y sin miedo de cualquier índole para disfrutar de la ciudad (Pineda y Herrera, 2007).
En un mismo sentido, en el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la onu se establece el derecho de todo individuo a la libertad y la seguridad, aseveración que se encuentra también en el artículo iv de la ‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, el cual añade el derecho a una vivienda digna y la obligación de la ley a garantizarla por medio de las herramientas adecuadas. Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo vii del ‘Código Penal Federal’, se considera como delito al acto u omisión que sancionan las leyes penales; es decir, todo aquello que
no se encuentra permitido por la ley. En tanto la violencia, de acuerdo a Cruz (1999), consiste en el uso de la fuerza física o la amenaza de utilizarla, con la intención de hacerse daño o hacer daño a otro, y puede considerarse para el caso de homicidio y el suicidio, como un delito de alto impacto, debido a sus consecuencias irreversibles.
Para Pineda y Herrera (2007) el concepto de violencia va más allá de consideraciones exclusivas acerca de la posibilidad de lesiones corporales, provocadas o recibidas, sino que además se extiende a los efectos físicos y morales producidos sobre los bienes de las personas y el uso propio de espacios públicos y privados, en los que los ciudadanos realizan sus actividades cotidianas.
En los compendios de criminología tradicionalmente se tipificaban algunos segmentos de la sociedad como propensos o vulnerables a ser víctimas de algún tipo de delito como las mujeres, los jóvenes o ancianos; pero estudios recientes han encontrado que en la actualidad las víctimas de delitos que generalmente tienen como fin el daño físico de la persona o incluso su muerte, comparten variables demográficas similares y la edad es la más importante; principalmente, el grupo conformado por jóvenes de entre 18 y 25 años, además de la condición social, el sexo y el nivel socioeconómico (Cruz, 1999).
La violencia, como uno de los componentes más perjudiciales y visibles de la delincuencia, juega entonces un papel fundamental en la configuración del sentimiento de seguridad o inseguridad en la sociedad contemporánea y en el uso e interpretación que se hace de los espacios físicos en los que se presenta.
Aproximaciones a la violencia
Existe una ausencia de consenso dentro de la tradición de las ciencias sociales para explicar la motivación o el origen de la violencia. A pesar de esto, Wieviorka (2006) considera que se puede discernir entre tres distintas aproximaciones que permitan el análisis de este fenómeno. El primer punto de vista y el más tradicional de los tres, es aquel en el cual se presume que la violencia es resultado o reacción a una crisis, a la
ausencia de oportunidades legítimas para satisfacer necesidades y deseos por parte del individuo o grupo.
La segunda perspectiva se diferencia de la anterior ya que reconoce la acción violenta como un acto consciente y deliberado, el medio para conseguir un objetivo, ya sea de tipo político, económico, social o de cualquier otra índole y en el cual, por lo tanto, la violencia ya no es una reacción a un estímulo negativo sino un instrumento legítimo e incluso legitimizador de la acción. En el tercer y último enfoque se considera a la violencia como un símbolo decadente, muestra de atraso de una cultura frente a otra o de un grupo reducido de individuos ante el resto de la sociedad, en oposición directa al ‘acto civilizador’ propuesto por Norbert Elías (Zabludovsky, 2007).
En el segundo caso, la violencia puede convertirse o ser utilizada como una herramienta de control sobre la cual su dominio y manejo puede estar concentrada bajo la figura de un individuo o, de acuerdo a lo esperado bajo el tercer enfoque, una institución. Zabludosky hace entonces un recuento acerca de las aproximaciones a la violencia desde una óptica de control, bajo la cual considera que en la tradición sociológica se han identificado por lo menos tres etapas previas al acto civilizador, considerado como el resultado en el refinamiento de las conductas y actitudes en una sociedad determinada y el cual será discutido con mayor detalle más adelante.
De tal manera que se considera como una primera etapa, aquella en la que el monopolio de la violencia es ejercido exclusivamente por el género masculino, principalmente varones adultos, al mismo tiempo, la mujer es excluida de toda participación social. La definición de la segunda etapa se encuentra marcada por el advenimiento de un grupo exclusivo, especializado en el ejercicio de la violencia como medio oficial de dominio; élites guerreras características de la Europa feudal caracterizan este segundo estadio.
La tercera etapa a considerar, inicia con la aparición del Estado moderno, en la cual las élites guerreras se ven obligadas a ceder el dominio de la violencia a las élites estatales y, por lo tanto, el ejercicio de la violencia se institucionaliza progresivamente a través de distintos cuerpos jurídicos y de seguridad oficiales con el objetivo, o bajo el
pretexto de proteger la soberanía tanto en el territorio como a lo largo de las fronteras; en este caso la ejecución de la violencia queda de manera oficial en manos del Estado
Esta complejidad del problema es explorada también por el sociólogo alemán Hans Joas (Cristiano, 2010), para quien toda acción y, por consecuencia, todo actor es creativo; es decir, el actor ejerce su libertad de decidir acerca de las acciones más convenientes o prácticas en cada situación o de acuerdo a experiencias pasadas, compartidas o individuales, las cuales son irrepetibles y por lo tanto no se encuentran sujetas a determinantes fijos. Esta creatividad implica además que los objetivos, fines o metas del actor no necesariamente sean conocidos por este con anterioridad, sino que son resultado de la propia acción y no de una fórmula estática y, por consecuencia, pueden ser transformados en estímulos que propician nuevas acciones.
Aún cuando Joas no desestima las aproximaciones a la violencia desde ópticas instrumentales o como señal de un desequilibrio, considera que el análisis del componente creativo de la delincuencia es fundamental para una comprensión completa del fenómeno y de los actores.
En este sentido, y de acuerdo a Galindo (2009), para Joas la violencia es fundamentalmente un acto de ingenio, puesto que es el resultado de una interpretación subjetiva de carácter esencialmente inventivo, con campo abierto para la improvisación y la aplicación consecuente de ciertos valores y normas por los actores, en una situación determinada. Por lo tanto, sus causas y motivos son consecuencia de acciones y eventos determinados, que representan un fenómeno cambiante y complejo, el cual no es posible reducir a una mera aplicación de fórmulas o situaciones establecidas.
La cualidad subjetiva de la violencia es explorada a su vez por Wieviorka (2006), quien reconoce cinco distintas maneras en que el individuo la afronta. En primer lugar distingue al sujeto flotante, entendido como aquel para quien el empleo de la violencia significa el único recurso para expresar su individualidad y hacer sentir su presencia; mientras que, el segundo, el hipersujeto compensa esta pérdida de ser, con la sobreabundancia ideológica, mítica o religiosa, la
muestra de esta conducta en la actualidad, son los terroristas islámicos. El tercer tipo, el no-sujeto, niega su individualidad al ejercer la
violencia pues este hecho representa tan sólo un acto de obediencia, justifica su pertenencia a un grupo y por lo tanto el hecho en sí. Bauman (2006) explora este tipo de actor cuando escribe sobre la sociedad alemana durante la ii Guerra Mundial y la conquista de una solución final como parte de una respuesta lógica a un problema determinado; la realización de una actividad de la manera más eficiente por la actividad en sí.
A diferencia del cuarto tipo, el antisujeto, para quien la construcción del ser y su valoración a partir de la negación del otro es lo que lo caracteriza. En este grupo se encuentran prácticas sádicas y masoquistas. Mientras que por otro lado, el último tipo, el sujeto sobreviviente, se caracteriza por reaccionar ante la amenaza de la violencia o a su percepción, con el ejercicio mismo de la violencia, esto con la finalidad de asegurar su existencia.
Configuración del miedo: el proceso civilizador
Las conductas y actitudes de los individuos expresadas en sociedad son el resultado de una continua evolución o refinamiento en la manera de relacionarse y convivir. Este proceso de decantación de los usos y normas sociales es lo que Norbert Elías llama el ‘proceso civilizador’, ejemplificado por el mismo autor con la progresiva especialización y uso de cubiertos a partir de la Edad Media.
Es decir, puede considerarse que dichas conductas son utilizadas en ocasiones como un modo de diferenciar un sector de la sociedad de otro, un individuo de otro o, inclusive, para hacer estas distinciones entre dos ó más culturas. De tal manera que se ocasiona principalmente en las sociedades con grados complejos de interrelaciones personales y como marca distintiva de la sociedad moderna. Una de las características principales del grado de ‘modernidad’ o refinamiento se debe a la manera en que sus integrantes reaccionan frente a situaciones o costumbres, algunas de las cuales contienen, ya sea en su origen o en
su reproducción, un elemento violento. Por consiguiente estas últimas llegan a ser consideradas bárbaras o
anticuadas en ambientes progresivos o modernos; en lo que Norbert Elías llama el ‘proceso civilizador’ (Zabludovsky, 2007). Un ejemplo de esto es la evolución de las nociones de premio-castigo en las instituciones educativas durante el siglo xx, ya que hace apenas dos o tres generaciones resultaba común escuchar la frase ‘las letras con sangre entran’, para justificar el castigo corporal en el proceso de enseñanza- aprendizaje. A esta práctica en la actualidad se le considera como un método ineficaz y anacrónico.
Elías considera la posibilidad de que el mencionado proceso pueda darse en dos sentidos, -hacia adelante y hacia atrás-, dentro de una misma época o una misma sociedad, sin que esto resulte contradictorio. Cuando sucede hacia delante, significa que el proceso es positivo y progresivo; es el proceso civilizatorio en sí mismo. Cuando sucede hacia atrás, el proceso es negativo y se le considera de civilización deficiente o sin civilización; lo que ocurre cuando los fenómenos y situaciones que se presentan aparentemente contradicen o se salen de la norma.
El papel que desempeña la violencia en este proceso, se debe básicamente a la descomposición que propicia el aumento de intensidad en las relaciones y estructuras sociales vigentes. En tal sentido, Elías considera al Holocausto ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, citado por Zabludovsky, (2007), como un ejemplo claro del proceso sin civilización y puede clasificarse por lo tanto como un auténtico ‘regreso a la barbarie’.
Sin embargo para Bauman (2006), el proceso sin civilización como tal no existe, pues este tipo de acontecimientos y el Holocausto en particular, han sido producto de la aplicación de las técnicas y conocimientos más avanzados de su época, bajo el consentimiento, tácito o no, de una sociedad alemana moderna y progresiva. Así que el Holocausto ocurrió bajo esas condiciones históricas y técnicas.
Bauman asevera que la noción popular de sociedad civilizada como aquella cuyo fin último se encuentra alejado de la violencia, es amable y tolerante, resulta tan sólo una fantasía; por lo tanto, la consecuencia real del proceso civilizador, resulta en la redistribución del ejercicio de
la violencia para ser concentrada finalmente en la figura del Estado, lo cual acompaña inevitablemente a la producción del orden y el estado de justicia al interior de la sociedad, así como a la militarización de las relaciones entre las diversas sociedades.
Dado que, el ejercicio de la violencia en la sociedad moderna civilizada no ha sido abolido del todo, y no puede serlo, sólo se ha redistribuido o dirigido hacia otras entidades o instituciones que legitiman, controlan y organizan su acceso; además permiten su conservación y profesionalización, donde el objetivo final es la preservación de las estructuras de poder vigentes.
El lugar del otro y la violencia en la ciudad
De acuerdo a Jacobs (1961), el concepto de seguridad pública se encuentra íntimamente relacionado con el de comunidad y la idea de la utilización cotidiana de los espacios públicos. Las relaciones de vecindad, producto del trato diario y continuo, son un elemento fundamental para la consolidación tanto de la noción de comunidad como de la percepción de seguridad que se logra en los espacios comunes y, por consiguiente, de su constante utilización por la gran parte de la ciudadanía. Para lograrlo es necesario que exista una clara y legible demarcación entre lo que constituye el espacio público y el privado.
En el ‘Espacio defendible’ de Óscar Newman (1996), esta clasificación se elabora a partir del término de propiedad y territorialidad, donde el espacio privado se considera aquel que se encuentra contenido dentro de las cuatro paredes del recinto familiar mientras que el espacio público se refiere a los espacios de uso y acceso común que colindan con una propiedad privada, debido a lo cual después aparecen gradaciones entre uno y otro espacio según la accesibilidad y permeabilidad entre ellos. Mientras que estos elementos se refieren a las condiciones físicas del espacio, resulta necesario reflexionar sobre los aspectos sociales y culturales que detonan el miedo en y hacia la ciudad del que es presa el ciudadano común, los cuales se
enfocan principalmente al hecho de que la víctima en potencia puede ser cualquiera que se aventure a transitar la ciudad y, en este sentido, es la sensación de caos e ingobernabilidad de la misma la que propicia su personificación como violenta y agresiva contra sus ciudadanos; hecho que motiva a Pascual (2004), a aseverar que el temor en la ciudad se ha transformado poco a poco en el miedo a la ciudad.
Esta intranquilidad propicia, a la vez, nuevas maneras de habitar y hacer uso de la ciudad, se privatizan, además, los espacios de reposo, también los de convivencia, trabajo y ocio; así como las oportunidades de acceso a la seguridad de acuerdo a las posibilidades socioeconómicas de los individuos y no de la sociedad en su conjunto (Alvarado y Méndez, 2005). Por lo tanto, si bien esto se puede reconocer como una respuesta a determinado riesgo percibido, Reguillo (2000), hace notar que el miedo es siempre una experiencia individualmente descubierta, socialmente construida y culturalmente compartida.
Resulta complicado intentar explicar la situación actual de inseguridad del ciudadano, fenómeno bautizado por Carlos Monsiváis como el ‘síndrome del secuestrable’ (Reguillo, 2005), sin la inclusión de la idea de impunidad, entendida como la ausencia de sanciones hacia los abusos de poder oficial que obstaculizan la democracia, la justicia y el estado de derecho (Ravelo y Sánchez, 2009) y que contribuyen por lo tanto a la falta de confianza y certeza en las instituciones gubernamentales encargadas de la ejecución e impartición de seguridad y justicia.
Tanto Newman (1996) como Valenzuela (2002) consideran que para evitar el deterioro, o en su defecto, lograr la recuperación de los espacios públicos, el control social elaborado sobre una base sólida y clara de sanciones y responsabilidades, constituye una herramienta fundamental que debe garantizar el orden y la justicia social.
El vacío que resulta del abandono simbólico y físico de las instituciones y espacios públicos fortalece, en principio, el ejercicio de la violencia, que deriva en el peor de los casos, en la ocupación de estos lugares por el crimen organizado, situación que facilita la subsecuente consolidación de formas paralelas de legalidad y, por lo tanto, de relacionarse con la ciudad; a tal grado que en el imaginario popular, la
violencia se convierte en sinónimo de ciudad. Más importante aún, mina las capacidades y motivos originales del
espacio público; esto es, el de articular e integrar los distintos proyectos de la urbe; lo cual ocasiona que sea el individuo y no la comunidad, quien se cuestione acerca de su propio lugar en el entramado social y urbano. Una gran parte del problema radica en su capacidad para disgregar a la comunidad pues, aún cuando la violencia se sufre de manera colectiva, ésta se experimenta, se vive y se relata de manera individual (Reguillo, 2005).
Cabe aclarar que las estructuras paralegales surgidas, corresponden no sólo a aquellas instauradas por las organizaciones criminales sino también a la proliferación de cuerpos privados de seguridad y fraccionamientos exclusivos de diseño defensivo, ambas como reacción a la aparente insuficiencia en la capacidad de respuesta por parte de los cuerpos de seguridad pública y que, por lo tanto, propician un ambiente de inseguridad en la población.
Mientras que, tradicionalmente los compendios de criminología tipificaban algunos sectores de la sociedad como propensos o vulnerables a ser víctimas de algún tipo de delito (mujeres, jóvenes y ancianos), estudios recientes han encontrado que la conformación actual de las víctimas de delitos que generalmente tienen como fin el daño físico de la persona o incluso su muerte, comparten variables demográficas similares y la edad es el más importante, por lo tanto, el grupo conformado por jóvenes de entre 18 y 25 años, además de la condición social, el sexo y el nivel socioeconómico (Cruz, 1999; Pineda, 2008), resulta ser el más inseguro.
Al hablar de violencia, delincuencia y miedo en la ciudad resulta necesario también mencionar algunas nociones elementales acerca de la seguridad. En el artículo iii de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la onu se establece el derecho de todo individuo a la libertad y la seguridad, afirmación que se refleja en el artículo iv de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se agrega, además, el derecho a una vivienda digna y la obligación de la ley a garantizarla por medio de las herramientas adecuadas.
Finalmente, el vocablo securitas, del cual se deriva la palabra
seguridad, se refiere a la condición del cuidado en sí; es decir, al cuidado de alguien frente a algo. Esta definición, de acuerdo a Naredo (2001), ha derivado en la actualidad hacia la protección de la ciudadanía frente a la criminalidad; pero no por la propia ciudadanía, sino por un cuerpo de protección y servicio que puede ser de carácter público o privado. Por su parte, Lledó (2006), la define como “aquella situación social que se caracteriza por un clima de paz, de armonía, de convivencia entre los pobladores que permite y facilita el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales, así como el funcionamiento normal de las instituciones públicas y privadas”.
Así que, antes de utilizar el término de seguridad pública para referirse a los cuerpos de vigilancia y los métodos empleados para la contención de actividades criminales en el espacio público, en realidad se refiere al derecho de toda persona, sin importar género, condición o edad, a desplazarse de manera libre y sin ningún temor a disfrutar de la ciudad, definida así por Pineda y Herrera (2007). En este sentido, hablar de seguridad pública es hablar de libertad.
Configuración de la seguridad a partir del entorno
Aún cuando existe una relación directa entre seguridad y espacio, derivada principalmente de los aspectos físicos del mismo, por lo tanto, de los mecanismos de control que pueden actuar sobre ella, en la actualidad, el componente más importante se refiere a sus elementos operativos (Siqueiros, 2006); es decir, la capacidad de las fuerzas armadas y de seguridad para mantener el orden. Por lo que, la dimensión adecuada del fenómeno debe estudiarse no sólo desde la óptica social sino, además, a partir de su representación física en el territorio, incluidas las formas en que son percibidos los riesgos, con base en estas representaciones y, por lo tanto, al impacto que tiene sobre la experiencia urbana.
Seguridad objetiva y seguridad subjetiva
Anna Ortíz (2005), realiza un estudio referente a la importancia que tiene para la planeación y el diseño urbano al considerar dos tipos fundamentales de seguridad urbana, que toman como punto de partida sus características cívicas y espaciales. En primera instancia se ubica la seguridad objetiva; es decir, aquella que incide directamente sobre los rasgos físicos del sujeto, a diferencia de la seguridad subjetiva o aquella que sólo es percibida por el sujeto, pero no ejercida sobre su figura.
Esta percepción obedece tanto a condiciones físicas como sociales del entorno y se consideran aspectos que pueden ir desde la presencia de extraños o conductas agresivas por parte del resto de los usuarios, hasta las condiciones de deterioro de los espacios circundantes, debido a su estado de abandono, suciedad, falta de higiene o poca visibilidad; ya sea por la existencia de rincones o barreras físicas o por la ausencia de iluminación durante determinadas horas, por mencionar algunos ejemplos (Siqueiros, 2006).
Juaristi (2005), hace una categorización similar en cuanto a las causas del miedo en las que ubica en primer lugar la posibilidad o la condición de ser víctima de un delito, en segunda instancia aparece la ausencia del control social y al final, las condiciones físicas del entorno. Chinchilla (1997), lo resume al comentar que el tema de la seguridad ciudadana puede ser abordado desde estas dos perspectivas: la comisión del delito y el sentimiento de inseguridad.
En cualquiera de los casos, autores como Newman (1996), resaltan la importancia de concederle una definición territorial específica al espacio donde se percibe el peligro, ubicarlo geográficamente e identificar los agentes que lo propician para aplicar tácticas que permitan su control y aislamiento.
El riesgo inherente en este tipo de mecanismos de control, reconocido incluso por el mismo autor bajo el concepto de ‘espacio defendible’, se relaciona con el hecho de que pretende evitar la comisión del delito en un área espacial determinada pero no así resolver el problema de delincuencia; es decir, el resultado es tan sólo el desplazamiento del delito a otras áreas de la ciudad.
La secuela, entonces, es una segregación espacial y social en la cual las oportunidades de ser víctima de un delito se remiten a las
posibilidades individuales de acceso a los mecanismos de seguridad controlados, ya no de manera exclusiva por el Estado sino, adem&aa