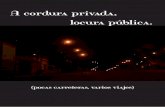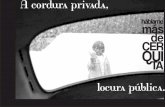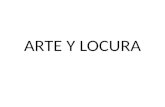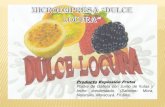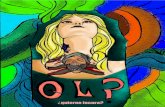El comité 1973 número 21. Escribir desde la locura
-
Upload
revista-el-comite-1973 -
Category
Documents
-
view
233 -
download
0
description
Transcript of El comité 1973 número 21. Escribir desde la locura
EL C
OM
ITÉ 1
973.
Núm
. 21.
Esc
ribir
des
de
la lo
cura
Revi
sta
de
difu
sión,
crít
ica
y cr
eaci
ón lit
erar
iaC
orre
o el
ectró
nico
: elc
omite
1973
@gm
ail.c
omht
tp:/
/issu
u.co
m/r
evist
aelc
omite
1973
http
s://w
ww
.face
book
.com
/rev
istae
lcom
ite19
73ht
tps:/
/tw
itter
.com
/ElC
omite
1973
el Comité 1973
Director GeneralMeneses Monroy
Director EditorialIsrael J. González S.
Editora de DossierAsmara Gay
Cuidado de PortafolioAlmendra Vergara
Imagen y Diseño GráficoIsrael Campos Nava
Consejo editorial
Agustín CadenaGuadalupe Flores LieraDaniel Olivares Viniegra
Comité colaborador de este número
Luna BeltránRubén Campos
Asmara GayIsrael J. González S.
Icela LightbournAbraham Miguel
Isaí MorenoMeneses Monroy
Mario PatiñoVicente Pichardo
Portada y contraportadaIsrael Campos
Publicación BimestralAño 4. Núm. 21. 2016.
Enero - Febrero
Publicación incluida en el catálogo de revistas electrónicas de arte y cultura del CONACULTAhttp://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=revista_elec&table_id=136
Editorial Asmara Gay
Dossier
Relato Resurrección
Icela Lightbourn
En una madrugada de diciembreMeneses Monroy
Poesía
Un poema deLuna Beltrán
Delirio elástico
Vicente Arturo Pichardo
alba de luminoso olvidoIsrael J. González S.
PortafolioMario Patiño
EnsayoEl nuevo testamento del Doctor
SchreberIsaí Moreno
Charlotte Brontë: ¿una loca en el
ático?Abraham Miguel
Minificción
Adentro / OctavillaRubén Campos
7
Cuando escribimos sobre el otro, cualquier otro, también as-piramos a llegar a los aspectos del conocimiento de los aspec-tos no amados, disuasorios e inquietantes que hay en él. Los lugares en los que su alma está rota y su conciencia, desmiga-jada. La marmita hirviente del extremismo, de la sexualidad y de la bestialidad de la que he hablado antes; la fuente de donde fluye el magma antes de solidificarse y mucho antes de transformarse en palabras.
David Grossman
El loco, dice Juan-Eduardo Cirlot en su Diccionario de símbolos, “se halla al margen de todo orden o sistema, como el «centro» en la rueda de las transformaciones se halla fuera de la movilidad, del devenir y del cambio. Este hecho ya, en primer término, nos habla del simbolismo místico del Loco, abordado en el Parsifal y otras leyendas” [1969: 292-293]. Este arquetipo representa lo irra-cional del ser humano, un impulso que se mueve hacia el instinto y la inconsciencia. El loco deja de lado el peso de la cultura con que ha tratado de ser constreñido desde la infancia para liberar-se, para entrar en un caos primigenio.
Este caos, sin embargo, no es totalmente arbitrario. La dis-tancia que el loco establece con el mundo que lo ha erigido para crearse de nuevo manifiesta —muchas veces de forma lúcida— que el mundo no tiene sentido, que los seres somos una sombra de lo que podríamos ser si nos lo permitiésemos. Vivimos bajo el peso de los dogmas de otros, de las ideas de otros locos que des-de el más allá dominan nuestro universo.
Y el loco está presente para advertírnoslo, para escribir con su locura que el mundo en que vivimos es complejamente irracio-nal y que lo real es, como afirma Ernesto Sábato, un sueño que trabajamos diariamente para lograr, en algún momento, que sea posible:
8
Esta noche latente en el ser humano es la que vislumbró André Breton y quiso comprender y revelar en su movimiento llamado surrealismo. Liberar al hombre de la opresión cultural de la sociedad para entrar al mundo de la imaginación y de los sueños; al mundo de la locura (“queda la locura, la locura que solemos recluir” [2009: 393]). Extraer de los abismos al hombre, remover el inconsciente, sacar las zonas prohibidas del espíritu humano.
Así, el loco es también un profeta, un vidente en este mundo de cie-gos. De tal manera lo comprendieron Cervantes, Shakespeare, Gogol, Lu Hsun o Maupassant, quienes nos dejaron en diversas obras reflexiones ex-traordinariamente sabias, pero emitidas por dementes.
Escribir se parece mucho a la locura. El escritor es un ser que se apar-ta de su sociedad para crear, para crearse, para dibujarse de nuevo. Al aislarse de la sociedad para escribir, el escritor se libera de los dogmas, al menos por un momento, el instante en el existe de otra manera en su es-critura. Aunque para ello deba pasar por un camino difícil, un camino que una persona de sano juicio, como lo señaló en algún momento Antón Che-jov, no debería tomar.
En la escritura, el presente se tiende hacia el vacío. La página en blanco es el encuentro con el otro, el principio de convergencia entre lo-cura y escritura en donde el mundo se configura de diversas maneras, no siempre gratas. En este espacio peligroso, el escritor corre el riesgo de que se le aparezca, como a Maupassant, algún horla que lo enferme de los nervios, lo destruya y le haga comprender que el hombre está de paso por el mundo, porque es tan sólo una semilla que abonará la llegada de los nuevos hombres.
De esta manera, Escribir desde la locura, el número que ahora pre-sentamos, intenta establecer un diálogo entre el mundo irracional que ha-bita en el universo racional del ser humano. Desde las diversas miradas de sus autores, la locura se manifiesta en una red de palabras que transgreden
Se afirma que el día es lo que somos y la noche lo que deseamos. Al revés: el día es lo que deseamos —y por lo tanto logramos— ser y la noche lo que verdaderamente somos [2001: 116-117].
9
las convenciones del lenguaje, del sentido, de la vida social. En estas litera-turas, la creación es una cartografía que aún está por escribirse, una noche que enciende una luz “en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total, [para] descubrir que sólo la escritura te salvará” [Duras, 1993: 22], como al loco solamente puede salvarlo su locura.
BibliografíaBreton, André [2009]. “Primer manifiesto del surrealismo (1924)”, en Escritos de arte de vanguardia 1900/1945. Madrid: Itsmo.Cirlot, Juan-Eduardo [1969]. Diccionario de símbolos. Barcelona: Labor.Duras, Marguerite [1993]. Escribir. Barcelona: Tusquets.Grossman, David [2010]. Escribir en la oscuridad. Barcelona: Debate.Sábato, Ernesto [2001]. Heterodoxos. Barcelona: Seix Barral.
11
Ya pasaron las cuatro lunas rojas marcadas en el apocalipsis y los países poderosos están a punto de comenzar la última guerra.
El blanco es el color de la salvación, los ángeles son blancos, Dios es blanco, la pureza es blanca. ¿Qué más es blanco? La ce-bolla, el papel donde escribo. Desde hace tres días me visto toda de blanco y sólo tomo leche blanca.
Está a punto de sonar la trompeta, como dijo San Pablo. Quiero morir en la santidad para volver a la vida. Quiero resucitar con los santos para entrar al reino. Quiero liberarme del pecado y de la muerte.
Se los explico muchas veces. Terremotos, catástrofe, la ira plena sobre el hombre que sigue a la bestia. Isabel y Federico al-zan las cejas, me dan un beso casi en la oreja y salen corriendo a su vida de Ferraris, Gucci y cocaína. Un gramo en la bolsa de mi hija: no es nada, olvídalo. La novia de mi hijo abortó el mes pasa-do. La trajo a casa a recuperarse, como si le hubieran sacado una muela. Esa noche se fueron al antro.
El sol se cambiará en tinieblas, llegará el día grave y temible. El blanco desaparecerá.
Por eso, chiquitos míos, los ayudo a transformarse, a escapar de las oscuridades y de la cólera que está por venir. Los rescato de los operadores del mal para formar parte de los fieles elegidos. El que muera en santidad volverá a la vida. Las Escrituras les aseguran la vida plena al lado de nuestro Señor. Por eso, mis amores, guiada por este Ángel blanco que me acompaña y cuida, aquí tendida junto a ustedes, no veo cuerpos agonizantes, alabo la fuerza de este bebedizo blanco como nube del cielo que empuja sus almas hacia la Gloria donde nos encontraremos.
12
Cuervos huyen de sus entrañas dejando un fétido aliento que cubro con un manto blanco.
¿Blanco? ¿Cómo es el blanco? La luna es blanca. Desnudo mi cuerpo blanco que se hace más blanco con la espesa crema blanca que saqué del ropero. Blanco en mi pelo, blanco en las uñas y pestañas, blanco hasta en el pubis. Qué lindo se siente el blanco.
El sol ya se puso negro y la luna no está blanca; está cubierta por la sangre y la bilis que escurrió de sus preciosas bocas. Salvados son de la ira del Señor que sacudirá la tierra. ¡Alabado sea su nuevo reino! ¡Aleluya!
13
Meneses Monroy
En unamadrugada de diciembre
Es media noche y después de leer un rato me dispongo a dormir. Duermo, duermo como cualquier otro día sin darme cuenta de estar dormido, sin embargo, de pronto intuyo una presencia maligna en mi cuarto. No me con-sidero supersticioso, mas creo en el bien y por lo tanto en el mal. No veo ninguna forma, tan solo es la sensación de peligro, el temor a lo desconocido, al diablo, quizá. En tal punto pienso que estoy soñando y que basta el abrir de mis ojos para acabar con la ilusión. Pero mis ojos no se abren, parece que estoy atrapado en un lugar donde no hay otra cosa que oscuridad.
Mis temores se acrecientan y como recurso desesperado logro articular una frase: “Dios sálvame, Dios sálvame”. Aunque medida burda, después de decir varias veces tal fórmula, por fin logro entrar en mí, abro los ojos y me levanto de la cama, en seguida empiezo a persuadir-me de que todo ha sido una pesadilla, pero me percato que aún no despierto. Mi despertar fue en falso. Está vez, sereno me digo es un sueño, se consciente, despierta, pero ya no confío en mis sentidos.
14
quearco amputa
como dedosy
los violíndes el
` cansa encuerda que s/n resina
cubre de sangre el hollínsuave y sutilsu ave y su til
apóstrofe´ (,coma,)es cabe`llo´ es viril
música que vendadavenda al dios al que me vendí
me vendí: como anáfora...
como repetir, + como morir +
como comoy
como comí bocados de letras : boca a dos de letras
lingüística senillengua que viola la lengua
viola y resiste en mí;el nervio del verbo receptor ; abadí.
sueño de incienso= raízespectro: delito= tapiz
pacto convenir/promesa=
p i e o n c
e c o t i , i e s c r i a t n a
LUNA BELTRÁN
FIN.
15
¿Y si el peso cae sobre tu nombre?O, ¿sobre mi espontaneidad?¿Se cambiarían todas las aguas?¿Cruzarían las marionetasa manipular las palabras?Nosotros formaríamos el nudo,el nudo en el hecho,el acto combatiente de lo urbanosiendo la tecla cero el mártir de los díasy las noches contraerían nuestras pielesdiluyéndose a todas direccionescomo un espejo cuando se proyectael sol de cada sonrisa.Te abraza la brisa,las sombras del destino habitáculo,la métrica de cada movimientoes buscar tu punto de aguaen el momento de sedcon la sed-deseo que se anclaen el mercado oportunode rincones desoladossin que tú ni yo nos peleemos,quedar en acuerdo para pintar enredoso trenzar las caricias deseadaspara quitar ese vacío que tanto nos alejabuscando cada vez más el espacio,el espacio de sumersiónde esa arquitectura carnalque te hace dueña de lo que pienso,del taxi que encamina el deseo,del cuarto que se encarga de presenciarel ordenado desorden de los cuerpos,natural como se debe,y nos formamos en consonanciacon la música internay nos transformamos en aguapara absorber cada palabraestirando el instante.
el
ás
ti
co
Del
irio
Vicente Arturo Pichardo
16
Obertura
El verso fingey oscuro signo la palabrade lo real reflejoveta en la piedra incrustada
IDónde está la quebrada vozque rota de tortura me llamabaEn esta ala de cuervo que soyaún su eco me llega fríono por mi voluntad la invococastigo leve si acaso cesaraQuién era yo antes de todo ola que borró sus huellasdormido en lecho de arenasuperficie distanteCómo decir que no se puede amarlo perfecto no cabe en el desconsueloni en la decepción que moraen lo humano siempre erranteligero un pensamiento ahorauno distante más tarde todas verdades fugacesrápidas lentas coloridas circulando en nuestra mentecomo autos que pasansin nunca volverDecir que soy esta cosaque piensa y en ocasiones sientecomo si de cristal fueraquién soy yo pregunto
Alba de luminoso olvido
Israel J. González S.
17
IITe pregunto bajo esta luz que no me correspondesino a tus sombras de quebrantono soy yo quien tú dices y quién pudierapues el que siempre he sido de ti vive exiliadodeshojando en silencio los días que transcurrenPor qué me has dado tan sospechoso privilegioun día sagrado y al siguiente proscritoserá lo poco que soy pero no tengoni soy más ni tampoco he deseado serlo
III
En esta inmensidad pletórica de cardosviene en silencio el crepúsculo y con élun manto como una palada de tierra húmedaCasi toda desaparición se anuncia ensordecedoracomo un rayo que no pudiera ser notadomuy cerca del final lo que nos ocupa es no caerlejos de nuestra antigua vida agazapados temerososbuscando aún la rebosante copa trivial deseo permanecer y pensamientopero sólo queda lo roto y la difuminación en el tiempoun mar una noche navegable hacia el alba del ronco olvido FinaleEl verso finge apenas balbuceodel que abandona una mina de sal
19
Mario Patiño (México, 1962) es un artista multi-disciplinario “Sin miedo a lo diferente” como se hace llamar, cuenta con 30 años de trayecto-ria, que hace uso del video, la gráfica digital, la pintura, la fotografía, el diseño y el arte 3D, para crear y difundir sus intensos visualoquios, los cuáles han sido exhibidos en Australia, Ja-pón, Holanda, Estados Unidos de América, Ar-gentina, España, Puerto Rico, y Canadá entre otros, El eje central de su temática gira en torno a la violencia de género, el derecho a la identi-dad, y la disidencia sexogenérica.
Desde hace varios años, se dedica disciplina-da y obsesivamente de tiempo completo, a su quehacer fotográfico, desarrollando las series “Sin miedo a lo diferente”, “Trans, el derecho a la identidad” y “cuerpos periféricos” con el objetivo de sensibilizar, y además cuestionar las condiciones opresivas, machistas y prejuiciosas del binarismo genérico.
“¿Cómo hablar de la periferia? Periférico es todo aquello que se sale de control, que co-rrompe un sistema, que vive en los límites, que se adhiere a los márgenes, que pone en duda, que ocasiona cuestionamiento, que se subleva, que revoluciona, que se levanta, que organiza las insurrecciones, es todo lo que no encaja, lo que resiste, lo que se niega a jugar el juego si-guiendo las reglas, es la posibilidad de cambio, de algo nuevo. (Lechedevirgen Trimegisto)”
la siguiente serie corresponde a:Sin miedo a lo diferente.
“Periferia del Cuerpo”Narraciones visuales
Performance y fotografía digital2014
37
1. El alma humana está contenida en los nervios del cuerpo, sobre cuya naturaleza física yo, a fuer de profano, no puedo decir más sino que son comparables a dibujos de damasco de extraordinaria finura —hechos con las hebras más finas—, y de cuya excitabilidad por los influjos externos depende toda la vida espiritual del hombre.
2. Así empieza Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, o Memorias de un enfermo de nervios, el escrito que con el tiempo inmortalizaría al doc-tor Daniel Paul Schreber, objeto de estudio freudiano y lacaniano, por no mencionar la fascinación que sobre Deleuze ejerció este hombre a su modo lúcido.
3. Desde joven se le consideró aventajado sobre sus congéneres, posi-blemente por las noches de insomnio que le hacían estudiar más que los demás. Un insomnio a voluntad, digamos, con desvelos adrede. Así acabó doctorándose en jurisprudencia a finales del siglo XIX. Sus éxitos en el poder judicial le llevaron a ser presidente de la Corte de Apelaciones, donde ejercía con soltura célebre hasta que empezó lo de la paranoia…
4. Su miedo de entonces: el de sonidos como de intervención sobre su piel, a veces bajo la misma, concretamente en el área del cerebelo.
5. Otro episodio de su periplo nervioso merece ser narrado. El doctor Schreber se despertó muy inquieto una noche de 189… Un olor muy fuer-te penetró su nariz, le obligó a removerse en la cama al lado de su mu-jer. Algo como animal muerto, o más bien olía dulzón. Revisó debajo de la cama en busca de eso nauseabundo, se apresuró a las habitaciones contiguas y luego al lavabo. El espejo le devolvió una imagen estupefac-ta que no quiso asociar con la suya, ahí reparó en que ese aroma putre-facto provenía de él mismo. ¿Cómo era posible que su nariz no reventara oliendo eso? ¡Me estoy pudriendo!, dijo a su esposa. La mujer despertó sin entender por qué su marido se miraba las manos con horror, tocando a continuación sus cabellos, e incrédulo olfateaba sus axilas, antebrazos, hombros. ¡Ya estoy muerto!, gritó.
6. No se sabe hasta hoy de un hombre que experimentase tal horror quae putrescit. El horror a pudrirse en vida. Es muy posible que la mente de estu-diosos como Sartre (el rival de Foucault) y Foucault (la némesis de Sartre) sucumbiese perturbada de haber leído con detalle sus anotaciones.
7. Los insomnios de Schreber se volvieron el tormento de sus familiares y subalternos en la sala de magistrados de Chemnitz.
38
8. Días después volvió la paranoia, seguida de fuertes taquicardias, res-ponsables de lo que se conoce como su primer internamiento en el asilo psiquiátrico. Luego vino un segundo internamiento en el asilo. Así deben llamar como eufemismo al sitio, porque los sanatorios mentales son prisio-nes y amargas escuelas de dolor, como bien las describió él. Rodeado de locos y dementes… qué destino tan paradójico para un hombre acos-tumbrado al rigor de la razón y las leyes de los hombres. El doctor Schre-ber sintió la más profunda soledad. Él mismo pidió a su mujer no visitarlo para no ser testigo de su estado tan deplorable. Sabido es que no había ansiolíticos ni Prozac en esa época. Las infusiones de valeriana, lejos de surtirle efecto lo sumieron en depresiones, incluso temblores, por lo que se le administró hidrato de cloral, el responsable de sus opresiones cardía-cas a las que se sumaron ataques de pánico. Sólo una camisa de fuerza podía retener los espasmos de un hombre al que perseguía Abaddón, el demonio con forma de saltamontes y cabellos de mujer, responsable —bien que lo sabía él— de conflagraciones y cataclismos.
9. Hablamos de años anteriores al siglo XX. Aun cuando todavía Europa se iluminaba con bombillas de gas, nadie creía ya en demonios. ¡Estaban ciegos! Él miraba a Abaddón en el comedor y en el jardín. Y éste a él. Voy a acabar con el mundo, se mofaba meneando la cabellera. Luego se esfumó y apareció otro espíritu que no era el ángel exterminador, sino el doctor Paul Flechsig, quien lo vigilaba de continuo. En sus memorias, Schreber dedica varias líneas al jefe del nosocomio. Traza incluso los pla-nos de aquel lugar de dolor del que le era imposible sustraerse.
39
10. Fue en el dormitorio a del ala de las mujeres (por su tranquilidad se le asignó tal sitio), donde empezó a ser consciente de los nervios de los ob-jetos. Éstos los ligan indefectiblemente con el cosmos. Sus propios nervios palpitaban por las noches, a veces durante la mañana. Cierto día helado amaneció adherido a los nervios de la cama. Las sábanas tenían nervios también: ramificados en el tejido de su entramado de hilos empezaron a transmitirle el conocimiento.
11. Su cuerpo era ostensible central de terminales nerviosas, que culmina-ban en la punta de su pene. Ahí las palpitaciones eran como electricidad.
12. Poco después, tras ser aseado por una enfermera de nombre Gretchen, coligió que de todos los seres existentes, la mujer tenía mejor conexión con el Gran Nervio. Las terminales nerviosas del clítoris —cientos de ellas— eran el receptor perfecto de los rayos. Los hombres estaban muy por debajo de ese rango, excepto quizá él.
13. Es posible que de todos los seres de entonces, Schreiber fuese el pri-mero en presentir la inminencia de una Guerra Mundial. ¡Todo estaba por derrumbarse! Incluso, el planeta olía a pudrición, sí, porque se inflamaban las naciones. Algo se estaba tramando desde nervaduras ocultas, percep-tibles por él. También olió la pólvora del estallido. El mundo, en pocas pala-bras, estaba muerto de antemano.
14. Ahí venían a juego sus Memorias. Supo con certeza absoluta que el principal ingrediente por considerar en su libro era el que debía estar al principio y en todas partes. ¿Cómo no lo pensó? Dios. El eterno Dios. La base del Sistema Nervioso Central del Universo, que misteriosamente podía conectarse con los nervios de los cadáveres. Cerebro y cerebelo. Padre e hijo. Comprendió que la salvación estaba en promulgar, predicar por todo el planeta el plan. Sus memorias, a modo de testamento, eran la única, necesaria y suficiente razón de ser para salvar al orbe de la putrefacción y reconectarlo con el Sistema Nervioso Central, origen y fondo de todo lo habido y por haber. Escribió con fervor.
41
15. Dios es desde un comienzo sólo nervio, no cuerpo, y por ello algo afín al alma del hombre. Mas los nervios divinos no existen, como sucede en el cuerpo humano, sólo en un número limitado, sino que son infinitos y eternos. Poseen las cualidades que son inherentes a los nervios humanos, elevadas a una potencia que supera toda concepción humana. Tienen, en particular, la capacidad de transformarse en todas las cosas posibles del mundo crea-do; en esta función se llaman ‘rayos’; aquí reside la esencia de la creación divina.
16. No se piense que las Memorias fueron elaboradas en el encierro, donde duró sedado gran parte del tiempo. Luego de un largo juicio, Schreber pro-bó su lucidez ante los magistrados y se le dejó salir del asilo psiquiátrico de Sonnenstein, hecho que lo liberó de seguir padeciendo al doctor Flechsig.
17. Leyendo Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, salida de la imprenta en 1902, no deja de pensarse en la lucidez de algunos dementes. Se piensa por ejemplo en Lucrecio y su De rerum natura, obra perfecta y totalizadora escrita desde estados mentales alterados. El escrito de Schereber inspiró in-cluso a Canetti un ensayo lúcido y a Calasso una novela lúcida.
18. El ámbito de Schreber era la eternidad y el espacio entero.
19. Ante la inevitable Primera Guerra, Schreber concluyó que sus Memorias —o fases de conexión con el tejido de Dios—, serían de capital importancia para la salvación del mundo, con él como Mesías, por supuesto. Nervios y salvación. Escritura sagrada nerviosa. Lenguaje y nervios. A ello consagró la totalidad de sus energías hasta que los rayos lo fulminaron en el hospital Chart (el tercer internamiento).
20. En la actualidad podría existir quien, incluso, relacionase el estado de lucidez alterada de Daniel Paul Schreber como psicosis maniaco depresiva, o simplemente depresión. En todo caso, y en el lenguaje del siglo XIX, pudo tratarse de un tipo exaltado de melancolía.
Nota: Los dos fragmentos en cursiva, así como el diagrama del asilo psiquiátrico de Sonnenstein, son extractos de Memorias de un enfermo de nervios, de Daniel
Paul Schreber (traducido por Ramón Alcalde en 1999).
43
Durante la época victoriana, la narrativa inglesa tuvo uno de los de-sarrollos más interesantes en su historia. La convulsión social del siglo XIX, la cual llevó a choques de fuerzas tanto en política como en ideo-logía, abrió la puerta para que diversos escritores aparecieran en el panorama. El formato de la literatura propiamente victoriana tiene a su más grande representante en Charles Dickens. Su realismo “román-tico” refleja los ideales de las clases menesterosas siempre desde una mirada moral y melodramática. En él encontramos las convenciones propias de lo victoriano: el protagonista que busca su lugar en la so-ciedad, una historia de amor, el contexto clasista agobiante, el énfa-sis en lo moral, personajes malvados y finales felices.
El artificio de lo victoriano se modifica con la llegada de las mu-jeres escritoras. Las hermanas Brontë, Elizabeth Gaskell y George Eliot darán la vuelta al moralismo imperante con personajes femeninos dis-puestos a romper los paradigmas. Son Charlotte y Emily Brontë las que inauguran una literatura en donde la exploración de la sexualidad y de la pasión es la gran constante. Crean una literatura victoriana que podría ser llamada “antivictoriana”.
La vida de las hermanas siempre estuvo marcada por la trage-dia. Las enfermedades se encargarían de destruir poco a poco a la familia compuesta por los seis integrantes que vivieron en West Riding, Yorkshire. María, Elizabeth, Charlotte, Emily, Anne y Branwell, todos hi-jos del reverendo Arthur Brontë, cuya esposa murió también muy jo-ven, estuvieron rodeados de libros y de una cultura artística elevada, a pesar de las adversidades. Mencionar que tuvieron vidas desgra-ciadas no es gratuito: la tuberculosis se encargaría de exterminar a la familia a lo largo de los años. Tanto dolor y pérdida desembocaron en una narrativa apasionada que servía como desahogo.
En las hermanas Brontë, la experiencia vivida tiene una gran reper-cusión en la creación de su producción artística. Utilizar la vida para transformarla en arte es el artificio típicamente romántico. El yo del creador se mezcla con el proceso creativo y surge un subjetivismo que enaltece la mirada individual y rebelde del mundo.
44
La escritura de Charlotte Brontë es la fiel protagonista de este recurso. Dueña de un temperamento soñador e idealista, fue la her-mana que sobrevivió a la desgracia familiar y la que disfrutó en vida el reconocimiento como escritora en la Inglaterra victoriana. Pero el camino no fue fácil. Las mujeres tenían pocas oportunidades para salir adelante. Sólo existían dos caminos: el matrimonio o el trabajo como institutriz. Charlotte prefirió el último, a pesar de recibir dos propuestas de matrimonio y rechazarlas. Mucha de su correspon-dencia y diversas cartas que compartía con amigas dan muestra de que odiaba la idea de casarse con un hombre únicamente por una posición social o seguridad económica. Además, ella misma se consideraba una mujer poco atractiva, lo cual la llevaba a detestar más el destino típico de una “solterona”. Pensaba que gracias a esa desventaja debía luchar más para lograr cierta independencia sola. Así que casarse con alguien era un asunto reservado para la honestidad en el corazón. No estaba dispuesta a ser la esposa de un hombre que no amara.
Lo que más deseaba en el mundo era leer y escribir. Desde la infancia, en compañía de sus hermanos, se vio inmersa en la vo-cación literaria. Las lecturas de los griegos, de la Biblia, de Shakes-peare y de Milton fueron fundamentales en su formación. Tras di-versos experimentos literarios adolescentes, había decidido que lo que más ansiaba en el mundo era convertirse en una verdadera escritora. Sin embargo, la ceguera de su padre y la difícil situación económica de la familia la obligaron a trabajar como institutriz en casas de familias adineradas. Lo hizo por varios años, hasta que la experiencia la derrotó. En varias ocasiones expresó el sentimiento de incomodidad que le provocaba la ineptitud de sus alumnos y la ardua y poco valorada actividad que era ser institutriz. Recibía malos tratos de las familias que la empleaban e, incluso, sufrió de maltrato de los estudiantes hacia ella.
Es importante hacer énfasis en la vida como institutriz de Char-lotte, ya que es el fondo temático que en años posteriores desarro-llará en tres de sus cuatro novelas: El profesor, Jane Eyre y Villete.
Hubo una experiencia que la marcó para siempre. En 1842 vi-vió alejada de su familia en un internado de niñas en Bruselas, en el cual recibió educación (literatura, escritura y alemán) y se desem-peñó como institutriz. Ahí tuvo una polémica relación de “amistad” con Constantine Héger, el director del internado. Como Charlotte se encontraba en un proceso educativo, Héger se volvió un hombre
45
muy cercano con el cual podía discutir sus ambiciones literarias. Hoy se sabe, gracias a unas cartas descubiertas recientemente, que Charlot-te albergaba grandes sentimientos amorosos hacia su tutor. Cuando Brontë terminó su periodo en Bruselas, mantuvo correspondencia con él por mucho tiempo y de una manera constante, hasta que la esposa de Héger intervino. Se tienen las cartas de Charlotte hacia Constantine, pero no se sabe a ciencia cierta si él le correspondía de alguna mane-ra. Suponemos que no.
Después de un intento fallido de publicar El profesor, su prime-ra novela, se concentró en la creación de la que es su obra maestra: Jane Eyre. La historia es más que conocida: una joven muy inteligente y pasional llega a trabajar como institutriz en una gran casa gótica. Al poco tiempo, se involucra sentimentalmente con el dueño de la casa, Edward Rochester. Cuando el amor de ambos está a punto de consu-marse, Jane descubre un perturbador secreto: Rochester mantiene a su esposa loca en el ático de la residencia.
Cuando Jane Eyre fue publicada, bajo el seudónimo de Currer Bell en 1847, provocó conmoción en el ambiente literario victoriano. La voz narrativa de la protagonista rebelde y la relación que establece con Rochester fueron demasiado para la crítica de aquel entonces. Sin embargo, el libro fue un éxito en ventas. Los círculos literarios se encon-traban fascinados con la novela, aunque no se dejaban de levantar sospechas sobre el autor: ¿esa escritura tan desgarradora y apasiona-da correspondía a un hombre o a una mujer? Los rumores crecieron a tal punto que Charlotte se vio obligada a ir a Londres y dejar en claro que era una mujer la autora de la polémica novela.
Jane Eyre es un hito en la literatura victoriana. Rompe con los con-vencionalismos del género llamado governess novel y su estructura pre-sume una extraña modernidad. Nunca nadie antes había escrito sobre el mundo desde un punto de vista femenino tan aguerrido y valiente. Su heroína logra la felicidad siendo ella misma, a pesar de enfrentarse a situaciones que intentan doblegar su perspectiva de la vida. A manera de una bildungsroman (novela de formación) y con rasgos de ficción picaresca, Jane Eyre cuenta el fortalecimiento de un espíritu femenino. Mucha crítica, sobre todo la psicoanalítica, se ha regodeado en los estudios brontëanos. En 1979, Sandra Gilbert y Gubar publicaron el fa-moso The Mad Woman in the Attic: The woman writer and the nine-teeth-century literary imagination, libro que analizaba la posición de las mujeres en la literatura decimonónica. Las autoras tomaban como referente en su investigación al personaje de Bertha Mason, la esposa
47
loca de Edward Rochester. Una de las premisas que manejan es la cerrada dualidad de los personajes femeninos victorianos: o son án-geles o son demonios.
El tema de la loca del ático ha generado diferentes interrogan-tes: ¿Es un artificio que sobra en la trama? ¿Qué motivó a Brontë para incluir al personaje? ¿Cuál es su función en la historia? ¿Es un mero recurso de romance gótico? Se han generado demasiadas hipótesis. Incluso en el siglo XX, la inglesa Jean Rhys publicó su novela El ancho mar de los sargazos, la cual cuenta la terrible historia de Bertha Mason y Rochester.
Podríamos decir que en Jane Eyre, Bertha funciona como una especie de doble oscuro. Si al final de la historia Jane es la exaltación de valores ingleses, como la moderación y el buen juicio, Mason es la contraparte: todo aquello que se desea pero que no se permite. Los sentimientos de sexualidad desbordados y la locura (recordemos que en la época victoriana era considerada consecuencia de una sexualidad desviada) están concentrados en la vampiresca Bertha.
¿Charlotte Brontë incluyó el siniestro personaje como un des-ahogo para sus verdaderos sentimientos? La pregunta no fomenta un análisis literario novedoso; no obstante, en una escritora romántica como Brontë permite desentrañar la génesis de una de las escrituras más importantes de la historia universal.
En Villete, su tercera novela, la anécdota guarda algunas simi-litudes con Jane Eyre. Lucy Snow es una institutriz que se enamora del director del instituto de niñas en donde trabaja, Paul Emanuel. Las ca-racterísticas byronianas de Rochester, como lo son el atractivo rudo, el temperamento misterioso y la tosquedad en las maneras, también tiñen al personaje masculino de la novela. El final de la historia es de-rrotista: Emanuel viaja en barco y se cree que muere en una tormen-ta, mientras Lucy Snow espera su regreso.
Brontë nos dice que su discreta heroína queda sola. El desenla-ce, sin lugar a dudas, tiene paralelismo con su vida. Reflejó muchas de sus anécdotas como institutriz y vació los sentimientos de pérdida que guardaba a causa de la muerte de sus otras hermanas, ya que durante la escritura de esta novela, Emily y Anne murieron de tuber-culosis.
48
Brontë novela sus anhelos, sueños e ilusiones perdidas en estas dos nove-las. En Jane Eyre, el personaje lucha por ser ella misma y obtener la felicidad en sus propios términos. En Villete, la felicidad no es posible. Y en ambas, la institutriz siente una pasión arrolladora por un hombre mayor de características toscas. ¿No es, entonces, la historia de Charlotte Brontë con su Constantine Héger la médula de su narrativa? ¿No son sus novelas un testimonio literario del sufrimiento de una mujer que soñaba con una vida diferente en un mundo que le prohibía semejante anhelo?
Brontë escribió desde la represión. Su temperamento pasional nunca en-contró aliado masculino. La propia Virginia Woolf en su libro Un cuarto propio hablaba de la furia e inestabilidad de su escritura. Después de rechazar dos propuestas matrimoniales, de haber pasado la decepción amorosa con Hé-ger, de la muerte de sus hermanas y de una vida que le prometía muy poco, la literatura fue el lugar en donde pudo exorcizar el mar de sentimientos que la habitaban. De ahí que Jane Eyre pida igualdad de género. De ahí que logre dominar a Rochester, uno de los más famosos “chicos malos” victorianos. Y, de ahí, quizás, que surja Bertha Mason: el personaje enloquecido por una pasión cuyo único destino puede ser el ático o la muerte.
En sus novelas, Charlotte Brontë creó pasiones arrolladoras que poco tuvieron que ver con la vida que fue construyendo para sí misma. Su matrimo-nio con el cura Arthur Bell Nicholls, cinco años antes de su muerte, inició más como una mera amistad que como una profunda pasión. Charlotte dudó mu-cho si casarse con él era buena idea. Su padre estaba en contra, ya que Bell no tenía dinero y no estaba seguro si su hija era propicia para la vida conyu-gal. Con el tiempo, Charlotte se encariñó con él, pero no era una gran pasión. Fue casi el último recurso que tuvo para no quedarse en la soledad absoluta.
Vemos, entonces, la importancia de la ausencia en el artificio literario. La vida dura y desencantada de Brontë fue el detonante para la creación de un mundo apasionado. Sin una existencia tan reprimida como la de Charlotte, no tendríamos el carácter rebelde de Jane Eyre, ni la tenue confianza de una Lucy Snow. Tampoco existiría la loca del ático, símbolo de la represión femeni-na. En otras palabras, en el caso específico de Brontë, era lamentablemente necesario contar con una subsistencia pequeña y decepcionante para que la literatura tomara vuelo.
¿Es una locura pensar que Bertha Mason es un desdoblamiento de la gran Charlotte Brontë? Puede ser. Pero no olvidemos que, al final de cuen-tas, cualquier escritor crea una obra desde el lugar en donde se encuentra. Y Charlotte, la mayor parte de su vida, creyó que estaba atrapada en un ático del que no podría salir nunca.
49
Las jóvenes rubias se precipitan, ligeras, hacia los cristales oxida-dos, derruidos por pensamientos: mareas se hunden en la estepa de sus mentes. Náufragas, navegan, y dentro de viscosos líquidos, las visiones encuentran maremotos, bestias robóticas, arpones, caleidoscopios, cartografías invisibles, hierba de zafiros, risas de la pequeña gente, impulsos magnéticos de las tríadas, ensangren-tados garfios, canciones de banderas desgarradas, halcones de-vorados por el bosque turbio, violentas estrellas de la mirada. Las jóvenes rubias se imantan, se precipitan al laberinto, donde son-rientes, clavan una daga en su corazón.
Rubén Campos
50
Rubén Campos
Inspiración de himnos. Canciones antiguas son los versos, las novelas. No hay nada nuevo, sólo la forma de decirlo, desde nuestra piedra sagrada, hundida en los matorrales y el fuego. Navegantes ebrios de la vida, líneas de la noche nos arrastran al paraje desconocido, a la llanura rota, al mar en truenos abismales, sangre en las alas de los insectos. Volcanes arrastran las noches del viento fatuo. Luna sanguinolenta, dedos electrizados por avispas infernales.
Textos voraces abren las fauces de la tierra amarga y dulce, la calma es una voluta en la tormenta, un río atraviesa la conciencia, el agua brinca en la historia. Mis manos son la miseria, la magia del mistral, la locura des-bocada en una tarde de silencios. Escribe, Ru, escribe, dale a la máquina, aporréala. Golpes profundos y suaves, es la llave del cerebro y su espíritu incansable. La luz enredando el viento, un nuevo final. Una caricia rota en el abismo de los ojos.