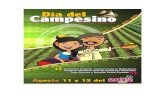el conocimiento campesino y la universidad
-
Upload
laurita-taddei-salinas -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of el conocimiento campesino y la universidad
1Revista Congreso Universidad. Vol. I, No. 1, 2012
Los saberes campesinos y la universidad: ¿vía para el desarrollo sostenible, la independencia intelectual y la interculturalidad?
Autores
Dra. Bertha Salinas Amescua (Ciencias de la Educación)[email protected]
Dr. Aurelio López Malo Vigil (Ingeniería en Ciencias de los Alimentos)[email protected]
Universidad de las Américas, Puebla, México
RESUMEN
La universidad actual ha abandonado su misión de agente transformador de la sociedad, vanguardia del pensamiento alternativo y de la construcción de un mundo sostenible con justicia social. El legado colonial de la universidad latinoamericana la ha llevado a privilegiar el conocimiento occidental positivista como principal fuente de verdad científica y centro del saber, restándole legitimidad y valor a otros sistemas epistémicos como el conocimiento campesino, tradicional, local e indígena. Esto provoca segregación y exclusión entre la población “escolarizada” de la academia y amplios sectores rurales, así como una producción científica dependiente y subordinada a los centros científicos occidentales de los países del norte.
Se sostiene que mientras la comunidad científica internacional, las agencias de desarrollo y las corporaciones trasnacionales muestren un reciente interés por estudiar y recuperar el conocimiento local o indígena, la universidad no lo valoriza y lo incorpora suficientemente a sus tres funciones sustantivas. Se propone que si esta lo asumiera como tarea central vería contribuciones en áreas como: desarrollo sostenible, interculturalidad, interdisciplinariedad, reducción de la dependencia en la producción de conocimiento y humanización de la tarea del investigador. Por último se dan algunos ejemplos de la incipiente experiencia de los autores en la investigación y la docencia.
Palabras Clave: diálogo de saberes, conocimiento campesino, conocimiento indígena, sistemas epistémicos, universidad y desarrollo sostenible,
2 Dra. Bertha Salinas Amescua, Dr. Aurelio López Malo Vigil
ABSTRACT
The university today has abandoned its mission of transforming agent of society forefront of alternative thinking and building a sustainable world with social justice. The colonial heritage of Latin American universities, has led to privilege positivist Western knowledge as the main source of scientific truth and knowledge center, taking away legitimacy and epistemic value to other systems such as farmers’ knowledge, traditional, local and / or indigenous. This leads to segregation and exclusion among the population “schooled” de la academia and large rural areas, as well as a scientific dependent and subordinate to Western scientific centers of the northern countries. It argues that while the international scientific community, development agencies and transnational corporations show a recent interest in studying and recovering the local or indigenous knowledge, the university did not sufficiently enhances and incorporates three substantive functions. If it is proposed that it would take over as the central task contributions in areas such as sustainable development, intercultural, interdisciplinary, reduced reliance on knowledge production and humanization of the researcher’s task. Finally, some examples of the emerging experience of the authors in research and teaching.
Keywords: dialogue of knowledge, farmer knowledge, indigenous knowledge, epistemic systems, college and sustainable development
INTRODUCCIÓN
¿La universidad pragmatista o alternativa civilizadora?
A la universidad, como entidad histórica, se le atribuye un valor intrínseco, a veces idílico, como formadora de profesionales, generadora de conocimiento, y palanca del desarrollo económico y tecnológico. La visión crítica sobre el rol de la universidad, en las últimas dos décadas, ha centrado su atención en los procesos de mercantilización, la restricción del acceso y la equidad, la burocratización, la falta de formación ética y responsabilidad social; además de la deshumanización provocada por la competencia, detonada por la carrera hacia la certificación y la acreditación (ORNELAS, 2002).
Estas críticas son plenamente justificadas, en tiempos de la globalización capitalista excluyente, ya que alejan a la universidad de su misión académica orientada a la justicia social, los valores éticos y el desarrollo sostenible (UNESCO, 2005, Década de Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo sostenible; TORRES Y TRÁPAGA, 2010). Sin embargo, raras veces se cuestiona la raíz epistemológica sobre la que se funda y desarrolla la institución universitaria, segmentando el conocimiento en disciplinas y sobrevalorando una sola forma de producirlo.
3Revista Congreso Universidad. Vol. I, No. 1, 2012
Una premisa de este trabajo consiste en reconocer que la institución universitaria es un legado colonial, ya que la educación de la colonia fue remplazada por el modelo de la universidad napoleónica, el racionalismo y el pensamiento ilustrado (MARTÍNEZ, 2005).Entonces, progresivamente, el conocimiento se parcializó en disciplinas y su producción o reproducción se encerró dentro de la institución. Como consecuencia se ha “naturalizado” y aceptado la idea de que el único lugar de producción y difusión del conocimiento es la universidad. Este conocimiento es científico y válido en la medida en que se fundamente en el paradigma positivista experimental y sea reconocido por la ciencia occidental. Algunos efectos de esta premisa son la exclusión de otras formas de conocimiento no institucionalizado y la dependencia de los países del sur hacia las instancias de valoración y arbitraje de los países del norte. En suma, la universidad latinoamericana se desarrolló sobre la base de un modelo de producción de conocimiento dependiente y subordinado, que desconoce o invisibiliza el conocimiento endógeno de los pueblos, también llamado tradicional.
Paralelamente, en tiempos de una crisis global, que atraviesa todos los ámbitos (económicos, políticos, ambientales, axiológicos, psicológicos, etc.) diversos autores sostienen que la universidad constituye un espacio privilegiado para generar una transformación civilizadora. A continuación, de forma muy resumida, algunos argumentos:
Porque puede ayudar a construir un nuevo ethos, que responda a la incertidumbre y “…podría incorporar elementos que el sistema social dominante no puede integrar satisfactoriamente y que son fundamentales (…) el trabajo, la ética y los valores, las relaciones de género, el medio ambiente, la diversidad cultural y la nueva generación” (GOROSTIAGA, 1999:57).
También se apuesta a que la universidad sea el eje impulsor de una civilización sustentable que recupere la vida, el planeta y fomente nuevas formas de producir y consumir, mediante la formación de jóvenes responsables y el desarrollo de investigaciones de frontera sobre recursos naturales y energía.
El nuevo concepto de responsabilidad social universitaria, sostiene que debe convertirse en una organización flexible donde aprendan todos los sectores, se trata de “abrir la universidad a la sociedad y la sociedad a la universidad permitiendo pasar del ‘claustro’ de estudios a una organización social dinámica y flexible…” (TORRES Y TRAPAGA, 2010:102)
En suma, se proyecta y vitaliza la función de la universidad, para que asuma (o recupere) su papel transformador, incubadora de valores éticos, preservación de la naturaleza, afirmación de la diversidad, y una vinculación estrecha con la sociedad y la comunidad. Estos planteamientos pueden fácilmente conectarse con el auge e interés por reconocer, recuperar y difundir los saberes campesinos (distintos términos se han utilizado, tales como conocimiento tradicional, “ethnoscience”, indígena o local). Los estudios y proyectos sobre el tema han crecido notablemente, en las últimas dos décadas, en muchos casos impulsados en países como Canadá, Australia, Inglaterra, Finlandia, entre otros. Las motivaciones por esta línea tienen distintos orígenes. En ocasiones responde a la búsqueda de alternativas a la crisis ambiental,
4 Dra. Bertha Salinas Amescua, Dr. Aurelio López Malo Vigil
por el respeto que se debe a las culturas rurales indígenas oprimidas o incluso por intereses de corporaciones que extraen y privatizan el conocimiento local para explotar productos farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, etc. Los organismos internacionales apoyan esta línea de investigación que ya forma parte de su agenda mundial.
Las universidades se incorporan lentamente a la tarea de acercarse, entender, recuperar o sistematizar el conocimiento. Si bien algunas son activas y persistentes en el esfuerzo, éste se localiza en grupos de investigación o facultades y no responde a un enfoque compartido como horizonte institucional. En México destaca la iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del proyecto Conservación, desarrollo, aprovechamiento social y protección de los conocimientos y recursos tradicionales en México (Compartiendo Saberes, 2011) y del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Morelos). Su contribución al tema se realiza fundamentalmente desde la investigación.
DESARROLLO
Conocimiento campesino, local, tradicional o indígena
Existen diversos términos, tales como conocimiento indígena, popular, tradicional o local. No existe un consenso entre investigadores sobre un término común a utilizar, la elección depende de la región de trabajo (por ejemplo si es indígena o no) y también de la postura conceptual. El problema con estos términos es que continúan reproduciendo una visión restrictiva e inferior, porque si decimos local es en contraste con el conocimiento universal; si optamos por conocimiento indígena es limitado a una etnia y por oposición a lo mestizo o blanco; el término tradicional, supone un contraste con lo moderno (NAKASHIMA & ROUÉ, 2002). Nosotros, como categoría provisional, elegimos el término conocimiento campesino porque da cuenta de un actor específico y en un medio de trabajo concreto y porque refleja el contexto de producción de dicho conocimiento, el que surge de un entorno productivo rural, un territorio y una comunidad cultural e históricamente situada. El conocimiento involucra contenidos u objetos sobre los que se ejerce la acción de conocer, así como un paradigma epistemológico. En español el término saberes, tiende a incluir prácticas, procesos y técnicas referidas a un contenido particular (medicina, meteorología, manejo de recursos naturales y forestales, ganadería, etc.), en ocasiones se les vincula con una cosmovisión (GÓMEZ, 2006); sin embargo, este término no siempre reconoce que exista un proceso de producción de conocimiento dinámico, sustentado en un sistema epistémico complejo y holista.
Varios autores interesados por el conocimiento indígena, lo describen como un sistema complejo que incluye: conocimiento, “saber hacer”, prácticas y representaciones que guían a las sociedades en su interacción con el medio (agricultura, crianza de animales, caza, pesca,
5Revista Congreso Universidad. Vol. I, No. 1, 2012
recolección, salud). Pero también permite explicarse los fenómenos naturales y desarrollar estrategias para enfrentar los cambios. Otra característica del conocimiento indígena es que no se basa en dicotomías como lo hace el occidental, es decir no opone lo terreno y lo espiritual; lo empírico y lo intuitivo; lo objetivo y lo sagrado (NAKASHIMA & ROUÉ, 2002:2).
Aquí proponemos que la universidad debe ser un agente activo en la legitimación y aprendizaje del conocimiento campesino lo que implica aceptar que el conocimiento científico es “una” forma de saber, exige humildad y apertura para entablar un diálogo de saberes. En el más reciente libro publicado en México sobre el tema de los saberes colectivos y el diálogo de saberes, ARGUETA (2011: 12) dice en la introducción que estos saberes son parte de la memoria, que se construyen e innovan, que los diálogos actuales son asimétricos, que “el diálogo debe darse en el marco de una nueva racionalidad ambiental (….) y ser parte fundamental de una utopía realista” . El mismo autor destaca el aporte del saber de los pueblos al mundo urbano hipercitadino, hegemónico y modernizante, frente al cual se presenta otro mundo incluyente, plural, diverso, con nuevas subjetividades e identidades de los pueblos originarios de América.
Esta postura se puede o no compartir porque se puede tener, como percepción y como ideología, una alta o baja valoración y aprecio por los pueblos originarios y las comunidades campesinas, hay quien afirma que están en extinción o que no tienen que aportar, pues están atrasados y son analfabetas. Pero más allá de estas miradas, está la tensión epistemológica sobre la forma en que la ciencia categoriza, jerarquiza y califica las formas de conocimiento, poniendo como referente central el paradigma de la ciencia occidental.
El debate filosófico sobre la posibilidad de un diálogo entre el conocimiento indígena y la ciencia occidental, fue lanzado por mandato de sociedades científicas internacionales (International Union of the History and Philosophy of Science, IUHPS). Los especialistas en historia y filosofía de la ciencia consideraban el conocimiento indígena como mito y superstición, el cambio ocurre en 1999, cuando la conferencia mundial de la ciencia en Budapest en su declaración final reconoce la importancia que para la ciencia tiene el conocimiento tradicional, reportan BALA Y GHEVERGHESE (2007). Así lo expresa el párrafo 26 de dicha declaración:
that traditional and local knowledge systems, as dynamic expressions of perceiving and understanding the world, can make, and historically have made, a valuable contribution to science and technology and that there is a need to preserve, protect, research and promote this cultural heritage and empirical knowledge(BALA Y GHEVERGHESE (2007: 41).
Algunas interrogantes centrales en este debate son, ¿Cómo pueden usarse las técnicas científicas de las disciplinas para entender la relación entre el conocimiento científico y el indígena o tradicional? ¿Cómo éste último puede informar a la ciencia?
BALA Y GHEVERGHESE (2007) responden que abrir el diálogo requiere una revisión radical de: (a) la demarcación entre ciencia y “seudo ciencia”, es necesario separar el conocimiento indígena de la pseudo-ciencia y de la llamada anti-ciencia (b) los criterios con los que se ha escrito la historia de la ciencia y (c) las estrategias para promover el crecimiento científico.
6 Dra. Bertha Salinas Amescua, Dr. Aurelio López Malo Vigil
Diálogo entre conocimiento campesino y universidad: tensiones y ventajas
Las experiencias de diálogo entre científicos o académicos y comunidades, es un esfuerzo por recuperar, revalorar y legitimar un conocimiento preexistente, sin mayor preocupación por establecer mecanismos de aprendizaje conjunto que den lugar a nuevas prácticas y nuevos conocimientos.
Cuando se intenta reconstruir el paradigma de conocimiento indígena o campesino y sus diferencias con el científico occidental surgen interrogantes sobre la horizontalidad del proceso de diálogo, es decir en qué grado cada comunidad también conoce los postulados, paradigmas y procedimientos de la/s otra/s, para contrastarlos y obtener sus propias conclusiones. El diálogo supone reducir los diferenciales de poder y el reconocimiento del otro en ambas direcciones, pero la tendencia que prevalece parece ir en una sola dirección, del investigador que se adentra y valora el conocimiento local para aprender de éste:
“No [se] trata de la comprobación de teorías sino de su construcción a partir del conocimiento local y del conocimiento académico, reconociendo el diálogo de saberes, en el cual el investigador valora que el “gran Otro” (CASTELLANO Y HINESTROZA, 2009: 690).
Si este debate se ha instalado en los círculos científicos y agencias internacionales, cabe preguntarnos ¿qué están haciendo al respecto nuestras universidades? ¿qué lugar dan al conocimiento campesino en su quehacer y con qué fines?
A continuación planteamos las ventajas que tiene para las instituciones de educación superior, la incorporación y estudio del conocimiento campesino o tradicional.
Diálogo intercultural. Esta es un área que incluye múltiples temas de diálogo y distintos actores que han estado polarizados o en relaciones de subordinación, lo más frecuente es promover el diálogo entre etnias o entre pueblos. En nuestro caso, destacamos la necesidad del diálogo de saberes entre academia y comunidades campesinas, como una vía de intercambio epistemológico horizontal que permita el acercamiento entre los mundos urbano y rural, entre los letrados y los supuestos “analfabetos”, entre las élites intelectuales y los que producen con sus manos; entre consumidores y productores; entre los que tienen más y los que tienen menos. Este divorcio, estratifica y clasifica, y provoca discriminaciones silenciosas al interior de un mismo país. El diálogo entre dos sistemas de conocimiento es también un intercambio cultural, donde dos universos culturales y epistémicos se encuentran para aprender mutuamente y eliminar las miradas estereotipadas del “otro”.
Trabajo interdisciplinario. Introducirse al mundo del conocimiento campesino, desde la universidad, invita y exige que las disciplinas se reúnan y trabajen en forma interdisciplinaria ya que dicho conocimiento funciona como eje articulador. La realidad social, ambiental, biológica es una unidad, es holística, por tanto no se segmenta en disciplinas con fines analíticos, como lo hace el paradigma positivista occidental que rige a nuestras universidades. Hemos comprobado en nuestra experiencia, que tratar de acercarnos al conocimiento campesino
7Revista Congreso Universidad. Vol. I, No. 1, 2012
desde la universidad, nos permite superar algunos obstáculos del trabajo interdisciplinario. Entre éstos, mencionaremos los que propone Carrizo, como el obstáculo epistemológico, que consiste en ver el mundo desde un paradigma de conocimiento reduccionista que no permite explicar fenómenos complejos pues los sistemas se reducen a la suma de partes ignorando el todo y limitando el desarrollo del pensamiento complejo. El obstáculo cultural, alude a la brecha entre la cultura escolar académica y la cultura del saber popular que ignoran las instituciones educativas (CARRIZO, 2006, en TORRES Y TRAPAGA, 2010).
Desarrollo sostenible. Las culturas campesinas –de todas las latitudes- han aplicado históricamente prácticas ecológicas y respetuosas de la naturaleza, son las menos consumistas y dependen muy poco de los productos de las empresas transnacionales.
El interés de la academia por el conocimiento indígena se manifiesta a inicios de los ochenta del siglo pasado (SCOONES Y THOMPSON, 1994), siendo el eje central en los debates sobre el desarrollo sostenible debido a que dio sustento a formas de vida en armonía con el medio ambiente por generaciones (BRIGGS, 2005). Así, el propio Banco Mundial reconoce que los conocimientos indígenas son la base de estrategias para resolver problemas de las comunidades locales y que la investigación puede ayudar en el proceso de desarrollo, debido a una mejor comprensión de las condiciones locales. El intercambio de conocimientos debe ser una vía de doble sentido, ya que la visión de la transferencia de conocimiento como una banda transportadora unidireccional desde los países ricos e industrializados hacia los países pobres, puede conducir al fracaso y al resentimiento (BANCO MUNDIAL, 1998).Especialistas en estudios del desarrollo, como Barkin, han realizado estudios empíricos cuidadosos para mostrar que los campesinos mexicanos empobrecidos impulsan estrategias alternativas para preservar el ambiente, enfrentar la globalización y el abandono del campo:
“La búsqueda de las comunidades por alternativas sustentables frente a la globalización es el reto central que enfrentamos como investigadores al intentar comprender al México rural. El hecho de que las cuatro comunidades que visitamos no se rindieran frente a las presiones de la política económica nacional y en lugar de abandonar sus “tierritas” o de permitir un deterioro devastador en sus niveles de vida se organizaran, como miles de otras comunidades por todo el país, para defenderse y defender su forma de vida y organización social; demuestra que las comunidades rurales están ejerciendo su capacidad de defensa, de muchas y muy variadas maneras, a pesar de decenios de opresión y resistencia” (BARKIN, 2000:5).
Disfrute del trabajo investigativo y ampliación del espacio. Cuando los equipos de investigación trabajan sobre y con el conocimiento campesino, se sale del claustro y de las paredes de la institución, del laboratorio, de la computadora. Es necesario estar en las comunidades, respetar otro ritmo, en suma se está en contacto con la vida real y cotidiana de los pueblos, que se olvida o se desconoce. Ese contacto con el país real, refresca la tarea investigativa, a nivel humano despierta una motivación intrínseca por dar y recibir conocimiento conviviendo con contrapartes vivas. Ya no importan únicamente los motivadores extrínsecos, escribir, publicar, comprobar hipótesis. El espacio cultural, físico y simbólico de la investigación se amplía y presenta retos en el
8 Dra. Bertha Salinas Amescua, Dr. Aurelio López Malo Vigil
proceso de diálogo o confrontación de conocimientos. El campesino invitará al científico a usar otros canales sensoriales, sentir, tocar, oler, gustar, sentir, como vía al conocimiento.
Fortalecimiento de la capacidad endógena para producir conocimiento. Sabemos de sobra la desigual producción científica que existe entre los países de norte (o industrializados) y los del sur. No es el lugar para desarrollar este aspecto que ha sido ampliamente tratado para mostrar la posición subordinada y dependiente de América Latina, medida por cantidad de publicaciones arbitradas, creación de patentes o nuevas teorías. Nosotros nos preguntamos si, en nuestros países con fuertes culturas rurales, campesinas e indígenas, ¿el diálogo de saberes entre academia y campesinos, podría encaminarnos a la producción de conocimiento endógeno y socialmente relevante? Y, si al hacerlo se fortalecería la autoestima de nuestras sociedades, como productores de ideas y no como importadores de tendencias, teorías, paradigmas y métodos generados en el norte por las ex colonias. Las corporaciones farmacéuticas han tomado la iniciativa con fines de explotación y privatización del conocimiento local o tradicional, al sintetizar plantas medicinales para obtener compuestos químicos cuando, por milenios, han sido usadas por las comunidades en sus entornos naturales. FABRICANT Y FARNSWORTH (2001) encontraron que 122 compuestos diferentes a nivel mundial que se utilizan como fármacos en la actualidad se originan a partir de 94 especies de plantas y que el 80 por ciento de estas plantas tienen un uso similar o relacionado en la medicina tradicional. En el caso de la agricultura alrededor del 60% de la tierra cultivada en el mundo se sostiene en métodos tradicionales, pero tanto los métodos como quienes lo practican son percibidos por los agro-científicos como ‘primitivos’. (KLOPPENBURG, 2009).
Nuestra experiencia
Involucrar a la universidad en el estudio, aprendizaje y valorización del conocimiento campesino puede hacerse a través de sus tres funciones sustantivas, con diferentes alcances y propósitos en cada una. A continuación apuntaremos de forma muy breve algunas experiencias que hemos impulsado, de forma individual o al crear un colectivo de investigación. Cabe aclarar que estos esfuerzos son iniciativas como docentes investigadores, que no tienen un encuadre institucional, como parte de una línea estratégica impulsada por la universidad donde laboramos.
Investigación
Recientemente logramos estructurar un proyecto de investigación multidisciplinario para solicitar financiamiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se pueda aportar a la comunidad desde diversos puntos de vista. Para ello integramos “científicos” de muy diferentes áreas y especialidades (filosofía, bioquímica clínica, ciencias de los alimentos, educación, ciencia política, ingeniería) y aunque parecía imposible logramos formular un proyecto con las miradas de todos, bajo el título: “Espacio de aprendizaje recíproco entre conocimiento campesino y científico sobre plantas alimenticias mexicanas”. El resultado de la evaluación de nuestra propuesta se conocerá a principios del 2012.
9Revista Congreso Universidad. Vol. I, No. 1, 2012
Fue difícil coincidir en horarios y espacios ya que todos pertenecemos a departamentos académicos diferentes, la única forma de trabajar juntos fue de noche, en fines de semana y de forma virtual. Sufrimos y aprendimos todos de todos para armar un proyecto que tratara de responder a: ¿Cómo es posible manejar la complejidad de un fenómeno como la alimentación? ¿Cómo tener en cuenta los sistemas epistemológicos – y las culturas en que se superponen – al momento del encuentro entre comunidades? ¿Con qué dispositivos epistémicos específicos se puede tender un puente entre formas de conocer que dé cabida a nuevas prácticas y a nuevo conocimiento? Quizás por enfocarse en productos epistémicos que no responden a los intereses de todas las parte involucradas, las experiencias reportadas en la literatura no han ahondado en esos dispositivos de producción de conocimiento y aprendizaje mutuo, dejando al diálogo de saberes en un vacío, en una caja negra. Las negociaciones, contramarchas, incertidumbres y disputas de significados que son características de estos encuentros han sido silenciadas (Santos, 2009), darle voz nuevamente es sólo posible mediante el ejercicio interdisciplinario de traer a la superficie la metodología y dispositivos que son a la vez causa y resultado de la producción colectiva de conocimiento.
La sensación de logro en el grupo de investigación se produjo por el sólo hecho de haber sido capaces de aprender del otro, a veces no entenderlo pero querer el desafío compartido, del diálogo entre nuestras disciplinas primero y del diálogo con las comunidades campesinas después. El grave problema de la alimentación y el conocimiento campesino, fueron los objetos/sujetos aglutinantes y motivadores de nuestro proyecto, fueron el eje del diálogo interdisciplinario. Elaborar el proyecto, escribirlo y enviarlo a la convocatoria fue satisfactorio y cumplió ya un objetivo. La aplicación en campo para iniciar el verdadero diálogo, está por venir.
La estructura administrativa de la universidad no está preparada para gestionar y reconocer los proyectos grupales interdisciplinarios, este es un camino por recorrer.
Docencia
La vinculación del conocimiento campesino puede realizarse desde lo temático o curricular, por lo existen ya experiencias avanzadas en las universidades, en áreas como biología, medicina, agricultura (Gómez y Gómez, 2006), arqueología, ecología, arquitectura, etc. Pero también puede incorporarse como valores transversales de la docencia o del curriculum oficial en cualquier carrera o disciplina. A modo de ejemplo, compartimos algunos ejes y temas problematizadores que introducimos en nuestras clases en diversos cursos del área de ciencias sociales.
CONCLUSIONES
Los estudiantes cuando se refieren a los campesinos o indígenas como gente “sin educación” y lograr que distingan entre falta de escolaridad formal y falta de educación. El objetivo es que reconozcan que la cultura campesina e indígena tiene muchos conocimientos y valores que
10 Dra. Bertha Salinas Amescua, Dr. Aurelio López Malo Vigil
ellos no poseen y que representa una educación sobre la vida y a donde se aprende haciendo y observando a lo largo de toda la vida.
Hacer que los estudiantes tomen conciencia de que los campesinos prestan servicios ambientales a todo el país, conservando y trabajando su tierra y la naturaleza, reciclando y reutilizando. Mostrar la importancia de aprender de ellos y no limitarse a ser “ecologistas verdes” militando en organizaciones ambientalistas mundiales.
Reconocer que la cultura campesina tiene sus códigos, referencias y sistemas de medición, orientación y pronóstico, que les permite leer la naturaleza, defenderse, transitar y orientarse o aprovechar plantas y animales, en suma un sistema de conocimiento que le permite sobrevivir en condiciones que las personas urbanas no serían capaces de salir adelante.
BIBLIOGRAFÍA
Argueta, Arturo, Eduardo Corona y, Paul Hersch: Saberes colectivos y diálogo de saberes en México, México: UNAM, (2011).
Bala, A. y Joseph, G. Gheverghese: Indigenous knowledge and western science: the possibility of dialogue, Race Class, 49, (2007), pág 39.
Banco Mundial: Indigenous knowledge for development: A framework for action, Washington: Knowledge and Learning Centre, Africa Region, World Bank, Disponible en: http://www.worldbank.org/afr/ik/ikrept.pdf.
Briggs, J.: The use of indigenous knowledge in development: problems and challenges, Progress in Development Studies, 5(2), 2005), pág 99-114.
Barkin, David: Estrategias de los campesinos mexicanos: alternativas frente a la globalización, Pontificia Universidad Javeriana. Seminario Internacional, Bogotá, Colombia. Agosto de 2000. Disponible en:http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rjave/paneles/barkin.pdf.
Castellano, A. M. y J. Hinestroza: Una perspectiva epistemológica para el estudio de las formaciones socioculturales, Revista de Ciencias Sociales, 15(4), 2009, pág 681 – 692.
Compartiendo Saberes. : Conservación, desarrollo, aprovechamiento social y protección de los conocimientos y recursos tradicionales en México, 2011 (Agosto 29), Disponible en: http://www.compartiendosaberes.org.
Fabricant, D. y N.R. Farnsworth: The value of plants used in traditional Medicine for drug discovery, Environmental Health Perspectives, 109(1), (2001), pág 69–75.
11Revista Congreso Universidad. Vol. I, No. 1, 2012
Gómez, J. y G. Gómez: Saberes tradicionales agrícolas y campesinos: Rescate, Sistematización e incorporación a las IEAS, Ra Ximhai, 2(1), 2006, pág 97-126.
Gorostiaga, Xavier: En busca del eslabón perdido entre educación y desarrollo. La Piragua, No. 15, 1999, pág. 48-62.
Kloppenburg, J.: Social theory and the de/reconstruction of agricultural science: local knowledge for an alternative agriculture, en Henderson, G. y Waterstone, M. (Eds) Geographic Thought. A Praxis Perspective, London: Routledge, 2009.
Martínez, Armando: De la universidad colonial a la universidad napoleónica. La educación ilustrada del Instituto de Ciencias promovida por Prisciliano Sánchez en Guadalajara, 1824-1827, Rhela, Vol. 7, año 2005, pág 257-272.
Nakashima, D. & M. Roué: Indigenous Knowledge, Peoples and Sustainable Practice, in P. Timmerman (Ed.) Encyclopedia of Global Environmental Change, Volume 5. John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, 2002, pág 314-324.
Ornelas, Jaime: Educación y neoliberalismo, Puebla: Universidad Autónoma de Puebla, 2002.
Santos, B. S.: Una Epistemología del Sur. La Reinvención del Conocimiento y la Emancipación Social, México: CLACSO y Siglo XXI, 2009.
Torres, Mariela y Miriam Trapaga: Responsabilidad social de la universidad, Buenos Aires: Paidós, Tramas sociales 61, 2010.