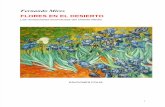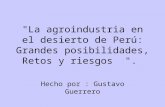El desierto habitado.pdf
description
Transcript of El desierto habitado.pdf

El desierto habitado
Análisis literario a la luz de las teorías de la poscolonialidad
- Ensayo -
por Guido Fischer

1
Como el que escucha esa voz
en su desierto.
Como el que escucha esa voz
que clama
Como el que escucha en su desierto
clamar esa voz:
y esa voz contra él clama.
DESIERTO (2)
Leónidas Lamborghini

2
Primera parte: De las naciones y el origen
Doscientos años: fuimos capaces, somos capaces.
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
La avenida 9 de Julio estaba colmada de gente. Más de dos millones de
personas asistieron al festejo por el Bicentenario de la Nación Argentina,
alegres y en paz. Presenciaron, entre otros, los desfiles de las diferentes
comunidades originarias que, con sus vestimentas típicas, llenaron de color el
gris del cemento sobre el que danzaban. Pocos de los espectadores vestían las
ropas vistosas de los que desfilaban; muchos menos hablaban sus lenguas.
Pero todos aplaudían, festejaban.
La imagen que antecede, junto con la frase promocional que sirve de
epígrafe a estas líneas, actualiza de una manera clara la definición que de la
idea de nación daba Ernest Renan en ¿Qué es una nación?, su conferencia del
año 1882 en la Sorbona, Francia. En ella, luego de negar los determinismos
naturalistas como raza, religión o geografía como fundamentos de la idea
nacional definía a la misma como una construcción sociocultural basada en dos
momentos temporales, y en el olvido. Los momentos: el pasado compartido, y
el presente como deseo de continuidad. “Tener glorias comunes en el pasado y
tener una voluntad común en el presente; haber realizado grandes acciones en
conjunto, desear realizar aún más, tales son las condiciones esenciales que
nos convierten en un pueblo.” i
Es decir, que el ser nación parte de una decisión colectiva de
continuidad que se funda en el relato de lo vivido en consonancia. Decimos
relato, ya que ante la imposibilidad biológico temporal del ser testigo de esas
experiencias, el pueblo accede a las mismas por la vía cultural, a través de la
divulgación de la historia, ya sea como ciencia o como literatura. Sobre ésta
nos detendremos, ya que a diferencia de la primera, que es necesariamente
retrospectiva, la literatura tiene la posibilidad de fundar relatos en relación de
coexistencia con aquello que deberá ser reconstruído por la historiografía. Se

3
convierte, si se quiere aceptar la analogía, en una especie de instantánea
subjetivada de un momento dado. Pero se convierte también en otra cosa:
pasa a cumplir la función de un mito de origen. Esta afirmación necesita de
algunas aclaraciones.
Para empezar, podemos decir que la idea de nación tal y como la
conocemos foma parte de un proceso relativamente reciente, la modernidad
europea. En todos los casos, hubo un antes en la fundación de cada Estado
Nación, situación que cambia para albergar lo nuevo, a menudo de la mano de
un hecho puntual que sirve de inflexión, como la Revolución de 1789 en
Francia, o la Revolución de Mayo para la Argentina. Es decir, que algo nace,
aparece.
La codificación del pasado como sustento del presente es algo común a
todas las culturas. Todas explican de alguna manera un principio fundacional,
ya sea del cosmos a través de cosmogonías como el Antiguo Testamento
hebreo o el Popol Vuh maya, o a través de mitos originarios que den cuenta del
sustento de dinastías o reinados. Mircea Elíade propone la denominación de
mito de origen a “toda historia mítica que relata el origen de algo”, y afirma:
“Todo mito de origen narra y justifica una ‘situación nueva’.” ii Estos orígenes se
transmiten a través del tiempo y sirven como apoyatura para un orden
establecido.
Es por esto que decimos que las literaturas nacionales, entonces,
cumplen la función de un mito de origen. Elaboran un relato fundacional que
sienta las bases de relación intranacionales e internacionales, asignando roles
y lugares, así como jerarquías, para un sistema de organización territorial
nacido de un sistema europeo moderno y colonial de pensamientos y valores.
Sumamos la idea de lo colonial a partir de la relación indisociable que creemos
que existe, de acuerdo a autores como Walter Mignolo, entre otros, entre
modernidad y colonialismoiii. No debemos olvidar que las revoluciones que
posibilitaron la emancipación y formación de las naciones de América del Sur
fueron llevadas a cabo generalmente por poblaciones criollas, es decir, fruto de
la mixtura entre los pueblos colonizados y los colonizadores. Criollos fueron los
que llevaron adelante la Revolución del 25 de mayo de 1810, fecha que fue
celebrada en la Argentina en su bicentenario, y de cuyos festejos elegimos la

4
escena inicial. Ahora, ¿por qué elegir justamente esa imagen de todas las
disponibles?
Decíamos, siguiendo a Renan, que la idea de nación se fundaba sobre
dos momentos, pero también sobre el olvido. “El olvido –incluso diría el error
histórico– es un factor fundamental en la creación de una nación, razón por la
cual el progreso en los estudios históricos suele constituir un peligro para el
principio de la nacionalidad.” iv Pero, ¿qué es lo que se olvida?
Fundamentalmente, los actos de violencia, la brutalidad que forma parte de la
fundación nacional.
Del olvido, o mejor dicho, de la negación como forma violenta de
construir olvido se tratarán los análisis de los apartados que siguen en este
trabajo. Intentaremos establecer cómo, a partir de ciertas marcas en la
literatura fundacional argentina, se construyó una negación de una parte
sustancial de la identidad nacional, los pueblos nativos del continente,
relegándola a pura expresión folclórica, y ajena. Los que desfilaron por la
“avenida más ancha del mundo” eran representantes de los mismos pueblos
que, meses más tarde, acamparían sobre ese asfalto en huelga de hambre
para reclamar ser escuchados en tanto parte de una nación que los aplaudió
pero que los niega.v
Como símbolo de esa negación y eje de análisis abordaremos la idea
del desierto, entendiéndolo más como construcción que como descripción. El
estudio analizará marcas en dos obras: La Cautiva, de Esteban Echeverría, y
Martín Fierro, de José Hernández, aunque el recorrido atravesará también el
Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, y el Don Segundo Sombra, de
Ricardo Güiraldes.

5
Segunda parte: De los otros, según ellos
El etnocentrismo es uno de los mecanismos de producción de identidad más primitivos de la historia; pero es la primera vez que una pequeña tribu de un remoto rincón de la tierra -que hoy representa a menos de
la quinta parte de la humanidad- reúne la suficiente fuerza y aplica la bastante violencia como para imponer al resto del mundo su visión cerrada y sus costumbres particulares; tanta fuerza y tanta violencia,
tan extendida, tan sin fronteras, que esa visión cerrada ha acabado por parecernos abierta y esas costumbres particulares han acabado por parecernos universales.
vi
CRÍMENES DE GUERRA
Santiago Alba Rico
Cuando en 1837 Esteban Echeverría presenta su poema La Cautiva, lo
hace influido por el Romanticismo en boga entonces. Debemos recordar que el
autor había cursado estudios en Europa, visitando las capitales más
renombradas de la época, como Londres o París. Las características de ese
movimiento artístico imponían el uso del color local, con profusión de detalles
sobre el ambiente natural. Pedían también historias trágicas, amores
imposibles, héroes impecables. Todo eso construye Echeverría en los nueve
cantos que componen la obra estrenada en el Salón Literario de Sastre.vii Pero
no sólo con las corrientes artísticas vuelve deslumbrado el poeta. Todo un
pensamiento filosófico y político, de la mano de autores como Goethe, Shiller,
Cousin o Lerouxviii; toda la carga cultural de un continente colonialista venían
con él en sus baúles. No es que Echeverría fuera un europeísta político. Una
vez clausurado el Salón literario por orden de Juan Manuel de Rosas, funda,
con sus compañeros de la Generación del ’37, la Asociación de Mayo,
agrupación desde la que continuarán las tareas comenzadas en la etapa
anterior: la independencia cultural de España, tomando como insignia la
independencia conseguida por los Hombres de Mayo. Podemos afirmar con
David Viñas que fue esta camada la que comenzó la tarea de emancipación
literaria porque “recién con los hombres del ’37 las palabras coaguladas en la
inmovilidad de la colonia empiezan a vibrar, crujen, giran sobre sí mismas
impregnándose de un humus renovado y adquiriendo otra transparencia, peso
y densidad” ix. Es decir, el español se acriollaba, se hablaba ya una lengua
nueva. Pero debe destacarse que la independencia era de España solamente.
En la lucha simbólica por la identidad del país en gestación, las partes
visibles fueron dos: una que reivindicaba la herencia hispánica, de religión
católica, representada por Rosas; la otra con inclinaciones por Inglaterra y su

6
naciente industria y Francia y su ciudad de las luces, de carácter laico y
humanista, cuyos representantes más emblemáticos en lo literario fueron
Echeverría y Sarmiento. Decíamos las partes visibles, que pueden encontrarse
en cualquier análisis literario o histórico sobre la época. De la que vamos
intentar tratar es de la invisible, aunque mejor sería decir invisibilizada: los
pueblos originarios, indígenas, de América del Sur. De cómo el localismo
romántico, el “Desierto, inconmensurable, abierto” x de La Cautiva es en
realidad el comienzo literario de una negación.
Ya Beatriz Sarlo, continuando una afirmación de Canal Feijoó, abordó la
cuestión indígena a partir del uso del desierto como figura ideológica en
Echeverría, porque, más allá de significar lo poco poblado de la llanura, “más
allá de una denominación geográfica o sociopolítica, tiene una particular
consecuencia: implica un despojamiento de cultura respecto del espacio y los
hombres a los que se refiere. Donde hay desierto, no hay cultura; el Otro que lo
habita es visto precisamente como Otro absoluto, hundido en una diferencia
intransitable.” xi Para la afirmación de la propia identidad siempre se necesita
de un otro constituyente. Es a partir del Otro que uno toma conciencia de sí.xii
Ahora, la creación cultural de un Otro que implique una jerarquía entra dentro
de lo que hoy podemos denominar racismo: éste era uno de los bagajes
ocultos en el equipaje del autor argentino. El humanismo europeo era tal que
dignificaba la herencia greco-romana, y las formas de cultura desarrolladas por
aquella. Todos los habitantes de los territorios colonizados por potencias
imperiales europeas fueron sometidos, o bien como mano de obra esclava, o
aniquilados por ocupar un espacio pensado para otros fines. Parafraseando a
Sarmiento, “el mal” que aquejó a los nativos fue “la extensión” xiii: Una llanura
apta para la ganadería no necesitó de mano de obra multitudinaria, como sí
pasó en las minas de Potosí, por ejemplo. Es en función de esta apropiación
dual, del territorio y de la identidad del conquistado, que Santiago Alba Rico
afirma: “Para someter al otro hay primero que "verlo" y verlo es construirlo,
codificar su figura a la medida de nuestros intereses y ambiciones.” xiv Es lo
que De Otto, siguiendo a Franz Fanon, enuncia cuando habla de la
“inadecuación” del cuerpo conquistado: se trata de crear un estereotipo “para
producir un efecto estable en la descripción de lo monstruoso que habita en
quienes serán las víctimas del colonialismo y, por lo tanto, permit[a] justificar

7
todas las formas de intervención sobre estas poblaciones pensadas como
degeneradas o carentes de sentido.” xv Entonces, vemos que en la
construcción de ese otro a someter, a eliminar, las obras literarias
fundacionales jugaron un papel principal al crear un relato que diera cuenta de
un estereotipo absolutamente eliminable.
El primer canto de La Cautiva introduce a la llanura en plena explosión de
color por un atardecer. Una vez que llega la noche, “como baladro espantoso”
llega la turba “de aspecto extraño y cruel”. xvi El asignar el tiempo de la noche a
las tribus nómdes de la llanura, con la connotación que suma el sentido de
oscuridad no es marca única de Echeverría. También Sarmiento se refiere al
“desierto” que rodea a la República, y que a ésta, “Al sur y al norte, acéchanla
los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambre de
hienas...”. xvii El Otro es, sobre todo, un ser casi animal. Pero la
deshumanizacion no acaba ahí, ya que la animalidad es además, dañina,
agresiva. Puede ser un “sediento vampiro”, una “inmunda ralea”, un “animal
feroz”. xviii Para dejar claro el contraste entre el “Nosotros” del autor y narrador,
y de sus posibles lectores frente a ese “Otro” bestializado, el cuarto canto
describe la matanza de la que es víctima la tribu: los “cristianos” “degüellan,
degüellan, sin sentir horror” ; “ni hembra, ni varón, ni cría / de aquella tribu
quedó.” Los versos que siguen a éstos, establecen la coartada: “La inexorable
venganza, / siguió el paso a la perfidia, / y en no cara y breve lidia / su cerviz al
hierro dio.” xix La hierba, la pampa, el “desierto”, quedó teñido de “sangre
hedionda”. El aniquilamiento de toda una tribu como represalia por un malón
establece una relación de acción y reacción, lo que justifica la venganza ante la
perfidia. En este diálogo de crímenes, queda establecido un orden legitimador,
en el que el primer golpe lo da el indígena. Al parecer sin causas, sin pasado.
Los últimos cantos relatan los sufrimientos de los protagonistas, María y
Brian, hasta su romántico y trágico fin. La sombra del otro, el “salvaje”,
sobrevolará a la pareja, en un plano de peligro natural, como el tigre, o la
quemazón de la llanura. Perdido en el delirio final, Brian recordará a María, y al
lector, lo que el “infiel”, el “traidor”, hizo con el pueblo. Recomendará no confiar:
“Oye, no te fíes, vela...” xx Y definirá al nuevo enemigo de la patria: “Mi brazo ha
sido / terror del salvaje fiero: / los Andes vieron mi acero, / con honor
resplandecer.” xxi

8
Para Sarlo, xxii la coronación de la operación ideológica que utilizó la figura
del desierto para negar al habitante de la llanura fue la llamada “Conquista del
Desierto”, campaña de exterminio comandada por Julio Argentino Roca con la
finalidad de extender las fronteras ganaderas de los ricos terratenientes
bonaerenses hacia el sur. De alguna manera, la masacre de miles de
indígenas, la captura de otros tantos para su reclusión en la isla Martín García
en condiciones de campo de exterminio, o la venta de las mujeres y los niños
para uso como servicio doméstico en las principales ciudades, significó
doblegar violenta, aunque temporalmente, las aspiraciones de muchos pueblos
por ser respetados en tanto seres humanos. Vemos que la citada coronación
se facilitó también con la pluma.

9
Tercera parte: De las voces y del infierno
Las narraciones imperiales se basaron principalmente en la separación tajante entre los narrados y los narradores.
xxiii
REPRESENTACIONES INESTABLES
Alejandro De Otto
Son incontables los análisis y lecturas del Martín Fierro, de José
Hernández. Desde las tantas ediciones críticas y anotadas, pasando por los
estudios que lo incluyen en un género como la gauchesca, hasta el libro El
“Martín Fierro”, de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, la obra publicada
por primera vez como folletín a fines de 1872 ha sido reflexionada incontables
veces. Nos resulta imposible revisar cada una de ellas, por lo que ciertas ideas
posiblemente hayan sido ya enunciadas. Por la misma causa, elegiremos dos
puntos de análisis solamente, que pueden sumar algo a lo ya estudiado.
Entre el citado volumen de Borges y la introducción a la antología poética
200 años de poesía argentina se establece una discusión: quién es el poeta
que da voz al gaucho. En El “Martín Fierro” se propone como iniciador al autor
de los Diálogos patrióticos quien “maneja deliberadamente el lenguaje oral de
los gauchos y aprovecha los rasgos diferenciales de este lenguaje, opuesto al
urbano. Haber descubierto esta convención es el mérito capital de Bartolomé
Hidalgo...”.xxiv Jorge Monteleone, en cambio, propone al creador de Fierro como
el descubridor: “La diferencia surge cuando Martín Fierro canta, es decir,
cuando Hernández encuentra una voz.” xxv Para los fines del trabajo en curso,
poco importa quién lleva la razón. Sí interesa el fondo de la discusión, que es el
hecho de que, para resultar aceptado, el gaucho necesita de alguien que hable
por él, que lo narre. El epígrafe a esta parte marca una diferencia fundamental:
no es lo mismo ser narrador que ser narrado.
Ya en Sarmiento, a partir de la dicotomía entre civilización y barbarie, se
sentaban las bases de una oposición que, como en La Cautiva, necesitaba de
la construcción de un Otro para consolidar la propia identidad. El gaucho,
simbolizado en toda su posibilidad identitaria por la figura de Quiroga, se
elevaba como el opuesto necesario para el habitante de las florecientes urbes.
Pasaría más de medio siglo desde la aparición del Facundo para que, en el

10
Centenario, la pluma de Lugones elevara al Martín Fierro a la categoría de
epopeyaxxvi y de esa manera, el gaucho arquetípico recuperara su prestigio.
Ahora, un dato que puede parecer trivial puede descubrirnos de qué manera la
negación declarada al comienzo siguió su curso en las letras canónicas
argentinas: La sección de la introducción a 200 años... sobre la gauchesca se
llama “Una voz para el desierto argentino” xxvii También en Borges, y en Sarlo,
la recuperación de la estima al gaucho se vincula con la recuperación del
“desierto” de la mano de un nacionalismo centenarista, y la entronización del
texto de Hernández. Puede repararse en que el peligro de abrir las puertas de
las bibliotecas al nomadismo pampeano se había aquietado, ya que pocos
años después Ricardo Güiraldes terminaría de despedirlo definitivamente en
las páginas de Don Segundo Sombra: “Aquello que se alejaba era más una
idea que un hombre” xxviii El gaucho, habitante de las llanuras interminables,
espíritu libre, resereaba ahora vacas por callejones alambrados, con dueño. No
es sin embargo eso lo que nos revela el título en la antología, por más que el
escueto análisis anterior sea cierto. Lo que permite descubrir es el hecho de
que, literariamente, el “desierto” pasó de ser, en Echeverría, un símbolo
localista y herramienta ideológica de negación, para ser, desde Sarmiento a
Hernández, tierra y hábitat del gaucho, único humano en habitarlo. Muchos son
los paralelos que el Facundo establece entre los árabes y los habitantes de la
pampa. De esa manera, la negación en el relato fundacional actuó como
agente deshumanizador que permitió, sí, el genocidio a manos del ejército de
Roca.
Como en La Cautiva, la presencia del “indio” en el Martín Fierro es
innegable, aunque con algunas sutilezas. La obra de Hernández consta de dos
partes: El gaucho Martín Fierro, de 1872, y La vuelta de Martín Fierro, de 1879.
Desde entonces forman una unidad, aunque los siete años que separan la
publicación de ambas signifiquen importantes diferencias en el contexto
sociopolítico. No era lo mismo para el autor que el gobierno estuviera en manos
precisamente de Sarmiento al momento de publicarse la primera entrega. La
historia, en tanto herramienta política, pone en Fierro la responsabilidad de una
decisión tajante: frente a la ciudad, cuna de las instituciones que forjan su
desgracia, el personaje elije, justamente, el desierto, lo salvaje: la barbarie. No
es que Hernández buscara presentar a los indígenas como seres siquiera

11
equivalentes. Bastan las descripciones de los mismos durante el ataque al
acantonamiento: “...naides le pida perdones / al indio, pues donde dentra / roba
y mata cuanto encuentra / y quema las poblaciones”.xxix Al igual que en
Echeverría, no hay pasado. El relato cuenta un puro presente en el que el
primer golpe lo da el indígena. Los compara con hormigas, o con tortugas,
aunque sugiriendo cierta admiración de su destreza y resistencia. Pero
insistimos: en El gaucho Martín Fierro, el enemigo principal no es el mismo que
el de La Cautiva. Forma parte del paisaje, como el chajá.
Con La vuelta de Martín Fierro, cambia la situación política, y cambia el rol
del indígena. El habitante originario, de audaz jinete pasó a “bárbaro
inhumano”, capaz de atar las manos a una madre con las “tripitas” del hijo,xxx
volviéndose pura maldad. Recupera su caracterización animal, dañina. La
función de Fierro, ahora, también es otra. El gaucho se reintegra y busca
convertirse en ejemplo. Enmienda sus errores; no pelea, sino argumenta, y
aconseja. La ciudad pierde su malignidad, y el relato recupera los años en las
tolderías como la gesta del héroe en el infierno.
Líneas más arriba proponíamos a la literatura fundacional funcionando
como mito de origen. Graciela Maturo profundiza esta relación: “La literatura no
sólo ha sido una vía de transmisión del pensamiento mítico, sino la vía
específica que ha puesto sus formas de representación propias al servicio de la
expresión y la transmisión de los mitos.” xxxi De esta manera, con La vuelta de
Martín Fierro, la estadía del protagonista y Cruz tierra adentro, tierra de
indígenas, se convierte en una actualización de la gesta de Orfeo en el Hades,
o de la de Maestro Mago/Brujito en la cosmogonía maya. La vida de penurias
de Fierro narradas en un primer momento, en un primer libro, que cantaban de
un gaucho que entiende que la ciudad no tiene nada que darle, pasan a
convertirse con la segunda parte en las pruebas del héroe que toma así su
carácter arquetípicoxxxii, posibilidad que se perfecciona cuando se vuelve
literariamente ( y políticamente, podríamos agregar) inofensivo. Para ello, es
necesario que reniegue de sus desvíos, y de sus orígenes. Tierra adentro deja
de ser un refugio posible a las asimetrías de la civilización para convertirse en
el mal. Solo de esta manera, Fierro puede acceder al sitial literario, y
convertirse en libro canónico, y símbolo.

12
Cuarta parte: Del mirar, el mirarse, y algunas de sus
consecuencias
...la mímesis era un proceso extraño que se introduce en la economía de signos culturales del
colonialismo como una de sus operaciones más astutas y a su vez más riesgosas. La idea era que el
colonizado se identifique en las imágenes de identidad que le ofrecían nociones tales como civilización,
progreso, razón, racionalidad, orden, etc. En ese sentido se podía explicar la demanda dirigida a los
nativos para que hagan un esfuerzo mimético con los valores civilizatorios. xxxiii
HISTORIAS DE LA TEORÍA. CRÍTICA POSCOLONIAL Y DESPUÉS
Alejandro De Otto
La construcción de la negación étnica es una acción que implica más que
simples palabras. Forma parte de un proceso mucho más complejo y profundo,
el de la colonialidad. Entendemos aquí la colonialidad como uno de los
elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista
[fundado] en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del
mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de
los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia
social cotidiana y a escala societal. xxxiv Creemos que el análisis descolonialxxxv
radica en reflexionar sobre dos aspectos del estudio, de acuerdo a las
categorías de narrador/narrado y mímesis, presentadas en sendos epígrafes
citando a Alejandro De Otto.
A diferencia de las realidades analizadas por los fundadores del
movimiento crítico conocido como poscolonial, Franz Fanon, Edward Said y
Homi Bhabhaxxxvi, el caso argentino presenta algunas particularidades.
Repensar la fundación bicentenaria implica desconocer, o ignorar, el carácter
conquistador: volviendo a la primera parte de este trabajo, Argentina se
construye sobre un olvido, el del genocidio indígena. Esa construcción se ve
cimentada y codificada culturalmente a través de extensa literatura, narración a
cargo de autores que, en función de su condición de colonizados, miraron el
“color local” con ojos de otros: los de Europa. En la confrontación simbólica
sobre la mirada, nunca fue una opción el mirarse con ojos propios, ya que la

13
disyuntiva versó entre francófilos o hispanistas, “civilización o barbarie”. La
construcción cultural de un Otro constituyente se volcó a la creación de un
enemigo interno: primero los nativos, habitantes deshumanizados que, sin
causa aparente, por maldad inherente, asolaban a las poblaciones blancas;
después los gauchos, salvajes y nómadas como aquellos, hasta que el alambre
los encarriló volviéndolos, pararadojalmente, símbolo. Tanto unos como los
otros, narrados por narradores que a la vez fueron narrados por otro. Voces
mimetizadas con los valores de la conquista. La negación de la gran presencia
indígena y originaria en las raíces de la identidad nacional tienen que ver con el
sentimiento de vergüenza que se despierta en aquél que quiere verse reflejado
en una imagen ajena.
Quizás todo este análisis pueda resumirse en una relectura crítica a todo
lo que esconde en realidad el título elegido por Jorge Monteleone, ya citado en
estas páginas, y publicado en la antología que festeja el Bicentenario: “Una voz
para el desierto argentino”. El desierto como gran arquetipo nacional, el del
espacio vacío a ser cargado de contenido, en todas sus formas. La fundación
de un país sobre un pasado heroico en un escenario que fue la nada, el gran
olvido. Nunca se trató, en definitiva, de escuchar, o de mirar la posibilidad de la
propia expresión. Se trató y se trata, teniendo en cuenta la permanencia del
enemigo interno en cada disputa política; teniendo en cuenta el no lugar de las
comunidades campesinas y su realidad de extranjeros en la propia tierra, de
crear una voz para aquellos a los que no se quiere dejar expresar la propia, por
ambición, codicia, o vergüenza.

14
Notas
i RENAN, Ernest, ¿Qué es una nación?, en BHABHA, Homi K., Nación y Narración, Buenos
Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010. p. 35
ii ELÍADE, Mircea, Mito y realidad, Barcelona: Editorial Labor S.A. 1992 p. 28
iii DE OTTO, Alejandro, Historias de la Teoría. Crítica poscolonial y después (Pasado por-venir,
Revista de Historia 2007-2008). Aquí propone a Homi Bhabha y a Edward Said como los
precursores en esta idea, seguido luego por Walter Mignolo, a partir de los textos de Enrique
Dussel y Aníbal Quijano. De hecho, el colectivo de pensamiento que reúne a estos últimos se
denomina “Modernidad/Colonialidad”.
iv RENAN, Ernest, op. cit. p. 25
v http://lavaca.org/notas/qom-huelga-de-hambre-en-la-9-de-julio/
vi ALBA RICO, Santiago, Crímenes de Guerra, Comité de Solidaridad con la Causa Arabe,
Madrid, 2003 (Extracto en Rebelion.org)
vii Marcos Sastre fue dueño de la “Librería Argentina”, en cuyos cuartos anexos se organizó el
Salón Literario, cuna de la luego denominada Generación del ’37. (Introducción a La Cautiva,
Norma, 2003)
viii ROJAS, Ricardo, “Vida de Esteban Echeverría”, en Historia de la literatura argentina, pp.
165-166
ix VIÑAS, David, Literatura argentina y política I. De los jacobinos porteños a la bohemia
anarquista, Buenos Aires: Santiago Arcos Editor, p.16
x ECHEVERRÍA, Esteban, La cautiva – El matadero, Buenos Aires: Grupo Editorial Norma,
2003 p.45
xi SARLO, Beatriz, En el origen de la cultura argentina: Europa y el desierto, en Escritos sobre
literatura argentina, Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores
xii Para un desarrollo detallado del camino intelectual alrededor del binomio “Yo-Tú”, ver
ADAMOVSKY, Ezequiel, La alteridad de lo propio: el conocimiento y el “otro” en la constitución
de identidades. Apuntes teóricos para el trabajo historiográfico, en Entrepasados Nº 15, 1998
xiii En referencia a la frase “El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión...” en
SARMIENTO, Domingo Faustino, Facundo, Buenos Aires: Colihue, 2002 p. 29
xiv ALBA RICO, Santiago, en Edward Said: La palestina afónica, CSCA:
http://www.nodo50.org/csca/agenda2003/alba_10-10-03_said.html
xv DE OTTO, op. cit pp. 91 y 102
xvi ECHEVERRÍA, Esteban, op. cit. p. 50
xvii SARMIENTO, D.F., op. cit, p. 30
xviii ECHEVERRÍA, E. op. cit. pp. 57, 59 y 62
xix Íbid., p 81
xx Íbid., p. 108
xxi Íbid., p. 113
xxii SARLO, B. op. cit. p 25

15
xxiii citado en FANCHOVICH, Miguel, Ríos que fluyen hacia la jungla, Ensayo de maestría.
xxiv BORGES, Jorge Luis y GUERRERO, Margarita, El “Martín Fierro”, Madrid: Alianza Editorial,
1999 p. 13
xxv 200 años de poesía argentina / edición liteararia a cargo de Jorge Monteleone, Buenos
Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2010 p.16
xxvi BORGES, J.L. op. cit. p. 31
xxvii 200 años..., p. 15
xxviii GÜIRALDES, Ricardo, Don Segundo Sombra, Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 1955 p.
198
xxix HERNÁNDEZ, José, Martín Fierro / ilustrado por Roberto Fontanarrosa, Buenos Aires:
Ediciones de la flor, 2004
xxx Íbid, p. 92
xxxi MATURO, Graciela, La razón ardiente. Aportes a una teoría literaria latinoamericana. Ed.
Biblos p. 50
xxxii De acuerdo al significado que da a este término Graciela Maturo, siguiendo a C.G. Jung.
Op. cit. p. 32
xxxiii DE OTTO, op. cit. p. 92
xxxiv QUIJANO, Aníbal, Colonialidad del Poder y Clasificacion Social, en Journal of World-
Systems Research, 2000 (Disponible en Internet)
xxxv La categoría de “descolonial” para referirse a un actuar que reconstruya un saber a partir de
categorías propias se usa de acuerdo al uso que le da Walter Mignolo en Últimas noticias de
Colón, revista MU Nº 44, mayo de 2011
xxxvi De acuerdo a De Otto, Mignolo y otros.