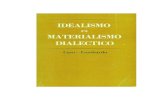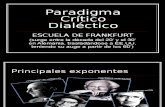EL JUEGO DIALÉCTICO ENTRE CONSERVACIÓN Y CAMBIO EN EDUCACIÓN
-
Upload
eladio-hernan-vargas-fornes -
Category
Documents
-
view
17 -
download
0
description
Transcript of EL JUEGO DIALÉCTICO ENTRE CONSERVACIÓN Y CAMBIO EN EDUCACIÓN
-
EL JUEGO DIALCTICO ENTRE CONSERVACIN Y CAMBIO EN EDUCACIN
Visitacin Pereda Herrero - Universidad de Deusto
LOS CAMBIOS EDUCATIVOS SON NECESARIOS E INEVITABLES, ya que la institucin educativa es, utilizando la terminologa acuada por Bronfenbrenner desde una perspectiva ecolgica, un subsistema del sistema social.1 Las fronteras entre ambos, sistema y subsistema, son permeables, por lo que las transformaciones econmicas, culturales, cientficas e ideolgicas que se producen en la sociedad penetran por todos los poros de la escuela. Al mismo tiempo, el sistema educativo reacciona ante los cambios externos que considera un impedimento para alcanzar los fines que se propone. As se establecen relaciones de interdependencia entre los dos cuadros de accin, esto es, entre la sociedad y la escuela, fciles de comprobar echando la vista atrs hacia un pasado an reciente. En efecto, durante la dcada de los sesenta, caracterizada por el crecimiento econmico que sigui a la reconstruccin de los pases despus de la Segunda Guerra Mundial, se incrementaron notablemente los recursos pblicos destinados a la educacin, intentando con ello extender los beneficios de sta a todos los ciudadanos, reducir a travs de ella las desigualdades existentes entre los diferentes sectores sociales y plantear una etapa bsica y obligatoria, con un currculum comn, hasta los 15-16 aos. Fue una fase de progreso y optimismo. Sin embargo, la crisis econmica que se desencaden a partir de 1973 produjo una desaceleracin del crecimiento econmico y un incremento del desempleo que afect principalmente a los jvenes y a los trabajadores menos cualificados. Todo ello hizo que se incrementara la demanda de la educacin postobligatoria y universitaria. En este contexto de recesin econmica, durante los aos ochenta, la educacin vio peligrar la prioridad que le haba sido otorgada aos atrs en la distribucin del gasto pblico. Los objetivos sociales igualitarios que le fueron atribuidos en la dcada anterior se tieron de pesimismo. Era el resultado de la constatacin de que, si la educacin haba acabado afectando a todos los niveles sociales, lo cierto es que no haba modificado significativamente las diferencias existentes entre ellos.2 Tambin, a lo largo de la dcada de los ochenta, ante la incertidumbre sobre el futuro, el aprendizaje pas a considerarse como un proceso permanente a lo largo de toda la vida y el aumento de los movimientos migratorios hizo que se plantease el tema de la educacin de las minoras tnicas y culturales. Adems, continuaron los esfuerzos para la integracin de los alumnos con discapacidades y continuaron los estudios sobre el currculum y la funcin de los docentes se convirti en objeto de gran preocupacin. Se fue haciendo cada vez ms evidente la importancia de los contextos no formales e informales en el aprendizaje humano, lo que oblig a pensar en la necesidad de que los centros escolares adoptaran estructuras organizativas que posibilitasen el fomento de su relacin con el entorno social. Al final de los aos 80, la salida de la depresin econmica hizo que nuevamente la inversin en educacin fuera considerada una lnea de accin prioritaria para favorecer el desarrollo. Durante la dcada de los 90 y hasta el momento actual, han continuado producindose una serie de cambios. Hoy vivimos en tiempos paradjicos. Mientras las fuerzas de la globalizacin reducen el mundo y nos hacen cada vez ms interdependientes, los nacionalismos siguen dividiendo a los seres humanos. Ahora la informacin conduce
1 U. Bronfenbrenner, La ecologa del desarrollo humano, Barcelona, Paids, 1987. 2 G.S. Papadopoulos, Education 1960-1990. The OECD Perspective. Pars, OCDE, 1994.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 2
a la economa y el individualismo y el consumismo amenazan los lazos tradicionales de cohesin social. Los cambios que se estn produciendo en la sociedad han deshecho el consenso en torno a los valores que se han de transmitir. Estas tendencias tienen un profundo y confuso impacto en la educacin. Sin embargo, en medio de esta complejidad, parece existir un acuerdo compartido internacionalmente acerca de la necesidad de cambio en las escuelas. Cambio que ha de contemplar la estructuracin y desarrollo de los contenidos curriculares, la integracin cultural, religiosa y tnica, los cambios demogrficos y familiares, la preparacin de los alumnos para enfrentarse a un mundo laboral de difcil acceso y continuamente cambiante y la necesidad de una educacin en valores que, al mismo tiempo que desarrolle criterios ticos autnomos, forme para la tolerancia en una sociedad plural en sus creencias y convicciones. En definitiva, como afirma Lesourne, reforzando la idea de la necesaria relacin entre el sistema social y el sistema educativo y refirindose al momento presente, es posible que est en gestacin una nueva sociedad: una sociedad saturada de informacin, impregnada de ciencia y de tcnica, abierta sobre el mundo; una sociedad caracterizada por la diversidad de situaciones individuales [], marcada por la variedad de sus ritmos [], una sociedad vida de capacidades en perpetua renovacinUna sociedad que tambin podra llamarse sociedad de educacin o de formacin []. Para esta nueva sociedad va a tener que emerger un nuevo sistema educativo.3 HACIA UNA DEFINICIN DEL CAMBIO No resulta fcil llegar a una conceptualizacin del cambio, entre otras razones debido a que las investigaciones sobre los procesos de cambio planificado en la educacin son bastante recientes. Michel Fullan seala cuatro fases:4
1. Primera fase (aos 60). Se puso el nfasis en la adopcin de materiales curriculares. Etapa de gran desarrollo de innovaciones curriculares. 2. Segunda fase (aos 70). Se constat el fracaso de las innovaciones puestas en marcha en el perodo anterior, llegndose a la conclusin de que el cambio en el currculo no transformaba, slo por s, la prctica de los profesores, sino que deba ir acompaado de otros cambios que afectasen a variables como la formacin del profesorado o los materiales y recursos educativos. Adems, se cay en la cuenta de la necesidad tanto de reflexionar sobre la razn de ser del cambio, como de evaluar su desarrollo. 3. Tercera fase (1977-1985). Perodo de xito en el diseo y realizacin de los cambios educativos. Se recogieron y analizaron las experiencias negativas de la etapa anterior, producindose avances en la investigacin sobre la eficiencia en las escuelas, la calidad de la enseanza y la importancia de la gestin de los centros docentes. Tambin se impulsaron nuevos programas relacionados con la mejora en las escuelas, con la finalidad de evitar la ruptura entre las conclusiones de la investigacin educativa y los proyectos de cambio educativo.
4. Cuarta fase (1986-aos 90). Se alcanz una mayor comprensin de las reformas estructurales y globales. El cambi sigui dos direcciones principalmente. La primera, llamada intensificacin, supuso
3 J. Lesourne, Educacin y Sociedad: los desafos del ao 2000, Barcelona, Gedisa, 1993, p. 227. 4 M. Fullan, The New Meaning of Educational Change, Londres, Casell, 1991.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 3
una mayor precisin en el currculo, en los textos y en los sistemas de enseanza. La segunda, denominada reestructuracin, puso el nfasis en el papel de los profesores, en el liderazgo pedaggico, en la gestin de los centros y en la construccin de una nueva cultura de colaboracin en la escuela. Por su parte, Hopkins y Lagerweig sealan que la fase actual, denominada gestin del cambio, es la ms difcil y productiva de todas.5 En ella, investigadores y profesores se esfuerzan por hacer confluir sus esfuerzos, crear sinergias, coordinar estrategias y aplicarlas a la realidad de los centros educativos. Los proyectos de mejora de la escuela constituye un buen ejemplo de ello. De una forma global, el cambio es entendido hoy como un proceso que se prolonga a lo largo del tiempo, que debe ser conocido, analizado, gestionado y evaluado.6 En efecto, se han de comprender los factores y las condiciones que determinan la consecucin de los objetivos previstos en los cambios impulsados, los cuales giran normalmente alrededor de la mejora de la calidad de la enseanza. Esta no es la nica forma de conceptualizar el cambio, el cual constituye genricamente un movimiento de una realidad social a otra, cualquiera que sta sea. Sin embargo, al adoptarla aqu, se pretende recortar el campo semntico del trmino cambio, reforzando su rea de aproximacin semntica al concepto de innovacin, como un tipo de cambio especfico, aqul que encierra una tentativa que procura, consciente y deliberadamente, introducir un cambio en el sistema, con la finalidad de mejorarlo.7 En las sociedades actuales, ideolgicamente plurales, coexisten distintas maneras de entender la calidad de la enseanza y de organizar el cambio en educacin. No obstante, a pesar de la notable polisemia de ambos trminos, los mismos integran en este trabajo a todos aquellos intentos que comparten el deseo de mejorar la educacin que se imparte en los centros educativos. En cada caso, el paradigma de partida que se adopte determinar la direccin y sentido que se imprimir a la mejora, as como las estrategias concretas que se utilizarn para conseguirla. En ese sentido, Marchesi y Martn identifican cuatro vectores alrededor de los cuales se definen las distintas ideologas sobre la calidad de la educacin. Se trata de la eficiencia, equidad, variedad y eleccin.8 En cuanto a las ideologas, Marchesi diferencia, en el mbito educativo, tres principales: la liberal, la igualitarista y la pluralista.9 Una distincin fundamental entre ellas radica en su concepcin del servicio pblico de la educacin. Mientras que para la ideologa liberal la educacin es un bien individual, su gestin ha de ser asumida preferentemente por la iniciativa privada y su distribucin ha de regirse por las leyes del mercado, tanto para la ideologa pluralista, como para la igualitaria, la educacin es un bien pblico que debe asegurarse para todos los ciudadanos de forma semejante, de modo que favorezca una mayor igualdad y una sociedad ms integrada y cohesionada y ha de ser planificada y gestionada a travs de instituciones sometidas al control pblico. TIPOS DE CAMBIOS EDUCATIVOS
5 D. Hopkins y N. Lagerweig, The school improvement knowledge base, en D. Reynols et al. (Eds.), Making Good Schools. Linking School Effectiveness and School Improvement, Londres, Routledge, 1996. 6 A. Marchesi y E. Martn, Calidad de la enseanza en tiempos de cambio, Madrid, Alianza, 1998, p. 77. 7 OCDE, La gestion de linnovation dans lenseignement, Pars, OCDE, 1972, p. 33. 8 A. Marchesi y E. Martn, op. cit. 9 A. Marchesi, Quality education for all students. Seminario Internacional sobre Combating Failure at School, Alexandroupoles, OCDE, 1996.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 4
Los cambios educativos son muy diversos. Marchesi y Martn seleccionan siete criterios de anlisis de cara a conseguir una mejor descripcin de los distintos tipos de cambios: origen, entrada, forma, perspectiva, mbito, extensin y efectos.10 En cuanto a su origen, los cambios pueden iniciarse de arriba-abajo o de abajo-arriba, esto es, pueden partir de la administracin educativa o de grupos o equipos de profesores. El primer modelo ha recibido fuertes crticas por olvidar o marginar la participacin en el cambio. No en vano, como alerta Glatter, son precisos varios aos para que una innovacin planificada superiormente se constituya en normas y rutinas, de modo que se vuelvan parte integrante del trabajo escolar.11 Y ello, porque una cosa es que el individuo se reajuste a cambios que l mismo contribuy a realizar; y otra completamente diferente tenerse que ajustar a sus sistemas internos de defensa para adaptarse a los cambios provocados por agentes exteriores.12 El problema es grande porque hay que tener en cuenta en los procesos de cambio la espesura del universo cultural y pedaggico de los profesores, en el sentido de un universo en el que se juntan y se articulan elementos de sus vidas de ciudadanos socialmente construidas (universo cultural) y elementos institucionalmente construidos (universo pedaggico) y pedaggicamente operantes.13 Cuando eso no ocurre, se puede someter a los profesores a una adopcin forzada de la innovacin, la cual se arriesga a ser superficial y efmera, ya que representa ms un acto de obediencia que un acto de identificacin o de asimilacin.14 El segundo modelo, esto es, el modelo de abajo-arriba, tiene el riesgo de quedarse demasiado aislado, de perder el posible apoyo de la administracin y de no incorporar las innovaciones de forma estable a la institucin escolar. Hargreaves y Hopkins destacan la importancia de la combinacin de ambos modelos como la estrategia ms adecuada para el cambio, ya que, respetando la autonoma de cada centro escolar, facilita y refuerza los proyectos de mejora y de cambio.15 Respecto al segundo criterio de anlisis del cambio, la entrada, ste puede focalizarse en determinados aspectos, que sirven de motores para producir modificaciones y mejorar, en ltima instancia, el proceso de enseanza y aprendizaje. Hay otros cambios que, aunque limitados a un aspecto del sistema, desencadenan un conjunto de transformaciones. Por su forma, los cambios pueden ser planificados o espontneos. Los primeros cuentan con un anlisis previo de las condiciones, con un programa elaborado y con el seguimiento de su desarrollo. Los segundos no. Mientras que los cambios estructurales y la mayora de los que se realizan en los centros suelen ser planificados, los espontneos surgen principalmente en la prctica docente y en el trabajo cotidiano de los equipos de profesores.
10 A. Marchesi y E. Martn, op. cit., 1998, p. 80. 11 R. Glatter, A Gesto como meio de Inovao e Mudana nas Escolas, en A. Nvoa (Coord.), As Organizaes Escolares em Anlise, Lisboa, Publicaes Dom Quixote, 1992, p. 146. 12 J. Elliot, Des systmes sociaux comme dfense contre lanxit de perscution. Contribution ltude psychanalytique des processus sociaux, en A. Levy, Psychologie Sociale. Textes fundamentaux, vol. II, Pars, Dunod, 1968, p. 546. 13 A. Benavente, Escola, Professores e Processos de Mudana, Lisboa, Livros Horizonte, 1990. 14 A.M. Huberman, Como se realizam as Mudanas em educao: Subsdios para o Estudo da Inovao, San Pablo,
Cultrix, p. 47. 15 A. Hargreaves y D. Hopkins, The Empowered School, Londres, Casell, 1991.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 5
Las perspectivas se refieren a la manera de entender cmo se produce el cambio en la institucin escolar. La mayora de los estudios sealan tres principales: la tecnolgica, la cultural y la micropoltica. La primera coincide con el modelo centralizado o de arriba-abajo descrito anteriormente. La segunda entiende los cambios educativos fundamentalmente como cambios en la cultura de las organizaciones. Por ltimo, la tercera asume la inevitable conflictividad del cambio y estudia los intereses de los distintos colectivos, la negociacin de los problemas y la bsqueda de soluciones compartidas. Ninguna de las tres perspectivas es ms valiosa que las otras. Un enfoque que incorpore las tres perspectivas proporciona ms indicaciones en el proceso de cambio. El mbito se refiere al lugar del sistema educativo hacia donde se orientan los cambios: la estructura, los centros o el aula. En cuanto a la extensin, tanto las reformas que se dirigen a la estructura del sistema, como las que lo hacen al centro o al aula, pueden presentar un carcter global o abordar un aspecto parcial del mismo. Los estudios sobre el cambio educativo suelen orientarse hacia cambios globales, ya que los parciales son ms simples de realizar, pero tienen el riesgo de producir efectos no deseados o de limitar el alcance de la transformacin por no contemplar otros cambios en paralelo. Finalmente, los efectos de los cambios pueden ser directos o indirectos. Los directos se refieren a los objetivos que explcitamente se pretenden, los indirectos son los que se producen sin estar inicialmente previstos. CMO SE PRODUCE EL CAMBIO EDUCATIVO? El modelo de anlisis aqu adoptado para el estudio del cambio educacional se inspira en la concepcin de la escuela como organizacin. Esto implica verla como una institucin integrada en un contexto local y dotada de una autonoma relativa, ya que mantiene una relacin de dependencia con la sociedad y sus estructuras socio-culturales y educativas. Adems desarrolla mltiples interacciones, tanto en su interior como tambin de interrelacin con la comunidad de la que forma parte y posee una cultura interna propia, esto es, un conjunto de significados, creencias y valores compartidos colectivamente, que la dota de identidad y la convierte en diferente de todas las otras escuelas. En palabras de Nvoa, las escuelas constituyen una territorialidad espacial y cultural, donde se expresa el juego de los actores educativos externos e internos.16 Este enfoque comparte la idea expresada al inicio de este artculo de que la escuela es un sistema que forma parte de otro mayor, el sistema educativo, el cual a su vez se integra en el sistema social. Afirmar que la escuela es un sistema significa reconocer que es un conjunto complejo de elementos relacionados entre s, que comparten algn objetivo, en funcin del cual se organizan.17 Cualquier cambio en uno de esos elementos repercute en los otros. Al mismo tiempo, el todo no se reduce a las partes. En efecto, del todo emergen cualidades que no estn presentes en cada una o incluso en ninguna de las partes que lo componen, consideradas separadamente. Son cualidades que resultan de los procesos de interaccin y de organizacin entre las partes y el todo. En este sentido, cada unidad del sistema goza de una doble identidad: la propia, en cuanto unidad y la comn, como componente de un sistema.18
16 A. Nvoa, Para uma anlise das instituies escolares, en A. Nvoa (Coord.), As Organizaes Escolares em Anlise, Lisboa, Publicaes Dom Quixote, 1992, p. 16. 17 J. Rosnay, O Macroscpio para uma Viso Global, Lisboa, Editora Arcdia, 1977. 18 E. Morin, Cincia com Conscincia, Mem Martins, Publicaes Europa-Amrica.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 6
La escuela, como sistema abierto que es, posee un dinamismo organizacional, es activa y evoluciona en el tiempo, sin perder, por ello, su identidad.19 As, al hacer parte de los sistemas sensibles y permeables al medio, se (re)adapta sucesivamente a las modificaciones que se producen en ste, adems de hacerlo tambin como consecuencia de sucesos que ocurren en su interior. Cambiar es la forma de garantizar su supervivencia, de durar. No obstante, como todos los sistema abiertos al medio que les rodea, con el que mantienen un intercambio de informacin y de accin, tambin se ve obligada a mantener internamente una estabilidad, un equilibrio. Es la homeostasis, mediante la cual el sistema tiende a amortiguar las variaciones del medio exterior y hace reinar en su interior sus propias constancias.20 Cmo mantener la estabilidad y, simultneamente, adaptarse a transformaciones del entorno? Al igual que todo sistema, la escuela presenta dos procedimientos internos de funcionamiento: ante cualquier modificacin que la afecta, se accionan en ella procesos de retro-accin de sentido opuesto que pretenden, por un lado, salvaguardar su integridad, mantenindolo en estado estacionario (retro-accin negativa), o impulsan la tendencia al cambio (retro-accin positiva). Al intentar equilibrar estas dos tendencias, la resistencia al cambio y la tendencia al mismo, la escuela se auto-organiza y se auto-produce, en una expresin de autonoma. La autonoma sistmica implica dependencia, ya que un sistema abierto es un sistema que puede alimentar su autonoma, pero a travs de la dependencia en relacin al medio exterior.21 La institucin escolar funciona no slo condicionada por su propia estructura funcional, sino tambin sujeta a circunstancias exteriores. La unin de las dos nociones, autonoma y dependencia, atribuye significado a la auto-produccin: sta no prescinde, de ningn modo, de la relacin de dependencia con el exterior, sino que la incorpora. Los alumnos que salen de la escuela revitalizan el medio, influyendo en la regeneracin del sistema. En paralelo, los sucesos externos impregnan el medio circundante de informacin, acabando sta por introducirse en la institucin escolar, a travs de los propios alumnos que en ella entran, haciendo el respectivo procesamiento en sntesis nuevas. Contribuyen, de este modo, para su revitalizacin. Tanto la informacin que de ella sale, como la que en ella entra, son indispensables para su supervivencia. Sin las mismas, la escuela entrara en un proceso de declive, desintegrndose a s misma. Por tanto, estn siempre presentes en la escuela, como en cualquier sistema abierto, dos tendencias antagnicas, en sincrona sistmica: una se orienta hacia la conservacin, como requisito de estabilidad, mientras que la otra lo hace hacia el cambio. Se equilibran por procesos internos de regulacin interdependientes. Es la constancia. Es el ciclo de la continuidad. En contrapartida, los sucesos perturbadores agreden al sistema: potencian tensiones. Es el tiempo de la ruptura. El juego dialctico de las dos tendencias puede significar el salto hacia estados originales de complejidad superior. Es ah donde se produce el aprovechamiento de la ruptura para la evolucin, para el desarrollo. Sin embargo, son posibles otros resultados del mismo juego dialctico: que el sistema, incapaz de superar
19 J.L. Le Moigne, La thorie du Systme Gneral - Thorie de la Modlisation, Pars, Presses Universitaires de
France, 1990. 20 E. Morin, op. cit., p. 122. 21 Ib., p. 157.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 7
las contradicciones, regrese a formas ms elementales o que venza en l la resistencia y regule su funcionamiento reponiendo lo establecido. De cualquier forma, todo sistema tiene un potencial creador. En efecto, la novedad hace surgir retro-acciones positivas que impulsan la tendencia hacia ella. Se desencadenan tambin iniciativas espontneas que, por ensayo y error, buscan soluciones nuevas. No obstante, la innovacin, esto es, la asimilacin de lo nuevo, es un largo proceso que implica organizacin-desorganizacin-(re)organizacin. En sntesis: creacin. Adems, como afirma Rosnay,22 la creacin exige duracin y, mientras que todo proceso determinista es previsible, reversible, la libertad del acto creador le convierte en imprevisible e irreversible. Son diametralmente opuestos. As, el instante de la creacin es un instante histrico, el de la copia no pasa de banal.23 ETAPAS DEL PROCESO DE CAMBIO Aunque el proceso innovador concebido y planificado por entidades exteriores a la escuela est impregnado de imprevisibilidad, es posible identificar en l tres etapas:24 1. Concepcin del proyecto de innovacin. Abarca el tiempo dedicado al diseo o elaboracin de la innovacin. El diseo habr de explicitar los objetivos del cambio, su alcance, las estrategias ms adecuadas para conseguirlo, el tiempo previsto y los recursos disponibles. Su inicio viene marcado normalmente por la constatacin de un problema o de una disfuncin en la actividad educativa o por la voluntad de conseguir una mejora en la educacin. Fullan seala como caractersticas que contribuyen al xito de esta fase: la relevancia (necesidad, utilidad y claridad de la innovacin), la preparacin (capacidad de los centros y de los individuos para comprender y aplicar los cambios propuestos) y los recursos (medios necesarios para el desarrollo del cambio).25 2. Desarrollo del proyecto. Etapa central del proceso de cambio. En ella las dificultades se manifiestan y es preciso enfrentarse con los conflictos habituales de cualquier innovacin. Marchesi y Martn citan como factores bsicos que afectan a esta etapa: la claridad de los objetivos, un liderazgo eficiente, la gestin del cambio y del desarrollo organizativo, la implicacin de los profesores, el apoyo y asesoramiento, el trabajo en equipo y la interaccin informal.26 En esta etapa, Correia distingue diferentes momentos: 27 a) Seduccin de lo nuevo. Lo nuevo, que rpidamente seduce, simboliza la autoproduccin creadora. Es un momento temporal de corta duracin, que facilita la emergencia de expectativas, de optimismos comportamentales e, incluso, de disponibilidades recelosas. b) Conflicto latente. Se desencadenan iniciativas espontneas, eventualmente creativas, bsqueda de soluciones nuevas, por ensayo y error. Se trata de manifestaciones comportamentales de los primeros
22 J. Rosnay, op. cit., p. 190. 23 Ibidem. 24 E. Correia, Inovao educacional, Oporto, Areal Editores, 1994. 25 M. Fullan, The New Meaning of Educational Change, Londres, Casell, p. 63. 26 A. Marchesi y E. Martn, op. cit., 1998, p. 87. 27 E. Correia, op. cit., p. 52.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 8
que adoptan la innovacin, cuyos universos conceptuales sintonizan mejor con el contenido de lo nuevo. Por otro lado, se producen comportamientos de actores que, optando por la obediencia a sus superiores jerrquicos, encubren sus propios conflictos. Convergen, por tanto, en el terreno, la adhesin por compatibilidad con cuadros innovadores, la disimulacin y la aceptacin efmera sustentada en referencias nuevas, sin tiempo suficiente de gestacin para que sean realmente asumidas. c) Conflicto manifiesto. La innovacin obliga a la desestructuracin y (re)estructuracin de la propia organizacin. Se establece una relacin catica orden/desorden/organizacin, activada por retroacciones negativas, pero tambin creadora, porque impulsa la tendencia para lo nuevo. Esta fase simboliza el momento temporal del desorden o torbellino de fuerzas contradictorias. Con frecuencia surge la nostalgia, se ponen de manifiesto las mentalidades conservadoras y los estereotipos se convierten en refugios que ofrecen seguridad. No obstante, tambin se constituyen grupos de opinin por parte de los primeros adoptantes de lo nuevo, que funcionan como referentes de acciones ejemplares e impulsan sucesivas adopciones. 3. Institucionalizacin del cambio. Se corresponde con el momento en que las innovaciones dejan de ser algo especial en el centro educativo y se incorporan al funcionamiento normal de la organizacin escolar, a su estructura. En l se llevan a cabo los procesos de: a) Consolidacin organizacional. Las adopciones sucesivas dan lugar a una nueva organizacin, bajo cuadros de referencia de accin educativa renovados. b) Estabilidad. La nueva organizacin busca su permanencia a costa de una multiplicidad de equilibrios homeostticos. As se cierra el ciclo hasta que un nuevo mensaje perturbador suscite otra vez la creacin. Por su parte, Fink y Stoll identifican tres grandes etapas en los procesos de innovacin educativa que tienen su origen en las escuelas: 28 1. Promocin del cambio. Su ejemplo de cmo promover el cambio est tomado de una investigacin realizada en el instituto Morpeth, al que, por causa de un estigma, los padres no queran llevar a sus hijos.29 Los autores identifican algunas de las mayores contribuciones al cambio en ese centro: la clara visin que el director posea de su tarea, su gran capacidad de comunicacin estratgica y una fuerte determinacin para marcar la diferencia, su actitud accesible, abierta, dialogante, capaz de reconocer los errores, honesta, imparcial; el respeto de todo el equipo directivo por la opinin de los otros, la valorizacin de las aportaciones de sus colegas; el esfuerzo por parte del director y de su equipo por desarrollar una cultura docente que impulsase y respaldase la innovacin; el cambio del estilo de relacin entre el profesorado y el alumnado, del alumnado entre s, entre los profesores y en relacin a la comunidad. 2. Sostenibilidad del cambio. El estudio realizado en el instituto Lord Byron, un centro innovador de Ontario (Canad), proporciona las pistas a los autores sobre los problemas para mantener la
28 L. Stoll y D. Fink, Para cambiar nuestras escuelas, Barcelona, Octaedro, 1999. 29 P. Mortimore et al., The culture of change: case studies of improving secondary schools in Singapore and
England, Londres, Institute of Education, 1999.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 9
innovacin.30 Esta escuela sufri una sobredosis de iniciativas innovadoras, hasta que un rpido descenso en las tasas de matrcula, una serie de cambios en la poltica provincial y local, un considerable movimiento del profesorado y la prdida de personas clave la llevaron a un perodo de entropa hasta que lleg un nuevo equipo directivo que la sac en parte de esa situacin. De esta experiencia destacan, como aprendizajes principales, los siguientes: los promotores de centros innovadores requieren habilidades organizativas, polticas e interpersonales excepcionales, porque es eso lo que les hace avanzar y el reemplazar a esas personas representa la primera crisis para un centro innovador; la seleccin e implicacin del nuevo profesorado es un ingrediente crucial para mantener el cambio ms all de las etapas de euforia inicial; los centros innovadores necesitan la proteccin y el respaldo de la Administracin y de organizaciones como los sindicatos para mantener el cambio frente a las vicisitudes de las presiones del contexto; el mayor desafo para mantener el cambio es contar con la ayuda de la comunidad para encarar los naturales problemas de un centro que est rompiendo un paradigma. 3. Difusin del cambio. El ejemplo para la difusin del cambio lo extraen Fink y Stoll del proyecto de Escuelas Eficaces de Halton (Canad). Algunos elementos clave del mismo que han influido en otros intentos de mejora son: estar orientado a la accin, los cambios concretos en el currculum y la enseanza y el desarrollo escolar y profesional continuos; poner el nfasis en las prioridades seleccionadas por los centros para el desarrollo, destacando la importancia de implicar al profesorado en los esfuerzos de cambio y en la apropiacin del proceso; situar al centro en su contexto histrico, geogrfico y poltico, como foco central del cambio; comprender la importancia de la cultura de las relaciones como algo vital para promover u obstruir el cambio. ANLISIS DEL CONFLICTO DESDE LA ORGANIZACIN ESCOLAR Se puede conceptualizar el conflicto, conforme lo hace Jares, como un tipo de situacin en la que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagnicos o tienen intereses divergentes.31 Pero, el conflicto ha tenido un escaso tratamiento en los estudios clsicos de Organizacin Escolar y, adems, las valoraciones que sobre l inciden suelen ser contradictorias, dependiendo de la racionalidad educativa desde la que son emitidas. De cualquier forma, se resumen a continuacin las tres concepciones sobre el conflicto sostenidas por cada uno de los tres grandes paradigmas de la Organizacin Escolar. 1. Visin tecnocrtica-positivista. Desde ella la gestin de la escuela slo ser estable, facilitada y facilitadora cuando sea posible prever y minimizar los conflictos.32 Por consiguiente, el conflicto es considerado como un elemento que perjudica gravemente al normal funcionamiento de la organizacin. Labor del directivo ser, pues, analizar las causas de los conflictos para evitar que se produzcan. Esta racionalidad se caracteriza por el culto a la eficacia en la gestin de la escuela, que se convierte en el referente principal para la toma de decisiones. A su vez, la eficacia se relaciona con un nulo o bajo nivel de
30 D. Fink, Good schools/Real schools: Why school reform doesnt last, Nueva York, Teachers College Press, 2000. 31 X.R. Jares, Educacin para la paz. Su teora y su prctica, Madrid, Popular, 1991, p. 108. 32 C. Brito, Gesto escolar participada. Na escola todos somos gestores, Lisboa, Texto editora, 1991, p. 26.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 10
conflictividad y de ah su negacin y que las nicas referencias al tratamiento o papel de los conflictos en la organizacin escolar aborden el tema de la gestin de los mismos para mantener el control. Otra caracterstica de esta perspectiva es el papel que juega el conflicto en la relacin teora-prctica. La segunda siempre se considera en relacin a la primera. El conflicto es tratado como un problema terico y se produce en la prctica por una mala planificacin o por una falta de previsin. Tambin esta racionalidad presenta una obsesin ideolgica por la neutralidad, que la lleva a reducir todo tipo de problemas y toma de decisiones a una mera apuesta tcnica. Esta negacin del conflicto supone, en la prctica cotidiana, una toma de decisiones en manos de una minora y consiguientemente la despolitizacin de la institucin y de sus miembros. 2. Visin hermenetico-interpretativa. Desde esta racionalidad el conflicto no se niega, considerndolo inevitable e incluso positivo para estimular la creatividad del grupo. Las causas de los conflictos se atribuyen a problemas de percepcin individual y a una deficiente comunicacin interpersonal, motivos que, aunque pueden provocar conflictos, no agotan las causas posibles ni los explican en toda su complejidad. Esto lleva a Rodrguez a afirmar que en el anlisis de un conflicto debe primar una comprensin global de la estructura del mismo y no nicamente aspectos relativos a uno de sus componentes, por lo que es inevitable tener en cuenta los cuatro elementos que componen su estructura: el contexto o escenario en que se produce, las causas, mviles o intereses que lo producen, los protagonistas y el proceso seguido.33 Se lleva a cabo, desde esta racionalidad, un rechazo de la visin mecanicista propia de la visin tecnocrtica, as como de las dimensiones referentes a la ideologa del control y se sustituyen las nociones cientficas de explicacin, prediccin y control por las interpretativas de comprensin, significado y accin.34 3. Visin desde la perspectiva crtica. El conflicto se considera como un instrumento esencial para la transformacin de las estructuras educativas, como consecuencia de la toma de conciencia colectiva de los miembros de la organizacin. Su trascendencia la pone de manifiesto claramente Galtung, al afirmar que el conflicto puede enfocarse bsicamente como una de las fuerzas motivadoras de nuestra existencia, como una causa, un concomitante y una consecuencia del cambio, como un elemento tan necesario para la vida social como el aire para la vida humana.35 El afrontamiento positivo del conflicto se considera importante no slo para mejorar el funcionamiento de la organizacin, crear un buen clima organizacional o fomentar la creatividad, sino tambin para favorecer la cultura organizacional colaborativa. Desde esta racionalidad se rechaza tambin la visin instrumental de la enseanza que se detiene nicamente en los resultados o productos obtenidos por el centro escolar en funcin de los objetivos
33 X. Rodrguez, El conflicto. Naturaleza y funcin en el desarrollo organizativo de los centros escolares, en G. Domnguez y Mesanza, J. (Coords.), Manual de Organizacin de instituciones educativas, Madrid, Editorial Escuela
Espaola, 1996,p. 241 y 242. 34 W. Carr y S. Kemmis, Teora crtica de la enseanza. La investigacin-accin en la formacin del profesorado,
Barcelona, Martnez Roca, 1986, p. 88. 35 J. Galtung, Hacia una definicin de la investigacin sobre la paz, en UNESCO, Investigacin sobre la paz. tendencias recientes y repertorio mundial, Pars, Unesco, 1981, p. 11.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 11
previamente establecidos. Y desde ella se hace hincapi en diferenciar las dos dimensiones de la organizacin, la nomottica (predecible, gobernable, oficial y formal) y la ideogrfica (impredecible, informal).36 La realidad organizativa de los centros educativos se configura a travs de la dialctica entre lo formal y lo real, lo micro y lo macro, la reproduccin y las resistencias. Desde este trabajo, sin renunciar a planteamientos y estrategias del paradigma interpretativo, se defiende que es la racionalidad sociocrtica la ms adecuada para una mejor comprensin de la complejidad de las organizaciones educativas, en general, y de su naturaleza conflictiva, en particular. LA NATURALEZA CONFLICTIVA DE LA ESCUELA La naturaleza conflictiva de la escuela viene determinada tanto por la componente macroestructural en la que se sita el sistema educativo, como por las caractersticas propias de ser una organizacin con una determinada naturaleza y relaciones micropolticas. En efecto, como afirma Beltrn, la naturaleza conflictiva de la escuela se explica por el emplazamiento de los centros, derivado de su condicin institucional, en el seno de la macropoltica escolar, delimitada por las relaciones existentes entre el Estado, la Administracin y la sociedad civil; a la vez que su dimensin micropoltica, determinada por las relaciones, por igual peculiares, entre profesores, currculum y estructuras organizativas.37 La escuela, como cualquier organizacin, implica una compleja red de relaciones que se inscriben en campos de prcticas, cuyo cruce delimita, en torno a s, el espacio organizativo. Adems, en ella ocurren cosas. Estas cosas y el modo como ocurren dota de identidad a la escuela. La institucin escolar muestra cotidianamente la tensin entre personas y grupos que sostienen diferentes posiciones y atribuyen valores heterogneos al hecho educativo. Sin embargo, una escuela integrada en una sociedad democrtica, ha de ser ella tambin democrtica, fundada en la participacin de todos, es decir, en la intervencin de cualquiera en los asuntos que afectan al conjunto de la comunidad. Y en ella es inevitable la existencia de los conflictos y no son tolerables las pretensiones de su disolucin, porque democrtica significa a la vez plural (por su constitucin) y pluralista (por su intencin). En la escuela, el conflicto entre sectores e intereses debe manifestarse y ser regulado de manera que la tensin entre el consenso y el disenso genere una resultante que es la accin institucional.38 La democracia no es un rgimen poltico sin conflictos, sino un rgimen en el que los conflictos son abiertos y negociables segn reglas de arbitraje conocidas.39 Por ello, toda organizacin con un funcionamiento democrtico, requiere de la comunicacin en su seno. Esta permite la expresin del conflicto y adems, a menudo, lo genera, al confrontar valores y principios de actuacin. As, constituye la base de la democracia, implicando a todos, permitiendo que cada uno se pronuncie como sujeto manteniendo sus divergencias frente al resto, reforzando su identidad, esa identidad que slo puede construirse desde la diferencia. De este modo, la comunicacin hace tambin a la organizacin, porque recrea permanentemente el vnculo entre quienes la integran.40
36 E. Hoyle, The Politics of School Management, Sevenoaks, Hodder and Stoughton, 1986. 37 F. Beltrn, Poltica y reformas curriculares, Valencia, Universidad de Valencia, 1991, p. 225. 38 Ch. Mouffe, Deconstruction and Pragmatism, Londres, Routledge, 1996. 39 P. Ricoeur, S mismo como otro, Madrid, Siglo XXI, 1996. 40 F. Beltrn, Escuela democrtica. Comunicacin y Conflicto, en Cuadernos de Pedagoga, , 258 1998, pp. 80-87.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 12
El sujeto de la organizacin no es un ente abstracto; su subjetividad, su modo peculiar de ser sujeto, se define por el cruce de relaciones que constituyen la organizacin. As, se siente sujeto de la organizacin en la misma medida en que asigna a otros la condicin de exclusin respecto a esa misma circunstancia. Es precisamente esa distancia, erigida desde la autoidentificacin, la que hace posible la comunicacin y, en consecuencia, la que genera el conflicto, esto es, la propia dinmica de la organizacin y su posibilidad de cambio. De ah que la pretensin de acabar con la emergencia del conflicto llevara a la muerte misma de la organizacin. Toda organizacin es potencialmente democrtica, porque en toda organizacin existe un grado mnimo de comunicacin como elemento constituyente e ineludible de su materialidad. No obstante, el formato organizativo de las escuelas guarda relacin con la mayor o menor proliferacin de los conflictos, as como con las estrategias de afrontamiento. As, por ejemplo, en aquellos centros en los que explicita o tcitamente se acepta un marco organizativo autoritario y burocrtico, por su propia estructura coercitiva, los conflictos afloran en menor medida, lo que no quiere decir que no existan, sino que permanecen en estado latente.41 Ante una situacin de ese tipo, la comunicacin es utilizada como un elemento manejable, manipulable, para que sirva a los propsitos instrumentales con los que la misma organizacin se concibe. En tales casos, la comunicacin se reduce a un artificio y, al no poder eliminarse por completo, adopta formas peculiares de mostrarse, se metaforiza. Igualmente, el conflicto se muestra a travs de metforas, se disfraza. A travs de las metforas del conflicto, se muestra el caos creador que se oculta tras el aparente orden.42 Son varios los autores que coinciden en considerar que un conflicto tendr ms posibilidades de ser resuelto de forma positiva cuando se produce en un medio social cuya estructura sea de carcter participativo, democrtico y cooperativo.43 Sin embargo, una mayor autonoma, democracia y participacin producirn una mayor visibilidad de la conflictividad. Stenhouse alude para ejemplificarlo al conflicto que se produce en muchos centros entre un mayor nivel de participacin y autonoma, por un lado, y, por otro, la mayor responsabilidad y trabajo que ello exige para el personal docente en particular.44 Por ltimo, subrayar que entre la cara visible y la cara oculta de la organizacin se genera una relacin dialctica, de cuyo anlisis se pueden deducir tambin consecuencias acerca de la aparicin del conflicto, as como de las formas de resolucin de los mismos.45 CONFLICTO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
41 W. Tyler, Organizacin escolar. Una perspectiva sociolgica, Madrid, Morata, 1991. 42 F. Beltrn, op. cit. 43 E. Crary, Kids can cooperate, Seatle, Parenting Press, 1984.
A.C. Filley, Solucin de conflictos interpersonales, Mxico, Trillas, 1985.
S. Judson et al., Aprendiendo a resolver conflictos. Manual de Educacin para la paz y la Noviolencia, Barcelona,
Lerna, 1986.
R. Likert y J.G. Likert, Nuevas formas para solucionar conflictos, Mxico, Trillas, 1986. 44 L. Stenhouse, Investigacin y desarrollo del currculum, Madrid, Morata, 1987, p. 232. 45 M.W. Apple, Ideologa y currculo, Madrid, Akal, 1986.
X.R. Jares, El currculum organizativo oculto, en Comunidad Educativa, 225, 1995, pp. 5-9. B. Bernstein, Poder, educacin y conciencia, Barcelona, El Roure, 1990.
-
El juego dialctico entre conservacin y cambio en educacin 13
Se puede definir el desarrollo organizativo como un proceso a travs del cual el centro va aprendiendo a pensar y funcionar de un modo distinto a como viene hacindolo habitualmente, y va desarrollando, al tiempo, su propia capacidad organizativa y pedaggica para iniciar, desarrollar e institucionalizar procesos permanentes de mejora.46 Adems, como se ha analizado anteriormente, se le puede atribuir al afrontamiento positivo de los conflictos, como lo hace Rodrguez,47un carcter democratizador para la vida del centro, en tanto que facilita la participacin de todos los protagonistas del proceso educativo, permite diversidad de enfoques y propuestas e integra la disidencia como manifestacin legtima del funcionamiento organizativo. As, el conflicto se convierte en una causa y una consecuencia del cambio organizativo y constituye un instrumento esencial para la transformacin de las estructuras educativas. En efecto, segn Rodrguez48 el afrontamiento positivo de los conflictos en la vida organizativa de los centros favorece y estimula: los procesos de anlisis y reflexin sobre la propia prctica educativa, los procesos de dilogo y comunicacin necesarios para una buena negociacin sobre los diversos elementos organizativo-educativos del centro, la responsabilidad organizativa, la participacin de los miembros de la organizacin, los planteamientos colaborativos de la organizacin y del liderazgo educativo, con el fin de constituir comunidades educativas crticas y democrticas, los procesos de anlisis y toma de consciencia en situaciones de desequilibrio de poder, un proceso de autoevaluacin permanente del centro y el acortamiento de la distancia entre el currculum organizativo oculto y el explcito. En conclusin, en la existencia del conflicto en la organizacin y en un afrontamiento del mismo de manera adecuada y no violenta puede radicar una de las principales causas del cambio y del desarrollo organizativo de los centros educativos en los que impere una cultura democrtica, colaborativa y participativa.
46 M.T. Gonzlez, Centros escolares y cambio educativo, en J.M. Escudero y J. Lpez, Los desafos de las reformas escolares, Sevilla, Arquetipo ediciones, 1992, p. 141. 47 X. Rodrguez, op. cit., 1996. 48 Ib., p. 253 y 254.