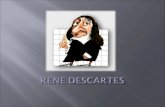El Método Cartesiano II
-
Upload
isaalberto -
Category
Documents
-
view
12 -
download
1
description
Transcript of El Método Cartesiano II

El método cartesiano II.
3. La duda como base del método
En las Mediaciones Metafísicas dice Descartes,
había admitido como verdaderas muchas opiniones falsas, y que lo edificado después
sobre cimientos tan poco sólidos tenía que ser por fuerza muy dudoso e incierto; de
suerte que me era preciso emprender seriamente, una vez en la vida, de deshacerme
de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito y empezar todo de
nuevo desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las
ciencias… me bastará para rechazarlas todas (las opiniones) con encontrar en cada una
el más pequeño motivo de duda… me dirigiré en principio contra los fundamentos
mismos en que se apoyan mis opiniones antiguas (primera meditación).
La gnoseología cartesiana es una gnoseología de certezas absolutas. Una certeza es
absoluta cuando sobre ella no influye duda alguna, por ello, la duda tiene como principal
misión obtener certezas evidentes
La diversidad de opiniones y costumbres racionales nos enseña que no hay un sistema
absoluto de pensamiento, por ello, para buscar y fundamentar una filosofía primera,
hemos de comenzar con la duda. Descartes distingue en la duda un problema teórico y
un problema práctico. Desde el punto de vista práctico podemos, y a veces debemos,
considerar lo probable como verdadero. Pero desde el punto de vista teórico (búsqueda
de la verdad) jamás hemos de tener por verdadero nada que no sea evidente
La duda cartesiana será especulativa y metódica, y mientras dure ha de ser sincera, una
duda igual a la duda escéptica excepto en su duración. Es una duda “hiperbólica”, pues
“no ha puesto en duda nada, sino a fin de que resplandezca mejor la verdad”
Las características de la duda cartesiana son:
1. Universalidad. Hay que cuestionar absolutamente todos los conocimientos y
creencias, tanto los que provienen de la ciencia como incluso de la lógica y la
matemática. De esta duda sólo se salvan algunos principios mínimos de ética y aquellos
esenciales en materia de religión.
2. Es exagerada o “hiperbólica”. El más famoso ejemplo de duda filosófica universal y
radical, pero orientada a la búsqueda de la certeza, es la duda metódica de Descartes.
Tal como aparece en el Discurso del método y en las Meditaciones, es una duda universal
y radical, porque se extiende a todas las zonas y a toda afirmación sobre las cosas, hasta
la sensatez de la propia razón, pero es metódica porque Descartes la inicia, no para
permanecer en ella, sino para ver si alcanza alguna verdad. El resultado de esta duda es
una verdad que otorga certeza absoluta, puesto que de ella es imposible dudar: la
existencia de quien duda, conocida de forma inmediata.

3. Metódica. No puede, sin más, confundirse con la duda del escepticismo. Lo que
precisamente se propone Descartes es, partiendo de la duda, superar ese escepticismo,
hallando un principio “arquimédico” filosófico que no admita duda posible. Se trata,
pues, de una duda estratégica, y si bien es hiperbólica, es también metódica, ya que se
pretende buscar la certeza (de lo que, a priori, se cree que existe, aunque no está
demostrado todavía).
4. Su intencionalidad no es de perdurabilidad. Si Descartes parte de la duda lo hace para
superar el estado de duda. No es una apología de la duda como fin, sino como medio
para un conocimiento cierto e indudable. Por tanto, una vez planteada la duda como
método, y aunque dudemos prácticamente de todo, tras descubrir el primer principio
evidente (el cogito), se hace necesario superarla. Descartes lo hace, además de
apoyándose en este primer principio, postulando la existencia de un Dios bueno. A
partir de aquí, se revisará lo antes tenido por dudoso, para comprobar, mediante el
método, si todavía lo es o si ya tenemos constancia cierta, clara y distinta, de su certeza.
5. La duda proporciona evidencia de lo antes dudoso. Descartes creía, antes de la duda, en
la existencia de Dios, en su bondad, en la fuerza demostrativa de la matemática, etc. Y
todo eso, a priori, lo pone en duda, pone en entredicho su indubitabilidad o certeza. Y
después de haber dudado de todo y de haber descubierto el primer principio indudable
que es el quicio de su sistema filosófico, y de haber aplicado el método con sus partes,
¿descubre acaso algo que antes no supiera o creyera confusamente? En realidad, no. Lo
que proporciona la duda y su método es una evidencia, diríamos, una “demostración”
racional de su certeza, es decir, una evidencia de aquello sobre lo que antes no la
teníamos. En este sentido, su método es bastante “conservador”, pues no descubre
nuevas verdades, sino que sólo afianza lo que ya creía sin certeza indudable.
6. Es consecuencia de la primera regla del método. Esta primera regla sostiene que es
necesario «no admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que
lo sea».
7. No se dirige a las creencias individuales y particulares, sino a su fundamento. Sería
imposible ponerse manos a la obra de aplicar la duda a todas y cada una de las creencias
que un hombre tiene, pues pueden ser miles y el proceso nunca acabaría en el
“descanso” de la evidencia. A lo que se dirige la duda como método es, por tanto, a la
fundamentación de las creencias y no ya a cada una de ellas. Ahora bien, si se
encontrara una fundamentación de la irracionalidad de las creencias, todas ellas caerían
en picado.
8. Tiene restricciones. No podemos demostrar una a una las opiniones que tenemos o
que provienen de la cultura en la que el hombre está inserto irremediablemente. Por
tanto, la duda se dirige hacia el conocimiento, pero no a la vida ética y práctica cotidiana,
pues es inevitable que en la vida en sociedad sigamos creencias y opiniones que sólo
alcanzan un valor de probabilidad, pero no de certeza completa.
El proceso de duda tiene dos funciones: 1) Función de desescombro: duda de todas las
verdades tenidas como tales anteriormente. Esta duda está abocada a la certeza

absoluta, es por ello, una duda transitoria 2) Camino de la certeza absoluta para lo cual,
la duda también ha de ser absoluta, la duda no reconoce fronteras… basta que se pueda
dudar de una verdad, para que, provisionalmente, se considere a tal verdad como falsa
Todo lo que hasta ahora ha admitido le ha sido dado por los sentidos, sin embargo,
estos alguna vez nos han engañado, por lo tanto no debemos fiarnos de ellos. «He
experimentado a veces que tales sentidos me engañan y es prudente no fiarse nunca
por entero de quienes nos han engañado alguna vez» (Meditaciones…, primera
meditación).
Descartes piensa que el dudar de lo percibido como “estoy aquí ahora” puede ser
síntoma de locura; sin embargo, llega a la conclusión de que no es así, pues:
1. La locura consiste en tomarse por algo que no se es, y la duda metódica no apunta a
afirmar algo, sino a dejar de hacerlo.
2. Si pienso que he perdido el juicio es porque pienso que hay un juicio correcto, que
hay un criterio de verdad que me trasciende. Un loco no admite que ha perdido el juicio.
3. Sólo podemos dudar de nuestra cordura si estamos cuerdos: la locura es
incompatible con la aceptación de su posibilidad.
Por tanto, la duda no es síntoma de locura
Sin embargo, hay cosas de las que parece imposible dudar, como por ejemplo, que estoy
aquí ahora, por ello, Descartes busca un nuevo nivel de duda para tales conocimientos
sensibles. Aunque crea que ahora estoy aquí, ¿no podría ocurrir que realmente no esté?,
pues cuando soñamos nos representamos las mismas cosas que cuando estamos
despiertos. Se puede objetar que se percibe con más distinción estando despiertos que
dormidos, pero para Descartes, «no hay indicios concluyentes ni señales que basten a
distinguir con claridad el sueño de la vigilia» (loc. cit), «los mismos pensamientos que
tenemos estando despiertos, pueden también ocurrir cuando dormimos» (Discurso…, IV,
p. 94). Pero si lo que acontece en sueños es igual a lo que acontece en la vigilia, los
primeros han de tener una imagen en la segunda, es decir, ha de existir algo a lo que se
refieren los sueños, las cosas que nos representamos en sueños son cuadros y pinturas
que deben formarse a semejanza de algo real y verdadero.
Pero aunque esté soñando, o en caso de que las cosas que percibo sean ilusiones,
siempre habrá cosas ‘más simples y universales’ que son verdaderas y existentes y de
cuya mezcla están formadas todas las imágenes de las cosas que residen en nuestro
pensamiento. Entre tales cosas se encuentra la naturaleza corporal, la extensión, la
figura, la magnitud y su número. La aritmética y la geometría tratan de cosas muy
simples, ciertas e indudables, pues duerma o esté despierto, dos más dos siempre serán
cuatro y el triángulo siempre tendrá tres lados. Sin embargo, como Descartes intenta
ver lo que se oculta tras la ciencia (quiere llegar a aquello que subyace bajo ella), ésta
también ha de ponerse en duda.

Para poner en duda la matemática ha de fingir un Dios perverso, un genio maligno que
puede hacer que yo me equivoque cada vez que creo afirmar algo cierto. Es posible que
este Dios sea suprema bondad y no permitiera que me engañe cada vez que conozco,
pero «también parecería contrario a esa bondad el que permita que me engañe alguna
vez, y eso último lo ha permitido, sin duda» (Meditaciones…, primera meditación). Habrá
personas que no acepten este nivel de duda, ya que no admiten a Dios, de todas formas
hemos de tener una causa, y cuanto menos poderosa sea más posibilidad tendré para
engañarme. Por tanto, aunque neguemos a Dios, no podemos negar la duda universal.
Para que yo pueda dudar de las verdades matemáticas ha de ocurrir que tampoco
pueda fiarme de mi propia conciencia lógica: la que hace matemáticas. Pero como mi
evidencia es inseparable de esa conciencia, poner mi conciencia en duda significa que
debo fingir (¿fingir?) que hay otra conciencia, de leyes distintas a las que rigen la mía, y
en cuyas redes está la mía aprisionada.
Pero engañar sólo es posible si este genio maligno es, además de consciente, voluntario:
si quiere engañarme. Este genio maligno tiene agarrado al hombre en las limitaciones de
su conciencia, la conciencia de uno está envuelta por la del otro. Eso sería Dios o el
“genio” respecto a nosotros. Fuera de nosotros hay leyes que ignoramos que van más
allá de lo que yo puedo entender. Por eso, su deber es dudar de todo.
El Deus deceptor tiene doble función: una positiva, que veremos cuando se demuestre
que Dios será el criterio de verdad de todo conocimiento objetivo. Su función negativa
radica en que es un Dios omnipotente que puede hacer tambalear a la matemática y, por
ello, hacer que nuestro conocimiento sea engañoso. Y es que el genio maligno tiene su
papel más en el campo de la voluntad que en el del entendimiento… como la duda se
ha de llevar más sobre los juicios que sobre las ideas, nada tiene de extraño que ya, a
nivel de la duda, haya de prestarse atención a la voluntad.
A este nivel de duda, Descartes aún no sabe si hay Dios, sólosupone que un ser
omnipotente podría engañarle. Así mi conciencia matemática (racional) queda presa de
las redes de la otra. Sin embargo, yo puedo evitar que el genio me pueda engañar, pues
podré suspender mi juiciocuando quiera, no afirmar ni negar la falsedad o verdad de las
cosas: «permaneceré obstinadamente fijo en este pensamiento, y si, por dicho medio
no me es posible llegar al conocimiento de alguna verdad, al menos estará en mi mano
suspender el juicio» (Meditaciones…, primera meditación)
Sin embargo, por mucho que la razón nos diga que nada es seguro, tenemos que tener
por verdaderas aquellas cosas que sólo son probables. Se encuentra así Descartes entre
los saberes heredados que le mueven a afirmar, y la voluntad, que le mueve a negar:
«cierta desidia me arrastra insensiblemente hacia mi manera ordinaria de vivir» (loc. cit).
En la vida práctica se aceptan los conocimientos probables, pues en ella rige la segunda
regla de la moral provisional expuesta en el Discurso del método: «ser en mis acciones lo
más firme y resuelto que pudiera, y seguir tan constante en las más dudosas opiniones,
una vez determinado a ellas, como si fuesen segurísimas» (sacado de la nota 6 a la
primera meditación)

La duda cartesiana es duda subjetiva, pues no versa sobre la objetividad de la verdad,
sino sobre mi concepción de dicha verdad, es una duda contra la certeza. En esta primera
meditación no se discute sobre la objetividad de la verdad, sino sobre mi persuasión
respecto de dicha objetividad.
La duda se pone en práctica en el terreno teórico, pero nunca en el práctico, «esta duda
no debe aplicarse a la conducta de la vida… debe quedar restringida sólo a la
contemplación de la verdad» (Principios…, I,3). En la vida práctica han de aceptarse como
seguras todas las opiniones que sirvan para que el hombre viva bien, «ser lo más
resuelto y firme que pudiese en mis acciones y seguir con tanta constancia en las
opiniones más dudosas, una vez resuelto a ello, como si fueran muy seguras»
(Discurso…, III, p. 88). Así, esta regla moral se refiere a la conducta, no al conocimiento,
y, aunque podamos suspender el juicio, no podemos dejar de actuar, pues la abstención
es una forma de comportamiento. Al estar obligados a actuar, hemos de escoger lo que
nos parezca mejor, y, una vez decidido, considerarlo como algo seguro. Así, en el orden
práctico, las opiniones probables llegarán a ser provisionalmente ciertas y evidentes.
4. La primera certeza. Cogito, ergo sum
El resultado de la primera meditación se nos presenta como negativo: en ella se han
destruido todas las certezas en las que habíamos creído anteriormente. Pero a partir de
esta duda va a brotar la certeza. Se busca la primera certeza subjetiva que nos saque de
la duda total y absoluta en la que nos ha dejado el “genio maligno”
El “genio maligno” puede hacerlo todo, pero no puede hacer que yo me engañe mientras
pienso que me engaño. Si yo no existiera (como pensamiento) no podría siquiera dudar;
el genio no puede hacer que yo no sea nada. La primera verdad a la que llegamos es la
certeza de mi existencia como cosa pensante. Esta es la primera evidencia intuitiva: «si yo
estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque yo soy… (si el genio
maligno) me engaña, es porque yo soy, y engáñeme cuanto quiera, nunca podrá hacer
que yo no sea nada, mientras yo estoy pensando que soy algo» (Meditaciones…, segunda
meditación). Así pues, la certeza del yo pensante es la certeza más simple, y por ser así
su posesión es previa a la posesión subjetiva de cualquier otra certeza, lo cual no quiere
decir que tal certeza es el primer conocimiento sin más.
Por tanto, si dudo (y dudar es función del pensar) es que existo. Pensar es todo aquello
de lo que somos conscientes que ocurre en nosotros, por esto, formula su principio
como cogito, ergo sum: intuyouna conexión necesaria entre mi pensar y mi existir, pero
un existir como algo pensante. «Yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera, cuantas
veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu» (Meditaciones…, segunda meditación).
Cogito, ergo sum expresa una sola aserción: sum cogitans, que indica la presencia de algo
como pensamiento. Así, cogito,ergo sum es una expresión redundante, pues es suficiente
para expresarla con aseverar el cogito. En el plano psicológico, Descartes quiere destacar
que el primer conocimiento verdadero es un juicio de existencia (del ser pensante). El
ergo sum pone de relieve la importancia de lo afirmado por el cogito. El primer
conocimiento destaca la existencia de algo ente, y cogito destaca ese juicio de existencia.
Cogito significa que tengo conciencia. El pensamiento implica un sujeto pensante y

porque veo eso así, veo que existo. El punto de partida del conocimiento será mi ser
real, mi pensamiento.
Cogito, ergo sum significa que tengo conciencia de mi pensamiento, por lo tanto,
pensamiento y existencia se perciben en una misma intuición. Decir que tengo conciencia
es decir que existo, pues la existencia claramente pensada y la existencia real se
corresponden. Así, ergo sum significa la existencia real que el pensamiento percibe
intuitivamente.
Pero ya a algún contemporáneo de Descartes esta relación entre el cogito y la regla de
la evidencia había parecido problemática. Si el principio del cogito se acepta porque es
evidente, la regla de la evidencia es anterior al mismo cogito como fundamento de su
validez: y la pretensión de justificarla en virtud del cogito es ilusoria. Pero, ¿el cogito y la
evidencia son verdaderamente dos principios diversos entre los cuales sea menester
establecer la prioridad? ¿Es el cogito sólo una entre las muchas evidencias que la regla
de la evidencia garantiza como verdadera? En realidad, el cogito no es una evidencia,
sino más bien la evidencia en su fundamento metafísico: es la evidencia que la existencia
del sujeto que piensa tiene por sí misma, o sea, la transparencia absoluta que la
existencia humana, como espíritu y razón, posee confrontada consigo misma. La
evidencia del cogito es una relación intrínseca al yo y por la cual el yo se une
inmediatamente con su propia existencia. Esta relación no recibe su valor de ninguna
regla, sino que tiene sólo en sí misma el principio y la garantía de su certeza. La regla de
la evidencia halla en esta relación su última raíz y su justificación absoluta: se convierte
así verdaderamente en universal y es susceptible de aplicación en todos los casos.
La palabra principio se puede tomar en diversos sentidos: una cosa es buscar una noción
común que sea tan clara y general que pueda servir como principio para probar la
existencia de todos los seres, los entia que se conocerán después; y otra cosa es buscar
un ser, cuya existencia nos sea más conocida que la de los otros, de manera que nos
pueda servir como principio para conocerlos (Carta a Clercelier, junio-julio 1646, Oeuvres,
IV, 443).
Descartes ha afirmado el carácter inmediato e intuitivo del cogito. La identidad entre la
evidencia (en su principio) y el cogito establece también la identidad entre el cogito y la
intuición, que es el acto de la evidencia. Si la intuición es el acto con el cual la mente llega
a ser transparente a sí misma, la intuición primera y fundamental es aquella con la cual
llega a ser transparente a sí misma la existencia de la mente, esto es, del sujeto que
piensa. El cogito, como evidencia existencial originaria, es la intuición existencial
originaria del sujeto que piensa.
Cogito, ergo sum no es un silogismo, sino que se va desde la captación intuitiva y
experimental del cogito ergo sum a la formulación de la premisa mayor: todo el que piensa
existe, pensar es inseparable del ser.
Yo soy una cosa cuya esencia es pensar, pero ¿cómo define Descartes el pensamiento?
Una cosa que piensa es «una cosa que duda, entiende, que afirma, que niega, que
quiere, que no quiere, que imagina también y que siente» (Descartes: op. cit., segunda

meditación). Así, estoy pensando cuando tengo conciencia de todos estos actos, todos
los actos conscientes en cuanto tengo conciencia de ellos se convierten en cogitationes.
Por ello, el cogito no abarca sólo los actos de conocimiento, sino también los actos de
voluntad. Para que un acto sea pensamiento hemos de tener conciencia inmediata de
él. El cogito es la toma de conciencia de la duda misma, mis actos de dudar ponen en
evidencia que hay un sujeto pensante. Por el cogito vemos que la duda desemboca en
una certeza: la realidad del pensamiento. Por eso, el cogito es, al mismo tiempo, el
primer momento de evidencia del pensamiento –la evidencia de sí mismo–, y la
destrucción radical de la duda misma por lo que ella no puede menos de poner en
evidencia: el hecho del pensamiento.
El cogito ergo sum, sin embargo, es una verdad temporal, sólo sé que existo mientras
pienso o digo algo. Pudiera ocurrir que al dejar de pensar dejásemos de existir, pues el
ser que el cogitoestablece es el de nuestro pensamiento: «yo soy, yo existo, eso es cierto,
pero ¿cuanto tiempo?. Todo el tiempo que estoy pensando pues quizá ocurriese que, si
yo cesara de pensar, cesaría al mismo tiempo de existir» (Meditaciones…, segunda
meditación). La existencia es, en tanto pensamiento, independiente de todo.
El yo es una substancia cuya esencia es pensar, es unares cogitans, éste es el único
conocimiento válido. El auténtico conocimiento se consigue mediante el entendimiento,
no mediante los sentidos o la imaginación. Una sustancia es un objeto cuyos atributos
no dependen de otro objeto, «conocí, por ello, que yo era una sustancia cuya total
esencia o naturaleza es pensar y que no necesita para ser de lugar alguno ni depende
de ninguna cosa material» (Discurso…, III, p. 94). Esencia es aquello que hace que una
cosa sea lo que es
Además de tener conciencia de que soy una res cognitans, también tengo conciencia de
ser el sujeto al que se atribuyen todos mis hechos de conciencia: soy un alma o un yo. El
sujeto es espíritu
Con el Cogito no se trata sólo de hallar una proposición apodíctica que sirva de firme
roca al edificio de la filosofía, sino también de probar la distinción real entre el alma y el
cuerpo. Según Merleau-Ponty, dentro de esta concepción pueden acentuarse tres
aspectos:
1. El Cogito equivale a decir que cuando me aprehendo a mí mismo me limito a observar
un hecho psíquico. Esta significación predominantemente psicológica es la que aparece
en el propio Descartes al decir éste que está cierto de existir todo el tiempo que piensa
en ello.
2. El Cogito puede referirse tanto a la aprehensión del hecho de que pienso como a los
objetos abarcados por este pensamiento. En tal caso el Cogito no es más cierto que el
cogitum. Esta significación aparece en Descartes cuando considera en las Regulae el se
esse como una de las verdades evidentes simples.
3. El Cogito puede entenderse como el acto de dudar por el cual se ponen en duda todos
los contenidos, actuales y posibles, de mi experiencia, excluyéndose de la duda al propio

Cogito. Es la significación que tiene el Cogito como principio de la “reconstrucción” del
mundo.