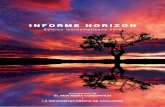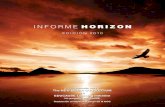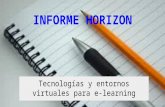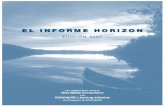El movimiento social de oposición al Tratado de Li- bre ...Informe final de investigación -2010- 2...
Transcript of El movimiento social de oposición al Tratado de Li- bre ...Informe final de investigación -2010- 2...

1
PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS
“Movimientos sociales y ciudadanía en Centroamérica”
El movimiento social de oposición al Tratado de Li-bre Comercio entre Centroamérica y los Estados
Unidos: la experiencia de Costa Rica
Informe final de investigación
-2010-

2
Contenido Contenido ................................................................................................................... 2 Resumen general de hallazgos .................................................................................. 1 1. Marco general y enfoque metodológico .................................................................. 4
Puntos de partida teóricos y propuesta conceptual ............................................. 7 Otros elementos teóricos de apoyo ..................................................................... 8
2. Elementos del contexto sobre movimientos sociales y el caso de Costa Rica ..... 11 2.a. Antecedentes generales del proceso ............................................................. 11 2.c. Vistazo general sobre movimientos sociales en Costa Rica .......................... 14
Características recientes ................................................................................... 14 Algunos hitos recientes y oposición al TLC ....................................................... 15
Breve panorama sectorial .................................................................................. 16
Movimientos internacionales contra el libre comercio ....................................... 23 3. Hallazgos de investigación ................................................................................... 28
3.a. Características y principales factores que motivan la articulación y acción del movimiento ............................................................................................................ 28
Aportes sobre la diversidad y particularidad del movimiento ............................. 30 Resistencia y defensa del Estado social y las conquistas sociales ................... 33
Reposicionamiento de luchas históricas contra la excusión .............................. 36 3.b. Estrategias y formas de acción del movimiento ............................................. 41
Particularidades regionales en las estrategias de acción .................................. 44 Territorialidad, participación y el papel de los Comités Patrióticos .................... 48
Una particularidad: el referendo y la institucionalización de la lucha ................. 53 Reflexiones finales y conclusiones ........................................................................... 56
Reflexión conceptual sobre la particularidad del movimiento ................................ 56 Conclusiones generales y lecciones aprendidas .................................................. 59
Bibliografía ................................................................................................................ 65

1
Resumen general de hallazgos Este estudio ha pretendido rescatar, por la vía del diálogo e intercambio de conoci-mientos, la visión, memoria y aportes de los actores sociales de la sociedad civil, la academia y los sectores diversos que confluyeron en el movimiento social costarri-cense de oposición al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Su objeti-vo central ha sido construir, a partir de las percepciones de dichos actores, aportes e intercambios que permitieran comprender los factores que explica el carácter diverso y amplio que tuvo este movimiento, y conocer si cambian las estrategias y formas de acción de estos grupos a partir de esta experiencia. Todo con la idea de obtener lec-ciones aprendidas para la sociedad civil, y para mejorar el balance desigual de pode-res en la sociedad. La coyuntura política en que se da este movimiento está permeada, entre otros, por dos elementos que afectan directamente el proceso. En primer lugar, una profundi-zación de un modelo de desarrollo neoliberal ya casi por tres décadas, expresado en una más acelerada apertura comercial desde los años noventa a partir de tratados de libre comercio. En segundo lugar, el saldo negativo de este modelo en cuanto a una creciente desigualdad y exclusión social, deterioro de instituciones y servicios públicos y afectación sobre los recursos naturales, entre otros elementos, ha gene-rado una inédita pérdida de credibilidad y legitimidad de la clase política, expresada en una menor participación electoral, crecientes denuncias sobre la acción de los funcionarios y la fragmentación y descrédito de partidos políticos. En este marco, el tratado de libre comercio con los Estados Unidos genera, desde su negociación y de manera más clara desde su aprobación, generó una profunda oposición extendida a muchos y diversos sectores sociales. Esta oposición abarcó, al igual que el tratado mismo, una gran cantidad de agendas, y tuvo que ver con las amenazas identificadas por los actores sociales a la institucionalidad pública (salud, educación, telecomunicaciones, seguros), los temas laborales, la vulnerabilidad am-biental, la soberanía, la seguridad alimentaria, el respecto al conocimiento indígena, entre muchos otros. La polarización sobre el tema fue tan marcada, que la clase política valoró que por la vía de la movilización podría rechazarse el tratado, y llevó el conflicto social a la propuesta de un referendo vinculante para su solución. Reali-zado en octubre del 2007, este mecanismo generó (antes y después) rechazo, cues-tionamientos y debate en muchos sectores. No obstante, todos los actores del mo-vimiento terminaron participando en este marco electoral, en el cual se aprobó el tratado por un escaso margen de votación. En la perspectiva de los actores sociales consultados, el movimiento social de opo-sición al tratado es inédito, por su amplitud, los alcances en movilización, la diversi-dad de sectores y agendas que se conjugaron, la creatividad y novedad en sus es-trategias, y las formas de organización y participación. Participaron en él sectores ambientalistas, indígenas, de mujeres, sindicales, campesinos, académicos, empre-sariales, educativos, cooperativos… Además se conformaron frentes diversos agluti-nadores de sectores específicos, o de nivel local, en los cuales destaca la creación de Comités Patrióticos, una estructura local, diversa, horizontal y particular de este proceso que se convirtió, en casi todas las regiones, en el eje aglutinador de los es-fuerzos de lucha, principalmente en el período del referendo. El impacto del movi-miento en términos de penetración en la población es notorio por el resultado del

2
referendo, en el cual un 48% rechazó el tratado, en contra de una maquinaria electo-ral tradicional, financiada y abiertamente fraudulenta en sus estrategias. Es también notorio en los testimonios que en el movimiento convivieron muchas agendas, algunas disímiles, algunas contradictorias. Algunas de estas se replegaron a favor del trabajo conjunto (como es el caso de algunos temas sindicales), y otras resultaron más bien extendidas y asimiladas por sectores que le eran ajenos pre-viamente (como es el caso de la agenda ambiental). Esto no solo se da en cuanto a agendas sectoriales, sino que también varía según la historia política y social de las regiones del país, y de sus movimientos sociales propios. Esta convivencia explica la diversidad de motivaciones que estaban en juego para la participación en el movi-miento, aunque también explica la dificultad para construir objetivos estratégicos, más allá de la resolución sobre el tratado. Ante esta diversidad de agendas, encon-trar los factores que explican el carácter del movimiento es complejo. Hay que ob-servar las particularidades sectoriales o locales que coincidieron en la oposición al tratado: las preocupaciones ambientales señaladas, los posibles impactos sobre la salud pública, o la educación; los riesgos en propiedad intelectual, las amenazas sobre la seguridad social en el empleo, o sobre la equidad de género, entre otros. En este sentido, rescatar aún mejor el plano personal y privado de la participación en el movimiento social es una tarea pendiente. No obstante, se puede concluir que la defensa de la institucionalidad pública, identi-ficada con el Estado social costarricense de la segunda mitad del siglo veinte (y par-ticularmente con los servicios públicos y su relación con la ciudadanía) expandió la oposición al tratado en casi todos los sectores o zonas del país. Es decir, sin ser una explicación de la participación de cada actor social, sí es un notorio eje movilizador, que explica incluso por qué después de la probación del tratado, se notó que una amplio sector de la población no se había apegado a ninguna potra agenda más que esa amenaza particular que sentís sobre sus instituciones y el peso identitario que tienen. Es importante resaltar que incluso este mismo eje es percibido de maneras distintas, ya que es visto como resistencia conservadora, como añoranza del pasado o también como visión transformadora. A nivel local en las zonas rurales, los actores sociales identifica principalmente este proceso como corolario de luchas de más lar-ga data: la exclusión campesina e indígena en el norte, la depredación ambiental y abandono social en el Sur, los modelos de inversión extranjera sin beneficios socia-les para la población en Guanacaste, entre otros. Asimismo, la oposición a los efec-tos de la profundización del modelo económico neoliberal se presentó como motiva-dos de participación en algunos sectores, incluso de la empresa privada, y zonas geográficas tradicionalmente excluidas. Con toda esta diversidad, es claro que la territorialidad marcó al movimiento social. Las expresiones locales se multiplicaron, se crearon espacios nuevos como los Co-mités Patrióticos, y espacios regionales, se apeló a estrategias de comunicación y divulgación relacionadas con la vida comunitaria, con el contacto personal y el traba-jo casa por casa. Se explotó la cultura y la información fuertemente, expresándose tanto la importancia del aspecto local de una lucha social, como la fuerza que la cul-tura y la información tienen para extender los alcances del apoyo a la lucha. En esto, el sector académico, el sector cultural y los medios alternativos de comunicación no se centraron geográfica ni sectorialmente, sino que cumplieron un papel del nivel nacional y en contacto con las comunidades, que resultó creativo y efectivo.

3
Mayoritariamente, los actores sociales que han participado en esta investigación se-ñalan la importancia de la reflexión y el aprendizaje. En ese sentido, es claro para la sociedad civil que el proceso deja un legado planteado en varios términos por los actores: que es posible construir un movimiento sin dirección vertical y democrático; que lo local y territorial es central para la lucha y las reivindicaciones sociales; que es posible trabajar y construir movimientos en diversidad, con las dificultades que eso implica para elaborar visiones estratégicas; que la cultura y la información son fundamentales para la estrategias de lucha: que la relación entre la academia y la comunidad puede ser clave para la politización de la población; que se deben apro-vechar las fortalezas de la movilización, para establecer reglas del juego político menos favorables a los sectores poderosos; que las reflexiones amplias que se die-ron sobre el tratado debían acompañarse de reflexión estratégica sobre el modelo país; entre muchas otras que se exponen en este estudio. El movimiento de oposición al TLC en Costa Rica conforma un caso conceptualmen-te particular. Combina los elementos teóricos de un movimiento en cuanto a su ac-ción colectiva, sus objetivos comunes (centrados en una lectura crítica y ética del contexto), la participación de actores sociales que se interrelacionan construyendo objetivos y formas de acción. Pero paralelamente, esta lectura crítica y ética no con-lleva, cuando se desgrana el movimiento en sus partes diversas, un proyecto alter-nativo o una lectura radical en cuanto al orden establecido. En este caso, se puede plantear que el carácter de resistencia, incluso conservadora, que el movimiento tu-vo en cuanto, le particulariza en el marco de otros movimientos sociales en América Latina. Igual que lo particulariza la temporalidad introducida por la decisión de acep-tar un referendo y canalizar la lucha en dicha decisión por una vía institucionalizada, dominada en sus reglas por los sectores con más poder en la sociedad. En suma, el movimiento combina alternativa (en la lectura crítica de algunos actores no en contra del tratado, sino del modelo en juego) y resistencia (en la lectura con-servadora de defensa del Estado social). Es decir, lo alternativo en el movimiento, como bien plantea Alberto Cortés, está en su forma de hacer política, aunque en sus objetivos pueda ser conservador. Y para hacerlo aun más complejo, si bien es alter-nativa su forma de hacer política (por la creación de espacios territoriales, la horizon-talidad, la diversidad…), también pierde radicalidad en el momento en que entra en una marco institucionalizado a terminar su lucha. Pese a que las lecturas de los actores son variadas y contrapuestas sobre la heren-cia del movimiento en las formas actuales de acción, hay coincidencia en que que-daron abiertos canales y se construyeron nuevas redes. Los conflictos actuales de carácter local, especialmente en el plano socioambiental, se transforman desde el referendo en conflictos nacionales, como está sucediendo con las luchas en contra de la minería a cielo abierto, por la competencia por el agua o contra actividades piñeras, entre otros. Los grupos se conocen más, y las luchas son más fácilmente apropiadas por otros sectores o zonas geográficas. Es posible plantear que para el balance desigual de poderes, el período posterior al referendo a dejado capacidades de acción fortalecidas, aunque se perciban grupos o sectores debilitados por el re-sultado. Sin embargo, del mismo modo en que los actores consideran que la fuerza de este movimiento tiene raíces en la lucha del año 2000 contra el llamado “Combo del ICE”, quizás lo efectos de este proceso en el movimiento social se podrán perci-

4
bir con el análisis de los conflictos posteriores y la forma en que la sociedad civil act-úa de manera cada vez más coordinada, integrada, informada y con una capacidad de incidencia que aún no se puede determinar.
1. Marco general y enfoque metodológico El diseño de esta investigación, en cuanto a sus objetivos, preguntas y enfoque me-todológico, fue construido por un proceso de intercambio y revisión entre el equipo de investigación y un conjunto de actores sociales del movimiento, reunidos/as en un grupo de apoyo, y en un Encuentro de diálogo para dicho fin. Posteriormente, recibió también retroalimentación de un Encuentro con las investigadoras de Nicaragua y el Equipo de Coordinación de Programa de Conocimientos. Como fruto de todos estos aportes, se definió enfocar el esfuerzo de investigación en identificar dos elementos centrales: los factores que explican el carácter de mo-vimiento, y la forma en que esta experiencia modifica las formas de participación y acción política de los actores sociales. Para lo anterior, se intentaría conocer y anali-zar el sustento de dicho carácter, en especial el papel que puedan tener elementos identitarios. Así, el estudio gira en torno a dos preguntas centrales: a)¿Cuáles son los factores que explican el carácter del movimiento social de oposición al TLC en Costa Rica durante el proceso del referendo? y b) ¿cómo modifica esta experiencia del movimiento social las formas de acción y participación política de los actores so-ciales en el país? Por carácter del movimiento, entonces, entenderíamos los elementos más notorios: su amplitud, diversidad, alcances y discurso, es decir, los elementos que particulari-zan el caso. El enfoque en los elementos identitarios se debe entender en un sentido amplio, partiendo de la participación de viejos y nuevos actores sociales que cons-truyeron lecturas e interpretaciones diversas de la identidad común en este proceso. Esto nos llevará también a plantear el concepto de resistencia. Este último se intro-duce bajo el entendido de que vale la pena identificar semejanzas y diferencias de la conceptualización de MS en torno a su papel de a) proposición de ordenes nuevos, b) crítica y lucha contra lo establecido, pero también de c) resistencia ante las ame-nazas en torno a uno o varios elementos del orden existente, como proponemos pa-rece darse en el caso de estudio. En segundo lugar, para conocer posibles impactos sobre el balance de poderes en la sociedad, se debe analizar cómo haya modificado esta experiencia del MS las formas de acción y participación política de los actores, entendiendo en ello la exis-tencia de elementos novedosos en el debate conceptual, como son las expresiones territoriales, la autonomía de ciertos actores sociales con respecto a otros actores y estrategias tradicionales, la identidad y el concepto de resistencia. Estos elementos serían pertinentes para contar, más allá de una descripción del mo-vimiento, con un conjunto de lecciones aprendidas, desafíos y nuevas preguntas conceptuales en torno al MS, a las implicaciones de la experiencia para la sociedad civil y para el balance desigual de poderes, tal como es objetivo del Programa. Deri-

5
va, según estas propuestas, en varios conceptos clave: Movimiento social, Acción colectiva, Ciudadanía, Territorialidad, Autonomía, Identidad, Resistencia. Con las consideraciones anteriores, los objetivos centrales se definen cómo:
Analizar, con apoyo en espacios de diálogo participativo entre actores socia-les, los factores que explican el carácter del movimiento social de oposición al TLC en Costa Rica durante el proceso del referendo, y el papel que en este tuvieron los elementos identitarios.
Analizar cómo modifica esta experiencia del MS las formas de acción y parti-cipación política de los actores sociales en el país, a partir de sus acciones colectivas, estrategias y dinámicas durante el proceso del referendo y la lectu-ra de los actores sociales sobre las derivaciones y lecciones que deja la expe-riencia.
Estos objetivos se unen a la reflexión en el marco del Programa de Conocimientos, en cuanto a analizar el aporte y desafíos que arroja el análisis de esta experiencia para el debate teórico sobre movimientos sociales en la región, y la redistribución del balance de poderes en la sociedad. Esta investigación basa su esfuerzo en las propuestas metodológicas que el Pro-grama de Conocimientos HIVOS-ISS propuso desarrollar en Centro América1, en colaboración-coordinación con actores académicos y activistas sociales. La produc-ción colectiva de conocimientos aspira a romper la tradicional separación entre el sujeto investigador/a y el sujeto investigado, mediante el desarrollo de metodologías participativas, dialógicas entre los diversos actores involucrados en dichos procesos. Algunos antecedentes de esta vertiente de investigación se encuentra en la Siste-matización de Experiencias (SE), la Investigación-Acción Participativa (IAP), y lo que se actualmente se conoce como Descolonización del Pensamiento (DP). De estas metodologías, el estudio pretende rescatar el objetivo central de colaborar como ins-trumento de reflexión y fortalecimiento del movimiento social.
Entre las principales premisas epistemológicas de este Programa está que los acto-res sociales son portadores de conocimientos y saberes, que tienen un mismo valor que el conocimiento y saberes académicos. En segundo lugar, en cuanto al rol del investigador/a, el desafío de modificar la tradicional relación (dicotomía) sujeto-objeto, procurando una relación de diálogo-intercambio de saberes entre los diferen-tes actores involucrados (sean estos académicos/as, intelectuales o actores socia-les). En tercer lugar, que tanto los objetivos de la investigación como la metodología y productos esperados, deben ser también discutidos y definidos con los actores sociales, procurando la mayor participación posible. Para cumplir los objetivos de la investigación, se realizaron actividades que se ins-criben dentro de la lógica de diálogo de actores e intercambio de conocimientos y saberes. En todas ellas se procuró involucrar un conjunto variado de actores del mo-vimiento, académicos/as y activistas, tratando de generar productos en dos vías: a)
1 Del documento Elementos conceptuales y metodológicos. Documento Interno de Trabajo. José Ma-
nuel Valverde, ISS.HIVOS.

6
insumos para el análisis en torno a las preguntas de investigación, b) creación de espacios que sean al mismo tiempo útiles para generar reflexión e insumos útiles para los mismos actores. Las actividades se centraron en las preguntas de investi-gación, pero sin plantearlas como tales, sino a través del acercamiento al diálogo e intercambio centrado en los aportes de los y las participantes, que generan insumos para dichas preguntas. En resumen, la metodología de diálogo se centró en un trabajo de talleres locales, con una diversidad de actores sociales de diversos sectores. Primero se realizó un taller con actores sociales para el diseño mismo de la investigación, en que se les solicitó ayudar a identificar temas clave, preguntas de investigación, actores y zonas claves para el estudio. Posteriormente se realizaron talleres de diálogo en cuatro zonas clave del país, tres a nivel periférico (Zona norte, Zona Sur, Guanacaste) y una en el Área Metropolitana. También se procesaron 23 entrevistas a profundidad y se realizaron dos perfiles grupales en grupos de trabajo (Pastoral Social de Liberia y COVIRENAS en la Zona Sur). En todos estas actividades se construyeron metodologías participativas de diálogo, en que se intentó identificar: motivaciones para la participación; hitos del movimiento social local y del proceso específico; características del movimiento y; estrategias de acción. En el caso de los grupos, se intentó analizar con una entrevista abierta cómo había participado como grupo y cómo había modificado la experiencia la dinámica propia durante y después del proceso. También se realizó un sondeo escrito con participantes de quince comités patrióticos. Los sectores que participaron en las di-versas actividades, que fueron identificados en el primer taller de diseño, fueron: Ambientalista, Indígena, Campesino-Agrario, Mujeres, Comités patrióticos, Cultural, Comunicación, Académico, Cooperativo, Sindical. Sobre la metodología se recibió retroalimentación por parte de los actores, y entre el equipo de investigación. Se se-ñaló como principales logros: La pertinencia del estudio y la necesidad de la reflexión Retroalimentación de diversos actores Intercambio directo e indirecto Recoger elementos de actores clave Inclusión de actores en el diálogo Se recupera su historia, más allá de la coyuntura Recuperar las estrategias territoriales, sus diferencias El material resultante es rico para mapear las visiones de los actores Como dificultades y retos se identificaron: Dificultades propias de los actores y eventualidades propias de los sectores para la logística Condiciones sociales que dificultan la participación Subjetividad, emotividad en los procesos de consulta que genera material pero tam-bién dificulta los objetivos Dificultad del proceso de sistematización para recuperar las voces de los actores Que la sistematización no sea un interés académico, es necesidad de los actores

7
Puntos de partida teóricos y propuesta conceptual Los enfoques para el abordaje de movimientos sociales son variados y dinámicos; muchos de los aportes teóricos recientes encuentran tanto cercanías como diferen-cias cuando se trata de proponer el análisis de un caso específico como el de esta investigación. Esto debido principalmente a tres puntos de partida sobre las particu-laridades del proceso, y que serán parte de la reflexión conceptual que se podrá dar con los resultados de la investigación, en torno al debate reciente: En primer lugar, el tema de la temporalidad de los MS. Entendida la coyuntura como articulación de elementos de la realidad histórico-social y la inserción de los actores y sujetos en dicha articulación (Gallardo), es posible pensar que el movimiento pu-diera abordarse como un proceso coyuntural. Sin embargo, es una discusión que debe profundizarse. Cerdas lo plantea como un movimiento coyunturalmente co-hesionado pero orgánicamente disperso, lo cual nos indica que deben estudiarse sus alcances dentro y fuera de la coyuntura particular. Vakaloulis plantea que el MS “se apropia de lo político directamente de manera discontinua o episódica”. Otras investigadoras, como Rodríguez, le dan un peso tan fuerte a elementos de la per-manencia en el tiempo en su visión de MS, que no llega a considerar este caso co-mo tal, sino como una “movilización de movimientos”. Por su parte, Trejos plantea la institucionalización (participación en el referendo) como un punto de quiebre que deja la existencia del movimiento temporalmente limitado. Sin embargo, otros aportes conceptuales perciben el MS como fenómeno dinámico y de proceso. Se define más por la articulación y búsqueda de formas de acción de objetivos comunes, que por la temporalidad. Esta interrogante sobre la temporalidad es fundamental para dos objetivos de este trabajo: a) encontrar los factores que die-ron el carácter amplio y diverso que tuvo, y si los elementos identitarios que sean parte de ello fueran o no temporales; y b) analizar el efecto del proceso sobre las acciones colectivas posteriores.
Un segundo punto de partida se refiere a la particularidad del referendo en cuanto a mecanismo. El debate anterior en torno a la temporalidad está ligado a esta particu-laridad. Si bien no es ajeno a los análisis de MS el reconocimiento de los canales institucionales con relación a la acción colectiva, en términos del movimiento en Cos-ta Rica esto se delineó de manera muy concreta. La lectura entre los actores socia-les en variada y contrapuesta en cuanto al efecto de haber realizado un referendo, para el movimiento social, aunque hay consenso en que efectivamente fue el meca-nismo hacia el cual se canalizó la lucha, de manera articulada. Este referendo pare-ce, en la lectura de los actores, ser interpretado como un potenciador de la participa-ción, tanto como un desmovilizador que desnaturalizó la lucha social y la institucio-nalizó. Sin embargo, un debate es necesario en torno a que dicha lectura varía de acuerdo a grados de radicalidad política que no fueron, necesariamente, comparti-dos entre toda la gama de actores sociales. Un tercer elemento tiene que ver precisamente con las diferencias mostradas por algunos autores en torno al MS desde su propuesta de ruptura con esquemas socia-les, económicos, políticos y culturales establecidos, pero también, como propone Padilla, desde la defensa de esquemas preexistentes. En Costa Rica, puede plante-

8
arse como hipótesis que existe una convivencia en este proceso de ambos enfoques en el sustento de la acción colectiva. Si bien existen discursos que plantean una crítica radical al modelo neoliberal, también parecen haber una “pausa” en la radica-lidad más de fondo, para asumir, con el objetivo común de la oposición al TLC, una defensa del orden relacionado con el estado social en el país. En esto, parte de las preguntas de investigación tienen que ver precisamente con el papel que los ele-mentos identitarios tuvieron en el movimiento en su posicionamiento en torno al or-den social, cuál identidad y cómo permeó el MS y quizás, a partir de ahí, la relación entre subjetividad y ciudadanía, como plantea De Sousa Santos. Sobre todo dado que las formaciones sociales latinoamericanas son híbridos y han conformado igualmente sujetos sociales híbridos (Cordero), que encuentran en este caso identi-dades comunes. Con estos puntos de partida, para esta investigación se propone asumir un enfoque heterogéneo para abordar el movimiento social. En primer lugar, este se entiende aquí principalmente en su sentido de acción social (Jelin), particularizada por un sus-tento discursivo (identidad) compartido por varios actores sociales, derivado de una lectura crítica y ética del contexto (Morales), que conlleva a una identidad común de objetivos y el reconocimiento mutuo de actores y sujetos sociales. Estos objetivos, si bien pueden cohesionar a estos actores de forma coyuntural sin generar una estruc-tura orgánica (Cerdas), hacen que el movimiento social una noción dinámica, que para este caso, no depende de los elementos institucionales que dieron temporali-dad a la acción (referendo). Así mismo, se entiende como parte del movimiento so-cial el carácter de construcción creativa de mecanismos, espacios de acción, formas de participación y canales para elaborar tanto el objetivo común (sentido social de la acción –Revilla-) como las formas de acción colectiva y su direccionamiento ante los demás actores (institucionales o no) en el proceso. En este sentido, el carácter de movimiento está permeado por la particularidad del caso. Muestra elementos señalados por diversos autores y autoras de autonomía, territorialidad, diversidad, cohesión de objetivos, pero sin obligada cohesión organi-zativa, y en el fondo, una lectura específica sobre la meta concreta (rechazo del TLC) que deviene de una lectura crítica y ética del modelo más amplio que dicho tratado representa. Esto da un carácter complejo al sustento discursivo: por un lado, se trata efectivamente de la característica de los MS de ruptura radical con un mode-lo u orden social (como se puede derivar de la acción de varios actores involucra-dos), pero, como plantea Padilla, esto se deriva en este caso en una defensa de al-go existente (los elementos amenazados del Estado social). Varios elementos que apoyan esta propuesta conceptual se resumen a continuación. Otros elementos teóricos de apoyo Por movimientos sociales, Jelin define aquellas “acciones colectivas con alta partici-pación de base que utilizan canales no institucionalizados y que, al mismo tiempo que van elaborando sus demandas, van encontrando formas de acción para expre-sarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, es decir, reconociéndose como grupo o categoría social” (1986:18). Lo anterior implica que no necesariamente se trata de entidades unificadas y orgánicas desde la perspectiva estructural, pero que se articulan en el campo de la acción colectiva, y por tanto, de un objetivo u objetivos

9
definidos como comunes para un conjunto diverso de actores. Por esto, es indudable el carácter de movimiento social en el caso en estudio. Por actores sociales en este caso nos referimos a grupos sociales específicos (suje-tos) diferenciados, que “buscan resolver problemas, aprenden cómo intervenir en los hechos sociales y vigilan continuamente sus propias acciones (Giddens, 1984). Aquí el aporte principal es la conceptualización dinámica de la construcción como parte de la constitución misma de MS. El caso en estudio puede ser abordado a partir de la comprensión de que diversos sujetos y actores sociales construyen, como proce-so, una formulación de objetivos entendidos como comunes en torno al TLC, y la construcción de una identidad común de lo que dicha oposición significa. Esto nos sigue refiriendo a la relación planteada por De Souza Santos entre subjetividad y ciudadanía. La pregunta en torno a los factores que explican el carácter del movimiento y el pa-pel de los elementos identitarios, encuentra apoyo en algunos aportes de Raúl Zibe-chi, quien plantea entre otros aspectos la relación entre las nuevas construcciones de agenda en los MS y el neoliberalismo. Según este autor, los movimientos socia-les latinoamericanos “comienzan a construir un mundo nuevo en las brechas que han abierto en el modelo de dominación. Son las respuestas al terremoto social que provocó la oleada neoliberal de los ochenta, que trastocó las formas de vida de los sectores populares y reproducción, territoriales y simbólicas, que configuraban su entorno y su vida cotidiana”. En este campo que Borón ve ”…el terreno en el cual los MS han demostrado una creatividad superior a la de las organizaciones políticas”. En el sustento discursivo que genera la identidad del movimiento, también el papel de la visión de Estado parece tener peso. Ociel López observa los movimientos so-ciales enfocados hacia la reocupación del Estado-nación. Según López, “en los últi-mos años muchos MS han salido de sus localidades y de meras prácticas de resis-tencia, manifestando ya no sólo su existencia como sujetos, sino intentando tomar las riendas de las decisiones políticas, proponiendo la trasmutación de los conceptos de democracia, ciudadanía y Estado, redefiniendo la idea de nación como espacio de inclusión, y en algunos casos intentando tomar el poder político”. El MS de oposi-ción al TLC, si bien muestra una lectura crítica de la institucionalidad estatal, presen-ta una participación relacionada con la toma de una decisión política por canales formales, y que implican en parte una defensa de esta. En torno al papel de la identidad, factor central en los objetivos de este estudio, Ma-risa Revilla define al MS como un “proceso de reconstitución de una identidad colec-tiva fuera del ámbito de la política institucional, que dota de sentido y certidumbre a la acción individual y colectiva en la articulación de un proyecto de orden social” (Revilla,1994:181 citada por López). Por su parte, Chihu Amparan plantea que “la meta principal de los movimientos sociales es dotar de sentido a las relaciones so-ciales que forman la sociedad, de ahí la importancia de las dimensiones simbólicas de los movimientos sociales” (Chihu Amparan, 1996: 46 citada por López). En la misma línea, Martín Retamozo nos ayuda a reforzar la idea de que como lógica de intervención política, los MS “implica un proceso de conformación de subjetividades colectivas, una articulación sobre demandas y la consecución de procesos de acción e identidad colectiva”. Estos aportes refuerzan la importancia de analizar el peso de los factores identitarios en la constitución y caracterización del movimiento.

10
En este mismo sentido, el carácter del sustento discursivo de este movimiento puede verse de muy diversa formas. Según De Sousa Santos, “(…) si en algunos movi-mientos es discernible un interés específico de un grupo social (las mujeres, las mi-norías étnicas, los habitantes de las favelas, los jóvenes), en otros, el interés es co-lectivo y el sujeto social que los titula es potencialmente la humanidad en su todo (movimiento ecológico, movimiento pacifista)”. Una característica de su enfoque es que identifica como protagonistas de las luchas a grupos sociales (no clases) de ori-gen muy diverso, los cuales tiene su lugar en la sociedad civil. Otros autores recono-cen además la alta diversidad ideológica en estos grupos (Padilla). En este sentido, el aporte de Sousa ayuda a identificar un desafío en la lectura de la construcción de una identidad común que tuvo, paralelamente, objetivos colectivos y sectoriales, combinados en una meta común, pero con puntos de partida ideológicos diversos . Gilberto Valdés plantea que aunque los MS afirman nuevos significados políticos en la lucha contra la actual civilización excluyente, patriarcal, discriminatoria y depreda-dora del capital, y para generar alternativas social-políticas en una dirección anticapi-talista, esto “no implica hacer dejación de sus demandas específicas (libertarias y de reconocimientos) ni posponerlas para etapas posteriores, aunque se modifiquen sus objetivos y métodos en cada coyuntura”. Aquí cabe plantear la hipótesis de que el proceso del referendo puso “pausa” en algunas agendas de fondo político radical, entre algunos actores, para enfocarse en la defensa de los elementos del TLC según ya sea su visión global sobre impactos sobre el Estado social, o en particularidades sectoriales también amenazadas. Como plantea Simona Violeta Yagenova para el caso de Guatemala, “la exigencia de estos nuevos movimientos gira en torno al res-tablecimiento de los intereses de los marginados por el sistema capitalista, no solo en términos económicos, sino también de etnia, derechos, acceso laboral, territorio, etc (y por ende toda las exigencias económicas debilitadas por el TLC)”. En cuanto a la caracterización del MS, algunas de las tendencias comunes identifi-cadas pueden aportarle al abordaje de este estudio. Entre ellas, el concepto de terri-torialidad. Zibechi lo aplica a casos en los cuales la apropiación directa de la tierra es parte de la acción colectiva. Aunque no es este el caso en estudio, la politización del espacio local para nuevos actores se hizo evidente en la conformación, principal-mente, de formas de participación y organización con base local. También este autor habla de la búsqueda de autonomía, “tanto de los estados como de los partidos polí-ticos, fundada sobre la creciente capacidad de los movimientos para asegurar la subsistencia de sus seguidores”. Menciona que los MS están trabajando de forma consciente para construir su autonomía material y simbólica, lo cual en Costa Rica todavía después del referendo parece una constante en ciertas organizaciones acti-vas. Además, Zibechi señala que “los movimientos actuales rehuyen el tipo de orga-nización taylorista (jerarquizada, con división de tareas entre quienes dirigen y ejecu-tan), en la que los dirigentes estaban separados de sus bases. Las formas de orga-nización de los actuales movimientos tienden a reproducir la vida cotidiana, familiar y comunitaria, asumiendo a menudo la forma de redes de autoorganización territorial”. La segunda pregunta de investigación, en torno a los cambios que esta experiencia pueda generar en las formas de acción y participación de los actores sociales, se nutre también del aporte de Sousa, quien señala que “la novedad de los NMSs no reside en el rechazo de la política sino, al contrario, en la ampliación de la política

11
hasta más allá del marco liberal de la distinción entre estado y sociedad civil (…) La politización de lo social, de lo cultural, e incluso de lo personal, abre un inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía y revela, al mismo tiempo, las limitaciones de la ciudadanía de extracción liberal, incluso de la ciudadanía social, circunscrita al marco del estado y de lo político por él constituido”. Esto es central para el estudio. Diversidad de sujetos y actores asumieron ejercicios de ciudadanía más allá de la participación en un proceso institucionalizado. Esto se refuerza con la idea de que “al regresar políticamente, el principio de la comunidad se traduzca en estructuras organizacionales y estilos de acción política diferentes de aquellos que fueron res-ponsables de su eclipse. De ahí la preferencia por estructuras descentralizadas, no jerárquicas y fluidas, en violación de la racionalidad burocrática de Max Weber o de la “ley de hierro de la oligarquía” de Robert Michels” (De Sousa Santos).
2. Elementos del contexto sobre movimientos sociales y el caso de Costa Rica
2.a. Antecedentes generales del proceso A partir del año 2003, Costa Rica vivió una coyuntura de alta movilización social, en el marco de la discusión y aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (TLC), la cual activó una amplia gama de actores sociales, creó nuevas formas de participación y relacionó, bajo el objetivo común de oposición al tratado, un importante diversidad de agendas y lecturas del contexto social y polí-tico del país. La aprobación del TLC se canalizó en un referendo, realizado el 7 de octubre del 2007, y entró en vigencia en enero del 2009. Costa Rica ha seguido durante las últimas dos décadas una estrategia de apertura comercial, expresada en la adopción de políticas de disminución de aranceles, el crecimiento del peso de su sector exportador y la firma de tratados de libre comercio. Desde la década de los sesenta, estableció diversas formas de integración económi-ca con Centroamérica, y desde 1984 fue beneficiaria de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, un marco de acceso preferencial de productos de la región a los Estados Unidos. Desde 1994 ha ratificado tratados de libre comercio con México (1994), Re-pública Dominicana (1999), Chile (2001), Canadá (2002), los países del CARICOM (2005) y con Panamá (2008). Estados Unidos es el principal socio comercial del país, representando aproximada-mente un 43% de su comercio internacional, y con una economía 550 veces más grande. Por tanto, la negociación de un tratado de libre comercio con esa nación y Centroamérica cobra una importancia distinta a otros tratados, debido tanto a la magnitud de la relación comercial como al establecimiento de reglas -señaladas por sectores sociales diversos- con implicaciones más allá de lo comercial. Esto en un marco de asimetrías marcadas, entre otras cosas, por la permanencia de políticas de protección en EEUU a sus sectores agrícolas, a su inversión en el extranjero y a la propiedad intelectual. El TLC significaba, además de la negociación del acuerdo, la posterior aprobación de una agenda de implementación, que ajustaba diversos aspectos de la legislación nacional (13 leyes) a los elementos negociados.

12
Estados Unidos viene desarrollando la estrategia de negociar acuerdos de este tipo en América Latina de manera individual (estimulada, entre otras cosas, por la resis-tencia encontrada en la región hacia proyectos globales como el ALCA). En ese marco, en el año 2002 se pactó iniciar el proceso para un TLC con Centroamérica, el cual arrancó en el 2003. Costa Rica realizó 10 rondas de negociación, durante las cuales se dieron algunos procesos internos de consulta, que han sido señalados por algunos sectores como insuficientes y poco transparentes. Para mayo del 2004 to-dos los países firmaron el acuerdo (posteriormente se uniría República Dominicana). Es claro que el movimiento se inscribe en un contexto internacional complejo de ten-siones sociales y políticas que derivan de este tipo de acuerdos. Los acuerdos de libre comercio y tratados de inversiones contemporáneos “abarcan generalmente una gama crecientemente amplia de áreas y temas, que hacen que los impactos que generan en todas la sociedades y sectores se multipliquen, motivando el surgimiento de movimientos de resistencia en su contra en muchos países” (Bilitarals.org y Grain, 2008). El proceso interno pasó por varias etapas. Antes de entrar a la Asamblea Legislativa, la administración Pacheco nombró una “Comisión de Notables” que en septiembre de 2005 emitió un pronunciamiento en torno a fortalezas y debilidades del tratado. Un mes después ingresó a la corriente legislativa. Posteriormente a la elecciones del 2006, tras las cuales asume la presidencia Oscar Arias, el TLC es dictaminado por una Comisión Legislativa, pero no llega a ser votado en plenario. Dada la polariza-ción nacional en torno al tema, y a raíz de la consulta de algunos sectores, en abril del 2007 el Tribunal Supremo de Elecciones señala que es posible realizar un refe-rendo (la Ley que regula esta figura había sido aprobada en el 2006) y este es con-vocado y realizado el 7 de octubre de dicho año, iniciándose un período caracteriza-do por una fuerte movilización social popular en oposición al acuerdo, que derivó en un movimiento social de gran amplitud y diversidad. Desde todo el proceso, y con más relieve durante el período del referendo, diversos actores sociales coincidieron en señalar las graves consecuencias que este tratado tendría para el país en general y, muy especialmente, para los sectores populares. En términos generales, el rechazo a los términos del tratado estaba motivado en las excesivas concesiones que se hicieron en relación con el funcionamiento de institu-ciones públicas clave, relacionadas con la prestación de servicios de telecomunica-ciones, seguros, propiedad intelectual, salud y seguridad social, entre otros. La posi-ción era que estas concesiones afectarían la vigencia del Estado social de derecho, profundizándose por esta vía la desigualdad social y la exclusión. Esto derivó en que el movimiento apelara de manera importante a factores identitarios y subjetivos, fun-dados sobre la visión de Estado y la resistencia a la degradación o debilitamiento de las particularidades del desarrollo político y social del país. Siguiendo las etapas básicas planteadas por Trejos (2008), el movimiento social vi-vió cuatro momentos principales. Antes de la firma y durante el proceso de negocia-ción se presentó una división inicial entre algunos sectores que se oponían a cual-quier TLC con EEUU, y quienes pretendían integrar aspectos o disposiciones favo-rables. Esta etapa se da con muy poca información pública sustancial en torno a lo negociado, y ya se presentan incipientes acciones de movilización, principalmente

13
sectoriales. Entre la firma y las elecciones de febrero del 2006, los actores comenza-ron a conocer a fondo los verdaderos alcances del tratado. Aumentan los señala-mientos de fondo sobre sus problemas, la generación de análisis detallados, accio-nes colectivas más significativas y se comienza a generar unidad en torno a la opo-sición al tratado tal como fue aprobado. Luego de las elecciones del 2006, el nuevo gobierno establece una clara agenda hacia a la aprobación del TLC. La oposición se torna más definitiva y se amplía a varios sectores y actores, se crean formas de co-ordinación y se dan acciones y manifestaciones, que elevan una alta polarización nacional. Una última etapa la define la convocatoria el referendo. La entrada del pla-no electoral e institucional que, como dice Raventós, pone la discusión en un “campo conocido”. Pese a la resistencia de ciertos actores, el movimiento se consolida y actúa en torno al objetivo común, por dicha vía, de ganar el proceso y rechazar el TLC: Es cuando se genera la mayor movilización y muestra mayor creación de ex-presiones locales, territoriales, culturales y nuevas formas de acción política. En el proceso de campaña para el referendo, las acciones fueron diversas y amplias entre sectores sociales del país, e involucraron a grupos de todo tipo: ambientalistas, mujeres, agricultores/as y campesinos/as, sindicatos, artistas, estudiantes, sectores académicos, agrupaciones locales, indígenas, algunos sectores privados, ONG, par-tidos políticos, entre otros; además de algunas entidades del sector público (como la Defensoría de los Habitantes y las universidades públicas, que se pronunciaron en contra del acuerdo). Estos grupos fueron conformando diversas formas de organiza-ción, algunas entidades aglutinadoras de coordinación y creando nuevas figuras de participación autónoma, entre las que resaltan la conformación de los llamados Co-mités patrióticos y otros grupos locales, el uso de medios alternativos de comunica-ción y de la cultura, entre otros. La gran movilización social generada y la acción de esta diversidad de grupos plan-tearon, durante el debate, que existían condiciones desiguales en la competencia electoral del referendo, en el acceso a los medios de comunicación, a la información y a la divulgación de sus posturas. Sin embargo, también se dio una importante proli-feración de actividades, académicas, culturales, formativas y divulgativas, locales, sectoriales y nacionales, y sus acciones permitieron (en condiciones siempre com-plejas) un cierto grado de debate técnico, político, ideológico y emotivo sobre el tra-tado. Las principales preocupaciones señaladas, ente muchas otras, giraban en tor-no a los posibles efectos del TLC en la agricultura, la salud, el medio ambiente, el sector laboral y el Estado social de derecho. Se presentaron controversias en torno a diversos temas puntuales como: la definición del territorio, las atribuciones de las entidades arbitrales creadas por el acuerdo, el comercio de armas, los precios de las mercancías, la seguridad de la educación pública, los servicios sociales de salud, la apertura de los mercados de telecomunicaciones y seguros, las normas de propie-dad intelectual y su impacto en la salud pública y la biodiversidad, la agricultura y el conocimiento indígena; la presión sobre los recursos naturales, las garantías de res-peto a la legislación laboral, entre muchos otros. El referendo generó una alta polarización en el país, que se ya se había expresado en un estrecho margen y una baja participación en la definición de la elección presi-dencial del 2006 (el 35% de abstencionismo fue el más alto en casi cincuenta años), que de alguna forma se había presentado como una primera tensión entre grupos de apoyo o rechazo al TLC. De igual forma, el resultado final del referendo fue de un

14
ajustado triunfo del “Sí” al TLC (51,6% contra un 48,4%). La amplitud, diversidad y actividad del movimiento social fue patente, y mostró evidencias sobre las condicio-nes desiguales en el ejercicio. Existieron cuestionamientos a la institucionalidad electoral, aunque estos no llevaron a la ruptura del estado de derecho. También se generaron críticas importantes al papel de los medios de comunicación. Posteriormente al referendo, algunos actores, probablemente apoyados en la sensi-bilidad y aprendizajes de la experiencia, han realizado acciones en temas como la equidad en el uso de los recursos naturales y su protección, la seguridad alimenta-ria, el debate de la “agenda de implementación”, entre muchos otros. Esto hace per-tinente conocer también cuáles legados deja a la sociedad civil este proceso, y como modifica las formas de acción y participación política de los actores sociales.
2.c. Vistazo general sobre movimientos sociales en Costa Rica
Características recientes En Costa Rica, de la misma forma en que se ha planteado para la región latinoame-ricana, se percibe una coexistencia de viejos y nuevos movimientos sociales, y de movilizaciones y coyunturas que han articulado diversos actores. Puede considerar-se que existen amplios actores de la sociedad civil que mantienen agendas propias y actúan con mecanismos relativamente estables, a través de canales institucionaliza-dos o no, y que en determinados procesos se tornan movimientos sociales; en otros se mantienen como tales en procesos de largo plazo, y en otros forman parte de movimientos más amplios y diversos, que construyen objetivos comunes, pese la diversidad de las agendas que generan la participación y la acción colectiva, como pareciera ser el caso del movimiento de oposición al TLC en Costa Rica. Algunos autores han planteado que en el país se vive un cambio significativo en la relación entre Estado, sociedad civil y movimientos sociales. Esto se relaciona, prin-cipalmente, con modificaciones en la forma en que el Estado -conformado tras la Guerra Civil de 1948- articulaba y canalizaba el conflicto social de manera institucio-nal, y partir de cierto control sobre la estructura de los principales interlocutores tra-dicionales, como el movimiento obrero-sindical. Según Cerdas, durante décadas los principales interlocutores del Estado fueron los sindicatos del sector público, las aso-ciaciones de desarrollo comunal, el movimiento cooperativo y más tardíamente el movimiento solidarista. Todos regulados por diversas normas formalmente estable-cidas (Cerdas, 2008). Sin embargo, hoy en día, según Dumolin, hay un nuevo en-frentamiento más allá del Estado, con entidades transnacionales. Existen nuevas desigualdades y nuevas arenas que construyen un nuevo tejido social, redes de mili-tantes transnacionales, apoyo en nuevos instrumentos de comunicación, temas nue-vos, diversidad de actores, redes de redes (Conferencia, David Dumoulin). En Costa Rica, esto se ha expresado en un mayor requerimiento de participación social, analizada en diversos espacios (IIS-UCR, PEN, Fundación Acceso y otros). Así mismo, se ha expresado de manera particular una importante expansión de ac-ciones colectivas (IIS-UCR) y movilización puntual en temas concretos. Según Alva-renga (2007), a partir del seguimiento de registros de prensa sobre acciones colecti-

15
vas (elaborado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Cos-ta Rica), el tipo de demandas que plantean las organizaciones sociales ha cambia-do. Hace unos años la expansión de los derechos laborales así como el mejoramien-to de las condiciones materiales de existencia constituía los objetivos centrales de las organizaciones sindicales y vecinales. Esta situación ha cambiado, las demandas dieron un giro hacia asuntos de carácter político frente a los planteamientos de índo-le reivindicativa. Esto significa que estas organizaciones manifiestan públicamente su apoyo u oposición a leyes y a la acción del Estado, esto en un contexto en que se han distanciado de los partidos políticos y han emergido nuevas modalidades de movimientos sociales (Alvarenga, 2007). Desde 1980 en delante, la tensión entre algunos movimientos sociales y el Estado se basó en una relativa contención a los modelos económicos que se estaban con-solidando en otros países de América Latina, principalmente de corte neoliberal. Igualmente, en Costa Rica las luchas sociales de ese período no son por la demo-cracia, como se da también en otras zonas de la región. En los ochenta y noventa surgieron nuevas organizaciones cuyas propuestas no buscaban transformaciones globales, sino la satisfacción de demandas específicas (Alvarenga, 2007). En Costa Rica, ha sido particular la consolidación de grupos ecologistas, feministas y de po-blaciones específicas, así como otros gremios tales como taxistas y transportistas. Otras organizaciones también se han abierto espacio; por ejemplo, en el 2006 un partido abanderado de las causas de las personas son discapacidad ganó una curul. También el movimiento gay-lésbico que se desarrolla a partir de los 80 ha logrado abrir espacios de reflexión y defensa de sus derechos. Estos nuevos movimientos tienen una participación destacada en la formulación de acciones colectivas sectoria-les y como aliados en luchas multisectoriales (Alvarenga, 2007). Algunos hitos recientes y oposición al TLC Se pueden identificar como algunos hitos recientes de movilización en el país la lu-cha contra la aprobación de la ley que pretendía una reforma en el sistema de tele-comunicaciones y la apertura de nuestro Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), conocida como “Ley del Combo del ICE”; las movilizaciones magisteriales de 1995, la lucha sectorial de los Barrios del Sur contra el incremento de las tarifas eléctricas en los años 80, la resistencia campesina contra los Programas de Ajuste Estructural (PAE), también en la década de los ochenta, la lucha contra la firma del contrato con la empresa Aluminium Company, conocida como “Contrato Alcoa”, a inicios de los setenta y las grandes luchas sociales de la década de los 40 del siglo pasado (Trejos, E, 2008). Se han señalado algunas fases relacionadas con el movi-miento social desde los ochenta, a la luz de estas características desde dicho perío-do hasta el proceso del referéndum. En una primer fase se perciben cambios en el poder (ascenso del sector exportador) y movimientos reactivos. Hay una disputa política en torno a la socialdemocracia, división y debilitamiento de la izquierda. En ese marco las luchas son por las condi-ciones de vida, resistencia campesina, movilización de las universidades públicas y ambiente. Como resultados, dichas luchas ayudaron a frenar el ritmo del ajuste, pero con resultados diferentes entre lo urbano y rural. En una segunda fase, hay un as-censo del sector financiero, alianzas entre los partidos mayoritarios. Cerca del año 2000, los movimientos sociales adquieren un carácter más político y propositivo. Es-

16
to incluyen la lucha por el Combo del ICE, y la oposición inicial a la negociación del TLC. Unas 22 organizaciones se manifiestan al principio de esta etapa de negocia-ción). Al terminar la negociación inicia una importante producción de conocimiento en torno al tratado. Una tercera fase consiste en la articulación y “lucha en las ca-lles”. En abril del 2005 se da un primer acto formal de arranque, se une una crecien-te mayoría de la sociedad civil, y se da una acumulación de fuerzas. Al convocarse al referéndum inicia una última fase, que obliga al movimiento a organizarse territo-rialmente, y esto potencia expresiones locales de participación (Raventós, 2008). Cerdas plantea la hipótesis de que es probable que el conflicto y la polarización que se expresó en torno al TLC no pudiera ser resueltos por la institucionalidad de la “segunda república” por el hecho simple de que el TLC tiene en su seno el dilema de la negación misma de esa institucionalidad (Cerdas, 2008). Pese a esta aparente ruptura, el proceso del referéndum parece reforzar una sólida capacidad del sistema político de institucionalización del conflicto social (y de los movimientos sociales, como plantean otros autores/as como Trejos, M-E., 2008). Al analizar las acciones colectivas que anteceden a este movimiento de oposición al tratado, se debe tener presente una paradoja entre “continuidad” y “singularidad” del proceso (Paniagua, 2008). No toda la participación ciudadana se explica a partir de los antecedentes de movilización social previos al referendo, ni tampoco se trata de un fenómeno aislado del devenir social y político del país. En las más recientes mo-vilizaciones masivas, como el llamado “Combo del ICE” en el año 2000 y la oposi-ción al TLC, la característica diversidad de actores y de agendas que convergen en la lucha tienen orígenes y procesos particulares. Es decir, no estamos frente a una “historia” de los movimientos sociales sino frente a un conjunto de “historias” de cada grupo involucrado. Los distintos movimientos que participaron en la lucha anti-tratado traen sus propios antecedentes, y algunas expresiones surgen del contexto propio generado por este proceso, sobre todo en el nivel local. Breve panorama sectorial Sindicatos y movimiento campesino Concentrándose en los últimas tres décadas, como marco de desarrollo de las ten-siones relacionadas con el modelo neoliberal, y el cambio en el perfil de los movi-mientos sociales (señalado por diversos autores), se puede identificar un grupo cen-tral de los movimientos y movilizaciones sociales en el país. En primer lugar se encuentran aquellos actores tradicionalmente relacionados con las contradicciones del sistema capitalista, y que evolucionan de manera particular en el marco del neoliberalismo como expresión histórica reciente de dichas tensio-nes. Pueden identificarse aquí principalmente el movimiento obrero y sindical, el mo-vimiento agrícola y campesino, y las movilizaciones y acciones colectivas relativas a las políticas de ajuste estructural en el país. También pueden identificarse en una dirección similar los movimientos internacionales actuales contra la globalización y el libre comercio, aunque aquí se tratan por aparte más adelante, por revestir carac-terísticas diferentes.

17
El movimiento sindical costarricense esta adscrito principalmente al sector público. Sus actividades y movilizaciones han sido constantes en las últimas cuatro décadas. Debido al estrecho vínculo histórico entre los partidos de izquierda y las organizacio-nes sindicales; se habla tanto de la crisis de la izquierda (desaparición de muchos de los partidos, bajos resultados electorales), como de una crisis sindical, fundada en una pérdida de afiliación y capacidad de movilización, que en realidad, se muestra de manera intermitente, en combinación con picos de importante acción colectiva. A pesar de dicha crisis, manifiesta sobre todo en su nivel de afiliaciones, las organi-zaciones sindicales han sido las más beligerantes en los procesos más recientes de lucha contra las políticas neoliberales. Los sindicatos no solo mantienen la vigilancia y dan la alarma temprana a otros grupos, sino que mantiene un seguimiento conti-nuo sobre las políticas y estrategias de los distintos gobiernos. Entre los principales grupos sindicales del país se destacan la Asociación Nacional de Empleados Públicos, los Sindicatos del Magisterio Nacional (APSE, ANDE), los sindicatos del ICE que integran el Frente Interno de Trabajadores, Los Sindicatos de la CCSS, El INS y las Universidades públicas. La mayoría de estas organizaciones fueron creadas a lo largo de los años 50 y 60. En el caso de ANEP, la misma se abrió a partir de 1998 a integrar empleados del sector privado. El carácter de esta organización va más allá de la defensa gremial, pues se ha tornado en una voz obli-gada en la discusión de las políticas públicas. Participa activamente del monitoreo sobre el comportamiento de la jerarquía del gobierno. Se observan algunos puntos críticos en las movilizaciones recientes del sector sindi-cal: la huelga contra la reforma al régimen de pensiones del magisterio (1995), la lucha contra el “Combo” del ICE (2000) y las protestas contra la empresa de revi-sión técnica vehicular Riteve (2004) (Cordero, 2004). La huelga del 95 fue un proce-so poco satisfactorio para los grupos sindicales, dado que se realizó una gran movi-lización pero esta no tuvo ningún resultado. La reforma a las pensiones se mantuvo tal y como la propuso el gobierno y la movilización se agotó. Mora (2008) identifica los problemas entre las dirigencias sindicales como el factor que ayudó a consolidar la posición del gobierno, pese a que este movimiento tuvo un apoyo fuerte de las bases. Mora señala que las divisiones sindicales persisten en la movilización contra Riteve del 2004, en la cual el éxito del movimiento fue parcial en un punto de la agenda (aumento a los empleados públicos). Por otra parte, el movimiento campesino-agrícola es, junto con el movimiento obrero, el de más larga trayectoria en Costa Rica. Sin embargo, al momento de la lucha con-tra el TLC ambos sectores han pasado por graves crisis y profundas transformacio-nes. En el caso del sector campesino, se puede decir que fue de los primeros en sufrir importantes impactos relacionados con el modelo neoliberal. Es en la década de los ochentas que se establece las principales organizaciones campesinas actua-les (UPAGRA, UPANACIONAL) para enfrentar las políticas liberalizadoras de los Programas de Ajuste Estructural, que marginaban a la agricultura campesina dentro del modelo de desarrollo agro-exportador (Edelman, 1999). Como lo señala Cordero Ulate (2004), el movimiento campesino tradicional está vinculado a la lucha por la tierra; sin embargo, durante los ochentas las luchas campesinas se libran contra la llamada “agricultura de cambio”. Sus movilizaciones fueron enfrentadas represiva-mente por el gobierno (Díaz & Loures, 1991).

18
Las luchas campesinas continúan a lo largo de los noventas, pero el movimiento va perdiendo fuerza a medida que el modelo agro-exportador se consolida, sobre todo con la producción de frutas (banano, melón y recientemente piña). Inclusive algunos grupos de pequeños y medianos productores agrícolas que han tenido éxito expor-tando su producción apoyaron de manera explicita las políticas liberalizadoras y el TLC (por ejemplo, la Corporación Hortícola Nacional). También, entre las organiza-ciones agrícolas y campesinas que se integraron a la lucha contra el CAFTA los re-ferentes han cambiado. La cuestión de la tierra o el apoyo a la producción campesi-na para el mercando nacional ha dado paso a referentes como la lucha contra los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y la defensa de la producción de semillas criollas fuera de las manos de las transnacionales. Además, la disponibili-dad de insumos agrícolas genéricos cuyo costo es mucho menor que aquellos pro-ductos de marca que encarecen la producción. El movimiento indígena Un segundo eje descriptivo de los movimientos sociales ha tenido que ver con el reconocimiento de derechos en sectores tradicionalmente excluidos, que mantiene condiciones estructurales de inequidad. Uno de ellos es el sector indígena, que ha centrado sus acciones principalmente en los temas de la autonomía, la revisión críti-ca de la institucionalidad publica relacionada con sus pueblos, la tenencia de la tie-rra, la cedulación y las condiciones de vida, y en diversas ocasiones, con la agenda ambiental. El movimiento indígena actual ha surgido como reacción a la cooptación guberna-mental de sus instituciones, a los problemas de ocupación de sus territorios y a la oposición al control que instituciones como CONAI hacen de las organizaciones indígenas (Hidalgo, 2009). Es así como coordinadoras como la Mesa Indígena, lejos de estar integrada por las Asociaciones de Desarrollo de los Territorios Indígenas (ADITIS), está formada por organizaciones paralelas cuyo desarrollo es propio de los indígenas y desmarcado de la intervención estatal. Las principales movilizaciones indígenas, como la lucha por la cedulación de las co-munidades Ngobe del Pacífico Sur o la defensa de la integridad de sus territorios, ha surgido de estos grupos paralelos y no de las asociaciones creadas y vinculadas a la ayuda estatal. Los indígenas mantienen varios frentes de lucha constantes; por un lado, la defensa de su territorios de la ocupación por no-indígenas (también hay con-flictos por traslapes con las Áreas protegidas) (Cordero, 2007), por otro la lucha por la autonomía administrativa (Hidalgo, 2009), y continuamente se agrega un tercer nivel que tiene que ver con las iniciativas de desarrollo o infraestructura que el go-bierno define, sin consulta, para los territorios indígenas. Este ha sido el caso de la exploración petrolera en Talamanca (1999) y de los proyectos Hidroeléctricos, como el Proyecto Diquis. Cabe destacar que tanto en el tema del petróleo como en el de la generación de energía hidroeléctrica hay una coincidencia entre la lucha indígena y la lucha am-biental. Sin embargo, para los indígenas se trata exigir su autonomía, defender su territorio y su cultura. En su integración a la lucha contra el TLC, ocurre una situa-ción similar, además de su solidaridad por las amenazas que el tratado tendría para

19
el país, la convocatoria indígena plantea temas particulares. En espacial, el tema de la apropiación de su conocimiento a través de la normas de propiedad intelectual. Además, las garantías que el tratado pueda otorgar a inversiones que aprovechen recursos en sus territorios o que los lesionen. Movimientos de mujeres Por otra parte, el movimiento de mujeres en el país ha desarrollado una amplia or-ganización y una agresiva agenda de reconocimiento de derechos civiles y políticos, y de luchas por la equidad en las relaciones sociales entre los géneros, a nivel doméstico, laboral, intelectual y muchos otros. Parte de sus acciones se han enfoca-do en la construcción y promoción de legislación específica en este sentido, y de cambio cultural a través, entre otros medios, de la generación de un sustento de re-visión al discurso patriarcal. Los grupos feministas y de mujeres han participado de manera importante en movilizaciones diversas, a partir de su perspectiva, pero en acercamiento a otras agendas. Román (2004) Señala que la presencia de las mujeres en las reivindicaciones socia-les se da en virtud de vinculación entre las condiciones de exclusión e inequidad y el alto número de jefas de hogar en los estratos más pobres. La participación activa de las mujeres en los movimiento de protesta social se dio también en las movilizacio-nes por vivienda de los ochentas (Díaz & Loures, 1991) y en las luchas de los gru-pos como la Alianza de Mujeres Costarricenses de mediados del siglo XX (Alvaren-ga, 2005). En la década de los ochenta surgieron organizaciones de mujeres que tomaron como eje la perspectiva de género. A partir del 85 se multiplicaron los gru-pos, ONGs y programas de género. Producto de este movimiento así como de la ayuda internacional, y en algunos casos el apoyo gubernamental, algunas de sus iniciativas se han materializado, como por ejemplo la Ley para la Penalización de la Violencia contra las Mujeres, entre otras (Alvarenga, 2007). Las mujeres formaron parte fundamental de la lucha contra el TLC, con una partici-pación integrada en los diferentes grupos e instancias de la movilización. También existieron algunas organizaciones establecidas de manera orgánica al calor del pro-ceso. Este es el caso del denominado grupo “Mujeres de blanco”. Este grupo no presenta antecedentes en otras luchas (aunque evidentemente sí las personas que lo integran). Los grupos feministas tradicionales como CEFEMINA tuvieron sus pro-pias acciones, en coordinación con el movimiento general (Trejos E, 2008). Existió también una coordinadora denominada “mujeres del NO” (Facio, 2007), que reivindi-ca las luchas por la igualdad de géneros de años recientes como coherentes con la posición del NO al TLC. Este grupo integraba tanto a mujeres con trayectoria en el movimiento feminista, como a otras que se sumaron al proceso puntual del TLC. Movimientos verdes Del mismo modo, otro sector amplio y diverso lo conforman los movimientos ambien-talistas y ecologistas del país. Identificados principalmente a partir de la lucha en contra del contrato ALCOA en 1970, estos grupos han participado en diversas lu-chas en estas pocas décadas, siendo sus relieves principales las acciones contra la exploración petrolera en el Caribe, de diversos proyectos hidroeléctricos como Pa-cuare, Sarapiquí, Pérez Zeledón y la La Joya (Tucurrique), contra la minería a cielo

20
abierto en Miramar y San Carlos, la oposición a las actividades de la Ston Forestal (Osa), del Desarrollo Costero Guanacaste y las implicaciones ambientales de la agricultura, principalmente en cuanto a la piña y el banano recientemente. Esto entre muchos otros temas de la agenda ambiental que han tenido diversas formas de ac-ción: por un lado, algunos grupos han participado activamente en la construcción de la legislación y políticas públicas ambientales, y por otro, diversos grupos mantiene una revisión más radical y crítica de dichas políticas y de las acciones públicas y pri-vadas en materia de uso de los recursos naturales. Recientemente, esto se ha cen-trado principalmente en el tema forestal, agrícola, de uso de los recursos hídricos y de política comercial. La heterogeneidad de estos grupos en Costa Rica es tal, que es más preciso hablar de movimientos ambientalistas (Cordero, 2007). Están compuestos principalmente por organizaciones que se pueden definir como “aquellas organizaciones ciudada-nas, no gubernamentales cuyo objetivo central es incidir en algunos aspectos de la problemática ambiental o de manera resolutiva o paliativa, sea a través de estudios o de acción” (Mora, 1998). En realidad, existe un amplio margen teórico diferencia-dor entre el conservacionismo, ambientalismo y ecologismo (Dobson, 1995), que encuentra su expresión en grupos diversos con distinto grado de radicalidad y dife-rentes posicionamientos en cuanto a los sistemas sociales y productivos estableci-dos. De ahí derivan discursos políticos y simbólicos que suelen ser identificados co-mo un todo, siendo en realidad, sumamente contrapuestos. El origen de estos movimientos data de la década de los setentas y se vincula a la movilización social contra el contrato del ALCOA en 1970 (Cordero, 2007). Sus ejes temáticos han estado sobretodo vinculados a la conservación de los recursos natu-rales, particularmente el bosque y el agua, y la vigilancia de la política pública am-biental. La acción de los grupos ambientalistas ha sido instrumental en el desarrollo de la institucionalidad y legislación ambiental con que cuenta el país hoy en día. Hace varios años se ha señalado un papel proactivo de la participación social en este tema, a diferencia del perfil reactivo de sus inicios. Desde los años noventa, estos grupos han generado y manejado información, participado activamente en la construcción de propuestas y políticas y vigilado de manera cercana las acciones estatales y privadas (Programa Estado de la Nación, 2004). Asimismo, se ha seña-lado una alta disposición a la participación en temas ambientales en la ciudadanía, por encima de la que genera por ejemplo la participación en partidos políticos; esto además permeado por el carácter local que tiene la acción ambiental. Un estudio del 2005 identificó cerca de 450 organizaciones con fines ecologistas, y evidenció que las acciones colectivas en defensa del ambiente eran mayoritariamente llevadas a cabo por vecinos en el nivel local (68%), en contraposición a otros temas en los cua-les las organizaciones gremiales y de trabajadores eran el actor central (Merino y Sol, 2005). Los grupos ambientalistas tienden a coexistir en un marco diverso que va desde aquellos enfocados casi exclusivamente en la conservación, pasando por los intere-sados en el desarrollo sostenible (comunitario) y terminando en los grupos de corte ecologista. En luchas como las del “Combo” del ICE, todos estos grupos hicieron frente común, sobre todo en virtud de la amenaza de abrir los parques nacionales a la producción de energía. Sin embargo, no todos tienen un papel constante y activo en los conflictos ambientales, como lo hacen por ejemplo grupos ecologistas como

21
COECOCEIBA y FECON. En años recientes, el espectro de grupos ambientalistas reúne también grupos comunitarios con agendas cantonales o regionales, además de organizaciones indígenas y campesinas cuya agenda vincula lo ambiental con reivindicaciones culturales y socio-económicas. Franceschi (2002) señala cuatro períodos de acciones colectivas ambientalistas en el país. El periodo inicial en la década de los setenta, caracterizado por el trabajo de la Asociación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (ASCONA). En este período se dieron las luchas contra la carretera Braulio Carrillo y el Oleoducto Interoceánico. El segundo período en la década de los ochentas, en el que aparecen las primeras luchas contra contaminación urbana (Metalco) y los problemas de los agroquímicos (banano y café). En los noventa surge la lucha contra la Ston Forestal en la Península de Osa, por el cultivo de melina. Además la lucha contra la minería en Montes de Oro y San Carlos, y en 1999 la oposición a la exploración petrolera en el Caribe Sur. El cuarto período arranca con el “Combo” ICE y llega hasta la actuali-dad (Franceshi, 2002 y Cordero 2007). En estos años destaca la vinculación del mo-vimiento ambiental a las luchas sobre el modelo de desarrollo del país (Combo, TLC). También ocurre un traslado de las luchas ambientales hacia lo local, donde el agua, pasa a ser el eje fuerte de las acciones colectivas. La construcción de repre-sas y la contaminación de las fuentes de agua potable son las principales temáticas (Programa Estado de la Nación, 2006). El sector educativo El campo de la educación ha sido fuente de importantes movimientos y movilizacio-nes en el país, no solo como tema provocador sino como fuente de acciones colecti-vas de grupos estudiantiles y académicos. Incluso, en el sector sindical, los gremios universitarios de las instituciones estatales y otros sindicatos educativos han sido un actor central en diversos momentos de la historia reciente. Del mismo modo, el mo-vimiento estudiantil ha estado principalmente alimentado por los grupos (formales e informales) de estudiantes de las universidades públicas (FEUCR, FEITEC, FEU-NA). Se han conformado, tanto por breves coyunturas como en algunos casos por largo plazo, grupos ecologistas, políticos y de diversa índole en el marco estudiantil universitario, así como grupos de pensamiento, estudio y acción de intelectuales y académicos/as. Para coyunturas especificas, como ha sido el caso del “Combo” del ICE en el 2000 y de la oposición al TLC, las entidades mismas han asumido un pa-pel activo que termina siendo parte del sustento de actores y de insumos para la lu-cha de los movimientos sociales. Recientemente, además, se ha percibido una parti-cipación activa, aunque no muy orgánica, de grupos estudiantiles colegiales. Algunos de los hitos recientes de este sector se identifican, en primera instancia, con la lucha presupuestaria en los años noventa, época de importantes tensiones ente el pujante modelo neoliberal y las universidades públicas. Además, en 1995 el movi-miento universitario participó activamente en la lucha contra el proyecto de ley de pensiones presentado por el gobierno, en una de las movilizaciones más significati-vas de esa década, en que se conjugaron las acciones de sindicatos, estudiantes y académicos/as en diversas expresiones. También fue así en la lucha contra el “Combo” Del ICE, que se comenta más adelante, y en la oposición al TLC, en la cual se dio una participación tanto estructural y formal de las entidades públicas universi-tarias (Consejos Universitarios, rectores/as, grupos de estudio, escuelas o faculta-

22
des), y se conformaron grupos de profesores y profesoras que produjeron insumos y realizaron diversas actividades. El “Combo” del ICE Posteriormente al 2000, dos luchas específicas llaman la atención. Una de ellas consistió en un conjunto de acciones relacionadas con la oposición a la guerra en Irak, y sobre todo, a la participación de Costa Rica al promulgar el gobierno su apoyo en una lista de países que publicaba la Casa Blanca. Si bien las acciones no fueron muy amplias, acciones por vías legales en la Sala Constitucional permitieron el retiro del país de dicha lista. Un segundo caso importante es el llamado “Combo” del ICE. Este proceso represen-ta el antecedente más cercando en intensidad y pluralidad al movimiento del NO, en el referendo del 2007. En marzo del 2000 se llevó a cabo una gran movilización en contra de la recién aprobada Ley de apertura y modernización del sector energía y telecomunicaciones. El sustento central se trataba de la oposición a una privatiza-ción encubierta del Instituto Costarricense de Electricidad, y por tanto, a una pérdida de acceso y seguridad sobre los logros y alcances del sistema de energía y teleco-municaciones en el país. Al igual que en el referendo del 2007, la base de participación social fue muy amplia, con presencia de sindicatos del ICE (líderes del proceso), grupos de mujeres, orga-nizaciones campesinas, ecologistas y grupos religiosos, entre muchos otros (Alva-renga, 2005). En el caso del “Combo” del ICE, la amplia convocatoria de los sectores sociales tiene razones diversas. En primer lugar se señala el desgaste de las refor-mas neoliberales y la resistencia a su profundización; segundo, un desprestigio ge-neralizado de la clase política y en tercer lugar, la identificación del ICE como símbo-lo de valores como la solidaridad y la justicia social en el país. El ICE se considera la expresión del éxito del proyecto democratizador del Estado (Alvarenga, 2005). Entre los actores participantes destaca la participación de los y las estudiantes en las movilizaciones de protesta. Alvarenga (2005) señala como elemento compartido con la lucha en contra del contrato ALCOA en 1970, la rebeldía cívica que mantuvo en paro gran parte del valle central y de otras regiones del país, durante la discusión del proyecto en la Asamblea Legislativa (Mayo del 2000). El sector agrícola se suma a la lucha contra el Combo del ICE de manera casi inci-dental, ya que grupos campesinos, sobre todo ligados a la siembra de papa y cebo-lla, venían desde antes con un grado importante de acción y enfrentamiento con las políticas del gobierno, manifestándose y tomando vías públicas meses antes de que estallara la lucha contra el “Combo”. Como lo señala Jirón Beirute (2008), los cierres en la vía a la provincia de Cartago (a la altura de Ochomogo), realizados por agricul-tores, tenían en realidad otra agenda y no el tema del ICE. No obstante, la suma de actores en esta movilización generó una amplitud y diversi-dad muy significativa, y marcó una tendencia en cuanto a las formas de acción co-lectiva, dado el éxito que medidas como los bloqueos de carreteras y manifestacio-nes tuvieron en la generación de presión sobre las autoridades del gobierno. Aquí puede percibirse un legado interesante para el análisis, y es que si bien se dieron

23
articulaciones importantes entre actores diversos, y las formas de presión fueron exitosas en el marco específico, estos legados no marcaron significativamente las acciones colectivas posteriores, pues durante el período antes del referendo, los ac-tores no coordinaron de igual forma en otros casos, y los métodos de participación no fueron siempre del mismo alcance y éxito, como se analizará adelante. Un elemento diferenciador de la lucha del 2000 fue la participación de parte de la Iglesia Católica y su jerarquía. En particular en Pérez Zeledón, donde existía el ante-cedente de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Los Gemelos, en el distrito de Rivas. La voz del arzobispo llegó a unos segmentos de la población que en otras circunstancias hubiera rechazado el mensaje de rebeldía cívica que plateaba la lu-cha. La acción de esta parte de la Iglesia Católica fortaleció la legitimidad del men-saje de los movimientos sociales ante parte de la ciudadanía, en contraposición a la línea de los principales medios de comunicación y las cámaras empresariales. El principal escenario de la lucha propiamente dicha entre la ciudadanía y el gobier-no se dio en las calles, a través de las manifestaciones y el bloqueo de vías. Los bloqueos de calles fueron muchas veces levantados por la Policía mediante la re-presión. El uso de grupos antimotines armados con gases lacrimógenos y el arresto de los manifestantes fue la principal acción del Gobierno para recuperar el orden. En el medio de la escalada de las protestas, el “Combo” del ICE es aprobado en la Asamblea Legislativa y pasa a consulta ante la Sala Constitucional. En esta coyuntu-ra son las organizaciones gremiales (APSE, ANDE, FETRAL) las que le proponen al gobierno iniciar un proceso directo de dialogo. El gobierno se muestra abierto a las mismas y finalmente es a través de la Defensoría de los Habitantes y de los rectores de las universidades públicas que se constituye la Mesa de diálogo entre las partes (Beirute, 2008). Es importante apuntar que estos hechos guardan un paralelismo con el enfrentamiento del TLC siete años después, ya que son grupos opuestos al trata-do los que plantean en primera instancia la alternativa del referendo para dirimir el conflicto, aunque posteriormente este se convierte en una estrategia de gobierno. En ambos casos no se trató de iniciativas del gobierno, sino de un acercamiento que primero rechaza y luego asume la autoridad. Tanto la Comisión de Diálogo Nacional (2000) como el referendo (2007) fueron los medios institucionalizados a través de los cuales se canalizó la situación de crisis. Para Ana Arias, el proceso del “Combo” genera algunas lecciones para los movi-mientos sociales, así por ejemplo: “el movimiento aprendió la necesidad básica de la organización, porque la improvisación deslegitima; hubo claridad y consenso sobre el objetivo de la lucha, hubo mucha efervescencia de información, pero lamentable-mente, después de la Comisión Mixta se cortó” (Arias, 2005). Arias señala además que hay aspectos culturales que truncan el proceso de aprendizaje derivado del “Combo”, en particular la falta de seguimiento a los procesos. Esto se hace evidente cuando en el proceso del TLC, nuevamente se incorporó la reforma al sector de te-lecomunicaciones, como ya lo hacia el “Combo”, incluyendo tanto la apertura de di-cho sector como del mercado de seguros (hasta entonces monopolio del INS).
Movimientos internacionales contra el libre comercio

24
Junto esta gama, no exhaustiva aún, de movimientos sociales, un nuevo escenario se expresa en la conformación de movimientos y redes transnacionales. En el mun-do, los acuerdos de libre comercio y tratados de inversiones contemporáneos “abar-can generalmente una gama crecientemente amplia de áreas y temas, que hacen que los impactos que generan en todas la sociedades y sectores se multipliquen, motivando el surgimiento de movimientos de resistencia en su contra en muchos países” (Bilitarals.org y Grain, 2008). En América Latina, las principales movilizaciones enfocadas en el tema de los TLC surgen en la década de los 90, cuando empezó la presión por adoptar tratados bila-terales por parte de Estados Unidos. Destaca entre ellos el levantamiento del ejercito zapatista en México el día que entró en vigor el NAFTA enero de 1994, pero existe una amplia gana de movimientos relacionados con el comercio y las condiciones generadas por acuerdos de inversión, no solo en la región latinoamericana, sino que se dan a lo largo de todo el orbe, en contra también de la globalización en general (Bilaterals.org & GRAIN, 2008). Desde los años noventa se registran diferentes ini-ciativas que han procurado enlazar estos movimientos e integrar su visión y propósi-to (Wood, 2004b). Para estos grupos, los tratados de libre comercio han venido ge-nerando y ampliando el surgimiento de movimientos de resistencia en los distintos países (Bandy & Smith, 2005a). Los tratados de libre comercio tienen antecedentes “blandos” en los acuerdos de cooperación entre los países europeos y sus ex-colonias. Sin embargo, el primer tratado como tal fue entre Estados Unidos e Israel en 1985 (Bilaterals.org & GRAIN, 2008). Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) surgidos desde finales de los cin-cuentas también se consideran antecedentes a los TLC, pero sus alcances eran mu-cho más limitados. El alcance y carácter de los TLC hoy tiene relación con el desa-rrollo de la política comercial internacional a través del GATT (Acuerdo General so-bre Aranceles y Comercio) y su sucesor, la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para quienes se oponen a los TLC, estos son un instrumento que favorece casi de forma exclusiva a las empresas transnacionales. Se trata de una herramienta para consolidar y perpetuar el modelo neoliberal (Bilaterals.org & GRAIN, 2008). El número creciente de TLC se explica, ente otros factores, en virtud del éxito para el sector empresarial del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de Norte América: Ca-nadá, Estados Unidos y México) y en el fracaso de la llamada Ronda de Doha, de-ntro del proceso de liberalización comercial multilateral de la OMC. Esta conexión entre los esfuerzos multilaterales por el libre comercio y los bilaterales hacen coinci-dir las agendas de los grupos opositores trabajando nacional, regional e internacio-nalmente (Tilly & Wood, 2009). En muchos países, el germen de la oposición a las políticas neoliberales y los TLC surgió con la implementación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE), en los ochentas. La desatención por la producción local industrial y agrícola para centrarse en la economía de exportación, estableció líneas claras entre quienes se benefician de las políticas neoliberales y a quienes afecta directamente. Esto se presentaba no solo entre los países en desarrollo, sino también en el mundo desarrollado, donde los mismos actores se veían afectados por políticas similares (Buttel & Gould, 2004). De esta coincidencia surgen los primeros esfuerzos por conectar las luchas de los grupos tanto de países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo. Así Buttel

25
y Gould describen la coalición contra el libre comercio como la suma de una varie-dad heterogénea de movimientos e iniciativas. Políticamente coinciden una variedad de ideologías (anarquistas, socialistas, liberales reformistas) y grupos sociales (jóve-nes, agricultores, sindicatos, feministas, indígenas). En este contexto surge el movimiento social mundial anti-globalización, el cual se entiende como una gran coalición, un “movimiento de movimientos” (Smith, 2004). La diversidad de organizaciones y grupos sociales coinciden en su crítica a la as-censión del capitalismo global, particularmente el avance no-regulado de las corpo-raciones transnacionales y el poder que ellas ejercen en los tratados de libre comer-cio (bilaterales, regionales y multilaterales) (Bantjes, 2007). Estos movimientos con-sideran que los tratados de libre comercio, en general, vulneran la soberanía de los países, la autoridad de los poderes legislativos, debilitan las garantías laborales, impactan negativamente el medio ambiente y amenazan la calidad de vida de los habitantes (Bandy & Smith, 2005b). El movimiento anti-globalización procura la protección de los recursos humanos, la igualdad entre los países y la toma de decisiones democrática desde el nivel local hasta el internacional. Una de las críticas planteadas en el seno de este movimiento es que en no se trata de un movimiento “anti” globalización, por el contrario se trata de un movimiento global que procura una orientación alternativa a aquella promovida por las instituciones financieras internacionales y vinculada casi exclusivamente con el comercio (Klein, 2001). Entre los lideres del movimiento se hace la distinción al señalar su oposición al neoliberalismo de la “globalización corporativa” y no a la glo-balización en sí (Graeber, 2002). La historia del movimiento reciente, si bien, tiene muchos antecedentes, se conside-ra que arranca con las primeras protestas contra las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En particular las reuniones de Berlin en 1988 y Madrid en 1994. En estas reuniones el eje de las protestas eran los temas ambientales. Los manifestantes querían llamar la atención sobre la condición de la capa de ozono y la regulación de los gases de mayor incidencia (Wood, 2004a). Un momento clave en el desarrollo de este movimiento fueron las protestas en la Ciudad de Seattle, con motivo de la reunión ministerial de la OMC. Las protestas obligaron a cancelar la inauguración del evento y continuaron a lo largo de toda la reunión. Durante las marchas hubo intensos enfrentamientos con la policía, dejando como saldo 600 personas arrestadas y la imposición de ley marcial y toque de queda en la ciudad (Wood, 2004a). Estas protestas tuvieron una gran resonancia interna-cional. Como resultado de ellas, las subsecuentes reuniones se han dado bajo altas medidas de seguridad2. Bandy y Smith (2005) indican que los atentados terroristas del 11 de setiembre del 2001, tuvieron un efecto negativo sobre el movimiento social global, contra el libre comercio. Primero, porque hubo un enfriamiento en el apoyo popular debido al esta-do de temor que se generó en los meses y años siguientes. Además porque la
2 En algunos casos dichas medidas de seguridad recuerdan las prácticas de “seguridad nacional”
llevadas a cabo por los gobiernos contra sus ciudadanos durante la Guerra Fría. Estas incluyen, por ejemplo, la infiltración de los movimientos y el arresto preventivo de los líderes.

26
agenda del movimiento se amplió (o desvió) hacia el tema de la guerra de Irak. Para muchos en el movimiento hay una relación muy cercana entre los temas económicos y militares a nivel de política internacional. Desde 2001 uno de los escenarios más importantes para este movimiento social han sido los encuentros denominados Foro Social Mundial. El primero de estos encuen-tros se realizó en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Desde entonces se han llevado a cabo nueve de estos encuentros, el último de ellos en Belem, Brasil, en enero del 2009. Además se realizan Foros similares a nivel regional. Estos foros han centrado sus temáticas en la construcción de alternativas al neoliberalismo, basadas en el humanismo y pluralidad democrática. A pesar del entusiasmo de estos foros no de-jan de existir visiones críticas de los mismos, tanto externas a los participantes como internas. Muchas veces la organización de los mismos es acusada de no ajustarse a los principios del movimiento y excluir voces disidentes (Juris, 2005). En América Latina, la oposición a los tratados de libre comercio de alguna forma los antecede. Los movimientos sociales ya estaban organizados enfrentado las políticas neoliberales, como los PAE. Es así como la entrada en vigencia del tratado de libre comercio de Norte América (NAFTA), enero del 2004, es la misma fecha del levan-tamiento zapatista en México. Este movimiento revolucionario, si bien guarda mucha relación con los movimientos revolucionarios de los sesentas y setentas, innova en la utilización de tecnologías, su estructura de toma de decisiones y vinculación con la comunidad internacional (Biekart, 2005). Estas innovaciones lo colocan a la vanguardia de los movimientos sociales posterio-res como aquellos avocados a resistir la implementación de las políticas de libre co-mercio. El carácter étnico del movimiento zapatista es otro elemento que lo diferen-cia de los movimientos revolucionarios anteriores. El zapatismo forma parte del re-surgir hemisférico de los movimientos indígenas. A lo largo de los noventa, muchas comunidades recuperaron su identidad indígena y vincularon la reconstrucción de su identidad a la lucha por reivindicaciones territoriales (Comarcas Indígenas en Pa-namá) y socio-económicas (Mapuches en Chile). Estas luchas por la supervivencia indígena coinciden con las luchas de otros actores (sindicatos, ambientalistas), ya que son las políticas que favorecen la inversión ex-tranjera y la exportación (particularmente en el agro) las que se perciben como ma-yores amenazas a las reivindicaciones territoriales y socio-económicas de los indí-genas. Este es el caso de la industria forestal en Chile y la soya en la Región Amazónica brasileña. Biekart (2005) indica que el empeño de los movimientos sociales de las últimas dos décadas tuvo como eje la lucha contra la exclusión social, en el contexto de la “re”domocratización que caracterizó el final de los ochentas y principios de los no-ventas. La preocupación de los grupos sociales dejó de ser política y pasó a ser socio-económica. Este es el lazo que une el levantamiento del caracazo (1989), con la llamada “guerra del agua” en Cochabamba en el 2002 y la “guerra del gas” del 2003, también en Bolivia (Seoane, 2005). El levantamiento de Arequipa, Perú (2002) contra la privatización del servicio eléctrico y la movilización contra el “Combo” ICE en Costa Rica.

27
Una característica de los movimientos en América Latina es su comunicación y vin-culación. Destacan en este proceso los distintos foros regionales e instancias coor-dinadoras. Foros como el indígena de Guatemala en 1992, el Foro contra el Neolibe-ralismo en 1996, en Chiapas, seguido por otro en 1999 en Belem que sería el pre-cursor del Foro Social Mundial del 2001. Importante para la integración fue el proce-so del ALCA, que por su propia naturaleza obligó a buscar una reacción hemisférica. El fracaso de este proyecto para los EEUU es una de las explicaciones de la política de construcción de tratados bilaterales de este país con los de la región. En dicha integración sobresale el papel de las tecnologías de la información, que abaratan los costos de compartir información. Estas plataformas tecnológicas son a su vez la puerta para conectar los esfuerzos regionales a lo que ocurre a nivel mundial (Biekart, 2005; Castro Soto, 2005). Los movimientos sociales han sido claves en el avance y la llegada al poder de go-biernos como el Lula (Brasil) o Vasquez (Uruguay). Bierkart, recordando a Gunder Frank, señala el riesgo que representa para los movimientos sociales su “institucio-nalización”. La cooptación por parte la clase política trae el riesgo de la desmoviliza-ción y disolución de los movimientos. Quizás el caso más emblemático es el de los piqueteros en Argentina, que son integrados al gobierno durante la administración Kirchner. El libre comercio sigue siendo un referente importante para la articulación de los mo-vimientos sociales en América Latina. En el caso de México, la lucha ha sido desde el monitoreo del impacto del NAFTA; así surgieron las protestas por la llamada crisis de la tortilla (aumento del 45% del precio). En Centroamérica, así como en los paí-ses andinos (Colombia particularmente) se dieron movilizaciones masivas en el me-dio de las negociaciones de sus respectivos TLC con Estados Unidos. Solo en el caso de Costa Rica, esta negociación se llevó a la realización de un referendo. Desde la perspectiva internacional, las movilizaciones sociales en Costa Rica han tenido una relevancia significativa, así como la particularidad del mecanismo. Esta movilización, así como las protestas del 2006 y antes de ellas las del 2004 (RITEVE) y las del 2000 (“Combo” del ICE), están anotados y comentados en las paginas de los coaliciones internacionales contra la globalización corporativa (Bilaterals.org & GRAIN, 2008; Quiendebeaquien.org, 2006). Grupos costarricense han participado en los foros de los movimientos globales y comparten información con iniciativas similares en otros países de la región y extra-regionales. Se puede percibir que el proceso costarricense es seguido desde los propios grupos globales, y que hubo atención por parte de académicos/as y estudiosos/as de los movimientos sociales, cuyo análisis de los movimientos nacionales se proyecta a nivel global (Ayres, 2004; Seoane, 2005). Asimismo, la comunicación con los movi-mientos anti-libre comercio internacionales enriqueció el proceso nacional. Sin em-bargo, cabe señalar que una buena parte de la comunicación entre el proceso na-cional y el internacional ocurre a lo interno de los grupos. Así por ejemplo, los grupos ambientalistas tienen sus canales de comunicación y sus redes de contactos inter-nacionales. De la misma forma los grupos indígenas, sindicales y campesinos. Se trata de una internalización que pasa primero por los sectores y luego, en menor medida, a las coaliciones más amplias.

28
3. Hallazgos de investigación Este apartado se realiza un análisis de la información derivada de los aportes direc-tos de los actores sociales que participaron en encuentros de diálogo, entrevistas colectivas y entrevistas individuales, durante el trabajo de campo, así como parte de la información documental revisada en torno al tema. En este se intenta responder principalmente los factores que explican el carácter del movimiento, las estrategias utilizadas por los actores, a partir de dichos aportes y desde la perspectiva del equi-po de investigación, en diálogo con las diferentes perspectivas que el sector acadé-mico y los actores sociales han señalado en torno a los ejes del estudio. En esta sección se recogen principalmente una breve descripción y un análisis del movimien-to y sus características generales identificadas por estudios y actividades de consul-ta, así como el análisis de las motivaciones que explican, según los actores sociales, su participación y la de los demás sectores en esta experiencia, con algunas particu-laridades locales y sectoriales. En la introducción de esa primera parte, se plantean las principales conclusiones derivadas de dicho análisis. Posteriormente, se estudian las estrategias y formas de acción construidas en esta experiencia.
3.a. Características y principales factores que motivan la articulación y acción del movimiento
A la luz de las consultas con actores sociales, esencialmente, este estudio identifica tres grandes factores para entender lo que significó el movimiento social de oposi-ción al TLC: a) la identificación de un valor identitario en el Estado social costarri-cense y las amenazas sobre este como movilizador de la población, organizada o no; b) La recuperación y replanteamiento de luchas sociales históricas, posicionadas nuevamente a nivel gremial, sectorial y local por las amenazas del tratado a sectores tradicionalmente oprimidos y con agendas acumuladas de lucha por la equidad so-cial (como es más evidente en el sector campesino, indígena, de mujeres y en algu-nas zonas geográficas permanentemente desfavorecidas); c) la identificación de amenazas derivadas del modelo económico vigente y su profundización con el TLC, de mucha diversidad según sectores sociales y zonas geográficas. El análisis de la diversidad y amplitud de agendas presentes en los actores sociales evidencia que se trata de ejes comunes de lucha, y que estos no explican la particu-laridad de las acciones de cada sector organizado o de cada ciudadano o ciudada-na. Sin embargo, sintetiza una conclusión importante, derivada de las lectoras poste-riores al proceso: el movimiento adquirió amplitud y diversidad a la luz de esas coin-cidencias, y no de la suma de agendas de los diferentes actores. Y en esto, el mo-vimiento expresa un carácter conservador y alternativo al mismo tiempo, como se justifica adelante. A la luz de los eventos posteriores al referendo que decidió la aprobación del TLC, momento en el cual se comenzaron a escribir análisis retrospectivos y se realizaron las actividades de consulta con actores sociales, este caso inédito en su magnitud y diversidad conforma sin duda un movimiento social particular, marcado por contra-dicciones y paradojas, logros y limitaciones que no se pueden comparar con otros momentos de la movilización social en el país, ni con los movimientos sectoriales,

29
gremiales o regionales que se han repasado en los antecedentes de este estudio. El esfuerzo de este análisis es tratar de explicar esta particularidad y los factores que explican esta articulación. En primera instancia, esa particularidad consiste en una conformación política e ide-ológica heterogénea, que logra articularse sobre la marcha en una construcción de un objetivo común que termina centrado, principalmente, en la resistencia conserva-dora del esquema social y económico del Estado; pero las formas de acción, parale-lamente, rompen los esquemas de los mecanismos institucionales típicos de resolu-ción de conflicto. Si bien el referendo institucionaliza el movimiento como han plan-teado algunos/as autores/as y actores sociales, es indudable que los mecanismos, formas de acción y objetivos lo constituyen en un movimiento social en el sentido planteado en la conceptualización de este estudio, alternativo y crítico en su acción colectiva. Pero es a la vez, un movimiento conservador (en el objetivo más compartido por los actores, no en todas las agendas que se combinan) y alternativo (en su forma de entender y realizar la acción política). Este aspecto alternativo se percibe sobre todo en la forma de plantear la acción política e incluso la ciudadanía, de entender la re-lación entre sus diversos actores y de cuestionar, en el fondo (consiente o incons-cientemente, según sea leído por los distintos actores) el modelo de desarrollo vi-gente, profundizado con la aprobación de un TLC con Estados Unidos. Lo conserva-dor, por su parte, se observa en la idea clara de que el factor que pareciera haberle dado al movimiento su amplitud y diversidad, consiste principalmente en la resisten-cia del modelo de Estado, más que en la agendas más alternativas o de ruptura (ex-cepción hecha, quizás, de la agenda ambiental, como se analiza adelante). Lo contradictorio que suena esta afirmación no se debe a que se esté omitiendo la heterogeneidad de visiones políticas e ideológicas que se combinaron en el movi-miento, sino precisamente, a un esfuerzo de entender, a la luz del resultado de la lucha y de otros eventos posteriores (como el resultado electoral del 2010), que el movimiento no fue una suma de agendas de forma articulada y permanente, sino una acción colectiva dispar y coyuntural, que encontró y construyó un objetivo común particular: la defensa de la identidad de un estado social costarricense ante el modelo de desarrollo representado y profundizado por el Tratado de Libre Comercio. Por tanto, este estudio plantea que, al analizar las visiones de los actores sociales el movimiento social reflejó una paradoja de la vida política nacional: la inesperada ar-ticulación de una amplia diversidad de actores disímiles ideológicamente que plante-an y dan una lucha en contra de un modelo económico particularizado y profundiza-do por el TLC, pero que no mantiene, como movimiento o incluso en muchos de los actores participantes, esa misma reacción contra dicho modelo más allá del momen-to creado por el debate sobre el tratado. Es decir, contrario a algunas definiciones analizadas en el apartado teórico de este estudio, el carácter coyuntural del movi-miento no lo desacredita como tal, dada su construcción colectiva de estrategias de lucha y relaciones entre actores, su búsqueda de mecanismos formales e informa-les, institucionales o no de acción, y el carácter crítico y de resistencia que plantea, consciente o inconscientemente en cada actor social, ante una amenaza derivada de la profundización del modelo neoliberal. Este carácter coyuntural y otras característi-cas del movimiento son analizados adelante en este apartado.

30
En suma, no se puede entender el movimiento por la suma de agendas políticas o ideológicas, pues es imposible encontrar una articulación clara de estas en objetivos comunes de largo plazo, como de hecho parece notarse en la desarticulación poste-rior y en esa paradoja de la participación política nacional (marcada por el apoyo de la población, por ejemplo, a los mismos sectores de la clase política, tres años des-pués de esta experiencia en el ejercicio electoral). Más bien, el movimiento se expli-ca por sus coincidencias, encontradas como objetivo común en un proceso de cons-trucción colectiva con aportes diversos. Aportes sobre la diversidad y particularidad del movimiento Es generalizado en la literatura y testimonios de los actores sociales caracterizar al movimiento de oposición al TLC a partir de su variedad y heterogeneidad. El movi-miento llevó a la confluencia de amplios y variados sectores: sindicatos, campesi-nos/as, estudiantes, indígenas cooperativistas, ecologistas, mujeres, profesionales, intelectuales, figuras políticas, sectores religiosos, artistas, algunos sectores priva-dos, partidos políticos, entre otros. A esto se suma el nacimiento de diversas instan-cias y formas de participación locales, como destacan, principalmente, los Comités patrióticos y otras entidades que aglutinadoras de esfuerzos, como el sector cultural o de comunicación. En la visión de los actores sociales consultados, el movimiento es caracterizado sig-nificativamente por elementos relativos a sus formas de acción: diversidad, horizon-talidad, igualdad, apertura, creatividad, autonomía, originalidad, diálogo, indepen-dencia, colaboración, solidaridad, compromiso, son algunos de los adjetivos centra-les señalados por dichos actores. Paralelamente, son referidos elementos más iden-titarios, no compartidos por todos/as: patriotismo, defensa del país, por ejemplo, son señalados por actores principalmente de sectores beneficiarios del Estado social (clases medias), pero no por actores más orgánicos de sectores tradicionalmente más críticos del modelo de desarrollo nacional, más allá del TLC. Por supuesto, también los actores señalan características negativas tales como dispersión, falta de claridad, y el aspecto coyuntural que se evidencia posteriormente al referendo. En las actividades de consulta, el carácter emotivo de las referencias al movimiento marca la pauta, evidenciando un elemento que se planteó anteriormente: la forma de hacer política es su principal aspecto común y alternativo, al intentar “sumar” las di-ferentes visiones. Las referencias a la diversidad y horizontalidad, y la participación de actores politizados o no, que dieron creatividad, novedad y amplitud al estilo de la lucha, pese a una evidente dispersión del contenido de la misma, según los mismos actores señalan. Es decir, luego del proceso se hizo evidente que no se había cons-truido una agenda estratégica, y por tanto, el movimiento adquiere su aspecto co-yuntural (permeado además por el referendo como mecanismo de “resolución” del proceso). El sector académico ha analizado también la amplitud y diversidad, el rol de los ele-mentos identitarios y subjetivos, la presencia de lo territorial y local, los elementos de la coyuntura política, el aspecto de autonomía en ciertas formas de acción y partici-pación, el discurso que sustenta parte de la identidad común, el papel de la comuni-

31
cación, las etapas principales y otras particularidades. El movimiento es descrito por actores de diversos orígenes como una coalición amplia, sin estructura jerárquica y con potencial creativo, “de abajo a arriba” (Dobles, I). Las instancias directivas que se crearon fueron débiles. Esto lleva a Trejos, E. a caracterizarlo como un movimien-to en constante tensión interna. El referendo masificó la lucha, que al inicio era de clase media (Trejos, M.E., 2008), con la creación de comités y figuras que surgieron específicamente para el proceso. Rayner lo caracteriza como un movimiento de ba-se con escala nacional no partidaria (Conferencia 2008). El movimiento parece haber funcionado como una red con alcance nacional, pero descentralizada, con alto grado de autonomía y un objetivo de cambio en la relación de poder y la forma de hacer política. Hay un giro hacia escala más pequeñas locales, pequeños grupos de vecinos y diferentes acciones colectivas (Trejos, M.E., 2008). Según Cerdas, “el movimiento social anti TLC es amplio y complejo, pero es preciso reconocer que el mismo está poco cohesionado (o quizás sería mejor precisar que se encuentra coyunturalmente cohesionado pero orgánicamente disperso). Bajo dis-tintos liderazgos y concepciones políticas, el movimiento reúne a sectores y organi-zaciones que confluyen en una misma lucha, pero sin compartir necesariamente ob-jetivos y visiones de más largo plazo, en términos de un proyecto común” (Cerdas, 2007). No obstante, plantea que después de la lucha del TLC las organizaciones populares se conocen más entre sí, tiene más contacto, han desarrollado una inci-piente capacidad de trabajar conjuntamente sobre la base de planes de acción y ob-jetivos políticos comunes (Cerdas, 2007). Para profundizar en los alcances de esa diversidad mencionada, a continuación de describe brevemente los aspectos más notorios de la conformación de este movi-miento. Como se mencionó anteriormente, la movilización en torno al proceso de referendo y oposición al TLC conjuntó una variada y extensa cantidad de actores sociales, e involucraron a grupos de todo tipo: ambientalistas, mujeres, agriculto-res/as y campesinos/as, sindicatos, artistas, estudiantes, sectores académicos, agrupaciones locales, indígenas, algunos sectores privados, ONG, partidos políticos, entre otros; además de algunas instituciones públicas. No todos los actores cumplieron el mismo papel, desde la perspectiva de este estu-dio (por ejemplo, los partidos políticos), y es complejo lograr una clasificación con sentido en torno a los niveles de participación, jerarquía u otros criterios que, en rea-lidad, no parecen haber marcado la pauta en cuanto a las formas de acción que los actores presentaron durante el proceso. Ejemplo claro de lo anterior son los apuntes, ya mencionados, en torno a las dificul-tades que las instancias aglutinadoras y de coordinación tuvieron para cumplir un rol clave en el proceso, más allá de la representación formal ante ciertas instancias, como la prensa. Entre estos se conformaron (o se unieron algunos existentes) en diversos momentos y no siempre bajo estructuras formales: Comité Operativo Políti-co Facilitador, Junta Patriótica de Personalidades, Comisión Nacional de Enlace (CNE), CUSIMA, Coordinadora Estudiantil Inter-universitaria, Movimiento Cívico Na-cional (MCN), Movimiento patriótico No al TLC, Asambleas del Pueblo, Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC, Asamblea Nacional Patriótica , Frente Nacional de Apoyo a la Lucha Contra el TLC, Cabildos populares, Comité de Defensa de la Insti-tucionalidad Costarricense.

32
A nivel gremial, se estima que más de 40 sindicatos o entidades aglutinadoras de estos grupos se manifestaron y realizaron acciones en el proceso, al igual que algu-nos grupos cooperativos, principalmente unidos en CONACOOP. En el sector priva-do también se dieron algunas acciones en contra del tratado, principalmente la Cámara Nacional de Productores de Genéricos, Cámara de Empresarios pro Costa Rica, FOMIC, Frente Azucarero Contra el TLC, entre otros. En el sector académico, todas las universidades públicas crearon Frentes de lucha contra el tratado, tres de los Consejos Universitarios se manifestaron, y se crearon grupos de pensamiento independientes. Los y las estudiantes también participaron a partir de las Asociaciones estudiantiles de las universidades públicas, las Federacio-nes (FEUCR, FEUNA, FEITEC), grupos de secundaria como el Movimiento Estu-diantil Alternativo o el Frente de Estudiantes de secundaria, y diversos frentes de juventud. En el sector cultural se dio una importante participación, a través del Movimiento Cultura contra el TLC, la “Cazadora”, el Grupo de Cultura Afrocaribeña, la Asocia-ción Cultural Abriendo el Surco, entre otros. Del mismo modo, la creación y uso de espacios de comunicación e información alternativos surge como una de las carac-terísticas particulares de este movimiento. Destacan Voces Nuestras, las páginas web de No tlc, Bloqueverde, Comitespatrióticos, Costa Rica solidaria, tlcjamas, julia-ardón, distintas emisoras de radio como RadioActual, RADIO INTERNACIONAL FEMINISTA – FIRE, Radio Ciudadana, Radio Dignidad, Radio Estación, Radio Ur-gente, Radio Santa Clara, San Carlos, La Voz del Pueblo, entre muchas otras. Igualmente, diversos medios alternativos de prensa participaron en el seguimiento y publicación de información crítica en torno al tratado y al proceso del referendo. Destacan además la mayoría de analistas, el papel de las organizaciones locales surgidas en el marco de este proceso. Principalmente, la constitución de Comités patrióticos, de los cuales se ha estimado un total de entre 120 y 150 durante el pro-ceso, aunque se han podido registrar 59 a partir de su registro en el sitio web www.comitespatrioticos.com . Asimismo, se crearon al menos 25 coordinadoras o grupos locales de lucha contra el TLC, como dio por ejemplo en Escazú, San Carlos, San Ramón, zona Norte, Guanacaste, Heredia, Cartago, Bataan, Puntarenas, Limón, zona Sur, entre muchos otros. El sector agrícola por su parte se manifestó tanto a nivel de entidades aglutinadoras como algunos sectores específicos. Destacan entre las primeras, APROAGRO, Aso-ciación de productores de Guatuso, Frente azucarero contra el TLC, UPANACIO-NAL, Corporación Arrocera, Mesa Nacional Campesina, Coordinadora Nacional Campesina, ACAPRO, Cooperativa Empresarial de Productores de las Plantaciones Agrícolas y Similares, COOCAFE R.L., CONARROZ FECCC, Federación Nacional Campesina, Frente Agrario Campesino Contra el TLC, Movimiento Agrario Nacional, MAOCO- Moviendo de agricultura orgánica costarricense, Movimiento Trabajadores y Campesinos (MTC), Unión Nacional de Productores Agrarios Costarricense, UPA-GRA, UPACOB, Unión Nacional de agricultores y ganaderos (UNAG), entre otros. El sector ambientalista también conformó entidades específicas en el proceso, prin-cipalmente el Bloque Verde y el Foro Ambiental No al TLC, y tuvo participación de

33
diversas organizaciones tales como Amigos de la Tierra Costa Rica, Amigos de la Tierra Internacional, Amigos del Pacuare, Bosques Nuevos para La Vida, Confede-ración de Comités defensa Aguas Zona Norte, FECON, FEDEAGUA, APREFLOFAS AESO, COECOCEIBA, APDE, Asociación Conservacionista Yiski, Asociación Madre Selva, Frente de Oposición a la Minería, OILWATCH de Costa Rica, entre otras. Los grupos de mujeres también generaron instancias propias del movimiento de oposición al tratado, tales como las Mujeres de Blanco, Mujeres en la Diversidad Contra el TLC, Mujeres contra el TLC, Mujeres de Cartago Contra el TLC o el Grupo Todas contra el TLC. Participaron asimismo organizaciones diversas como CEFE-MINA, Coordinadora de Mujeres campesinas, Las Hijas del Pueblo, Nueva Liga Fe-minista, Asociación de Madres Maestras, Asociación Cantonal de Mujeres de Des-amparados, Colectiva por el Derecho a Decidir, Agenda Política de Mujeres, Asocia-ción de mujeres de Florencia, Coordinadora de Mujeres Campesinas, LIMPAL, Muje-res en Salud, Mujeres Mesoamericanas en Resistencia, Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, entre otras. Por su parte, diversos grupos indígenas tuvieron una activa participación en el pro-ces. Entre ellos destacan Talamanca por la Tierra y por la Vida, Asociación de Muje-res microempresarias de Talamanca, Comunidad de Meleruj (La Pera), Talamanca, Grupo Tyok Álar (Hijos de la Tierra) Junta de Vecinos, entre otros. Un grupo grande de organizaciones diversas de la sociedad civil se unieron también al movimiento, incluyendo diversos grupos de pensamiento, comisiones y organiza-ciones de derechos humanos y colectivos de diversos tipos. También en el sector religioso se dieron diversas formas de participación, a través de grupos de sacerdo-tes católicos, el Foro EMAUS, algunas Diócesis, sectores de la iglesia protestante, Pastorales Sociales y medios de comunicación religiosos. Cabe mencionar otros sectores que, sin ser organizaciones sociales propiamente dichas, tuvieron un papel en el proceso. Por ejemplo los partidos políticos PAC, PA-SE, Frente Amplio, Vanguardia Popular, PRT, PSR, Partido Nueva Liga Feminista, y grupos internos a otros partidos como el Frente Liberacionista contra el TLC o So-cialcristianos por el No. Asimos, entidades públicas se manifestaron en contra el tra-tado y facilitaron insumos diversos, como es el caso principalmente de la Defensoría de los Habitantes, y como se mencionó, las universidades públicas. Resistencia y defensa del Estado social y las conquistas sociales Como se mencionó en la introducción de esta sección, entre un grupo complejo y variable de elementos, la resistencia y defensa del Estado social -expresado como reacción a la amenaza sobre servicios públicos básicos y la institucionalidad que los sustenta- parece conformar uno de los principales ejes articuladores que explican la amplitud y diversidad del movimiento. Paralelamente, las luchas históricas de secto-res oprimidos son reposicionadas en el debate público a la luz de las amenazas del tratado, así como lo son las reacciones a la profundización de un modelo económico excluyente, también en sectores y zonas geográficas específicas. Al menos dos elementos acompañan esta identificación de factores. En primer lugar, la amplitud temática del acuerdo mismo, y específicamente, de los alcances e im-

34
pactos percibidos en muchos campos, todos ellos con gran peso en la conformación de movimientos sociales diferentes (lo laboral, lo ambiental, género, equidad social, producción agrícola, educación, entre muchos otros). Aunque analíticamente se pueda identificar el TLC como la consolidación de un modelo económico, entre los actores sociales, los efectos del tratado posibles son identificados de manera muy diversa, a veces integrada con lecturas de alcance nacional, a veces más bien sec-torial o local, y con agendas no tan fácilmente homologables. Además, la diversidad misma de lecturas, motivaciones y agendas sectoriales, loca-les o hasta personales entre los actores sociales hace que no puede entenderse el movimiento solamente a partir de un elemento identitario como el aquí propuesto, sino a partir de las particularidades locales y sectoriales que se expresan en la visión de los actores sociales, incluso con diferencias de clase. Por esta diversidad discur-siva, la vehemente oposición extendida a un proyecto concreto tocó sin duda mu-chas agendas e identidades difíciles de registrar o sobre todo, de resumir. Por eso, se ha planteado en este estudio que el significado de este movimiento no es la suma de las agendas y visiones sectoriales, sino que descansa en tres elementos comu-nes a la diversidad presente: resistencia del modelo del Estado, luchas históricas contra la exclusión y profundización del modelo económico excluyente. El recorrido por la opinión de un conjunto de actores sociales parece arrojar la idea de que la amplitud y diversidad que mostró el movimiento de oposición al TLC tuvo como uno de sus principales sustentos la defensa del Estado social, las instituciones públicas y las conquistas sociales, como parte del modelo costarricense de la se-gunda mitad del siglo XX. El acceso a los servicios estatales de la salud y educación pública, las telecomunicaciones, la protección colectiva del ambiente son elementos centrales de la relación entre el Estado y la ciudadanía en el país y de la conforma-ción de una resistencia (ya desde antes del TLC) en torno a su defensa. Esta resistencia no inicia con el debate sobre el TLC, sino que es parte fundamental de los movimientos sociales activos en las últimas tres décadas. Sin embargo, la confluencia en este movimiento particular se torna coyuntural, en el entendido de que el objetivo común de rechazo al tratado comercial encuentra eco, a nivel nacio-nal, sectorial y local, por la combinación, distinta y propia para cada caso, de las agendas y luchas sectoriales o territoriales con la percepción común de amenaza sobre el modelo de Estado solidario. En Guanacaste, precisamente un eje de las motivaciones mencionadas en Guana-caste para la participación contra el tratado tiene que ver con la defensa del Estado social y las conquistas sociales, expresado en la preocupación por la institucionali-dad específica de servicios públicos extendidos, tales como la energía y telecomuni-caciones, la salud y la educación pública, la legislación laboral, la protección ambien-tal, entre otros. Y en tercer lugar, la tensión derivada de la lucha por la identidad en-tre lo propio y lo ajeno (señalado por Castro, de la Pastoral Social de Liberia), lo cual no solo se evidenció en la lucha contra el TLC sino en los conflictos posteriores de defensa por el uso y protección de los recursos naturales. En esto se mencionaron la defensa del ambiente, la competencia por la tierra y el desarrollo inmobiliario y turís-tico, la exclusión social con marcada desigualdad. Dennis Angulo, del Comité Patrió-tico de Liberia afirma que “para mí el gran éxito que se tuvo en la lucha que se le dio a este tratado, es que la gente entendió e hizo conciencia de lo que significaba esta

35
imposición… el comité patriótico fue conformado por una amplísima cantidad de sec-tores, pero básicamente yo siento que fue más la sociedad civil la que se expresó en ese momento y prácticamente nos desligamos de lo político, en mi caso del PAC y nos sumamos a una lucha que era de la sociedad civil como tal, habían maestros, agricultores, profesionales”. Es importante mencionar que los actores consideran que en Guanacaste no ha existido movimiento social: Incluso en los momentos de mayor apoyo a la tendencia del No en el referendo, los niveles de activismo eran bajos, pero sobre todo, históricamente, para una zona con problemas sociales de ese nivel, el movimiento social se nota débil. La experiencia del TCL sin embargo deja legados en la capacidad de reacción de las comunidades en torno a la defensa del agua (Sardinal) o la oposición al basurero de Nicoya, entre otros. En cambio, en la zona sur es la zona donde menos se expresó el tema de la defensa del Estado Social en la identidad de la lucha. Según los y las participantes, la lucha no va por ahí, no es en lo que está realmente la gente. No es el grueso del pensa-miento. Más bien tiene que ver con la defensa de la tierra, el ambiente y ese gen histórico de las luchas. Se señaló que el sector estatal no existe para la población, y además este no se sumó a la lucha, salvo esporádicamente. Similar situación se dio en la Zona Norte, donde, como se verá, las agendas acumuladas de lucha contra la exclusión fueron centrales, y esto incluye la referencia al abandono institucional del Estado. No obstante, aún así el eje de la defensa de las conquistas sociales es mencionado por los actores regionales como uno de los aspectos centrales en la motivación de quienes participaron en el movimiento. Por su parte, los actores de la Gran área Metropolitana (GAM) expresan que el mo-vimiento es posible (en su dimensión, amplitud y diversidad) por la confluencia de motivaciones muy distintas. Esto, que permitió la construcción del movimiento, a la vez evidenció que se querían cosas distintas entre los distintos grupos o sectores, y que el objetivo común era claro pero a la vez, limitado: la oposición al tratado. En realidad, según el sector, se identificaron peligros y amenazas diferentes, y en la GAM particularmente, esto tenía particularidades sectoriales más que regionales. Se identifica como elemento común, nuevamente, la defensa de la institucionalidad pública y del Estado social, aunque en este Encuentro se enfatizan las diferentes perspectivas con las cuales se ve esta defensa. Algunos actores señalan que la de-fensa de la institucionalidad se da en algunos de forma conservadora, que nada cambie, otros en forma de añoranza a una República que ya no existe y otros que recogen la tradición de lucha social en una perspectiva transformadora. Con un largo cúmulo de luchas sociales que los diversos sectores han mantenido en la capital y la zona metropolitana del país, tradicional centro de algunas de las cen-trales sindicales y de muchos otros grupos de la sociedad civil, los actores de dicha zona participantes en el encuentro de diálogo, identifican la construcción de un mo-vimiento social en contra del TLC-CA a partir sobre todo de la participación directa de algunos sectores (sindicales y académicos principalmente) en la medicación y traducción de documentos. Es decir, la primera acción concreta que unifica sectores es señalada como la de conocer y divulgar el contenido del tratado mismo. En esta zona, diversas manifestaciones se dieron desde muy temprano, finales del 2003, especialmente cuando se conoce la inclusión de las telecomunicaciones y seguros

36
en la negociación del tratado, que hasta entonces era además manejada de forma secreta. En la GAM, los actores señalan que la participación era inicialmente dispersa, y que se fue constituyendo en objetivo común e intercambio de actores a partir del cono-cimiento de los contenidos del tratado. Se fueron constituyendo frentes principalmen-te de estudio, análisis y acción en torno al acuerdo comercial, como por ejemplo con la formación de Costa Rica para Todos, los primeros manifiestos contra el TLC, las publicaciones del grupo Pensamiento Solidario, la creación de la Junta Patriótica Nacional, las Cartas de María Eugenia Dengo y Hilda Chen y finalmente un Frente de Apoyo a la lucha contra el TLC, entre otros. Según las personas participantes en el Encuentro de diálogo metropolitano, esta construcción de mecanismos nuevos apeló al sentimiento de pertenencia, la recupe-ración de identidad y el vínculo entre el presente y el pasado histórico. Esto modificó una idea que según algunos actores existe, de una falta de identidad en el país. Se voltearon los ojos hacia las particularidades y fortalezas históricas nacionales, que se veían amenazadas por el tratado. No obstante que los actores resaltan la diversi-dad y amplitud del movimiento, en esta zona se percibe una visión crítica sobre la dirigencia y sobre la oligarquía y el imperialismo, que castraron al movimiento impi-diendo que pudiera lograr su objetivo y ampliar su agenda. Parece, por tanto, que el movimiento combina agendas alternativas y radicales de oposición al modelo neoliberal expresado por el TLC, con posturas tanto de resis-tencia y conservadoras, centradas en elementos de identidad fuertemente arraiga-dos en torno a dicha institucionalidad y el esquema económico y social del país. Esto explica, en gran medida, la no construcción de una agenda común en un movimiento amplio, posteriormente a la decisión de aprobación del tratado comercial. Reposicionamiento de luchas históricas contra la excusión La defensa de las conquistas sociales debe entenderse como un eje aglutinador ex-tendido, que es identificado de manera común y reiterada por la mayoría de los sec-tores, zonas y actores sociales que esta investigación ha consultado. Sin embargo, otros factores múltiples, complejos y particulares permean la participación de mu-chos de ellos en este movimiento, generan lecturas y líneas de acción distintas en su oposición al tratado y su incorporación en el proceso político y social derivado de dicha oposición. Muchos de los factores motivadores de la acción contra el tratado pertenecen a la historia social propia de movimientos, organizaciones y zonas geográficas que se involucraron. Esto se percibe en las diferentes motivaciones expresadas en los en-cuentros locales y por actores sociales de sectores diversos. El sector campesino, el ambiental, el de mujeres, muestran agendas distintas tanto antes, durante y después del proceso de oposición al TLC, que no se articulan necesariamente en la identidad común del movimiento anti-TLC, pero que coinciden en la conformación del mismo y en el objetivo común, detrás del cual no solo está la cuota antes mencionada de re-sistencia, sino también la canalización de un descontento y reclamo político de fon-do, relativo a estas demandas particulares y que sobrepasan la coyuntura del TLC.

37
En Guanacaste, los actores participantes identifican en la oposición al tratado la ex-presión del descontento político y social acumulado, la existencia de tendencias si-milares a lo propuesto por el TLC y la tensión reiterada, actual y profunda de un choque identitario entre lo ajeno y lo propio, que se expresa en esta zona en torno a la competencia por el uso de la tierra y del agua, por la equidad en el disfrute de los bienes públicos y de los beneficios económicos de la acelerada actividad inmobiliaria y turística, y el abandono institucional. Si bien habría que conocer con amplitud la opinión de la población, entre los actores sociales se expresó una idea clara de que la lucha tiene de telón de fondo el modelo de desarrollo. Integrando una larga lista de motivaciones señaladas como explicativas de la participación en el movimiento en Guanacaste, se pueden identificar tres ejes centrales. Rigoberto, un pequeño comerciante liberiano, aseguró que “Guanacaste desde hace años vive un TLC, ya que se han metido muchas transnacionales en la zona, que no han mejorado la cali-dad de vida de la población, pese a que se aprovechan de los recursos naturales, lo que les interesa es el capital y Guanacaste sigue siendo una de las provincias más pobres del país y más abandonadas del gobierno”. El taller dio una gran prioridad por los y las participantes, a este reclamo político-histórico de lucha y resistencia contra la profundización de un modelo ya existente con consecuencias de exclusión social y amenaza ambiental. Hay un choque frontal con el discurso político, ya conocido en la zona, en torno a la llegada de mejores condiciones para la población a la luz de acciones relacionadas al comercio y la in-versión. En este sentido, el taller regional arrojó un alto peso de la subjetividad rela-cionada con la responsabilidad de acción política de cara a las generaciones futuras, no ante del tratado necesariamente, sino ante las condiciones locales antes expues-tas y por la sensibilidad ante los procesos sociales. Esto lleva al llamado de atención sobre la inexistencia de proyectos locales que definan lo que se espera del desarro-llo regional, con participación de los actores sociales y el cuestionamiento en torno a la herencia que queda de los modelos actuales. Hay por tanto, un sustrato subjetivo y emotivo señalado por los actores y traducido en indignación y juicio político contra la conducción política del país en torno a la zona, exacerbado por el TLC y por la unión de actores económicos y políticos que lo promueven. En la zona Sur, tanto en diálogo con actores como en entrevistas colectivas con COVIRENAS, pareciera ser muy claro un sustrato ideológico de raíces históricas, entre casi todos los y las participantes. Dicho con sus palabras, los actores sociales plantean que lo que movió fue la defensa del país ante las pretensiones de la poten-cia extranjera. Esta afirmación se sustenta en la experiencia histórica local, en que se identifica la acción externa con el objetivo de apropiarse de la riqueza. Aquí ya se sabe lo que significa la presencia de una transnacional durante muchas décadas. Explotando los recursos y dejando contaminado. Esto ha significado para la zona problemas de salud, sociales y económicos de fondo. La contradicción entre la llegada de empresas y el bajo desarrollo social es sentido por los actores, evidenciándose que la presencia de transnacionales o de inversión extranjera no es sinónimo de desarrollo local. La suma de estas problemáticas pe-rennes en la zona y la historia de luchas ambientales y laborales en la zona dio gran diversidad al movimiento, que contó con activa participación del sector obrero, cam-pesino, cooperativista, por artistas, amas de casa, pequeños y medianos comercian-

38
tes, empresarios y empresarias, personas ligadas a la academia y grupos indígenas. Se identifica una sociedad civil muy activa y con muchos frentes de acción durante y después del período del referendo: el desarrollo inmobiliario-turístico, el impacto de la expansión piñera, la oposición a marinas y granjas atuneras, entre otros. Esto hizo que se generara, durante el proceso del TLC, un movimiento local de carácter es-pontáneo y con fuertes vínculos comunales. Iván Pérez de ASOCOVIRENAS, opina que “en Costa Rica no existe un plataforma de izquierda tan establecida y fuerte co-mo en otros países, sin embargo se dio un movimiento muy singular…aquí en la zo-na sur las organizaciones sociales que tienen un protagonismo que va más allá del ámbito estrictamente ambiental, son organizaciones que tienen una presencia co-munal muy importante como ASOCOVIRENAS y en ese sentido fuimos un poco los que intentamos conjugar a las personas, no nos fue complicado porque éstas orga-nizaciones tienen unos vínculos comunales muy fuertes y la respuesta fue bastante rápida y nos sentimos muy ilusionados porque estos cantones votaron mayoritaria-mente contra el TLC, me refiero a Corredores, Osa y Golfito”. En el planteamiento de los actores sociales de la zona, la lucha tiene marcada con-notación histórica y encuentra antecedentes con la llegada de modelos y actores económicos foráneos desde 1930. Al igual que en Guanacaste, pero con mayor an-tigüedad, se plantea la existencia de modelos similares a lo planteado por el TLC ya desde hace tiempo. Esto hace que en ciertos liderazgos, la solo noción de que el tratado fuera una imposición de los gringos era motivo de oposición. Reinier Cana-les, líder comunal, fue enfático en afirmar que “en esta zona no comemos cuento, sabemos lo que son las transnacionales, que no han traído ningún desarrollo social en la zona y si alguien dice lo contrario yo le invito a dar una paseo por la zona sur, por eso ganó el No…” El taller local arrojó la importancia de la memoria histórica y política relacionada con el enclave bananero en la zona sur, del cual todavía se padece las consecuencias y se manifiestan en la pobreza. Se considera que el movimiento social se formó en la lucha sindical anti-bananera, en una región con luchas campesinas fuertes y luchas por la conservación contra la Stone Forestal o ALCOA. También es una zona per-meada por la resistencia indígena y por problemas de tenencia de la tierra, coloniza-ción agrícola y alta riqueza natural amenazada. El TLC es identificado como un ge-nerador de esa chispa que estaba guardada. El TLC toca las fibras del campesinado y encuentra un sector ambiental con fuerte participación y un discurso consolidado en torno a las amenazas de la acción internacional sobre los recursos naturales. En suma, los actores plantearon su lucha contra el TLC en una zona históricamente luchadora y paralelamente abandonada por la institucionalidad de manera significati-va. Coexisten niveles sociales extremos y condiciones de escasas oportunidades de empleo y movilidad social. Similar percepción se notó en la Zona Norte, en un taller que reunió dirigentes cam-pesinos, indígenas, mujeres productoras y dirigentes locales de amplio recorrido. En él fue planteado, de igual modo, que la lucha contra el TCL representaba la profun-dización de una tensión histórica contra el modelo neoliberal, pero también contra las políticas previas de abandono y falta de oportunidades de la población campesi-na e indígena. Aquí el discurso no se redujo al análisis del tratado. Sino que es ex-presado por los actores sociales como una combinación de defensa de las conquis-

39
tas sociales, pero a la vez, de reclamo político de fondo sobre la permanencia de condiciones de desigualdad y exclusión históricas. Wilson Campos, líder campesino y comunal de Guatuso afirmó que “el proceso de oposición al TLC se dió con mucha fuerza en la zona, porque la permanencia en la lucha de muchos años, tanto en lo local, como en lo regional y nacional hace que procedamos a darle una articulación más orgánica a la lucha contra el TLC…además porque había en ese momento una embatida muy grande del movimiento del sí, apoyado por el gobierno y empresas grandes de exportación, en ese marco es que se construye el Comité Patriótico de Guatuso”. Entre mujeres productoras, indígenas y campesinos fue notorio el tema agrícola co-mo un motivador central de la percepción de amenaza. La lucha por la tierra y las luchas agrícolas de las décadas anteriores son identificadas como antecedentes cla-ros de la una lucha que, según afirman sus protagonistas, no inició ni terminó con la discusión sobre el TLC. Si bien sí hubo una mención clara a la defensa de las con-quistas sociales como motivadora de la participación, aquí pareciera -al igual que en la zona sur- que las amenazas específicas derivadas del tratado no explican el nivel de acción y participación, sino un sustrato de luchas sociales previo y asentado en problemáticas coherentes con el modelo en el cual se inserta el TLC. Eliécer Velas, líder de la comunidad indígena Maleku, opina que el aplastante triunfo del No en di-cha comunidad indígena se debe a la invisibilización de los pueblos indígenas en todo el proceso de negociación del tratado, pero además por estrategias de trabajo colectivo…Viendo detalladamente qué cosas nos perjudicaba, lo que hicimos fue cada uno desplazarnos a las comunidades indígenas y encabezar y consensuar con la gente del pueblo de que el TLC no era lo más correcto para Costa Rica…además nos reuníamos todos los sábados a estudiar artículos del tratado”. Así como las visiones locales varían, la percepción sobre lo que el movimiento ex-presa y defiende varía entre clases sociales, siendo más notorio el elemento de de-fensa del estado social entre segmentos de la población que han sido beneficiados por el carácter inclusivo de parte de esa institucionalidad (la salud y educación públi-ca, la seguridad social, el acceso a servicios) más directamente: clase media, profe-sionales (especialmente beneficiarios del Estado), cuadros partidarios y académicos. Mientras tanto, los sectores campesinos e indígenas, cuya exclusión social ha sido más notoria y profunda, parecen percibir la oposición al TLC como un corolario de luchas permanentes iniciadas años atrás, y que confrontan los modelos de desarro-llo económico y la acción del Estado, con la exclusión, pobreza y marginación social de dichos sectores. El objetivo común, expresado como se ha dicho en la oposición al TLC por la defen-sa del Estado social, genera un “desplazamiento” de agendas y objetivos sectoriales, que se hace notorio en tres sentidos: el primero, la diversidad política y social de los actores; segundo, la no construcción de una propuesta alternativa coherente e inte-grada que superara la especificidad coyuntural de la lucha; tercero, las dificultades posteriores al proceso del referendo que generan un retorno a dichas agendas de manera atomizada, sin que eso signifique que no haya un legado del proceso en cómo se articulan estas actualmente, como se verá adelante. Este “desplazamiento de agendas” es visto por los actores de diferentes maneras. En el caso del sector sindical, tradicional abanderado de gran parte de las luchas

40
sociales del proceso neoliberal, tiene que ver con el acercamiento y negociación ne-cesarios en la búsqueda del objetivo común. Es decir, implica una lectura política que derivó en un rol distinto, en la coyuntura principalmente del referendo, con rela-ción a otras etapas de las luchas sociales en que el sector asume un perfil más alto. Actores por ejemplo del sector ambientalista y ecologista han expresado que su agenda más bien logró un posicionamiento importante, a la luz del proceso. Su ex-pansión a otros sectores, divulgación de mensajes y apropiación del discurso am-biental por muchos actores sociales a la luz de esta lucha, es percibida como un efecto positivo del proceso. Sin duda, la participación de personas a nivel local tradi-cionalmente no activas en movimientos sociales encontró viabilidad en esa capaci-dad que algunos sectores tuvieron de enfocar mensajes en este objetivo común, más allá de las visiones particulares. La lucha se convirtió en una lucha país más que una lucha sectorial. Como se ha dicho, este eje explicativo del carácter del movimiento es resaltado por su presencia reiterada en gran parte de los sectores y actores sociales que participa-ron. Pero no se plantea como único o prioritario, pues como se verá, regional y sec-torialmente, la oposición al tratado se sustenta en agendas políticas distintas, o en elementos identitarios no homogéneos y en objetivos y motivaciones particulares. A nivel regional y sectorial, la amplitud de participación y acción colectiva generada en el movimiento es explicada por los actores sociales como una expresión específi-ca y coyuntural de un marco mucho más amplio de lucha social, históricamente simi-lar a las amenazas que se identifican en el TLC. La oposición al tratado se identifica como un reclamo político de fondo, histórico, y de defensa contra la profundización de los modelos excluyentes y explotadores que ya se han dado en las zonas rurales del país, profundizado sus impactos sociales y ambientales. En zonas rurales y entre actores sociales de diversas áreas (campesinos, ambienta-listas, mujeres, indígenas y otras), la defensa de la identidad y el Estado social, tal como se sugiere en el primer punto, es reconocido como discurso exitoso para el reclutamiento, en el marco de la discusión del TLC. Pero no explica la motivación de dichos actores o de los cuadros más activos, sustentada en agendas históricas pre-vias y profundas relacionadas con la exclusión social y el abandono institucional, la pobreza, la problemática campesina e indígena, la discriminación de género y la dis-criminación étnica, las desigualdades sociales, la amenaza a los recursos naturales y, de manera muy reiteradamente mencionada, la vivencia en estas zonas de proce-sos económicos que no han significado desarrollo, inclusión social y calidad de vida para estas poblaciones. En Guanacaste y en la zona Sur del país, en los intercambios y entrevistas con acto-res del movimiento se reiteró la afirmación de que allí ya se ha vivido el TLC. De maneras diferentes pero con igual impacto en la formación de estos actores socia-les, ambas zonas han sido objeto de la llegada de inversión extranjera en magnitu-des importantes, con altos grados de conflictividad social y ambiental en torno a sus efectos negativos (sobre la base de recursos naturales, como en el caso de los con-flictos forestales en el Sur) o la falta de impactos positivos (como el mantenimiento de la región Chorotega como la segunda más pobre del país, pese al sentido desa-rrollo acelerado de inversión extranjera, de desarrollo inmobiliario y de turismo de

41
esta década). En la zona norte, los actores identificaron continuidad en el TLC y pro-fundización de la histórica lucha por la problemática campesina e indígena. El área metropolitana, por su parte, por la alta presencia de clase media y la diversidad de sectores sociales presentes, los actores están claros en la diversidad de agendas en juego, y señalan que si bien el piso común tiene que ver con la defensa del Estado social, esto se da desde perspectivas muy distintas, desde conservadoras hasta transformadoras, como se verá adelante. Es decir, la lucha contra el tratado en estas zonas parece mostrar una mayor visión radical, más fuerte que la percibida en algunas zonas y actores urbanos, pues las amenazas identificadas con el tratado no se muestran como un riesgo nuevo a un estado de cosas positivo (como sí lo muestran sectores y actores que de alguna manera han sido más integrados en los alcances de la acción institucional del Esta-do), sino como la profundización de esquemas de exclusión y abandono ya estable-cidos y muy similares al escenario relativo a este acuerdo.
3.b. Estrategias y formas de acción del movimiento Varios elementos marcan la particularidad de las estrategias con que los actores sociales asumieron la oposición al TLC: a) la ausencia de una dirección centralizada que dictara estrategias estandarizadas u homogéneas para la inmensa diversidad de actores sociales involucrados; b) la diversidad misma de actores, sectores y regio-nes involucradas en la lucha y sus propias experiencias y formas de acción; c) el proceso del referendo y la tarea electoral que se imprime, a partir del 2007, a la lu-cha contra el tratado. En este marco, se hizo notoria una amplia diversidad de acciones y estrategias, así como de nuevos actores (recuadro 1)pero que en términos generales muestran al-gunos rasgos comunes: uso amplio de información y de múltiples y nuevos medios para su divulgación; intercambio de capacidades y aportes entre sectores (por ejem-plo, academia y cultura en coordinación con entidades locales para la realización de actividades) y fuerte énfasis en la vida comunitaria y el contacto local en nuevas formas horizontales de trabajo y acción.
Recuadro 1 Nuevos actores sociales y estrategias de acción Uno de los elementos característicos de este proceso es la creación de los comités patrióti-cos. Se calculan entre 150-180 comités patrióticos según diversas fuentes, distribuidos en todo el territorio (aunque se ha podido identificar una lista inicial de 59). Una participante de estas entidades plantea que el Comité patriótico surge como un nuevo sujeto político, un referente territorial descentralizado, “que propone una red de redes de coordinación sin lide-razgo ni estructura formal en el sentido tradicional” (Carmen Chacón). En las comunidades se crearon redes de confianza interpersonal que se constituyeron en un recurso político im-portante. Hubo gran dedicación de tiempo y recursos personales para la campaña (Ra-ventós, 2008). Las características expresadas por los actores sobre estos comités son, prin-cipalmente, autonomía, independencia, coordinación flexible abierta y respetuosa, comuni-cación alternativa y educación (Chacón).

42
Asimismo, según el análisis del Programa Estado de la Nación sobre el papel de diversos actores, “los sindicatos cumplieron un importante papel de movilización y financiamiento de actividades. Mantuvieron un bajo perfil en la conducción política y lograron sostener la uni-dad, a pesar de las diferencias que surgieron entre sus diversos liderazgos. El sector académico se caracterizó por la activa participación de las universidades estatales, median-te la emisión de pronunciamientos y la comparecencia de sus rectores ante diversas institu-ciones del Estado” (PEN, 2008). Otros grupos de académicos/as independientes participa-ron en el análisis y conocimiento sobre el tratado, como el Grupo Pensamiento Solidario y los Frentes universitarios. En el sector religioso se dio una manifestación pública de un grupo de sacerdotes católicos opuestos al Tratado, fue activa la sección editorial del Eco Católico, y hubo incorporación de pastores protestantes. El sector cultural realizó una permanente labor de formación y de información a través de poemas, pinturas, canciones, grafittis, parodias, sociodramas, dan-zas, retahílas, fotografías, murales, pasacalles. La “Cazadora del No al TLC” hizo giras cul-turales por comunidades urbanas y rurales en todo el país. Varias organizaciones de muje-res participaron activamente en el Movimiento. Entre estas se destacaron las llamadas “Mu-jeres de Blanco” cuyas acciones, durante el proceso de referendo incluyeron manifestacio-nes dentro del TSE, la Corte Suprema de Justicia, y la Asamblea Legislativa. También fue importante la participación de otras instancias de mujeres como el Centro Cefemina y el Par-tido Nueva Liga Feminista. A nivel partidario, el PAC, el Partido Frente Amplio, y el Partido Accesibilidad sin Exclusión mantuvieron una línea de oposición al TLC. A ellos se unieron otros partidos como el Vanguardia Popular y facciones disidentes de los partidos Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana. (Trejos, E., 2008; PEN, 2008). Las estrategias del movimiento de oposición al TLC parecen haber consistido en una combi-nación de acciones tradicionales de lucha (sobre todo en un primer período), con otros me-canismos de difusión de mensajes, sobre todo enfocados en el objetivo de ganar el referen-do, una vez que esté fue convocado. Se dio principalmente, en un trabajo “casa por casa”, vía Internet, por medios alternativos de comunicación como Radio Universidad, Radio Gi-gante, Voces Nuestras, emisoras radiales de zonas rurales, fronterizas y litorales, y el pro-grama “Aló Iris” (actualmente se trabaja en una recopilación). También incluyó campos pa-gados en TV y la participación en “espacios libres”, entre ellos, los debates auspiciados por el TSE bajo la conducción de Flacso. El uso de la Internet fue importante para la campaña del NO, pues sirvió como herramienta de difusión y, además, permitió la construcción de espacios de encuentro cibernéticos como las páginas Notlc.com, Concostarica.com, Co-mitéspatrióticos.com o la página de Julia Ardón, entre otras (Trejos, E., 2008).
Según la perspectiva de los actores sociales, algunos elementos comunes en cuanto a las estrategias y acciones tienen que ver con la inexistencia de procesos de con-senso para su planificación (en referencia a grupos aglutinadores). Pese a esto, que podría parecer una debilidad en un movimiento con un objetivo común tan identifica-ble, fue percibido por los actores como una ventana que potenció el discurso y dio alcance mayor, más versatilidad al proceso de convencimiento de cara a la votación en el referendo y la participación en entidades de lucha contra el tratado. Se tomaron espacios de comunicación alternativa y se visibilizó el objetivo y el movimiento desde niveles muy micro, como en las visitas casa por casa, hasta niveles macro. La diver-sidad del mensaje apoyó la difusión, pues dio herramientas discursivas variadas pa-ra sectores y personas que no necesariamente compartían la totalidad de agendas y objetivos que sectorialmente tenían peso en la lucha. Se percibe entonces que la organización para la acción se dio en diversos niveles, sin articulación jerárquica ni interdependencia salvo para algunos aspectos de logís-

43
tica y apoyo material a la lucha. Se construyó principalmente con redes de redes con movilidad importante de las personas entre espacios compartidos. Esto facilitó el acceso a recursos y a información clave en el proceso, y refuerza que si bien los sectores más tradicionales participaron en la lucha como tales, se dio un vuelco im-portante al nivel territorial. Esto también se consolidó con la amplia conformación de comités patrióticos y fren-tes regionales de lucha, en la cual se percibía participación de sectores ambientalis-tas, laborales, de mujeres, cooperativos, ente muchos otros, incluyendo cuadros de partidos políticos que se integraron a la lógica de dichos comités. Hubo una impor-tante creación de instancias de coordinación con objetivos de análisis y divulgación (como los frentes universitarios, Pensamiento Solidario, No Comunicación y otros), de coordinación sectorial (Bloque Verde, Coordinadores de Lucha regionales, frentes agrícolas y campesinos, Mujeres contra el TLC y otros grupos de mujeres, entre mu-chos otros). En el nivel comunitario, las actividades de alcance local en divulgación y discusión de fondo sobre la oposición al tratado son presentadas por los actores como centra-les. Algunos comités y grupos reportan de 20 a 30 personas con trabajo de visitas casa por casa en sus comunidades, cubriendo en algunos casos la mayoría o totali-dad de barrios y distritos con presentación de material pero también permitiendo de-bate e intercambio con las personas. Esto conllevó procesos de capacitación en los cuales el apoyo de sectores académicos fue central, así como el sector de produc-ción cultural de material audiovisual y escrito, que ayudó a sustentar esta formación. Del mismo modo, la realización de foros, debates y mesas redondas fue extendida y fuera de los espacios académicos (aunque con fuerte apoyo de personas de la aca-demia). Casi todos los comités patrióticos y grupos de nivel local o vecinal reportan haber organizado o participado en actividades este tipo. Por supuesto que durante el período previo a la convocatoria al referendo y también en menor medida durante dicho proceso, la lucha se expresó en canales más tradi-cionales. Esto principalmente por la falta de transparencia y consulta real con la cual la negociación del tratado se dio, según indican los actores mismos. Esto generó acciones colectivas aun desde antes de haberse podido conocer los alcances del tratado. Estas fueron principalmente concentraciones, declaraciones públicas y ma-nifestaciones de diversa magnitud, siendo llamativas por su convocatoria las realiza-das a finales del 2006 antes de la convocatoria el referendo y la concentración masi-va de la semana anterior a la realización del mismo. Ha sido señalado por algunos sectores (Isabel Ducca) como una derrota del movimiento social, la prohibición de bloqueos de carretera y otras actividades, posteriormente al Combo del ICE, lo cual genera herramientas legales en contra de los y las activistas. Lo que es significativamente apuntado por los actores sociales es que estos meca-nismos, en otras coyunturas mayoritarios e incluso exitosos (como en el caso del combo del ICE) fueron relegados al entrar el marco institucionalizado del referendo como mecanismo de resolución. La aceptación de jugar en este terreno fue compleja e incluso después de su realización existen lecturas opuestas y radicalmente distin-tas, como se analizará en otra parte de este estudio. Lo cierto es que todos los sec-tores terminaron participando de esta vía y trasladaron parte de su estrategia y ac-

44
ción al plano electoral, convirtiéndose en mecanismos de divulgación y organización propios de estos procesos. Es llamativo también el papel creciente e importante que tuvieron los medios de co-municación alternativos, y mecanismos novedosos de divulgación del mensaje como se ha analizado con la creación de signos externos, actividades culturales y uso de espacios como Internet y radio para la formación y dispersión del mensaje. Un estu-dio analiza a fondo la relación entre TIC y TLC, en que lo plantea como un fenómeno particular de participación ciudadana, que por primera vez estuvo apoyado por las Tecnologías de Información y Comunicación (Sulá Batsú, 2009:5). Si bien a nivel local se consolidaron formas de coordinación y logística, a nivel regio-nal las acciones estuvieron muy centradas en la divulgación de mensaje, convenci-miento y logro del triunfo electoral en el referendo. En Guanacaste, los actores so-ciales señalaron como principales acciones las visitas a comunidades, el trabajo ca-sa por casa, la distribución de volantes, la realización de actividades culturales, dibu-jos de caricaturas en zonas públicas, foros que se daban en espacios diversos, igle-sias y otros. Para las actividades de debate se contaba con el apoyo académico y de diversos sectores, pero pocas veces se logró incluir al sector de apoyo al tratado para generar la discusión. Se realizaron pintas y otras formas de signos externos, aunque el énfasis estuvo en la divulgación de mensajes de manera que permitiera el intercambio con la gente. En algunos casos, por las pocas posibilidades de realizar el trabajo casa por casa, algunas personas se incorporaban a actividades públicas como misas o reuniones para solicitar espacios de divulgación, como se reportó para el comité que trabajó en La Cruz, Guanacaste. Particularidades regionales en las estrategias de acción En Guanacaste, una de las más pobres del país, el uso de medios como Internet era más bajo y para un sector limitado; pero sí permitió el acceso a material e informa-ción, que posteriormente era divulgado por dichas personas. El centro de reuniones y organización en este caso fue la Pastoral Social, lo cual facilitaba espacios de con-fianza y consenso entre sectores y personas de diversos sustratos socioeconómicos e ideológicos. En este caso, la conformación de comités patrióticos marcó la pauta en cuanto a la forma de organización específica para el proceso del referendo. En esta zona, el papel del sector educativo fue importante en la divulgación de men-sajes, ya que casi todos los gremios educativos trabajaron con el No. Bajaban infor-mación a los profesores y a los alumnos. De ahí salió mucha información. Se usaron espacios como las bibliotecas para la presentación de películas y material diversos. También se realizaron actividades culturales y peñas, que eran organizadas por el ministerio de cultura para otros fines y terminaron siendo aprovechadas para la di-vulgación del no (lo cual llevó a su prohibición). Se señala el uso de radio, espacios diversos en la televisión local, lo cual conllevó un aprendizaje importante. Igualmen-te, en esta zona la iglesia cumplió un papel divulgativo importante, incluso con la publicación de documentos. En la Zona Sur, el movimiento local tuvo un alto grado de autonomía. Con apoyo de otras zonas en cuanto a información, como se dio en todo el país, en materia organi-zativa y de estrategias se mantuvo de forma muy independiente. Osvaldo Calvo de

45
Fundeosa, afirma que “fue un movimiento descentralizado, que lo desarrollamos desde nuestras propias percepciones, rompimos el hegemonismo de organizarnos desde el centro, desde San José y no había que esperar la línea desde afuera”. Así mismo, el debate de ir no a un referendo generó un debate local importante. Tanto aquí como en todo el país, los actores plantean las dudas que generó esta alternati-va, y como ha señalado Alberto Cortés, quizás la principal lección para el movimien-to social es que en un momento de movilización fuerte como ese, la posibilidad de haber establecido mejores reglas del juego era políticamente viable. Marcos Castro de ASOCOVIRENAS explicó que el “el referéndum fue una imposición, porque cuando nos dijeron del referéndum, aquí en nuestra zona lo valoramos, fueron mu-chas discusiones por las cuales ir o no a ése referéndum, porque sabíamos que ese referéndum iba a estar manoseado y manipulado como al fin se produjo porque las estructuras de poder tienen esos hilos y nosotros pensábamos que la lucha tenía-mos que darla en las calles, esa era nuestra alternativa, sin embargo acogimos la alternativa de ir al referéndum”. En el caso de la zona Sur, el sector ambiental, a través de los COVIRENAS, fue uno de los espacios (políticos y físicos) de aglutinación de las acciones. Aquí se reporta alta intensidad durante el proceso, con un movimiento dinámico, combinado con alegría. Los actores plantean que había algunos años de no tener manifestaciones grandes, y que la oposición al tratado reactivó. En las estrategias, el discurso am-biental es identificado como clave. Sin embargo, se plantea que las luchas eran más focalizadas anteriormente y que el TLC aglutinó actores y agendas. Hubo amplio uso de espacios creativos, alianzas entre sectores y unificación de dis-cursos. Se reporta el uso de caricaturas, de internet, se hizo perifoneo y la gente elaboraba y distribuía signos externos. Se hizo teatro, se pasaron películas, mimo, payasos, todo con apoyo de poblaciones importantes como los indígenas y las muje-res, así como población joven y niños y niñas. Rebeca Campos de ASOCOVIRE-NAS, comentó que llevaron el teatro hasta la población, el mimo, el baile, “yo me conseguí una pipilacha y me fui por todo Golfito haciendo bulla y la gente le abría a uno la puerta y les gustaba que uno les diera una calcomanía o un broche”. Se cons-truyó, según los actores, una cooperación solidaria y vida comunitaria. Se realizaron pintas, debates, reuniones, conferencias, confrontaciones. En Golfito y Ciudad Neily, las universidades hicieron actividades de debate y divulgación. La organización se centró en la creación de comités patrióticos, pero como aglutina-dores de una serie importante de sectores que participaron en acciones tanto indivi-duales como coordinadas. En esta zona se involucraron organizaciones campesinas, medios de comunicación local, COVIRENAS, Comités de Caminos, sindicatos, gru-pos indígenas, campesinos, funcionariado público de varias instituciones, iglesias, los mismos comités patrióticos y otras asociaciones civiles. Se crearon entidades de coordinación, como el Foro Social del Sur, la Coordinadora Regional de Lucha con-tra el TCL, pero esta no es considerada por los actores como una instancia aglutina-dora vertical, sino de trabajo en equipo. Se contó con articulación y apoyo material de la Federación Nacional Campesina, UPANACIONAL, Mesa Campesina, MAOCO, y otros a nivel campesino, así como del Bloque Verde. La participación del sector indígena fue significativa con aportes de Comte Burica, Abrojo, Rey Curré. Las manifestaciones de estos grupos moviliza-

46
ban a otros y hubo importante participación de mujeres indígenas. Marcos Castro comentó “aquí el sector popular trabajador organizado en diferentes instancias lo-gramos confluir y creamos una plataforma básica de lucha, al principio fue el Foro Social del Sur… ahí nos agrupamos ambientalistas, sindicatos privados y públicos, estuvieron los maestros, profesores, campesinos, indígenas… ese foro evolucionó y nos transformamos luego en la Coordinadora Regional de Lucha Sur-Sur que hoy por hoy aún nos mantenemos organizados, trabajando y evaluando acciones”. Pos-teriormente al referendo, se constituyó la Coordinadora Regional de Lucha Sur-Sur, aun activa en diversas agendas campesinas, ambientales e indígenas. Los comités patrióticos que gestionaron parte de la coordinación de trabajo eran au-togestionarios en sus recursos. Cada uno aportaba lo que podía. No se esperaba nada de dirección central, se organizaba aquí mismo para resolver las cuestiones de recursos. Hubo coordinación con los partidos políticos, limitada principalmente al registro de fiscales para el proceso del referendo. Lo que más se señala de la expe-riencia en esta zona es la riqueza y diversidad unitaria construida para la acción; por primera vez se reunían entre unos grupos y otros que han estado en diferentes lu-chas. La zona norte muestra una parecida tendencia en cuanto al tipo de acciones em-prendidas. Un grupo de mujeres productoras facilitó el espacio físico en el cual, nue-vamente, grupos diversos se articularon en la conformación de varios comités patrió-ticos (Los Chiles, Upala, Guatuso). El carácter agrícola, campesino e indígena del movimiento en la zona hizo de la mayor importancia la estrategia de acción casa por casa, de visitas a líderes comunales claves y a comunidades, con actividades de discusión, en las cuales los temas agrícolas fueron centrales. Del mismo modo se construyeron espacios de debate, se produjo, reprodujo y distribuyó material diverso escrito y se presentó material audiovisual y actividades culturales. En esta zona se identifica una alta participación posterior al referendo, lo cual no se observa en Guanacaste y es más débil en la zona Sur. Juliana Espinoza, una repre-sentante de los pequeños productores y del sector de las mujeres, considera que “se logró hacer un buen trabajo de información en la zona sobre las afectaciones del TLC, sin embargo ha hecho falta dar seguimiento al trabajo del comité patriótico y una activación del mismo para enfrentar las consecuencias (…) “Yo creo que algo quedó del proceso…por lo menos ahora en la calle uno oye que la gente en la calle habla del TLC”. De las experiencias de reconocimiento y acción conjunta de sectores indígenas, campesinos y un importantísimo rol de los grupos de mujeres, a la luz del TLC, se conformó un frente campesino de lucha que mantiene una importante agen-da posterior al referendo. En este caso, como se ha mencionado para otras zonas del país, existen acciones de participación en los procesos electorales a nivel local, sustentados en la base organizativa y política generada por la oposición al tratado. Los actores sociales consultados en esta zona señalan el carácter pasajero del pro-ceso del TCL, y derivan de ahí el sentido de su necesidad de construir y reconstruir procesos de lucha social que este reactivó, pero que no se limitan a su contenido. La percepción generalizada es que, con altos y bajos en el nivel de actividad, el movi-miento sobrepasa la coyuntura (antes y después) en al conformación de nuevos es-pacios organizativos (como la Plataforma Campesina) y de nuevas formas de direc-ción de la lucha, como el la aspiración al poder local por la vía electoral. Y en esto,

47
la agenda y motivación central es más amplia que los efectos del tratado, en cuando a las condiciones de vida campesinas, indígenas y de las mujeres, la equidad, los términos de intercambio comercial (internos y externos), la presencia o abandono estatal y las oportunidades sociales. En la GAM, los actores sociales señalan una amplia diversidad de formas de acción novedosas y creativas. Como sede de gran parte de la actividad de la sociedad civil, y de la academia, es claro que de aquí surgieron los primeros esfuerzos de divulga-ción de materiales, mediación de los textos y capacitación para un papel fundamen-tal de participación en actividades de diálogo y difusión en todo el país. Es notorio para los actores que, si bien en la capital se centraron los esfuerzos de articulación en entidades aglutinadoras, o nacieron ideas, recursos humanos y financieros para la lucha, la relación con el resto del país fue inédita en términos de movimientos so-ciales. A nivel local, dentro de la GAM hubo una activa conformación de Comités Patrióticos, que se convirtieron sobre todo en importantes generadores de activida-des, debate, divulgación y discusión a nivel comunal, y resolvieron los requerimien-tos electorales del proceso del referendo. En la GAM, el movimiento es caracterizado por los actores sociales como participati-vo, creativo, sin dogmas, plural y autónomo. Pese a ser la zona central del país, es reiterada la referencia al hecho de que los grupos locales o sectoriales que se con-jugaron en el objetivo común de oposición al tratado, mantenían una relación impor-tante y útil con las entidades “centrales”, pero no jerárquica. Como se plantea en el marco teórico de este estudio, el movimiento presenta una “construcción creativa de mecanismos, espacios de acción, formas de participación y canales para elaborar tanto el objetivo común (sentido social de la acción –Revilla-) como las formas de acción colectiva y su direccionamiento ante los demás actores (institucionales o no) en el proceso”. Este movimiento legó un retorno importante a lo local, la instancia inmediata, comu-nidad, barrio. Pero paralelamente, hizo que las luchas locales se conviertan hoy en luchas nacionales, ejemplo de los cual han sido los conflictos en torno al daño am-biental de la expansión piñera, el conflicto por el agua en Sardinal o por la minería a cielo abierto en Crucitas. Según los actores, mayoritariamente, la experiencia del movimiento no se ha apagado, y es un buen momento histórico para dar importancia a socializar ese legado, y reforzar canales de comunicación entre las zonas del país, los sectores y los actores sociales. Otros actores, sin embargo, plantean que la insti-tucionalización del movimiento por al vía del referendo mediatizó y limitó la posibili-dad de una discusión estratégica, más allá del tratado. Esto ha generado en algunos sectores incapacidad para volver a la lucha y sentimiento de derrota. Si bien los actores señalan que la GAM no muestra amenazas tan concretas como las amenazas a Sardinal, Crucitas, algunas estructuras de acción generadas por el proceso de oposición al tratado permanecen más que en las zonas rurales del país. Ejemplo de ello es que, mientras en el resto del país los Comités Patrióticos jugaron un rol sumamente coyuntural y se desintegraron mayoritariamente una vez pasado el referendo, en la GAM se mantienen activos una gran cantidad, sobre todo en can-tones principales de San José, Heredia y Alajuela, con diversas actividades centra-das tanto en la denuncia de la problemática local, como nacional. Esto contrasta con el sentimiento de las comunidades fuera de la GAM sobre la derrota sufrida en esta

48
zona, y la percepción de que afuera hay capacidad de lucha, aquí sentimiento de impotencia. En otras zonas del país, el fenómeno de permanencia de estructuras derivadas del proceso se ha dado de otras formas, como por ejemplo, con la conformación de una Plataforma Campesina en la zona norte o la Coordinadora Sur-Sur, como se men-ciona en este estudio. Tanto a nivel urbano como rural, estas estructuras u otras de-rivadas del proceso de oposición al tratado han estado perneadas recientemente por la búsqueda de participación electoral local. En la zona norte, en varios cantones de San José y Heredia, entre otros, la estructura heredada del intercambio de actores en Comités Patrióticos se ha convertido en organización electoral para los procesos municipales. Entre las principales lecciones aprendidas los actores de la GAM señalan también el papel fundamental que tuvo la relación entre la academia y la comunidad. Una canti-dad importante de personas se movilizaron de las zonas centrales a todo el país, en actividades de divulgación y socialización de las amenazas identificadas en el trata-do. Esto es rescatado por un participante que plantea la necesidad de alfabetización política: recuperar memoria histórica es educación política. El tema del liderazgo se plantea como complejo. La mayoría de actores que han dia-logado en encuentros en esta zona y otras del país, plantean como una virtud fun-damental y un aprendizaje central el que se pueda renunciar al verticalismo en un movimiento social de tal dimensión, y que eso sea funcional, facilite la creatividad y acerque a cada sector o grupo local de manera adecuada a su público. Sin embargo, algunos y algunas también han señalado algunas debilidades de esa carencia de liderazgo o liderazgos, y estas se relacionan principalmente con la ausencia de vi-sión estratégica una vez terminado el proceso específico del referendo por el trata-do. En esto, Juan Carlos Cruz señala la necesidad de un punto de equilibrio entre lo espontáneo y la perspectiva estratégica. En la GAM, si bien el movimiento tuvo una importante derrota en la expresión electo-ral de la discusión (el referendo), es quizás un espacio en el cual se hace muy noto-rio el legado de nuevas relaciones que surgieron de la experiencia, según los acto-res. El intercambio de información se ha hecho fluido, el uso de herramientas nuevas y sobre todo, la permanencia de Comités Patrióticos que según los y las participan-tes aun buscan claridad en cuanto a sus agendas, pero se han mantenido como cen-tros de acción colectiva a nivel local. Territorialidad, participación y el papel de los Comités Patrióticos La territorialidad domina la participación y la acción colectiva en el movimiento de oposición al TLC. Esto se expresa de manera muy clara en la conformación de enti-dades locales como los comités patrióticos y otros grupos de carácter regional, parti-culares del proceso del referendo, pero también en la búsqueda de raíces y expre-siones locales en la acción de otros sectores. Dos tendencias parecen conjugarse, según reportan los actores mismos, para que se construyera una localidad y territorialidad de tanto peso en el movimiento. En pri-mer lugar, la identificación histórica y política del espacio físico local con un conjunto

49
de problemáticas sociales y económicos de fondo, exacerbadas por las amenazas identificadas en el TLC. Expresiones claras de esto son las referencias en la zona norte y zona sur a conflictos históricos que anteceden la lucha social y no nacen ni acaban con la lucha contra el tratado. Del mismo modo, posteriormente al referendo se han expresado en el país una importante cantidad de conflictos socioambientales de tipo de local que ha alcanzado importancia nacional, en parte con herencia de articulaciones generadas por el proceso del tratado. En segundo lugar, el particular elemento del referendo dio a la territorialidad impor-tancia estratégica para la lucha, dado que, con las resistencias de algunos actores (como se comentará adelante), al final todo el movimiento participa a fondo en dicho proceso. Esto genera retos para la lucha, en tanto la estructura del proceso electoral se presenta como tradicional y no se diferencia de los procesos partidarios. Tanto así que quienes pueden inscribir fiscales al referendo son los partidos políticos, que no conforman el eje del movimiento. Por tanto, la creación de comités patrióticos y otros grupos locales resuelven de alguna manera este mecanismo en el cual se construye el objetivo final de ganar el referendo. El territorio domina las articulaciones que se generan en la recta final de la lucha, generada por la convocatoria al referendo, pero se mantiene en las luchas específi-cas posteriores al proceso. Incluso ciertos sectores tradicionalmente de acción na-cional desplazan esfuerzos y actores al nivel local; desplazan a los partidos como actor, e incluso modifican sus visiones en torno al peso de la territorialidad. Un ejemplo lo plantea un sindicalista de ANEP que reconoce que el referendo fuerza en el sector la necesidad de crear conocimiento en torno al entorno territorial de las personas afiliadas y de las posibles formas de acción que permitan organización y participación local para la lucha.
Recuadro 2 Pastoral Social de Libera: testimonios sobre su experiencia en la lucha contra el TLC Entre diversos grupos que se ha querido conocer de cerca destacan algunos que, a nivel regional, cumplieron el papel de aglutinadores en espacios físico y político para las acciones del movimiento de oposición al TLC. Uno de ellos es la Pastoral Social de Liberia, de la cual se resume algunos de los señalamientos expresados por tres de sus miembros. La Pastoral es una entidad de la iglesia católica, que en el marco de la filosofía de obra so-cial se planteó, grupalmente, cómo traducir esto en la coyuntura de lucha social que se ge-neraba con el debate sobre el tratado. Juan Felix Castro plantea que “la filosofía de la iglesia comprometida con el pueblo tenía que responder a esa demanda de participar en la lucha, entonces no hubo ningún problema en que la oficina de la pastoral social fuera la más indi-cada como espacio donde todo el mundo llegara, además era un espacio de confianza, no como otros donde hay un partido político de por medio o como una iglesia donde están re-zando, era una oficina muy abierta…” Desde 2004, con la llegada del Padre Ronald Vargas, el trabajo de la Pastoral había adqui-rido un tinte diferente, que no solo se centró en apoyos concretos a personas o poblaciones específicas, sino a acompañar procesos comunitarios. En esto se apoyó en profesionales, gente de izquierda, y otros actores sociales, que confluyeron positivamente en el trabajo específico del proceso de referendo. Previo al TLC, las líneas eran trabajo a comunidades de campesinos, documentación a migrantes, visitas a la cárcel, y deserción escolar.

50
Según afirman, la coyuntura histórica la llevó a ser la entidad referencia en la zona, de forma muy natural. Esto estuvo perneado por las personalidades de algunos de los compañeros y compañeras, así como la libertad para los funcionarios de meterse en esta lucha, avalada por la jerarquía local de la entidad. La Pastoral se ha llevado muy bien con los líderes sindicales y de otros sectores a nivel local y nacional, con quienes hubo apoyo en creación y distribución de papelería, coordinación, búsqueda de fiscales, entre otros. En coordinación con sectores ambientales y personas llegadas de otras localidades, se comenzaron actividades de difusión y debate. A finales del se realizó el primer debate del TLC en Guanacaste, el cual se llenó de campesinos/as, fun-cionarios/as de gobierno, y se generaron muchas informaciones. A la luz de estas, el obispo se pronunció y además aprobó y facilitó el trabajo de la Pastoral, contrariamente a otras pa-rroquias del país. Uno de los elementos que permeó el trabajo fue la cotidianidad. Se trataba de hacer un pa-ralelo ente el trabajo de oficina y la actividad política. Esto dificultaba algunas labores, pero generó actividad y participación. Llegaba mucha gente a que se atendieran cosas, mientras se estaba en las cosas propias de la oficina. Se trabajaba hasta cierta hora y luego seguía la reunión de TLC, elaboración de mantas mantas y material, organización. El trabajo significó, por tanto, un importante sacrificio temporal personal, y un problema económico que implicó la búsqueda de ayudas diversas. Entre las acciones basadas en la iglesia, se comenta que se esperaba más persecución y no se dio. Algunos obispos se manifestaron y diversos sacerdotes también. El 2 de febrero de 2007 Alajuela emitió una Carta sobre el tratado, posteriormente también un grupo de sa-cerdotes de Tilarán. Luego salió un escrito de 105 sacerdotes en contra del TLC. Se señala que esta experiencia generó en la Pastoral una mirada hacia lo más estructural, y dejar más de lado el asistencialismo, ampliar la lucha ambiental. Esto la ha metido de cabe-za en el conflicto de Sardinal, y se ha dado a conocer ante muchos sectores, se le ha visto su visión comprometida. No hay alcalde en Guanacaste que no tema el papel de la pastoral social. Se ha ganado un papel de acompañamiento a las luchas. Pese a ser un equipo pequeño (5 funcionarios fijos), la movilización durante el proceso fue de gente externa, no necesaria-mente de la iglesia católica, sino de partidos, profesionales, sindicalistas, ambientalistas y otros, que abrieron en la Pastoral un espacio de confianza.
En este aspecto, los comités patrióticos, como fenómeno propio del movimiento, construyeron una nueva forma de politización local que generó intercambios inéditos ente grupos sociales, activistas, liderazgos locales, sectores, intereses y edades. En estos espacios se ha registrado un elemento común a muchos actores del movi-miento: la participación diversificada de las personas en varios espacios, es decir, la utilización de varios “sombreros” para la acción. Su carácter coyuntural o no es difícil aún de analizar. La constitución amplia de comités de carácter local, principalmente de comités pa-trióticos, tiene lecturas distintas en cuanto a su origen. Algunos actores le identifican un inicio generado por las decisiones tomadas por entidades de coordinación gene-ral, aunque reconocen el carácter espontáneo con el cual se multiplicaron a nivel nacional para alcanzar cifras no definitivas de entre 150 y 180 comités. Sin embargo, entre las personas que participaron en dichos comités (que como se dijo, paralela-mente participaron en otros espacios) resulta de la mayor importancia el reconoci-

51
miento de su espontaneidad e independencia, y en muchos casos no existió inge-rencia externa para su conformación, aunque se reprodujera la figura. Los actores señalan los comités patrióticos como una experiencia inédita, que permi-tió la politización local, que ayudó a resolver la necesidad de información, recursos y acciones de divulgación y lucha, formalizó lo electoral-territorial, generó espacios de intercambio diverso, y se consolidó en el marco de espacios de confianza, como lo fueron por ejemplo la Pastoral Social en Liberia, los COVIRENAS en la zona Sur o la Asociación de Mujeres Productoras de Guatuso en la zona Norte. Los comités pa-trióticos generaron nuevas formas horizontales de trabajo y conducción, acciones y estrategias de nivel local, solidario, intercambio de conocimientos y diversidad de sustratos socioeconómicos en la gente. Generaron trabajo en unidad y diversidad, con relaciones colaborativas e independientes con otros sectores (o con las entida-des de coordinación nacional del movimiento), pese a la movilidad ya señalada de los individuos en diversos espacios de lucha, y las diferencias sociales, económicas, ideológicas y políticas entre estos. Las estrategias en general se comentan más adelante, pero quienes formaron parte de estos comités expresan, explícita o implícitamente, una referencia constante al papel de la vida cotidiana y comunitaria. Parte del sustento en discurso, estrategias y acciones tuvo que ver con las relaciones sociales de la comunidad, con actividades de integración, el reconocimiento mutuo generado por el objetivo común de la oposi-ción al tratado, pese a diferencias que posteriormente se notaron como insalvables. Aunque la inmensa mayoría de las personas participantes en actividades y entrevis-tas estuvieron de alguna manera vinculadas con comités patrióticos, para este estu-dio se hizo un sondeo específico sobre las características de estos grupos a quince comités, entrevistando personas ligadas y que tuvieron participación desde la con-formación. Se mencionó por estas personas que la conformación de los comités pa-trióticos en su mayoría se efectuó en los meses de mayo y junio del 2007, meses en los cuales se realizo la convocatoria oficial a referendo. Esto refuerza la idea, plan-teada por algunos actores, de que dicha entidad surge a la luz del traslado de la lu-cha a dicho escenario. Sin embargo, los de más temprana formación se identifican previamente a la convocatoria, entre enero o febrero del 2007. La iniciativa de organizar un comité patriótico es identificada por quienes participaron como una iniciativa ciudadana de personas de la comunidad. Sin embargo se identi-fican casos en que la iniciativa surge de gente vinculada un partido político o a otros sectores sociales, por ejemplo el Comité Patriótico de El Guarco de Cartago, iniciado por personas ligadas al PAC o el Frente Escazuceño contra el TLC que surge con el impulso de personas ligadas al Frente Amplio. En otros casos la iniciativa surgió de grupos que ya estaban organizados en la comunidad y que defendían alguna causa específica, como el caso del Comité Patriótico de Mora que eran personas que se oponían a la construcción de un basurero municipal en la comunidad. O movimientos ecologistas o de personas ligadas a sindicatos. En cuanto a la conformación de los comités patrióticos, se puede concluir que es diversa, caracterizada por la diversidad, entre ellos ecologistas, estudiantes, sindica-listas, funcionarios y funcionarias públicas, empresarios y empresarias, grupos femi-nistas, militantes de partidos políticos, organizaciones culturales, ONGs, educadores

52
y educadoras, amas de casa, asociaciones de agricultores, personas de la acade-mia, pensionados y pensionadas, Asociaciones de Desarrollo, entre otros. De los Comités patrióticos consultados, más de la mitad no contaba con una estruc-tura directiva establecida y se indica que todas las personas participaban en la eje-cución y coordinación de diferentes tareas. Existían comisiones que se encargaban de diferentes temas, como asuntos económicos o de divulgación, y contaban con un comité coordinador que se encargaba de la logística y de distribuir tareas. Además, en algunos casos en donde el comité estaba compuesto por varios cantones o distri-tos se conformaron grupos de coordinación cantonales y distritales. Y en muy pocos casos se contaba con una directiva establecida con presidencia, secretariado y otros puestos definidos. Más que estructuras direccionales se trataba de encargos de co-ordinación. Sin embargo, algunos comités señalaron estructuras aún menos formali-zadas, con facilitación o coordinación rotativa en las reuniones e intercambio de ta-reas. Basados en estimaciones de la gente entrevistada, en torno a un número aproximado de personas que acudían constantemente a las reuniones del comité y que formaban la base del mismo, se calcula que estos contaban con participación de entre 15 y 40 personas, aunque en actividades específicas se lograban convocato-rias de 100 a 200 personas en algunos casos. Estos comités plantearon estrategia y acciones similares, con algunas variantes. Principalmente el volanteo, foros, charlas, debates, actividades culturales, perifoneo, mesa redonda, participación en manifestaciones, conciertos, reuniones con sectores específicos. Una actividad que es mencionada por actores de todos los comités es la visita casa, realizada para difundir el mensaje. Esto involucró a gran parte de las personas, e implicó un trabajo arduo de generación y publicación de información, o procesamiento de la misma, capacitación y formación, obtención y producción de material, planeamiento, logística, tiempo y recursos. También se dio un importante uso de medios como Internet y radio para comunicarse y para divulgar la posición y los argumentos contra el tratado, en forma de declaraciones y notas informativas. Los comités patrióticos generaron importantes relaciones entre sí, algunas de la cua-les se consolidaron en grupos de integración que posteriormente al referendo siguie-ron activos. Así mismo, se relacionaron con organizaciones ecologistas, universita-rias, con partidos políticos, en otros. También se dieron relaciones formales por zo-nas geográficas. Por ejemplo, el Comité Patriótico de Mora participó en un comité coordinador de la zona oeste (Puriscal, Mora, Santa Ana y Escazú), o el caso de Comité Patriótico de Tibás, que tuvo relación activa con la Coordinadora del Norte (Moravia, Coronado, Tibás y Guadalupe). También algunos comités fueron confor-mados por varios cantones o distritos. La relación con la Coordinadora Nacional de Lucha también fue punto importante en varios comités; sin embargo, en algunos ca-sos la relación con esta o con otras instancias fue de intercambio de información y de materiales de distribución como volates o boletines, así como de logística para algunas actividades concretas, pero con un alto grado de independencia que es su-mamente reiterado por los actores involucrados. Los comités patrióticos también se involucraron en la organización electoral del refe-rendo, tanto en la capacitación de fiscales, su reclutamiento y logística para el día de la consulta. Además participaron en tareas como guías para los votantes, en mesas de información afuera de las urnas, transporte, entre otras. Esto pese a la compleja

53
situación generada por la legislación del referendo, que hacía indispensable la cola-boración con los partidos políticos, únicos autorizados para la participación formal en la fiscalización del proceso. Tanto en este sondeo como en las demás actividades de campo y entrevistas, los actores han señalado que la mayoría de comités que se formaron a la luz del refe-rendo no se encuentran activos. En el sondeo fue en 11 de los 15 casos. Después del referendo, las personas perdieron interés en mantener el movimiento, además del desgaste generado por el proceso en términos personales. Acabado el objetivo común, además, se hicieron más evidentes e insostenibles las diferencias de fondo en la lectura política de los individuos. No obstante lo anterior, se registran casos en que los comités siguen activos y han sido parte de otras luchas. Varios de ellos se conforman recientemente en partidos políticos locales para las municipalidades, en las elecciones del 2010, como son los casos de Santo Domingo de Heredia, Tibás, varios en la zona norte (Guatuso, Upa-la) y la zona Caribe, entre otros. Otros han conformados grupos de análisis y gene-rado declaraciones públicas y propuestas políticas concretas, en alianza con ONG como Alforja. La Coordinadora Juan Santamaría sigue con algunas luchas como la autopista a Caldera, pero ya no como Comité Patriótico. Otros siguen activos con actividad política, como el Comité Patriótico Juanito Mora de Paso Ancho, el Frente Escazuceño contra el TLC, el Comité Patriótico Limón Central y el Comité Patriótico de Mora. Algunos de ellos se han unido a luchas posteriores de carácter socioam-biental, como el conflicto por el uso del agua en la comunidad de Sardinal, la Minería a Cielo Abierto en la zona Norte, la lucha contra basureros municipales o causas de otro tipo como el pago de peajes de la autopista a San José Caldera. La desaparición de muchos comités no debería, según los actores, de interpretarse como un agotamiento de la participación a nivel local. La actividad de estos en el proceso del referendo generó nuevos intercambios, información, conocimiento mu-tuo y reactivación e involucramiento de otras luchas. Sin embargo, el fenómeno evi-dencia la paradoja comentada anteriormente sobre la participación política en el país. Si bien se trató de una experiencia inédita, que generó vínculos inesperados y politizó población local, también pareciera haber sido potenciado por el mecanismo mismo del referendo, y denotó que una vez perdida la lucha, desde la perspectiva de los y las participantes, los intereses y vínculos políticos, ideologías y visiones estra-tegias de las personas parecen volver a adquirir un carácter conservador e institu-cionalizado. Esto se refiere específicamente a personas que se involucraron con movimientos sociales en esta ocasión, y durante el proceso del referendo. No al enorme conjunto de actores que estaban y siguen ligados a otros movimientos y sectores sociales más allá de este caso. Una particularidad: el referendo y la institucionalización de la lucha Estas estrategias, que inician en la forma de lucha en el sentido más tradicional, y posteriormente se tornan en una creativa forma de trabajo “electoral”, ponen en el debate la tradicional relación de los movimientos sociales en el país con la institucio-nalidad pública. En este sentido, algunos autores han planteado que se vive un cambio significativo en la relación entre Estado, sociedad civil y movimientos socia-

54
les. Esto se relaciona, principalmente, con modificaciones en la forma en que el Es-tado -conformado tras la Guerra Civil de 1948- articulaba y canalizaba el conflicto social de manera institucional, y partir de cierto control sobre la estructura de los principales interlocutores tradicionales, como el movimiento obrero-sindical. Según Cerdas, durante décadas los principales interlocutores del Estado fueron los sindica-tos del sector público, las asociaciones de desarrollo comunal, el movimiento coope-rativo y más tardíamente el movimiento solidarista. Todos regulados por diversas normas formalmente establecidas (Cerdas, 2008). El caso en estudio muestra, sin embargo, más e incluso nuevos actores. Además, hoy en día, según Dumolin, el enfrentamiento no es con el estado (o no solamente con él), sino con entidades transnacionales. Existen nuevas desigualdades y nuevas arenas que construyen un nuevo tejido social, redes de militantes transnacionales, apoyo en nuevos instrumentos de comunicación, temas nuevos, diversidad de acto-res, redes de redes (Conferencia, David Dumoulin). Cerdas plantea la hipótesis de que es probable que el conflicto y la polarización que se expresó en torno al TLC no pudiera ser resueltos por la institucionalidad de la “segunda república” por el hecho simple de que el TLC tiene en su seno el dilema de la negación misma de esa institucionalidad (Cerdas, 2008). Pese a esta aparente ruptura, el proceso del referendo parece reforzar una sólida capacidad del sistema político de institucionalización del conflicto social (y de los movimientos sociales, como plantean otros autores/as como Trejos, M.E., 2008). Según Raventós, el referendo se sitúa en un contexto de transición política, en un período marcado por el cambio en los partidos políticos y del sistema de partidos, el aumento de la abstención electoral y de la desconfianza ciudadana respecto de los políticos y la política. Desde el 2003, el TLC fue el principal tema de debate público y de diferencia política. La arena política partidaria mostró ser incapaz de ser el espa-cio de resolución del conflicto. Según la autora, durante esa etapa, ni el parlamento, ni los partidos ni el Ejecutivo, abrieron procesos de negociación. Los partidos que debieron tener una participación concreta en el referendo, tuvieron en realidad una participación disminuida y fueron desbordados por el gobierno de un lado y por la sociedad civil del otro (Raventós, 2008). Esto marca una característica inicial del movimiento social en torno al tratado, y es la no apropiación partidaria del proceso generado por el referendo, pese a ser un acto electoral. Esto es parte de una auto-nomización que permeó la acción local y sectorial en diversos aspectos del movi-miento, con respecto a estos y otros actores tradicionales. A contrapelo de lo argumentado por Cerdas, Raventós plantea que el uso del refe-rendo para dirimir el conflicto de la aprobación o no del TLC, “situó esta decisión en un terreno socialmente conocido, aceptado y respetado por los actores involucrados” (Raventós, 2008). Sin embargo, una lectura de los resultados políticos (no electora-les) en torno a los cuestionamientos de la actuación de diversos actores claves (TSE, medios de comunicación, funcionarios/as) hace concluir a esta autora que “la institucionalidad electoral no generó las condiciones mínimas de equidad para que la competencia fuera aceptable para las partes” (…) La no aceptación de resultados y la acusación de fraude mediático enturbió el proceso y le restó credibilidad al tribu-nal” (Raventós, 2008).

55
El proceso generó procesos de participación amplios e inéditos, que como han plan-teado algunos actores (Cárdenas, I Encuentro), quizás no se hubieran dado en el marco de una oposición al TLC que no entrara en la arena electoral institucionaliza-da. Según Raventós, “generó también debate y con ello un enriquecimiento y ensan-chamiento del espacio público así como de politización de la ciudadanía” (Raventós, 2008). Según esta autora, “una ciudadanía más activa, más dispuesta a participar políticamente, puede ser un camino hacia la revitalización de las democracias lati-noamericanas y hacia la delimitación de sus rasgos delegativos”. Sin embargo, Trejos lo caracteriza como una institucionalización desmovilizadora. Plantea que los mecanismos de consulta, en cuanto a los sectores populares, fue puramente formal, consistió en publicación de anuncios llamando a diversos secto-res productivos a dar a conocer su opinión y la constitución del llamado “cuarto ad-junto”. No existió ningún proceso que fuera vinculante o permitiera acuerdos entre organizaciones sociales y negociadores. La publicación del texto del TLC se dio tiempo después de haber finalizado las negociaciones. Así mismo, la comisión legis-lativa que lo analizó y dictaminó se negó a recibir a más de 60 grupos que habían solicitado audiencia, se negó a consultar a los pueblos indígenas y elaboró el dicta-men sin haber discutido y votado mas de 300 mociones y sin haber entrado en la discusión de fondo del tratado (Trejos, M.E., 2008). Según esta autora, el movimien-to social tenía su espacio fuera de la institucionalidad, pero “la convocatoria al re-feréndum apegada a la ideología nacional lo institucionalizó, sin que se percibiera su carácter desmovilizador” (Trejos, M.E., 2008). El referéndum como proceso culminó con la aprobación del TLC, por un resultado de 51.7% - 48.3%, con una participación de 59.4%. Durante el proceso se evidenciaron importantes problemas desde la perspectiva electoral, en torno al financiamiento y su regulación, problemas de acceso a medios, participación de autoridades estatales en la campaña, entre otros. Pero uno de los más significativos para este análisis es el vacío existente en la identificación de los interlocutores políticos. La ley es omisa a este respecto, y el reglamento se ampara en el código electoral al designar a los par-tidos políticos como representantes de las partes. “Esto generó dificultades organiza-tivas pues algunos partidos estaban divididos y muchos ciudadanos y organizacio-nes se sintieron obligados a participar a través de ellos” (Raventós, 2008). Entre los actores sociales participantes en los encuentros de diálogo, la visión sobre este particular mecanismo de resolución es disímil. Existe una lectura general de que se entró al proceso en condiciones desiguales, y se desaprovechó la coyuntura de fuerza que mostraban las movilizaciones al momento, para plantear mejores con-diciones, como bien ha plantado Alberto Cortés del Frente de la UCR contra el TLC. No obstante, la lectura mayoritaria a nivel sobre todo regional y rural, es que el me-canismo significó la muerte de la lucha, en una estrategia institucionalizada, en un terreno dominado por la clase política no solo en el nivel formal, sino por el acceso a los medios necesarios para ganar en dicho escenario. Otros actores señalan que si no se hubiera dado esa condición, una importante porción de personas que se invo-lucraron a nivel local no hubieran mantenido la lucha por otras vías. Como no es po-sible proyectar lo que hubiera sucedido en diversos escenarios, cabe señalar que las visiones son contrapuestas entre los actores, que son más críticas del mecanismo conforme se trata de actores orgánicos, y que lo cierto es que, a posteriori, la apues-

56
ta aceptada por el movimiento social es vista con una suerte de arrepentimiento por haber dado pasos hacia un terreno de los sectores dominantes. Es importante una consideración que, si bien no refleja al movimiento social, habla del contexto político en que se dio el proceso. El arrastre electoral de las fuerzas políticas (partidarias) que apoyaron el NO, mostraron un significativo crecimiento entre la elección del 2006 y el referendo. Si bien el NO perdió el resultado, desde el punto de vista del apoyo popular (entre votantes) a cierta “sensibilidad” cercana a la oposición al TLC resultó una fuerza política ganadora. El PEN analiza los cambios en el arrastre electoral del Sí y del NO, de acuerdo a los partidos que apoyaron una u otra tendencia abiertamente. En ese sentido, las fuerzas del NO aumentaron su caudal electoral, que creció en todos los municipios del país. A nivel nacional, esto significó un paso de un 39,9% en las elecciones del 2006 a un 48,1% en el referén-dum (PEN, 2008). En el 2010, el partido de gobierno que impulsó la aprobación del TLC como eje de su agenda logró, a tres años del referendo, un triunfo electoral con un 46,7%, reforzando la hipótesis de este estudio de una paradoja de la participación política en el país, que se explicó anteriormente.
Reflexiones finales y conclusiones
Reflexión conceptual sobre la particularidad del movimiento
En el marco conceptual de este estudio se planteó como propuesta, entender movi-miento social con un enfoque heterogéneo: En primer lugar, este se entiende aquí principalmente en su sentido de acción social (Jelin), particularizada por un sustento discursivo (identidad) compartido por varios actores sociales, derivado de una lectu-ra crítica y ética del contexto (Morales), que conlleva a una identidad común de obje-tivos y el reconocimiento mutuo de actores y sujetos sociales. Estos objetivos, si bien pueden cohesionar a estos actores de forma coyuntural sin generar una estruc-tura orgánica (Cerdas), hacen que el movimiento social una noción dinámica, que para este caso, no depende de los elementos institucionales que dieron temporali-dad a la acción (referendo). Así mismo, se entiende como parte del movimiento so-cial el carácter de construcción creativa de mecanismos, espacios de acción, formas de participación y canales para elaborar tanto el objetivo común (sentido social de la acción –Revilla-) como las formas de acción colectiva y su direccionamiento ante los demás actores (institucionales o no) en el proceso. A la luz de los hallazgos del estudio, se considera que efectivamente, el movimiento generó acción social, se constituyó como tal en diversas formas tradicionales y no tradicionales de lucha. El sustento discursivo fue, como se analizó, complejo y diver-sos. No obstante, es claro que existió, entre la diversidad de agendas, tres factores comunes de sustento que aglutinaron y dirigieron la lucha común de actores disími-les: la defensa del estado social, el reposicionamiento de las luchas sociales locales y sectoriales históricas, y la crítica al modelo económico. Esto traducido en la oposi-ción al tratado, lo cual pareciera, como señalan los actores mismos, haber impedido a la larga una visión estratégica que diera continuidad a la lucha. Si bien no es fácil especular, los acontecimientos posteriores señalan que esto nos e debió quizás a

57
una falta de visión de los actores, sino a la inexistencia de una visión común entre ellos. Si se puede distinguir con facilidad el surgimiento de una identidad común, coyuntural, en esa lucha contra el tratado, y el reconocimiento de actores sociales que, tradicionalmente, no comparten el escenario político. Del mismo modo, es co-herente la definición conceptual en cuanto a la búsqueda de mecanismos y espacios de acción, algunos de ellos propios a este movimiento. Y por último, es claro que estos mecanismos fueron construidos colectivamente en pro del objetivo común, más allá de las diferencias en las agendas sectoriales. Con todas las particularidades propias de un caso de estudio, el movimiento de opo-sición al TLC en Costa Rica se constituye en un movimiento social inédito, de alcan-ces poco previstos en la coyuntura política de la movilización social reciente, pese a los antecedentes analizados aquí. Como tal, es un movimiento que se presenta con-ceptualmente marcado por diferencias de fondo con distintas conceptualizaciones: esto por la combinación de elementos conservadores en el objetivo coyuntural que le marca, por lo alternativo de las formas de acción política de los actores, y por el me-canismo que determina la forma de resolución del conflicto, planteado por la clase política y asimilado (con oposición interna significativa) por estos actores. Es por tanto posible identificar este movimiento como una marca significativa en la coyuntura política de las últimas tres décadas, que señala tensiones propias del de-sarrollo costarricense, especialmente por la existente entre el modelo neoliberal y la identidad relativa al Estado social, y por la permanencia de luchas históricas cada vez más evidentemente relegadas en la agenda dominante. Este movimiento repre-senta una articulación de una amplia y mucho más desarrollada sociedad civil, pero denota a la vez una débil articulación entre los actores sociales cuando se trata de una visión estratégica de modelo social, aun permeado por una generalizada ten-dencia de la mayoría de la población a apoyar el modelo existente en la práctica, aun cuando fuera capaz de criticarlo a fondo (consciente o inconscientemente) con la lucha contra el TLC. La oposición al TLC construyó un movimiento conceptualmente particular, producto de esa tensión entre identidad y las transformaciones derivadas del neoliberalismo. Las formas de participación y acción colectiva lo muestran como un movimiento al-ternativo en su forma de hacer política, pero conservador en su objetivo más gene-ral; las visiones de los actores en torno al carácter conservador o radical de los obje-tivos de la lucha son diferenciados entre sectores o zonas geográficas, en un espec-tro que va desde la resistencia identitaria de lo establecido hasta la propuesta radical contra el neoliberalismo. En su diversidad, el movimiento de oposición al TLC combina, en la lectura de los actores sociales, agendas radicales y conservadoras. El peso del elemento identita-rio en torno a la defensa del Estado social, que se mencionó como el elemento común más señalado, muestra un mayor peso entre ciertos sectores y áreas geográ-ficas (principalmente, entre los actores urbanos, profesionales o de clase media, que sigue siendo extendida en el país). En cambio, algunas zonas rurales marcan con mucha precisión un marco de exclusión tanto socioeconómica como institucional, que hace proyectar la oposición al tratado en otra dimensión más radical: la identifi-cación de este como la profundización de un modelo económico excluyente y des-igual, que ya ha sido puesto en marcha con la presencia de inversión extranjera con

58
altos costos sociales y ambientales y sin mejoras en la calidad de vida y oportunida-des de las personas. Del mismo modo, sectorialmente se pueden identificar estas dicotomías entre lo al-ternativo y lo conservador del movimiento. Por ejemplo, en el sector ambientalista, los puntos de partida han sido generalmente radicales, y en este caso esa radicali-dad se expresa no en una oposición a los cambios institucionales derivados del TLC, sino al modelo económico depredador de los recursos naturales y desigual en el ac-ceso social a dichos recursos. La agenda ambiental es identificada por activistas del sector como un “ganador” del proceso, dada su expansión generalizada entre secto-res y su apropiación como punto de partida y discurso para la oposición al tratado –pese a su radicalidad-; esto no se dio igual con otras agendas sectoriales. Pero en otras perspectivas, en la gama amplia de actores a nivel urbano y de clase media, sectores sindicales, activistas comunitarios, trabadores y trabajadoras, parti-cipantes en entidades locales, algunos actores académicos y otros, las motivaciones se acercan con mayor claridad a un discurso conservador en su forma, en tanto es-tablece la resistencia de la identidad como el punto de partida. Esto lleva a Cortés (académico de la Universidad de Costa Rica) a plantear que este movimiento es al-ternativo en la forma de hacer política, pero conservador sus objetivos. Esto no signi-fica que estos sectores no posean agendas radicales, sino que el discurso conser-vador priva como estrategia de lucha. En este sector académico hay varias lecturas similares, en el sentido de clasificar el movimiento como no alternativo, como una unión o movilización de movimientos di-símiles o como un movimiento de base pero no genuino en cuanto a integrar una unidad propia de objetivos radicales, como planteó también Castro de la Pastoral Social de Liberia. Esta visión no es la más extendida, pues en términos generales, los actores parecen mostrar una idea de radicalidad sobre el movimiento mayor que la parece observarse al desglosar las motivaciones para la participación, y sobre todo, la dispersión posterior a la “resolución” de la lucha. Lo anterior representa un desafío conceptual importante. El caso responde sin duda a los puntos de partida con que se definió en el marco teórico el enfoque heterogé-neo para abordar el movimiento social: se entiende aquí principalmente en su senti-do de acción social (Jelin), particularizada por un sustento discursivo (identidad) compartido por varios actores sociales, derivado de una lectura crítica y ética del contexto (Morales), que conlleva a una identidad común de objetivos y el reconoci-miento mutuo de actores y sujetos sociales. Estos objetivos, si bien pueden cohesio-nar a estos actores de forma coyuntural sin generar una estructura orgánica (Cer-das), hacen que el movimiento social una noción dinámica, que para este caso, no depende de los elementos institucionales que dieron temporalidad a la acción (refe-rendo). Así mismo, se entiende como parte del movimiento social el carácter de construcción creativa de mecanismos, espacios de acción, formas de participación y canales para elaborar tanto el objetivo común (sentido social de la acción –Revilla-) como las formas de acción colectiva y su direccionamiento ante los demás actores (institucionales o no) en el proceso. El desafío por tanto no es el de considerar este un movimiento social o no, con el punto de partida anterior, sino resolver lo que podría definirse como una paradoja de

59
la participación política y la acción colectiva en Costa Rica: la combinación de lectu-ras radicales y conservadoras, la participación en acciones de oposición a modelos económicos, paralelamente al apoyo y legitimación de las élites políticas que los sostienen e impulsan. En suma, es complejo confundir en el país la expresión de descontento o reclamo político con la posibilidad (o al eventualidad) de que se estén construyendo en el movimiento social rupturas radicales con la institucionalidad o con la misma reproducción de la clase política. Es decir, es fácil encontrar en la enorme diversidad y amplitud de actores en la opo-sición al TLC, personas y sectores que luego reproducen al poder establecido a través de los mecanismos formales como los procesos electorales, o por otros como la renuncia a llevar a otro nivel una agenda radical (incluso, contra el TLC, como se pudo haber dado durante el proceso de aprobación de la Agenda complementaria). Esto se ha expresado, según reportan los actores mismos, en las tendencias que pareciera tener el comportamiento electoral, el debilitamiento de la oposición al tra-tado más allá del proceso del referendo, entre otros. Además, como se comenta a continuación en las lecciones aprendidas de esta ex-periencia, los actores identifican que el movimiento social actúa de manera acumula-tiva en cuanto a relaciones, articulaciones y sustento discursivo. El movimiento con-tra el TLC fue de gran alcance y deja sustratos fortalecidos. Como planteó Mario Céspedes de ALFORJA, no porque la gente vuelva a “lo mismo” deja de existir un movimiento social… la “mínima expresión” que queda después del referendo es ga-rantía de su supervivencia y eso potencia luchas futuras, tal como hoy en día casi todos los sectores identifican en las luchas por el Combo del ICE un antecedente sin el cual este movimiento no habría sido el mismo.
Conclusiones generales y lecciones aprendidas
Este proceso, centrado en la interpretación del diálogo entre actores sociales de un grupo amplio y diverso, evidenció ante todo el carácter inédito del movimiento social de oposición al TLC en el país. Es posible considerar que su significado marca una coyuntura política de tensiones diversas, expresadas en agendas complejas, a ve-ces aisladas y a veces articuladas, que oscilan entre la defensa del modelo social propio del país, hasta la crítica radical al modelo económico y las formas de convi-vencia, de hacer política y de organizar la sociedad. Es por tanto un movimiento so-cial diverso y heterogéneo, que generó tensiones inéditas con la clase política en cuanto a la posibilidad de modificar el balance de poderes de la sociedad; no obstan-te, esto se refiere a una decisión concreta como aprobar o no el tratado, no a la construcción de una agenda estratégica de movimiento social de largo plazo. Este carácter fuerte y de aparente fuerza y diversidad en el movimiento parece moti-vado por tres elementos que se han señalado en este estudio, a partir de las visio-nes de los actores sociales. En primer lugar, por la resistencia en defensa de las conquistas sociales o del Estado social, elemento identitario de alta presencia en el sustento discursivo de los actores que lucharon contra el tratado, En segundo lugar, por la articulación y reposicionamiento de luchas sociales históricas a nivel local y sectorial, marcadas por amenazas identificadas en el tratado mismo, y reactivan la

60
solidaridad entre sectores diversos en agendas de exclusión social anteriores al tra-tado. En tercer lugar, por las implicaciones diversas del modelo económico represen-tado y profundizado por el TLC, en sectores y agendas diversas. El movimiento social se construye en torno a un objetivo común, que es leído por muy diversas agendas y visiones políticas e ideológicas como una amenaza a ele-mentos establecidos y como una profundización de esquemas de exclusión territorial y social. Al identificar factores comunes, puede interpretarse el movimiento como una conjunción de elementos coyunturales, de muy diversa índole y representación, que se articular principalmente (no únicamente) en la tensión entre el tratado y la identidad, en varios sentidos: lo propio, como los recursos naturales y la tierra; la negación de la identidad propia de grupos sociales, como las mujeres, campesinado, pueblos indígenas; y la identidad nacional ilustrada por el Estado social y los servi-cios públicos ampliados que son mencionados recurrentemente por los actores co-mo logros amenazados, como la educación pública, la salud pública, las telecomuni-caciones y la electricidad, entre otros. Por tanto, en esencia, poniendo de lado para efectos analíticos la amplia gama de agendas y visiones diversas que entraron en el movimiento, existe un eje conserva-dor en las motivaciones que articulan ese particular momento de la movilización so-cial en Costa Rica. Sin embargo, como se ha señalado, por sus formas de acción, el movimiento es también alternativo. Su forma de hacer política, las estructuras de participación, y las estrategias realizadas, más allá de la realización del referendo, muestran una ruptura en los mecanismos formales de articulación de los movimien-tos sociales en el país. Entre estas estrategias, es claro que sobresale la no articulación significativa de es-tructuras verticales de poder, la recuperación de lo territorial y local como una forma de entender y realizar la participación, la apertura de canales creativos, de amplio alcance y accesibilidad, el uso de la cultura como mecanismo de acción política, la comunicación directa y recuperación del espacio personal, familiar y barrial. La ca-pacidad que algunos actores mostraron de convivencia en la lucha a partir de espa-cios comunes entre actores de diversa ideología o estrato social fue fundamental en el logro de la expansión territorial y organización a favor de la lucha, a partir del obje-tivo común. Para entender el legado del movimiento más allá de sus aspecto coyuntural, es fun-damental construir un análisis de lecciones aprendidas y de vinculación entre los aspectos teóricos planteados y los resultados y hallazgos del trabajo de campo. Esto se encuentra en construcción y requiere de la finalización de otras actividades que es están realizando todavía. Por tanto, este apartado presenta, como aporte inicial, un recuento descriptivo de la sistematización de elementos, señalados por los acto-res sociales participantes de las distintas actividades, como lecciones aprendidas para su sector, su zona o los movimientos sociales en general en el país. Parece existir un legado indudable de intercambios, experiencias y aprendizajes de-rivados del movimiento social de oposición al TLC. Estos son percibidos por los acto-res sociales tanto como elementos positivos para la sociedad civil y sus acciones presentes y futuras, y como lecciones aprendidas que marcaron el resultado de la lucha. Hay una importante carga de emotividad en la lectura, contrapuesta, de los actores en torno al resultado de la lucha y el legado para el movimiento social pre-

61
sente y futuro; sin embargo, sí se expresa una idea clara del movimiento como pro-ceso acumulativo y creciente. Estos aprendizajes se puede resumir en dos campos: del lado positivo, la credibili-dad y posicionamiento político generado para los actores sobre las posibilidades de la lucha y de la acción colectiva, el descubrimiento de nuevas formas de organiza-ción, dirección, coordinación y acción más horizontales, participativas y generadoras, y la expansión, reconocimiento y apropiación de agendas diversas y de actores nue-vos y con nuevas relaciones entre sí. Entre los legados identificados directamente por los actores sociales, esta experien-cia marca una pérdida del miedo y la comprensión sobre la importancia, alcances y posibilidades de la participación social, la acción colectiva y la politización de la po-blación. Esto se presenta como un legado fundamental, sustentado en el carácter amplio y diverso del movimiento y de experiencias anteriores, como el Combo del ICE. El movimiento denotó la capacidad de generar opinión y credibilidad. Se plan-tea que lograr la respuesta que se obtuvo de la gente representa una ventana en cuanto a la credibilidad en las organizaciones sociales. Se aprendió sobre el poder de convocatoria y la fortaleza que significa apostar por las organizaciones sociales y no partidos. En suma, la comprensión del valor y posibilidades de la participación política fue evidente para los actores organizados y no organizados. En cuanto a las formas de organización, se lograron construir líneas horizontales de trabajo, que permitieran, incluso para la expansión del movimiento, construir y soltar y no homogenizar y controlar. Se crearon nuevas redes de movilización local, que se han expresado en acciones posteriores, quizás pequeñas pero importantes para for-talecer luchas futuras. Esto se nota en el paso a lo electoral a nivel local de algunas organizaciones surgidas en el proceso, y la solidaridad y apoyo para conflictos es-pecíficos. Se mencionó el reto de “construir una nueva solidaridad desde lo local”. Que no se lograra construir una dirección central fue percibido por la mayoría como una lección positiva, que generó independencia, amplio el marco de diversidad y relacionó el trabajo con la especificada del sector o de la comunidad. El proceso ge-neró una lección de humildad, la conciencia de los actores no son tan fuertes como para enfrentar solos la lucha, y la necesidad de colaboración y trabajo conjunto. Esta experiencia hizo borrar fronteras políticas que han separado a los grupos alternati-vos y a la izquierda política de país por muchos años, en un trabajo conjunto, abierto y horizontal y con prioridad en los elementos comunes, no en las diferencias. También se generó una fuerza acumulada y conocimiento mutuo de los demás acto-res sociales en lucha, en diversas zonas del país. Esto representó un aprendizaje del trabajo en equipo, y de aceptación mutua en la diferencia. Se aprendió que se puede mantener una importante unidad en la diversidad, y que esta potencia la lu-cha. La participación de tantos sectores se tradujo en riqueza para el movimiento y en un desafío para las estrategias y acciones en el trabajo conjunto. Se señala un importante crecimiento de las capacidades y formación en la dirigencia y liderazgos sociales, con aprovechamiento además del conocimiento generado en diversos espacios como las universidades, ONG y otros. Se crean nuevos liderazgos fuera del marco de los partidos políticos. Por ejemplo, el período posterior al refe-rendo ha estado acompañado de una serie de conflictos, principalmente socioam-

62
bientales (minería a cielo abierto en Crucitas, conflicto por al agua en Sardinal, entre otros), en los cuales se perciben acciones conjuntas, organización y solidaridad ente sectores y comunidades, que son atribuidas por los actores sociales al conocimiento mutuo y sustrato político generado por el proceso del referendo.
Por otro lado, se comprendió y aprovechó el papel fundamental de la información. La sociedad civil no se muestra reactiva y débil, sino proactiva, informada y dinámica, con uso de los espacios de denuncia, de medios de comunicación alternativos y de información de fondo para el debate. En este sentido, gracias al intercambio entre actores se posicionaron temas que tienen varios años de ser señalados en círculos limitados o con poca atención entre sectores; entre ellos la seguridad alimentaria, la problemática agrícola y campesina, la agenda ambiental, entre otros. Asimismo, se percibió una relación particular y positiva en la relación entre las organizaciones so-ciales y la academia. Tanto las universidades como grupos de estudio, organizacio-nes no gubernamentales y otras entidades y personas se pusieron al servicio de las comunidades y las organizaciones sociales. Se ha señalado la importancia capital de convertir las experiencias en metodología y estrategia de trabajo para los movimientos sociales. Esto por pasa por la sistemati-zación de las acciones y su análisis colectivo. Un tema de fondo sobre la experiencia es señalado con posturas diversas, y tiene que ver con la radicalidad necesaria para que movimientos sociales actuales y pos-teriores generen cambios estructurales en la ética y modelo de desarrollo. Entre ac-tores que se mantienen activos luego del referido, este caso demostró que el movi-miento tiene que apuntar a lecturas más radicales y amplias sobre dicho modelo y sobre la estructura y balance del poder. Es decir, la falta de horizontes en la trans-formación social puede debilitar el posible legado de estas experiencias de lucha para lograrla. En este mismo sentido, algunos sectores han señalado que este pro-ceso ayudó a develar los mecanismos de la derecha, y que esto la deja menos forta-lecida. Hay en algunos sectores una mayor claridad sobre las reglas con las cuales asumen los grupos de poder cualquier proyecto, y eso se percibió con mucha clari-dad en el Memorando. Sin embargo, convertir estos dos factores en una fortaleza para cambiar el balance de poderes en la sociedad es aún una tarea sin claridad. En materia de ética política, los actores señalan que la mística y la ética permitieron que el movimiento superara las limitaciones materiales para el logro de sus objeti-vos. Las limitaciones económicas, y las trabas de la institucionalidad y los medios de comunicación tradicionales fueron en gran medida anulados por la ética de trabajo del movimiento social. En ese sentido, algunos actores identifican este proceso co-mo una gran capacitación. Permitió fortalecer los niveles de conciencia en parte de la población politizada y politizó a otra parte, permitiendo en el camino adquirir herramientas y conocimientos para la formación y acción política de los movimientos sociales. Del lado negativo, es señalada de manera constante las limitaciones generadas al movimiento social para jugar en el campo de la institucionalidad, la cual perciben como desbalanceada; así mismo, la paradoja de la inconsistencia entre la crítica que parecía expresada en el movimiento y el retorno de gran parte de sus integrantes a una legitimadora indiferencia con las acciones de la clase política. Por su parte, el resultado del referendo denotó una gran desmovilización. Aunque se ha señalado

63
que hay un sustrato evidente de articulaciones derivado del proceso, también se desnudaron las debilidades para conjuntar luchas más constantes con una visión estratégica conjunta que amalgame otros movimientos similares. Se señala entre los actores la necesidad de haber tratado de construir agendas de largo plazo más allá del objetivo específico, una vez que este se enmarcó en el proceso de referendo. En este sentido, si bien el proceso contó con amplia reflexión de fondo sobre el tratado, no se dio una reflexión estratégica del significado de la lucha y sus posibilidades más allá de la decisión concreta por la vía electoral.
El referendo es visto por un sector como una trampa que fue aceptada con mucha facilidad. Se ha planteado, indistintamente, que el problema está en haber participa-do en este mecanismo, así como también otros actores señalan que más bien el error fue no haber utilizado políticamente la fuerza evidente del movimiento para exi-gir condiciones diferentes en cuanto a la realización del referendo (en cuanto a uso de recursos, ingerencia política de las autoridades, tregua y otros elementos). Lo que sí es menciona de manera generalizada es el error de haber dado concesiones en cuanto al proceso. En ese mismo sentido, la incertidumbre sobre el camino que hubiera tomado la lucha si hubiera seguido por la vía de la calle es expresada por muchísimos actores, quienes no muestran consenso al respecto. Se señala que el referendo permitió una mayor participación, pero institucionalizó al movimiento. Se planteó que es coherente históricamente con la identidad costarricense, pero inco-herente con movimientos sociales no partidarios. Generó una lucha desigual. Se notó en este marco falta de experiencia de las organizaciones sociales para la participación en el marco específico de la lucha electoral. Falta de experiencia para organizar, y poca visión para entender las limitaciones que traía el mecanismo. Todo esto denota un debate que se ha planteado anteriormente: si el movimiento pudo haber construido una agenda de transformación social amplia, o si en realidad, una gran parte de los actores eran coyunturales y con coincidían en los posibles ob-jetivos más radicales de la lucha. Algunas limitaciones señaladas para la lucha social han sido constantes en otros movimientos y tiene que ver con las condiciones de exclusión social, económica, cultural e institucional de amplios grupos de personas, para poder asumir un activismo político constante. Recursos económicos, libertad de uso del tiempo, acceso a las tecnologías, entre otros. Fortalecer las capacidades de la sociedad civil pasa también por la mejora de las condiciones sociales. Pero quizás, lo más evidente es la visión a posteriori de que el carácter coyuntural del movimiento en toda su magnitud, no significaba la renuncia a construir agendas comunes entre sectores más amplios de la sociedad civil, o fortalecer los lazos entre estos sectores para sus luchas particulares. En este sentido, quedan lecciones posi-tivas que probablemente solo podrán analizarse como aprendiza acumulado en una coyuntura de conflictividad social, que no pareciera presentarse en los años inmedia-tos siguientes a la experiencia. Cómo esta herencia se exprese en el balance de po-deres, superado el momento que los mismos actores señalan como un repliegue involuntario (no de las acciones de cada actor, sino de un movimiento social más amplio y articulado) posterior al referendo, será un desafío de investigación futura.

64

65
Bibliografía
Alvarenga, P. (2007). Acciones colectivas. Ponencia preparada para el Décimo tercer Informe Estado de la Nación en desarrollo Humano Sostenible. Sam José, Programa Estado de la Nación, CONARE, Defensoría de los Habitantes.
Ayres, J. M. (2004). Framing Collective Action Against Neoliberalism: The Case of the "Anti-Globalization" Movement. Journal of World-Systems Research, X(1), 10-11.
Bandy, J., & Smith, J. (2005a). Coalitions across borders : transnational protest and the neoliberal order. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield.
Bandy, J., & Smith, J. (2005b). Factors Affecting Conflict and Cooperation in Transnational Movement Networks. In C. Tilly (Ed.), Coalitions across borders. Lanham, Md: Rowman & Littlefield.
Bantjes, R. (2007). Social Movements in a Global Context: Canadian Perspectives. Ottawa: Canadian Scholars Press.
Biekart, K. (2005). Seven Theses on the Latin American Social Movements and Political Change: A tribute to André Gunder Frank (1929-2005). European Review of Latin American and Caribbean Studies, 79(October), 85-94.
Bilaterals.org, & GRAIN (2008). Combatiendo los TLCs, La creciente resistencia a los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de inversión: Bilaterals.org, GRAIN, BIOTHAI.
Buttel, F. H., & Gould, K. A. (2004). Global Social Movement(s) at the Crossroads: Some Observations on the Trajectory of the Anti-Corporate Globalization Movement. Journal of World-Systems Research X(1), 37-66.
Castro Soto, G. (2005). El movimiento social en Mesoamérica contra las represas, por el agua y los ríos. CIEPAC.
Dobson, A. (1995). Pensamiento político verde. Una nueva ideología para el siglo XXI. Barcelona, Paidós.
Graeber, D. (2002). The New Anarchists. New Left Review, 13(January-February ).
Juris, J. S. (2005). Social Forums and their Margins: Networking Logics and the Cultural Politics of Autonomous Space. Ephemera Theory and Politics in Organization, 5(2).
Klein, N. (2001). Reclaiming the Commons. New Left Review, 9(May-June).
Merino, L. y Sol, R. (2005). Elementos sobre la participación de la sociedad civil en temas ambientales. Ponencia preparada para el XI Informe Estado de la Nación en desarrollo Humano Sostenible. Programa Estado de la Naciòn, CONARE, Defensoría de los Habitantes.

66
Quiendebeaquien.org (2006). En Lucha contra los TLC: un taller internacional de estrategia.
Paniagua, F. (2008).Enterevista: movimeintos sociales y acciones colectivas en Costa Rica. Marzo, 2009.
Programa Estado de la Nación. (2004). Décimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, CONARE, Defesoría de los Habitantes.
Programa Estado de la Nación. (2006). Décimosegundo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, CONARE, Defesoría de los Habitantes.
Seoane, J. (2005). Movimientos Sociales y Recursos Naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas. from Bilaterals.org: http://bilaterals.org/article.php3?id_article=3099
Smith, J. (2004). Exploring Connections Between Global Integration and Political Mobilization. Journal of World-Systems Research, X(1), 130-139.
Tilly, C., & Wood, L. J. (2009). Social movements, 1768-2008 (2nd ed.). Boulder: Paradigm Publishers.
Wood, L. J. (2004a). Breaking the Bank and Taking to the Streets: How Protesters Target Neoliberalism Journal of World-Systems Research, X(1), 68-69.
Wood, L. J. (2004b). Bridging the Chasms: The Case of Peoples´ Global Action In C. Tilly (Ed.), Coalitions across Borders.
Aguilar Reyes, Ariel. Los Movimientos Sociales en América Latina. Realidad y Perspectivas. Universidad De La Habana Cuba, en:
http://www.ongdclm.org/PUBLICACIONES%20DIGITALES/sociedad%20cultura/jun04/jun041.pdf
Amaris Cervantes, Orlando. (2007). Costa Rica en referendo. TLC: Motivos para el No, en:
http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/150-edicion-127/746-costa-rica-en-referendo-tlc.html
Asociación para el Estudio Jurídico del TLC (Ase-TLC). (2007). Respuestas a los supuestos roces Constitucionales del TLC planteados por asesores de la Rectoría de la UCR. Asociación para el Estudio Jurídico del TLC (Ase-TLC).
Bilaterals.org, Biothai, Grain. (2008). Combatiendo los TLCs: la creciente resistencia a los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de inversión. Bilaterals.org, Biothai, Grain.

67
Blanco Picado Patricia. (2008). Académicos de la UCR estudian movimiento del NO al TLC, en http://www.elpais.co.cr/NACIONALES/1008254.html
Boaventura de Sousa Santos. (2001). Los nuevos movimientos Sociales. Observatorio Social de América Latina.
Bruckmann, Mónica y Dos Santos, Theotonio. Los movimientos sociales en AméricaLatina: Un balance histórico, en: www.monografias.com
Cerdas Vega Gerardo. (2008). El ocaso de la Segunda República: Agotamiento institucional, movimiento anti-TLC y nuevo proyecto político en Costa Rica. (Documento pdf)
CEP-AFORJA. (2008). TALLER: “SOÑAR CON LOS PIES SOBRE LA TIERRA”. Comités patrióticos discuten estrategia política para próximos años. CEP-AFORJA.
Escobar Arturo. (2006). El final del Salvaje. Lo cultural y lo político en los movimientos sociales de América Latina, en:
http://mx.geocities.com/estudioslatinoamericanos2006/textos/manuela3.doc
Facio, Alda. (2007). Mujeres Contra el TLC. La Lucha Contra el TLC Continua, en: http://www.radiofeminista.net/oct07/notas/la_lucha_continua.htm
FTA Watch, GRAIN y Médicos Sin Fronteras Bangkok. (2006). En lucha contra los TLC: un taller internacional de estrategia. FTA Watch, GRAIN y Médicos Sin Fronteras Bangkok.
García Linera Álvaro. (2001). La estructura de los movimientos sociales en Bolivia. Observatorio Social de América Latina.
Giddens, A. (1984). The constitution of society: outline of the theory of structuration. University of California Press, Berkeley , CA , EEUU.
Gill, Stephen. Las Contradicciones de la Supremacia de Estados Unidos, en:
http://www.rcci.net/globalizacion/2007/fg679.htm
Grain, Coecoceiba, Red de coordinación en Biodiversidad. (2007). Libres de Monopolios sobre el conocimiento y la vida. Heredia, Grain, Coecoceiba, Red de coordinación en Biodiversidad.
Instituto de Investigaciones Sociales. (2005). Sondeo Telefónico de Opinión Pública Sobre El TLC. Universidad De Costa Rica.
Jelin, Elizabeth. (1986). “Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratización en la Argentina”. En: Calderón Gutiérrez (comp.), Los movimientos sociales ante la crisis. Buenos Aires, UNU/C L ACSO/IISUNAM.

68
López, Ociel Alí. (2002). Los movimientos sociales en América Latina: de las identidades sumergidas a la reocupación del Estado-nación. Informe final del concurso: Fragmentación social y crisis política e institucional en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO, en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2002/fragmenta/lopez.pdf
Mora Jiménez Henry. (2007). 25 Preguntas y Respuestas sobre el TLC. Frente Nacional de Apoyo a la Lucha contra el TLC
Mora Solano, Sindy. (2008). De las calles a la negociación. Limitaciones y posibilidades desde el “movimiento social”. Ponencia preparada para el Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad de Costa Rica.
Morales, A. (2005). " La Región Centroamericana y los Movimientos Sociales”. Encuentro Regional CEAA L -Centroamérica. San José, F L ACSO
Observatorio Social de América Latina. (2008). Cronología del Conflicto Social
Costa Rica. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Oficina Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. (2005). Impactos de los TLC en Educación. Oficina Regional de la Internacional de la Educación para América Latina.
Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. (2007). Resumen del TLC. San José, Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.
Programa Estado de la Nación. (2008). Decimocuarto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación
Raventos, Ciska. (2008). Referéndum sobre TLC en Costa Rica: efectos sobre la Democracia. Ponencia preparada para el Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad de Costa Rica.
Rayner, Jeremy. (2008). Neighbors, Ctizens and Patriots. The Spantiotemporality of Resistente to Neoliberakism in Costa Rica. Ponencia preparada para el Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad de Costa Rica.
Soto Rodríguez, José Antonio. (2008). Los Movimientos sociales en Latinoamérica en la actualidad. Alcances y perspectivas de sus proyecciones sobre el poder. Santiago de Chile, El Hombre Universal.
De Souza Santos, Boaventura. (2001). Los nuevos movimientos sociales. En Debates. OSAL, Setiembre, 2001
Trejos Benavides, Eugenio. (2008). Una Visión del Movimiento Patriótico del No acerca del proceso de Referéndum sobre TLC. Ponencia preparada par el Decimocuarto Informe Estado de la Nación. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.

69
Trejos Benavides Eugenio; Mora Jiménez, Henry. (2007). Comunicado A los Comités patrióticos y Coordinadoras Cantonales. Asamblea de Representantes de Comités patrióticos.
Trejos País, María Eugenia. (2008). Institucionalización del movimiento social: la oposición al TLC en Costa Rica. En: Bilaterals.org, Biothai, Grain: Combatiendo los TLCs: la creciente resistencia a los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de inversión. Bilaterals.org, Biothai, Grain.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Ojalá Comunicación. La Tierra Arrasada. Video Introductorio Pacto por la Vida. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Ojalá Comunicación.
Zibechi, Raúl. (2003). Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos, en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal9/zibechi.pdf.
Entrevistas incluídas en esta sistematización
- Henry Mora, Académico, Universidad Nacional - Mario Céspedes, ALFORJA. - Silvia Rodríguez, Académica Pensionada, Red de Biodiversidad. - Eliécer Velas, Dirigente Comunidad Indígena Malecu. - Juliana Espinoza, Asociación de Mujeres Productoras de Guatuso. - Rolando Barrantes, Sector Cooperativo. - Juan Felix Castro, Pastoral Social de Liberia. - Rigoberto, Pequeño empresario y dirigente comunal de Liberia. - Lorna Chacón, Periodista Seminario Universidad. - Mauricio Castro, Sindicalista ANEP. - Vinicio Chacón, Periodista Semanario Universidad. - Flora Fernández, Empresaria, participó en grupos de mujeres y Comités Pa-
trióticos. - Isabel Ducca, Académica, Grupos de mujeres y Comités Patrióticos. - Dennis Angulo, Odontólogo, Comité Patriótico de Liberia. - Marcos Castro, Dirigente Comunal de ASOCOVIRENA, Zona Sur. - Iván Pérez, Dirigente Comunal de ASOCOVIRENA, Zona Sur. - María Eugenia Trejos, Académica, Grupo Pensamiento Solidario. - Sergio Salazar, Universidad de Costa Rica, Programa de Kioscos Ambienta-
les. - Cristina Zeledón, Académica, Costa Rica para Todos y diversas organizacio-
nes de sectores social. - Alberto Cortés, Académico, Grupo No Comunicación y Frete Universitario
Contra el TLC. - Wilson Campos, Dirigente Agrícola Campesino de Guatuso. - Guido Vargas, UPANacional, Dirigente Campesino. - Padre Ronald Vargas, Pastoral Social de Liberia.

70