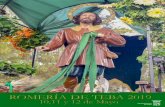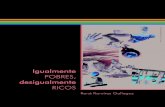A mami y papi por acompañarme en todo momento y hacer de ...
El papel de los parques naturales como elementos de … · 2016-04-28 · De manera muy especial,...
Transcript of El papel de los parques naturales como elementos de … · 2016-04-28 · De manera muy especial,...
El papel de los parques naturales como elementos de diversificación en el marco de la renovación
de los destinos turísticos consolidados
Margarita Capdepón Frías
Margarita Capdepón Frías
El papel de los parques naturales como elementos de diversificación
en el marco de la renovación de los destinos turísticos consolidados
TESIS DOCTORAL
2013
Dirigida por el Dr. J. Fernando Vera Rebollo
Catedrático de Análisis Geográfico Regional
Universidad de Alicante
Margarita Capdepón Frías
El papel de los parques naturales como elementos de diversificación
en el marco de la renovación de los destinos turísticos consolidados1
TESIS DOCTORAL
2013
Dirigida por el Dr. J. Fernando Vera Rebollo
Catedrático de Análisis Geográfico Regional
Universidad de Alicante
1 La presente tesis doctoral se ha realizado merced a una ayuda Predoctoral de Formación de Personal Investigador (BES-2009-014684) concedida por el Ministerio de Economía y Competitividad, asociada, a su vez, al proyecto de investigación Renovación de los destinos turísticos consolidados del litoral: nuevos instrumentos para la planificación y gestión (RENOVESTUR) (CSO2008-00613). Dicho proyecto, cuyo investigador principal es el propio director de la tesis, fue desarrollado por el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante y estuvo financiado por el Plan Nacional I+D+I 2008-2011, del Ministerio de Ciencia e Innovación.
AGRADECIMIENTOS
En primer lugar, al Profesor J. Fernando Vera Rebollo, por confiar en mí desde el primer
momento en el que inicié el proyecto, por apoyar mis decisiones y, en particular, por guiarme
en este extenso, y a veces complicado, proceso investigativo.
A mis compañeros del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad
de Alicante, a los actuales y a los que han pasado por él a lo largo de estos últimos años, y muy
especialmente, a Begoña, a Elisa y a Ester. Su cariño, ánimo y apoyo constantes han sido
fundamentales en el día a día de esta tesis doctoral.
Sin dejar la Universidad de Alicante, también agradezco la ayuda de Ángel Sánchez Pardo, del
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, quien en el tramo final del
trabajo atendió con amabilidad todas mis consultas.
Asimismo, doy las gracias a María Ángeles Casado-Díaz, de la University of the West of England
(Bristol, Reino Unido); por su confianza, y por ayudarme a cumplir una etapa muy especial de
este camino, tanto académica como personal.
Y también en Bristol, guardo un gran afecto por Joanna y Tom Cholmondeley, y por toda su
familia; su cariñosa acogida forma parte de una experiencia de vida enormemente positiva.
En general, a mis compañeros del Máster en Planificación y Dirección en Turismo de la
Universidad de Alicante, y del Máster en Espacios Naturales Protegidos de la Fundación
Fernando González Bernáldez (Madrid); su interés y ánimo me ayudaron a avanzar en las
fases tempranas del proyecto.
De manera muy especial, quiero agradecer igualmente a mis amigos, por acompañarme
siempre en mi propósito, y por darme mucho más que el empuje necesario para conseguirlo.
Y, por último, a mi familia, por estar detrás de este trabajo y de todo lo que hago en la vida; a
mi hermano Federico del que, aunque sea en la distancia, recibo todo su cariño y apoyo. Y a
mis padres, Charo y Federico, se hace difícil expresar aquí tantísima gratitud por vuestro
incondicional respaldo y amor absoluto.
«Cualquiera que examine lo que le rodea
se convierte un poco en geógrafo,
incluso sin darse cuenta de ello»
(Enciclopedia Salvat
estudiante, 1984, tomo 3).
ÍNDICE DE CONTENIDOS
ABSTRACT………………………………………………………………………………………………………......... 21
RESUMEN……………………………………………………………………………………………………………… 25
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN Y ANTECENDENTES
Capítulo 1: PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN…………………………… 31
1. Justificación…………………………………………………………………………………………….......... 31
2. Preguntas de investigación e hipótesis de trabajo…………………………………….......... 36
3. Objetivos……………………………………………………………………………………………………..... 37
4. Metodología, fuentes de la investigación y escalas de análisis………………………….. 38
5. Sinopsis de los capítulos………………………………………………………………………………... 50
Capítulo 2: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN…… 53
1. Evolución de criterios científicos en la historia del conservacionismo español…. 53
1.1. Visión estético-paisajística de la naturaleza en la creación de los primeros
parques nacionales de España…………………………………………………………………........ 54
1.2. Aprovechamiento económico del medio natural en un desfavorable periodo
para el conservacionismo español…………………………………………………..................... 56
1.3. Nuevos enfoques y resurgimiento de la conservación………………………………. 57
1.4. La perspectiva territorial de la conservación de la naturaleza…………………... 59
2. El predominio de las ciencias naturales en la investigación sobre materia
conservacionista……………………………………………………………………………............................ 64
3. Diversidad de enfoques y perspectivas en la investigación sobre turismo y
conservación de la naturaleza…………………………………………………...................................... 66
3.1. El análisis territorial. Aproximaciones desde la Geografía……………………….... 68
4. Una revisión de las tesis doctorales sobre turismo y conservación de la
naturaleza en España………………………………………………………………………………............... 74
SEGUNDA PARTE: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Capítulo 3: LAS CLAVES DEL TURISMO EN EL ESCENARIO GLOBAL………………………… 83
1. Los cambios en la demanda turística………………………………………………………………. 84
2. La revolución de las tecnologías de la información y comunicación…………………. 86
3. Expansión de las nuevas formas de organización urbana………………………………… 86
4. Aumento de la movilidad espacial…………………………………………………………………... 89
Capítulo 4: LA EVOLUCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS. MARCO TEÓRICO………… 91
1. La madurez del mercado y de los destinos turísticos……………………………………….. 91
1.1. La teoría del ciclo de vida de los centros turísticos…………………………………... 91
1.2. La evolución de los destinos litorales en el marco de las teorías de la
restructuración productiva………………………………………………………………………….... 95
1.2.1. La diversificación de la oferta turística en el destino……………………….... 98
1.3. Otros modelos evolutivos……………………………………………………………………….. 102
Capítulo 5: EL PAPEL DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EL TURISMO.. 105
1. La necesidad de proteger la naturaleza. …………………………………………………………. 105
2. Caracterización y tipología de las áreas naturales protegidas. ………………………… 107
3. Las funciones de las áreas naturales protegidas. …………………………………………….. 109
3.1. Conservación del medio natural y cultural. ……………………………………………... 109
3.2. Desarrollo socioeconómico del entorno. …………………………………………………. 110
3.3. La importancia del uso público. ……………………………………………………………… 111
4. Las áreas naturales protegidas como escenario turístico…………………………………. 114
4.1. Algunas aclaraciones conceptuales. ………………………………………………………... 116
4.2. Conservación y turismo, una relación compleja……………………………………….. 118
Capítulo 6: LA DIALÉCTICA ENTRE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y USO
TURÍSTICO-RECREATIVO EN ESPAÑA. ………………………………………………………………….. 123
1. El marco normativo vigente: La ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad de 2007………………………………………………………………………………………. 123
1.1. Clasificación de las figuras de protección en España. ………………………………. 124
1.1.1. La red de espacios naturales protegidos. …………………………………………. 125
1.1.2. La Red Natura 2000. ………………………………………………………………………. 132
1.1.3. Áreas protegidas por instrumentos internacionales..………………………... 134
2. La planificación y gestión de la naturaleza en España. Instrumentos y panorama
actual………………………………………………………………………………………................................... 137
2.1. El Plan del Sistema de espacios naturales protegidos o Plan Director………. 138
2.2. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales..…………………………………… 140
2.3. Los planes de gestión. El Plan Rector de Uso y Gestión..………………………….... 142
2.4. Los planes sectoriales. …………………………………………………………………………… 143
2.4.1. El plan de uso público..……………………………………………………………………. 143
2.4.2. El plan de desarrollo socioeconómico..…………………………………………….. 146
2.5. Instrumentos de vocación turística. La Carta Europea de Turismo Sostenible
en espacios protegidos. ………………………………………………………………........................ 147
2.6. Otros mecanismos complementarios………………………………………………………. 149
2.6.1. La responsabilidad social corporativa.…………………………………………….. 149
2.6.2. La custodia del territorio.. ………………………………………………………………. 150
2.7. La planificación y gestión de los espacios protegidos como asignatura
pendiente. ………………………………………………………………………………………………….... 151
3. Turismo en los espacios protegidos españoles. ………………………………………………. 157
3.1. El turista de naturaleza en España. ………………………………………………………… 159
4. El turismo de naturaleza en el contexto de la renovación de los destinos turísticos
del litoral español. Algunas experiencias relevantes..…………………………………………. 161
TERCERA PARTE: APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE RELACIONES ENTRE
CONSERVACIÓN Y TURISMO. EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE COMO
OBJETO DE ESTUDIO
Capítulo 7: EL ÁMBITO TERRITORIAL DE REFERENCIA EN EL CONTEXTO DEL LITORAL
VALENCIANO………………………………………………………………………………………......................... 167
1. La prevalencia de la dimensión residencial del modelo turístico valenciano…….. 167
1.1. Los factores de la configuración y crecimiento del modelo turístico
residencial…………………………………………………………………………………………………... 172
1.1.1. Factores socioeconómicos. ……………………………………………………………… 173
1.1.2. Factores institucionales. …………………………………………………………………. 176
1.1.3. Factores tecnológicos. …………………………………………………………………….. 177
1.1.4. Factores físicos y medioambientales. ………………………………………………. 178
1.2. Los impactos del modelo turístico residencial..………………………………………... 180
1.2.1. Impactos socioeconómicos………..…………………………………………………….. 180
1.2.2. Impactos en la propia actividad turística..………………………………………… 184
1.2.3. Impactos medioambientales. …………………………………………………………... 186
2. La red de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana. El peso de los
parques naturales. ……………………………………………………………………………………………. 190
2.1. El papel de los parques naturales como elementos de diversificación en el
desarrollo turístico del litoral valenciano. ……………………………………………………. 198
2.2.1. Una breve revisión del marco normativo. ……………………………………….. 200
Capítulo 8: EL ANÁLISIS DESDE LA ESCALA LOCAL. EXPOSICIÓN DE LOS ESTUDIOS
DE CASO I. RELIEVES MONTAÑOSOS DEL LITORAL DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE……………………………………………………………………………………………………………... 207
1. Un enclave de singular localización: el Parque Natural del Montgó.…………………. 210
1.1. Valor ecológico, histórico y arqueológico. ……………………………………………….. 212
1.2. Dos destinos litorales consolidados, un modelo de desarrollo turístico. Los
casos de Dénia y Jávea. ………………………………………………………………………………… 215
1.2.1. Dénia, capital comarcal y gran centro receptor de turistas y
residentes.………………………………………………………………………………………………. 216
1.2.2. Jávea, descontrol urbanístico a pesar de un planeamiento temprano… 225
1.3. Una demanda interesada en los valores ambientales..……………………………… 232
1.3.1. La importancia de la divulgación y difusión de los valores del parque
natural……………………………………………………………………………………………………..232
1.3.2. Una amplia red de senderos y caminos en el entorno del Montgó..…….. 235
1.4. Un plan de uso público pendiente de aprobación..……………………………………. 238
2. Un hito en el territorio: el Parque Natural del Penyal d’Ifac..……………………………. 242
2.1. Más que un espacio de significación paisajística..……………………………………... 244
2.2. Calp, dedicación turístico-residencial de un término municipal de reducidas
dimensiones..………………………………………………………………………………........................ 247
2.3. Uno de los parques naturales con mayor demanda de la Comunidad
Valenciana..…………………………………………………………………………………………………. 256
2.3.1. Grandes expectativas de aprovechamiento turístico para un pequeño
parque natural……………………………………………………………………………………….. 258
2.3.2. La diferenciación en el turismo deportivo, el Peñón como referente para
la escalada..…………………………………………………………………………………………….. 261
2.4. El plan de gestión como normativa marco. ……………………………………………… 262
3. El Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral, el único marítimo-
terrestre de la Comunidad Valenciana:..……………………………………………………………... 265
3.1. Un ámbito fuertemente marcado por el mar……………………………………………. 265
3.2. Benidorm, la ciudad turística por excelencia.…………………………………………… 269
3.3. Un parque natural condicionado por la especialización turística de su
entorno………………………………………………………………………………………………………... 278
3.3.1. Nuevas actuaciones de mejora en el uso público..……………………………... 279
3.3.2. Recursos complementarios a los usos recreativos del mar..………………. 283
3.4. Una gestión basada en el plan de ordenación de los recursos naturales..…... 286
Capítulo 9: EL ANÁLISIS DESDE LA ESCALA LOCAL. EXPOSICIÓN DE LOS ESTUDIOS DE
CASO II. EL SISTEMA DE ZONAS HÚMEDAS DEL SUR DE ALICANTE…............................... 289
1. Un humedal costero muy transformado: el Parque Natural de las Salinas de Santa
Pola..………………………………………………………………………………………………………………… 291
1.1. Un refugio para la avifauna..…………………………………………………………………… 293
1.2. El desarrollo urbano-turístico paralelo a la costa de Santa Pola limitado por los
condicionantes territoriales..……………………………………………………………................. 296
1.3. Un parque natural de creciente interés para la demanda…………………………. 304
1.3.1 La importancia de los itinerarios y de las rutas tematizadas en el uso
público. ………………………………………………………………………………………………….. 305
1.3.2. Potencialidades por desarrollar y nuevos aprovechamientos turístico-
recreativos……………………………………………………………………………………………... 308
2. Un espacio de tradicional explotación salinera: el Parque Natural de las Lagunas de la
Mata y Torrevieja…………………………………………………………………………………………………… 311
2.1. Un conjunto lagunar de fuerte sequía y elevada salinidad………………………… 313
2.2. Torrevieja, el paradigma del turismo residencial……………………………………... 315
2.3. Una demanda dominada por el visitante de proximidad…………………………... 324
2.3.1. Una especial implicación en el área de influencia socioeconómica:
la recuperación de los viñedos de la Mata y las nuevas iniciativas turísticas.. 325
2.3.2. Diversidad de opciones y proyectos inacabados en el entorno del
Parque natural………………………………………………………………………………………..... 330
3. La ordenación conjunta del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante.......... 334
Capítulo 10: LA NECESARIA VISIÓN INTEGRADA DE LOS ESTUDIOS DE CASO Y LA
PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES…………………………………………………………………………...... 339
1. Una gran riqueza de valores naturales y culturales……………………………………….... 340
2. El papel de los espacios naturales en la evolución turística y urbanística de los
destinos del litoral……………………………………………………………………………………………. 340
3. El aprovechamiento turístico-recreativo de los parques naturales del litoral…… 346
3.1. Una aproximación a la caracterización del perfil de la demanda……………..... 346
3.2. Acciones de uso público en los parques naturales……………………………………. 348
3.3. La promoción turística de los parques por parte de otras entidades
públicas………………………………………………………………………………………………............ 350
3.4. Desarrollo de productos turísticos en los destinos sobre la base de los recursos
naturales del territorio………………………………………………………………………………… 352
4. La situación actual del contexto normativo…………………………………………………….. 356
5. La percepción de los actores sobre el territorio. El análisis de resultados de las
entrevistas……………………………………………………………………………………………….............. 356
5.1. Sobre la relación entre turismo y conservación de la naturaleza………………. 357
5.2. Sobre la problemática en torno a la normativa y gestión de los parques
naturales……………………………………………………………………………………………………... 360
5.3. Sobre las nuevas oportunidades turístico-recreativas que los parques
naturales pueden proporcionar a los destinos para diversificar su oferta……….. 364
RESEARCH CONCLUSIONS AND FINAL CONSIDERATIONS……………………………………… 369
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES DE LA INVESTIGACIÓN…………………………. 387
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………………………………. 407
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Distribución por grupos de las entrevistas realizadas.
Tabla 2. Evolución del conservacionismo en España.
Tabla 3. Tesis doctorales realizadas sobre conservación de la naturaleza según disciplinas de
estudio (2000-2012).
Tabla 4. Número de artículos sobre conservación de la naturaleza y espacios naturales
protegidos publicados en las principales revistas españolas de Geografía (desde el año 2000).
Tabla 5. Número de artículos sobre conservación de la naturaleza y espacios naturales
protegidos publicados en las principales revistas españolas de Turismo (desde el año 2000).
Tabla 6. Revisión de experiencias de diversificación de destinos turísticos consolidados del
litoral en la literatura científica.
Tabla 7. Matriz de los objetivos de las categorías de manejo de UICN.
Tabla 8. Efectos del turismo de naturaleza en los espacios naturales protegidos.
Tabla 9. La Red de parques nacionales en España.
Tabla 10. Los espacios naturales protegidos en España.
Tabla 11. Estructura y contenido habitual del plan de uso público para los espacios naturales
protegidos.
Tabla 12. Indicadores relativos al desarrollo de la planificación en espacios naturales
protegidos.
Tabla 13. Número de visitantes en los parques nacionales españoles (2008-2012).
Tabla 14. Volumen de vivienda de potencial uso turístico en los municipios litorales de la
Comunidad Valenciana (2011).
Tabla 15. Pernoctaciones regladas en el litoral mediterráneo y las islas (2010).
Tabla 16. Las áreas naturales protegidas de la Comunidad Valenciana (2012).
Tabla 17. Los parques naturales de la Comunidad Valenciana.
Tabla 18. El Parque Natural del Montgó.
Tabla 19. Las rutas del Parque Natural del Montgó.
Tabla 20. El Parque Natural del Penyal d’Ifac.
Tabla 21. Las rutas del Parque Natural del Penyal d’Ifac.
Tabla 22. El Parque Natural (marítimo-terrestre) de la Serra Gelada y su entorno litoral.
Tabla 23. Las rutas del Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral.
Tabla 24. El Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.
Tabla 25. Las rutas del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.
Tabla 26. El Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja.
Tabla 27. Las rutas del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja.
Tabla 28. Rasgos naturales y culturales de los parques naturales del litoral de la provincia de
Alicante
Tabla 29. Los instrumentos de planificación y gestión de los parques naturales del litoral de la
provincia de Alicante
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Los parques naturales de la provincia de Alicante.
Figura 2. La teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos de Richard Butler.
Figura 3. La dimensión interna y externa del declive del destino.
Figura 4. Objetivos del uso público en los espacios naturales protegidos
Figura 5. Turismo de naturaleza y ecoturismo
Figura 6. Las figuras de protección en España
Figura 7. Mapa de los parques nacionales en España (2012)
Figura 8. Mapa de los parques naturales en España (2012)
Figura 9. Superficie protegida (izquierda) y número de espacios protegidos (derecha) según
figuras de protección, expresado en porcentajes
Figura 10. Mapa de la Red Natura 2000 en España (2012).
Figura 11. Mapa de las reservas de la biosfera en España (2013).
Figura 12. Mapa de los humedales de importancia internacional en España (2012).
Figura 13. Evolución de los instrumentos de planificación y gestión en los parques españoles.
Figura 14. Superficie de suelo protegido de la Comunidad Valenciana.
Figura 15. Los parques naturales de la Comunidad Valenciana.
Figura 16. La infraestructura verde del territorio.
Figura 17. Logotipos de la marca parcs naturals
Figura 18. Mapa del Parque Natural del Montgó
Figura 19. Evolución de la población de Dénia (1996-2012).
Figura 20. Licencias municipales de obra para edificación de nueva planta en Dénia (1996-
2012).
Figura 21. Evolución urbano-turística en Dénia, con especial incidencia en el Montgó
Figura 22. Evolución de la población de Jávea (1996-2012).
Figura 23. Licencias municipales de obra para edificación de nueva planta en Jávea (1996-
2012).
Figura 24. Evolución urbano-turística en Jávea con especial incidencia en el Montgó
Figura 25. Material promocional de las actividades incluidas en Descubre los paisajes de Dénia
Figura 26. Mapa del Parque Natural del Penyal d’Ifac.
Figura 27. Evolución de la población de Calp (1996-2012).
Figura 28. Licencias municipales de obra para edificación de nueva planta en Calp (1996-
2012).
Figura 29. Evolución urbano-turística en Calp con especial incidencia en el Peñón de Ifach
Figura 30. Evolución del número de visitantes del Parque Natural del Penyal d’Ifac (1994-
2011).
Figura 31. Geograma del Parque Natural del Penyal d’Ifac.
Figura 32. Cartel promocional sobre la escalada en el Parque Natural del Penyal d’Ifac.
Figura 33. Mapa del Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral
Figura 34. Evolución de la población en Benidorm (1996-2012).
Figura 35. Licencias municipales de obra para edificación de nueva planta en Benidorm
(1996-2012).
Figura 36. Evolución urbano-turística en Benidorm, con especial incidencia en Sierra Helada
Figura 37. Evolución del número de visitantes del Parque Natural de la Serra Gelada (2008-
2011).
Figura 38. Carteles informativos de las actividades del Parque Natural de la Serra Gelada.
Figura 39. Mapa del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.
Figura 40. Evolución de la población en Santa Pola (1996-2012).
Figura 41. Licencias municipales de obra para edificación de nueva planta en Santa Pola
(1996-2012).
Figura 42. Evolución urbano-turística en Santa Pola, con especial incidencia en las Salinas
Figura 43. Evolución del número de visitantes del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola
(1997-2010).
Figura 44. Mapa del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja
Figura 45. Evolución de la población en Torrevieja (1996-2012).
Figura 46. Licencias municipales de obra para edificación de nueva planta en Torrevieja
(1996-2012).
Figura 47. Evolución urbano-turística de Torrevieja, con especial incidencia en las Lagunas
Figura 48. Evolución del número de visitantes del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y
Torrevieja (1997-2010).
Figura 49. Cartel informativo del Día Mundial de los humedales 2012 (izquierda) y detalle del
proyecto Bailando entre viñedos (derecha).
Figura 50. Número de licencias de obra para edificación de nueva planta por municipio
(1996-2008).
Figura 51. Porcentaje de crecimiento demográfico por municipio (1996-2008).
Figura 52. Número de viviendas y plazas en VPUT por municipio (2013).
Figura 53. Número de visitantes en cada uno de los parques naturales (2010).
ÍNDICE DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS
AGE: Asociación de Geógrafos Españoles.
BIC: Bien de Interés Cultural.
CBC: Compañía de bajo coste.
CDB: Convenio de diversidad biológica.
CETS: Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos.
CITMA: Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
CMA: Conselleria de Medio Ambiente.
DPMT: Dominio público marítimo-terrestre.
EIA: Estudio de impacto ambiental.
ENP: Espacio(s) natural(es) protegido(s).
ERE: Expediente de regulación de empleo.
ETCV: Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.
ETE: Estrategia Territorial Europea.
EXCELTUR: Alianza para la excelencia turística.
FAO: Food and Agriculture Organization (Organización para la Alimentación y la Agricultura).
HOSBEC: Asociación empresarial hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad
Valenciana.
IGN: Instituto Geográfico Nacional.
IET: Instituto de Estudios Turísticos.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
IVE: Instituto Valenciano de Estadística.
LIC: Lugar de importancia comunitaria.
LRAU: Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
LUV: Ley Urbanística Valenciana.
MAB: Programa sobre el Hombre y la Biosfera.
MARM: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
MARQ: Museo arqueológico de Alicante.
OMT: Organización Mundial del Turismo.
ONG: Organización no gubernamental.
ONU: Organización de Naciones Unidas.
OSE: Observatorio de la Sostenibilidad en España.
OSPAR: Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del nordeste.
PAI: Plan de Actuación Integrada.
PIC: Puntos de información colaboradores.
PDS: Plan de Desarrollo Socioeconómico.
PGOU: Plan General de Ordenación Urbana.
PGT: Plan General Transitorio.
PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
PORN: Plan de ordenación de los recurso naturales.
PP: Plan parcial/planeamiento parcial.
PRUG: Plan rector de uso y gestión.
RSC: Responsabilidad social corporativa.
SEO/Birdlife: Sociedad Española de Ornitología.
SIG: Sistema de Información Geográfica.
SGT: Secretaría General de Turismo.
SNU: Suelo no urbanizable.
SNUP: Suelo no urbanizable de protección
SUNP: Suelo Urbanizable No Programado
SNUEP: Suelo no urbanizable de especial protección.
SRIT: Suelo rústico de interés turístico.
SZHSA: Sistema de zonas húmedas del sur de Alicante.
TIC: Tecnologías de la información y de la comunicación.
TC: Tribunal Constitucional.
TS: Tribunal Supremo.
TSJCV: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
UE: Unión Europea.
UICN: Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
VAERSA: Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.
VPUT: Viviendas de potencial uso turístico.
WTTC: World Travel & Tourism Council
WWF: World Wide Fund for Nature (Foro Mundial para la Naturaleza).
ZEC: Zona especial de conservación.
ZEPA: Zona de especial protección para las aves.
ZEPIM: Zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo.
23
The present doctoral thesis is entitled El papel de los parques naturales como elementos de
diversificación en el marco de la renovación de los destinos turísticos consolidados [The role of
natural parks as diversification elements within the framework of renovation in consolidated
tourism destinations] and deals with the territorial interrelationships and implications
existing between tourist-recreational activity, the associated real estate development, and the
conservation of nature along the Alicante Province coastline. More precisely, the aim is to
analyze the role played by nature protection areas (hereinafter, NPAs) in that complex
relationship, as well as their participation in the renovation processes which are taking place
in consolidated tourism destinations.
The tourist activity developed in this context is closely linked to the demand for second
homes and, consequently, to urban development. This model has negative effects on the
territory and generates strong impacts, not only from a socio-economic and environmental
point of view but also on the tourism sector itself. It is an uncertain situation as far as tourism
and real estate are concerned which has as its main features the actual consolidation of
coastal destinations and the changes in the activity and motivations of the demand, as well as
the effects caused by globalization on tourism –and it all within the current context of strong
economic and financial crisis which is so severely affecting the whole of Spain, and
particularly the Comunidad Valenciana [Valencian Autonomous Region]. Hence our conviction
that it is necessary to suggest a number of changes in the tourism development model along
with the introduction of new elements which are better suited to this reality.
It is well known that the implementation of more sustainable tourism forms –placed within
what has come to be known as ‘post-fordist tourism,’ which appears as an alternative to
traditional tourism– has become widespread during the last few decades. One of the
increasingly important types of alternative tourism in recent years is precisely nature
tourism, described by Newsome, Moore and Dowling (2002:13) as the one which takes place
in natural sceneries with the added emphasis of encouraging the understanding and
conservation of the natural environment. Therefore, it is worth highlighting the role of NPAs
as tourism attraction poles, and also as the main destinations to enjoy nature tourism; after
all, the fact of being declared as ‘protected’ already means that a natural area increases its
value relative to other territories which have not been given that status.
Although this link between conservation and tourism often becomes so complicated as to
provoke conflicts, it also tends to have positive readings, as long as it is developed in
accordance with the principles of sustainability. A sustainable tourism development of the
said NPAs which can only be achieved with a suitable planning of the tourist activities
developed in them combined with a correct internal management in each one of these areas.
In this respect, the emphasis is placed not only on public use management but also on the
importance of developing a plan which can regulate that management as the essential
instrument which must ensure the implementation of any tourist-recreational activity in a
24
protected area, its sustainable utilization by tourists and residents, and the preservation of all
its heritage values. Furthermore, NPAs are placed within larger territorial contexts; and that
makes it necessary to harmonize the protection and conservation of natural resources,
economic and social progress, as well as the enjoyment of those values through a tourism-
based, recreational, scientific and educational use. Thus, making all the above possible
inevitably requires the insertion of the tourism dynamics into its corresponding territorial
reality –characterized by a complex scenario.
Seeking to verify the aspects mentioned above, this doctoral thesis focuses on a specific
territory –more precisely, the Alicante Province coastline– where natural parks have a close
relationship with many of the most important coastal tourism destinations. The following five
case studies are proposed:
Montgó Natural Park, a large littoral mountainous area located between the
municipalities of Denia and Jávea.
Peñón de Ifach Natural Park, in Calpe, the only municipality that comprises park
ground.
Sierra Helada Natural Park, situated between the municipalities of Benidorm –which
receives maximum attention–, Altea and Alfaz del Pi.
Salinas de Santa Pola Natural Park, located between the municipalities of Santa Pola –
subject to an in-depth study– and Elche.
Lagunas de La Mata y Torrevieja Natural Park, which spreads between the
municipalities of Torrevieja, Guardamar del Segura, Rojales and Los Montesinos –of
which only the first one will be analyzed in more detail.
27
La presente tesis doctoral lleva por título El papel de los parques naturales como elementos de
diversificación en el marco de la renovación de los destinos turísticos consolidados y trata de las
interrelaciones e implicaciones territoriales que se dan entre la actividad turístico-recreativa,
el desarrollo inmobiliario asociado, y la conservación de la naturaleza en el litoral de la
provincia de Alicante. Y en concreto, se pretende analizar el papel que desempeñan los
espacios naturales protegidos (en adelante, ENP) en esa compleja relación, así como su
participación en los procesos de renovación de destinos turísticos consolidados.
La actividad turística desarrollada en este ámbito se encuentra estrechamente vinculada a la
demanda de segundas residencias y, con ella, al desarrollo urbanístico. Se trata de un modelo
que incide negativamente sobre el territorio y genera fuertes impactos socioeconómicos,
medioambientales y también sobre el propio sector. Es una coyuntura turístico-inmobiliaria
incierta marcada no solo por la propia consolidación de los destinos litorales, sino también
por los cambios en la actividad y en las motivaciones de la demanda, así como por los efectos
de la globalización en el turismo. Y todo ello en un contexto actual de fuerte crisis económica
y financiera que tan duramente está afectando a España, en general, y a la Comunidad
Valenciana, en particular. Es por ello que se considera la necesidad de plantear ciertos
cambios en el modelo de desarrollo turístico y la inserción de nuevos elementos más acordes
con esta realidad.
Bien es sabido que en las últimas décadas se ha generalizado la práctica de modalidades
turísticas más sostenibles en lo que se ha denominado turismo postfordista, que surge frente
al turismo tradicional. Precisamente, uno de los principales turismos alternativos de
importancia creciente en estos últimos años es el turismo de naturaleza, entendido por
Newsome, Moore y Dowling (2002:13) como aquel que se produce en escenarios naturales
con el énfasis añadido de fomentar la comprensión y la conservación del entorno natural.
Cabe señalar, por tanto, el papel de los ENP como focos de atracción turística y como
principales destinos para realizar turismo de naturaleza, y es que un espacio natural por el
hecho de ser declarado protegido ya se revaloriza frente a otros territorios que no reciben
dicha denominación.
Esta relación entre conservación y turismo que se presenta a menudo complicada e, incluso,
conflictiva, pero suele tener también lecturas positivas, siempre y cuando se desarrolle de
acuerdo con los principios de sostenibilidad. Un desarrollo turístico sostenible de estos ENP
que tampoco es posible sin una adecuada planificación de las actividades turísticas
desarrolladas en ellos, así como una correcta gestión interna en cada espacio. En este sentido,
se hace hincapié en la gestión del uso público, y en la importancia de un plan que lo regule
como el instrumento esencial que ha de asegurar la puesta en marcha de cualquier actividad
turístico-recreativa en un área protegida, el aprovechamiento sostenible por parte de turistas
y residentes, y la conservación de todos sus valores patrimoniales. Además, los ENP se
encuentran insertos en contextos territoriales más amplios, por lo que es necesario
28
armonizar la protección y conservación de los recursos naturales, el progreso económico y
social, y el disfrute de dichos valores a través del uso recreativo, turístico, científico y
educativo. Por tanto, para que todo ello sea posible es estrictamente necesaria la inserción de
la dinámica turística en su correspondiente realidad territorial, que presenta un panorama
complejo.
Para comprobar estos planteamientos, la tesis se centra en un territorio concreto como el
litoral de la provincia de Alicante, y donde los parques naturales mantienen una estrecha
relación con muchos de los principales destinos turísticos del litoral de la provincia. Se
plantean los siguientes cinco estudios de caso:
El Parque Natural del Montgó, un gran relieve litoral entre los municipios turísticos de
Dénia y Jávea.
El Parque Natural del Penyal d’Ifac en Calp, único municipio que comprende terreno
del parque.
El Parque Natural de Serra Gelada, localizado entre los municipios de Benidorm, que
recibe la máxima atención, Altea y l’Alfàs del Pi.
Las Salinas de Santa Pola localizadas entre los municipios de Santa Pola, estudiado en
profundidad, y de Elche.
Las Lagunas de la Mata y Torrevieja, que se extienden entre los municipios de
Torrevieja, Guardamar del Segura, Rojales y Los Montesinos, de los que solo el
primero se analizará con mayor detalle.
31
Capítulo 1
PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
1. Justificación
El desarrollo turístico del litoral valenciano, en general, y de la provincia de Alicante, en
particular, se caracteriza por un turismo masivo basado en la atracción de los recursos de sol
y playa y con una marcada vertiente residencialista en el alojamiento. Se trata de un modelo
que, como se tendrá oportunidad de ver a lo largo del trabajo, está generando fuertes
impactos no solo sobre el medio ambiente y el territorio sino también en la propia actividad.
Muchos de los destinos costeros se encuentran en una situación de elevado grado de
saturación y pérdida generalizada de calidad; son espacios considerablemente degradados,
especialmente desde un punto de vista medioambiental, cuya consecuencia inmediata puede
ser la pérdida de competitividad. Una situación que contrasta con la realidad del sector
turístico que está experimentando profundos cambios estructurales, que son, entre otros,
aquellos que derivan de los nuevos patrones de producción y comercialización, los cambios
en la demanda y una mayor exigencia por parte del turista que reclama calidad en los
productos y servicios, al tiempo que se preocupa por los crecientes impactos de la actividad.
A todo ello se le añade el efecto del auge de destinos competidores y la necesidad de renovar
los centros turísticos consolidados (Cooper et al., 2007:915; Exceltur, 2005:12; Vera,
2005:97; Santos y Fernández, 2010:188;).
Por otro lado, no hay que perder de vista que el turismo, como cualquier otra actividad
socioeconómica, se encuentra inmerso en un contexto global en el que intervienen diversas
tendencias sociales, demográficas, políticas, económicas y ambientales. Así, el envejecimiento
de la población, la dispersión urbana, la globalización de la economía, el avance de las
tecnologías de la información y comunicación (en adelante, TIC), y los cambios en los
patrones de ocio son algunas de las muchas cuestiones que cabe tener en consideración,
aunque la mayoría queden fuera del control de la propia actividad. Especial interés muestra
Yeoman (2008:29) en la situación del medio ambiente y el clima, y en el uso de los recursos
naturales, en constante tela de juicio. En este sentido, señala que existe una tendencia de
creciente atención por los problemas ambientales, la pérdida de biodiversidad y el cambio
climático, una preocupación generalizada que queda claramente expuesta en las agendas
políticas y en los objetivos de las cumbres mundiales.
No se debe obviar tampoco que, tras unos años de fuerte crecimiento económico mundial en
los que precisamente el turismo ejerció de catalizador (OMT, 2009b:8), ha sobrevenido una
profunda crisis económica y financiera también de escala global, la cual se agudiza cada día
más, especialmente en España, en general, y en la Comunidad Valenciana, en particular. Bien
32
es cierto que sus consecuencias no están afectando por igual a mercados y destinos, y que el
turismo es uno de los sectores que mayor grado de adaptación está mostrando gracias a la
propia capacidad de los visitantes, a las estrategias desarrolladas por la industria turística
para amortiguar los impactos y los programas de rescate desarrollados desde los gobiernos
(OMT, 2009b: 16-18). Según Perelli (2011:54), es incluso probable que no haya un sector de
la economía española donde las previsiones de crecimiento sean tan optimistas como las que
manejan los organismos internacionales para el turismo
Sin embargo, tal y como señalan Santos y Fernández (2010:189), aunque el volumen total de
turistas no ha dejado de crecer en nuestro país, existen «otras variables mucho más
significativas que presentan síntomas evidentes de preocupación». De hecho, los datos
proporcionados por el Instituto de Estudios Turísticos (en adelante, IET) demuestran el
estancamiento de la llegada de visitantes extranjeros y del gasto medio, así como la
progresiva reducción de la estancia media, y del grado de ocupación de los establecimientos
hoteleros; en definitiva, un descenso de la contribución relativa del turismo al PIB de la
economía española. Un balance que contrasta con ese habitual discurso de que el sector
marcha bien porque aumentan la demanda, que hace que la opinión pública llegue a padecer
una «suerte de ilusión por la afluencia de turistas» (Perelli, 2011:55). De otro lado, la actual
coyuntura socioeconómica sí que está afectando muy gravemente a la promoción
inmobiliaria y a la construcción de viviendas turísticas, junto a otros sectores como el
comercio, el transporte o la restauración; actividades todas ellas estrechamente vinculadas al
modelo de desarrollo turístico propio del litoral español. En cualquier caso, es importante
tener en cuenta que se trata de una crisis que no solo es de carácter socioeconómico, sino que
también atañe a otras dimensiones como el medio ambiente, al que el presente trabajo
concede una particular atención.
Desde esta perspectiva, son muchos los estudiosos del turismo que coinciden en la
conveniencia de plantear transformaciones en el modelo de desarrollo turístico, unas
advertencias que no son, ni mucho menos, recientes. Ya en los años noventa, Bote (1992)2
señalaba que la diversificación de dicho modelo, centrado en la primacía del litoral y en el
producto estrella de sol y playa, con la única excepción de los grandes destinos culturales y
urbanos de interior, llevaba décadas siendo una necesidad, máxime si se consideran las
nuevas orientaciones de la demanda. De ahí que apostara por un cambio «fundamentalmente
cualitativo» de la actividad turística frente a un modelo cuantitativo, caracterizado por el
crecimiento continuado de la oferta y la demanda, de fuerte componente inmobiliario, basado
en las ventajas comparativas estáticas como el sol y la playa (Bote, 1993:25), y, de acuerdo
con Vera y Marchena (1996:327), también en precios bajos. Estos mismos autores (Marchena
y Vera, 1995:123) ya evidenciaban la necesidad de acometer una reorganización estructural y
la mejora de la oferta turística en los destinos costeros españoles.
2 Citado en Instituto Geográfico Nacional (en adelante, IGN) (2008:13).
33
Dos décadas después, sin embargo, los criterios generales que marcan el desarrollo turístico
apenas han cambiado, por lo que la realidad del litoral mediterráneo español y valenciano no
solo no ha experimentado una evolución positiva sino que su situación, tras unos años de un
crecimiento todavía más desaforado, es mucho más crítica si cabe. Por ello, numerosos
autores y colectivos turísticos varios (Anton, 2004:321; Blanco, 2011:65; Borrell, 2005:308;
Cooper et al., 2007:898; Díaz y Lourés, 2008:89; Exceltur, 2005:54; Navarro, 2006:321;
Perelli, 2011:63, 2012:37; Perelli y Prats, 2007:211; Santos y Fernández, 2010:192; Torres y
Navarro, 2007:197; Vera et al., 2011:119; Zoreda 2007:171) han seguido advirtiendo a lo
largo de estos últimos años acerca de la exigencia de llevar a cabo una transformación en el
actual modelo de desarrollo turístico.
En este contexto, y de acuerdo con Vera y Monfort (1994:24), «la fuerza de la evidencia ha
demostrado de manera insoslayable la urgencia en adoptar una perspectiva de respeto al
medio ambiente en el desarrollo de productos turísticos». Es decir, desde años se aboga
porque ese nuevo modelo se fundamente en la compatibilización de la conservación y el
desarrollo turístico, mediante un uso inteligente de los recursos disponibles (Bote, 1998:33).
Se trata, en suma, de una nueva etapa donde el requisito imprescindible para el futuro de la
actividad ha de ser el mantenimiento de los principios de sostenibilidad (Anton, Blay y Salvat,
2008:9; Cooper et al., 2007:902; López Olivares et al., 2005: Prats, 2009:160; Vera et al.,
2011:123), que necesariamente implica la racionalización de los procesos de crecimiento de
la oferta y ajustarlos a la capacidad de acogida del territorio y de los recursos (Vera y Baños,
2001:374), así como la adecuación del desarrollo turístico al planteamiento territorial que
permita reestructurar el espacio litoral en su conjunto (Torres y Navarro, 2007:197; Zoreda,
2007:172). Hasta el momento, este cambio se ha planteado, salvo escasas excepciones, con
«demasiada ligereza» y sin tener en cuenta la enorme complejidad que ello supone (Pulido,
2011:47), y particularmente en el caso de destinos litorales consolidados que presentan difi-
cultades para adaptarse a los nuevos escenarios turísticos (Vera y Baños, 2010:330).
Como no debe ser de otra manera, todo ello queda también reflejado en la política turística de
nuestro país, sobre todo tras la revisión estratégica que el Consejo Español de Turismo llevó a
cabo para hacer frente a las tendencias y retos mencionados, que se materializó en el Plan del
Turismo Español Horizonte 2020, aprobado en 2008. De acuerdo con Prats (2009:167) el
documento refleja la necesidad de pensar y debatir sobre el sector a medio y largo plazo, y su
meta principal es que el sistema español sea el más competitivo y sostenible en el año 2020,
al tiempo que aporte el máximo bienestar social posible, para lo que es necesario el
desarrollo de una nueva economía turística. Más allá van Riera y Ripoll (2011:197) cuando
afirman que es un intento, aunque aún muy general, de integrar la planificación estratégica
del turismo y los preceptos básicos de la conservación de los recursos naturales.
Otro de los recientes y más claros ejemplos es el Plan Turismo Litoral Siglo XXI (TLS-XXI),
aprobado en marzo de 2011, que precisamente se presenta como «una gran apuesta del país
34
en favor de un modelo turístico diferencial, que asegure un nuevo ciclo de prosperidad
sostenible para el Mediterráneo, Baleares y Canarias y sirva de marco de un nuevo paradigma
de gestión turística para el conjunto de los destinos españoles». Los principios contemplados
en este documento son los mismos que se propusieron para el citado anteriormente, pero el
acelerado cambio de escenario global que ha supuesto la crisis económica y financiera
internacional y las rápidas transformaciones producidas en los mercados turísticos desde
entonces llevan a reclamar una mayor prioridad y ambición para alcanzar los objetivos
propuestos. Así, algunos de los vectores de cambio que contemplan el TLS-XXI para abordar
el nuevo ciclo son el rediseño de una oferta más diversa y competitiva, la rehabilitación de los
espacios turísticos del litoral o la reducción de la carga ecológica.
Por su parte, el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 (PNIT) advierte de la grave
situación socioeconómica actual y que esta supone un escenario distinto que afecta a todos
los sectores, en particular, al turístico. Se trata de un nuevo escenario que coincide, además,
con un cambio de ciclo que repercute por primera vez en su historia al turismo, incidiendo
drásticamente en su dinámica y poniendo en evidencia «la encrucijada en que este se
encuentra». Por tanto, se requiere un replanteamiento de todo el sector donde aquellos
destinos que no sepan adaptarse perderán progresivamente su posición en el mercado. De
esta manera, el plan establece una serie de medidas, algunas de las cuales están centradas en
la oferta turística y los destinos. Entre ellas cabe destacar el apoyo a la reconversión de
destinos maduros y la renovación de infraestructuras, la puesta en valor del patrimonio
cultural y natural o el fomento del turismo sostenible con el medio ambiente.
De igual modo sucede en el caso concreto de la Comunidad Valenciana donde los principales
instrumentos y/o documentos de estrategia territorial (Estrategia Territorial de la
Comunidad Valenciana3 -2009- y Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad
Valenciana -2006-) y turística (Plan de Espacios Turísticos de la Comunidad Valenciana -
2006- y Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunidad Valenciana 2010-2020 -2010-)
inciden nuevamente en la necesidad de reorientar del modelo turístico hacia pautas
territoriales más sostenibles y de plantear cambios en el desarrollo territorial del litoral
(Such, Rodríguez y Capdepón, 2011:686-687). Con todo, cabe tener muy en consideración
que alguno de los documentos mencionados no ha sido finalmente tramitados y aprobados de
forma normativa, por lo que su aplicación en la actualidad es completamente nula.
Una de las cuestiones de mayor relevancia que surge ante este panorama es la de conocer la
capacidad que tienen los espacios turísticos consolidados de reaccionar ante todos estos
cambios en la demanda y en el mercado, y así poder mantener su competitividad. No en vano,
estos territorios constituyen piezas fundamentales del entramado turístico internacional, y se
enfrentan a una constante recomposición para poder adaptarse a los nuevos escenarios,
3 En adelante, ETCV.
35
particularmente si se tienen en cuenta los efectos negativos que supondría la pérdida de
rentabilidad económica y social, así como las posibles consecuencias en el plano territorial y
medioambiental (Vera, Rodríguez y Capdepón, 2011:43). Además, tal y como señala la OMT
(2011:18), a medida que los destinos emergentes vayan invirtiendo en el desarrollo turístico,
la tradicional concentración de las llegadas de turistas en unos, relativamente pocos, centros
se reducirá cada vez más.
Entre las distintas estrategias y modalidades de reorientación que han ido desarrollando los
destinos a lo largo de estos últimos años, esta investigación concede especial importancia a la
diversificación de la oferta turística a partir de la inserción de nuevos elementos y la
generación de productos de ocio y recreación. De esta manera, en lo que Donaire (2002)
denomina «zapping de consumo», el turista puede acceder a nuevas actividades y
experiencias en un mismo destino donde puede consumir productos turísticos diferenciados
y aparentemente poco relacionados entre sí (cultura, naturaleza, deportes, ocio, etc.). En
consecuencia, estos territorios dejan atrás su condición de productos per se, y adoptan la
función de paraguas de productos diversos, con lo que se van transformando
progresivamente en espacios complejos de ocio (Anton, 2004:316).
En este contexto, es incuestionable que el medio natural constituye una de las bases del
desarrollo turístico sobre todo ante la creciente diversificación motivacional en la demanda,
interesada cada vez más en la búsqueda de la autenticidad y de experiencias en contacto más
o menos directo con el medio natural. Tanto es así que el turismo de naturaleza es una de las
prácticas turísticas que más está creciendo (EUROPARC-España, 2007:13; Gómez-Limón, de
Lucio y Múgica, 2000:28; Newsome, Moore y Dowling, 2002:11; Secretaría General de
Turismo4, 2004:7;), realidad que se constata con el aumento de las visitas a ENP no solo en
España sino también en todo el mundo. Estos desempeñan un papel de gran importancia en la
dinámica turística, en especial por las posibilidades que ofrecen de poner en valor recursos
naturales y de estructurar productos turísticos, asegurando así la contribución de la actividad
al desarrollo socioeconómico del espacio protegido y su área de influencia (Anton, Blay y
Salvat, 2008:9; Vera et al., 2011:322). El uso del patrimonio natural para la creación de
productos turísticos en los destinos consolidados sigue siendo, sin embargo, una línea de
trabajo todavía escasamente desarrollada a pesar de su potencialidad (Anton, 2004:328).
4 En adelante, SGT.
36
2. Preguntas de investigación e hipótesis de trabajo
Una vez expuestas las razones que justifican la necesidad de realizar una tesis en los términos
que se plantea en este primer capítulo, surgen una serie de cuestiones previas con las que se
inicia la investigación. Las respuestas a estas preguntas actúan a modo de hipótesis a la
espera de que los resultados de dicha investigación las puedan verificar o no. En cualquier
caso, se proporcionarán los argumentos más objetivos y consistentes posibles para ello.
P1: ¿Por qué los efectos de la crisis económica están siendo especialmente graves en la
Comunidad Valenciana?
H1: Se trata de una consecuencia directa del patrón de desarrollo económico y
territorial llevado a cabo en los últimos años, muy estrechamente vinculado a la
actividad inmobiliaria.
P2: ¿Cómo se explica que tras varias décadas de advertencias por parte de múltiples
investigadores y diversos colectivos la situación del litoral valenciano continúe siendo,
tras unos años de crecimiento aún más desaforado, mucho más negativa?
H2: El desarrollo socioeconómico actual se basa en criterios de crecimiento rápido y de
obtención inmediata de beneficios, por tanto, contrarios a los principios del desarrollo
sostenible defendidos generalmente por la comunidad científica.
H3: Además, la puesta en marcha de políticas territoriales y turísticas y el desarrollo
de documentos de planificación no garantizan, por sí solos, el equilibrio entre medio
ambiente y desarrollo socioeconómico, la correcta ordenación del territorio y una
adecuada gestión de los recursos. Para que ello sea posible ha de producirse una
aplicación real y efectiva de todos instrumentos existentes para tales fines.
P3: Admitiendo, por tanto, que es necesario transformar el modelo turístico valenciano
en general y el del litoral de la provincia de Alicante en particular, ¿cómo deben
reaccionar los destinos consolidados para poder adaptarse a los nuevos escenarios?
H4: Por un lado, se considera que es estrictamente necesario comenzar a desvincular
el turismo de una dinámica de crecimiento de base eminentemente residencial y
reorientarlo así hacia pautas de desarrollo mucho más sostenibles.
H5: Por otro lado, se cree que el aprovechamiento de recursos escasamente
rentabilizados hasta el momento puede contribuir a la diversificación de la oferta
turística y a una mejora significativa de estos destinos, dominados fundamentalmente
por el producto sol y playa.
37
P4: En este contexto, una de las cuestiones principales de la presente investigación es
¿qué papel desempeña el medio natural, y concreto los parques naturales, en los
procesos de renovación de los destinos consolidados?
H6: El ámbito geográfico en cuestión dispone de un patrimonio natural de
considerable relevancia, en especial en cuanto a la existencia de parques naturales,
cuya puesta en valor puede generar el desarrollo de nuevas actividades y productos
turísticos.
H7: Este aprovechamiento de los recursos naturales no solo puede proporcionar el
disfrute de turistas y visitantes, sino que también puede contribuir a que la sociedad
en general amplíe su conocimiento del patrimonio natural y desarrolle una mayor
sensibilidad hacia el medio ambiente.
3. Objetivos
Con todo ello, la elaboración del trabajo de investigación que aquí se presenta pretende
alcanzar dos objetivos principales, cada uno de los cuales lleva asociados otros de carácter
más general.
1. Conocer y valorar el contexto territorial del litoral de la provincia de Alicante, concediendo
especial interés tanto a su desarrollo urbano-turístico, como a las cuestiones relacionadas con
la conservación de la naturaleza.
Examinar de manera específica los principales destinos del área litoral de la provincia
de Alicante, y el estado actual de su desarrollo turístico.
Analizar los parques naturales en su marco territorial de referencia, con especial
interés al papel que estos han desempeñado para los municipios de su entorno más
cercano, antes y después de ser declarados.
Revisar y ponderar los valores del patrimonio natural y cultural que los ha hecho
mecedores de tal protección, así como la existencia de otros criterios que han podido
intervenir en la misma.
Aportar directrices generales para hacer posible el mayor equilibrio entre
conservación y turismo.
2. Subrayar la puesta en valor de los parques naturales como una estrategia de diversificación
de la oferta turística de los destinos litorales consolidados.
38
Analizar las relaciones (positivas y negativas) existentes entre los destinos litorales y
los parques naturales, centrando el interés en las cuestiones relacionadas con el uso
público y el turismo.
Revisar el aprovechamiento actual de estos ENP y su entorno desde una óptica
turístico-recreativa.
Identificar las actividades y productos turísticos potenciales con los que cuenta cada
uno de los parques naturales, y esbozar actuaciones orientadas a su diseño y
promoción.
Contribuir a la planificación y gestión de los destinos turísticos litorales a partir de la
integración con los parques naturales, subrayando el papel del turismo como una
actividad dinamizadora de estas áreas protegidas.
Conocer la opinión de los actores vinculados a los ámbitos incluidos en el trabajo
sobre temas relacionados con el uso público, la potencialidad turística, y la
conservación y gestión de los parques naturales.
4. Metodología, fuentes de la investigación y escalas de análisis
Antes de exponer el proceso metodológico seguido en la investigación, es preciso aclarar una
cuestión de vital importancia a la hora de leer la presente tesis. En muy breve síntesis, esta
pretende analizar la relación existente entre los destinos turísticos consolidados de sol y
playa y los ENP más próximos a ellos, en concreto los parques naturales, con especial
atención al papel que estos espacios desempeñan en los procesos de renovación turística. Y
todo ello en un ámbito territorial concreto como la Comunidad Valenciana, en general, y la
provincia de Alicante, en particular. Esto nos lleva, desde una perspectiva mucho más amplia,
a apuntar los dos objetos de estudio principales del trabajo, que son el turismo y la
conservación de la naturaleza. En este sentido, cabe señalar que, en ocasiones, uno de ellos
cobrará mayor importancia cuando sea preciso examinarlo en detalle y, en otras, serán
tratados de manera conjunta cuando se requiera establecer vínculos entre ambos. Todo ello
dependerá de cada fase de investigación, del contenido presentado en la misma y de la escala
de análisis. En cualquier caso, se ha intentado seguir en todo momento un hilo argumental lo
más coherente y ordenado posible, así como evitar cambios excesivamente bruscos para
permitir que el discurso de la investigación sea comprendido con la claridad que
corresponde.
La investigación se inicia con una extensa primera fase de documentación donde se ha ido
recopilando aquella información considerada como necesaria. De la enorme cantidad y
39
diversidad de fuentes disponibles, se ha intentado seleccionar las más adecuadas para la tesis
por motivos de mayor relevancia científica, actualidad o procedencia. Así, se han
contemplado cinco fuentes básicas, las cuales se han ido consultando prácticamente a lo largo
de todo el proceso.
Bibliografía general y específica: libros, artículos publicados en revistas de
investigación, actas de congresos, tesis doctorales, etc.
Documentos de diversos organismos oficiales obtenidos a través de Internet: informes
y publicaciones, estadísticas, anuarios, bases de datos, páginas web, etc. De todos ellos,
cabe destacar, por el volumen de información resultante, los realizados por la OMT, en
el campo del turismo, y particularmente los proporcionados por EUROPARC-España,
en materia conservacionista.
Documentos de planificación y gestión, vinculados tanto con los ENP analizados en el
trabajo (planes de ordenación de recursos naturales, planes rectores de uso y gestión,
memorias de gestión…) como con los destinos turísticos, particularmente en lo
referente a su dimensión urbanística (planes generales de ordenación urbana). Aquí
también cabe señalar la consulta de determinados planes y estrategias de tipo
sectorial y territorial, y a diferentes escalas de análisis.
Legislación actual e histórica de diversas materias y en diferentes ámbitos de
aplicación: autonómica, estatal y comunitaria.
Noticias, extraídas de las ediciones digitales de varios periódicos locales y nacionales.
Las tres primeras fuentes mencionadas han servido para argumentar, con referencias
suficientemente acreditadas, por qué es necesario iniciar la investigación y elaborar esta tesis
doctoral en los términos que se plantea. Las evidencias surgidas en dicha justificación han
dado lugar a la exposición de las hipótesis de trabajo, así como los distintos objetivos
generales y específicos que se pretenden alcanzar. A las anteriores, hay que añadir la consulta
de una parte de la legislación y de bases de datos concretas que ha sido esencial para llenar
de contenido el capítulo correspondiente a los antecedentes científicos y de investigación
más destacados en un estudio como este en nuestro país.
De igual forma, esta labor documental ha servido para elaborar el marco teórico de la
investigación, así como contextualizar los objetos de estudio que son analizados en ellas
desde una perspectiva global. Por ello, además algunas de las fuentes de información ya
señaladas, se han consultado otras referencias bibliográficas y publicaciones, en su mayoría
de carácter internacional. Posteriormente, en una segunda aproximación conceptual, se
profundiza en el marco estatal pues es el que establece muchas de las directrices que deben
seguir los organismos autonómicos y locales. Aquí se revisa la estructura de áreas naturales
40
protegidas en España, el origen de cada una de ellas, la legislación vigente y los instrumentos
de planificación y gestión existentes en nuestro país. Para ello, ha sido particularmente útil la
consulta del último Anuario publicado por EUROPARC-España, que presenta todos estos
datos actualizados a fecha de 2011. En este sentido, cabe matizar que el presente trabajo de
investigación se centra en los espacios naturales que cuentan con algún tipo de protección
contemplada en la legislación comunitaria, estatal o autonómica, excluyendo aquellas áreas
que, a pesar de contar con importantes valores naturales y culturales, no están protegidas en
un sentido estricto. Además, es preciso tener en cuenta que en ocasiones se puede encontrar
en el texto los términos de área natural protegida o área protegida como sinónimos de
espacio natural protegido (ENP), aunque en realidad son conceptualmente diferentes, tal y
como se explica en el capítulo 6.
Una vez se termina de construir esta primera fase de contenido más teórico, se da comienzo a
una extensa segunda fase de investigación empírica en la que se lleva a cabo el análisis de
varios estudios de caso, todos en el litoral de la provincia de Alicante. Cabe subrayar que a
partir de este punto se produce de nuevo un cambio en las escalas del trabajo. Y es que para
contextualizar tales estudios, primero se hace necesario examinar el territorio desde una
perspectiva regional a través de la cual se revisa la situación actual de la Comunidad
Valenciana en su conjunto, tanto desde un punto de vista turístico como en lo que a materia
conservacionista se refiere. Por un lado, se presta atención al turismo y a su vertiente más
residencial, que es especialmente visible a lo largo de toda la costa, y, por otro, se analiza el
papel que desempeñan los parques naturales en ese contexto territorial. Para ello, ha servido
de gran apoyo la abundante documentación proporcionada por los sitios web de la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (en adelante, CITMA),
principalmente en lo referente a los espacios protegidos, así como la correspondiente a la
Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, en concreto del Observatorio Turístico
dependiente de ella.
Con todo, es la escala local la que cobra el máximo protagonismo ya que, si bien los parques
naturales que van a ser analizados se extienden, en su mayoría, por varios términos
municipales, la atención se centra en las relaciones que mantienen con los que están
considerados como destinos turísticos litorales consolidados. Así, de acuerdo con Baños
(1999:36), esta escala es:
«la más apropiada para el análisis de los destinos turísticos adscritos al modelo de sol y playa
masivo debido a la importancia que en la configuración de los mismos han tenido las
estructuras preturísticas locales, los agentes económicos actuantes y el marco jurídico
administrativo que otorga, en el caso español, al municipio importantes competencias en
materia de planeamiento urbanístico»
41
Y máxime si se tiene en cuenta la etapa de ciclo de vida en la que se encuentra el turismo
litoral, donde la gestión del propio destino y el mantenimiento futuro de la actividad son, en
gran medida, competencia de la Administración local. No obstante, y siguiendo con las
palabras de Baños (1999:36), la realidad turística también exige de un «análisis multiescalar
que establezca las bases de la coordinación y articulación entre diferentes escalas espaciales
y los correspondientes entes administrativos responsables», tan necesarias para la gestión
territorial y ambiental. De manera que en ningún momento se han de perder de vista las
escalas regional y/o supramunicipal cuando esta fase de la investigación así lo requiera.
Con el objetivo de dejar claramente definidos los términos en los que se plantea esta parte del
trabajo, es necesario realizar una serie de observaciones. En primer lugar, se debe explicar la
elección del estudio de caso como el principal método de investigación cualitativa utilizado
en la tesis. Para Coller (2005:29), un caso es un «objeto de estudio con unas fronteras más o
menos claras que se analiza en su contexto y que se considera relevante bien sea para
comprobar, ilustrar o construir una teoría o parte de ella» y que, pese a sus limitaciones, es
un método adecuado para comprender situaciones, relaciones y fenómenos complejos
(Stoecker 19915; Beeton, 2005:38; Yin, 2009:4). De manera que el objeto de estudio de la
investigación es cada uno de los parques naturales, como porciones de territorio protegido
por sus valores ambientales y culturales pero también como realidades socioeconómicas, en
el marco de la renovación de los destinos turísticos consolidados cercanos a ellos. Dos
entidades que, en el territorio en cuestión, mantienen estrechas y complejas interrelaciones.
De acuerdo con Blázquez (1998:108), el «estudio de las relaciones entre hombre y su entorno
deben fundamentarse en el análisis geográfico exploratorio». En este sentido, dado que el
principal propósito es realizar un análisis descriptivo-explicativo de cada uno de los casos, así
como proponer directrices generales acerca de los temas aquí tratados, se hace necesario
plantear dos preguntas fundamentales que son el cómo y el por qué (Coller, 2005:29; Yin,
2009:11) de dichas conexiones. Si bien es cierto que existen otros métodos similares con los
que contestar estos interrogantes como podrían ser la historiografía o el experimento, el
estudio de caso sigue siendo el más apropiado. No en vano, permite contemplar eventos
contemporáneos a través de la observación directa y la entrevista a agentes involucrados,
técnicas no utilizadas por los análisis históricos (Yin, 2009:11), aunque sin llegar a
controlarlos como sí lo hace el experimento (COSMOS Corporation, 1983).6
En efecto, hay una tendencia creciente a utilizar el estudio de caso en temas como la
planificación turística o el desarrollo territorial (Xiao y Smith, 2006:746) a las que, sin duda
alguna, se pueden añadir otras como la gestión de destinos. Y es que se trata de un método
que se adapta perfectamente a los términos en los que se plantea la presente tesis, en tanto
5 Citado en Xiao, H. y Smith, S.L.J. (2006:739). 6 Citado en Yin, R. K. (2009:9).
42
en cuanto son muchas las ventajas que ofrece. De acuerdo con Hoaglin et al. (1982),7 ilustra
las complejidades de una situación, reconociendo múltiples factores; descubre y evalúa
alternativas no contempladas al inicio de la investigación; obtiene y utiliza información de
una amplia variedad de fuentes; es capaz de presentar dicha información de muy diversas
formas; y puede explicar un fenómeno general a partir del análisis de uno o varios casos.
Además, permite la combinación de otros métodos de naturaleza diferente (Coller, 2005:21)
como la entrevista, el análisis estadístico o la observación directa, así como la consulta de
otras fuentes secundarias como el análisis de páginas web o de folletos turísticos.
Así, en segundo lugar, en lo que Yin (2009:47) denomina un diseño de múltiples casos
integrados, se plantean cinco estudios de caso, cada uno de los cuales está constituido por las
dos unidades de análisis principales, es decir, parque natural y destino. Estos cinco estudios
de caso corresponden a los parques naturales localizados a lo largo del litoral de la provincia
de Alicante (ver figura 1), que son aquellos en los que una determinada parte de su superficie
se encuentra en la línea costera o los que, sin tener un contacto directo con el mar, están
afectados por su influencia. Como se ha dicho antes, dichos espacios protegidos lindan con
uno o varios términos municipales, pero únicamente alguno de ellos constituye un destino
turístico consolidado, que es objeto de un exhaustivo análisis. En concreto son:8
El Parque Natural del Montgó (2093 ha), un gran relieve litoral de 750 m de altura
extendido casi de forma paralela a la costa entre los municipios turísticos de Dénia y
Jávea, que son estudiados en profundidad.
El Parque Natural del Penyal d’Ifac (45 ha), formado por una masa calcárea que
supera los 330 m de altura separada por un istmo de Calp, el único municipio que
comprende terreno del parque.
El Parque Natural de Serra Gelada y su entorno litoral9 (5564 ha -644 ha terrestres y
4920 ha marinas-), una elevación de más de 300 m con unos acantilados que se
hunden directamente en el mar, localizado entre los municipios de Benidorm, que es
el que recibe la máxima atención en este trabajo, Altea y l’Alfàs del Pi.
7 Citado en Beeton, S. (2005:38). 8 Cabe señalar que la mayoría de las denominaciones oficiales de municipios y comarcas de la Comunidad Valenciana admiten dos formas (castellana y valenciana) para lo que se ha convenido usar siempre el topónimo en castellano en consonancia con la lengua utilizada para escribir la tesis. En los casos donde los topónimos admiten únicamente su forma valenciana de manera oficial esta ha sido la utilizada, salvo cuando se han respetado las referencias originales de otros autores. En relación a ello, puede suceder que la denominación oficial de un parque natural sea en lengua valenciana, mientras que el hito geográfico en sí mismo pueda ser también denominado con su acepción castellana. De ahí que se utilicen los nombres de Parque Natural del Penyal d’Ifac y Parque Natural de Serra Gelada cuando se haga referencia al espacio protegido, y los de Peñón de Ifach y Sierra Helada en cualquier otro contexto. 9 En relación a la denominación oficial de este espacio, cabe mencionar que tanto en el documento de declaración como en el correspondiente PORN se utilizan indistintamente las denominaciones de Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral y la de Parque Natural de la Serra Gelada y su zona litoral. Para el presente trabajo se ha creído oportuno utilizar tan solo la primera de ellas y, en ocasiones, únicamente Parque Natural de la Serra Gelada.
43
Las Salinas de Santa Pola (2493 ha) localizadas entre los municipios de Santa Pola,
estudiado en profundidad, y de Elche, y que, a su vez, son el vestigio de una vasta zona
húmeda conocida como Albufera de Elche.
Las Lagunas de la Mata y Torrevieja (3743 ha), un conjunto lagunar formado por dos
láminas de agua que se extienden entre los municipios de Torrevieja, Guardamar del
Segura, Rojales y Los Montesinos. De todos ellos, se analizará con mayor detalle el
primero.
En tercer lugar, es evidente que existen ciertas restricciones iniciales ya que, por un lado, se
han obviado otros muchos espacios de gran valor natural, algunos protegidos y otros no,
localizados en el entorno de los destinos mencionados, y, por otro, hay espacios turísticos
litorales que comparten terreno municipal con estos parques que no recibe una atención
preferencial. Las razones se deben a esa enorme complejidad del territorio en cuestión, tanto
desde el punto de vista conservacionista como turístico, que obliga a plantear una
metodología suficientemente operativa y comprensible que facilite su análisis, aunque ello
suponga la omisión de determinados elementos. En otras palabras, se asume ya de inicio que
puede existir un cierto reduccionismo, e incluso contradicción, en el planteamiento básico de
la presente tesis, máxime si se tienen en cuenta los principios de integración y cohesión
territorial que deben subyacer en cualquier estudio de carácter geográfico. Los argumentos
explicativos se exponen a continuación.
Quizá el caso más significativo es la ausencia del Parque Natural del Fondo, que si bien se
encuentra próximo a la costa, además de ser un espacio vinculado ambiental y
socioeconómicamente a otros parques sí contemplados en el trabajo (Salinas de Santa Pola y
Lagunas de la Mata y Torrevieja), se extiende en dos términos municipales (Elche y
Crevillent) que no constituyen destinos turísticos de sol y playa. Por tanto, la protección del
Fondo no se ha visto afectada por el desarrollo derivado de la actividad turístico-residencial
implantada en el litoral, una de las claves para entender las relaciones entre las dos unidades
de análisis. Bien es cierto que una parte del término municipal de Elche limita con el Parque
Natural de las Salinas de Santa Pola; es el caso de la pedanía de La Marina que sí ha
desarrollado cierta función turística vinculada al sol y playa. Es la misma situación que se
produce en el Albir, sector litoral de l’Alfás del Pi junto al Parque Natural de Serra Gelada, y
en la urbanización El Raso, perteneciente a Guradamar del Segura, que afecta directamente al
Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. En todos ellos, se ha convenido
analizar los sectores en cuestión, no así el municipio completo, y siempre con un examen
menos profundo que el que se hace de los destinos turísticos principales.
45
En estrecha relación con este mismo criterio, también se ha considerado oportuno descartar
el estudio intensivo de un núcleo turístico consolidado de primer orden como es Altea. Este
municipio forma parte del Parque Natural de la Serra Gelada, pero lo hace en su práctica
totalidad en el ámbito marino, salvo una mínima porción en forma de dos islas de pequeñas
dimensiones. Por tanto tampoco se ha producido aquí esa competencia de usos en la parte
terrestre entre las labores de conservación y el desarrollo urbanístico asociado al turismo.
Asimismo, existen distintas áreas protegidas al amparo de otras figuras nacionales e
internacionales localizadas en el entorno de estos destinos. Los desiguales criterios para su
protección y gestión, y el distinto papel que desempeñan en el territorio en comparación con
los parques naturales, en particular desde el punto de vista turístico, son motivos para que no
reciban una mayor atención, aunque sí sean mencionadas cuando se estime necesario. Este el
caso de un elevado número de microrreservas de flora y de los parajes naturales municipales
del Molino del Agua (Torrevieja) y del Clot de Galvany (Elche, junto al límite municipal con
Santa Pola), así como de la Reserva Natural Marina del Cabo de San Antonio. En relación a
este último cabe matizar que la superficie terrestre del Cabo sí forma parte del Parque
Natural del Montgó, y no así el espacio marino. Y, asimismo, de las áreas naturales protegidas
de la Red Natura 2000 como el Cabo Roig, en las proximidades de las Lagunas de la Mata y
Torrevieja, la Isla de Tabarca y las Dunas de Guardamar en el entorno de las Salinas de Santa
Pola, y el litoral de La Marina que rodea al Peñón de Ifach. Junto a todos ellos, también son
dignos de mención los espacios de enorme valor medioambiental, pero que no cuentan con
ningún tipo de protección, más allá de la que reciben del planeamiento urbanístico municipal.
En cuarto lugar, cabe subrayar que se ha considerado que ninguno de estos cinco estudios de
caso es suficientemente representativo del territorio que se pretende conocer, por lo que se
ha preferido incluirlos a todos en el trabajo de investigación y hacer así el análisis más
completo posible. Y es que aunque todos incluyen un parque natural y uno o dos destinos
turísticos consolidados de sol y playa, presentan una gran heterogeneidad en sus
características, tal y como se comprueba con amplitud más adelante. Con todo, de acuerdo
con los planteamientos de Yin (2009:47) ya señalados, es preciso hacer una revisión
integrada de los cinco parques naturales y los seis destinos turísticos que primero se
presentan de manera individual, aunque sin perder de vista las particularidades de cada uno.
Una síntesis de los estudios de caso que, junto con los resultados de las entrevistas cuya
metodología se explica con posterioridad, sirve de cierre para esta parte de investigación
empírica, y permite elaborar las conclusiones con las que verificar o rechazar las hipótesis
anteriormente planteadas.
En quinto y último lugar, señalar que cada una de las dos unidades de análisis que conforman
los estudios de caso, parque y destino, está compuesta por múltiples elementos ambientales,
sociales y económicos de mayor o menor entidad. Estos han de ser estudiados primero de
manera independiente y luego como partes de un todo en el que se producen constantes
46
relaciones causales. Así, en muy breve síntesis, se presenta a continuación el esquema
seguido en todo ellos, así como las principales fuentes de información utilizadas, entre las que
destaca de nuevo la página web de la CITMA.
1. Introducción al parque natural, y presentación de sus principales valores ambientales
y naturales. Para la elaboración de este apartado se han consultado
fundamentalmente los folletos de los parques, guías de los mismos (VV.AA., 2010), así
como algunas publicaciones centradas en el medio natural de la Comunidad
Valenciana (VV.AA., 1990).
2. Contextualización territorial a partir de la evolución turística y urbanística del destino
y el papel que el parque natural ha desempeñado en ella. La lectura de determinados
trabajos (Navalón, 1995; Such, 1995, Torres Alfosea, 1997; Vera, 1987) para el
conjunto de los destinos, así como de otras muchas referencias centradas en cada uno
de ellos ha sido esencial en este punto. Así también lo ha sido la consulta de los planes
generales de ordenación urbana (en adelante, PGOU) de cada municipio, de los datos
del Instituto Nacional de Estadística (en adelante, INE) y del Instituto Valenciano de
Estadística (en adelante, IVE), de las ediciones digitales de algunos periódicos locales,
regionales, y nacionales, y del geoportal de información geográfica de la Comunitat
Valenciana (Terrasit).
3. Revisión del aprovechamiento turístico-recreativo que en los últimos años se hace del
parque natural a partir de la información proporcionada por los citados folletos de los
parques, así como por los portales turísticos de los destinos, webs de empresas de
turismo activo, y guías virtuales de distinto tipo (escalada, buceo, senderismo,
observación de aves, etc.).
4. Análisis del estado actual de la gestión y normativa del parque natural, en el que ha
sido fundamental la consulta de las últimas memorias de gestión publicadas de cada
parque (por lo general de los años 2009, 2010 y 2011) y de los propios documentos
que forman parte de esa normativa.
Además, para profundizar en el estudio de todas estas cuestiones, se ha realizado el
correspondiente trabajo de campo, que ha permitido llevar a cabo una observación directa y
el reconocimiento territorial.
En otro orden de cosas, es indudable que la realización de una serie de entrevistas en
profundidad representa otras de las principales fuentes utilizadas en el trabajo. No en vano,
esta es la técnica de investigación cualitativa idónea para recabar información (Mantecón,
2008:136) acerca de los temas tratados en el mismo. La elección de los agentes consultados
parte, en primer lugar, de la consideración de cuáles son los colectivos vinculados tanto a los
parques como a los destinos incluidos en la tesis de los que se puede obtener una información
47
más relevante. Y en segundo lugar, quiénes son los principales representantes dentro de cada
uno de esos grupos que puedan proporcionar un conocimiento más valioso en función de su
propia experiencia y percepción del territorio estudiado. Así, según se detalla en la siguiente
tabla, la muestra de la entrevistas se compone de personas elegidas por el puesto que ocupan
en las entidades encargadas de la gestión de los parques naturales, en las áreas de turismo y
de medio ambiente de los Ayuntamientos de los municipios analizados, y en las empresas
turísticas de estos mismos municipios que desarrollan su actividad en el entorno de los
espacios naturales en cuestión.
Tabla 1. Distribución por grupos de las entrevistas realizadas
COLECTIVO REPRESENTANTE NÚMERO DE
ENTREVISTAS
Entidades de gestión de los
parques naturales
Directores-conservadores de parques naturales10 2
10
Responsables de dinamización de parques naturales11 2
Técnicos y/o guías medioambientales de los parques naturales
3
Personal de la CITMA y VAERSA12 3
Ayuntamientos de los
municipios próximos
Concejales y/o técnicos del área turística 4 10
Concejales y/o técnicos del área de medio ambiente 6
Empresas turísticas
Responsables de empresas de actividades turístico-recreativas
13 14
Representante de HOSBEC13 1
Total 34
Elaboración propia. Adaptado de Mantecón (2008:141).
Tal y como se muestra a continuación, las entrevistas se han configurado a partir de un guión
que ha servido para definir las preguntas e intentar contestar algunas de las cuestiones
principales de la investigación (Vallés, 2002:59). Estos temas se han tratado por igual con
todos los colectivos señalados, salvo el punto VI de fortalezas y amenazas de los parques, que
únicamente han sido consultados con los representantes de los dos primeros grupos, al
10 Estas dos entrevistas fueron realizadas en el año 2010 en el marco del proyecto de investigación Renovación de los destinos turísticos consolidados del litoral: nuevos instrumentos para la planificación y gestión, financiado por el Plan Nacional de Investigación Científica e Innovación (CSO2008-00613), desarrollado por Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante y en el que la autora del presente trabajo participó merced a una Ayuda Predoctoral de Formación de Personal Investigador (BES-2009-014684) concedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 11 Cabe señalar que existe un mismo responsable de dinamización para los parques naturales del Montgó, el Penyal d’Ifac y Serra Gelada, mientras que las Lagunas de la Mata-Torrevieja y las Salinas de Santa Pola cuenta con la misma responsable; es decir, los dos responsables entrevistados cubren los cinco espacios protegidos contemplados en el trabajo de investigación. 12 Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Empresa pública de la Generalitat Valenciana encargada de la dotación de personal técnico, infraestructuras de uso público y mantenimiento de los parques naturales valencianos. 13 Asociación empresarial hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana.
48
considerar que son los que poseen un mayor conocimiento al respecto. De igual modo que,
dado que se pretendía obtener cierta información de los agentes empresariales, se han
incluido en sus correspondientes entrevistas dos preguntas acerca del ámbito de actuación de
la empresa y la época del año de mayor actividad. Estos datos han sido principalmente
utilizados para completar el contenido referente al aprovechamiento turístico-recreativo de
los parques en cada uno de los estudios de caso. En otras palabras, sobre la base de este guión
se elaboraron dos tipos de entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas, una
adaptada a los dos primeros grupos y otra al colectivo empresarial; en cualquier caso, ambas
cuentan con un gran bloque de preguntas idénticas.
I. Valores más significativos de los parques naturales.
II. El papel de los parques en su correspondiente ámbito territorial y/o empresarial.
III. Perfil de visitantes de los parques y de las empresas.
IV. Uso público y turístico-recreativo desarrollado en los parques naturales.
V. Posibles riesgos para la conservación de este espacio natural.
VI. Fortalezas y amenazas de los parques naturales.
VII. Perspectivas presentes y futuras.
VIII. Colaboración entre el conjunto de actores vinculados a los parques.
Por lo general, la realización de cada entrevista se llevó a cabo personalmente en los lugares
de trabajo de los entrevistados y, de nuevo, solo en el caso del personal de las empresas de
turismo activo, y debido al elevado volumen inicial de la muestra, se convino enviar las
preguntas a través del correo electrónico. La duración de las conversaciones se ha mantenido
entre los treinta y sesenta minutos, y únicamente en unos tres o cuatro casos estas se
alargaron hasta cerca de los noventa minutos. Asimismo, cabe señalar que la mayoría fueron
grabadas, siempre y cuando el entrevistado accediera a ello tras realizar la correspondiente y
necesaria consulta previa. Al total de treinta y dos entrevistas realizadas ex profeso para esta
investigación, se ha añadido parte de los resultados de otras dos realizadas a directores-
conservadores de algunos parques naturales incluidos en la tesis, que fueron elaboradas en el
año 2010 en el marco del proyecto competitivo de investigación ya señalado.
Una vez diseñadas y ejecutadas las entrevistas se lleva a cabo el necesario trabajo de
transcripción de las grabaciones de la manera más exacta posible14, realizado por la propia
14 La razón por la cual se ha convenido no incorporar las transcripciones como anexo al presente trabajo de investigación se debe al compromiso adquirido de mantener la confidencialidad y anonimato de los entrevistados, y de gestionar la información recabada de manera agregada. Si bien se podría evitar mostrar el nombre, y plasmar únicamente el cargo que ostentan, muchos de ellos también podrían ser fácilmente reconocibles de esta manera.
49
autora del trabajo. Posteriormente, se acomete el análisis intenso de los resultados, que
queda recogido en el último apartado del capítulo 10, para lo que se han agrupado las
respuestas en tres grandes temas vinculados entre sí, que son: la relación entre turismo y
conservación de la naturaleza en el litoral de la provincia de Alicante, la problemática en
torno a la normativa y gestión de los parques naturales, y la nuevas oportunidades turístico-
recreativas que estos espacios protegidos pueden proporcionar a los destinos para
diversificar su oferta.
Y para finalizar las cuestiones referidas a la realización de las entrevistas cualitativas, se
considera necesario señalar que esta fase se ha convertido en una de las más complejas y
extensas de toda la investigación debido, fundamentalmente, al esfuerzo de localización y
acceso a cada uno de los entrevistados; labor que, en varias ocasiones, resultó
tremendamente complicada.
En paralelo a las fases anteriores, y más en concreto durante el tramo final del proceso de
investigación, se ha ido elaborando una cartografía que sirve fundamentalmente de soporte
gráfico a cada uno de los ámbitos territoriales que han sido objeto de análisis del trabajo. De
este modo, se han realizado mapas a escala local que corresponden a cada uno de los estudios
de caso, en lo que se representan los parques naturales en su contexto territorial, así también
algunas de las figuras de rango autonómico y comunitario ubicadas en el mismo. Junto a ellos,
se plasman los municipios que rodean a estos enclaves de valor ambiental, concediendo una
mayor importancia al destino turístico consolidado que es analizado en profundidad en la
tesis, en detrimento del resto de poblaciones. Además de estos cinco mapas, se ha elaborado
otro de localización a escala provinical, expuesto en páginas anteriores, donde se representan
el conjunto de parques de la provincia de Alicante, así como los principales núcleos de
población del litoral e interior alicantino.
Para la elaboración de tales mapas se ha utilizado ArcView 3.2, una herramienta de Sistema de
Información Geográfica (SIG) que, si bien puede presentar una cierta obsolescencia, se ha
considerado como el instrumento más adecuado. No en vano, es de acceso libre y es más
fácilmente manejable que otros software que también lo son como gvSIG o Quantum GIS,
sobre todo si se tiene en cuenta que la elaboración de esta cartografía básica no requiere
análisis espaciales o el uso de los geoprocesos. La práctica totalidad de las capas (shapes)
utilizadas se han obtenido de anteriormente mencionado geoportal de información
geográfica de la Comunitat Valenciana (Terrasit)15. Así, se han descargado los ficheros de
cartografía base en formato shp y a escala 1:5000, así como, la cartografía temática de la
Infraestructura Verde, también en formato shp, y la ortofoto de Alicante-Castellón del año
2009, esta en formato ecw; el sistema de referencia de todos ellos es el ETRS89 H30. Cada
fichero almacena toda la información de un único municipio, de donde se han ido
15 http://terrasit.gva.es/
50
seleccionando aquellas capas requeridas en cada momento. Y en las escasas ocasiones en las
que se ha precisado el manejo de otras capas, se han descargado desde otras fuentes
autonómicas (división de carreteras de la Generalitat a través de la página web de la CITMA)
o del propio portal de ESRI16. En esos casos, ha sido necesario cambiar la proyección
mediante gvSIG para poder encajarlas perfectamente con las obtenidas del Terrasit.
5. Sinopsis de los capítulos
Tras un breve resumen introductorio, el presente documento se estructura a través de tres
grandes partes bien diferenciadas y compuestas de varios capítulos cada una. La primera de
estas partes sirve de presentación de la tesis doctoral de manera que el capítulo 1 abarca el
Planteamiento del trabajo de investigación donde se sientan las bases que han guiado su
elaboración. Se exponen las razones que justifican la necesidad de realizarla, a partir de las
cuales surgen las hipótesis de partida y los objetivos que se pretenden alcanzar con ella, así
también se explica la metodología seguida, para concluir con el presente apartado que se
resume muy brevemente todo el contenido del trabajo.
Por su parte, el capítulo 2 recoge Los antecedentes de la investigación y estado de la cuestión,
donde se revisan las diferentes perspectivas desde las que se estudian las líneas de
investigación fundamentales consideradas en la tesis. Así, se repasan las distintas etapas que
conforman la historia del conservacionismo en España desde principios del siglo XX, en
función de los enfoques que han ido estableciendo los criterios de conservación.
Posteriormente, se explica con brevedad cómo cada disciplina científica investiga la relación
entre turismo y conservación de la naturaleza, concediendo una especial atención a las
aproximaciones realizadas desde la Geografía. Por último, se repasan aquellas tesis
doctorales que se han centrado en estas cuestiones a lo largo de los últimos años.
La segunda parte está compuesta por cuatro capítulos que establecen los Fundamentos
teóricos de la investigación sobre los que se ha basado el trabajo. Se inicia con un capítulo
tercero que analiza Las claves del turismo en el escenario global, en el que se lleva a cabo una
revisión de las principales tendencias que, según los expertos y organismos consultados,
condicionarán el desarrollo futuro de la actividad turística durante los próximos años. Estos
son los cambios en la demanda, la revolución tecnológica, las nuevas formas de organización
urbana, y el aumento de la movilidad espacial.
En este contexto, es indudable que existe otra tendencia de relevancia primordial que es la
madurez del mercado y de los destinos turísticos, en estrecha vinculación con los procesos
evolutivos del turismo. Así, el capítulo 4, La evolución de los destinos turísticos. Marco teórico,
16 Environmental System Research Institute. Una de las compañías más importantes a nivel mundial encargada de desarrollar y comercializar este tipo de herramientas de SIG.
51
revisa con detalle las principales teorías surgidas al respecto como son el ciclo de vida de los
centros turísticos de Butler y las derivadas de la restructuración productiva de Agarwal, sin
olvidar la existencia de otras de diferente tipo. De ahí también que se dedique una especial
atención a la diversificación como una de las más destacadas estrategias de renovación de los
destinos consolidados. No en vano, constituye uno de los conceptos clave en el enfoque que
presenta esta investigación.
La exposición continúa con el capítulo 5 titulado El papel de la conservación de la naturaleza
en el turismo, en el que, tras una breve introducción acerca de los orígenes de la conservación
en el mundo, se explican algunos términos sobre las áreas naturales protegidas y muy
particularmente las funciones básicas que estas desempeñan. En este sentido, se presta un
especial interés a la función social de estos espacios y a la importancia de lo que se conoce
como uso público. Sin perder el hilo teórico, se examina el aprovechamiento turístico y
recreativo de las áreas naturales protegidas y se explican con detalle aspectos conceptuales
relacionados con el turismo de naturaleza y el ecoturismo. Conviene subrayar el especial
interés del último apartado de este capítulo pues es el que analiza la compleja relación entre
conservación y turismo.
Esta segunda parte se completa con el capítulo 6, La dialéctica entre conservación de la
naturaleza y uso turístico-recreativo en España. Con él, se revisa la legislación
conservacionista actual y sus directrices generales, y en especial la clasificación de las
múltiples y variadas figuras de protección que existen en nuestro país. Aquí también es
preciso destacar el apartado de la situación actual de la planificación y gestión de la
naturaleza en el contexto nacional, así como los distintos instrumentos existentes para tal
cometido. Esta segunda parte se cierra con el análisis del aprovechamiento turístico-
recreativo de las áreas naturales protegidas en España, incluyendo una aproximación al perfil
de turista de naturaleza; y muy específicamente de las posibilidades que esta modalidad
turística ofrece en el contexto de la renovación de los destinos turísticos del litoral español
desde de la revisión de algunas experiencias relevantes.
Como ya se ha comentado anteriormente, en este punto del trabajo se produce un
significativo cambio no solo en la escala de trabajo sino también en la metodología, que se
aleja sustancialmente de planteamientos más teóricos y se centra en el análisis empírico de
los estudios de caso. Aquí se inicia la tercera parte que lleva por título Aplicación del análisis
de relaciones entre conservación y turismo. El litoral de la provincia de Alicante como objeto de
estudio, es decir, se centra la atención en las escalas regional y local. En el capítulo 7, El
ámbito territorial de referencia en el contexto del litoral valenciano, se describe y explica la
situación de la región Valenciana en relación a los dos grandes temas del trabajo. Por un lado,
se remarca la estrecha vinculación que tiene el actual modelo turístico-residencial valenciano
con la actividad inmobiliaria y, por otro, se revisa el estado actual del conservacionismo con
especial interés en los parques naturales como las piezas fundamentales de la red de ENP.
52
Ya en dos extensos capítulos, ambos precedidos del título El análisis de las relaciones desde la
escala local. Exposición de los estudios de caso, se revisan en profundidad cada uno de los cinco
casos presentados anteriormente a través del esquema explicado en la metodología. En este
sentido, dadas las marcadas diferencias físicas y geográficas que existen entre ellos, se ha
considerado necesario establecer una distinción entre Los relieves montañosos del litoral
norte, analizados en el capítulo 8, y el El sistema de zonas húmedas del sur de Alicante,
expuesto en el capítulo 9. Esta tercera parte de la tesis finaliza con un último capítulo 10
denominado La necesaria visión integrada de los estudios de caso y la percepción de los actores,
donde se revisa de manera conjunta, a modo de síntesis, los estudios de caso a partir de los
elementos comunes a todos ellos. Asimismo, se analizan en profundidad los resultados de la
entrevistas a los actores socioeconómicos vinculados.
Como es lógico, las últimas páginas de la tesis se destinan a señalar las conclusiones del
trabajo, donde se verifican las hipótesis inicialmente planteadas, así como algunas reflexiones
finales sobre la propia investigación. Cabe señalar que, de la misma manera que el resumen
inicial, estas se presentan también en inglés de cara a obtener el título de Doctor
Internacional, para lo que es requisito fundamental la exposición escrita de una parte de la
tesis en una lengua distinta a la española.
53
Capítulo 2
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
Para Terradas (2000:32) el interés científico siempre se encuentra entre los argumentos que
fundamentan la creación de nuevos espacios protegidos. La labor investigadora permite
avanzar en el conocimiento del medio natural y del entorno socioeconómico, y aporta algunas
de las bases necesarias para los nuevos modelos y usos de los recursos (EUROPARC-España,
2002:127). Antes de ser protegido un determinado espacio, la investigación debe
proporcionar los criterios necesarios para su declaración, así como para la definición de sus
límites, y el establecimiento de directrices fundamentales. Pero también representa un apoyo
imprescindible para el desarrollo de las tareas de gestión, la cual debe reclamar el respaldo
de los resultados que avalen las actuaciones, y den respuesta a los problemas que puedan
surgir. En definitiva, los ENP son escenarios de oportunidad para incrementar el
conocimiento científico.
1. Evolución de criterios científicos en la historia del conservacionismo español
Si bien es cierto que ya en el siglo XVII, y sobre todo a partir del XVIII, aparecen en España las
primeras ideas de carácter ambientalista, existían, no obstante, serias barreras para que estas
alcanzasen una expresión científica y filosófica coherente y madura (Urteaga, 1987:191). De
hecho, hubo que esperar hasta bien entrado el siglo XIX, cuando los efectos de la Revolución
Industrial ya eran más que evidentes, para el surgimiento de una verdadera crítica global a la
situación y la adopción de nuevos puntos de vista. Sin duda, la creación de destacadas
instituciones, influenciadas por las corrientes ideológicas dominantes (Muñoz Flores,
2008:294), como la primera Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (1848), la
Sociedad Española de Historia Natural (1871) y la Institución Libre de Enseñanza (1876)
contribuyó a generar una mayor valoración del paisaje y la puesta en práctica de algunas
propuestas más respetuosas con la naturaleza con las que se «empezaba a cuestionar el
grosero antropocentrismo de etapas anteriores» (Fernández y Pradas, 1996:21).
Es indudable que desde entonces hasta ahora el pensamiento conservacionista ha ido
cambiando constantemente, y ha sido muy distinto al dominante hasta hace unas décadas
(Garayo, 2001; Mata, 2002:15; Terradas 2000:32;) y al existente en la actualidad. Sin
embargo, la idea primigenia de la conservación de la naturaleza todavía pervive aunque en el
momento presente plantea nuevos retos y dificultades (Corraliza, García y Valero, 2002:5). En
realidad, todas las áreas naturales protegidas del mundo comparten la misma esencia que es
la de preservar ciertas porciones del territorio sobre la base de unos determinados valores
54
(naturales, culturales, sociales, educativos…) y tratar así de mantenerlos al margen de los
impactos negativos del progreso humano, al menos en la medida que este lo permita.
En España, desde que fuera declarado el primer parque nacional en 1918, el
conservacionismo ha experimentado una notable evolución tanto en los argumentos
esgrimidos para ello como en la concepción de los espacios protegidos. Aunque es difícil
establecer límites claros y bien definidos, para Viñals (1999:20) la historia de la conservación
de la naturaleza «ha conocido diversas etapas, desde el “conservacionismo de corte
museístico” hasta la del “desarrollo sostenible”, pasando por el “conservacionismo de corte
científico”». Unos cambios que fueron provocados a menudo por las inquietudes de los
propios científicos, mientras que en otras ocasiones ha sido la labor investigadora la que ha
estado condicionada por el interés político, que ha visto en los ENP una vía para el progreso
económico. En cualquier caso, la presencia de lo científico, en especial de las ciencias
naturales, ha sido una constante en el conservacionismo español.
1.1. Visión estético-paisajística de la naturaleza en la creación de los primeros parques
nacionales de España
De acuerdo con las palabras de Fernández y Pradas (1996:28), «suele decirse que España ha
sido desesperadamente lenta en su adaptación a las corrientes internacionales del
pensamiento [y] de la ciencia (…), pero [que] en el caso que nos ocupa no fue así por fortuna».
Es el aristócrata Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, Marqués de Villaviciosa de Asturias quien
hace llegar al Gobierno las ideas conservacionistas planteadas en Norteamérica durante la
segunda mitad del siglo XIX, y se convierte así en uno de los personajes más relevantes del
incipiente conservacionismo español. De esta manera no tardaron en surgir las primeras
iniciativas legislativas y administrativas que se materializan en la Ley General de Parques
Nacionales en 1916, el primer gran hito en la historia de la conservación de la naturaleza en
España. Con ella se declara el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga o de Peña Santa
en 1918, el primer espacio protegido de nuestro país. Las motivaciones que movieron a Pedro
Pidal residían en el interés aristocrático por la montaña y la caza, así como en una mezcla de
consideraciones estéticas, patrióticas, religiosas y espirituales (Casado, 1997:394; Garayo,
2001; Mata, 2000:262; Ramos, 2005:15).
Este interés por destacar lo salvaje de una prodigiosa naturaleza escasamente intervenida
por el hombre, en teoría, pronto chocaría con las inquietudes de Eduardo Hernández-
Pacheco, destacado geólogo, geógrafo y naturalista, y otro de los grandes protagonistas del
momento. Este «hombre de ciencia y de academia» encarnó una manera diferente de
interpretar la naturaleza, de concebir y gestionar su conservación, y de contribuir a su
divulgación culta y democrática (Mata, 2000:266). Reconocía la dificultad de aplicar el
55
modelo norteamericano en la realidad territorial española y entendía que los espacios
protegidos debían representar lo más notable y valioso de su biodiversidad. Por ello formuló
y puso en práctica propuestas alternativas más flexibles, realistas y con un punto de vista
diferente al de Pidal, incorporando el criterio científico que faltaba en el discurso de este.
Entre ellas se incluyeron la creación de distintas figuras como los Sitios naturales de interés
nacional y los Monumentos naturales de interés nacional, con las que se pretendía evitar las
disputas en los territorios de titularidad privada.
Como señala Casado (1997:385), Hernández-Pacheco representaba la «moderna» tradición
científica de los naturalistas que, por sus actividades propias de investigación, están en
contacto con aspectos de la naturaleza merecedores de protección. Sin embargo, pese a las
importantes aportaciones del ámbito académico y científico, fueron los planteamientos de
Pidal los que finalmente acabarían por imponerse. Estos dos personajes simbolizan, en
definitiva, las principales ideologías conservacionistas que marcaron esta primera etapa
(Casado, 1997:385; Fernández y Pradas, 1996:38; Mata, 2002:17), caracterizada por una
intensa actividad declaracionista, sobre todo a raíz de las nuevas figuras introducidas por
Hernández-Pacheco, que dio lugar a la creación de numerosos espacios protegidos.
Gran tradición naturalista también tenían algunas de las entidades creadas durante la
segunda mitad del siglo XIX. Es el caso del cuerpo de los ingenieros de montes, máximos
exponentes del forestalismo científico y de gran implicación en la gestión de los espacios
protegidos. Su relevancia radica en que se constituían como el único colectivo facultativo del
Estado próximo al terreno, y poseían un conocimiento detallado del mismo, principalmente
en relación a las cuestiones patrimoniales del monte. Para Casado (2010:13) la labor de los
ingenieros de montes era, en lenguaje actual, un estudio de ecología aplicada a la política
económica y ambiental, es decir, la gestión de los que hoy llamaríamos bienes y servicios
ambientales. Asimismo, las nuevas ideas generadas en el ambiente ilustrado de la Sociedad
Española de Historia Natural y de la Institución Libre de Enseñanza sirvieron para fomentar
el espíritu científico de Hernández-Pacheco (Casado, 2000). Aún así, el papel de los científicos
en la detección de problemas y en la propuesta de soluciones tardaría aún algún tiempo en
adquirir una verdadera importancia en esta «batalla conservacionista» (Fernández y Pradas,
1996:37).
Además de ese valor estético, incluso romántico, del medio natural hay que tener en
consideración un claro sesgo geológico en la conservación de la naturaleza durante esta
primera época, ya que la gran mayoría de espacios declarados hasta ese momento constituían
lugares montañosos y formaciones rocosas. De acuerdo con Viñals (1999:24-26), las razones
descansan, por un lado, en que solo en áreas marginales, como las altas montañas o los
humedales, se podían encontrar espacios más o menos vírgenes, y, por otro lado, en que la
«filosofía conservacionista del momento denotaba claros tintes míticos ligados al sentimiento
que inspiraban las montañas».
56
Las zonas húmedas, sin embargo, merecían por aquel entonces otro tratamiento
completamente distinto, pues eran concebidos como lugares malsanos, además de ser
continuamente desecados con fines agrícolas. Esta tendencia empieza a cambiar con la
protección de las Lagunas de Ruidera (1933), curiosamente la última del periodo republicano
y, con ella, el interés por los valores biológicos de los espacios húmedos. Es una primera
muestra del rumbo más naturalístico y menos paisajístico que toma el conservacionismo en
sus argumentos de protección, pero que no se consolidaría hasta algunas décadas más tarde.
Según Mata (2002:17), este cambio no solo tiene un gran interés como iniciativa política y
movimiento social, sino también porque surge como incipiente línea de investigación
científica. Se encuentra inserto en un momento histórico muy concreto: «el contexto de la
historia de las ideas y del pensamiento científico; de la historia política de un periodo
especialmente crítico y convulso».
Con todo, la disponibilidad de recursos económicos y el desarrollo de modelos coherentes de
gestión fueron prácticamente inexistentes a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. La
verdadera gestión quedaba relegada a un papel secundario, y se centraba fundamentalmente
en la vertiente turístico-recreativa de los espacios protegidos y en el desarrollo
socioeconómico de las poblaciones rurales afectadas (Fernández y Pradas, 1996:19; Garayo,
2001). Una gestión que, por otro lado, se veía dificultada por el grado de transformación de
unos espacios muy humanizados (Mata, 2002:260), en los que la segregación de un área
protegida suponía un conflicto con los propietarios del suelo (Solé y Bretón, 1986:43).
1.2. Aprovechamiento económico del medio natural en un desfavorable periodo para el
conservacionismo español
La llegada de la II República (1931-1936) «trae a la sociedad española un clima de
participación cívica y dinamismo político que se refleja en la política conservacionista»
(Casado 2000), y concede una gran importancia a la función social y utilidad práctica de la
conservación de la naturaleza. Sin embargo, la Guerra Civil Española interrumpe
bruscamente su trayectoria y trunca las esperanzadoras iniciativas propuestas en la etapa
anterior, las cuales tuvieron muy pocas oportunidades de ser puestas en marcha. Tras el
conflicto bélico, se abre «la época más oscura de la política española de espacios protegidos
marcada por una serie de acontecimientos que casi termina por aniquilarla» (Mulero,
2002:33). La nueva ley de 1940 suprime la gestión independiente de estos espacios, y da paso
a una administración forestal de clara orientación productivista, mínimamente preocupada
por la salvaguarda del medio natural. El peso de la actividad cinegética y pesquera,
particularmente en los ríos, durante los primeros años del periodo franquista se plasma en
las legislaciones conservacionistas posteriores, circunstancia que no hizo sino incrementar el
uso económico de los espacios protegidos.
57
Este enfoque utilitarista de la naturaleza condiciona, igualmente, la labor de muchos
investigadores e instituciones científicas, de los que se esperaba que proporcionasen la
información necesaria para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos naturales
(agricultura, repoblaciones forestales, pesca, etc.). Un «depauperado panorama científico de
la posguerra» (Casado, 2000) del que se salvan, no obstante, algunos científicos de enorme
trascendencia. Entre todos ellos, cabe destacar a Ramón Margalef, ecólogo marino y primer
Catedrático de Ecología de España en 1967, que se convertiría en un reconocido científico a
escala nacional e internacional gracias a su visión moderna e integrada de la ciencia, y a su
interés por las cuestiones ambientales del momento.
La segunda mitad de siglo XX en España se inicia con un periodo de rápido crecimiento
económico dominado por los procesos de industrialización y urbanización, los cuales dieron
pie a que muchos de los mejores espacios naturales desaparecieran o sufrieran un deterioro
irreversible; ni siquiera los lugares más emblemáticos se libraban de sufrir importantes
alteraciones (Diego y García, 2007:136). Pérdidas irreparables que se producen con la
indiferencia de la administración, reacia a cualquier política proteccionista que pudiera
frenar el desarrollo, y a un mínimo soporte jurídico y técnico. Los pocos ENP que se iban
creando, entre ellos tres nuevos parques nacionales, acaban por convertirse en un reclamo
más para el desarrollo turístico intensivo y especulador, poco compatible con la
conservación, y muy especialmente en el litoral (Fernández y Pradas, 1996:44; Muñoz Flores,
2008:295). Una negativa etapa que culmina con un 0,2% de la superficie de España protegida,
una «cifra irrisoria» para un país con una gran diversidad biogeográfica y un rico patrimonio
natural (Mulero, 2002:35).
Frente a ese desarrollismo extremo que amenazaba con hacer desaparecer el mundo natural
y rural, se sitúa otro de los grandes nombres de este periodo, el de Fernando González
Bernáldez. Con una intensa labor investigadora, este importante ecólogo revolucionó el
panorama científico a finales del franquismo, introduciendo las últimas tendencias
internacionales e innovando en la aplicación de nuevos métodos pero sin olvidar, por otro
lado, los usos y sistemas tradicionales asociados a la naturaleza. Su trascendencia en estos
años fue tal que, según señala Casado (2010:17), se convertiría en «uno de los científicos
destinados a renovar en las siguientes décadas los estudios de ecología terrestre en España».
1.3. Nuevos enfoques y resurgimiento de la conservación
González Bernáldez fue el pionero de otros muchos científicos y colectivos ecologistas
quienes durante los primeros años de la democracia critican duramente la gestión de la etapa
anterior. Surge así un planteamiento defensivo del medio ambiente ante el crecimiento
acelerado, de regresión física y de deterioro ambiental de algunos espacios naturales (Viñals,
58
1999:22) como resultado de una política partidaria de las repoblaciones forestales, llevadas a
cabo a partir de estrechos criterios y escasa información ecológica, y de la desecación de
zonas húmedas en favor del aprovechamiento agrícola, en especial para el cultivo del arroz.
Precisamente son estos ecosistemas acuáticos los que, tras haber sido concebidos
tradicionalmente como espacios insalubres, despiertan en ese momento el mayor interés de
científicos diversos, entre ellos numerosos ecólogos y geógrafos (Casado, 2010: 17,29). La
oposición de estos ante la desaparición de enclaves de enorme valor como Doñana fue
determinante para generar un nuevo cambio de rumbo en la política conservacionista de este
país. Su definitiva protección como parque nacional en 1969, a la que se le siguió la
declaración de varios nuevos parques nacionales en las Islas Canarias, ya se realizó sobre la
base de motivos naturalísticos.
A partir de entonces, los valores biológicos y ecológicos empiezan a imponerse en la creación
de espacios protegidos en detrimento de los criterios utilizados hasta ese momento. Con todo,
no es hasta la aprobación en 1975 de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, que derogaba
la ley de montes de 1957, cuando se produce el verdadero punto de inflexión (Mata, 2002:22;
Simancas, 2007:81). Su finalidad principal era «la conservación de la naturaleza otorgando
regímenes de adecuada protección especial a las áreas o espacios que lo requieran por la
singularidad e interés de sus valores naturales», así como «su mejor utilización con
finalidades educativas, científicas, culturales, recreativas, turísticas o socioeconómicas». Una
de las grandes aportaciones de este texto legislativo es el establecimiento de cuatro nuevas
figuras de protección, entre ellas la de parque natural, que se crea «con el fin de facilitar los
contactos del hombre con la naturaleza». La norma fortalece el sesgo ecológico y la
transformación de las prioridades en la declaración a favor de la riqueza biológica (Mata,
2002:22), confiere un nuevo tratamiento a los ENP, y motiva la práctica duplicación de la
superficie protegida en España.
Bien es cierto que esta nueva ley no se libró de recibir críticas por parte de algunos sectores
conservacionistas debido a las muchas modificaciones que se realizaron en el documento
antes de su versión definitiva. Asimismo, tal y como explica Garayo (2001), la falta de medios
humanos y financieros condicionó la gestión de los nuevos espacios protegidos, que acabaron
por desatender las finalidades científicas, educativas y socioeconómicas que, en teoría, les
correspondían. Pero sin lugar a dudas, una de las cuestiones de mayor relevancia fue que sus
redactores no previeron el nuevo escenario que, poco después de su aprobación, se daría en
nuestro país con el cambio de régimen político y el inicio de la transición democrática.
La promulgación de la Constitución Española en el año 1978 y la posterior descentralización
administrativa impuso un modelo político-administrativo diferente y un nuevo reparto
competencial. Entre las competencias que fueron transferidas a las Comunidades Autónomas,
se incluía la responsabilidad por la gestión y protección del medio ambiente, lo que generó
unas enormes implicaciones en el marco conservacionista español y una situación de
59
extraordinaria complejidad; más aún dada la evidente falta de coordinación entre las
administraciones central y autonómica. El relevo en la política conservacionista se tradujo, en
algunos casos, en una mejora en la gestión de los ENP, mientras que en otros siguieron
constituyéndose como «idénticos patrones iconeros» (Parra, 1990:73). Además, algunas
regiones reconocían competencias exclusivas en la conservación de sus espacios naturales, y
otras, aquellas que únicamente tenían capacidad para declarar parques naturales, mostraron
un interés dispar en hacerlo. Fruto de este descontrol, se produce una «fiebre
declaracionista» (Fernández y Pradas, 2000:200) a partir de la cual las Comunidades
Autónomas emprenden la aprobación de sus primeras leyes y la creación de sus propias
áreas protegidas de manera precipitada y localista. De ahí, «algunos grandes problemas que
hoy se ciernen sobre los espacios protegidos españoles» (Mulero, 2002:60).
Por otro lado, estos mismos años coinciden con la celebración de los primeros eventos de
carácter internacional que van a marcar desde entonces la relación entre la sociedad y la
naturaleza, así como los modelos de gestión medioambiental, no solo en España sino en el
resto del mundo. La celebración del Año Europeo de la Conservación de la Naturaleza (1970),
la creación del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO (1970), la firma de convenios
internacionales como el de Ramsar (1971) o la celebración de Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo (1972) son, aunque no los únicos, los
principales acontecimientos acaecidos en estos años setenta. Este último da pie a la creación
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), considerado por
Cuadrado (2010), el primer antecedente legislativo de escala supraestatal en esta materia.
1.4. La perspectiva territorial de la conservación de la naturaleza
En este sentido, es la Estrategia Mundial para la Conservación (1980) la que constituye, según
Garayo (2001), el «punto de inflexión en la transición de un discurso naturalístico al actual
enfoque globalizador de la conservación de la naturaleza». La iniciativa, puesta en marcha
conjuntamente por la UICN, el PNUMA y la WWF, y con la colaboración de la FAO y la
UNESCO, mantiene una idea central. Esta es la de integrar la conservación de la naturaleza,
como un elemento irrenunciable, con el desarrollo económico para asegurar el bienestar
económico, social y cultural de quienes habitan los espacios de singular valor ecológico.
Desde entonces, las políticas conservacionistas se han ido orientando, con mayor o menor
acierto, hacia enfoques más globalizadores, que tienen en cuenta tanto los espacios
protegidos en sí mismos como el contexto territorial en el que se estos se encuentran
insertos.
Estos planteamientos contrastaban en ese momento con la situación normativa española en
materia conservacionista. Nuestro país estaba inmerso en una extensa etapa de transición
60
caracterizada fundamentalmente por la convivencia del modelo estatal y el descentralizado,
en lo que Mulero (2002:51) define como el «germen de un sistema inconexo», no solo en lo
conceptual sino también lo territorial. De ahí que tras catorce años en vigor del anterior texto
legislativo y en un escenario muy distinto al que marcó la etapa precedente, se promulga la
Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres,
adaptada ya al nuevo modelo autonómico. Es la primera norma que reconoce la necesidad de
integrar la planificación de los recursos naturales en un marco territorial amplio
(EUROPARC-España, 2008b:53). La llamada Constitución de la Naturaleza es una ley
netamente conservacionista que supone un vuelco radical, al menos sobre el papel, en los
modelos vigentes hasta la fecha» (Fernández y Pradas, 2000:201). Su «decidida voluntad de
extender el régimen jurídico protector de los recursos naturales más allá de los meros
espacios naturales protegidos», como señala el propio texto, sigue poniendo de manifiesto el
sentido territorial del conservacionismo español.
La aprobación de esta nueva ley y la introducción de nuevas figuras proteccionistas (parques,
reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos) generan un fuerte aumento
en el número de ENP, entre ellos tres nuevos parques nacionales, y aumenta aún más la
complejidad territorial. A ellos hay que añadir los espacios protegidos en el marco de la
legislación europea (Red Natura 2000) y las áreas naturales protegidas al amparo de los
numerosos compromisos internacionales. Por tanto, el enfoque territorial no solo debe ser
entendido desde el punto de vista de la continua declaración de nuevos espacios protegidos,
sobre todo si se tiene en cuenta que es ya una competencia autonómica, sino también de la
relación de estos con sus respectivos entornos. De acuerdo con Mata (2002:23), la
importancia de este cambio territorial es cuantitativo, pero, además, «esencialmente
funcional y estratégico». Esta necesidad de compatibilizar la conservación de la naturaleza
con el desarrollo socioeconómico territorial lleva a la nueva legislación de 1989 a crear los
planes de ordenación de recursos naturales (en adelante, PORN), una de sus principales
aportaciones. No en vano, estos son concebidos como los instrumentos básicos para la futura
planificación y gestión del medio natural, que deben integrar los ENP con el resto de políticas
sectoriales como la urbanística o la ordenación territorial, en las que se convierten en un
elemento clave (Viñals, 1999:22).
El vínculo del territorio, entendido en un sentido amplio, con el medio natural y su peso en la
legislación conservacionista se refleja, asimismo, en la propia política de ordenación
territorial en España, cuyo impulso se produce a partir de los años ochenta. Es en ese
momento cuando los estatutos de autonomía también recogen la competencia de ordenación
del territorio como exclusiva del gobierno regional, y las Comunidades Autónomas
comienzan a aprobar leyes específicas sobre la materia. A escala comunitaria, la aprobación
de la Carta Europea de Ordenación del Territorio en 1983 supone el «primer intento de
establecer una unidad de acción en el ámbito de la política territorial en Europa» (Elorrieta,
61
2009:5), ideas ratificadas años más tarde por la Estrategia Territorial Europea (en adelante,
ETE), aprobada en 1999. En ambos documentos se ratifica la importancia de la dimensión
medioambiental en la ordenación territorial europea.
La elaboración de Informe Brundtland en 1987, uno de los acontecimientos medioambientales
de mayor relevancia, y el sinfín de iniciativas internacionales celebradas desde entonces
(Cumbre de la Tierra -1992-, Convenio de Diversidad Biológica17 -1992-, Declaración del
Milenio -2000-, Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible -2002-entre otras muchas)
han servido para llamar la atención sobre el valor de la biodiversidad, así como sobre su
importancia para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, que debe integrar las
realidades medioambiental, social y económica. El proyecto de los Ecosistemas del Milenio,
puesto en marcha en los primeros años 2000 para evaluar las consecuencias que han tenido y
tienen para el bienestar humano los cambios producidos por nosotros mismos en los
ecosistemas (Casado, 2010:11), es una de la últimas grandes iniciativas de escala global que
tratan de poner en relieve la preocupación por las relaciones entre la naturaleza y la
sociedad, y una de la vías para asegurar la sostenibilidad ambiental (Riera y Ripoll,
2011:189). Un proyecto en el que, por otro lado, han desempeñado un papel fundamental los
científicos, pues la valoración de cada uno de los ecosistemas se ha basado en el conocimiento
proporcionado por más de un millar de expertos.
Este mismo discurso es recogido en la última de las legislaciones españolas en materia
conservacionista, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007, en la que el
principio rector básico, como no podría ser de otra manera, es la sostenibilidad. Con ella, se
ha llevado a cabo una revisión de la ley anterior, y se reafirma la idea de función social y
pública del patrimonio natural y la biodiversidad, y su aportación al desarrollo
socioeconómico. Asimismo, la ley de 2007 considera «dos cuestiones que son claves en las
estrategias actuales en materia de conservación de la naturaleza y ordenación territorial»
(Mulero, 2008:268). Por un lado, la conservación y preservación del paisaje que «se afirma
como uno de los principios de la presente ley» exigiéndose, incluso, su análisis dentro del
contenido mínimo de los PORN por su importancia como instrumento de coherencia y
conectividad en la Red Natura 2000. Por otro, los corredores ecológicos (cursos fluviales, vías
pecuarias, áreas de montaña u otros elementos del territorio) que actuarán de enlaces entre
los ENP para lograr la conectividad ecológica del territorio. De hecho, el establecimiento y
consolidación de redes ecológicas es uno de los objetivos principales de los PORN y han de
ser previstas por las Administraciones Públicas en la planificación ambiental.
En definitiva, se ha producido un giro hacia aproximaciones globalizadoras de una naturaleza
que es compleja, dinámica y variable, y, además, no entiende de fronteras artificiales. El
paradigma que concebía los ENP como elementos aislados del territorio ha dado a paso a
17 En adelante, CDB.
62
planteamientos integradores en los que estos son entendidos como piezas interconectadas en
forma de red y dentro un contexto mayor, por lo que deben ser planificadas como tal
(EUROPARC-España, 2008b:15; Fernández y Pradas, 1996:73; Garayo, 2001; Mata, 2002:23;
Mulero, 2004:181; Philips, 2003:6; Troitiño et al., 2005:229). Se persigue alcanzar así «un
orden espacial de mayor calidad que, al tiempo que se estructura y enriquece contando con el
sistema de espacios naturales protegidos, debe en contrapartida garantizar a una escala
territorial mayor que la de los propios espacios su viabilidad y conservación» (Mata,
2002:23). Tanto es así, que, tal y como señala EUROPARC-España (2005b:7), la salvaguarda
de la biodiversidad no es posible sin la mejora de los mecanismos de protección fuera de la
red de ENP, los cuales, a su vez, pueden contribuir a la conservación de todo un territorio.
Por tanto, es incuestionable la necesidad de alcanzar un equilibrio (dinámico) entre las
medidas conservacionistas y el desarrollo de la estructura socioeconómica, de una manera
duradera y sostenible. Y ello cobra mayor importancia, si cabe, en el ámbito territorial en el
que nos encontramos, pues la cuenca mediterránea, habitada por el hombre desde hace
milenios, es, sin duda, de las regiones más transformadas del planeta. Aquí los espacios
naturales vírgenes no existen.
63
Tabla 2. Evolución del conservacionismo en España
ETAPAS ESTÉTICA Y
MONUMENTALISTA (principios s. XX-1936)
PRODUCTIVISTA (1940-años sesenta)
ECOLÓGICA Y NATURALISTA (años setenta)
TERRITORIAL (años ochenta-actualidad)
Definición general de la etapa
Llegada de ideas conservacionistas desde EE.UU.
Primeros hitos en materia de conservación en España.
Rápido crecimiento económico, industrial y urbano del país
Recuperación de la importancia de la naturaleza.
Resurgimiento del conservacionismo español.
Enfoque globalizador del desarrollo. Sostenibilidad como principio rector.
Salvaguarda de la biodiversidad.
Aportaciones científicas y de investigación
Tradición aristocrática de Pedro Pidal vs criterio científico de
Hernández Pacheco. Forestalismo científico del Cuerpo
de Ingenieros de Montes. Divulgación de ideas respetuosas
desde entidades científicas.
Aportación de conocimiento para el mejor aprovechamiento
de recursos naturales. Gran notoriedad de algunos
científicos como Ramón Margalef en el campo de la
Ecología Marina.
Fernando González Bernáldez como pionero de científicos y
colectivos ecologistas. Nueva concepción y mayor interés hacia determinados
ecosistemas (humedales) por su riqueza biológica.
Mayor preocupación por las relaciones sociedad-naturaleza.
Gran multidisciplinariedad en trabajos e investigaciones.
Notables aportaciones desde la Ordenación del Territorio.
Concepción de los ENP
Peso de la visión estético-paisajística sobre la
representatividad de la biodiversidad española.
Sesgo geológico.
Vertiente económica, utilitarista y desarrollista de los ENP. Reclamo para el desarrollo
turístico.
Nuevo tratamiento de los ENP. Creciente imposición de valores
biológicos y ecológicos en la protección de los espacios
naturales.
Sentido territorial de la conservación de la naturaleza.
Integración de los ENP en el desarrollo socioeconómico.
Naturaleza compleja, dinámica y variable.
Política conservacionista
Primeras iniciativas legislativas y administrativas.
Políticas aisladas. Ley General de Parques
Nacionales (1916).
Prácticamente inexistente. Administración forestal de orientación productivista
(repoblaciones), peso de la actividad cinegética y pesquera, y desecación de humedales para
la agricultura. Mínimo soporte jurídico. Ley de Montes (1957).
Ley de Espacios Naturales Protegidos (1975) como punto de
inflexión. Traspaso a las CC.AA. de
competencias en materia de medio ambiente y territorio.
Primeras legislaciones autonómicas.
Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna
Silvestres (1989) como norma netamente conservacionista, y
adaptada al modelo descentralizado. Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (2007). Legislación autonómica y comunitaria.
Superficie protegida
Todavía muy reducida. Predominio de la figura de Parque
Nacional
Se mantiene en valores mínimos.
Pérdida de espacios de gran valor.
Fiebre declaracionista y sustancial incremento de la
superficie protegida. Gran dispersión de figuras
conservacionistas.
Suelo protegido por ENP (13%), Red Natura 2000 (27%) y distintas figuras
internacionales Predominio de la figura de parque
natural
ENP en el territorio
Espacios protegidos como elementos aislados en el territorio. Redes prácticamente inexistentes.
Creación y desarrollo de las primeras redes.
ENP como piezas interconectadas en forma de red (regional, nacional e
internacional). Importancia de los corredores ecológicos para la conectividad
ecológica. Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Tolón y Lastra, 2008:7.
64
2. El predominio de las ciencias naturales en la investigación sobre materia
conservacionista
Se puede decir que la producción científica en materia conservacionista es bastante
abundante, sin embargo, hay que matizar que existe una primacía de las investigaciones de
carácter biológico frente a las realizadas desde las ciencias sociales, cuyos trabajos son
generalmente minoritarios. Así se constata, por un lado, en las convocatorias más recientes
de los programas de investigación vinculados al Plan Nacional de I+D+i (2008-2011) del
Ministerio de Ciencia e Innovación,18 donde se observa un mayor número de proyectos y
trabajos realizados desde las Ciencias Naturales frente a los llevados a cabo por las Ciencias
Sociales y las Humanidades.
Si bien es cierto que son muy pocos los trabajos centrados exclusiva o parcialmente en
espacios protegidos, cabe destacar que muchos de ellos sí tratan cuestiones que se relacionan
directamente con el conservacionismo desde una gran diversidad de perspectivas. En este
sentido, del lado de las ciencias naturales se analiza el impacto del cambio climático en los
ecosistemas y servicios ambientales, así como las alteraciones producidas por la actividad
humana, la conservación de la biodiversidad en su conjunto (organismos, comunidades
vegetales, actividad biológica, etc.), particularmente de aquellas especies endémicas, relictas
o en peligro de extinción, y la gestión sostenible de ecosistemas donde intervienen aspectos
como la fragmentación de hábitats, la fragilidad ambiental, la diversidad genética o la
restauración del paisaje. Las ciencias sociales, por su parte, se aproximan a la conservación de
la naturaleza con un enfoque más amplio y territorial, a partir del cual se analizan los cambios
en el paisaje, se planifican modelos de desarrollo territorial y urbano más sostenibles, o se
plantean mejores aprovechamientos de los recursos naturales en pro del desarrollo
socioeconómico, donde la actividad turística y sus estrechas vinculaciones con el uso público
tiene una importante cabida.
Por otro lado, dicha prevalencia también se manifiesta en el conjunto de tesis doctorales
realizadas a lo largo de los últimos años y que han tratado temas relacionados con la
conservación de la naturaleza desde distintas disciplinas de estudio. De esta manera, y según
se puede comprobar en la siguiente tabla, el volumen de trabajos vinculados a las ciencias
naturales, especialmente a la Ecología y a la Biología, es notablemente más elevado a los
realizados desde las materias de carácter social como son la Geografía, la Economía, el
Derecho o la Sociología.
18 Subprogramas de Proyectos de investigación fundamental no orientada. Disponible en www.micinn.es [consulta: 18/10/2011].
65
Tabla 319: Tesis doctorales realizadas sobre conservación de la naturaleza según disciplinas de
estudio (2000-2012)
DISCIPLINA
DE ESTUDIO
NÚMERO DE
TESIS DOCTORALES %
Ciencias
sociales
Geografía 25
66 37,5%
Sociología 7
Economía 14
Derecho 10
Otras disciplinas 10
Ciencias
naturales
Ecología 23
110 62,5%
Biología 36
Ciencias Ambientales 7
Geología 4
Otras disciplinas 40
Total tesis doctorales 176 100%
Fuente: Base de datos de tesis doctorales (TESEO). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (www.educacion.gob.es/teseo/).
Todo ello deriva en una importante laguna de conocimiento, máxime si se tiene en
consideración la función social que deben desempeñar los ENP (Múgica, Gómez-Limón y de
Lucio, 2002:9), y la necesaria proximidad de los científicos no solo al conjunto de la sociedad
sino también a los políticos y gestores (Terradas, 2002:37). No en vano este es uno de los
retos más importante en la conservación de la naturaleza, el de la investigación para el
espacio protegido. Desde esta perspectiva, es imprescindible que la gestión de estos espacios
se alimente de la información generada por los investigadores y aproveche el potencial del
conocimiento aplicable. Tanto es así que «el peor enemigo de la conservación es,
precisamente, el desconocimiento» (Zamora, 2001:64).
Tal y como manifiesta EUROPARC-España (2005c:33-34), el uso público de los ENP es uno de
los elementos propios del conservacionismo donde se hace más necesaria la investigación ya
que con ella «se persigue aumentar los conocimientos y mejorar el análisis sobre los
fenómenos relacionados con el uso público y su gestión, con el fin de que la toma de
decisiones se realice con criterios técnicos basados en datos rigurosos, actualizados,
relevantes y completos». Este y otros fenómenos como las afecciones socioeconómicas a la
población local, la influencia en el sector turístico, el cumplimiento del objetivo educativo
hacia los visitantes, el papel del uso público como generador de una opinión pública de apoyo
a la gestión de la conservación o los impactos ambientales generados por las actividades
cuentan generalmente con una menor atención por parte del colectivo científico, por lo que
tradicionalmente han sido menos tratados. No obstante, se observa que los científicos
19 Criterios de búsqueda: en búsqueda avanzada con alguna de las palabras: natural, protegido, protegida, parque, reserva. Curso académico desde 1999/2000 hasta 2012/2013.
66
vinculados a las ciencias sociales se interesan cada vez más por algunos de estos temas y, de
ahí, que se esté produciendo un aumento de los trabajos de investigación sobre ellos, al
menos en cuanto a tesis doctorales se refiere.
3. Diversidad de enfoques y perspectivas en la investigación sobre turismo y
conservación de la naturaleza
De acuerdo con Mata (2002:25), los ENP no solo son ámbitos de actividad biológica sino
también de promoción económica, y, por tanto, lugares para el ocio y para el desarrollo de
actividades turístico-recreativas. Estos espacios se han convertido en focos de atracción
turística y principales destinos para la práctica de actividades vinculadas a tipologías como el
turismo de naturaleza, el ecoturismo o el turismo activo. Este aprovechamiento de los
espacios protegidos es capaz de generar una gran diversidad de manifestaciones
(medioambientales, territoriales, sociales, económicas, culturales, etc.) que los convierten en
objeto de estudio por parte de diferentes disciplinas científicas; no solo de las ciencias de la
naturaleza sino también de aquellas de corte más social, las cuales abordan, cada una desde
su propia perspectiva, tan complejo y diverso fenómeno (Santana, 1997:16; Vera et al.,
2011:39). De hecho, el estudio de las distintas relaciones que se dan entre turismo y ENP
constituye hoy día un de tema de investigación de creciente importancia de muchas de estas
disciplinas.
Sin embargo, se hace difícil trazar una línea de separación entre los variados trabajos que se
van realizando que suelen presentar una enorme heterogeneidad. En muchos casos, la
diferencia puede radicar más en el enfoque, en la perspectiva desde la que se aborda dicho
objeto, que en los propios contenidos tratados (García y de la Calle, 2004:264). En una
aproximación general, se estudian las relaciones entre medio ambiente y sociedad, las cuales
han experimentado cambios sustanciales en las últimas décadas, y que, para el caso concreto
de los espacios protegidos, ámbitos donde son más que evidentes dichas relaciones, tienen su
expresión de muy diversa manera.
Así, las disciplinas de tipo sociológico atienden al reclamo que las sociedades industrializadas
y urbanizadas hacen la naturaleza como espacios de ocio en relación a esa «ideología de la
clorofila» apuntada hace décadas por Gaviria (1971:117). Es el caso de la Sociología, que se
centra en cuestiones como la participación de las comunidades locales en la gestión
(compartida) de estos espacios, sobre todo en lo referente a la conservación y el uso público,
la valoración que de ellos hacen turistas y visitantes o el comportamiento de la demanda en
prácticas vinculadas con el ecoturismo o turismo de la naturaleza, donde la educación
ambiental desempeña un papel fundamental. La Psicología Ambiental, de acuerdo con
Corraliza, García y Valero (2002:129), plantean los ENP como grandes escenarios sociales
67
donde confluyen actores, usos, acciones y actitudes diversas por lo que pueden producirse
problemas derivados como la aparición de disfunciones y conflictos sociales. De estos últimos
también se encarga la Antropología, disciplina estrechamente vinculadas a las anteriores, que
de igual forma aborda las diferentes relaciones que se dan entre turismo y conservación, y, de
ahí, entre turista y anfitrión (Santana, 1997:81-83).
La configuración del actual sistema de protección de la naturaleza y el patrimonio natural a
distintas escalas territoriales es otra de las grandes líneas de investigación, de la que se
encargan algunas ramas del Derecho como el Administrativo o el Ambiental. En breve
síntesis, estas se dedican a observar la responsabilidad ambiental asumida por cada una de
las correspondientes administraciones, a exponer el régimen jurídico de la legislación
española sobre los distintos ENP, de rango estatal y autonómico, y su tutela, y a analizar la
normativa y documentación comunitaria, así como de los distintos compromisos
internacionales suscritos por España. Por otro lado, se concede especial interés a los
instrumentos específicos que existen para la correcta planificación y gestión de los espacios
protegidos, más aún si se tiene en cuenta la prioridad de la protección ambiental ante
cualquier otra actuación de tipo urbanístico o sectorial, incluida la turística. Este último
aspecto es de vital importancia en un ámbito territorial como el que aquí es objeto de estudio
donde los ENP ofrecen un enorme potencial de aprovechamiento turístico-recreativo.
Por tanto, los ENP también son interpretados como contenedores de múltiples y diversas
actividades y, de ahí que se puedan convertir en impulsores socioeconómicos de su área de
influencia, muy especialmente en ámbitos rurales (Alba, 1999).20 Desde esa perspectiva, el
estudio del turismo se ha de integrar en el análisis económico, como una rama importante de
la política económica general. Es por ello, advierte Pulido (2007:172), que sea preciso
formular una política sectorial turística sostenible que ha de actuar en una parcela concreta
de la esfera productiva de una economía, cual es el turismo, y en concreto el de naturaleza,
que está experimentando un fuerte crecimiento en estos últimos años. La distinción entre los
diferentes valores asociados a los bienes y servicios ambientales de los espacios protegidos
(Riera y Ripoll, 2011:197), en particular la económica, la participación de entidades
empresariales en los modelos y estrategias de gestión o la valoración de esos bienes y
servicios ambientales proporcionados por el medio natural son cuestiones también asumidas
por disciplinas vinculadas a la Economía.
De acuerdo con González Bernáldez (1992:157) es evidente la necesidad de ordenar
racionalmente los asentamientos y actividades turísticas de forma que, «mediante el
conocimiento de las respuestas de los sistemas ecológicos implicados, se maximicen las
ventajas y se minimicen las consecuencias negativas». En este sentido, el desarrollo turístico
de los espacios protegidos como objeto de estudio también requiere de otro tipo de
20 Citado en Muñoz Flores (2006:4).
68
investigaciones de corte más naturalista como las proporcionadas por la Ecología o las
Ciencias Ambientales. Disciplinas que, a cuestiones como el funcionamiento y caracterización
de ecosistemas, distribución de especies o gestión de hábitats incorporan otras de especial
relevancia. En efecto, estas asumen igualmente la complejidad de los factores
socioeconómicos y ecológicos que confluyen en el territorio protegido y muestran un gran
interés por la interacción entre la investigación y la gestión del los ENP (Múgica, Gómez-
Limón y de Lucio, 2002:7). Por ello, consideran la necesidad de llevar a cabo una correcta
gestión del patrimonio natural y los ENP en pro de un desarrollo turístico sostenible, se
preocupan por la evaluación del uso público en los espacios protegidos o insisten en el papel
determinante que desempeña la educación ambiental en dicho aprovechamiento.
En este último aspecto, conviene subrayar la labor realizada por la Fundación
Interuniversitaria Fernando González Bernáldez compuesta por los departamentos de
Ecología de tres universidades madrileñas (Complutense, Autónoma y de Alcalá), y un grupo
de profesores vinculados a la figura de Fernando González Bernáldez. El fin de la Fundación
es el de: «recoger, difundir y desarrollar el legado del profesor (…) en su triple compromiso
con la investigación ecológica, la educación ambiental y la conservación de la naturaleza,
desde el rigor del conocimiento científico que le fue característico». Su actividad se desarrolla
en el ámbito del conocimiento y la investigación interdisciplinaria desde las ciencias biofísica
y social aplicado a la conservación de la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales de
los sistemas naturales en general y los ENP en especial. La investigación es, por tanto, una de
las principales líneas de trabajo.21
En definitiva, y tal y como señalaba el propio González Bernáldez (1992:149), la conservación
de la naturaleza no solo debe ser objeto de las ciencias de la naturaleza, sino que exige una
integración con las de carácter social en aspectos sobre los que sabe muy poco. La síntesis de
todos esos conocimientos dispares es la que permite un diseño adecuado del sistema verde,
complemento imprescindible del tejido urbano-industrial y sobre todo de los asentamientos
turísticos. De esta manera, se configura un nuevo escenario que ha permitido extender el
campo de acción de los científicos procedentes tanto de las ciencias naturales como de las
sociales, que son cada vez más eclécticas (Vera et al., 2011:53), y que han hecho de la
multidisciplinariedad un requisito casi obligado en cualquier investigación sobre la materia.
3.1. El análisis territorial. Aproximaciones desde la Geografía
En este contexto, la Geografía ocupa una excelente situación a medio camino entre unas
ciencias y otras (López Bermúdez, 2002:142; Maurín, 2008:168; Sánchez Escolano,
2010:681). Así, en palabras de Ortega (2000:551), «…la normal formación del geógrafo en
21 Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez (http://www.fungobe.org).
69
disciplinas naturales le proporciona una capacidad de entender, de analizar y de expresar los
procesos naturales. Es una ventaja que el geógrafo tiene respecto de otras disciplinas sociales
(…). Una formación naturalista en el marco de una disciplina social». No en vano, a finales del
siglo XIX, los geógrafos físicos ya se movían en un horizonte compartido con los naturalistas
(Gómez y Ortega, 1992:14) y su sensibilidad por cuestiones medioambientales, y también
conservacionistas, no estaba muy lejos de los principios y criterios que inspiraron las
primeras declaraciones de espacios protegidos en nuestro país (Mata, 2002:23; Solé y Bretón,
1986:21). El propio Eduardo Hernández-Pacheco, uno de los grandes impulsores de la
conservación de la naturaleza en España en el primer tercio del siglo XX, alcanzó entre otros
cargos académicos el de Catedrático de Geografía Física de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Madrid.
No obstante, el desarrollo conceptual, metodológico e institucional de algunas ciencias en la
etapa más reciente de la Modernidad ha impulsado el interés y dedicación por la naturaleza
en otros enfoques más concretos (geológico, botánico o zoológico) que hicieron evolucionar
rápidamente los conocimientos y situaron a la Geografía en un plano secundario, casi
exclusivamente escolar (Zoido, 2000)22. Además, la irrupción de nuevas materias como las
Ciencias Ambientales o la Conservación de la Naturaleza como disciplinas de pleno derecho
en los años setenta y ochenta, al tiempo que se evidenciaba una división cada vez mayor de la
Geografías en las ramas física y humana, contribuyeron a desplazar aún más a la disciplina de
determinadas áreas temáticas que pertenecían al territorio geográfico (Unwin, 1992:263).
Con todo y pese a ello, la creciente intensidad de las relaciones entre el hombre y la
naturaleza que le rodea vuelve a demandar esa visión integradora y generalista ejercida
tradicionalmente por esta materia. No cabe duda que el medio (natural, físico, geográfico…),
como resultado de dichas interacciones a lo largo de la historia, constituye el objeto de
estudio por excelencia de la Geografía. De ahí que los geógrafos siempre se hayan interesado
por la identificación, caracterización e interpretación de territorios singulares, en los que
dicha relación ha configurado particulares organizaciones espaciales, como es el caso de las
áreas naturales protegidas. Para Maurín (2005) la propia denominación de «espacio natural
protegido» es un claro ejemplo de ello pues se trata de un concepto en el que «aparece
explícitamente la “naturaleza” e implícitamente la “sociedad”, que es el sujeto “protector”.
Naturaleza y sociedad, pues, relacionándose mutuamente en el “espacio”; esa es la esencia de
los ENP y la esencia del planteamiento geográfico».
Cabe recordar que desde los años ochenta el conservacionismo español comienza a apostar
por un enfoque integrador en la búsqueda de la conciliación entre la conservación de la
naturaleza y la realidad socioeconómica de los territorios circundantes a los espacios
protegidos. La Ordenación del Territorio irrumpe así con fuerza no solo como una disciplina
22 En el texto de presentación de VALLE BUENESTADO, B. (Coord.) (2000): Geografía y espacios protegidos. AGE y FENPA, 406 págs.
70
científica, sino también como una técnica administrativa y como una política global (tal y
como se define en la Carta Europea de Ordenación del Territorio –CEOT- firmada en 1983).
Por tanto, de acuerdo con las palabras de Zabía (2007:22), se convierte en un «instrumento
privilegiado» para procurar [dicha] armonización». Si bien es cierto que la ordenación
territorial no es una rama exclusiva de la Geografía (Mata 2002:15; Sánchez Escolano,
2010:681), por ser aquella una materia transversal y multidisciplinar, sí existe un interés
común tanto en trabajos de orientación investigadora como en los de carácter más aplicado.
En efecto, según Simancas (2007:425), las áreas naturales protegidas se han convertido en
una de las partes constituyentes y básicas de la ordenación territorial.
Y es que, tal y como coinciden en señalar Maurín (2008) y Vera et al. (2011), la Geografía
proporciona unos principios básicos que permiten comprender el territorio. Estos son:
La escala territorial, como «instrumento genuinamente geográfico» (Maurín,
2008:182), a partir de la cual se establecen los distintos niveles de análisis
(internacional, nacional, regional, local…).
La dimensión espacial o territorial, como resultado de la confluencia de múltiples
elementos.
La síntesis, que permite la comprensión de una realidad cada vez más compleja donde
se producen problemas de coexistencia, compatibilidad o sinergia entre la
conservación y las actividades humanas (Maurín, 2008:168).
En otras palabras, «la Geografía aporta a su delimitación científica unas posibilidades únicas,
basadas en la síntesis geográfica (comprendida como enfoque multidisciplinar sobre el
territorio), las escalas espaciales, y, específicamente, en la diversidad ambiental y territorial
de los espacios» (Vera et al., 2011:56).
En esta misma línea de las aproximaciones de la Geografía a la conservación de la naturaleza
cabe subrayar igualmente el interés por los estudios del paisaje impulsados por Hernández-
Pacheco, pionero no solo desde un punto de vista ecológico sino también en el marco del
pensamiento geográfico español de la época (Ortega, 1992).23 A él le seguirían ecólogos de
primer orden como el propio Fernando González Bernáldez, y, hacia los años ochenta,
importantes geógrafos como Eduardo Martínez de Pisón, Josefina Gómez Mendoza o Rafael
Mata Olmo, máximos representantes de la tradición paisajística de la Geografía, todos ellos
vinculados a la Universidad Autónoma de Madrid. Estos se centran desde entonces en la
revisión de los primeros años del conservacionismo, cuando la estética y monumentalidad
regían la declaración de nuevos espacios protegidos con un claro sesgo geológico, así como en
el estudio de las áreas rurales, y en el grado en que estas y sus paisajes han sido
23 Citado en Casado (2000).
71
transformados. Para Mata (2002:24) la modernización de la agricultura o la urbanización del
medio rural constituyen algunos de los argumentos centrales de los trabajos de investigación,
además de un tema de incipiente interés como es el aprovechamiento del medio natural como
espacio para el ocio y disfrute.
En efecto, en esos años ochenta también surge una especial atención a la capacidad del
turismo como instrumento de desarrollo emergente en las áreas rurales, naturales y de
montaña, en un momento en el que las preferencias de la demanda se orientan cada vez más a
la valoración de lo «natural» (Anton et al., 1996:172). Con todo, es a partir de la década de los
noventa cuando se produce un verdadero impulso de la investigación geográfica en materia
turística (Anton et al., 1996:176; García y de la Calle, 2004:257), coincidiendo con un
momento de creciente interés por potenciar la base científica de esta actividad en España,
cada vez más madura (Bote, 1998:36). Así, la explotación de los recursos naturales se
convierte en una destacada línea de trabajo, y el aprovechamiento de los ENP como lugares
de desarrollo turístico-recreativo en un tema de estudio prioritario (Marchena, 1991).24 A su
gran potencial, cabe añadir, además, la emergente necesidad de cualificar y diferenciar la
oferta turística vinculada a otras modalidades tan consolidadas como el turismo litoral,
«fórmula casi hegemónica en España hasta fechas recientes», a través de la puesta en valor de
recursos naturales y patrimoniales insuficientemente aprovechados hasta ese momento
(Vera et al., 2011:63-64).
Todo ello tiene una consecuencia inmediata que es el aumento de la producción bibliográfica
desde la Geografía vinculada a estas materias (García y de la Calle, 2004:263). Las
investigaciones se centran en la gestión turística de los espacios protegidos, con el fin de
resolver la compleja relación entre desarrollo y conservación, el uso público (y turístico) de
estos espacios, la progresiva importancia de los mismos para la puesta en marcha de un
turismo sostenible, el perfil de los visitantes o los impactos generados por las actividades
turístico-recreativas. Además, la profundidad y el nivel alcanzado por muchos investigadores
en temas relacionados con conflictos urbanísticos, la eficiencia del modelo turístico o el
desarrollo territorial (Sánchez Escolano, 2010:680) aportan conocimientos que subyacen en
todas estas cuestiones.
El interés de los geógrafos hacia estos temas se constata en el número de comunicaciones
presentadas a los Congresos de la Asociación de Geógrafos Españoles (en adelante, AGE), así
como a los coloquios del Grupo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación durante la última
década, donde los ENP, en su mayoría parques naturales, son objeto de estudio. Así también
en las aportaciones de estos en el IX Congreso de la Asociación Española de Expertos
Científicos en Turismo (AECIT), celebrado en 2004 y que llevó por título El uso turístico de los
espacios naturales, y en la publicación en 2006 de un número monográfico de la revista
24 Citado en Anton et al. (1996:173).
72
Estudios Turísticos25 dedicado exclusivamente al turismo de naturaleza. De ahí que, como se
puede comprobar en las siguientes tablas, sean muchas las investigaciones publicadas en las
principales revistas de investigación nacionales tanto en materia geográfica como turística.
Tabla 4. Número de artículos sobre conservación de la naturaleza y espacios naturales protegidos publicados en las principales revistas españolas de Geografía (desde el año 2000)
Boletín de la AGE
Ciudad y Territorio
Cuadernos Geográficos
Documents d'Análisi Geogràfica
Ería Estudios
Geográficos
11 2 7 3 4 1
Elaboración propia (actualizado en abril de 2013).
Tabla 5. Número de artículos sobre conservación de la naturaleza y espacios naturales protegidos publicados en las principales revistas españolas de Turismo (desde el año 2000)
Annals of Tourism Research en español
Cuadernos de Turismo
Estudios Turísticos
Papers de Turisme
Revista de Análisis Turístico
8 20 18 2 2
Elaboración propia (actualizado en abril de 2013).
En este contexto, cabe subrayar el trabajo de algunos investigadores centrados en la
conservación de la naturaleza y los ENP, y que han ampliado la producción científica en estas
líneas de investigación. Geógrafos como Alfonso Mulero Mendigorri revisado la situación de
dichos espacios en España y Andalucía, y han elaborado trabajos vinculados con la legislación
medioambiental, la gestión de ENP o la política de parques, tanto en ámbitos rurales como en
el litoral. Manuel Maurín Álvarez, por su parte, también ha estudiado la red de ENP en, este
caso, de Asturias, así como de España en un Atlas temático. Además, como se ha visto
anteriormente, ha dedicado parte de su investigación a analizar con una perspectiva
geográfica el papel de estos espacios como lugar de encuentro entre la sociedad y naturaleza.
También a escala regional, aplicado al caso canario, ha trabajado Moisés Simancas Cruz quien,
tanto en su tesis doctoral como en diversos trabajos de investigación, ha estudiado la política
de protección ambiental como un mecanismo e instrumento de ordenación del territorio
donde las áreas protegidas se han convertido en piezas estables que inciden sobre los modos
de organización territorial. Asimismo, ha tratado, desde un punto de vista metodológico, el
uso turístico de las áreas protegidas de las Islas Canarias.
A todos ellos cabe añadir otros geógrafos de gran importancia cuyas aportaciones en el
campo de la conservación de la naturaleza se dirigen directamente al desarrollo turístico-
recreativo de los ENP, tanto en sus tesis doctorales como en trabajos posteriores derivados
de la misma. En este sentido, destacan los trabajos llevados a cabo en los últimos años por
María José Viñals, cuya trayectoria es amplia y extensa en el campo del turismo en espacios
25 Publicación del Instituto de Estudios Turísticos (IET), organismo público dependiente de Turespaña, que tiene como funciones la investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos al turismo (www.iet.tourspain.es).
73
naturales y también rurales y en la valoración turística del patrimonio natural. En ese sentido,
cabe subrayar su labor como editora de varios libros titulados Turismo en espacios naturales y
rurales (I, II y III). Viñals realizó su tesis doctoral sobre la Evolución geomorfológica de la
Marjal de Oliva-Pego (1991) y desde entonces presta especial atención a unos ecosistemas tan
frágiles como las zonas húmedas en el litoral, lo que le ha llevado a dirigir el Centro Español
de Humedales (CEHUM).26
Por su parte, Macià Blázquez Salom, elaboró su tesis sobre Els usos recreatius i turístics dels
espais naturals protegits. L’abast del lleure al medi natural de Mallorca (1997) con la que
determina el alcance de los usos turístico-recreativos en el litoral e interior de la isla de
Mallorca, evalúa los impactos ambientales y los conflictos de uso, y define propuestas de
planificación y gestión. Cabe precisar, no obstante, que en los últimos años ha enfocado su
trabajo a cuestiones más vinculadas con la sostenibilidad del desarrollo del modelo turístico,
y la transformación territorial desde una perspectiva mucho más amplia
Y más recientemente, es preciso destacar la labor de Juan Carlos Muñoz Flores, Máster en
Espacios Naturales Protegidos, quien aborda en su tesis doctoral (Turismo y sostenibilidad en
espacios naturales protegidos: la Carta Europea del Turismo Sostenible en la Zona Volcánica de
la Garrotxa y el Plan de Desarrollo Sostenible en Cabo de Gata -2007-) la relación directa entre
los ENP, el turismo y el desarrollo sostenible desde la óptica de la planificación de las
prácticas turísticas.
La tendencia parece indicar que se producirá un incremento de la investigación sobre todas
estas cuestiones, a las que se añade, además, el reto de incorporar la innovación en los
estudios en materia turística (Vera et al., 2011:67). Una innovación que, para el caso concreto
que interesa, se puede aplicar a ámbitos tan diversos como el desarrollo de nuevos productos
y destinos, como podrían ser los ENP, o la interpretación turística del patrimonio natural.
López Bermúdez (2002:136) considera que «…en los inicios del siglo XXI, uno de los mayores
desafíos para la Geografía, como ciencia ambiental y socialmente útil, es investigar, conocer,
explicar y comunicar la funcionalidad y valores de la naturaleza, la relación de los humanos
con ella y contribuir a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales». Para ello,
tendrá que superar la excesiva diversificación temática y cierta indefinición temática en lo
que López Palomeque (2010:174) ha llamado «crisis de crecimiento» para referirse a esta
proliferación de investigadores, enfoques, instrumentos y ámbitos de estudio aparecidos en
estos últimos años en los que la disciplina geográfica ha experimentado una enorme
expansión.
Y todo ello, según señalan Fernández, García e Ivars (2010:7-12), en el contexto de una crisis
de mucha mayor envergadura que, unida a la creciente dinámica globalizadora, nos afecta en
26 Impulsada por la Fundación Biodiversidad en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento de Gandía.
74
la actualidad en múltiples dimensiones (financiera, institucional, ambiental, cultural…). En
este sentido, y como se tendrá oportunidad de comprobar a lo largo de la presente tesis, es
indudable que disciplinas como la Geografía han demostrado su capacidad de predecir, y
advertir a la sociedad de los riesgos que representaba para nuestros espacios turísticos la
orientación hacia la construcción y el sector inmobiliario. Pese a la evidencia, el diagnóstico
realizado por parte de numerosos miembros de nuestra comunidad científica no ha podido
evitar la llegada de una crisis que ha sumergido al conjunto de la economía y la sociedad
española en una negativa situación, incluso de mayor profundidad e intensidad que el
conjunto de países de nuestro entorno, y cuyas consecuencias en el medio ambiente en
general y en los ENP en particular están a la orden del día.
4. Una revisión de las tesis doctorales sobre turismo y conservación de la
naturaleza en España
Esta gran disparidad de enfoques se observa claramente en el elevado número de tesis
doctorales realizadas a lo largo de los últimos años y que tratan, desde una amplia
perspectiva, la relación entre el desarrollo turístico-recreativo, el uso público y la
conservación de la naturaleza, especialmente en lo que a espacios protegidos se refiere. Tras
una revisión de todas ellas en la base de datos Teseo,27 se puede establecer una clasificación
según su distinta aproximación a estos temas.
En primer lugar se ha considerado destacar aquellos trabajos que comparten la perspectiva
principal de la presente tesis y que no es otra que el uso turístico-recreativo de aquellos
espacios naturales que cuentan con algún tipo de protección bajo las distintas figuras que
existen a escala regional, comunitaria o internacional; y siempre con una visión integradora
con los territorios que circundan a estos espacios.
De esta manera, se pueden mencionar las siguientes tesis elaboradas en el marco de las
disciplinas sociológicas:
El turismo de naturaleza en Andalucía: coyuntura para un turismo de calidad ecológica,
bajo impacto ambiental e impulsor del desarrollo económico (2003) de Inmaculada
Cristina Puertas Cañaveral. Si bien este trabajo tiene un planteamiento más amplio en
cuanto a la temática, sí se centra posteriormente en las reservas de la biosfera como
objeto de estudio.
27 De igual forma que la revisiones anteriores, se han considerado las tesis doctorales leídas en el periodo de los cursos académicos 1999/2000 – 2012/2013 (actualizado en abril de 2013).
75
Turismo, pesca y gestión de recursos en la reserva marina Punta de la Restinga-Mar de
las Calmas (El Hierro, Islas Canarias) y el área natural protegida de las Islas Medas
(L'Estartit, Girona) (2008) elaborada por Raquel de la Cruz Mondino.
Turismo y áreas protegidas. El caso de los parques rurales de Teno (Tenerife) y
Betancuria (Fuerteventura) (2011) realizada por Alberto Jonay Rodríguez Darias.
Estos dos últimos trabajos tienen en común, asimismo, que pertenecen al departamento de
Prehistoria, Antropología e Historia Antigua de la Universidad de la Laguna y que han sido
dirigidas por Agustín Santana Talavera. No en vano, este es uno de los máximos exponentes
en el campo de la Antropología del Turismo y que una dedica mayor atención al estudio del
aprovechamiento del medio ambiente y de los espacios protegidos en el marco del turismo
litoral, especialmente en las Islas Canarias.
Desde la Economía conviene destacar:
Criterios para una política turística sostenible en los parques naturales de Andalucía
(2005) elaborada por Juan Ignacio Pulido Rodríguez.
Turismo, uso público y gestión sostenible de espacios naturales protegidos. El caso del
parque natural Sierra de Grazalema (2009) de Carlos Bel Ortega. Esta tesis ha sido
dirigida, precisamente, por el autor de la tesis anterior y que, sin duda, es uno de los
principales investigadores que se dedica a las relaciones entre turismo y ENP con un
enfoque económico y sectorial.
El reto del turismo en los espacios naturales protegidos: la integración entre
conservación, calidad y satisfacción (2012) de María del Socorro Aparicio Sánchez.
En este mismo punto primero, cabe señalar ahora las tesis realizadas en los últimos años
desde las Ciencias Naturales, y más concretamente por la Ecología.
Gestión del patrimonio natural con fines turísticos en el Valle del Viñales, sitio declarado
Patrimonio de la Humanidad (2007) realizada por Lorenzo López Blanco.
Bases teórico-metodológicas para la ordenación territorial de reservas de biosfera de un
turismo sostenible. Estudio de caso: Península de Guanahacabibes, República de Cuba
(2001) de José Alberto Iaula Botet.
Por último, los planteamientos territoriales propios de disciplinas como la Geografía son muy
claros en los siguientes trabajos:
76
Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos: la Carta Europea de Turismo
Sostenible en la Zona Volcánica de la Garrotxa y el Plan de Desarrollo Socioeconómico en
Cabo de Gata-Níjar (2007) de Juan Carlos Muñoz Flores.
El turismo en los espacios naturales protegidos. Análisis de los objetos de consumo
turístico y el comportamiento de los turistas en los parques naturales de Le Liguria
(2006) elaborada por Stefania Mangano.
Itinerarios turísticos en áreas protegidas. Problemática y metodología para su
elaboración (2004) realizadas por María del Pino Rodríguez Socorro.
Uso público en parques naturales. Análisis comparado de Andalucía y de Castilla y León
(2006) de Sara Hidalgo Morán.
Las actividades recreativo-deportivas y el uso turístico del medio rural (2003) de Ana M.
Luque Gil.
Planificación y gestión de las actividades turísticas y recreativas en la Red Natura 2000
de Navarra (2005) realizada por Ignacio Sariego López.
La gestión de las áreas de uso público en los espacios naturales protegidos de
Extremadura: el ejemplo del parque nacional de Monfragüe (2011) de Virginia Alberdi
Nieves.
En segundo lugar, se mencionan aquellos trabajos que si bien analizan la relación entre el uso
turístico-recreativo, estrechamente vinculado al uso público, y las áreas naturales protegidas,
se centran en otros aspectos de la problemática y, por tanto, persiguen unos objetivos
diferentes a los planteados por esta tesis.
Valoración económica del Paraje Natural del Desert de les Palmes a través del análisis
de las preferencias relevadas y declaradas (2001) de Aurelia Bengoechea Morancho.
La tutela de los espacios naturales protegidos en relación con el turismo en el derecho
administrativo (2002) realizada por María Luisa Roca Fernández-Castanys.
Análisis de los impactos económicos, sociales y medioambientales del aprovechamiento
turístico sostenible en los espacios naturales protegidos (2002) realizada por Mª Paz
Ruíz Sancho.
Demanda de espacios naturales para el ocio: modelos de capacidad de acogida
perceptual, aplicación a los parques nacionales de Timanfaya y Ordesa y Monte Perdido
(2005) de Jesús Peran López.
77
Desarrollo de un modelo para la determinación de la capacidad de carga recreativa y su
aplicación a espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana (2007)
realizada por Maryland Morant González.
Evaluación y financiación del uso público en espacios naturales protegidos. El caso de la
red española de parques nacionales (2008) realizada por María Muñoz Santos.
Aprovechamiento del uso público mediante la aplicación de sistemas de información
geográfica y técnicas de decisión multicriterio-multiobjetivo (2008) de Mariano Crespo
Blázquez.
La educación del ocio en los parques naturales protegidos: una propuesta de modelo y de
herramienta de evaluación (2010) de Miren Arantzazu Arruti Gómez.
El grado de importancia del marketing relacional en el espacio de alojamiento para el
turismo de naturaleza. el caso de Portugal (2010) elaborada por Mário João Paulo de
Jesus Carvalho.
Anthropic impact in Mediterranean marine protected areas (2010) elaborada por
Beatriz Luna Pérez.
Valoración económica del patrimonio natural de la Provincia de Córdoba (2011)
elaborada por Amalia Hidalgo Fernández.
Evaluación integral de la capacidad de carga turística en los espacios naturales
protegidos: el caso de la Reserva de la Biosfera de El Cielo (Tamaulipas, México) (2011)
de Alejandra Mendiola Padilla.
Factores personales y situacionales que subyacen en las decisiones de uso y valoración
económica de las áreas naturales periurbanas (2012) de Natalia López-Mosquera
García.
Análisis del INBioparque como un espacio educativo y recreativo para la conservación
de la biodiversidad en Costa Rica (2013) de Natalia Zamora Bregstein.
En tercer y último lugar, cabría identificar aquellas tesis que mantienen ese mismo enfoque
territorial, pero no así el objeto de estudio. Estas hacen referencia a la relación entre turismo
y medio ambiente desde una perspectiva más amplia, que incluye el aprovechamiento de los
recursos naturales, el uso de un medio natural que no se encuentra protegido, y el turismo de
78
naturaleza28 en general. La multidisciplinariedad es, de nuevo, una característica común a
todas ellas.
Bienestar sostenible, invocación ambiental y valoración del paisaje en el turismo (2000)
de Matías Manuel González Hernández.
Turismo y medio ambiente en la Comunidad Valenciana (2000) elaborada por Mª Paz
Such Climent.
Análisis estratégico del segmento turístico-recreativo de alta montaña: el caso del
Pirineu Lleidatà (2001) realizada por Luis Carus Ribalaygua.
Agroturisme i territori a Catalunya. Anàlisi a diferents escales espacials (2003)
elaborada por Martí Cors Iglesias.
Turismo deportivo y de naturaleza en Andalucía: calidad, sostenibilidad,
desestacionalización y diversificación de mercados (2005) realizada por Mª Victoria
Madrid García.
Bases para la dinamización de los recursos culturales y naturales de las Islas Baleares y
su influencia en el desarrollo del turismo sostenible (2006) realizada por Alfredo
Mondedeu Martínez.
Desarrollo local sostenible. Su aplicación a partir del manejo turístico de un área natural
–Las Terrazas, Cuba (2007) realizada por Jorge Freddy Ramírez Pérez.
Turismo activo en la naturaleza y espacios de ocio en Andalucía: aspectos territoriales,
políticas públicas y estrategias de planificación (2010) de Manuel Rivera Mateos.
Análisis del modelo uso-visita de los deportistas-turistas de las vías verdes andaluzas
(2011) de Pablo Luque Valle.
Más allá de la clasificación que se acaba de realizar, es difícil establecer otros rasgos comunes
a todos estos trabajos pues presentan una gran heterogeneidad de líneas de investigación,
objetos de estudio y de ámbitos territoriales. No obstante, se intenta a continuación marcar
algunas pautas generales.
Las investigaciones suelen tratar estas cuestiones a partir del análisis conjunto de los
espacios, generalmente englobados bajo la denominación de espacios naturales protegidos,
aunque en ocasiones se utilizan otros conceptos sinónimos como áreas protegidas o de alguna
28 Pese a que son varias en número, se ha considerado obviar aquellas tesis doctorales que tratan sobre el ecoturismo por ser este un concepto menos apropiado a la realidad socioeconómica y territorial del ámbito estudiado en la presente tesis (ver el apartado 4.1. del capítulo 4). Por ello, se han recogido únicamente las que hacen referencia al turismo de naturaleza.
79
manera relacionados como patrimonio natural. En aquellas tesis que hacen referencia a uno o
dos espacios concretos, hay un claro predominio de los parques naturales como objeto de
estudio, caso de esta misma tesis, seguido de los parques nacionales. Si bien es cierto que no
están representadas todas las áreas naturales protegidas en España, hay muchos trabajos que
conceden una especial atención a figuras como los parques rurales, los parajes naturales, la
Red Natura 2000 o las reservas de la Biosfera. En realidad, muchas de estas tesis llevan a cabo
una primera aproximación desde una perspectiva más general para luego centrarse en un
espacio protegido determinado, haciendo de ella un trabajo más empírico.
Asimismo, muchos de estos trabajos abarcan espacios de interior y en ellos se analizan temas
relacionados con el impulso del medio rural, el aprovechamiento de ENP localizados en
sierras o en la alta montaña o las posibilidades que ofrecen algunas tipologías como el
agroturismo. No obstante, para el caso concreto de la presente tesis, resulta interesante
tomar en mayor consideración aquellas cuyo objeto de estudio se encuentra en un ámbito
litoral. Estas investigaciones dirigen su interés a espacios protegidos ubicados en la costa
donde se recogen una gran diversidad de cuestiones entre las que se encuentran su
valoración económica para el aprovechamiento recreativo en el marco de un turismo
sostenible, su capacidad de carga (perceptual, recreativa…) de cara al uso público o los
impactos generados por las actividades desarrolladas en sus proximidades, entre ellas las
turísticas.
De este segundo grupo, cabe resaltar algunas referencias concretas que, en mayor o menor
medida, incluyen entre sus planteamientos una de las ideas clave consideradas en la presente
tesis y que es el aprovechamiento turístico-recreativo de los ENP próximos a la costa como
elemento para la diversificación de la oferta en el marco de la renovación de destinos litorales
consolidados. Así, el trabajo de De la Cruz Mondino (2008) señala que la incorporación de los
espacios protegidos puede incentivar el desarrollo turístico de los enclaves en cuestión. Algo
que también menciona Muñoz Flores (2008) para el caso concreto del Cabo de Gata-Níjar,
donde el desarrollo turístico tardío no ha impedido la generación de algunos efectos
negativos. La tesis de Rodríguez Darias (2011), por su parte, plantea el análisis de dos
estudios de caso insertos en un destino turístico maduro como Canarias. Aunque en todas
estas regiones el turismo de sol y playa tiene una importancia indiscutible, en ningún caso
estos ENP alcanzan los niveles de presión soportados por los del litoral valenciano donde el
desarrollo turístico-residencial es, con seguridad, de los más intensos de todo el país.
Por razones obvias, la presente tesis también está próxima al trabajo realizado por Such
Climent (2000) tanto desde el punto de vista del ámbito territorial estudiado, el litoral de la
Comunidad Valenciana, como por una buena parte de su contenido, sobre todo en los
apartados más teóricos. Este trabajo contempla las relaciones entre turismo y medio
ambiente en un contexto más amplio donde los ENP constituyen un elemento más del mismo,
80
y también sugiere que estos pueden ser aprovechados turísticamente y con ello contribuir a
la diversificación de la oferta de los destinos litorales.
Con todo, en ninguno de estos casos la relación entre los aprovechamientos turístico-
recreativos de los ENP y la renovación de los destinos turísticos consolidados del litoral
constituye uno de los objetivos primordiales de la investigación; por tanto, esta tesis
pretende ir más allá en cuanto al análisis pormenorizado de tal relación. El estudio en detalle
desde una escala local apoyada sobre el análisis de documentos, el trabajo de campo y la
realización de entrevistas a distintos agentes socioeconómicos concede, posteriormente, la
posibilidad de plantear reflexiones de carácter supramunicipal y regional, en definitiva,
territorial. Además, el presente trabajo sirve de ejercicio de actualización de todo aquello
vinculado con la conservación de la naturaleza y desarrollo turístico de los ENP (bibliografía,
legislación, documentos de planificación y gestión, datos, instrumentos, etc.) en ámbito en
cuestión. Y todo ello, en un contexto de profunda crisis que tan duramente está afectando a
nuestro país en general y esta región en particular, tras unos años crecimiento urbanístico
desmedido. Quizá, ahora más que nunca, sea necesario seguir insistiendo en la necesidad de
transformar el modelo económico y territorial.
83
Capítulo 3
LAS CLAVES DEL TURISMO EN EL ESCENARIO GLOBAL
Según la OMT (2011), para el periodo 2010-2030 se prevé un escenario en el que el número
de turistas internacionales seguirá creciendo año tras año a una media estimada de unos 43
millones de llegadas anuales. Por otro lado, se considera que en 2012 se sobrepasaron ya los
1000 millones de turistas internacionales en todo el mundo, y, de mantenerse esta misma
progresión, en el año 2030 se podrían alcanzar los 1800 millones. Pese a que este crecimiento
esperado en las próximas dos décadas será algo más moderado que en el periodo anterior
(1995-2010), no cabe duda que el turismo todavía presenta un enorme potencial de
expansión y continuará siendo uno de los sectores más importantes de la economía mundial y
un factor clave de progreso económico y social, como ya lo hiciera a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX. El WTTC (2011:25) estima que en los próximos años el peso específico del
sector turístico en la economía mundial aumentará y en 2021 llegará a representar cerca del
10%, tanto en términos de empleo como de PIB,29 particularmente gracias al impulso de los
mercados y destinos emergentes.
Cifras aparte, el turismo, como cualquier otra actividad socioeconómica, se encuentra
inmerso en un contexto global en el que intervienen diversas tendencias sociales,
demográficas, políticas, tecnológicas, económicas y ambientales. Así, el envejecimiento de la
población, la dispersión urbana, la mayor preocupación por aspectos sociales y
medioambientales, el cambio climático, la globalización de la economía, el avance de las TIC,
los cambios en los patrones de ocio, y en el momento actual la crisis financiera internacional,
son solo algunas de las muchas cuestiones que cabe tener en consideración, aunque la
mayoría de ellas queden fuera del control de la propia actividad. Algunas de estas tendencias
se complementarán entre sí, varias operarán a escala mundial y otras a nivel local, mientras
que muchas representarán colisiones entre actitudes y valores confrontados (Eagles, McCool
y Haynes, 2003:14). Pero con seguridad todas ellas tendrán una determinada influencia en la
dinámica turística, condicionarán su futuro desarrollo y afectarán a su planificación.
Para Cooper et al. (2007:868), son dos los fenómenos que, desde la década de los años
ochenta, han pasado a un primer plano y pueden ser las claves para dirigir los procesos
generales por los que se moverá el sistema turístico en los próximos años. Se trata del
extraordinario impulso de los avances tecnológicos, cuyos efectos actúan a escala global, y de
la madurez del propio mercado turístico, intensamente marcado por los profundos cambios
estructurales que se están dando en el sector en estos últimos años. Son aquellos que derivan
de los nuevos patrones de producción y comercialización, los cambios en la demanda, una
29 Considerando los valores totales (directos, indirectos e inducidos).
84
mayor exigencia por parte de esta, sobre todo en relación a la calidad de los servicios, el auge
de destinos competidores o la necesidad de renovar los centros turísticos consolidados (Vera,
2005:97).
Sin duda alguna, todos estos factores deben estar dominados por los principios esenciales de
la sostenibilidad como una cuestión transversal a todos ellos y el verdadero paradigma del
desarrollo socioeconómico en el mundo desde hace unas décadas. En este sentido, son claras
las directrices apuntadas desde la OMT (2011:32) a partir de las cuales «todo desarrollo
turístico necesita ser guiado por los principios del desarrollo sostenible». Una sostenibilidad
que es aplicable a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos los de
turismo de masas, aunque a menudo pueda parecer algo contradictorio, así como los distintos
nichos de mercado que existen. Un enfoque también mantenido por el WTTC (2011:13), que
advierte que la sostenibilidad medioambiental es, ahora, un «tema central».
1. Los cambios en la demanda turística
Como se acaba de señalar, los patrones de producción y consumo han experimentado una
continua transformación desde la segunda mitad del siglo pasado, en función del contexto
socioeconómico que ha ido marcando cada época. Así, se ha pasado de una producción en
masa de productos estandarizados dirigidos a una clase media casi universal a un escenario
diametralmente opuesto. Para Alonso (2005:66-75), las dinámicas actuales se caracterizan
esencialmente por la fragmentación y segmentación del consumo, como consecuencia del
surgimiento de nuevas capas y grupos en la sociedad; por una fuerte individualización de
identidades sociales y estilos de vida que ha dado lugar a la aparición de nuevas formas y
productos; y por un proceso de virtualización donde las marcas desempeñan un papel
esencial, por encima incluso de objetos, funciones y sujetos. Es evidente, además, que estas
nuevas tendencias de consumo se encuentran inscritas en la globalización de la economía
actual, que ha provocado el desarrollo de un segmento variable de población con las mismas
pautas de consumo (nuevos productos, uso de las TIC, movilidad internacional, etc.), pero
también el incremento de los sectores de población que acumulan costes sociales y que deben
adaptar sus estilos de vida.
Se trata un nuevo paradigma social, donde el ocio constituye un componente básico, en el que
surgen estímulos y aparecen otras necesidades (Vera et al., 2011:28). En el contexto de la
creciente diversificación motivacional de la demanda, el consumidor se interesa cada vez más
por lo intangible del artículo de consumo, a diferencia del tradicional atractivo de los bienes
manufacturados. El valor de un viaje, un evento o un espectáculo no depende tanto de su
componente material sino de la «cantidad y calidad de experiencia que prometen», incluso de
aquellos objetos estrictamente materiales (MacCanell, 2003:32-33). Una intangibilidad que es
85
quizá más evidente en el caso de los servicios, donde la manera y actitud de las personas que
los proporcionan o el ambiente en que estos son prestados se convierten en elementos
cruciales (Urry y Larsen, 2011:86-87) y determinarán la calidad percibida por el consumidor.
En otro orden de cosas, muchos autores coinciden en que una las principales particularidades
de esta nueva sociedad es que las fronteras entre trabajo y ocio se han reducido
considerablemente. El desplazamiento mutuo de ambos (MacCanell, 2003:11) está
provocando un mayor protagonismo del ocio en detrimento del tiempo laboral, y ya no puede
ser únicamente considerado como un complemento al mismo; es más lo está reemplazando
como eje central en los modelos de vida y las relaciones sociales. Se ha generado así, en
palabras de Vera et al. (2011:34), «una nueva dinámica de consumo caracterizada por unos
límites imprecisos entre diversas actividades (turismo, cultura, deporte, espectáculo,
comercio, etc.)». En este sentido, la educación desempeña un papel relevante en el ocio y el
turismo. Por un lado, porque esta se representa cada vez más como una forma de recreo
(MacCanell, 2003:45) y proporciona la base para que las personas busquen nuevas
experiencias en función de sus aficiones culturales o intelectuales (Cooper et al., 2007:898).
Por otro, porque hace aumentar el nivel de conocimiento de los turistas sobre los destinos
que visitan, que suele traducirse en una mayor concienciación acerca de cuestiones sociales
y/o ambientales. Aún así, para Yeoman (2008:37), se produce un conflicto entre la conciencia
y el deseo de viajar a partir del cual el consumidor tendrá que decidir, en última instancia,
qué es más importante si el medio ambiente o la libertad de viajar.
En definitiva, los profundos cambios operados en la sociedad, en sus motivaciones y en sus
pautas de consumo han dado lugar a un nuevo viajero que es más experimentado y exigente,
comienza a reclamar viajes de intereses diversos y una gama de actividades innovadoras, y
cuyas motivaciones se alejan de la «actitud pasiva representada por el ansia del sol» (Cooper
et al., 2007:898). Además, la realización de sus viajes se ve facilitada por la flexibilidad de las
prácticas laborales y por el mayor conocimiento de los destinos través de los medios de
comunicación e Internet, que le permite auto-gestionarse de manera independiente el viaje
(Perelli, 2011:58). A todo ello se ha tenido que ir ajustando el sector turístico, que, de acuerdo
con Poon (1993),30 ha evolucionado hasta hacerse «segmentado, flexible y adaptado a los
gustos del cliente» en lo que él mismo denominó como «nuevo turismo». Con todo, autores
como Butler (2009:350) señalan que más que hablar de un nuevo turista o de un nuevo
turismo, se trata, en realidad, de que el mercado turístico quiere participar en una actividad
tan antigua como esta pero de una manera un poco diferente. Muchas de esas nuevas formas
turísticas no son tan novedosas, simplemente es que ahora están siendo realizadas por los
turistas más que nunca, lo que les hace dignas de mención y de negocios.
30 Citado en Urry y Larsen (2011:52-53).
86
2. La revolución de las tecnologías de la información y comunicación
No cabe duda que el último cuarto del pasado siglo fue testigo de un vertiginoso cambio
tecnológico, que evoluciona cada vez más rápido conforme avanza el siglo XXI. Tanto es así
que el desarrollo y la constante aplicación de las TIC se encuentran en la base misma sobre la
que se asienta el capitalismo contemporáneo (Artigues y Rullán, 2007). Estas son las
responsables de dar más fuerza al sistema, pues como señala Hall (1996:414-415),
contribuyen a incrementar los beneficios, acelerar la internacionalización y obligar a los
gobiernos a hacer nuevas políticas; convirtiéndose incluso en la «tecnología privilegiada del
neoliberalismo» (Harvey, 2007:173).
De acuerdo con Cooper et al. (2007:875-876), las TIC están detrás de la globalización del
mundo actual que está trayendo importantes cambios al sector turístico (estandarización de
los procedimientos, nivel de competencia cada vez mayor, implantación de marcas globales,
adopción de nuevas formas de hacer negocio o cambios en las prácticas de gestión de
recursos, entre otras). Por otro lado, los medios de comunicación social interactiva
(conocidos como social media - facebook, twitter, youtube, wikipedia, etc.-) y la tecnología
móvil cambiarán drásticamente la cara de la industria turística en el futuro (ITB, 2010:19), e
incluso hay quienes piensan que la realidad virtual puede acabar reemplazando la auténtica
experiencia de viaje (Cooper et al., 2007:913). El mundo de los turistas se está contrayendo
gracias a los avances tecnológicos y a la capacidad de Internet para informar y romper con los
límites, permitiendo a los consumidores elegir un destino turístico en cualquier parte del
planeta; para Yeoman (2008:34) «el viaje es mucho más fácil hoy en día». Más aún en el
contexto actual de continua diversificación tanto de la oferta como de la demanda, donde el
turista puede crear su propio paquete turístico de acuerdo con sus necesidades e intereses
específicos (Bramwell, 2004:15).
Pero más allá de papel trascendental desempeñado por las TIC en la evolución presente y
futura del turismo, es preciso tener en cuenta que estás han impulsado todavía más las
extraordinarias transformaciones territoriales de carácter global acontecidas en las últimas
décadas, y en especial de la configuración de nuevos espacios urbanos.
3. Expansión de las nuevas formas de organización urbana
La fuerza con la que irrumpieron las TIC en los años ochenta fue tal que muchos urbanistas
llegaron a pensar que las ciudades serían innecesarias ya que todo el mundo podría vivir y
trabajar con independencia de su lugar de residencia, siempre y cuando tuvieran una buena
conexión digital (Hall, 1996:419). El tiempo ha demostrado que los efectos del avance
tecnológico no han sido tan extremos, pero que estos sí han desempeñado un papel decisivo
en la aparición de nuevos esquemas de organización urbana y territorial. Un proceso de
87
expansión urbana que lleva consigo, además, el surgimiento de nuevas formas de movilidad y
residencialidad.
Las sociedades contemporáneas residen cada vez más en las ciudades, tanto que, a principios
del presente siglo, y por primera vez en la historia de la Humanidad, la población urbana ha
superado a la rural. Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en espacios
urbanos, y se prevé que la tendencia se acelere de tal manera que alcance las dos terceras
partes del total a mediados de siglo. Un extraordinario crecimiento de dimensiones aún
mayores en los países en desarrollo, con una población en constante aumento, las cuales,
según estimaciones de la ONU (2012:20), concentrarán en torno al 80% de la población
urbana del mundo para el año 2030. En Europa, la expansión urbana en algunas regiones
costeras se puede considerar como «endémica» (EEA, 2006:31), máxime si se llegan a
cumplir las previsiones que pronostican un aumento de la población en unos 35 millones de
personas.
En palabras de Ascher (2005:55-56), en lo que él denomina la tercera revolución urbana,31
«en treinta años la evolución en las costumbres de los ciudadanos, en las formas de las
ciudades, en los medios, motivos, lugares y horarios de los desplazamientos, de las
comunicaciones y de los intercambios, en los equipamientos y servicios públicos, en la
tipología de las zonas urbanas, en las actitudes hacia la naturaleza y el patrimonio, etc., ha
sido considerable (…) pero estos cambios no han hecho más que empezar».
Las ciudades, fieles reflejos de un modelo de desarrollo económico contrario a los
imperativos ambientales (Gaja, 2008a:114; Pellicer, 2001:364), han experimentado un
«explosivo crecimiento periférico» (Fernández García, 2003:89) que es el resultado de las
nuevas tecnologías, la terciarización de la economía -acelerada sobre las bases del comercio,
los trasportes y el turismo-, la desconcentración productiva, e incluso la especulación
inmobiliaria. Un crecimiento en el que también han incidido factores sociales a partir de la
nueva movilidad individual, impulsada fundamentalmente por el uso del vehículo privado, y
de la independencia personal y la flexibilidad de las relaciones sociales favorecidas por las
mismas TIC (teléfono móvil, conexión wifi, Internet, ordenador personal, etc.), y en el que se
hacen imprescindibles la informática y las vías de alta capacidad. Así, se ha ido configurando
una nueva organización territorial distinta a la ciudad compacta tradicional (Fernández
García, 2003:90; Ponce, 2006:111) en la que los espacios urbanos, también los turísticos, ya
no crecen de forma continuada como si de una mancha de aceite se tratara.
En las últimas décadas se ha producido un proceso descontrolado de expansión, conocido
como urban sprawl o sprawl urbano, que se extiende rápidamente en todo el mundo dando
31 La primera revolución correspondería a la ciudad del Renacimiento al inicio de la Era Moderna, mientras que la segunda hace referencia a la ciudad de la Revolución Industrial.
88
lugar a una gran diversidad de formas pseudourbanas. Como explica López de Lucio
(1993:11) asistimos desde hace unas décadas a la desaparición de la ciudad clásica: densa,
compacta y continua, con sus paisajes, formas de vida, valores e inconvenientes, a favor de
unos espacios urbanos menos densos, menos compactos y de límites más indefinidos, en los
que se establecen nuevas relaciones con el transporte, el comercio y los equipamientos. En el
mundo occidental, estos procesos se manifiestan con la consolidación de un modelo de
sociedad próximo al norteamericano (american way of life) en el que se ensalza la libertad
individual de los ciudadanos. La misma que, para el propio Adam Smith, era la responsable de
satisfacer el interés particular, limitado por el de los demás, y el mejor medio para conseguir
el mayor beneficio para el mayor número de personas (Naredo, 2004:85; Tamames,
1992:387); por lo que no es de extrañar, dice Harvey (2007:11), que se haya constituido
como uno de los pilares fundamentales del pensamiento neoliberal actual. Se trata, en
definitiva, de una «forma específica de hacer ciudad plenamente coherente con los procesos
globales de reestructuración económica» (Díaz y Lourés, 2008:78), y que es conocida
precisamente como «urbanismo neoliberal».
Para Pellicer (2001:361-364), los rasgos principales de estas transformaciones urbanas se
pueden resumir en los siguientes:
Una mayor ocupación del suelo, y, en consecuencia, un mayor uso del automóvil y la
necesidad de mejorar las comunicaciones.
El abandono de ciertas áreas centrales que pueden convertirse en espacios para la
especulación inmobiliaria.
La fragmentación de la ciudad que rompe su imagen global de la misma.
La aparición de nuevos espacios de la vida cotidiana donde el espacio público es
sustituido por los de naturaleza comercial y artificial, y los grandes ejes de
comunicación por calles metropolitanas.
Una indefinición de los límites de la ciudad debido al estallido urbano sobre el
territorio.
El estímulo y disfunciones de la movilidad que «condena a sus moradores al
pendularismo, al recorrido de distancias cada vez mayores» (Gaja, 2008a:114).
Según Folch (2003:26-27), el sistema urbano no puede desligarse del sistema territorial en el
que se encuentra inmerso, al tiempo que ese mismo territorio se vertebra a partir de la
ciudad. Desde esta perspectiva, la ciudad extiende sus funciones fuera de los límites
tradicionales mediante la ocupación desordenada de los espacios circundantes, donde «la
imagen de un espacio urbano nítidamente separado del campo por unas poderosas murallas
89
pertenece a un pasado casi remoto» (Folch, 2003:31). Una invasión del entorno natural por
parte de las ciudades que se transforman en artefactos contaminantes depredadores de todo
tipo de recursos y de enormes impactos ambientales. Por su parte, los espacios naturales van
perdiendo sus funciones rurales históricas, además de su calidad ecológica, y comienzan a
asumir nuevos usos y funciones de carácter urbano; incluso por convertirse en tejidos
marginales y degradados que pronto son objeto de actuaciones especulativas. Así, y de
acuerdo con Fonseca (2008:150), el entorno de las ciudades lo conforman ahora otras
ciudades además de las carreteras que las conectan. Un fenómeno que se agudiza cada vez
más por la «panoplia de infraestructuras precisas para conectar los nodos de la red global»
(Artigues y Rullán, 2007).
Pero que la dispersión urbana se haya convertido en muchos lugares en una seria amenaza
para el medio ambiente es una circunstancia que ha provocado, al mismo tiempo, un efecto
contrario, aunque pueda parecer algo paradójico. Hoy en día, tal y como dice Fonseca
(2008:143), se asume que la naturaleza ha quedado totalmente destruida y agotada, por lo
que se está volviendo a valorar aquello que se ha ignorado en el «transcurrir de la
modernidad». Cuestiones similares planteadas hace ya varias décadas por Gaviria (1971:145)
para quien «una vez ha surgido y se ha consumado una sociedad totalmente urbanizada, la
naturaleza vuelve tomar un valor como garantía de la soledad, la ausencia de ruido no
deseado».
En definitiva, nos encontramos ante un modelo de expansión urbana que ha pasado de
mantener cierto equilibrio con su entorno natural a ser el causante máximo de su
degradación, y ante una relación entre sociedad y naturaleza (o entre ciudad y campo) que es,
la mayoría de los casos, tensa e incluso notablemente desestructuradora. Con todo, cabe
hacer una breve aclaración en relación a estas afirmaciones, y es que, como señala Folch
(2006:32), «el urbanismo no destruye, civiliza. Sin urbanismo no hay ambiente humanizado,
con mal urbanismo hay deterioro ambiental (…) el territorio se construye, incluso en los
lugares más sensibles». En otras palabras, el problema surge cuando se lleva a cabo una
«urbanización sin urbanismo» (Anton, 2004:317), un hecho demasiado habitual en ámbitos
litorales. El hecho de que un determinado territorio sea urbanizado no conlleva
necesariamente su destrucción ambiental, siempre y cuando se lleve a cabo de manera
ordenada y de acuerdo con sus capacidades físico-ecológicas.
4. Aumento de la movilidad espacial
Otro de los grandes efectos de los avances tecnológicos en las sociedades contemporáneas es
la reducción en tiempo de cualquier tipo de desplazamiento, tanto de personas, como de
información, dinero, imágenes e incluso de riesgos (Urry, 2000:191). Una hipermovilidad
90
(Adams, 1999)32 sin precedentes apoyada en la mejora de los medios de transporte y la
multiplicación de redes de carreteras y autopistas. Además, tal y como señalan Vera et al.
(2011:31), hoy en día se puede acceder a casi cualquier país o rincón del mundo gracias a la
desaparición de las fronteras –de todo tipo-, de las trabas burocráticas y de la extensión de
los regímenes democráticos. Se rompe así con uno de los postulados de la geografía clásica
que hace referencia a la importancia de la proximidad como circunstancia esencial para
maximizar los contactos, la interacción social y la concentración de las actividades (Capel,
2003:42). Con las TIC se ha reducido la percepción de la distancia, hecho que afecta al
conjunto del sistema urbano y turístico, y revoluciona la estructura de las redes de ciudades.
Opiniones compartidas por Ascher (2005:57) para quien «la dilatación de los territorios
urbanos frecuentados habitualmente por los ciudadanos resta importancia a la proximidad
de la vida cotidiana».
El impulso y nuevas formas de movilidad espacial, ahora más que nunca, han reforzado su
papel como elemento clave del sistema turístico (Butler, 2009:349) y afectan directamente a
destinos consolidados (Vera y Baños, 2010:334). La democratización del vehículo privado
permite una mayor flexibilidad a la hora realizar viajes, aunque más relevante aún es la
revolución experimentada por el transporte aéreo. La aparición y el rápido crecimiento de las
compañías de bajo coste (en adelante, CBC) en los últimos años no solo han facilitado el
transporte masivo de turistas sino que, además, lo hace de manera más barata y asequible
para el gran público. Como consecuencia de ello, un número cada vez mayor de personas es
capaz de distanciarse de sus centros de producción, consumo y ocio, construyendo nuevas
redes sociales y nuevos espacios a miles kilómetros de sus lugares habituales de trabajo
(Mazón y Aledo, 2005:14).
De manera que se ha generado una clase ociosa de «hypermobile travellers» (Gössling et al.,
2009) cada vez más numerosa que viaja con cierta frecuencia a destinos periféricos o
relativamente distantes, y a menudo durante cortos periodos de tiempo. No obstante, de
acuerdo con Anton y González (2007:35), aunque las TIC han acercado los mercados a los
destinos, no significa que exista un patrón de distribución turístico homogéneo sobre el
territorio. Buena prueba de ello es la existencia de formas turísticas asociadas a los
movimientos migratorios internacionales que son responsables de los nuevos modelos de
residencia y de ocio, no siempre fáciles de encuadrar en las definiciones tradicionales de
turismo (Mazón y Aledo, 2005:14). En este sentido cobra especial importancia el tema de las
segundas residencias que es, precisamente, una parte integral del turismo y movilidad
contemporáneos, al tiempo que responde también a los procesos de dispersión urbana vistos
con anterioridad. Sin duda alguna, el ámbito territorial objeto de estudio de la presente tesis
es un claro reflejo de tal dinámica.
32 Citado en Urry (2002:257).
91
Capítulo 4
LA EVOLUCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS. MARCO TEÓRICO
1. La madurez del mercado y de los destinos turísticos
Como resultado de la combinación de las tendencias anteriormente señaladas, se están
produciendo importantes transformaciones en la dimensión y naturaleza del mercado
turístico, el cual se encuentra en un proceso de maduración (Cooper et al., 2007:896). En este
contexto, surge una cuestión de vital importancia como es la de conocer la capacidad que
tienen los espacios turísticos, como territorios dinámicos que son, de reaccionar ante los
cambios producidos en el mercado y de poder mantener su competitividad, máxime en un
mundo que se encuentra cada vez más globalizado. De acuerdo con Butler (2012:21), los
destinos están inevitablemente sujetos al cambio, que es algo «implícito en el turismo [y] en
sí mismo neutral», pero según sea este percibido y gestionado podrá dar lugar a distintas
consecuencias (positivas o negativas) en sus procesos de desarrollo.
En este marco de la evolución de los destinos son muchos los modelos clásicos desarrollados
principalmente a partir de los años setenta (Christaller, 1963; Miossec, 1977; Butler, 1980;
Gormsem, 1981; Chadefaud, 1987; entre otros). De todos ellos, la presente investigación tiene
parte de sus bases teóricas en la teoría de ciclo de vida de los centros turísticos de Butler. No
obstante, como se verá con posterioridad, existen otras propuestas interesantes como las
planteadas por Agarwal (2002) en el marco de la reestructuración productiva, que se
consideran más ajustadas a la realidad turística que en este trabajo se pretender analizar.
1.1. La teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos
En 1980, Richard Butler formula la teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos a través
de un breve artículo titulado The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for
management of resources, sobre la base de algunas de las teorías citadas anteriormente
(Papatheodorou, 2004:220). En ella presentaba un modelo universal basado en el concepto
del ciclo de vida del producto (Butler, 1980:6) que refleja el dinamismo de las áreas turísticas
producido por una variedad de factores. Si bien es cierto que no es la única, es la teoría que ha
contado siempre con la máxima atención y una de las que mayor repercusión ha tenido en la
literatura del turismo (Agarwal, 2002:3; Butler, 2009:347; Cooper, 2006:200; Marchena y
Vera, 1995:116). De esta manera, se ha convertido en el modelo de referencia para describir
los procesos de evolución de los destinos, debido a su gran simplicidad y su relativamente
92
liviano andamiaje conceptual, así como en la aportación más debatida y comentada en
relación a estas cuestiones (Vera et al., 2011:226).
En breve síntesis, el modelo argumenta que los destinos pueden ser interpretados como
productos (Butler, 2009:347) y explica el proceso a través del cual los visitantes llegan a un
área primero en pequeñas cantidades, condicionados por la falta de acceso, de servicios y del
conocimiento local, y a medida que estos van incrementándose, el número de visitantes
también lo hace. Posteriormente, gracias a las acciones de marketing, la difusión de
información y una mayor provisión de servicios, la popularidad del área crece rápidamente.
Llegado ese punto, la tasa de crecimiento del volumen de turistas puede empezar a disminuir
conforme se van alcanzando los niveles de capacidad de carga, medida en términos
medioambientales, de infraestructuras físicas, y sociales. Una vez que el atractivo del área,
responsable de su popularidad inicial, se ha reducido en comparación con otros espacios
turísticos debido al uso excesivo de los recursos y a los impactos generados por los visitantes,
el número total de turistas también comienza disminuir (Butler, 1980:6).
A partir de esta hipotética evolución, el autor propone una serie de etapas caracterizadas por
determinados rasgos, estos son: descubrimiento, inicio, desarrollo, consolidación,
estancamiento y post-estancamiento. Es en ese momento cuando el destino puede
evolucionar hacia cinco posibles escenarios futuros que van desde el declive, total o parcial,
hasta el rejuvenecimiento. Así, la fase de declive se inicia cuando el área no es capaz de
competir con los nuevos destinos y se produce una pérdida en la cuota de mercado. Además,
el ritmo de las transacciones inmobiliarias es elevado, las instalaciones turísticas
desaparecen o son reemplazadas por otras estructuras no turísticas, y se produce un
desplazamiento funcional en detrimento del turismo (Agarwal, 2002:3; Butler, 1980:9).
Contrariamente a lo que se ha sugerido, el modelo original no argumentaba que todos los
destinos han de entrar inevitablemente en la fase de declive, más bien que estos estarían
cerca de ella si no son efectiva y apropiadamente gestionados (Butler, 2012:20). De hecho,
para Butler (1980:9) el ciclo de vida de los destinos se puede alargar a través de dos
estrategias de diversificación. Por un lado, con la incorporación de nuevos atractivos
construidos de manera artificial (casinos por ejemplo), cuyo éxito dependerá de si las áreas
vecinas apuestan por esas mismas medidas, lo que haría reducir su eficacia. Por otro lado,
mediante el aprovechamiento de recursos naturales no utilizados con anterioridad, que
puede servir de base para reorientar destinos estivales tradicionales. Todo ello implica que
los responsables del desarrollo de esos destinos deben ser capaces de determinar las
innovaciones y modificaciones necesarias para cada caso concreto.
93
Figura 2. La teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos de Richard Butler
Adaptado de Butler (1980:7).
Desde entonces hasta ahora la teoría del ciclo de vida ha sido ampliamente valorada y
discutida por parte de los investigadores. Buena muestra de este interés son los casi
cincuenta estudios realizados entre 1981 y 2002 en los que se aplica el modelo de Butler
(Berry, 2001;33 Lagiewski, 2006:29-38) o la publicación de dos aportaciones dedicadas en
exclusiva a la teoría (Butler 2006a; 2006b), que han servido para enriquecer la propuesta
inicial con aportaciones teóricas y estudios de caso posteriores (Vera y Baños, 2010:332).
Para algunos autores (Agarwal, 2006:201; Knowles y Curtis, 1999:93), más que servir como
un modelo rígido que se aplica literalmente, la teoría del ciclo de vida lo hace como marco de
análisis útil, y particularmente como un planteamiento hipotético para el estudio de la
evolución de los destinos (Vera et al., 2011:228). Se trata, en definitiva, de un modelo
elemental (Vera et al, 2011:226), comprensible, intuitivo y con capacidad descriptiva (Gordon
y Goodall, 2000:299; Haywood, 2006:29), que concede especial importancia a la madurez y el
potencial declive de los destinos (Williams y Montanari, 1995:6).
33 Citado en Lagiewski (2006:29).
94
Sin embargo, también ha recibido numerosas críticas por su enfoque determinista (Agarwal,
2002:10; Cooper, 2006:184), por la dificultad que presenta a la hora de diferenciar entre las
distintas fases evolutivas (Agarwal, 2002:12; Haywood, 1986:158; Vera et al., 2011:228), así
como de determinar la dirección que debe tomar el destino tras la fase de post-estancamiento
(Agarwal, 2002:15), la cual no debe necesariamente venir dada por un destino saturado (Vera
et al., 2011:228). El modelo también ha sido cuestionado por su planteamiento monosectorial
que maneja una única variable explicativa (Vera y Baños, 2010:333), el número de turistas,
cuyo crecimiento se interpreta siempre como positivo (Haywood, 1986:159; Navarro,
2006:320), así como por no tener en cuenta determinados factores de tipo ambiental (Torres,
1997:20; Wolfe, 1983;34) o por ser «excesivamente fatalista, pesimista e incluso catastrófica»
(Priestley y Mundet, 1998:106). Además, presenta un tratamiento simple de «lo local»
(Agarwal, 2005:351) y falla a la hora de considerar adecuadamente el potencial de las
interdependencias entre las fuerzas externas de cambio que condicionan la evolución de los
destinos y las interacciones humanas (Agarwal, 2006:201).
Incluso el propio autor (Butler, 2009:348), consciente de las limitaciones de su formulación
original, señala que la falta disponibilidad de otras medidas alternativas fue uno de los
motivos por los que el desarrollo y el crecimiento ha sido únicamente expresado en términos
de número de visitante. Asimismo, manifiesta que no queda suficientemente claro si el
modelo podría ser utilizado en un sentido predictivo para pronosticar en qué momento un
determinado destino podría empezar a experimentar el declive o cuando los nuevos centros
entran a competir en el mercado turístico. De esta manera, dado que hoy en día los destinos
se han convertido en espacios más fragmentados y complejos, parece complicado que
modelos simples como el ciclo de vida sean precisos en la predicción de acontecimientos
futuros. Por todo ello, también parece difícil que pueda ser utilizado como instrumento para
la planificación y gestión o aplicarlo como herramienta de previsión (Haywood, 1986:167;
2006:29; Vera et al., 2011:228).
En este sentido, Butler (2004:162; 2009:348) advertirá con posteridad que el modelo original
concedía especial importancia a la intervención de la gestión para prevenir los excesos del
desarrollo turístico y, de hecho, su artículo de 1980 incluía el concepto de «implicaciones
para la gestión de los recursos» en su título. Sin embargo, este aspecto ha sido generalmente
ignorado a favor de la discusión sobre el proceso de cambio y sobre si el modelo encaja o no
en cada caso concreto analizado. En efecto, la teoría del ciclo de vida era interpretada por su
autor como un comentario sobre la inevitabilidad de la pérdida de calidad en ausencia de
gestión y no, como a menudo se le ha asignado, a la inevitabilidad del declive con
independencia de la intervención.
34 Citado en Cooper (2006).
95
1.2. La evolución de los destinos litorales en el marco de las teorías de la
reestructuración productiva
Estrechamente vinculadas a la anterior, especialmente con sus últimas fases evolutivas
(Agarwal, 2006:208), se encuentran las teorías de la reestructuración productiva, cuyos
principios han sido aplicados a la reconversión del turismo costero por Sheela Agarwal. Estas
teorías aparecen inicialmente para explicar el resultado de los procesos generales de cambio
económico, social y cultural que desde el último cuarto del siglo XX están teniendo lugar en la
sociedad (Agarwal, 2002:4; 2006:203; Williams y Montanari, 1995:1). En las ciencias sociales,
como la geografía, se utilizan en un principio para analizar la industria manufacturera (Vera
et al., 2011:231; Williams y Montanari, 1995:1) y, con el tiempo, han empezado a resultar
relevantes en el marco de los procesos de cambio, crisis y revitalización de los núcleos
turísticos de costa (Vera et al., 2011:231). En términos de ciclo de vida, las políticas de
reestructuración constituyen una fase intermedia entre el estancamiento y el post-
estancamiento, marcado por una aproximación estratégica que hace posible enfrentar el
futuro mediante la identificación de las cuestiones clave en el rejuvenecimiento de los
destinos (Cooper, 1992). 35
En su artículo, Agarwal (2002) interrelaciona desde un punto de vista teórico los dos
esquemas, y replantea el rol de la reconversión en los estadios más avanzados del modelo de
Butler. Así, el primero de estos vínculos es su interés por las causas y consecuencias del
declive de los destinos, aunque ambos fracasen a la hora de intentar separarlas (Agarwal,
2002:19). Para la autora (Agarwal, 2002:33; 2006:210), los síntomas del declive se
relacionan con la falta de respuesta ante algunos de los procesos asociados al post-fordismo.
Es decir, a los significativos cambios producidos en el turismo contemporáneo por el tránsito
de una economía fordista (relaciones estables entre producción y consumo, producción a
gran escala, turismo de masas, concentración espacial de las actividades económicas,
estandarización el producto, opciones limitadas, etc.) a una post-fordista (mayor flexibilidad
en las formas de producción, consumo y movilidad, provisión a pequeña escala, cambios en
las motivaciones de la demanda, vacaciones individualizadas y especializadas, nuevas
oportunidades de las TIC, etc.) (Agarwal, 2002:4; 2005:354; Cooke, 1989a:27; Dominguez,
González y Parreño, 2011:592; Ioannides y Debbage, 1997; Marchena y Vera, 1995:122; Urry
y Larsen, 2011:52; Williams y Montanari, 1995).
Estos cambios generan unas fuertes implicaciones en la distribución regional de la industria
turística, la cual tiende a la dispersión espacial y afecta casi a todas las áreas urbanas y
rurales. Con todo, en esta teórica evolución de la oferta (Vera y Baños, 2010:330) desde el
fordismo hacia el postfordismo, los impactos en los destinos son desiguales y relativos
(Williams y Montanari, 1995:4). Más aún si se tiene en consideración que en muchos de ellos
35 Citado en Marchena y Vera (1995:121).
96
siguen coexistendo los dos modelos de producción y no se da una clara transición cronológica
y lineal de uno al otro (Bramwell, 2004:15; Domínguez, González y Parreño, 2011:592;
Ioannides y Debbage, 1997:238; Vera y Baños, 2010:334; Williams y Montanari, 1995:2).
De ahí que sea ciertamente difícil identificar la fase de post-estancamiento y las demás
etapas, así como sus puntos de inflexión, desde una perspectiva universal como la del ciclo de
vida, sin la comprensión y conocimiento de los factores internos y externos que condicionan
el desarrollo del destino (Agarwal, 2002:12; Haywood, 1986:158), su posible declive, y la
trayectoria futura en cada espacio concreto (Gordon y Goodall, 2000:299). De acuerdo con
Haywood (2006:30), el turismo es una «industria viva» compuesta por organizaciones
formales e informales y una red de relaciones, lo que implica la creación de procesos propios,
mientras que los ciclo de vida representan tan solo un modelo para comprender las
complejidades de los cambios. Para Butler (2004:167), que la teoría del ciclo de vida no
siempre encaje con el patrón de desarrollo de cada destino es algo que no debería
sorprender, pues se trata, precisamente, de un modelo generalizado.
En este sentido, una de las aportaciones más interesantes de Agarwal (2002:19) es la
definición propuesta para el declive, como el «resultado de la compleja interacción de fuerzas
internas [vinculadas con la competitividad del destino] y externas [vinculadas con la
competencia] que determinan su desarrollo». En otras palabras, es evidente que los procesos
generales de cambio socioeconómico acontecidos a diferentes escalas ejercen una fuerte
influencia en lugares concretos y en sus individuos (Cooke, 1989a:3; Cooper, 1990:63; Vera et
al., 2011:231). Sin embargo, ello no significa que las economías locales sean tan solo un
reflejo de dichos procesos, sino que existe una compleja interacción con las condiciones
específicas de cada lugar (Agarwal, 2006:213; 2007:57; Cooke, 1989b:296; Gordon y Goodall,
2000:306; Massey, 197836). Se produce así un carácter «único y distintivo» (Agarwal, 2002:5)
que condiciona las estrategias políticas y las decisiones de inversión adoptadas en un
determinado espacio.
Por tanto, es necesario tener en consideración tanto la importancia de lo local, entendido
como el espacio en el que los ciudadanos desarrollan la mayor parte de sus vidas de trabajo y
consumo, como las de tipo estructural (Cooke, 1989a:12-13). Esta estrecha interrelación
local-global concede una relevancia especial a las teorías de la reestructuración aplicadas en
el análisis de los espacios turísticos litorales ya que revaloriza el papel de la escala local en la
planificación para el mantenimiento de la competitividad turística (Baños, 1999:36; Vera y
Baños, 2010:334). No en vano, de acuerdo con Agarwal (1997:156), la planificación es el
primer paso hacia el desarrollo económico y la regeneración, no se trata de una simple tarea;
y la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de planificación depende sustancialmente de las
características locales, del tamaño del destino, del rol que el turismo desempeña en la
36 Citado en Agarwal (2002:5).
97
economía y de la forma en la que este tiene lugar (Agarwal, 1997:156; Gordon y Goodall,
2000:292).
Figura 3. La dimensión interna y externa del declive del destino
Fuente: Agarwal (2002).
La reestructuración de los destinos costeros requiere, además, la flexibilidad y cooperación
entre los distintos stakeholders (Haywood, 2006:34) que participan de la actividad turística
(gobiernos, sector público, empresas y sociedad en general) cuyos roles y responsabilidades
también están cambiando a lo largo de los últimos años. Para Agarwal (2005:360; 2007:58),
la gobernanza local y la acción colectiva pueden proporcionar mecanismos flexibles para
manejar las consecuencias de los procesos globales. Es el caso de las entidades público-
privadas, las distintas iniciativas de colaboración y asociacionismo existentes, la participación
de entidades sin ánimo de lucro o el impulso del voluntariado. Todo ello al menos en teoría
pues la mala gestión de los distintos actores puede también entorpecer los procesos de
implementación de planes y estrategias en los destinos turísticos (Cooper, 2006:186; Gordon
y Goodall, 2000:305).
El segundo de los vínculos teóricos existentes entre el modelo del ciclo de vida y las teorías de
la reconversión que plantea Agarwal es la importancia que adquieren en ambos casos las
respuestas adoptadas por los destinos ante el posible declive y la necesidad de introducir
medidas correctoras para evitarlo. En este sentido, cabe tener presente la dificultad para
determinar hacia dónde deben avanzar los destinos una vez se encuentra en el tramo final de
su ciclo de vida. Dado que estos son la suma de muchos sistemas y sectores, entre ellos el
turístico, y que estos pueden ser más o menos resistentes, cada destino reaccionará de una
98
manera distinta (Agarwal, 2002:15). Así, se reafirma de nuevo la importancia de las
particularidades locales como elementos clave no solo para conocer el alcance de un posible
declive sino también para identificar las estrategias necesarias en la definición del futuro
desarrollo de cada espacio turístico.
Agarwal (2002; 2006) vincula a la reestructuración productiva dos grandes estrategias de
reconversión aplicadas al turismo costero, en especial en aquellos destinos que se encuentran
en las fases más avanzadas de sus ciclos de vida, cada una de las cuales lleva asociadas varias
modalidades. En cualquiera de los casos, dichos procesos de rejuvenecimiento no pueden
ocurrir por accidente, sino que son el resultado de un cambio significativo en la manera de
pensar estratégicamente para introducir transformaciones permanentes que duren en el
largo plazo (Butler, 2004:163; Cooper, 2006:187).
Por un lado, está la reorganización del producto que incluye la inversión y el cambio
tecnológico (introducción de nuevas instalaciones turísticas), la centralización (creación de
alianzas de marketing) y la especulación productiva (oferta de instalaciones para
conferencias o promoción de acontecimientos y festivales). Por otro lado, se encuentra la
transformación del producto, que contempla la mejora de la calidad del servicio (formación
de personal turístico), la mejora de la calidad medioambiental (recuperación de zonas
turísticas o restauración de edificios históricos), el reposicionamiento (replanteamiento y
fortalecimiento de la imagen del destino), la diversificación (desarrollo de recursos no
comercializados hasta el momento para atraer nuevos mercados), la colaboración
(realización de actuaciones público-privadas) y la adaptación (predicción de tendencias
futuras y adaptación a las condiciones cambiantes). De todas ellas, es preciso hacer un breve
pero necesario hincapié en la estrategia de la diversificación, en tanto en cuanto es una de las
principales cuestiones tratadas en el presente trabajo.
1.2.1. La diversificación de la oferta turística en el destino
En este contexto marcado por el post-fordismo se han producido importantes cambios en la
demanda turística, entre los que destaca el desarrollo de nuevas motivaciones y el
surgimiento de otros intereses distintos en su experiencia turística (educacionales, culturales,
de formación, deportivos, de contacto con la naturaleza, religiosos, etc.). Para ello, el visitante
busca múltiples y variadas opciones en el destino, más allá de las vinculadas a recursos como
el sol y playa, y comienza a reclamar productos más especializados e individualizados. De esta
manera, los destinos litorales deben esforzarse en reorientar la oferta para satisfacer esas
nuevas expectativas, así como en ofrecer «experiencias a medida» (Yeoman, 2008:37) y
atender a otros nichos de mercado (Butler, 2012:26). Tal y como señalan Cooper et al.,
(2007:911), se trata de que los destinos maduros y las empresas turísticas sean capaces de
99
dar una nueva formulación a su oferta para convertirla en «playa y algo más», al tiempo que
aumenta la calidad general del espacio turístico.
Se pone en marcha así la estrategia de la diversificación como fórmula «orientada a romper
con la excesivamente estandarizada oferta de ocio de los destinos de turismo litoral,
mediante la incorporación de nuevos equipamientos recreativos y/o la especialización en
segmentos de demanda específicos, que profundizan en el elemento motivacional como
forma de diferenciación» (Vera y Baños, 2010:337). La introducción de nuevos elementos, el
aprovechamiento de recursos insuficientemente rentabilizados y la creación de nuevos
productos turístico-recreativos y de ocio facilitan, dice Anton (2004:320), «la diversión, la
emoción, el entretenimiento, la relación y la formación informal» de los turistas. Todo ello no
solo diversifica el destino sino también constituye una de las vías para el mantenimiento y la
ampliación de su posición competitiva, ya que genera una serie de efectos positivos (Anton,
2004:329; Priestley y Llurdés, 2007:95), entre ellos:
Incremento de la satisfacción de los visitantes.
Fidelización de la demanda.
Incremento del gasto turístico en el destino.
Mejora de la imagen del destino.
Creación de nuevas oportunidades de negocio.
Reducción de la estacionalidad.
No se debe perder de vista que cada destino turístico es diferente por lo que se requiere un
modelo de gestión distinto en cada caso. De ahí la conveniencia de seguir apostando entre un
turismo masivo como el del sol y playa, el desarrollo de turismos alternativos en un espacio
diversificado o por la combinación de ambos depende de la realidad concreta de cada destino
(Bramwell, 2004:18). En este sentido, sobre la base de experiencias analizadas por distintos
autores tanto en el ámbito nacional como internacional, se comprueba a continuación los
numerosos ejemplos de núcleos turísticos consolidados que a lo largo de estos últimos años
están llevando a cabo actuaciones para diversificar su oferta turística. A menudo, estas van
asociadas a otras de las acciones señaladas por Agarwal como la diferenciación, la mejora de
la calidad y de la imagen o el reposicionamiento, y generalmente en el marco de estrategias
de reconversión de mucha mayor envergadura.
Cabe señalar que, en algunos de estos casos, se trata tan solo de las primeras aproximaciones
de los autores a la potencialidad que presentan los destinos para iniciar estrategias de
diversificación. En aquellos otros donde las acciones están más avanzadas, los resultados
100
muestran un grado de relevancia desigual y, en muchas de las ocasiones, no ha provocado
una transformación considerable del modelo de desarrollo turístico. Ello es debido, entre
otros motivos, a las posibilidades de diversificación del mercado y reformulación del
producto, que a menudo son limitadas (Cooper et al., 2007:912), a la diversidad de los
propios destinos según su tipología turística e inserción territorial de cada uno (Anton,
2004:324) o al impacto de acontecimientos de escala global como la crisis económica actual.
La siguiente tabla presenta algunas experiencias relevantes tanto en ámbito nacional como
internacional y muestra la variedad de acciones que estos espacios han ido desarrollando
para responder a los nuevos intereses de la demanda. Se pueden sintetizar en las siguientes:
Aprovechamiento de recursos patrimoniales poco rentabilizados: culturales, naturales
(a menudo en el entorno de ENP), histórico-artísticos, religiosos, tradicionales.
Creación de nuevos servicios, infraestructuras y equipamientos vinculados a:
o El entretenimiento y al ocio: parques acuáticos, temáticos, recreativos,
zoológicos, etc.
o La salud, belleza y bienestar: spas, tratamientos terapéuticos, gimnasios.
o La práctica de actividades deportivas: estaciones náuticas, puertos deportivos.
o El turismo de negocios y la realización de conferencias y/o reuniones, para los
que se suelen construir centros de congresos.
Desarrollo de actividades fundamentalmente deportivas y al aire libre: golf, turismo
activo (senderismo, ciclismo), prácticas acuáticas en el frente marítimo (buceo,
submarinismo, vela, pesca).
Organización de eventos culturales y festivales.
Incorporación del hinterland a la oferta litoral e impulso del turismo rural en espacios
próximos pero menos afectados por el turismo de masas.
Entre todas ellas, esta investigación presta una especial atención a las áreas naturales
protegidas y el destacado papel que estas pueden desempeñar en la diversificación de la
oferta turística de muchos destinos no solo de sol y playa sino también urbanos o culturales.
No en vano, el «sector turístico ha avanzado en la identificación de dichos espacios y el
reconocimiento de las posibilidades de ocio que ofrecen, a raíz del poder que han ido
adquiriendo como factor de atracción y diferenciación del producto» (Riera y Ripoll,
2011:193). Así, desde los últimos años del pasado siglo se está produciendo una progresiva,
aunque lenta, incorporación de estos espacios a la dinámica turística, en cuyos entornos se
genera un amplio sistema de ofertas de alojamiento, servicios y equipamientos de todo tipo.
101
Tabla 6. Revisión de experiencias de diversificación de destinos turísticos consolidados del
litoral en la literatura científica
DESTINO ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN AUTOR
Palma Nova (España)
Desarrollo de nuevos nichos de mercado como senderismo, ciclismo, golf y vela.
Curtis (1997)37
Lloret de Mar (España)
Nuevos servicios y actividades recreativas asociadas a la playa y el frente marítimo.
Priestley y Mundet (1998) Sitges
(España)
Facilidades para el desarrollo de conferencias y otros servicios (gimnasios, cuidado personal…), y promoción de
eventos culturales y festivales.
L’Estartit (España)
Impulso de actividades asociadas al patrimonio natural como el buceo y el submarinismo en el entorno de los ENP
(Illes Medas).
Priestley y Mundet (1998)
Mundet y Ribera (2001)
Donaire y Mundet (2001)
Recualificación de destinos
maduros (Plan Turismo Español
Horizonte 2020)
(España)
Playa de Palma
Diversificación de la oferta turística como objetivo del Plan de Revalorización Integral. Nuevos productos de ocio experimental, práctica de diversas actividades y
reuniones.
Picornell y Ramis (2010)
González Pérez (2012)
Costa del Sol
Occidental
Diversificación y diferenciación de productos (salud, belleza y bienestar, golf, incentivos, náutico, ocio y
cultura) en el marco del Plan Qualifica Navarro (2012)
Puerto de la Cruz
Potenciación de la oferta alojativa y complementaria de ocio, y aprovechamiento de recursos naturales, culturales
o histórico-artísticos son objetivos del Consorcio de Rehabilitación Turística
Martín, González y Martín (2011)
Torbay (Reino Unido)
Nuevas facilidades recreativas y de ocio. Agarwal (1997)
Desarrollo de nuevas atracciones turísticas, patrimoniales y aprovechamiento del potencial marítimo
Clegg y Essex (2000)
Brighton y Bournemouth (Reino Unido)
Conferencias y vacaciones de corta duración para demanda doméstica.
Knowles y Curtis (1997)
Costa Blanca (España)
Diversificación como complemento al sol y playa, y desarrollo de actividades recreativas (golf, náutica,
parques recreativos, ocio familiar, cultura y naturaleza).
Vera y Baños (2010)
Aprovechamiento de recursos naturales y culturales en los parques naturales del litoral.
Such, Rodríguez y Capdepón (2012)
Islas del Hierro y Lanzarote (España)
Productos de buceo asociados al patrimonio natural y a las Reservas de la Biosfera.
De la Cruz y Santana (2008)
Islas del mar Egeo (Grecia)
Desarrollo de productos por intereses especiales (conferencias, actividades marítimas, turismo religioso) y
por actividades alternativas (agroturismo, ecoturismo, turismo cultural)
Spilanis y Vayanni (2004)
Islas Canarias (España)
Servicios complementarios destinados al mercado turístico de invierno (golf, náutica, eventos y congresos), y nuevos productos fuera de ámbitos tradicionales (turismo
rural).
Parreño (2008)
Domínguez, González y Parreño
(2011)
España
Gran variedad de nuevos productos incorporados a la oferta de los destinos litorales (golf, parques temáticos y
acuáticos, náutica, salud, deporte, naturaleza, cultura, eventos…).
Anton (2004)
Nuevos productos para la diversificación del sol y playa (golf, turismo náutico, parques temáticos).
Priestley y Llurdés (2007)
Croacia Incorporación del hinterland (patrimonio cultural y
natural, spas, turismo activo) a la oferta litoral. Jordon (2000)
Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
37 Citado en Agarwal (2006)
102
1.3. Otros modelos evolutivos
Con todo, cabe señalar que existen otros modelos evolutivos del espacio turístico que dudan
de la validez de llevar a cabo medidas correctoras para rejuvenecer el destino. Claro ejemplo
de estas «hipótesis pesimistas» (Anton, 2011:29) es la tesis del declive irreversible, defendida
por Knowles y Curtis (1999:90-92) especialmente para el caso de los núcleos de sol y playa
españoles de segunda generación, emergidos en los años sesenta, y caracterizados por un
turismo de masas. Dichos autores sugieren que en un contexto de inestabilidad del mercado
turístico, estos destinos, hoy consolidados, son altamente vulnerables a las nuevas tendencias
de los consumidores asociadas al post-fordismo y, entre ellas, a su creciente interés por
nuevas experiencias de calidad en detrimento del producto sol y playa. En este sentido, las
políticas de renovación y la introducción de mejoras en la calidad tan solo lograrán retrasar
temporalmente el declive.
Se trata de unas afirmaciones con las que, sin embargo, no están de acuerdo numerosos
investigadores. Vera y Baños (2010:333) advierten de que se trata de un planteamiento
rotundo y excesivamente determinista basado en supuestos difícilmente contrastables,
aunque sí respondan a dinámicas reales. De hecho, el producto sol y playa sigue siendo un
elemento clave en el turismo de nuestro país y, sin duda alguna, genera en grueso de la
demanda (Priestley y Llurdés, 2007:95). Tal y como señala Anton (2004:316), las cifras
indican que el turismo en las costas mediterráneas españolas seguirá siendo el factor de
atracción más importante para los mercados emisores. De igual modo, otros autores
defienden la pervivencia de este modelo y apuestan a que si los destinos turísticos logran
reorientarse hacia una mejor calidad y hacia la búsqueda de producto variados podrían
contrarrestar la tendencia hacia el estancamiento (Aguiló, Alegre y Sard, 2005:226) e incluso
seguir siendo un referente en el futuro (Cooper et al., 2007:911).
Por otra parte, tal y como señalan Vera y Baños (2010:334), el análisis de los destinos con-
solidados y su reestructuración no puede omitir el papel de la actividad turística como factor
de transformación territorial (Knafou, 2006:20) y su relación directa con las funciones
urbanas y residenciales. Un hecho que es particularmente visible en la mayoría de los
destinos litorales del Mediterráneo español, marcados por la dimensión, características y
naturaleza de una intensa urbanización acontecida durante las últimas décadas (Anton,
2011:28), que ha dado lugar a una ocupación casi continua del espacio litoral (Knafou,
2006:24). En consecuencia, muchos de ellos presentan una situación de elevado grado de
saturación y pérdida de calidad, y están empezando a sufrir las consecuencias de un espacio
turístico considerablemente degradado, cuya consecuencia inmediata es la pérdida de
competitividad. No hay que perder de vista que estos territorios constituyen piezas
fundamentales del entramado turístico internacional, y se enfrentan a una constante
recomposición para poder adaptarse a los nuevos escenarios, sobre todo teniendo en cuenta
los efectos negativos que supondría la pérdida de rentabilidad económica y social, así como
103
las posibles consecuencias en el plano territorial y medioambiental (Vera, Rodríguez y
Capdepón, 2011:43).
En este contexto, a muchos de ellos les puede resultar complicado sobrevivir, especialmente a
los que se encuentren en la fase de declive de su ciclo vital, pues tendrán enormes dificultades
para salir a flote y posiblemente tendrán que gestionar su desarrollo turístico de otra forma
(Cooper et al., 2007:916). Un proceso que ha generado una transformación importante no
solo en la propia evolución turística de los destinos sino en su propia condición de espacios
urbanos. Se trata, por tanto, de avanzar hacia un nuevo marco de análisis, con una
perspectiva holística, territorial y no meramente sectorial para interpretar la complejidad de
los destinos consolidados y establecer las bases del éxito de la reestructuración (Cooper,
2006:197; Vera y Baños, 2010:337). Esta renovación requiere, además, el compromiso de las
iniciativas públicas y privadas para incentivar la inversión en el destino y la búsqueda de
nuevos mercados (Anton y González, 2007:119; Vera, Rodríguez y Capdepón, 2011:42).
Por último, e igualmente vinculadas con el territorio, cabe hacer referencia, a las teorías que
derivan de la importancia de este para la construcción del desarrollo de los destinos
turísticos (Otero, 2007:102). Es el concepto de competitividad territorial donde se combina la
existencia de un espacio aglutinador de recursos (naturaleza, monumentos, patrimonio
cultural, etc.) con la utilización de capital humano y financiero para su puesta en valor. No
obstante, la aplicación de dicho concepto presenta serias dificultades metodológicas,
particularmente desde las perspectivas nacional y regional, dada la dificultad de obtener
indicadores rigurosos, fiables y susceptibles de ser comparados (Pardellas, 2006:71). Según
González y Mendieta (2009:124), estas teorías se relacionan con la creación de clusters o
agrupaciones territoriales empresariales, así como con la competitividad social, como
consecuencia de la mejora de los vínculos entre las empresas y las instituciones relacionadas
con ellas. Un marco de análisis que, para Vera y Baños (2010:336) puede ser útil a la hora de
tratar el problema de la pérdida de atractivo de los destinos y de su reposicionamiento en el
mercado, ya que hace intervenir tanto a los agentes públicos como privados, desde la idea
integral de destino turístico.
105
Capítulo 5
EL PAPEL DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN EL TURISMO
1. La necesidad de proteger la naturaleza
Como se ha explicado en el capítulo 3, la naturaleza que rodeaba a las ciudades ha ido
desaparecido a un ritmo cada vez mayor, mientras que la que todavía permanece lo hace en
unas condiciones de notable degradación. De esta manera, ha pasado de ser un bien
abundante a convertirse en algo muy escaso y donde las porciones menos afectadas por el
crecimiento urbano son percibidas como más naturales. No obstante, también es cierto que el
hombre ha ido tomando conciencia de estar superando los límites físicos impuestos por el
medio natural y estar quebrando el vital equilibrio, por lo que se ve obligado a replantearse
los vínculos que tiene con el entorno. Además, pese a la ficción colectiva de que podemos vivir
al margen de la naturaleza (Corraliza, García y Valero, 2002:3) se produce, al mismo tiempo,
un efecto contrario, aunque pueda parecer algo paradójico. Hoy en día, dice Fonseca
(2008:143), al asumirse que esta ha sido ignorada en el «transcurrir de la modernidad»
vuelve a ser valorada o, como afirmaba Gaviria (1971:145) hace ya unas décadas, «una vez ha
surgido y se ha consumado una sociedad totalmente urbanizada, la naturaleza vuelve tomar
un valor como garantía de la soledad, la ausencia de ruido no deseado».
Con todo, pese a la plena vigencia de estas cuestiones, no son reflexiones de reciente
aparición pues ya en los siglos XVII y XVIII surgen algunas de las primeras llamadas de
atención que planteaban problemas similares a los que ahora se manejan (Fernández y
Pradas, 1996:22), aunque siempre bajo la perspectiva antropocéntrica. La Revolución
Industrial generó un vertiginoso crecimiento de numerosas ciudades europeas y
norteamericanas donde «las factorías fueron las dueñas y señoras del suelo urbano y
suburbano (…) si era necesario establecer una central térmica, para eso estaban las márgenes
inmediatas de los ríos, aunque luego el humo y el acarreo del carbón destrozaran parajes que
podían haber sido de gran belleza natural» (Chueca, 2001:171). En ese sentido, y de acuerdo
con Hall (1996:428), las ciudades del siglo XIX se parecían bastante a lo que son las actuales,
sobre todo en lo referente a la dialéctica entre lo natural y lo urbano.
El desarrollo industrial provocó, entre sus múltiples efectos, una peligrosa degradación de la
higiene y salubridad, especialmente en aquellos barrios (slums) que iban albergando a la clase
obrera en condiciones ínfimas, y con ella la merma de la calidad de vida de sus habitantes y el
aumento de las tensiones sociales. Estas fueron las razones que llevaron a las autoridades
municipales a promover, a mediados del siglo XIX, diversas actuaciones de mejora de las
condiciones de habitabilidad en las ciudades modernas. Entre ellas, una de vital importancia
fue la apertura para el disfrute público de amplios espacios verdes y libres reservados, hasta
106
ese momento, a las clases más elevadas. Se creaban así los primeros parques urbanos en
Europa, que pronto se convertirían en las zonas verdes más importantes de las ciudades
(Hyde Park en Londres, Bois de Boulogne en París o el Parque del Retiro en Madrid). Poco
después, cuando estas ideas llegaron a países como EE.UU., dieron lugar a la creación de
míticos parques urbanos como el Central Park de Nueva York, construido ex novo por
Frederick Law Olmsted. Sin embargo, más relevante fue aún que al ser este un país mucho
más extenso que los europeos y con enormes áreas naturales aún por ocupar, se produciría la
constitución de otros espacios naturales de particularidades algo distintas.
La construcción del Central Park coincide en el tiempo, además, con la obra de George Perkins
Marsh Man and Nature, or Physical Geography as Modified by Human action (1864),
considerada como uno de los principales hitos en la historia del pensamiento
conservacionistas (Corraliza, García y Valero, 2002:4; Diego y García, 2007:36; Solé y Bretón,
1986:20;). En ella, el autor denuncia la capacidad perturbadora del hombre sobre la
naturaleza y sugiere la necesidad de preservar extensiones de terreno que sean utilizadas
como reservas para el mantenimiento de la vida en el planeta, espacios que se convertirían,
además, en parques públicos.
En este contexto, naturalistas, filósofos e intelectuales norteamericanos como John Muir o
H.D. Thoreau, también motivados por el ansia de recuperar el contacto con la naturaleza
desde un punto de vista espiritual, comienzan a promover un nuevo concepto de parque que
perseguía una doble finalidad. Por un lado, la de preservar determinadas extensiones de
terreno para el mantenimiento de la vida en el planeta, antes de que estas pasaran a manos
privadas y experimentaran degradación alguna y, por otro, la de que el gran público pudiera
disfrutar indefinidamente de las maravillas naturales del país. Este es el origen del parque
nacional, con el que se pretendía ensalzar «el retorno a la naturaleza para aliviar la tensión de
la vida urbana, tanto en la mente como en el cuerpo» (Solé y Bretón, 1986:17). Bien es sabido
que el primero de ellos sería el Parque Nacional de Yellowstone, aprobado por el gobierno de
los EE.UU. en 1872 y convertido en el primer hito mundial en materia conservacionista.
Curiosamente, de igual manera que había pasado décadas antes con la difusión del parque
urbano, la constitución de este tipo de espacios naturales más extensos sería rápidamente
adoptada por otros países de su órbita de influencia (Viñals, 1999:21) (Australia, Nueva
Zelanda, Canadá o Méjico) y posteriormente por todo el planeta. Desde entonces, las áreas
protegidas han sido designadas para conservar los más importantes paisajes culturales y
espacios naturales, a pesar de las presiones ocasionadas por el crecimiento de la población
mundial y las demandas de la «vida moderna» (EUROPARC-Federation, 2001:61).
107
2. Caracterización y tipología de las áreas naturales protegidas
Desde que fuera declarado el primer parque nacional en 1872, son muchas las definiciones
que se han dado de los ENP. En la actualidad, la definición asumida internacionalmente de
área protegida es la dispuesta por el art. 2 del CDB firmado en Nairobi en 1992, el cual
establece que es el «área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y
administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación». Para la Unión
Internacional de la Conservación de la Naturaleza (en adelante, UICN) (Dudley, 2008:10) es
«un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante
medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo
de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados». Así, de
acuerdo con ambas definiciones, se pueden concluir que las áreas naturales protegidas están
caracterizadas por tres aspectos básicos que son:
1. Ser espacios geográficamente definidos y acotados.
2. Contar con unas bases legales, normas o ciertas reglas.
3. Perseguir objetivos de conservación, tanto de los valores ecológicos como de los
valores culturales asociados.
De igual modo, también son innumerables las tipologías de áreas protegidas declaradas en
todo el mundo a lo largo de este extenso periodo de tiempo, y es que estas, aunque hayan sido
creadas con objetivos similares, reciben múltiples y diversas denominaciones según cada
región o país (como se tendrá la oportunidad de comprobar en el próximo capítulo, España es
un claro ejemplo de ello). En este sentido, la Séptima Conferencia de las Partes del CDB
(2004) reconoce el valor de una clasificación internacional, así como el beneficio que ello
conllevaría en cuanto a la existencia de información comparable entre países y regiones. Esta
recomendación, reafirmada en conferencias posteriores, tiene, por tanto, la intención de
adoptar un sistema único de clasificación internacional para las áreas protegidas,
concediendo especial importancia a la establecida por la UICN en el año 1994 (y revisada en
2008). Las categorías de manejo38 de la UICN para las áreas protegidas son:
Ia. Reserva natural estricta.
Ib. Área natural silvestre.
II. Parque nacional.
III. Monumento natural.
38 La UICN emplea este término al traducir directamente la palabra del inglés management, aunque en España es más común el término gestión, mientras que manejo es más utilizada en el ámbito latinoamericano. Por lo general, en el texto se emplea el primer concepto.
108
IV. Área de gestión de hábitat/especies.
V. Paisaje terrestre y marino protegido.
VI. Área protegida con gestión de los recursos.
Tal y como señala EUROPARC-España (2008a:7-8), la necesidad de esta categorización
internacional radica en diversos motivos. Por un lado, la creciente proliferación de figuras
legales de protección, sobre todo si se tiene en cuenta la organización administrativa de
muchos países en los que la declaración de estos espacios depende de los gobiernos
regionales como España. Por otro, la superposición con otras redes de carácter transnacional
de conservación como la Red Natura 2000 de la Unión Europea o los Humedales de
Importancia Internacional del Convenio Ramsar. No se trata de homogeneizar las
clasificaciones regionales, puesto que se reconoce la diversidad de situaciones y el derecho de
las entidades a adjudicar las distintas denominaciones. En efecto, el verdadero propósito es el
de establecer analogías que faciliten la comunicación y los intercambios profesionales, es
decir, «encontrar un lenguaje común que en el futuro permita verificar la correspondencia
entre una determinada área protegida y sus objetivos de gestión». En este sentido, las
categorías de manejo publicadas por la UICN se presentan como un marco de referencia
aceptado internacionalmente que proporciona dicho lenguaje común, así como de los
objetivos de gestión básicos, con total independencia de las denominaciones legales de cada
territorio. Sin embargo, de acuerdo con Riera y Ripoll (2011:191), también es cierto que
existen serias dificultades para asignar la totalidad de las figuras nacionales a las categorías
propuestas por la UICN.
Sin entrar a hacer un análisis demasiado exhaustivo de cada una, si es preciso hacer una
breve apreciación sobre los objetivos de manejo establecidos por la UICN (EUROPARC-
España, 2008c:29). Como se puede observar en la tabla, todas las figuras, salvo la reserva
natural estricta donde no se aplica, tienen entre sus objetivos el aprovechamiento turístico,
que es incluso la principal finalidad en el caso de los parques nacionales, los monumentos
nacionales, y los paisajes terrestres y marinos protegidos, espacios todos ellos en los que se
permite y facilita que la gente pueda disfrutarlos mediante el turismo y el recreo
(EUROPARC-Federation, 2001:9). De esta manera, se comprueba el alcance del uso turístico
como una de las funciones básicas de las áreas naturales protegidas, sin menoscabo de otras
de vital importancia como las que se presentan a continuación.
109
Tabla 7. Matriz de los objetivos de las categorías de manejo de UICN
OBJETIVOS
DE MANEJO CATEGORÍAS
Ia Ib II III IV V IV
Investigación científica 1 3 2 2 2 2 3
Protección de zonas silvestre 2 1 2 3 3 - 2
Preservación de las especies y la diversidad genética 1 2 1 1 1 2 1
Mantenimiento de los servicios ambientales 2 1 1 - 1 2 1
Protección de características naturales y científicas específicas - - 2 1 3 1 3
Turismo y recreo - 2 1 1 3 1 3
Educación - - 2 2 2 2 3
Utilización sostenible de los recursos derivados de ecosistemas naturales
- 3 3 - 2 2 1
Mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales - - - - - 1 2
1. Objetivo principal 2. Objetivo prioritario 3. Objetivo potencialmente aplicable - No se aplica
Fuente: EUROPARC-España (2008c).
3. Las funciones de las áreas naturales protegidas
Las funciones otorgadas a los ENP han ido variando desde sus orígenes (Donaire, González y
Puertas, 2005:164; Tolón y García, 2002:304); hoy en día estos se constituyen para cumplir
una amplia variedad de objetivos que determinarán su categoría de gestión (conservación de
la biodiversidad, mantenimiento de hábitats, especies y ecosistemas, desarrollo de
actividades recreativas acordes con los objetivos de gestión, investigación científica,
educación ambiental…). De acuerdo con Maurín (2005), esta multiplicidad de posibilidades
explica el éxito de los ENP en todo el mundo, ya que permite una adaptación a cualquier tipo
de situación y a un amplio abanico de usos. Con todo, se reconocen tres funciones básicas que
son la conservación de los valores naturales y culturales, el desarrollo socioeconómico de las
poblaciones locales, y el uso público y social, al que se asocia, a su vez, el turístico y recreativo
(Anton, Blay y Salvat, 2008:8; Corraliza, García y Valero, 2002:23; Garayo, 1996).
3.1. Conservación del medio natural y humano
Es la función más importante, la «razón de ser»39 de un área protegida (EUROPARC-
Federation, 2001:22), en tanto en cuanto las razones principales por las que se protege un
determinado espacio suelen ser la existencia de determinados valores naturales y culturales.
En su conjunto, los ENP son elementos esenciales para la conservación de la biodiversidad ya
que albergan una gran variedad florística y faunística, que a menudo incluyen especies
endémicas o en peligro de extinción, y son entornos que suelen presentar una gran belleza
39 Raison d’être en el original.
110
paisajística, incluso en territorios altamente humanizados y urbanizados. También son
espacios de gran importancia desde un punto de vista antrópico puesto que, en muchos casos,
son el resultado de la interacción entre las actividades humanas y la naturaleza. Pero la
necesidad de conservar el medio natural no solo radica en que este es poseedor de ciertos
valores biológicos y culturales que hay que proteger, sino también en que proporcionan una
serie de servicios ambientales de primer orden, entendidos como los beneficios que la
sociedad obtiene de los ecosistemas y que en la mayoría de los casos «son invisibles al
mercado, por cuanto no tienen un precio asignado» (Riera y Ripoll, 2011:197). Es el caso del
suministro de agua dulce de ríos y lagos, la alta capacidad de los bosques para absorber el
CO2, y la regulación de las inundaciones por parte de las zonas húmedas, entre otros muchos.
La conservación de la naturaleza se convierte así en una condición inherente a cualquier
actividad que sea puesta en marcha en un ENP. Una supeditación que implica la regulación de
las actividades a desarrollar y, en consecuencia, la aparición de conflictos de intereses entre
los conservacionistas y los que ven sus derechos limitados, los cuales experimentan cómo lo
que se hacía antes no se puede hacer ahora sin previa autorización (Hernández, 2008:88) o
incluso porque está totalmente prohibido.
La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad define conservación como el
«mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio natural y la
biodiversidad, en particular, de los hábitats naturales y seminaturales de las poblaciones de
especies de fauna y de flora silvestres, así como el conjunto de medidas necesarias para
conseguirlo». Y de acuerdo con el art. 2 del CDB, puede llevarse a cabo de las siguientes dos
maneras:
Conservación ex situ, entendida como la conservación de componentes de la
diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales.
Conservación in situ, que es la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales
y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en
que hayan desarrollado sus propiedades específicas. Los ENP entran de lleno en este
tipo de conservación.
3.2. Desarrollo socioeconómico del entorno
El paradigma de la conservación ha ido evolucionando y los ENP han dejado de ser elementos
aislados para convertirse en piezas interconectadas que forman parte de un territorio amplio
y complejo. De esta manera se han convertido en territorios susceptibles de ser aprovechados
en aras del crecimiento de las poblaciones y de la generación de ingresos para las
111
comunidades locales (Morant, 2002: 151) de su entorno sobre la base sus recursos naturales
y en función de las cambiantes necesidades de estas. Para Viñals (1999:22), el «problema
básico ha sido las limitaciones de uso que conllevaba la conservación, considerada casi
siempre como una agresión a los intereses económicos de la zona»; de ahí que el
aprovechamiento del medio natural pueda desarrollarse a través de prácticas respetuosas,
pero, cuando no ha sido así, se ha convertido en el responsable de irreversibles
transformaciones, pues los objetivos socioeconómicos son a menudo contrarios a los fines
conservacionistas. También es cierto que en muchos ámbitos, lejos de ser una amenaza, el
desarrollo socioeconómico se ha convertido en una vía imprescindible para garantizar el
futuro tanto de los espacios protegidos como de las poblaciones locales más próximas. En
cualquier caso, toda actividad puesta en marcha en un área protegida debe estar siempre
condicionada por los principios de conservación establecidos, y debe ser llevada a cabo de
manera armónica con el entorno natural. De lo contrario, se pueden generar conflictos por el
uso del suelo protegido, entendidos generalmente como medioambientales pero que, en
realidad, tienen un trasfondo social, económico y político muy importante.
Desde esta perspectiva, es posible alcanzar la compatibilidad entre conservación y desarrollo,
siempre y cuando existan los instrumentos necesarios, así como una planificación territorial
adecuada y efectiva sobre la base de los criterios de sostenibilidad (Blázquez y Vera, 2000:69;
Corraliza, García y Valero, 2002:73; Hernández, 2008:94; Mulero, 2002:138; Riera y Ripoll,
2011:197; Tolón y García, 2002:317; Tolón y Lastra, 2008:5; Troitiño et al., 2005:231). Son
cuestiones ya planteadas, en cierta manera, desde casi el mismo momento en el que se
producen las primeras acciones conservacionistas; por ejemplo en España en los inicios del
siglo XX cuando ya se argumentaba que «los parques nacionales favorecían el desarrollo de
los pueblos del entorno» (Fernández y Pradas, 1996:36). Desde estas primeras ideas a los
actuales planes de ecodesarrollo para las zonas protegidas hay un largo camino, aunque los
entusiasmos de las poblaciones próximas a menudo siguen siendo escasos. En muchas
ocasiones estas llegan a ser percibidas incluso como un actor pasivo, incluso molesto, por los
responsables de las políticas ambientales y los técnicos encargados de la gestión de los
espacios protegidos (Beltrán, Pascual y Vaccaro, 2008:17).
3.3. La importancia del uso público
El ser humano ha estado siempre interesado en apreciar aquellos valores por los que se
protegían determinados espacios y tener así la «oportunidad de interactuar con la naturaleza
de una forma que resulta cada vez más difícil en otras zonas» (Dudley, 2008:2). Hay que tener
en cuenta que estos espacios no solo son «reservorios de naturaleza» sino que también
proporcionan otros servicios públicos y sociales (Ors, 1999:43), incluidos el ocio y la
recreación, objetivos prioritarios en tres de las categorías señaladas por la UICN (Pulido,
112
2010:26). Sin ir más lejos, la función recreativa era una de las finalidades principales del
primer espacio protegido en el mundo, el Parque Nacional de Yellowstone, que ya recogía en
su declaración original el carácter público del mismo y su dedicación como zona de
esparcimiento para beneficio, disfrute y recreo del pueblo. Como indica Mulero (2002:16) con
este aparece un nuevo concepto de utilización de los grandes espacios forestales, pues una
considerable parte del mismo fue destinada a cumplir una función de uso público, sin
menoscabo de asegurar la protección de sus valores naturales.
En la actualidad, ante el aumento progresivo de la afluencia a los espacios protegidos estos
han ido desarrollando una amplia red de instalaciones, actividades, servicios y productos que
mejoran la oferta y facilitan el conocimiento y disfrute de los visitantes. Así, la gestión y
ordenación de todas estas actividades, conocidas en un sentido amplio como uso público, es,
junto con el área de conservación de los recursos naturales y culturales del ENP, una de las
principales tareas y una de las áreas fundamentales dentro del organigrama de gestión
(Corraliza, García y Valero, 2002:96; EUROPARC-España, 2002:8; Gruber y Benayas,
2002:59); y, por tanto, también uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan en la
actualidad los gestores de estas áreas (Gómez-Limón, 2002:126). Tal y como señala
EUROPARC-España (2005c:17), desde un punto de vista conceptual el término «uso público»
ha experimentado una extraordinaria evolución, en la que ha pasado de ser considerado
como la práctica de determinadas actividades al:
«conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, independientemente de
quien los gestione, deben ser provistos por la Administración del espacio protegido con la
finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y culturales de éste, de una forma
ordenada, segura y que garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales
valores a través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio»
Hoy en día es la herramienta de conexión más potente que los ENP tienen con la sociedad y
una de las más valiosas para su gestión en el camino hacia la sostenibilidad (Morant,
2002:145; EUROPARC-España, 2006:11). Su importancia es tal que permite la interacción
entre las distintas funciones de un espacio protegido, lo que le convierte en el encargado de
garantizar el máximo equilibrio posible entre los objetivos de conservación, los intereses
educativos y recreativos de los visitantes, y el desarrollo socioeconómico de las poblaciones
cercanas. Con él se debe tratar de satisfacer todas las demandas de los visitantes, al tiempo
que se intenta minimizar los impactos; por ello es fundamental el control y seguimiento de las
visitas para evitar la masificación, que repercutiría negativamente no solo en los valores
naturales del espacio sino también en la experiencia de aquellos (Gómez-Limón, de Lucio y
Múgica, 2000:28). Esta relación turismo-ambiente-desarrollo se interpreta actualmente a
través del paradigma de la sostenibilidad, que constituye el principal marco de referencia en
la gestión del uso público de los ENP (Muñoz Santos, 2008:4).
113
Figura 4. Objetivos del uso público en los espacios naturales protegidos
Fuente: adaptado de Benayas (2001).40
Es preciso llamar la atención sobre la estrecha relación que existe entre uso público y
turismo, pues forman parte del mismo fenómeno (EUROPARC-España, 2005c:19), así como
sobre el frecuente debate que esta genera, sobre todo desde un punto de vista conceptual.
Aunque entre ambos también hay considerables diferencias, lo cierto es que son cuestiones
que se encuentran muy ligadas en los ENP, por lo que se prefiere adoptar aquí un enfoque
más integrador. En este sentido, EUROPARC-España (2002:81) señala que, si bien el concepto
de uso público estaba inicialmente centrado en la interpretación y la educación ambiental, se
le han ido incorporando las prácticas recreativas y turísticas, en tanto en cuanto el sector
turístico ha convertido las actividades deportivas y de conocimiento de la naturaleza en
nuevos productos, atendiendo a sus propias necesidades de diversificación y cambio. A su
vez, para Anton, Blay y Salvat (2008:9) la «esencia de la función del uso público» es la de
facilitar y promover la vista a los ENP a través de la creación de productos, piezas angulares
para el aprovechamiento de las oportunidades y la generación de beneficios, que además
constituyen una fuente alternativa de ingresos para las poblaciones locales, sobre todo en el
ámbito rural.
De acuerdo con Muñoz Santos (2008:4) cuando señala que los ENP no deberían ser
entendidos ni gestionados como parques temáticos, estos han de incorporar el componente
educativo a la visita para implicar al visitante en los objetivos de conservación. Dicho de otro
modo, estos espacios deben contar con herramientas de educación ambiental, entendidas
como «el conjunto de acciones destinadas a la resolución de los problemas socioambientales
a través de la mejora de la comprensión, el aprendizaje de conocimientos y la sensibilización»
40 Citado en Muñoz Santos (2008:5).
USO PÚBLICO
Conservación
De la
naturale
Actividades turístico-
recreativas
Desarrollo
114
(EUROPARC-España, 2005c:58). Para González Bernáldez (1992:162), es un instrumento
imprescindible de la función recreativa de estos espacios ya que, por un lado, constituye el
aprovechamiento de los recursos naturales y, por otro, es un medio de asegurar su uso
congruente y respetuoso. Por tanto, la educación ambiental adaptada a su entorno, en la
medida en que este lo permita, y sin poner en riesgo los valores por los que ha sido protegido,
debe ser una actividad específica de todos los ENP, así como la elaboración de programas de
formación educativa relacionados con la conservación del medio ambiente.
Vinculada a ella también está la interpretación del patrimonio como otro de puntos clave para
el desarrollo de la función recreativa de un ENP. Se define como el «conjunto de programas y
equipamientos destinados a revelar el significado e importancia del legado natural e histórico
al público que visita un espacio natural protegido, para que lo disfrute, lo aprecie y
contribuya a su conservación» (EUROPARC-España, 2005c:58). La aportación de la
interpretación del patrimonio a la conservación de la naturaleza no debe ser entendida
únicamente como un mecanismo de información al visitante sobre el ENP, sino que se debe ir
más allá. Hay que tener claro qué contar y cómo contarlo para poder conectar con el sistema
de valores del público (turistas, público escolar, población local, etc.) y transformar dicha
información en conocimiento y sensibilización. De esta manera, el visitante enriquece su
experiencia, al tiempo que se le implica en los objetivos de conservación y se protege el
recurso.
4. Las áreas naturales protegidas como escenario turístico
No cabe duda que el medio natural constituye una de las bases del desarrollo turístico y, en
muchas ocasiones, la causa principal que motiva un viaje; no en vano, la biodiversidad es «un
atractivo fundamental» (OMT, 2005:136) como componente esencial del entorno que
disfrutan los turistas. Tal y como explica Gómez-Limón (2002:120-126), el acercamiento a las
áreas naturales protegidas para la práctica de actividades turístico-recreativas, tanto en
España como en el resto del mundo, se produce en un primer momento desde las clases
sociales más acomodadas que buscaban el contacto con la naturaleza para la revitalización e
higienización del cuerpo y la mente, mientras que las clases populares lo hacen con la
incipiente política de conservación y uso social de la naturaleza. Es a partir de la segunda
mitad del siglo XX cuando se produce un aumento en la afluencia de visitantes a los espacios
naturales, en especial a los protegidos, asociado al crecimiento del tiempo dedicado al ocio y
recreo. Entre los factores que han influido en este aumento de la demanda cabe destacar:
Fuerte incremento del número de áreas naturales protegidas no solo en España, sino
también a nivel mundial.
115
Incremento de la información ambiental y auge de la divulgación en los medios de
comunicación.
Aumento del tiempo libre en el conjunto de la sociedad.
Aumento del poder adquisitivo y de la movilidad de los ciudadanos.
Generalización de las modas sociales (ecología, mundo rural, el medio ambiente en un
sentido amplio, etc.)
Crisis en las sociedades sociales que intentan adaptar sus valores naturales y
culturales y captar así la demanda del turismo de naturaleza.
Deficiente planificación urbana, con pocas zonas verdes y modos de vida y desarrollo
«despersonalizado».
Cambios en los valores de la sociedad.
Aumento del nivel de formación de la población y un mayor interés por el entorno que
le rodea.
Por tanto, el aprovechamiento turístico-recreativo de estos espacios no es un hecho
novedoso, pero sí que muchas prácticas se hayan transformado en actividades más o menos
organizadas en consonancia con los nuevos patrones de consumo y la revalorización del
patrimonio natural y cultural (IGN, 2008:13). La diversificación motivacional de la demanda
incluye un creciente interés por la búsqueda de la autenticidad y de experiencias en contacto
más o menos directo con la naturaleza, y los ENP se convierten en lugares idóneos para ello.
Para la sociedad actual, estos espacios representan seguramente la máxima expresión de la
naturaleza y son lugares atractivos. Según Viñals (1999:20) ello se debe, en primer lugar, a
que poseen unos meritos ambientales reconocidos, por lo que se revalorizan frente a otros
territorios que no son protegidos (SGT, 2004:20) y, en segundo, a que son los espacios más
preparados para la recepción de visitantes. En otras palabras, «constituyen un destino
altamente preferido para evadirse, aprender o recuperar la experiencia y el contacto directo
con la naturaleza» (Corraliza, García y Valero, 2002:243).
En los ENP se pueden realizar actividades turísticas que van desde las más suaves como el
esparcimiento, el contacto con la naturaleza o la contemplación del paisaje, a las vinculadas
con el turismo activo o de aventura (senderismo, cicloturismo, barranquismo, escalada, etc.),
pasando por otras más tradicionales (caza y pesca), las que tienen un interés religioso y/o
espiritual e, incluso, en consonancia con los nuevos paradigmas sociales, aquellas
relacionadas con la salud o el cuidado del cuerpo (IGN, 2008:124). Y aunque en muchas
ocasiones estas no representan la motivación primera del viaje, sí actúan como prácticas
116
complementarias a la oferta turística convencional asociada a otros productos como el sol y
playa. Además, como ya se ha señalado en otros puntos del trabajo, nos encontramos en una
nueva era donde la sostenibilidad es la exigencia clave de los espacios turísticos, la
competitividad entre áreas receptoras es cada vez mayor, así como la tendencia a la
fragmentación de los viajes de vacaciones (Blázquez y Vera, 2000:73). En consecuencia, han
ido apareciendo nuevas modalidades turísticas interpretadas bajo el paradigma de la
sostenibilidad en lo que se ha denominado turismo postfordista (López Palomeque, 2008:31),
en muchas de las cuales los recursos naturales se han convertido en componentes de primer
orden. Así se han generalizado tipologías estrechamente vinculadas entre ellas como el
turismo verde, el turismo ecológico, el ecoturismo o el turismo de naturaleza, sin que todavía
se haya alcanzado el suficiente consenso respecto a sus diferencias.
4.1. Algunas aclaraciones conceptuales
Para Vera et al. (2011:170-171), el turismo de naturaleza es el concepto que presenta un
carácter más globalizador al asociarse con la condición geográfica de los espacios naturales,
aunque en la literatura, los medios de comunicación y así también en el mercado turístico, se
observa el predominio del término ecoturismo, que engloba a todas las actividades turísticas
vinculadas con lo natural o realizadas en escenarios naturales antropizados. En cualquier
caso, es preciso realizar en este punto del trabajo algunas observaciones sobre cada uno de
estos conceptos.
El ecoturismo es el «viaje a áreas naturales relativamente poco alteradas o no contaminadas
con el objetivo específico de estudiar, admirar y disfrutar de los paisajes y de sus plantas y
animales silvestres, así como cualquier manifestación cultural existente (tanto en el pasado y
el presente) que se encuentran en ellas». Esta es, al menos, la primera definición propuesta
por Ceballos-Lascuráin (1996),41 y adoptada formalmente por la UICN. La OMT (2002:16)
apunta, además, que el ecoturismo debe incluir aspectos pedagógicos y de interpretación de
la naturaleza. Se desprende, así, que esta práctica turística debe involucrar a la población
local, generar ingresos económicos, y crear empleo y rentas, al tiempo que implica un elevado
grado de compromiso con los valores de sostenibilidad; ahí está la diferencia entre el
ecoturismo y el turismo «a secas» (Pérez de la Heras, 2003:7). Para Bernabé y Viñals
(1999:178) el ecoturismo posee un rasgo específico frente a otras modalidades que es la
prevalencia de la conservación sobre cualquier otro objetivo, por lo que implica, en teoría, un
menor impacto ambiental y cultural. De hecho, para autores como Blázquez (2007), «su
buena prensa enmascara los graves impactos ambientales que genera, que son poco visibles,
hasta que no se analizan los flujos metabólicos de materiales y energía».
41 Citado en Blamey (2001:20).
117
El ecoturismo se organiza, generalmente, para pequeños grupos y por pequeñas empresas
locales (OMT, 2002:16). Suele asociarse a las zonas naturales o rurales alejadas de los
espacios urbanos, especialmente aquellas que están protegidas, donde el turista puede estar
en contacto con la naturaleza y las culturas tradicionales, y llevar a cabo actividades lúdico-
deportivas, educativas o de interpretación sin causar grandes impactos. Desde esta
perspectiva, constituye una herramienta fundamental para la conservación de la naturaleza
que, a su vez, es el componente esencial en la planificación y gestión. El 2002 fue designado
por Naciones Unidas como Año Internacional del Ecoturismo, con lo que dio un
reconocimiento significativo a la importancia de la actividad y su especial relación con el
medio natural. La Cumbre Mundial del Ecoturismo, convocada conjuntamente por la OMT y el
PNUMA y celebrada ese mismo año, concluiría que «el ecoturismo es un segmento de la
industria turística que puede, si se logra mantener con un alto nivel de sostenibilidad, servir
de modelo al conjunto de la actividad turística, incluyendo el turismo de masas» (Yunis,
2004:15). En este contexto, cabe llamar la atención sobre la existencia de muchas prácticas
que, en un sentido estricto, no deberían ser entendidas como ecoturísticas, aunque la
confusión es generalizada incluso dentro del propio sector. Los factores clave para
distinguirlo de otras formas de turismo están estrechamente relacionados con la escala de
actividad y su gestión y, en definitiva, con los impactos generados en los atractivos y recursos
principales (OMT, 2005:392).
Por su parte, el turismo de naturaleza es entendido como «aquel que se produce en
escenarios naturales con el énfasis añadido de fomentar la comprensión y la conservación del
entorno natural» (Newsome, Moore y Dowling, 2002:13). Es una de las prácticas turísticas
que más está creciendo en los últimos años (EUROPARC-España, 2007:13; Gómez-Limón, de
Lucio y Múgica, 2000:28; Newsome, Moore y Dowling, 2002:11; SGT, 2004:7) y ya se
constituye como un segmento más del mercado turístico global, como el turismo cultural o el
de sol y playa, en el que se identifican, incluso, algunos submercados (Muñoz Flores,
2006:202), como es precisamente el del ecoturismo. Todo ello se constata con el aumento de
las visitas a las áreas naturales protegidas de todo el mundo, convertidas en focos de
atracción turística y principales destinos para el desarrollo de este tipo de turismo. Tanto es
así que llegan a ser elementos clave para el desarrollo de la industria turística en muchos
países y regiones como Costa Rica, Kenia, Australia, Canadá o las Islas Galápagos, entre otros.
Conviene puntualizar, sin embargo, que a pesar del incremento en el número de espacios
protegidos, así como de la afluencia de visitantes como sinónimo de turismo de naturaleza,
también existen demandas masivas interesadas en otras áreas de alto valor ecológico-
paisajístico que no cuentan con ningún régimen de protección (IGN, 2008:21).
En definitiva, el debate es complejo y lo cierto es que no existe un consenso en la literatura
científica acerca de la mayor o menor proximidad entre ecoturismo y turismo de naturaleza
que en realidad son «conceptos difusos» (Blamey, 2001:8). De lo que cabe duda es que la
118
principal característica del ecoturismo es que se trata de una actividad basada en la
naturaleza y por ello, de acuerdo con Weaver (2001:74), se le podría considerar como un
subconjunto del turismo de naturaleza, sin que este último implique necesariamente un
grado de compromiso tan elevado con el territorio como el primero. En cualquier caso, como
se acaba de comprobar, sí se observa una clara aproximación de ambos con el turismo en
ENP, también desde un punto de vista conceptual.
Figura 5. Turismo de naturaleza y ecoturismo
Fuente: adaptado de Weaver et al. (2001:74).
Por último, y lejos de entrar en mayor detalle en este tipo de controversias conceptuales que
desviarían en mucho los objetivos del presente capítulo, únicamente cabe aclarar que en el
trabajo se habla por lo general de turismo de naturaleza y turismo en ENP. Se entiende que
son términos que se ajustan en mayor medida al desarrollo de actividades turístico-
recreativas en los espacios protegidos del ámbito territorial en cuestión (el litoral de la
provincia de Alicante) y que serán objeto de un exhaustivo estudio de la investigación; por
tanto, son términos mucho más apropiados que el de ecoturismo. En este sentido, cabe hacer
referencia, además, a las palabras de Blanco (2011:60) cuando señala que «España no destaca
por ser un destino de ecoturismo, salvo algunos espacios que sí reciben ecoturistas genuinos,
como son los casos de los Parques Nacionales de Doñana, Caldera de Taburiente, Garajonay y
Monfragüe».
4.2. Conservación y turismo, una relación compleja
Como ya se ha observado, el desarrollo turístico-recreativo representa una de las principales
funciones de los ENP y la gran mayoría de ellos admite aprovechamientos de este tipo,
particularmente aquellos protegidos bajo la figura de parque. En este sentido, y de acuerdo
Turismo de naturaleza
Ecoturismo
119
con Knafou (2006:21) «no existe actividad humana sin efecto su medio ambiente y el turismo
no se sustrae a esta regla», particularmente en enclaves de elevada fragilidad. Por tanto, la
relación entre turismo y conservación es complicada y a menudo se presenta conflictiva, por
lo que suele suscitar suspicacias por parte de algunos sectores del colectivo conservacionista,
quienes consideran que son prácticas incompatibles. Es evidente que el desarrollo turístico
de los ENP, y sus entornos, puede comportar costos e impactos y, de hecho, así ha sucedido en
la mayoría de los casos (EUROPARC-Federation, 2001:15). Pero, sin duda, también lo hace en
forma de efectos positivos (tabla 8) y, en realidad, existe una evidente interdependencia
entre turismo y conservación (Borrell, 2005:312; Eagles, McCool y Haynes, 2003:27; OMT,
1999:71-72; Ripoll y Riera, 2011:194). Más aún si se tiene en consideración que el medio
natural es uno de los componentes esenciales de los que disfruta el turista, especialmente el
de naturaleza, que suele estar bastante preocupado por la calidad del entorno y los efectos
del desarrollo de las actividades en las que participa y que, por tanto, suele presentar también
unas actitudes diferentes a la del turista convencional. De esta manera, la compatibilidad con
la conservación constituye uno de los principales retos de la actividad turística.
En gran parte de la literatura actual, advierten Newsome, Moore y Dowling (2002:19), los
efectos del turismo sobre el medio ambiente suelen señalarse como negativos, aunque en las
últimas décadas se está fomentando cada vez más la relación positiva entre ambos. Además,
los posibles impactos que el turismo es capaz de provocar han de contextualizarse puesto que
se ha demostrado que los ocasionados por otras actividades -industriales, agrícolas o
pesqueras- pueden llegar a ser más perjudiciales (Bramwell, 2004:14; OMT, 1999:71; Vera et
al., 2011:179). En este sentido, no pueden ser más claras las palabras de González Bernáldez
(1992:140) en las que reconoce que el turismo «puede ser un factor muy importante para la
conservación y defensa de los valores ecológicos amenazados por alternativas de uso del
territorio más destructivas (…) y puede ser la utilización más congruente y satisfactoria de
los recursos naturales renovables de un territorio». Desde un enfoque algo más práctico, el
turismo puede promover, y de hecho así lo hace en muchas ocasiones, la rehabilitación de
construcciones existentes o introducir planes de procedimiento y control que aseguren la
buena gestión del medio ambiente y, de ahí también, la buena experiencia de los turistas
(Santana, 1997:84). En palabras de Viñals (1999:22), la puesta en práctica de actividades
turístico-recreativas también está permitiendo «abrir horizontes y cambiar mentalidades».
El problema de fondo de todo ello, señala Mulero (2002:163) es que el creciente
aprovechamiento de los ENP con fines turísticos no suele estar precedido de una evaluación
rigurosa de las características de la demanda, ni de la oferta de infraestructuras y capacidad
de carga recreativa de cada uno de los espacios, ni tampoco de las consecuencias que un uso
masivo de esta índole puede tener sobre el entorno natural que se pretende conservar. En ese
caso, es muy posible que el turismo sí contribuya al deterioro del espacio protegido, y, a largo
plazo, al incremento de los costos ecológicos, sociales, económicos y culturales hasta el punto
120
de hacerlos irreversibles, implicando importantes consecuencias para la conservación e
incluso influyendo negativamente en la propia experiencia recreativa de turistas y visitantes
(Gómez-Limón y Múgica, 2007:234).
Por tanto, la clave reside en minimizar los impactos y maximizar los beneficios; en otras
palabras alcanzar un turismo sostenible que pueda mantenerse en el tiempo porque respeta
al medio ambiente en el que se desarrolla, además de involucrar y beneficiar al espacio
natural, al sector turístico y a la población local (EUROPARC Federation, 2001:17; Pérez de
las Heras, 2003:7). Un desarrollo turístico sostenible de los ENP que no es posible sin una
adecuada planificación de las actividades turísticas desarrolladas en ellos, así como una
correcta gestión de los espacios, a partir de la cual los administradores deben desempeñar
una doble misión: proteger los recursos culturales y naturales gracias a las cuales la zona
recibió dicha protección, y dar cabida a quienes los visitan y aprovechan esos recursos (OMT,
2005:298). En definitiva, se trata de elegir bien el modelo turístico para convertir al sector en
una garantía de conservación (Ors, 1999:42); solo de este modo, se logran unos recursos de
alta calidad que pueden atraer un turismo de alta calidad, lo que genera una espiral de
beneficios (Eagles, McCool y Haynes, 2003:21).
121
Tabla 8. Efectos del turismo de naturaleza en los espacios naturales protegidos
POSITIVOS NEGATIVOS E
con
óm
ico
s
Mayores oportunidades para la generación de empleo en las comunidades locales
Posible generación de empleo de temporada y subempleo durante el resto del año
Generación de rentas e incremento de los beneficios económicos
Incremento de costes en servicios e infraestructuras básicas
Posibilidad de abrir nuevos segmentos de demanda y estimulación para la creación de
nuevas empresas
Posible fuga de los beneficios generados
Mejora general del nivel de vida de las poblaciones locales
Aumento de la carga fiscal para la población residente
Mayor financiación para las comunidades locales
Mayores costes de oportunidad
Ayuda al desarrollo (autofinanciación)
So
cio
cult
ura
les
Creación de entornos atractivos Perturbación en las actividades de las comunidades locales
Mejora del entendimiento intercultural Mayor competencia por los lugares de recreo y otros servicios
Apoyo a la educación ambiental de visitantes y residentes
Incremento de la congestión, acumulación de basuras o vandalismo
Generación y difusión del conocimiento
Mejora del nivel educativo de la población local
Pérdida de tradiciones locales y de autenticidad
Estímulo para el conocimiento de idiomas y culturas extranjeras
Posible vulnerabilidad a la explotación turística
Mayor valoración de la cultura y entorno propios
Posibles restricciones a los residentes locales para acceder a los recursos y servicios
Mejora de infraestructuras y medios de transporte
Me
dio
am
bie
nta
les
y d
e c
on
serv
aci
ón
Mayor valoración del patrimonio y los valores naturales y culturales
Transformación de los ecosistemas naturales (eliminación de vegetación, erosión,
compactación del terreno…) Aumento del conocimiento de la interacción ser humano-medio ambiente
Protección de los procesos ecológicos y conservación de la biodiversidad
Fragmentación de hábitats naturales
Transmisión de los valores de conservación (educación ambiental e interpretación)
Impactos de los medios de transporte (perturbación en la fauna, ruidos, polución,
pérdida de suelo…)
Aumento del nivel de conciencia sobre el medio ambiente
Contaminación del aire y el agua
Apoyo a la investigación y el desarrollo de prácticas medioambientales
Mayor demanda de recursos hídricos
Generación de fondos para la gestión de los ENP (entradas, tasas indirectas…)
Aumento de los costes para la gestión del ENP
Posibles trabajos de limpieza y restauración por parte de los turistas
Ocupación de suelo protegido
Incremento de las políticas ambientales y de conservación
Fuente: Anexo de recomendaciones del V Congreso Mundial de Parques de la UICN (2005), Eagles, McCool, y Haynes (2002), Newsome, Moore y Dowling (2002) y Riera y Ripoll (2011).
123
Capítulo 6
LA DIALÉCTICA ENTRE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y USO
TURÍSTICO-RECREATIVO EN ESPAÑA
1. El marco normativo vigente: La Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad de 2007
La principal norma en materia conservacionista en nuestro país es la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que, tal y como su propio texto indica en la
Exposición de Motivos, es el «régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible,
mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del
deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio
ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo». Se trata de un «acontecimiento
jurídico de primer orden en materia de conservación de la naturaleza en España [que] no solo
afina y profundiza sustancialmente en las materias ya reguladas por su predecesor sino que
incorpora nuevos y ambiciosos planteamientos» (Mulero, 2008:265). Por tanto, es el
referente a escala estatal, al que se le suman las legislaciones propias de cada una de las
comunidades autónomas y las políticas comunitarias e internacionales en materia ambiental.
La actual legislación mantiene los principios establecidos por la ley de 1989, que queda
derogada, pero también lleva a cabo una revisión, actualización y ampliación de las
cuestiones básicas acerca de la conservación de la naturaleza en España. Entre sus
aportaciones más notables cabe destacar el reforzamiento de los mecanismos dirigidos a una
mayor coordinación entre las Administraciones, y una mejor gestión del patrimonio natural
(nuevos órganos de participación pública, inventarios, catálogos y listados, planes y
directrices o fondos e instrumentos financieros). Los PORN, por su parte, se mantienen como
los instrumentos básicos para el planeamiento de los recursos naturales, siendo revisados sus
objetivos y ampliados sus contenidos mínimos, los cuales, según la ley, deberán ajustarse a
las Directrices para la Ordenación de los Recursos Naturales. Otra de las novedades más
relevantes y, por lo visto con anterioridad, más necesarias es la diferenciación de las distintas
figuras proteccionistas existentes en España, las cuales quedan clasificadas en tres tipos: los
ENP, en sentido estricto, los espacios de la Red Natura 2000 y las áreas protegidas por
instrumentos internacionales.
El nuevo texto legislativo recoge el concepto de sostenibilidad como principio rector del
mismo, pues no solo se trata de uno de los paradigmas en el marco de la conservación y
gestión del medio natural, sino también en el desarrollo y evolución de la sociedad en
nuestros días. De esta manera, y según se sustrae de la exposición de motivos, la ley debe
124
definir «unos procesos de planificación, protección, conservación y restauración, dirigidos a
conseguir un desarrollo crecientemente sostenible de nuestra sociedad que sea compatible
con el mantenimiento y acrecentamiento del patrimonio natural y de la biodiversidad
española». En este sentido, el Título IV se centra precisamente en la promoción del uso
sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad, aunque para Mulero (2008) las
aportaciones realizadas en esta dirección no sean sustanciales.
Con todo, han surgido también voces críticas a la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad de 2007 como las de Parejo (2008:32) quien la califica de poco novedosa
respecto la norma básica anterior y carente de uniformidad. Dicha autora mantiene que no se
ha realizado una verdadera sistematización del patrimonio natural español, que las normas
competenciales básicas no se corresponden con la lógica jurídica y que «sus insuficiencias u
omisiones, así como su contenido o sus carencias, producen confusión o dudas». De igual
modo, opina que en el apartado de definiciones incluido en el propio texto legislativo hay
conceptos «verdaderamente importantes» que están ausentes como el de protección, daño
ambiental, restauración o compensación.
1.1. Clasificación de las figuras de protección en España
Con el ánimo de unificar las distintas figuras de protección que existen actualmente en
España, la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece una clasificación general
de las mismas. Esta es, de hecho, una de las contribuciones más relevantes de la norma
vigente.
Figura 6. Las figuras de protección en España
Fuente: EUROPARC-España (2012).
125
1.1.1. La red de espacios naturales protegidos
En primer lugar, se encuentran los así denominados por la ley que son «…aquellos espacios
del territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas bajo soberanía
o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental…».
estos deben cumplir, además, determinados requisitos en relación a su singularidad, su
especial interés y/o estar dedicados a la protección y mantenimiento de la biodiversidad. La
clasificación estatal de los ENP contempla cinco figuras de protección: parques, reservas
naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos, que se mantienen desde la legislación
anterior, y Áreas Marinas Protegidas, novedad introducida en el documento. Por otro lado, se
pueden incluir en sus declaraciones zonas periféricas de protección y áreas de influencia
socioeconómica. Además, y aquí otra de las contribuciones de la ley, se podrán crear espacios
naturales protegidos de carácter transfronterizo entre España y otro Estado vecino.
Pese a los intentos de englobar todos los ENP en alguna de estas cinco figuras de protección,
el desarrollo de la legislación autonómica ha generado una auténtica proliferación de
instrumentos propios con lo que, de acuerdo con el último anuario publicado por EUROPARC-
España (2012), se contabilizan más de cuarenta denominaciones distintas, alguna de las
cuales es utilizada únicamente en una o dos comunidades autónomas. Sin perder de vista tal
dispersión, a continuación se presentan las figuras de protección establecidas por la ley
estatal, así como su estado actual en nuestro país. Antes de ello, cabe hacer una breve pero
significativa apreciación, y es que dado que la presente tesis se centra en una figura de rango
autonómico como es el parque natural, este trabajo presta una escasa atención al parque
nacional; no en vano, en la Comunidad Valenciana no existe ningún espacio protegido de tal
categoría. En cualquier caso, es preciso exponer algunas de sus características básicas.
a) Parques
La ley los define como las «áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su
diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores
ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención
preferente». En ellos, se facilitará la entrada de visitantes siempre y cuando se garantice su
protección, por lo que se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, y, en su
caso, prohibirse aquellos incompatibles con las finalidades con las que fueron creados.
Los parques nacionales se rigen por legislación específica a partir de la Ley 5/2007, de 3 de
abril, de la Red de Parques Nacionales, la cual determina que son:
126
«espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación
o actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y
científicos destacados cuya conservación merece una atención preferente y se declara de
interés general del Estado».
Asimismo, esta norma establece que la declaración de un parque nacional tendrá por objeto
conservar la integridad de sus valores naturales, representativos del sistema natural español
por los que ha sido declarado, así como ordenar su uso y disfrute, y fomentar el conocimiento
de sus valores, promover la concienciación y la educación ambiental de la sociedad,
contribuir al fomento de la investigación científica, al desarrollo sostenible de las poblaciones
y a la conservación de los valores culturales y los modos de vida tradicional compatibles con
su conservación. Es la figura principal utilizada internacionalmente y su contenido es similar
en todos los países. En España existen actualmente un total de quince parques nacionales,
tras la reciente y definitiva declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en
junio de 2013.
Tabla 9. La red de parques nacionales en España
NOMBRE AÑO
DECLARACIÓN
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
SUPERFICIE
(HA)
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
1955 Cataluña 14 119
Archipiélago de Cabrera 1991 Illes Balears 10 021
Cabañeros 1995 Castilla-La Mancha 40 856
Caldera de Taburiente 1954 Islas Canarias 4690
Doñana 1969 Andalucía 54 252
Garajonay 1981 Islas Canarias 3986
Marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
2002 Galicia 8480
Monfragüe 2007 Extremadura 18 118
Ordesa y Monte Perdido 1918 Aragón 15 608
Picos de Europa 1918 Cantabria, Castilla y León y
Principado de Asturias 64 660
Sierra de Guadarrama 2013 Comunidad de Madrid-
Castilla y León 33 960
Sierra Nevada 1999 Andalucía 86 208
Tablas de Daimiel 1973 Castilla-La Mancha 1928
Teide 1954 Islas Canarias 18 990
Timanfaya 1974 Islas Canarias 5107
Total superficie
380 983
Fuente: Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
127
Figura 7. Mapa de los parques nacionales en España (2012)
Fuente: Adaptado de EUROPARC-España.
Además de los nacionales, la denominación genérica de parque es ampliamente utilizada en
nuestro país, especialmente porque desde un punto de vista conceptual es mucho más
amplia, flexible y menos restrictiva que del resto de ENP. En España hay parques regionales
(Región de Murcia, Comunidad de Madrid y Castilla y León), rurales (Islas Canarias) y
particularmente naturales, existentes en todas las comunidades autónomas, a excepción de la
Región de Murcia. De todos ellos, los parques naturales son, sin duda, los que tienen el
máximo protagonismo (Riera y Ripoll, 2011:192) ya que actualmente representan en torno al
63% de la superficie protegida del territorio. Se demuestra así, tal y como señala Mulero
(2002:113), que el parque natural es la figura clave en el sistema español de ENP, puesto que
«ha logrado asumir en pocos años la primacía territorial que hasta mediados de los ochenta
correspondió a los Parques Nacionales». Estos suelen constituir áreas frágiles relativamente
amplias donde se protegen determinados valores con el fin de facilitar el contacto del hombre
con la naturaleza. En consecuencia, deben servir para armonizar el mantenimiento de sus
valores con el correcto aprovechamiento de los recursos y el disfrute público (Corraliza,
García y Valero, 2002:53-54; Garayo, 1996).
128
Figura 8. Mapa de los parques naturales en España (2012)
Fuente: EUROPARC-España.
b) Reservas Naturales
Son «espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas,
comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad merecen una valoración especial». En la reservas está limitada la explotación de
recursos, salvo que sea compatible con la conservación, así como la recolección de material
biológico o geológico, a excepción de aquellos casos permitidos por razones de investigación,
conservación o educativas bajo autorización administrativa. En España, existen unos
doscientos ochenta ENP con tal denominación, los cuales pueden recibir una gran diversidad
de nombres distintos que varían entre cada una de las comunidades autónomas.42 Aunque en
algunas regiones como Cataluña las reservas naturales son muy numerosas, no todas cuentan
con este tipo de espacios protegidos en su interior, de ahí que el porcentaje de suelo
protegido bajo esta figura apenas alcance el 3% del territorio español.
42 Reserva natural concertada (Andalucía), reserva natural dirigida (Aragón), reserva fluvial (Castilla-La Mancha), reserva natural integral (Illes Balears, Islas Canarias, Principado de Asturias y Cataluña), reserva natural parcial (Cataluña y Principado de Asturias), reserva natural parcial marina (Cataluña), refugio de fauna (Comunidad de Madrid), reserva integral (Comunidad foral de Navarra), reserva de fauna o reserva natural marina (Comunidad Valenciana), parque periurbano de conservación y ocio (Extremadura), sitio natural de interés (Galicia), reserva natural especial (Illes Balears), reserva natural especial o sitio de interés científico (Islas Canarias).
129
c) Monumentos Naturales
Estos son «espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones
de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial».
Aquí también está prohibida la explotación de recursos con carácter general, salvo en
aquellos casos que por razones de investigación o conservación se permita la misma, previa
la pertinente autorización administrativa. Tal categoría, en la que también se incluyen otras
como la de árbol singular (Extremadura y País Vasco) o enclave natural (Navarra), es una de
las más utilizadas por las comunidades autónomas, entre las que hay distribuidas más de
trescientos monumentos en la actualidad. Si bien se trata de un considerable volumen y que
su presencia es especialmente significativa en regiones como la Comunidad Foral de Navarra
o las Islas Canarias, los monumentos naturales tan solo representan el 1% del territorio
nacional protegido.
d) Paisajes Protegidos
Son «partes del territorio que las Administraciones competentes, a través del planeamiento
aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del
paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial». La
gestión de los paisajes protegidos persigue un doble objetivo, la conservación de los valores
singulares que los caracterizan, y la preservación de la interacción armoniosa entre la
naturaleza y la cultura en una zona determinada. En ellos se procurará el mantenimiento de
las prácticas de carácter tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores y
recursos naturales. Bien es cierto que se trata de una de las figuras que tiene una menor
presencia en el conjunto de las comunidades autónomas, tanto en número como en
superficie. Los algo más de cincuenta paisajes protegidos españoles se localizan únicamente
en algunas regiones, y de manera particular en las Islas Canarias, donde se encuentran
prácticamente la mitad de todos ellos. Así, de igual modo que las dos figuras anteriores, estos
ENP constituyen un porcentaje bastante escaso (2%).
e) Áreas Marinas Protegidas
Son «espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, comunidades o
elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal y
submareal, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una
protección especial». Para su gestión se deben aprobar planes o instrumentos concretos que
marquen, al menos, las medidas de conservación necesarias y las limitaciones de explotación
de los recursos naturales. Hasta la fecha, nuestro país solo cuenta con un área marina
130
protegida tras la declaración de El Cachucho en noviembre de 2011, situado en el Mar
Cantábrico frente a la costa asturiana. De acuerdo con EUROPARC-España (2012:10), datos
como este ponen de manifiesto que la protección marina sigue siendo una asignatura
pendiente en España, pese a ser este un país eminentemente costero.
f) Otras figuras de protección
Como ya se ha comentado, en España hay una gran dispersión de categorías de protección
que dan lugar a la existencia de una gran diversidad de ENP con nombres diferentes aunque,
en muchas ocasiones, los objetivos de conservación puedan ser bastante similares. Así, a las
ya señaladas, cabe añadir otro buen número de denominaciones que no hacen sino seguir
complicando el análisis y comprensión de la red de ENP sobre todo si se tiene en cuenta que
estas generan más de setecientos cincuenta espacios declarados43 y el 6% del suelo total
protegido. De todas ellas, casi la mitad corresponde a las microrreservas de flora, una figura
propia de la Comunidad Valenciana y Castilla y León con la que se protegen pequeñas
porciones de terreno que contienen especies raras, endémicas o amenazadas, o de flora
catalogada. Otras de los instrumentos más destacados dentro de este amplio grupo son los
espacios incluidos en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) que establece la red de
ENP de Cataluña con el objetivo de conservar el patrimonio geológico, los hábitats y los
ecosistemas más representativos y relativamente bien conservados.
Figura 9. Superficie protegida (izquierda) y número de espacios protegidos (derecha) según figuras de protección, expresado en porcentajes
43 Área natural recreativa (Navarra), biotopo protegido (País Vasco), espacios de interés natural (Cataluña), lugar de interés científico (Extremadura), microrreserva (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana), eeserva natural municipal, área natural singular (La Rioja), corredor ecológico y de biodiversidad (Extremadura), humedal protegido (Galicia), paraje natural de interés nacional (Cataluña), paraje pintoresco (Comunidad de Madrid), parque periurbano de conservación y ocio (Extremadura), parque periurbano (Andalucía), sitio de interés científico (Illes Balears, Islas Canarias), sitio natural de interés (Comunidad de Madrid, Galicia).
Fuente: EUROPARC- España (2012)
131
Tabla 10. Los espacios naturales protegidos en España
PARQUE NATURAL
OTROS PARQUES
RESERVA NATURAL
MONUMENTO NATURAL
PAISAJE PROTEGIDO
OTRAS FIGURAS
TOTAL CC.AA.
Andalucía 24 - 33 40 2 53 130
Aragón 4 - 3 5 3 - 12
Cantabria 5 - - 1 - - 2
Castilla y León
12 2 5 6 - - 12
Castilla-La Mancha
7 - 29 24 1 48 104
Cataluña 13 - 73 - - 185 259
Comunidad de Madrid
1 3 2 1 - 3 6
Com. Foral de Navarra
3 - 41 75 2 2 120
Comunidad Valenciana
20 - 38 1 8 361 408
Extremadura 2 - 1 39 1 9 51
Galicia 6 - - 7 2 8 18
Illes Balears 6 - 25 2 - 63 91
Islas Canarias
11 7 26 52 27 19 128
La Rioja 1 - 1 1 - - 2
País Vasco 9 - - 25 - 6 31
Principado de Asturias
5 - 7 41 2 - 51
Región de Murcia
- 7 1 - 8 3 12
Total España 129 19 285 320 56 760 1437
Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por EUROPARC-España (2012).
En suma, la red de ENP en España alcanza los casi siete millones de hectáreas, cerca de un
13% del suelo total nacional, de las cuales unos 6,5 millones corresponden a superficie
terrestre y el resto a espacios marítimos. Las figuras que más contribuyen son las de parque
nacional y parque natural que, por lo general, cuentan con un tamaño medio superior, y
presentan un destacado papel en el sistema de espacios protegidos tanto a escala nacional
como autonómica. Por su parte, monumentos, reservas y paisajes protegidos, así como el
resto de figuras se caracterizan unas menores dimensiones y un peso específico en territorio
escasamente significativo.
132
1.1.2. La Red Natura 2000
El segundo nivel de clasificación lo componen las áreas protegidas de la Red Natura 2000, una
red constituida en el año 1992 que integra los Lugares de Importancia Comunitaria (en
adelante, LIC) y las Zonas Especiales de Conservación (en adelante, ZEC), figuras ambas
creadas con la Directiva Hábitat, así como las Zonas de Especial Protección para las Aves (en
adelante, ZEPA), inicialmente creada con la Directiva Aves en 1979. Cabe tener presente
además que, de igual forma que sucede con algunas de las figuras de protección
correspondientes a la red de ENP, ciertas comunidades autónomas también cuentan con las
llamadas por EUROPARC-España (2012:37) designaciones autonómicas para la Red Natura
2000, denominaciones específicas que se integran en cada una de las normativas regionales.
Estas son: Zonas de Importancia Comunitaria (Andalucía), Zonas de la Red Ecológica Europea
Natura 2000 (Cantabria), Zonas de Interés Regional (Extremadura), Zonas de Especial
Protección de los Valores Naturales (Galicia) y Zonas de Especial Conservación de
Importancia Comunitaria (La Rioja).
La Red Natura 2000 es un compromiso adquirido por los estados miembros de la UE y
constituye el marco de referencia de la política comunitaria en materia conservacionista,
basado en una «red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación (…) que
deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de
conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de
que se trate en su área de distribución». Asimismo, tiene una gran trascendencia para la
conservación de los humedales porque incluye lugares en los que existen hábitats propios de
estos y, por otro, porque abarca zonas que son el hábitat de especies de flora o de fauna
típicas de los ecosistemas acuáticos. Según la ley estatal, las encargadas de la gestión de la
Red Natura 2000 son las Comunidades Autónomas mediante la implantación de las medidas,
planes y herramientas de gestión necesarias «que respondan a las exigencias ecológicas de
los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas».
Tal y como apunta Mulero (2004:181), el criterio de coherencia ecológica preside la Directiva
Hábitat, por lo que se desestimó que la Red Natura 2000 fuera la mera yuxtaposición de redes
nacionales de espacios naturales protegidos, optándose por un procedimiento de selección
desde un punto de vista no nacional, sino europeo. De manera que se pretende alcanzar la
preservación de la biodiversidad a partir de la conservación del sistema de hábitats a escala
comunitaria y no sobre la base de elementos aislados en cada uno de los estados miembros.
Se insiste, igualmente, en que la noción de red lleva consigo la existencia de conexiones entre
unas zonas y otras a través de los «corredores ecológicos», convirtiéndose tal aspiración en
uno de los criterios básicos para seleccionar aquellos lugares de interés.
En este sentido, la ETE advierte del aislamiento de las zonas protegidas europeas que, a pesar
de su constante incremento en número, continúan siendo mayoritariamente «islotes
133
protegidos». Señala que la Red Natura 2000 ha de armonizarse desde el principio con la
política de desarrollo territorial y que las medidas concertadas en relación a dicho sistema
deben integrarse en las estrategias de ordenación del territorio, insistiendo en la importancia
de enlaces y corredores que sirvan para conectar los espacios protegidos. Defiende una
política de planificación del uso del territorio en su sentido más amplio, que puede
proporcionar el marco necesario para proteger los espacios naturales sin aislarlos,
incluyendo las zonas de transición. Por tanto, la mera protección no basta para preservar
espacios de alto valor sino existen modelo de planificación y gestión adecuados, y con ello,
señala la ETE se aspira a «garantizar que la protección de la naturaleza y la mejora de las
condiciones de vida de la población se tienen en cuenta de forma suficientemente
equilibrada».
En España están representadas cuatro de las nueve regiones biogeográficas definidas en la
Red Natura 2000 (regiones alpina, macaronésica, mediterránea y atlántica), que constituyen
un total de 13,7 millones de hectáreas (el 27% de la superficie terrestre), a las que hay añadir,
además, las algo más de un millón de hectáreas marinas protegidas. Las regiones españolas
que mayor número de LIC y ZEPA disponen en su territorio son Andalucía y las Islas Canarias.
Con estas cifras, nuestro país es, con una notable diferencia, el estado europeo que mayor
superficie protegida terrestre aporta a la red, no así en cuanto a las áreas marinas, ya que
países como Francia, Reino Unido o Alemania cuentan con una mayor extensión.
Figura 10. Mapa de la Red Natura 2000 en España (2012)
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
134
1.1.3. Áreas protegidas por instrumentos internacionales
En tercer lugar, la citada ley 42/2007 acoge por primera vez un capítulo específico sobre las
áreas protegidas por instrumentos internacionales, que son aquellos designados de acuerdo
con lo dispuesto en convenios y acuerdos de los que es parte España; estas áreas son:
Los humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar).
Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del
Atlántico del nordeste (OSPAR).
Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (en
adelante, ZEPIM), del Convenio para la protección del medio marino y de la región
costera del Mediterráneo.
Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
Sin restar importancia al conjunto de figuras de protección de escala internacional, la
relevancia de algunas de ellas y su representatividad en el territorio español las hace
merecedores de una especial atención. Estas son las Reservas de la Biosfera y los Humedales
de importancia internacional.
La primera de ellas surge en 1970 cuando la UNESCO pone en marcha el Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB) como resultado de la Conferencia de la Biosfera celebrada dos
años antes, la primera de carácter intergubernamental que examinaba el modo de reconciliar
la conservación y el uso tradicional y sostenible de los recursos naturales. Desde entonces,
este programa desarrolla las bases para la correcta gestión de estos recursos y la
conservación de la diversidad biológica, así como la mejora de la relaciones entre las
personas y su medio ambiente. Asimismo, pretende facilitar la cooperación internacional en
materia de investigación, de experimentación y de formación con el fin de llevar a cabo una
de sus estrategias básicas, el establecimiento de una Red Mundial de Reservas de la Biosfera.
El Comité Español del Programa MAB se crea en el año 1975 y entra a formar parte de dicho
sistema en 1977 con la inclusión de los espacios naturales de Ordesa-Viñamala y Grazalema.
Desde entonces hasta ahora España ha ido incrementando el número de estas áreas
protegidas, y en la actualidad aporta a la red treinta y nueve Reservas de la Biosfera
135
distribuidas por el territorio nacional, aunque bien es cierto que no todas las comunidades
autónomas cuentan con este tipo de espacios (la Comunidad Valenciana por ejemplo), lo que
le convierte en el tercer país del mundo tras EE.UU. y Rusia.
Figura 11. Mapa de las reservas de la biosfera en España (2013)
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Por su parte, los Humedales de Importancia Internacional surgen a partir del Convenio de
Ramsar (Irán), firmado en 1971 y que «sirve de marco para la acción nacional y la
cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus
recursos». El convenio, que no entra en vigor hasta 1975, tiene como objetivo proteger las
zonas húmedas de mayor valor ecológico, con las que se va configurando una Lista de Sitios
Ramsar (o Lista de Humedales de Importancia Internacional), la primera red formal de áreas
protegidas de carácter internacional. El texto aprobado en dicha reunión señalaba que las
partes contratantes debían fomentar la conservación de los humedales y de las aves acuáticas
mediante la creación de reservas naturales. Asimismo, pretendía elaborar y aplicar una
planificación que favoreciera la conservación de los humedales incluidos en dicha lista y, «en
la medida de lo posible», el uso racional de los humedales existentes en su propio territorio.
De acuerdo con Maurín (2008:183), esta lista de humedales ha demostrado cómo la
movilidad de determinadas especies requiere de la articulación de espacios protegidos y
distribuidos en una densa red internacional; tanto porque ese patrimonio natural (aves
migratorias) no puede atribuirse a un solo lugar, como porque la desprotección o
desaparición de eslabones físicos (humedales) de la cadena tendría por consecuencia la
desaparición misma de las especies.
136
España se adhiere al convenio Ramsar en el año 1982, cuando fueron inscritos los Parques
Nacionales de Doñana y de las Tablas de Daimiel. Hoy en día existen en el territorio español
un total de setenta y cuatro humedales de importancia internacional, la mayoría de ellos
integrados en otros espacios de la red de ENP, un tercio de los cuales se encuentran en
Andalucía.
Figura 12. Mapa de los humedales de importancia internacional en España (2012)
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En definitiva, se trata de grandes iniciativas internacionales en materia proteccionista que
contribuyen de manera significativa a la estrategia española de conservación de la naturaleza.
En palabras de Mulero (2004:184),
«la temprana introducción de algunas de ellas en nuestro país tuvo un efecto impulsor y
ejemplificador en un momento -años 70- de franca debilidad de la red española de espacios
protegidos. A ellas se debe, de una parte, la incorporación al discurso ambiental español de
nuevas concepciones hoy completamente arraigadas (uso racional de humedales, desarrollo
endógeno, protección de los hábitats en lugar de elementos aislados de los mismos, zonas
periféricas de transición…) y, de otra parte, es indudable que su aplicación en España ha
impulsado un mejor conocimiento científico de los espacios seleccionados, ha incrementado
su prestigio internacional y les ha otorgado una “imagen de marca” que facilita la obtención
de respaldo jurídico, medios técnicos, financiación, etc.».
137
2. La planificación y gestión de la naturaleza en España. Instrumentos y
panorama actual
Resulta lógico que la planificación y gestión de las áreas protegidas en España vengan
marcadas por la propia Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007, que define
los procesos y el régimen jurídico básico, así como por las distintas legislaciones autonómicas
en materia conservacionista. En cualquier caso, tal y como indica EUROPARC-España
(2008b:37), en función del papel que desempeña cada uno de los ENP en el territorio en el
que se encuentran, están sujetos a distintos niveles. Es lo que se conoce como planificación en
cascada, que dota de coherencia a la planificación dentro de un esquema jerárquico, desde los
sistemas más generales a los más concretos, permite desarrollar modelos integrados de
gestión a diferentes escalas, desde la regional a la local, y facilita el desarrollo de una gestión
coordinada multidimensional. Los instrumentos de los niveles superiores orientan y
coordinan a los planes de los niveles inferiores, y, a medida que estos segundos se van
desarrollando, permiten mejorar y matizar los objetivos de los planes generales.
En muy breve síntesis, la planificación en cascada suele incluir los siguientes cuatro
escalones:
Plan del sistema o Plan director, de escala estatal o regional, y dirigido a diseñar o
desarrollar la red de espacios protegidos.
Planes comarcales, insulares y PORN, son normativos, marcan objetivos estratégicos, y
se encargan de ordenar y estructurar el territorio en el que se localiza un ENP.
Planes de gestión de cada espacio (PRUG o similar), se ajustan a un determinado
espacio designado legalmente cuyos límites están claramente definidos, y con carácter
normativo y ejecutivo.
Planes y programas específicos, temáticos o sectoriales (uso público, desarrollo
sostenible, conservación, etc.), sin capacidad normativa.
En cualquiera de estos niveles es conveniente que exista, además, un elevado grado de
respaldo social en tanto en cuanto la protección de una determinada porción de territorio
afecta directamente a la calidad de vida de las comunidades que en él habitan y desarrollan
sus actividades. En ese contexto, es fundamental que existan sinergias entre los ENP y sus
entornos, y en particular la participación de los diversos agentes socioeconómicos en la toma
de decisiones. Según indica EUROPARC-España (2002:111-112), la planificación y gestión
compartida se ha ido imponiendo progresivamente en las últimas décadas a través de muy
diversas maneras que van desde un simple periodo de información o consulta con los
colectivos implicados hasta la intervención activa en las acciones que se ponen en marcha en
el espacio protegido. En España, aunque la mayoría de las comunidades autónomas han
138
definido instrumentos de planificación específicos ajustados a sus respectivas figuras de
protección, son pocos los documentos en los que se habla de procesos participativos y de
cómo debe enfocarse su desarrollo para la elaboración de los planes de gestión (EUROPARC-
España, 2010b:32).
2.1. El Plan del sistema de espacios naturales protegidos o Plan director
Como ya se ha señalado al inicio del trabajo, en los últimos años se está produciendo un giro
por el que el paradigma que concebía los ENP como elementos aislados del territorio ha dado
a paso a planteamientos integradores en los que estos son entendidos como piezas
interconectadas en forma de red y dentro un contexto territorial más amplio, por lo que
deben ser planificadas como tal (EUROPARC-España, 2008b:15; Fernández y Pradas,
1996:73; Garayo, 2001; Mata, 2002:23; Mulero, 2004:181; Philips, 2003:6; Troitiño,
2005:229). Se persigue alcanzar así «un orden espacial de mayor calidad que, al tiempo que
se estructura y enriquece contando con el sistema de espacios naturales protegidos, debe en
contrapartida garantizar a una escala territorial mayor que la de los propios espacios su
viabilidad y conservación» (Mata, 2002:23). De hecho, la salvaguarda de la biodiversidad no
es posible sin la mejora de los mecanismos de protección fuera de la red de ENP, los cuales, a
su vez, pueden contribuir a la conservación de todo un territorio (EUROPARC-España,
2005b:7).
De este modo, para EUROPARC-España (2008b:47-49), el Plan director debe ser un
documento de referencia que habría de estar dotado de marco jurídico propio, con el objetivo
de exponer las directrices básicas de actuación y establecer las orientaciones generales
comunes a todos los ENP que conforman un sistema. Este documento constituirá el nivel
superior del esquema de planificación de cualquier ámbito territorial y será de aplicación en
todos sus espacios protegidos, especialmente en los que carezcan de su propio plan de
gestión, garantizado así el nivel básico de conservación. Y de acuerdo con las
recomendaciones de la UICN acerca del sistema de planificación y las relaciones entre las
diferentes unidades y categorías de áreas protegidas, en el caso español el Plan director
debería incluir los siguientes aspectos:
El papel de cada ENP dentro del sistema en relación con el resto de las piezas que
conforman el territorio y su aportación especifica.
La creación de una red representativa y funcional, que asegure la interconexión entre
los espacios.
Los criterios y objetivos comunes a todos ellos.
139
La definición de los criterios para la selección y la delimitación de nuevos espacios
protegidos.
El establecimiento de un marco territorial más amplio al del espacio protegido para la
redacción y la aprobación de los futuros PORN.
La integración en todas las subredes de espacios dedicados a la conservación de la
biodiversidad y el patrimonio natural: red Natura 2000, humedales de importancia
internacional, geoparques, etc.
La integración y coordinación con las diferentes políticas sectoriales.
Las acciones de desarrollo del sistema de espacios.
Las normas y directrices de carácter básico para el conjunto de los ENP.
Un claro ejemplo de un documento de tales características es el Plan Director de la Red de
Parques Nacionales, elaborado por la Administración central a través del Ministerio de Medio
Ambiente, que representa el instrumento básico de coordinación para la consecución de los
objetivos del sistema. A grandes rasgos, este incluye los objetivos estratégicos, las
actuaciones necesarias para mantener la coherencia interna de la red, las directrices para su
planificación y conservación, el programa de actuaciones comunes, y la determinación de
proyectos de interés general. Por su parte, son varias las autonomías que han iniciado la
elaboración de un plan a escala regional, sin embargo, muy pocas han logrado, hasta el
momento, ponerlo en marcha de manera definitiva. Entre los pocos casos de éxito se
encuentra el Plan de Espacios de Interés Natural de Cataluña (PEIN), cuyas determinaciones
tienen carácter vinculante para los demás instrumentos de planificación. Por un lado,
establece un sistema «congruente, amplio y suficientemente representativo», y, por otro,
delimita y marca las medidas necesarias para su protección básica (EUROPARC-España,
2008b:51).
Y es que la planificación de los ENP en España se ha centrado fundamentalmente en el
segundo y tercer nivel de los anteriormente señalados, es decir, en lo referente al propio
espacio protegido. En este sentido, dado que el presente trabajo de investigación tiene
especial atención por el parque natural como una de las diferentes figuras de protección que
existen en nuestro país, se revisan a continuación los principales instrumentos que la
legislación estatal establece para su planificación y gestión; y en particular los PORN y los
PRUG. Según la legislación estatal vigente, estos dos documentos son de carácter obligatorio y
ejecutivo, y por tanto vinculante, en todo lo que afecte a la conservación, protección o mejora
de la flora, la fauna, los ecosistemas o el paisaje y, además, prevalecen sobre cualesquiera
otros instrumentos de planeamiento urbanístico y derivados de la normativa sectorial.
Ambos atienden a un conjunto de temáticas muy extenso, marcan directrices, regulan
140
actividades y zonifican el espacio; de ahí que también constituyan una parte fundamental en
la planificación de actuaciones específicas.
2.2. El Plan de ordenación de los recursos naturales
La elaboración y aprobación de un PORN debe ser un paso previo a la declaración de parques
y reservas, que solo de manera excepcional pueden ser declarados sin la previa aprobación
de tal documento cuando existan razones que lo justifique, en cuyo caso se deberá tramitar
en el plazo de un año a partir de la declaración. Se trata del «instrumento específico para la
delimitación, tipificación, integración en red y determinación de su relación con el resto del
territorio, de los sistemas que integran el patrimonio y los recursos naturales de un
determinado ámbito espacial, con independencia de otros instrumentos que pueda establecer
la legislación autonómica». Los PORN se aprueban normalmente para un único espacio
natural, no obstante, también existen ejemplos muy interesantes en los que un mismo plan, o
instrumento similar, hace referencia a la ordenación de territorios que superan los límites de
un único espacio protegido. Es el caso del Principado de Asturias, de varios planes insulares
en Canarias, y del sistema de zonas húmedas conformado por tres parques naturales en el sur
de la provincia de Alicante, que será revisado con mayor detalle más adelante. EUROPARC-
España (2012:19) considera equivalentes, por objetivos y contenidos mínimos, a los Planes
Especiales utilizados para la planificación de los espacios en Cataluña y a los Planes Insulares
de Ordenación (PIO) utilizados en los espacios canarios.
Los PORN tienen un carácter estratégico e indefinido y, de acuerdo con el art. 17 de la Ley del
Patrimonio Natural y Biodiversidad sus objetivos son:
Identificar y georeferenciar los espacios y los elementos significativos del patrimonio
natural de un territorio, los valores que los caracterizan y su integración y relación
con el resto del territorio.
Definir y señalar el estado de conservación de los componentes del patrimonio
natural, biodiversidad y geodiversidad y de los procesos ecológicos y geológicos en el
ámbito territorial de que se trate.
Identificar la capacidad e intensidad de uso del patrimonio natural y la biodiversidad y
geodiversidad y determinar las alternativas de gestión y las limitaciones que deban
establecerse a la vista de su estado de conservación.
Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las
actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con
las exigencias contenidas en la presente ley.
141
Señalar los regímenes de protección que procedan para los diferentes espacios,
ecosistemas y recursos naturales presentes en su ámbito territorial de aplicación, al
objeto de mantener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su funcionalidad y
conectividad.
Prever y promover la aplicación de medidas de conservación y restauración de los
recursos naturales y los componentes de la biodiversidad y geodiversidad que lo
precisen.
Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas compuestas por
espacios de alto valor natural, que permitan los movimientos y la dispersión de las
poblaciones de especies de la flora y de la fauna y el mantenimiento de los flujos que
garanticen la funcionalidad de los ecosistemas.
Pero quizá el aspecto más destacado de los PORN viene dado por su alcance ya que según el
art. 18 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:
«Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en
general, física, existentes resulten contradictorios con los PORN deberán adaptarse a estos.
En tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos».
«Asimismo, los PORN serán determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes
o programas sectoriales, sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación
autonómica. Las actuaciones, planes o programas sectoriales solo podrán contradecir o no
acoger el contenido de los PORN por razones imperiosas de interés público de primer orden,
en cuyo caso la decisión deberá motivarse y hacerse pública».
En otras palabras, el PORN es el instrumento básico de planificación y gestión del medio
natural con el que se pretende ir más allá de los límites administrativos de un área concreta
(EUROPARC-España, 2012:45). Deben contribuir al establecimiento y la consolidación de
redes ecológicas que permitan los movimientos de las especies de flora y fauna, y el
mantenimiento de los flujos para garantizar el funcionamiento de los ecosistemas. Pero
también deben ser los responsables de compatibilizar la conservación de la naturaleza con el
desarrollo socioeconómico del territorio en el que se encuentran e integrar los ENP con el
resto de planeamientos territoriales y urbanísticos, así como las diferentes políticas
sectoriales, como la turística, por ejemplo.
142
2.3. Los planes de gestión. El plan rector de uso y gestión
De acuerdo con el esquema señalado, el siguiente nivel es la planificación del espacio
protegido, entendida como «el proceso de identificación de objetivos, programación de
actuaciones y evaluación de resultados» (EUROPARC-España, 2008b:58). Esta queda
plasmada en el plan rector de uso y gestión44 (o documento similar) como instrumento
básico, que debe concretar las previsiones incluidas en el PORN para la adecuada gestión del
espacio y el consiguiente alcance de los objetivos específicos que se persiguen con su
declaración. Por tanto, es un paso complejo pero fundamental, ya que constituye el marco de
referencia en el que han de desenvolverse las actividades directamente ligadas a la
declaración del ENP, y en particular la investigación, el uso público y la conservación,
protección y mejora de los valores ambientales.
La responsabilidad de elaborar este plan recae sobre el equipo gestor de cada espacio, y es
aprobado por decreto por la autoridad pública correspondiente. De acuerdo con la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad deben ser «periódicamente revisados» (art. 30.5)
por lo que tienen un periodo de vigencia determinado, normalmente entre seis y ocho años,
ya que sus actuaciones y objetivos son limitados, siendo conveniente elaborar un nuevo
documento que los renueve. En breve síntesis, el PRUG debe señalar los objetivos de gestión,
así como recoger prioridades, actuaciones, medios, personal y presupuesto para su
consecución. Asimismo establece, en ausencia del PORN, el régimen de protección y
ordenación de usos necesarios para garantizar la conservación de los valores que motivaron
la declaración del ENP (Corraliza, García y Valero, 2002:88-89). Según EUROPARC-España
(2008b:61), estos son los principios que deben orientar la elaboración de un plan de gestión:
Integración a nivel espacial.
Coherencia a nivel institucional.
Integración del propio proceso de planificación.
Definición de objetivos concretos, operativos, y evaluables.
Adecuación a la realidad, haciendo uso del mejor conocimiento disponible.
Precaución.
Adaptación del contenido del plan a la capacidad de ejecución, y a los recursos
humanos y económicos disponibles.
Establecimiento adecuado del modelo de gestión e intervención.
Apertura a la participación, dada la función social de la conservación.
44 En adelante, PRUG.
143
2.4. Los planes sectoriales
El cuarto escalón de la planificación en cascada hace referencia a los instrumentos que
desarrollan contenidos específicos dentro de un espacio protegido (conservación, uso
público, desarrollo sostenible, seguimiento, etc.), y que vienen marcados por los instrumentos
de planificación superiores. De todos ellos, se considera especialmente necesario que los
espacios protegidos cuenten con un plan de uso público, máxime para aquellos que son
altamente frecuentados y aprovechados desde el punto de vista turístico-recreativo.
Asimismo, se hace una breve mención del Plan de Desarrollo Socioeconómico, especialmente
desarrollado en algunas regiones como Andalucía.
2.4.1. El plan de uso público
Ya se ha hecho hincapié en la importancia que el uso público tiene en el cumplimiento de la
función social que desde Yellowstone se le atribuye a cualquier espacio natural, y de ahí su
gran importancia en la gestión. Además, pese a que no es un documento obligado por ley
como los anteriores, la enorme incidencia que tiene la actividad turística y recreativa en el
territorio y los ENP aumenta todavía más la necesidad de desarrollar documentos específicos
como este (Bernabé y Viñals, 1999:181). Así, estos espacios deben contar con una correcta
planificación del uso público y, si es posible, que se encuentre estructurada formalmente en
un plan, donde quede reflejado el modelo propuesto para el espacio protegido. De acuerdo
con EUROPARC-España (2005c:29), el plan de uso público es:
«el documento marco de referencia que en coherencia con lo establecido en el plan de gestión
(PRUG u otros) propone, analizando la situación de partida y describiendo un diagnóstico
sobre los puntos clave que condicionan el modelo a seguir y las actuaciones propuestas, el
modelo de uso público que se pretende para el espacio protegido, y las directrices que regirán
las actuaciones de cada uno de los programas que lo desarrollen»
Este modelo de uso público está subordinado, en cada caso, a los documentos de planificación
y ordenación de rango superior (PORN, PRUG, Planes Directores…) de cada parque natural.
Desde el punto de vista turístico-recreativo, es el instrumento capaz de ordenar todas las
actividades de ocio y recreo que se desarrollan en un ENP y de sentar las pautas para que
tenga también un efecto positivo en el entorno social y económico más próximo (IGN,
2008:23). De acuerdo con Viñals (1999:28), su implantación no solo debería abarcar a los
espacios legalmente protegidos sino a todas aquellas áreas que son susceptibles de uso
recreativo.
144
Tabla 11. Estructura y contenido habitual del plan de uso público para los espacios naturales protegidos
1. Introducción.
Antecedentes y justificación. Definiciones.
2. Objetivos de planificación.
Objetivos generales.
Objetivos particulares. Se desarrollarán los objetivos para el visitante, los recursos y la gestión
de los equipamientos.
3. Diagnóstico de la situación de partida.
Marco legislativo aplicable al uso público, administración y distribución por competencias.
Ámbito afectado.
Cartografía del diagnóstico.
Determinación de los recursos disponibles para el uso público.
Análisis de la oferta de uso público.
Análisis de la demanda.
- Cuantificación.
- Caracterización de los visitantes.
Análisis de los agentes implicados y del entramado de mecanismos de financiación.
Valoración de la capacidad de acogida y definición de escenarios para el uso público.
Detección y previsión de impactos y medidas correctoras asociadas. Zonificación de la
capacidad según las actividades y fragilidad del medio.
Análisis de los condicionantes y puntos clave del modelo de planificación (agentes implicados,
modelos de gestión de infraestructuras, cobro de servicios, relación con servicios del exterior
del espacio).
Directrices de los programas de uso público.
4. Diseño de la planificación del uso público. Programación y regulación de actividades.
Programa de acogida.
– Subprograma de regulación de actividades.
– Subprograma de corrección y prevención de impactos.
Programa de educación ambiental.
– Subprograma de información y comunicación.
– Información: Señalización, publicaciones, uso de la imagen, promoción.
– Interpretación.
– Subprograma de formación.
Programa de seguridad.
Programa de voluntariado.
Grado de desarrollo de la programación. Calendario y previsión de financiación.
5. Administración del uso público.
Fórmulas en la prestación de servicios de uso público. Elaboración de modelos de pliegos y
fórmulas de prestación de servicios.
Cauces de comunicación para la coordinación y la cooperación con otras administraciones.
6. Evaluación y seguimiento de la planificación del uso público.
Fuente: EUROPARC-España (2002)
145
Tal y como se ha visto anteriormente, el objetivo fundamental de este plan es el de
compatibilizar la regulación de actividades con la conservación de los valores que las
sustentan y el territorio en el que se practican (Morant, 2002:145; Muñoz Santos, 2008:5).
Así, el plan de uso público debe incluir, en breve síntesis, la realización de un diagnóstico de
la situación de la partida (marco legislativo, recursos disponibles, análisis de la oferta y la
demanda, detección de impactos, etc.), así como el establecimiento de los objetivos generales
de planificación para el ENP. A partir del plan, se elaboran los distintos programas de uso
público (acogida, calidad, educación ambiental, seguridad, participación, investigación,
seguimiento y evaluación…) que deben tratar de responder a todos los grupos de visitantes -
con necesidades, niveles, intereses y expectativas muy diversas- y conceder especial atención
a la población local. En última instancia, es imprescindible que también contemple la
evaluación y el seguimiento de la planificación para poder comprobar si se están cumpliendo
con los objetivos planteados. Con todo, pese a la creciente demanda, el uso turístico-
recreativo de los ENP no está suficientemente regulado ni planificado (Gómez-Limón, de
Lucio y Múgica, 2000:30). La elaboración de un plan de uso público es una tarea de difícil
alcance y solo una pequeña parte de los ENP españoles (cincuenta y cuatro en total) cuenta
en la actualidad con este tipo de herramientas.
Los planes de uso público también deben contemplar los equipamientos requeridos en un
ENP, como elementos de vital importancia. No en vano, estos son los encargados de acoger a
los visitantes y de transmitir la información básica relacionada con los usos permitidos, el
significado de la conservación o el patrimonio natural y cultural existente. Por tanto, son
herramientas de gran valor estratégico para la ordenación y regulación del uso público
(Donaire, González y Puertas, 2005:177). De acuerdo con EUROPARC-España (2006:12-13),
algunas de las funciones principales de los equipamientos de uso público son las siguientes:
Dar la bienvenida a los visitantes y atender sus necesidades de orientación
(oportunidades que ofrece el espacio).
Satisfacer las necesidades de información en cuanto a características del patrimonio
natural y cultural, normativa de uso del espacio, recursos disponibles y actividades
que pueden desarrollarse.
Mostrar a los visitantes los objetivos de conservación del espacio protegido, las
prácticas de manejo sostenibles del territorio, hábitos y comportamientos respetuosos
con el entorno.
Canalizar los flujos de visitantes para mejorar la utilización del espacio y disminuir los
impactos sobre el territorio.
Mejorar la imagen de la institución encargada de la gestión del espacio.
146
Dinamizar socioeconómicamente el territorio mediante el suministro de información
actualizada acerca de la oferta de alojamientos, restaurantes o actividades en la
naturaleza que se ofrecen desde las empresas locales.
Informar sobre peligros y hacer recomendaciones sobre la seguridad de los visitantes.
En consecuencia, constituyen uno de los aspectos sobre los que más se ha venido trabajando
en los últimos años y donde más inversiones se han realizado (EUROPARC-España,
2005c:45).
En términos generales, existen cuatro tipos básicos de equipamiento de uso público:
a) De acogida e información, cuya función común es la de prestar servicios de
información, interpretación y promoción de los espacios y su entorno,
fundamentalmente mediante atención personalizada. Son los centros de visitantes, de
interpretación, de documentación o de investigación, los puntos de información o los
ecomuseos.
b) Educativos, cuya función principal es la prestar apoyo a las actividades de educación
ambiental. Son las aulas de la naturaleza o los jardines botánicos.
c) Recreativos, cuya función esencial es la de prestar apoyo a actividades de
esparcimiento y recreativas. Son las áreas recreativas, los merenderos, los miradores
y observatorios de fauna (aves por ejemplo), los senderos y rutas (interpretativos,
autoguiados, de pequeño o gran recorrido...), los carriles de cicloturismo o las vías
verdes.
d) De apoyo, que sirven de complemento para la realización de actividades diversas de
uso público, principalmente equipamientos de alojamiento. Son los albergues, los
refugios, los campings turísticos, las áreas o zonas de acampada o los aparcamientos.
A ellos cabe añadir, además, las dotaciones de uso público como las exposiciones
interpretativas, la señalética o los paneles informativos.
2.4.2. El plan de desarrollo socioeconómico
Se trata de una de las iniciativas que puso en marcha EUROPARC-España hace unos años que
se plantea como una herramienta integrada dirigida al fomento socioeconómico de los
ámbitos territoriales influidos por los ENP. De manera que uno de sus elementos clave es la
coordinación entre distintas administraciones y entidades para llevar a cabo un trabajo
conjunto entre todos los agentes sociales (stakeholders) presentes en el territorio, y así
147
plantear nuevas fórmulas que hagan posible modelos alternativos de desarrollo. Para ello es
necesario promover el asociacionismo y la formación profesional, así como la información y
la comunicación entre las administraciones del espacio protegido y las poblaciones locales.
Como no puede ser de otro modo, los Planes de Desarrollo Socioeconómico (en adelante,
PDS) se orientan al desarrollo sostenible y a la integración entre los instrumentos de
planificación y gestión de los espacios protegidos. Además, no solo se dirigen a garantizar la
conservación de los valores del espacio, sino también a buscar alternativas para que
determinadas actividades económicas contribuyan a aumentar el valor del patrimonio
natural de los ENP y sus alrededores.
Por tanto, los PDS se deben integran en los objetivos de las áreas protegidas, y su impulso se
vincula directamente con los principales retos que se ha propuesto EUROPARC-España para
los próximos años entre los que están la mejora de la integración entre las acciones de
conservación, las políticas territoriales y sociales, y la gestión, o el avance en nuevas fórmulas
de gestión con implicación de los propietarios, de la población local y de los agentes sociales.
Precisamente, la calidad en la gestión para el desarrollo socioeconómico es una de las líneas
de trabajo contempladas por el Programa de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013 de
cara a garantizar su gestión eficaz, como uno de los principales ejes de acción.
2.5. Instrumentos de vocación turística. La Carta Europea de Turismo Sostenible en
espacios protegidos
En cuanto a la planificación y gestión de los ENP desde un punto de vista propiamente
turístico, cabe señalar la Q de calidad, enmarcada en el Sistema de Calidad Turística Española
e impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo en colaboración con EUROPARC-España,
y la Carta Europea de Turismo Sostenible de los espacios protegidos (en adelante, CETS). De
ellas, merece una atención especial la CETS, una iniciativa de la Federación EUROPARC45 que
tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en
los ENP de toda Europa. El documento se inscribe en las prioridades mundiales y europeas
expresadas por las recomendaciones de la Agenda 21 -adoptadas en la Cumbre de la Tierra en
Río de 1992- y por el VI Programa de acciones comunitarias para el desarrollo sostenible.
Para EUROPARC-España (2005c:73), la CETS representa una oportunidad para poner de
acuerdo a los diferentes agentes involucrados en el turismo sostenible en estos espacios, y
llevar a la práctica una estrategia local a favor de este, definido como «cualquier forma de
desarrollo, gestión o actividad turística que respete y preserve a largo plazo los recursos
naturales, culturales y sociales y que contribuya de manera positiva y equitativa al desarrollo
45 Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa, formada por instituciones gestoras de espacios naturales protegidos de toda Europa.
148
económico y al bienestar de las personas que viven, trabajan o realizan una estancia en los
espacios protegidos». El documento compromete a sus firmantes a adoptar métodos de
trabajos basados en la alianza, la colaboración y la cooperación entre las autoridades
gestoras, los proveedores de servicios turísticos y los residentes locales. La adhesión a la
CETS lleva implícita la necesidad de realizar un diagnóstico, consultar e implicar a los
colaboradores, fijar objetivos estratégicos, asignar los medios necesarios, llevar a cabo un
plan de acción y evaluar los resultados.
La carta se divide en tres fases:
I. Turismo sostenible para el espacio protegido. La organización gestora debe realizar
un diagnóstico de las necesidades del territorio (problemas y oportunidades) y
establecer la orientación turística más apropiada en el futuro para su conjunto. La
estrategia propuesta debe desarrollarse y aplicarse en colaboración con los
representantes locales del sector turístico, de otras actividades económicas, los
residentes locales y las autoridades. Esta fase se encuentra actualmente en proceso
total de aplicación en espacios protegidos de diversos países europeos.
II. Turismo sostenible para la empresa turística. Estas son colaboradores
fundamentales de la organización gestora para el desarrollo de la estrategia turística
de la zona y deben participar en el proceso. Para ello se requerirá un diagnóstico por
parte de cada empresa de toda su actividad, es decir, la adecuación entre su oferta y
aquello que los visitantes esperan, y las medidas que se han de adoptar para la
valorización del patrimonio local. También significa tener en cuenta el medio
ambiente y el desarrollo sostenible en la gestión de la entidad. Cada empresa
formulará sus propias ideas para lograr el turismo sostenible y su aplicación práctica,
en colaboración con el espacio protegido. Esta sección fue aprobada en mayo de 2007
y está comenzando a estar aplicada en los espacios protegidos de diversos países
europeos, entre los que se encuentra España.
III. Turismo sostenible para los mayoristas de viajes. Esta sección constituye un marco
para asegurar la implicación de los mayoristas de viajes que incorporan los principios
del desarrollo sostenible a sus servicios turísticos y que organizan viajes a ENP y su
entorno. Los mayoristas que trabajen en el marco de la CETS deberán aceptar el
trabajo en colaboración con la autoridad responsable de la estrategia en el espacio
protegido y los proveedores de servicios turísticos locales, analizando la
compatibilidad entre su oferta y los objetivos de la zona. Esta sección se encuentra
todavía en fase de aplicación.
149
2.6. Otros mecanismos complementarios
Es indudable que la responsabilidad en la planificación y gestión de la naturaleza en general y
los ENP en particular no debe recaer exclusivamente en la Administración pública, sino que
es necesaria la intervención de los distintos grupos de interés vinculados. Más aún si se tiene
en cuenta que, incluso en tiempos de superávit público, estos espacios nunca ha sido
prioridad en el debate social ni en la agenda pública, y han recibido unos recursos públicos
claramente insuficientes a través de programas de escasa eficiencia (EUROPARC-España:
2010b:9). Una realidad que hoy día se presenta mucho más grave debido a las consecuencias
negativas de la crisis en materia conservacionista, materializadas en continuos recortes tanto
en recursos humanos como presupuestarios destinados a la gestión medioambiental. Esta
reducción de fondos provenientes de una fuente estable está forzando a los ENP a cambiar el
enfoque, incluso aproximarse a una gestión cercana al concepto empresarial (Pulido,
2010:22).
En este sentido, a las herramientas vistas anteriormente, hay que añadir las oportunidades
que ofrecen otro tipo de mecanismos innovadores para la conservación como los que expone
EUROPARC-España (2010b) en una de sus últimas publicaciones. Entre todos ellos, se
considera oportuno subrayar el potencial que presentan dos de estos mecanismos que son las
acciones derivadas de la Responsabilidad social corporativa (en adelante, RSC)46 y la Custodia
del territorio. Estos no solo representan una fuente alternativa de financiación, sino que
también pueden contribuir a mejorar la gestión de los recursos naturales e, incluso, llegar a
ser fundamentales en la definición del modelo de desarrollo socioeconómico de un
determinado territorio, sobre todo si se tiene en cuenta el papel fundamental que pueden
desempeñar los actores que se encuentran en el mismo.
2.6.1. La responsabilidad social corporativa
Como se acaba de explicar, la CETS insiste en la participación del colectivo empresarial en la
estrategia turística de aquellos territorios donde se encuentran los espacios protegidos, y en
su papel esencial en el proceso de alcanzar un verdadero desarrollo turístico sostenible. Para
ello, es preciso que las entidades empresariales se preocupen de manera voluntaria por la
sostenibilidad y encaminen su labor hacia el conjunto de la sociedad (Guerra y Fernández,
2011:44). Y ello se enmarca de lleno en lo que se conoce como la RSC, entendida como:
«la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los
impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados,
accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. Ello implica
46 También conocida como Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
150
el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el ámbito social,
laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra acción voluntaria
que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las
comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto»47
Por tanto, mantiene los principios del desarrollo sostenible como pilares fundamentales para
el adecuado progreso de cualquier actividad, aunque para este caso concreto una cobra
especial relevancia la dimensión medioambiental. Y es que no cabe duda que la correcta
gestión de los recursos naturales es una de las claves en la competitividad de las empresas y
de los destinos turísticos. Sin ir más lejos y en el marco de análisis de la presente tesis, el
propio Butler (1980), entre otros autores, reconoce la posibilidad del declive de los destinos
ocasionado por el deterioro medioambiental.
La adquisición de compromisos constituye un refuerzo fundamental para el entorno social y
ambiental, al tiempo que impulsa la reputación de la empresa (Guerra y Fernández, 2011:47)
como entidad concienciada, y permite mejorar su posición competitiva. En otras palabras, «si
invirtiendo en temas ambientales tienen posibilidades de aumentar sus ganancias,
simplemente lo harán» EUROPARC-España (2010b:122). Bien es cierto que la RSC presenta
un grado de desarrollo todavía muy incipiente en España, y de manera particular en temas
vinculados con la conservación; pero ello significa, al mismo tiempo, que dispone de un
amplio margen de crecimiento. Hasta el momento, hay ejemplos de empresas que están
poniendo en marcha acciones relacionadas con el apoyo a actividades de uso público y/o
educación ambiental, la colaboración en la creación de nuevos equipamientos e
infraestructuras, la prestación de ayudas a la edición de material promocional, la aportación
de personal voluntario en el desempeño de actividades propias del ENP (repoblación, control
de especie invasoras, restauración…), el pago de cuotas indirectas y organización de jornadas.
2.6.2. La Custodia del territorio
Otra de las herramientas de enorme interés que en España está ganando cada vez mayor peso
en la conservación del medio natural es la Custodia del territorio que, pese a no ser exclusiva
de la conservación de la naturaleza, sí puede tener en ella una aplicación directa. Máxime si se
tiene en cuenta el debate que existe en torno a la propiedad de la tierra en los ENP ya que la
expansión de la protección en estos últimos años se ha efectuado en gran medida sobre
terrenos de propiedad particular (Mulero, 2002:147), un hecho que condiciona seriamente
las labores de gestión y planificación.
47 Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (http://www.observatoriorsc.org/).
151
El art. 3.9 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad define la Custodia del
territorio como «el conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los
propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los
recursos naturales, culturales y paisajísticos». Para ello se promueven acuerdos voluntarios
de colaboración entre los propietarios, las entidades de custodia y, en su caso, otros agentes
públicos y privados a partir de los cuales se pacta el modo de conservar y gestionar un
territorio que posee un determinado valor. Así, las entidades de custodia son organizaciones
públicas o privadas sin ánimo de lucro (asociaciones o fundaciones de diverso tipo, ONG
conservacionistas, entes públicos -ayuntamientos, diputaciones, etc.-, centros de estudios,
club deportivos, etc.) que asesoran al propietario y participan activamente en la conservación
de ese territorio mediante técnicas específicas (Cordón y Sánchez, 2010:4). Por tanto, se trata
de un instrumento que permite la actuación conjunta entre agentes socioeconómicos y
organismos públicos en la gestión de los recursos naturales.
De acuerdo con Pietx y Carrera (2012:12) es una herramienta que presenta un enorme
potencial de «conservación innovadora, participativa, de incidencia política y social y de
proyección internacional». Por lo general tiene un mayor desarrollo fuera del suelo
estrictamente protegido, ya que este es gestionado por la Administración pública
responsable; en efecto suele funcionar en terrenos tan importantes para los ENP como son
los corredores ecológicos o las zonas de amortiguamiento; estrictamente necesarios para
alcanzar una mayor integración ecológica y territorial. También se utilizan a menudo en
pequeñas superficies protegidas con figuras de menor rango como las microrreservas de
flora o las reservas de fauna, donde se preservan especies de alto valor (endémicas,
amenazas, en peligro de extinción…).
Aunque la Custodia del territorio es algo relativamente nuevo en nuestro país, en otros
lugares ya se está desarrollando desde finales del siglo XIX como en EE.UU. (The Nature
Conservancy) y Reino Unido (The National Trust, The Royal Society for the Protections of Birds
–RSPB-), donde se encuentra fuertemente consolidada (Basora y Sabaté, 2006:9); de hecho, el
propio término es la propuesta de traducción al castellano del concepto anglosajón land
stewardship. Para Urry y Larsen (2011:108-109), el incremento en el número de miembros de
este tipo de organizaciones centradas tanto en la protección como en la mejora del acceso a la
naturaleza es un reflejo de que esta se ha convertido en un objeto atractivo para los visitantes
y turistas.
2.7. La planificación y gestión de los espacios protegidos como asignatura pendiente
Los datos consultados muestran que en nuestro país existen un total de 519 ENP que cuentan
con algún tipo de instrumento de planificación, los cuales ocupan a unas 4,3 millones de
152
hectáreas (el 62% del territorio protegido). Los PORN se han desarrollado mucho más
intensamente en los parques naturales y más del 91% de la superficie ocupada por ellos
dispone de este documento, un porcentaje que desciende hasta el 42% en los parques
nacionales. Por el contrario, esta relación se invierte en el caso de los PRUG o documentos
similares, ya que la superficie de parques nacionales que cuenta con este documento es del
68% por el 56% de la ocupada por los parques naturales. Las reservas naturales, por su
parte, presentan unos valores aún menores y únicamente un tercio del territorio protegido
con esta figura dispone de un plan de gestión. En el caso de los PRUG, se constata, además,
que su grado de desarrollo en considerablemente más bajo que los planes de ordenación.
Tabla 12. Indicadores relativos al desarrollo de la planificación en espacios naturales protegidos
Superficie protegida con PORN (ha) 4 326 887
ENP con planificación 519
Superficie de parques nacionales con PORN (%) 41,9
Superficie de parques naturales con PORN (%) 91,4
Superficie de parques nacionales con PRUG o similar (%) 68,2
Superficie de parques naturales con PRUG o similar (%) 55,8
Superficie de reservas con PRUG o similar (%) 30,5
Numero de parques con plan de uso público 54
Fuente: adaptado de EUROPARC-España (2012).
Como ya se ha comentado en otro punto del trabajo, una de la principales consecuencias de la
descentralización autonómica acaecida en España tras la Constitución de 1978 es el traspaso
de competencias a las comunidades autonómicas, entre ellas la conservación de la naturaleza.
Así, cada una de las regiones españolas comienza a crear sus propios espacios protegidos, a
menudo de manera precipitada y sin la coordinación administrativa necesaria. La
arbitrariedad como criterio de selección generó, tal y como explica González Bernáldez
(1989:96), ciertas omisiones y redundancias, en desacuerdo con el criterio de
representatividad que debe regir la elección de territorios. Pero la enorme dispersión de
figuras provocó, asimismo, que muchas veces las declaraciones no fueran acompañadas de los
instrumentos de planificación y gestión que las leyes estatales establecían como requisito
previo y obligado, o que la redacción de PORN y PRUG se acometiera años después de
haberse declarado el espacio, con un marcado desfase temporal. Estos son precisamente,
algunos de esos problemas a los que hacía referencia Mulero (2002:60).48
Este escenario, señalan Gómez-Limón, de Lucio y Múgica (2000:21-22), «pone de manifiesto
una carencia histórica de medios para la protección de los recursos naturales y la
conservación de la naturaleza [aunque] aparentemente durante los últimos años las
48 Ver apartado 1.3. del capítulo 2.
153
administraciones han realizado esfuerzos para subsanar esta situación». Como se puede
comprobar en el siguiente gráfico, la elaboración de PORN empieza a generalizarse a partir de
los años noventa, al tiempo que iba creciendo el número de nuevos ENP, especialmente en
forma de parques. En este sentido, hay que señalar que gran parte de las comunidades
autónomas están revisando actualmente estos instrumentos de planificación, ya que muchos
de ellos fueron elaborados por primera vez hace más de diez o quince años, por lo que es
imprescindible que se actualice la legislación y se vayan incorporando nuevos conceptos y
necesidades. Además, está pendiente la elaboración y aprobación de planes de gestión para el
50% de ENP que aún no lo tienen, sobre todo en aquellos espacios que fueron declarados
hace ya varias décadas (EUROPARC-España, 2012:46-47).
Figura 13. Evolución de los instrumentos de planificación y gestión en los parques españoles
Fuente: EUROPARC-España (2010a).
Asimismo, cabe añadir el escaso desarrollo de otros instrumentos que, aunque no sean
exigidos por la legislación, su papel es incuestionable en la planificación de los ENP, como es
el caso de los planes de usos público. De acuerdo con Pulido (2010:35), en la mayoría de los
casos, los gestores se han limitado a su ordenación a partir de la puesta en marcha de
infraestructuras y servicios de atención a los visitantes. De esa manera, se responde más a
una necesidad de control de la frecuentación que a una verdadera política de gestión. Y
aunque desde hace unos años se advierte un mayor interés por parte de los gobiernos
regionales en impulsar la planificación específica del uso público mediante la elaboración de
nuevos planes, lo cierto es que solo cincuenta y cuatro espacios españoles (cuatro parques
nacionales, treinta y un parques naturales, dieciséis reservas y un paisaje protegido) tienen
desarrollado este tipo de instrumento, la mayoría de los cuales se encuentran en las regiones
de Andalucía, Cataluña y las Islas Canarias. Es frecuente, por tanto, que se den situaciones de
saturación de visitantes para las que los ENP no están preparados porque no han
154
desarrollado instrumentos que les permita manejar los rápidos crecimientos de demanda
(Bernabé y Viñals, 1999:181). Bien es cierto que, de acuerdo con los datos proporcionados
por EUROPARC-España (2012:82), entre los años 2009 y 2011 fueron aprobados veinte
planes, una tendencia creciente que está a la espera de confirmarse en los próximos años.
Otro tanto de lo mismo sucede con los PDS, que en España es una herramienta de
planificación todavía bastante incipiente pese a la gran importancia que pueden tener para
integración entre el ENP y el territorio en el que este se encuentra. A lo largo de la primera
mitad de la pasada década se redactaron numerosos planes de este tipo, aunque la inmensa
mayoría de ellos se aprobaron para los parques naturales de Andalucía, región donde se
encuentra relativamente bien consolidado, en particular en ámbitos rurales. Con todo sigue
presentando una peor situación que los planes de uso público, pues apenas se han
desarrollado nuevos PDS a lo largo de estos últimos años, y en la actualidad únicamente son
treinta y cinco los ENP que cuentan con él.
En cuanto al resto de instrumentos de planificación y gestión mencionados el apartado
anterior, cabe señalar hay treinta y ocho ENP certificados con la CETS, la gran mayoría
parques naturales. Una cifra que convierten a España en el país que más espacios aporta al
conjunto de áreas naturales protegidas acreditadas en Europa, que suman un total de ciento
siete entre trece países; mientras que en lo referente a la fase II son más de trescientas las
empresas turísticas españolas que cuentan con este distintivo. Ambos valores han ido
creciendo continuamente desde que puso en marcha la iniciativa, sobre todo en el caso de las
empresas, cuyo número ha aumentado considerablemente en los últimos años. Asimismo, es
preciso destacar algunas actuaciones que presentan una cierta similitud con la CETS y que
son llevadas a cabo por parte de determinadas regiones españolas como Andalucía, Castilla y
León o la Comunidad Valenciana, que están promoviendo la marca parque natural. En muy
breve síntesis, esta certificación sirve para identificar aquellos productos y servicios
turísticos de calidad que se elaboran y desarrollan en completo equilibrio con los valores del
medio natural, en un contexto de desarrollo turístico sostenible.
Para EUROPARC-España (2012:58), todo ello «demuestra el interés mutuo tanto para el
sector turístico como el de conservación de la naturaleza». De ahí que, a través del Programa
de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013, insista en la necesidad de mejorar la calidad
de la gestión del uso público y del turismo, que dé respuesta a dicho aprovechamiento y evite
los posibles efectos negativos que pueda generar (Ripoll y Riera, 2011:196). Asimismo, es
necesario «crear cauces de comunicación y aunar esfuerzos entre las Administraciones
ambientales con competencias en el uso público y las Administraciones turísticas con
competencias en la oferta turística» (EUROPARC-España, 2005c:19). Según Corraliza, García y
Valero (2002:97), el uso público recreativo y el turismo vinculado son factores que bien
controlados «inciden con fuerza singular en el desarrollo socioeconómico de las áreas de
155
influencia de los parques». Por su parte, Viñals et al. (2011:44-45) opinan que la buena
conservación de los recursos es una componente fundamental del atractivo turístico, no solo
dentro de un ENP sino en los terrenos colindantes que deberán, asimismo, detentar un buen
estado ya que constituyen el «fondo escénico» del mismo. La dificultad radica en dotarlos de
los medios necesarios para absorber a los visitantes y satisfacer sus expectativas, al tiempo
que compatibilizarlo con la conservación de la biodiversidad, los intereses de la población
residente y la explotación tradicional de los recursos naturales.
Sin embargo, es precisamente desde esta perspectiva donde se advierten las mayores
carencias en la planificación y gestión de los ENP. Buenas pruebas de ello son, por un lado, el
grado de aplicación de los actuales instrumentos, y particularmente de aquellos de marcado
enfoque turístico, que muestran un progreso bien distinto. Así, mientras que en los últimos la
CETS se ha ido afianzando en muchos espacios protegidos, aunque lentamente, la Q de
calidad ha experimentado una paulatina pérdida de importancia, con un total de veintiocho
espacios certificados y tan solo seis nuevas incorporaciones desde 2007. Por otro lado,
también hay que tener en consideración el escaso tratamiento que los PORN y los PRUG
proporcionan a las cuestiones de índole turística, ya que, según indican Riera y Ripoll
(2011:196), estos
«se limitan únicamente a la designación legal o a la regulación de ciertas actividades, dado
que cuando se utilizan como instrumentos de gestión se centran, fundamentalmente, en los
aspectos ambientales, principalmente de carácter biológico, dejando de lado los aspectos
socioculturales que, ligados al disfrute, la recreación y el desarrollo socioeconómico de las
zonas limítrofes, son de gran importancia para el desarrollo sostenible de los espacios
protegidos»
Para Pulido (2008:185), a esta insuficiente planificación de los aspectos relacionados con el
uso turístico cabría añadir, además, la falta de recursos materiales y económicos, las
deficiencias formativas que los propios organismos gestores de los ENP tienen en materia de
turismo, y la falta de modelos o criterios de gestión turística de estos espacios.
Desde una perspectiva sectorial mucha más amplia, se incide en la necesidad de llevar a cabo
una planificación adecuada y cuidadosa para evitar los impactos de la actividad en el lugar de
destino (OMT, 2005:225), más aún si se trata de espacios naturales con algún tipo de
protección, donde los recursos que se manejan suelen ser frágiles y vulnerables (Viñals,
1999:32). Sin embargo, aquí también se aprecia una falta de conocimiento de instrumentos
para medir y evaluar el turismo de manera conjunta, con todas sus relaciones (Cambrils,
2002:109). En este sentido, es preciso tener en cuenta aspectos relacionados con la oferta
como la caracterización del territorio, la disponibilidad de recursos (naturales, culturales,
sociales, educativos…), la idoneidad de estos para el aprovechamiento turístico, los costes y
beneficios de la puesta en marcha de la actividad, los impactos generados por ella, los
156
intereses de los agentes sociales vinculados (Bernabé y Viñals, 1999:176; Gómez-Limón,
2002:127), entre otros muchos.
Desde el punto de vista de la demanda, hay que avanzar hacia una gestión eficaz de los flujos
turísticos en estos espacios (Ripoll y Riera, 2011:196) y tener un conocimiento detallado de la
frecuentación y tipología del visitante, así como de su comportamiento para poder diseñar
adecuadamente un producto que se adapte a sus expectativas (SGT, 2004:18). En este
sentido, cabe subrayar que la necesidad de llevar a cabo una correcta planificación no solo se
debe a razones legales y ecológicas, sino también por el tipo de demanda mayoritaria de los
ENP, que suele ser exigente en la protección de los valores naturales y culturales, y en la
adecuada ordenación de las actividades que les interesa realizar (Cambrils, 2002:102).
Por último, otra realidad bien diferente es la que presenta en la actualidad la Custodia del
territorio en España, donde, de acuerdo con los datos ofrecidos por el 2º Inventario de
Iniciativas de Custodia del Territorio del Estado español,49 existen un total de 1336 acuerdos
de custodia repartidos por todo el territorio nacional una cifra que duplica a la del año 2008.
Precisamente, 2011 ha sido un «año de avances importantes» (Pietx y Carrera, 2012:12) con
lo que se comprueba el creciente desarrollo de esta iniciativa en nuestro país y las
perspectivas de futuro que presenta. Prácticamente todo el territorio español cuenta, en
mayor o menor medida, con terrenos dedicados a la custodia, aunque sin duda, es Cataluña la
comunidad autónoma donde tiene un mayor grado de consolidación. Aquí se están
desarrollando planes de trabajo conjuntos entre la Xarxa de Custodia del Territori y la
Generalitat para la promoción de la custodia, que incluyen medidas fiscales y económicas de
apoyo.
Con todo, es preciso no perder de vista que la adecuada elaboración de cualquiera de estos
planes y su consiguiente aprobación no significa necesariamente que se ponga en marcha de
manera efectiva. Las grandes carencias en cuanto a la coordinación entre los instrumentos
normativos y técnicos para la protección de los espacios naturales no solo ha limitado su
aplicación real y desarrollo potencial (Delgado, 2012:634; EUROPARC-España, 2008b:53;
EUROPARC-España, 2012:79; Mulero, 2002:68; Troitiño et al, 2005:230), sino que también ha
facilitando los procesos acelerados y descontrolados de cambios de uso y artificialización de
suelo, y ha contribuido a la degradación del patrimonio territorial, incluidas la áreas
protegidas (Delgado, 2012:634). Efectivamente, este es uno de los problemas más graves a
los que se enfrenta la planificación y gestión de los ENP en nuestro país y, al mismo tiempo, se
convierte en algunos de los grandes retos que el conservacionismo debe afrontar. No
obstante, estas dificultades no son exclusivas de labor conservacionista y también afectan al
resto de dimensiones del territorio.
49 Elaborado por la Plataforma Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad.
157
3. Turismo en los espacios naturales protegidos españoles
En España, la utilización de los ENP para el ocio turístico y el disfrute empieza a generalizarse
a lo largo de las décadas de los setenta y ochenta, y desde entonces la afluencia a estos
espacios ha experimentado un considerable incremento (Morant, 2002:141; Riera y Ripoll,
2011:193; SGT, 2004:20). Así se comprueba, por ejemplo, en el caso de los parques
nacionales del territorio español, cuya afluencia viene incrementándose paulatinamente
desde el año 1991 hasta acoger en la actualidad un volumen de demanda que, a pesar de las
fluctuaciones anuales, se mantiene en torno a los diez millones de visitantes. Bien es cierto
que estas visitas a la red de parques nacionales son bastante heterogéneas y existen
diferencias considerables entre todos ellos.
Tabla 13. Número de visitantes en los parques nacionales españoles (2008-2012)
PARQUE
NACIONAL 2008 2009 2010 2011 2012
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
304 606 329 227 294 547 322 572 299 658
Archipiélago de Cabrera 60 804 60 662 64 688 75 544 108 188
Cabañeros 78 767 90 001 92 578 92 038 81 150
Caldera de Taburiente 408 088 337 649 387 805 424 832 354 901
Doñana 350 005 380 155 341 961 326 013 282 817
Garajonay 860 000 625 801 610 254 825 638 744304
Marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia 254 000 274716 292 374 322 396 280 798
Monfragüe 331 788 306 041 297 976 296 219 259 408
Ordesa y Monte Perdido 616 600 617 500 614 059 612 500 607 450
Picos de Europa 1 712 668 1 818 671 1 610 341 1 717 728 1 566 124
Sierra Nevada 684 573 673 302 667 319 680 883 680 162
Tablas de Daimiel 94 687 105 957 398 742 204 314 135 611
Teide 2 866 057 3 052 830 2 407 480 2 731 484 2 660 854
Timanfaya 1 600 175 1 371 349 1 434 705 1 549 003 1 474 383
Total 10 222 818 10 083 561 9 514 829 10 181 164 9 535 808
Fuente: Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
El distinto potencial turístico de cada parque y las diferentes realidades territoriales en las
que estos se encuentran condicionan su desarrollo y el grado de participación en la dinámica
turística en España. Así, mientras que espacios de gran fragilidad como el Archipiélago de
Cabrera recibió poco más de cien mil visitantes en 2012, algunos parques nacionales canarios
(Teide, Timanfaya o Garajonay) son de los más visitados de toda la red. En este segundo caso,
la dinámica turística del entorno les afecta muy directamente ya que todas las visitas se
158
realizan dentro de las islas o a islas próximas, generalmente a través de circuitos organizados
(Muñoz Santos, 2008:51). Se convierten así en verdaderos destinos turísticos de naturaleza
como lo demuestran los cerca de tres millones de visitas que recibe el Teide anualmente, que
representan una cuarta parte de la afluencia total de la red.
En el caso de los parques naturales, y según las últimas estadísticas proporcionadas por
EUROPARC-España (2012:57-58), estos recibieron en el año 2010 al menos 11,5 millones de
visitas. Cabe tener presente que el cálculo de estas cifras, además de ser parcial,50 está
limitado por el método de valoración que estos espacios protegidos utilizan para conocer
volumen de demanda. Y es que en la mayoría de los centros de visitantes se estima dicha
afluencia a partir de encuestas, mientras que las visitas al conjunto del espacio suelen ser
estimaciones generales, ya que no todos los que acceden a un parque los hacen a través de los
centros o de entradas más o menos controladas.
Por otro lado, es interesante resaltar que una buena parte de estas visitas corresponden a las
actividades vinculadas a los programas de educación ambiental impulsados por los ENP.
Estos tienen el deber de mostrar, de manera didáctica, su patrimonio natural y cultural y que
el visitante desde conocer (IGN, 2008:120) y así lo hacen a través de centros de educación
ambiental, aulas de la naturaleza o centros de interpretación. Se trata de unas actividades que
son cada vez más practicadas por los grupos de escolares que asisten a estos espacios con la
intención de ampliar su formación y, con ella, de adquirir una mayor concienciación sobre el
medio ambiente. Además, la población adulta se ha sumado también a este tipo de prácticas
gracias a la comercialización de los primeros paquetes turísticos en los cuales la educación
ambiental es un tema central (Muñoz Flores, 2008:300).
Pero el creciente papel de los ENP en el turismo español no solo se constata con los millones
de visitantes que reciben cada año los parques nacionales y naturales de España, sino
también con algunas de las más recientes iniciativas llevadas a cabo desde la Administración,
en un contexto en el que se pretende potenciar un modelo de desarrollo sostenible. Así, el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través de Turespaña, están trabajando conjuntamente con el objetivo de
«avanzar en la asunción de compromisos por la sostenibilidad y en el desarrollo de destinos
sostenibles con productos diferenciados» (Such, Rodríguez y Capdepón, 2012:357). Y en
concreto, cabe subrayar la configuración de nuevos productos turísticos basados en la
naturaleza como una de las principales acciones a partir de la creación clubs de producto en
espacios naturales.
Como explica Blanco (2011:70), el producto Ecoturismo se basa en el disfrute y en la
interpretación del patrimonio del espacio protegido y permite, además, un acercamiento para
50 La información disponible en EUROPARC-España (2012) solo hace referencia al 62% de los parques naturales españoles.
159
conocer la gestión de los ENP, con lo que se contribuye a su desarrollo sostenible. Aunque
este producto comenzara a configurarse con los ENP acreditados con la CETS, así también las
empresas, recientemente se propuso que agrupase diferentes modalidades en distintos tipos
de áreas protegidas (acreditadas con la CETS, reservas de la Biosfera, Red Natura 2000,
geoparques), siempre y cuando las administraciones ambientales garanticen la disposición de
herramientas de planificación y gestión del territorio. Un único producto «ecoturismo en
España» (wilderness in Spain) impulsado por Turespaña, que proporciona diferentes opciones
en un amplio abanico de destinos y ENP que trabajan en una estrategia de turismo sostenible
y disponen de una oferta diferenciada de empresas turísticas comprometidas con el territorio
(Blanco, 2011:79). Parte de la difusión se realiza a través de Ecoturismo en España. Guía de
destinos sostenibles, en la que se recogen y promocionan un total de siete espacios acreditados
con la CETS, todos ellos parques naturales, así como un total de noventa y una empresas
turísticas.
3.1. El turista de naturaleza en España
Por tanto, los espacios protegidos son lugares de enorme interés para la demanda tanto por
los recursos naturales y culturales que estos albergan como por las múltiples y diversas
actividades turístico-recreativas basadas en la naturaleza susceptibles de ser desarrolladas
en ellos. Así, estos espacios se han convertido también en espacios turísticos y, como tales, en
«contenedores» de múltiples y diversos productos (Donaire, 2002), de manera que es
realmente complicado establecer un perfil único y característico de los visitantes de ENP
(Eagles, McCool y Haynes, 2003:21; Morant, 2002:141; Muñoz Flores: 2008:298).
Desde una perspectiva amplia, los viajeros de naturaleza son «aquellos que viajan a áreas en
que uno de los objetivos de la gestión consiste en la protección de los procesos naturales que
han configurado las características físicas y biológicas del lugar» (Eagles, 1995).51 A lo largo
de estos últimos años han proliferado los trabajos en los que se analiza la demanda a los ENP
españoles tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo (Gómez-Limón,
2002:127), por lo que existen muchas clasificaciones acerca del turista de naturaleza sobre la
base de diferentes cuestiones. Una de ellas, la que se ha convenido presentar aquí, es la
realizada por Vera et al. (2011:177) quienes, a partir de varios de estos estudios, han
identificado cinco grandes grupos de turistas de naturaleza en función de las motivaciones
específicas y el comportamiento de los visitantes en los espacios naturales. Estos son:
1. El turista de naturaleza vocacional: es un turista que procede, por lo general de áreas
urbanas y está cada vez más motivado hacia la naturaleza (disfrute del paisaje,
prácticas deportivas…).
51 Citado en Eagles, McCool y Haynes (2002:163).
160
2. El turista de naturaleza admirador de la naturaleza y el científico: busca el contacto
con la naturaleza y suele desarrollar comportamientos cuidadosos con ella; engloba
también a los investigadores científicos y estudiantes.
3. El turista de naturaleza bien informado: está interesado en el conocimiento del medio
natural y el paisaje.
4. El turista de naturaleza ocasional: disfrutan de la naturaleza con el objetivo de
entretenerse durante unas horas o un día y como parte de un viaje más amplio en el
que visita un ENP.
5. El turista de naturaleza casual: visitan los espacios protegidos sin ser conscientes, en
muchos casos, de que se encuentran en ellos; suelen poseer una escasa sensibilidad
por el medio ambiente.
De acuerdo con la disparidad taxonómica señalada, otras denominaciones contempladas en
diferentes clasificaciones (Gómez-Limón, 2002:133; SGT, 2004:7) son la de los ecoturistas,
seguramente el perfil más integrado y el más deseable para los ENP (Muñoz Flores,
2008:298), así como una gran cantidad de tipos y subtipos entre los que se incluyen los
campistas, los turistas deportivos, los aventureros/montañeros, los excursionistas, los
visitantes culturales o los visitantes conservacionistas. En España, la variedad de espacios
naturales de traduce en una demanda «muy variopinta» (Blanco, 2011:60), aunque, en una
breve aproximación, se puede decir que la creciente esta es fundamentalmente de origen
nacional (turismo interno) y evoluciona desde los primeros acercamientos excursionistas al
medio natural (naturalistas y científicos) hacia las visitas de mayor contenido lúdico y
deportivo (Muñoz Flores, 2006:206). De acuerdo con la SGT (2004), los rasgos definitorios
del turista de naturaleza en nuestro país son los siguientes:
Es un turista joven entre veinte y cuarenta años.
Proviene mayoritariamente del territorio español (localidades y regiones más
próximas, y grandes ciudades españolas), mientras que el visitante extranjero lo hace
fundamentalmente de la UE.
Tiene un nivel socioeconómico medio-alto y una formación media o superior.
Dispone de un nivel de gasto que se sitúa entre treinta y cuarenta y cinco euros por
persona y día.
Sus motivaciones principales son descansar y divertirse, pero también realizar
actividades deportivas (sobre todo senderismo y bicicleta) y conocer la naturaleza
(fotografía, paseos en vehículos, observación de la naturaleza…).
161
Presenta un alto grado de repetición.
Suele organizar su viaje por cuenta propia.
La duración más habitual de la estancia es de dos o tres días (fin de semana), seguida
de estancias largas (de seis a quince días).
El tipo de alojamiento más utilizado es el hotelero, seguido de camping o caravana y
alojamiento rural.
4. El turismo de naturaleza en el contexto de la renovación de los destinos
turísticos del litoral español. Algunas experiencias relevantes
Para finalizar este extenso capítulo en el que se ha revisado la situación actual de la
conservación de la naturaleza en nuestro país y los principales vínculos establecidos con el
turismo, es preciso hacer referencia a algunos ejemplos destacados donde los
aprovechamientos turístico-recreativos del medio natural se desarrollan en torno a la
renovación de los principales destinos del litoral español. No en vano este es, justamente, el
marco de análisis del presente trabajo de investigación.
En palabras de Riera y Ripoll (2011:195):
«La red de espacios naturales protegidos, planteada básicamente para detener la degradación
de los ecosistemas más representativos del territorio nacional y la pérdida de la
biodiversidad, está llamada a ser un elemento clave en el futuro desarrollo del modelo
turístico español. No solo por la creciente demanda que, a tenor de las previsiones realizadas
por organismos internacionales, experimentará en los próximos años el turismo en espacios
naturales protegidos, sino, principalmente, por la necesidad de articular, frente a la creciente
competencia de otros destinos, políticas activas de oferta basadas en la identidad y la
diferenciación del patrimonio natural con capacidad de construir experiencias singulares y
no sustituibles»
Aunque los destinos españoles del litoral mantienen, en general, una actitud pasiva frente a
los cambios motivacionales de la demanda, y la incorporación de nuevos atributos sigue
presentando desarrollos limitados (Perelli, 2011:59), no cabe duda que los espacios
protegidos pueden desempeñar un importante papel en la diversificación de la oferta
turística de muchos destinos del litoral. El uso del patrimonio natural se vincula con la
creación de nuevos productos turísticos y el impulso de empresas de ocio activo o deportivo.
En efecto, estas son algunas de las acciones llevadas a cabo por los destinos consolidados
para acometer su renovación y mantener su competitividad. Son estrategias de gran
162
potencialidad pero todavía escasamente desarrolladas en el panorama nacional, limitadas por
la ausencia de profesionalización y visión turística de la gestión de la protección del espacio
(Antón, 2004:328). Con todo, se pueden destacar algunas experiencias llevadas a cabo en el
panorama nacional en estos últimos años.
Este es el caso de las distintas estrategias de recualificación integral de los destinos turísticos
maduros llevadas a cabo por la Secretaría de Estado de Turismo que, tal y como explican
Such, Rodríguez y Capdepón (2012:359-360), consideran que los ENP son elementos
diferenciadores de la oferta turística y con capacidad para dotar de calidad al destino en su
proceso de reconversión. El Plan de Rehabilitación de las Infraestructuras Turísticas de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) plantea aprovechar determinados lugares naturales,
entre ellos una parte de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, para el
paseo y disfrute. El proyecto incluye la creación de un corredor verde o la mejora del centro
de visitantes. Por su parte, el Plan de Recualificación Turística de la Costa del Sol Occidental
(Málaga) pretende diversificar la oferta a través, entre otras muchas iniciativas, de la
conexión de la franja litoral con la Reserva de la Biosfera y Parque Natural de la Sierra de las
Nieves. Por último, el Plan de Acción Integral para la Revalorización de la Playa de Palma
(Mallorca) contemplaba inicialmente la protección y recuperación del humedal de Ses
Fontanelles, aunque no parece seguro que se vaya a realizar pues se ha recuperado un
antiguo proyecto de urbanización en esa misma zona. En otras palabras, es un retroceso en la
iniciativa de insertar un espacio natural como elemento diferenciador del destino maduro.
En un sentido más amplio, sucede lo propio en varios destinos del litoral español con el
impulso de actividades asociadas al submarinismo. Por ejemplo en las Islas Canarias, donde a
través del turismo de buceo se pone en valor algunos de atractivos de la costa, marcada
positivamente por la presencia de áreas marinas protegidas, pero alejándolos de la actividad
lúdico-deportiva tradicionalmente desarrollada en ellos (De la Cruz et al., 2010:25). La
actividad de buceo en espacios protegidos también ha sido un argumento fundamental en la
reorientación del modelo turístico en Cataluña; es el caso del Parque y Reserva Natural de las
Islas Medas, cuyos fondos fueron aprovechados para el desarrollo del submarinismo y se
constituyeron en elementos de diversificación turística del L’Estartit, destino turístico
consolidado situado en la Costa Brava. La protección de este archipiélago permitió conservar
el patrimonio natural y cultural, ordenar unas actividades recreativas de notable relevancia
económica y, también, proyectar una imagen turística mucho más acorde con los actuales
parámetros ambientalistas (De la Cruz y Santana, 2008:228). En palabras de Donaire y
Mundet (2001:61), L’Estartit supo sustituir, en parte, la imagen de un destino de sol y playa
convencional por una más sostenible, en un claro ejemplo de la transformación de la imagen
como estrategia de renovación.
Más recientemente, cabría destacar la declaración de la Reserva de la Biosfera de
Fuerteventura que, según el Plan Estratégico de Turismo (2010:48), constituye «una
163
oportunidad única para mejorar el posicionamiento de Fuerteventura como destino turístico,
contribuyendo a la diversificación del producto tradicional de sol y playa mediante la
visibilización y puesta en valor de su legado natural y cultural». El plan recoge un listado de
proyectos para ampliar y mejorar la oferta de ocio de la isla entre los que se incluye un plan
de senderos turísticos o la creación de algunos centros de interpretación. Fuerteventura
también se ve beneficiada por una estrategia regional (Islas Canarias. Una experiencia
volcánica II) que tiene como objetivo el desarrollo de una serie de actividades que permiten
diversificar las ofertas turísticas de varias islas. El proyecto, vinculado a la Red de ENP y a las
zonas ZEPA de origen volcánico, incluye varios parques y monumentos naturales, un parque
rural y un paisaje protegido.
Otro buen ejemplo es el Parque Nacional de Doñana que presenta un gran potencial de
aprovechamiento de los recursos vinculados a su enorme valor ecológico. De hecho, a lo largo
de los últimos años ya se han ido desarrollando fórmulas donde el atractivo naturalístico, los
paisajes de agua, la contemplación de las aves y los ecosistemas o el atractivo paisajístico son
el soporte de iniciativas turísticas y actividades complementarias en su entorno, donde se
encuentran, entre otros, el núcleo costero de Matalascañas, destino tradicional de sol y playa.
Así, el turismo constituye uno los pilares fundamentales de la estrategia global del plan de
desarrollo sostenible cuyas actuaciones se dirigen especialmente a la generación de nuevos
productos turísticos basados en la diferenciación y valorización de Doñana para el turismo de
naturaleza, deportes y cultura, asociado a su valioso y singular capital natural y cultural.
Igualmente en Andalucía se localiza el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar que constituye un
foco de atracción en sí mismo y un claro ejemplo de elemento diferenciador de la actividad
turística en un entorno natural. Si bien es cierto que también está afectado por la presión
urbanística, es una muestra de cómo la protección permite la preservación del espacio y el
freno de la dinámica evolutiva experimentada por la mayoría de destinos litorales, al tiempo
que revaloriza los destinos próximos o incluidos en él (Such, Rodríguez y Capdepón,
2012:366-367).
TERCERA PARTE
APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE RELACIONES ENTRE
CONSERVACIÓN Y TURISMO. EL LITORAL DE LA PROVINCIA
DE ALICANTE COMO OBJETO DE ESTUDIO
167
Capítulo 7
EL ÁMBITO TERRITORIAL DE REFERENCIA EN EL CONTEXTO
DEL LITORAL VALENCIANO
Para llevar a cabo un análisis exhaustivo de las relaciones que se dan entre la conservación y
el turismo en el litoral de la provincia de Alicante es necesario, en primer lugar, conocer el
contexto territorial desde una perspectiva más amplia. Esta corresponde a la Comunidad
Valenciana como un espacio caracterizado, por un lado, por la estrecha vinculación que tiene
el actual modelo turístico-residencial con la actividad inmobiliaria. En este sentido, se
repasan los distintos factores que han impulsado y mantenido el intenso crecimiento
urbanístico del litoral valenciano; pero fundamentalmente se hace hincapié en los efectos, a
menudo negativos, que dicho modelo de desarrollo tiene sobre el territorio y sobre la propia
actividad turística. Por otro lado, se revisan las cuestiones de tipo conservacionista en la
región, donde los parques naturales cuentan con un peso específico. Ellos son, en teoría, los
que pueden desempeñar una destacada función en el futuro desarrollo turístico del litoral
valenciano como elementos de diversificación en los procesos de renovación y
reestructuración de destinos consolidados. Para ello es necesario conocer el marco normativo
actual, general y sectorial, así como las iniciativas más notables que las autoridades
valencianas competentes en estas materias se plantean en un escenario presente y futuro.
1. La prevalencia de la dimensión residencial en el modelo turístico valenciano
Es bien sabido que en las últimas décadas se ha producido un espectacular cambio en la
ocupación del suelo en España, y un enorme crecimiento de la superficie artificializada. Según
señala el Observatorio de la Sostenibilidad en España (en adelante, OSE) (2006:33), entre las
principales causas se encuentra la transformación del modelo urbanístico de poblamiento
vertical a horizontal, con especial aumento del tejido urbano discontinuo. Y ello relacionado
con determinadas dinámicas expansivas en el transporte (incremento de infraestructuras
viarias), en las zonas industriales y comerciales (generalización de la construcción de grandes
superficies asociadas a las importantes vías de comunicación) y, muy particularmente, en la
construcción de vivienda, incluidas las segundas residencias. No en vano, España es el país de
toda la UE con mayor volumen de vivienda por habitante, donde existe una unidad por cada
dos habitantes aproximadamente.
Sin embargo, este proceso no es homogéneo en el territorio nacional y se concentra
claramente a lo largo de la franja litoral, el área metropolitana de Madrid y algunas ciudades
medias, que han experimentado la mayor expansión urbanística de toda España. Y es que a lo
168
largo de la segunda mitad del siglo pasado, buena parte de la población española, así como las
actividades socioeconómicas, se fueron desplazando hacia las zonas costeras, y en especial
hacia las regiones mediterráneas (Almenar, Bono y García, 2000:84; MARM, 2007:6; OSE,
2006:156; Santos y Fernández, 2010:197) y los espacios litorales de vocación turística
(Romero, 2010:29), promovidas por sus atributos climáticos, territoriales y culturales
(Perelli, 2011:53).
La litorización del territorio se explica en gran medida por el efecto arrastre del desarrollo
turístico de nuestro país desde los años sesenta, y en concreto por su dimensión residencial,
que no ha dejado de crecer en las últimas décadas y que ha tenido momentos de
extraordinarios impulsos. El último de ellos ha coincidido en España con un periodo de
enorme bonanza económica que comienza a mediados de los noventa y que dio a lugar a un
desarrollo urbanístico desorbitado. En apenas dos décadas se habría producido más de la
tercera parte del suelo urbano existente en nuestro país (OSE, 2006:32; Romero, 2010:26), y
muchos lugares soportaron el mayor crecimiento urbano de toda su historia (Mata, 2007).
Este boom constructor se acelera todavía más durante los primeros años del presente siglo,
una etapa en la que, de acuerdo con los datos ofrecidos por Prieto, Campillo y Díaz
(2011:265) para el periodo 2000-2005, España experimenta un incremento de superficies
urbanas e infraestructuras de unas 27 000 ha anuales o, lo que es lo mismo, unas 3 ha a la
hora. Evidencias todas ellas que han llevado a Burriel (2008) a hablar de la «década
prodigiosa» del urbanismo español y a distintos autores a calificar el fenómeno como el
«tsunami urbanizador» (Fernández Durán, 2006; Gaja, 2008b) o «tsunami urbanístico»
(García Bellido, 2005;52 Gaja, 2005).
El comienzo de la crisis en el año 2007 y el posterior estallido de la burbuja inmobiliaria han
sido los únicos acontecimientos capaces de poner freno a una «maquina de crecimiento»
(Díaz, 2004:126), no solo económico sino también de generación de empleo, cuya marcha
parecía casi imposible de parar, a pesar de las cada vez más numerosas advertencias
realizadas acerca de sus efectos negativos. Como explica Perelli (2011:53), «los
condicionantes de la crisis económica y financiera iniciada en el segundo semestre de 2008
han provocado un desplome sin precedentes del cluster de actividades en torno a la
construcción residencial, cuando hasta entonces venía ejerciendo de casi único motor de
crecimiento económico en estos territorios».
En efecto, la preocupante evolución experimentada por los usos del suelo en España durante
esos años de auge inmobiliario hizo que en 2006 numerosos investigadores y colectivos
profesionales53 previnieran de las graves consecuencias que la urbanización masiva podía
traer, a través del conocido como Manifiesto por una nueva cultura del territorio. Años más
tarde, y en un contexto socioeconómico radicalmente diferente en el que el sector de la
52 Citado en Gaja (2008b).
53 «108 expertos en urbanismo piden que se controle la masificación». Diario El País, 08/05/2006.
169
construcción está sufriendo los efectos de una profunda crisis, muchos de estos mismos
investigadores, junto con otros, vuelven a mostrar públicamente su preocupación.54 En esta
ocasión ante las modificaciones planteadas por el gobierno español en la Ley de Costas de
1988, con las que se pretende reactivar los usos en el litoral o ampliar las concesiones de la
propiedad en el dominio público marítimo-terrestre (en adelante, DPMT). De prosperar, dice
el Manifiesto por la preservación y gestión de los espacios costeros, «afectaría muy
negativamente al conjunto del litoral español y en especial a las áreas costeras que aún
conservan valores naturales destacados (…) y produciría una significativa pérdida en
términos económicos y de calidad ambiental para residentes y visitantes».
Con todo, y pese a la generalización del término turismo residencial, cabe tener muy en
consideración que este es un concepto ciertamente contradictorio y utilizado en realidad de
manera impropia (Obiol y Pitarch, 2011:183), del que es preciso hacer una breve aunque muy
significativa apreciación. Tal y como advierte Torres Bernier (2003:46), por su principal
característica (la residencia) no debería ser considerado como turismo en la mayoría de los
casos; máxime cuando se trata de una actividad que suele salir al mercado fuera de los
canales reglados. Es una visión compartida por muchos autores (Anton, 2004: 317; Artigues y
Rullán, 2007; Díaz y Lourés, 2008:85; Huete, Mantecón y Mazón, 2008:103; Mazón y Aledo,
2005:13; Navalón, Padilla y Such, 2011:112; Obiol y Pitarch, 2011:179; Pulido, 2011:41) para
quienes el turismo residencial se encontraría más próximo al sector inmobiliario que a la
propia actividad turística, en lo que Vera y Marchena (1996:329) concluyeron en llamar la
«instrumentación inmobiliaria del turismo».
En este contexto, se sitúa de lleno la Comunidad Valenciana pues, desde los años noventa,
presenta uno de los crecimientos de superficie artificial más elevados del país (Delgado,
2012:618; OSE, 2006:338), donde destaca especialmente la provincia de Alicante, cuyos
primeros kilómetros de costa han experimentado la mayor transformación de suelo de toda
España (Martí y Nolasco, 2011:369). La región cuenta con unos 470 km de frente litoral que,
de acuerdo con la ETCV y los datos ofrecidos por el Observatorio Turístico de la Comunitat
Valenciana,55 constituye uno de los activos más importantes, ya que hasta el 15% del PIB
autonómico se genera dentro de la franja de los primeros 500 m. Cabe subrayar que
únicamente en los sesenta municipios litorales, los cuales abarcan el 14% de la superficie de
la Comunidad Valenciana, viven más de 2,7 millones de habitantes, el 53% de la población
total; porcentaje que asciende hasta el 80% si se considera la cota de 100 m de altitud sobre
el nivel del mar. Esos mismos términos municipales presentan una densidad media de unos
de 825 hab/km2, que supera con facilidad los 1000 hab/km2 durante los meses de verano.
54 Romero, J. et. al «En defensa de nuestra costa». Diario El País, 12/07/2012. 55 Herramienta de análisis, planificación, y seguimiento dependiente de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, cuyo objetivo fundamental es difundir entre los distintos agentes del sector toda la información referida al desarrollo de la actividad turística en la Comunidad Valenciana (http://www.turisme.gva.es).
170
Tal dinámica socioeconómica se explica en gran medida por el enorme peso que tiene la
actividad turística, dominada por un modelo basado en el sol y playa, y de fuerte componente
residencial, así como los sectores vinculados como la construcción y los servicios. Y de ahí
también que sea un ámbito territorial caracterizado por una reducida apuesta por la oferta
reglada, no en vano, y aunque pueda resultar paradójico, muestra uno de los índices más
bajos de toda España (Exceltur, 2011:58). Con todo, los municipios litorales ofrecían en 2012
un volumen absoluto de más de 330 000 plazas de alojamiento reglado,56 casi el 87% de toda
la Comunidad Valenciana, de las que interesa destacar, por encima del resto, las
correspondientes a la oferta hotelera. En este sentido, Benidorm constituye el máximo
exponente y el principal núcleo turístico no solo de la región, con un tercio de las camas, sino
también de todo el litoral español. Le siguen otros municipios costeros como Peñíscola,
Oropesa y Gandía, y determinados sectores como el litoral de la Marina Alta (Calp, Dénia,
Jávea), además de las tres capitales de provincia, aunque todos ellos con cifras
considerablemente menores.
En efecto, el grueso de la oferta de alojamiento es el proporcionado por el no reglado, en
estrecha vinculación con dicho modelo de desarrollo que ha dado lugar a un «desbordante»
incremento de la oferta de viviendas de potencial uso turístico (en adelante, VPUT)57 (Perelli,
2012:42). En este sentido, según los datos provisionales del censo de población y viviendas
del año 2011 del INE, la Comunidad Valenciana tiene más de 1 160 000 de VPUT y casi 3,5
plazas en este tipo de alojamiento. Y es que, por un lado, ha visto aumentar
considerablemente su volumen de viviendas secundarias desde el censo anterior (2001) y se
sitúa a la cabeza de España. Estas representan casi el 21% del parque total, una cifra que es
incluso mayor en las provincias de Alicante (25,6%) y Castellón (24,9%). Igualmente sucede,
por otro lado, con las viviendas que se encuentran vacías, el 16% de las que existen en la
región, porcentaje que de nuevo es superior en las citadas provincias (16,4% y 19,5%,
respectivamente). Sin duda alguna, es en el litoral donde se reúne la mayor parte de las VPUT,
con algunos municipios que pueden llegar a concentrar casi 300 000 plazas como en el caso
de Torrevieja; sin olvidar, asimismo, los desarrollo residenciales que se ha ido creando en
espacios prelitorales próximos.
Por tanto, es incuestionable que el desarrollo turístico-inmobiliario basado en la promoción y
construcción de alojamiento y orientado a la demanda se ha convertido en el verdadero pilar
de crecimiento económico (Vera, 2005:95). De acuerdo con lo señalado en el Plan de espacios
turísticos de la Comunidad Valenciana, las cifras anteriores reflejan con claridad la
especialización residencial del modelo turístico, aunque no de igual modo en todos los tramos
costeros. La mayor concentración turístico-residencial se produce fundamentalmente a lo
56 Hoteles, hostales, campings, apartamentos, casas rurales y albergues. 57 Dado que en esta cuestión existe cierta disparidad de criterios según la fuente consultada, se ha convenido seguir los marcados por Exceltur (2005) que identifican las VPUT como la suma de la vivienda secundaria y de la vivienda vacía, y que se asimila con la oferta turística residencial, así como un ratio «muy conservador» de tres plazas por vivienda.
171
largo del litoral de la provincia de Alicante (la Costa Blanca), donde se localizan las
principales concentraciones de viviendas secundarias y vacías. Aquí, la mayoría de los
municipios que tradicionalmente no habían tenido un desarrollo urbanístico lo emprendan
con fuerza en las últimas décadas, y las poblaciones que ya lo habían iniciado con
anterioridad, aumentan su suelo edificado (Martí y Nolasco, 2011:377). Al litoral alicantino se
unen varias localidades del sur de la provincia de Valencia (Sueca, Gandia, Oliva), así como en
el tramo Benicasim-Oropesa del Mar y el litoral castellonense del Bajo Maestrazgo.
Tabla 14. Volumen de vivienda de potencial uso turístico en los municipios litorales de la Comunidad Valenciana (2011)58
VIVIENDAS
TOTALES
VPUT
% NÚM. PLAZAS
Valencia 419 929 21,6 90 705 272 114
Torrevieja (Alicante) 122 327 67,5 82 571 247 712
Alicante 186 516 28,9 53 903 161 709
Orihuela (Alicante) 69 486 55,4 38 495 115 486
Benidorm (Alicante) 58 011 51,9 30 108 90 323
Santa Pola (Alicante) 43 886 68,3 29 974 89 922
Elche (Alicante) 113 336 24,1 27 314 81 942
Dénia (Alicante) 43 342 60,2 26 092 78 276
Gandia (Valencia) 54 592 45,7 24 949 74 846
Castellón de la Plana 90 976 24,3 22 107 66 322
Cullera (Valencia) 28 986 68,4 19 826 59 479
el Campello (Alicante) 26 605 58,8 15 644 46 931
Calp (Alicante) 24 954 59,9 14 947 44 842
Pilar de la Horadada (Alicante) 22 660 63,0 14 276 42 827
Sueca (Valencia) 25 152 55,3 13 909 41 727
Sagunto (Valencia) 40 814 33,4 13 632 40 896
Jávea (Alicante) 25 274 51,6 13 041 39 124
Villajoyosa (Alicante) 24 086 45,6 10 983 32 950
Vinaròs (Castellón) 19 819 43,1 8542 25 626
Oliva (Valencia) 19 035 43,9 8356 25 069
Altea (Alicante) 16 430 44,7 7344 22 033
Benicarló (Castellón) 17 141 40,4 6925 20 775
Burriana (Castellón) 19 797 33,9 6711 20 134
Almazora (Castellón) 15 194 32,8 4984 14 951
Alboraya (Valencia) 12 974 30,1 3905 11 716
Sant Joan d’Alacant 11 261 23,9 2691 8074
Elaboración propia a partir de los datos provisionales del Censo de población y
viviendas (2011) elaborado por el INE.
58 Municipios con una población superior a los veinte mil habitantes.
172
En definitiva, tal y como explican Obiol y Pitarch (2011:189-190), el avance del
residencialismo ha sido notable en los espacios turísticos de las provincias de Alicante y
Castellón, pero no solo los grandes centros, sino también y sobre todo en sus áreas de
influencia. En este sentido, ha sido muy significativa la explosión inmobiliaria promovida en
las pequeñas ventanas al mar, la cuales todavía conservaban cierto valor medioambiental
(Díaz, 2004:123), que se mantenían más o menos al margen del turismo residencial para
transformarlas en un «rosario de urbanizaciones» y torres de apartamentos con la
consiguiente alteración territorial y paisajística.
De todo ello se desprende, por último, que las pernoctaciones realizadas en los alojamientos
turísticos reglados de la Comunidad Valenciana representen uno de los porcentajes más
reducidos de todas las comunidades del litoral mediterráneo y las islas, y muy por debajo de
la media española. Y de ahí también que tanto el Instituto de Estudios Turísticos (en adelante,
IET) (2010:33) como el Observatorio Turístico de la Comunitat Valenciana (2011:20)
adviertan de la pérdida de peso del alojamiento hotelero en favor de los establecimientos no
hoteleros, una dinámica que se sigue manteniendo en estos últimos años.
Tabla 15. Pernoctaciones en el litoral mediterráneo y las islas (2010)
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
TOTAL PERNOCTACIONES
REGLADAS %
TOTAL PERNOCTACIONES
NO REGLADAS %
TOTAL PERNOCTACIONES
ANDALUCÍA 50 620 619 26,2 142 498 481 73,8 193 119 100
BALEARS (ILLES) 58 211 925 50,2 57 722 314 49,8 115 934 239
CANARIAS 78 940 862 54,5 65 795 111 45,5 144 735 973
CATALUÑA 65 106 851 34,3 124 568 821 65,7 189 675 672
COMUNITAT VALENCIANA
36 491 056 20,1 145 419 015 79,9 181 910 071
Alicante 22 051 339 26,1 62 498 068 73,9 84 549 407
Castellón 6 073 727 21,4 22 292 086 78,6 28 365 813
Valencia 8 365 990 12,1 60 628 861 87,9 68 994 851
MURCIA 4 634 746 20,1 18 424 073 79,9 23 058 819
TOTAL ESPAÑA 364 383 841 32,3 764 049 245 67,7 1 128 433 086
Fuente: Anuario Económico de España (La Caixa).
1.1. Los factores de la configuración y el crecimiento del modelo turístico residencial
En cualquier caso, resulta necesario comprender el contexto en el que se ha producido el
enorme avance del turismo residencial en las últimas décadas, un hecho que ha sobrepasado
la propia línea litoral y afecta cada vez más a municipios del interior valenciano, algunos de
173
ellos de carácter rural. De manera que se exponen a continuación los principales factores que
explican tan complejo fenómeno.
1.1.1. Factores socioeconómicos
Deben ser considerados desde una doble perspectiva:
a) Del lado de la demanda
La demanda se compone, en gran medida, de una población creciente de trabajadores
europeos retirados motivados en el clima, de ahí que también se les conozca como
inmigrantes climáticos, cuya movilidad se ha visto favorecida por las reconversiones
industriales llevadas a cabo en muchos de sus países de origen. Este es un hecho que ha dado
pie a que una parte de estos ciudadanos adquieran una primera o segunda residencia en los
destinos litorales tradicionales del sur de Europa. En este sentido, no podrían ser más
acertadas las palabras de Gaviria (1971:10) cuando advertía que «el Mediterráneo español
será uno de los recreos de Europa, el invernadero de los nórdicos; la California del Mercado
Común». Es un colectivo de condiciones particulares que requiere espacios propios y unas
atenciones determinadas, sanitarias por ejemplo, provocando así el surgimiento de algunas
voces críticas que llaman la atención sobre el serio peligro de que algunos de nuestros
principales destinos de sol y playa puedan convertirse en «verdaderos geriátricos turísticos»
(Fernández Durán, 2006:27). A este grupo hay que incorporar, además, una demanda flexible
que dispone de abundante tiempo libre (estudiantes, desempleados, parejas sin hijos, etc.)
por lo que también puede plantearse un cambio de residencia.
Por otro lado, no hay que perder de vista el turismo residencial doméstico como una práctica
generalizada en la sociedad española y valenciana durante las últimas décadas. Desde los
años ochenta, esta se ha transformado en una sociedad de consumo, cuya movilidad se basa
en el automóvil privado, y su forma de habitar en vivienda en propiedad (Almenar, Bono y
García, 2000:409), muchas veces en construcciones unifamiliares aisladas o adosadas. A ello,
se le añaden las aspiraciones de adquirir una segunda residencia o apartamento que fueron
aumentando entre la mayoría de clases sociales, lo que contribuyó a la expansión del
residencialismo (Bramwell, 2004:14). De acuerdo con Naredo, Carpintero y Marcos
(2002:28), el patrimonio inmobiliario se ha constituido así en símbolo de riqueza en el cual
invertir los ahorros familiares. Con todo, para algunos autores (Fernández Durán, 2006:26;
Díaz y Lourés, 2008:83), la demanda interna por formación de nuevos hogares no es
suficiente para justificar los niveles alcanzados por el último auge inmobiliario.
En otro orden de cosas, se han identificado otras variables de índole económica
determinantes en el crecimiento de la construcción. En palabras de Vera et al. (2011:29), «el
174
capitalismo ha encontrado en el sector inmobiliario una de las mejores fuentes de obtención
de beneficios (…), y, siendo el turismo un sector que origina frecuentes transformaciones
inmobiliarias, es lógico que esté interesado en la continuación de su desarrollo». Así, en un
contexto de globalización de los mercados, el sector inmobiliario es una alternativa para la
inversión privada y, con ella, la entrada masiva de capitales internacionales (Artigues y
Rullán, 2007), sobre todo tras la adhesión de España en la Unión Europea, y más aún cuando
se produjo una importante traslación hacia este sector de parte del dinero «más o menos
negro» aflorado con la implantación del euro (Naredo, Carpintero y Marcos, 2002:36).
Asimismo, la constante reducción de desempleo experimentada durante muchos años mejoró
la situación económica de la población, que disponía de una renta favorable y una mayor
capacidad de endeudamiento. Además, por regla general, las rentas y pensiones recibidas por
los residentes europeos suelen ser más altas que las de la población valenciana, por lo que se
pueden permitir un nivel de vida acorde, o incluso superior, con el destino.
b) Del lado de la oferta
Por lo observado hasta el momento, nos encontramos en un escenario donde la oferta
turística se ha visto marcada por un acelerado proceso de urbanización (Exceltur, 2005:4),
por lo general descontrolado y en ausencia de una correcta planificación urbana, percibida
por las autoridades locales y los empresarios inmobiliarios como un freno para el crecimiento
de los beneficios económicos que la construcción producía (Mazón y Aledo, 2005:24-25). La
actividad inmobiliaria se ha convertido en una pieza fundamental para paliar los problemas
de financiación de los municipios (Díaz y Lourés, 2008:82; Exceltur, 2005:45, Mazón y Aledo,
2005:24; Obiol y Pitarch, 2011:195; Romero, 2010:25; Torres Bernier, 2003:60; Vera,
2005:103), muchas veces con precarias haciendas locales. Sin embargo, como señala Perelli
(2012:50), es un sistema de financiación local basado en fuentes no vinculadas a la actividad
turística como son la disponibilidad de población residente (participación de ingresos del
estado), de parque residencial construido (impuestos de bienes inmuebles) y del desarrollo
del suelo (aprovechamientos urbanísticos y licencias de obra). Así, aunque la recurrente falta
de financiación para abastecer de servicios a una población turística-flotante muy superior a
la real se ha podido compensar durante la década previa a la crisis por el tirón de los ingresos
vinculados a la construcción inmobiliaria, se muestra con toda su crudeza en la actualidad, tal
y como se verá más adelante.
Esta ha sido una significativa vía de enriquecimiento que puede llegar a extrapolarse al resto
de niveles sociales, ya que son muy pocos los que no han sucumbido a las reclasificaciones y
posteriores aumentos en el precio del suelo del que son propietarios. Como señala Boix59
(2010), es cierto que a casi todos nos parece imprescindible la conservación del medio y la
59 Boix, A. «El urbanismo valenciano ante el espejo». Diario El País, 12/10/2010.
175
adecuada disciplina urbanística, siempre y cuando estas operaciones no se lleven a cabo
sobre terrenos de nuestra propiedad o nuestro municipio. Y es que «nadie quiere quedarse
sin su trozo del pastel». Se trata de un desarrollo urbanístico fomentado igualmente por la
proliferación de oferta turístico-inmobiliaria y por los bajos tipos de interés bancario para la
adquisición de inmuebles (Vera, 2005:96), así como por la generalización de nuevas
modalidades de créditos hipotecarios a bajo interés, ofrecidos por las entidades financieras
de forma no siempre responsable (Romero, 2010:25), y la ampliación de los plazos de
devolución de los préstamos, que llegan hasta los cincuenta años (Artigues y Rullán, 2007).
Esta expansión es aún más notable en los espacios alejados del litoral, donde los precios del
suelo son considerablemente más bajos.
Por otro lado, cabe subrayar el estilo de vida como factor de atracción para los residentes
extranjeros, ansiosos por disfrutar de la mejor calidad de vida posible. Por ello, pese a que el
modelo de ciudad mediterránea se ha «desvirtuado» (Romero, 2010:31), estos deciden pasar
largas temporadas en nuestras costas seducidos por «los placeres de la vida (comida y vino),
la agradable compañía de otras personas, la conversación, el reír y el hacer reír a los demás,
la belleza, el amor (…) y la siesta» (Borrell, 2005:318). Un ambiente social agradable en el que
debe participar la oferta de ocio existente en destino, así como determinadas prestaciones.
Sin embargo, la situación de muchos destinos del litoral valenciano es inadecuada, pues en
ellos la oferta complementaria está poco desarrollada, suele ser «escasa y de dudosa calidad»
(Mazón y Aledo, 2005:21), y se compone fundamentalmente de servicios (campos de golf,
marinas y puertos deportivos, centros comerciales…) dirigidos a seguir incrementando el
valor de la oferta inmobiliaria.
Otra cuestión a tener en cuenta es la promoción inmobiliaria que se hace en el extranjero, a
través de la cual los promotores, en colaboración con la Administración Pública, orientan
parte de su actividad a la captación de la demanda potencial, a la búsqueda de ese «nuevo
nicho del mercado inmobiliario» (Díaz y Lourés, 2008:85). Una buena muestra de ello es Live
in Spain, una asociación compuesta por distintas empresas inmobiliarias españolas que se
han unido con el objetivo de promover entre los ciudadanos, especialmente los de la Unión
Europea, la inversión extranjera en segunda residencia en nuestro país; y cuyo objetivo
prioritario es el de promocionar el turismo residencial en España60 y en la Comunidad
Valenciana. De igual modo, los medios de comunicación desempeñan un importante papel
como es el caso del programa de la televisión británica A place in the sun, dirigido a los
potenciales turistas interesados en comprar o alquilar una segunda residencia fuera de Reino
Unido, y muy especialmente en la Europa mediterránea. Para ellos, nuestro país sigue «siendo
60 http://www.liveinspain.es.
176
el destino más popular [ya que] tiene todos los ingredientes correctos -un excelente acceso
desde el Reino Unido, el sol, el mar, la cultura y la infraestructura».61
1.1.2. Factores institucionales
a) Legislación estatal
Según explica la Ley del Suelo de 2007 en su exposición de motivos, la historia urbanística
española contemporánea, forjada en el siglo XIX en un contexto socioeconómico de
industrialización y urbanización, cristaliza a mediados del siglo pasado con las primeras leyes
en esa materia. Estas mantienen las inercias históricas en cuanto a la clasificación del suelo
como técnica por excelencia, donde la clase de urbanizable es la verdadera protagonista
mientras que la del suelo rústico o no urbanizable desempeña aún un papel residual. Otra de
las peculiaridades históricas del urbanismo español fue que otorgó el derecho exclusivo de
iniciativa privada en la actividad de urbanización, tradición que, sin duda, ha pesado, ya en la
época constitucional. Por último, se puede decir esta es una historia desarrollista, volcada
sobre todo en la creación de nueva ciudad.
Desde esta perspectiva, uno de los ejemplos más recientes es la «permisiva» (Obiol y Pitarch,
2011:187) y ya derogada Ley del Suelo de 1998, uno de los factores explicativos del último
gran impulso del turismo residencial. El art. 10 de la citada ley determinaba que «el suelo que,
a los efectos de esta ley, no tenga la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la
consideración de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los términos
establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento aplicable». Es decir, tal y como
explica Mata (2007), el planeamiento urbanístico debía justificar no las razones, la cuantía y
la ubicación del suelo urbano y urbanizable necesarios según las perspectivas de crecimiento
del municipio, sino, al contrario, el suelo merecedor de preservación, mientras que el resto se
consideraba urbanizable; de ahí, ese «urbanismo a la carta» o «flexible» del que hablan
Artigues y Rullán (2007). No sería hasta 2008, con la aprobación del texto refundido de la Ley
de Suelo cuando se plantea la necesidad de llevar a cabo un crecimiento urbano acorde a los
requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y
apostando por la regeneración de la ciudad existente. El texto, además de interpretar el suelo
como un recurso económico, lo hace también como un recurso natural, escaso y no renovable.
61 «The ten best places to buy abroad in 2011» Disponible en <http://www.aplaceinthesun.com/news/feature/tabid/131/EntryId/584/The-ten-best-places-to-buy-abroad-in-2011.aspx)>
177
b) Legislación autonómica
Por su parte, cabe destacar la Comunidad Valenciana como uno de los ejemplos más claros y
evidentes en los que la legislación urbanística ha contribuido al aumento de suelo
urbanizado, en particular tras la aprobación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística
(en adelante, LRAU) en el año 1994. Un documento que para Gaja (2005), dado el contexto de
desbocado e hiperdimensionado sector inmobiliario, fue «como arrojar gasolina al fuego». Su
principal novedad residió en la incorporación de la figura del agente urbanizador, un
delegado público de la Administración dedicado en exclusiva a la promoción y construcción
de la urbanización, y, finalmente, convertido en el verdadero motor y catalizador del proceso
de urbanización (Fernández Fernández, 2005:128) aunque no dispusiera de la propiedad del
suelo (Obiol y Pitarch, 2011:185).
Para muchos propietarios, en su mayoría europeos de la Europa comunitaria, el agente
urbanizador fue el que precisamente dio pie a «impactantes nuevos desarrollos urbanísticos,
que se [llevaban] a cabo sin respetar siquiera la propiedad privada, impulsados por grandes
operadores inmobiliarios en connivencia, en muchos casos, con el propio gobierno regional»
(Fernández Durán, 2006:46). Las consecuentes y continuas quejas de estos ciudadanos por la
aplicación abusiva de la LRAU llegaron al Parlamento Europeo, el cual elaboró el conocido
como Informe Fourtou, con el que, considerando como ciertas tales irregularidades,
reclamaba una moratoria respecto a la aprobación de nuevos proyectos y planes de
desarrollo urbanístico. En consecuencia, la nueva Ley Urbanística Valenciana (en adelante,
LUV), aprobada en 2005, aportaría algunos cambios, pero mantuvo la misma política
urbanística expansiva y se siguieron aprobando «actuaciones de dimensiones gigantescas»
(Burriel, 2009:20). De ahí que tampoco escapara a las intervenciones europarlamentarias
recogidas en el Informe Auken, y a las nuevas sugerencias acerca de la profunda revisión de la
legislación territorial, no solo la valenciana sino la del conjunto español. En definitiva, se
puede decir que la Generalitat Valenciana ha ido introduciendo cambios para tratar de
reforzar y adaptar el campo normativo a la compleja realidad, sin embargo, los resultados
obtenidos han sido escasos (REGIAL, 2011:2).
1.1.3. Factores tecnológicos
En otro orden de cosas, no cabe duda que el sistema turístico valenciano también se ha ido
articulando a partir de determinadas vías de comunicación, entre las que destacan las
grandes infraestructuras viarias que han actuado como verdaderos ejes catalizadoras del
proceso urbanizador. La trama de ejes viarios, fundamentalmente la autopista AP-7, que
cruza la región de norte a sur, y las carreteras nacionales N-340 (Vinaròs-Valencia) y N-332
(Valencia-Pilar de la Horadada) ha permitido mejorar la accesibilidad y la movilidad de los
178
turistas procedentes tanto del centro peninsular como de los principales centros emisores
europeos. La proximidad de estas vías a la línea costera mediterránea ha favorecido la
creación de un continuo urbano (Navalón, Padilla y Such, 2011:102-103) levantado de forma
más o menos paralela a lo largo de toda la costa.
Asimismo, decía Gaviria (1971:10) que el incremento de las posibilidades de transporte aéreo
en volumen y rapidez impulsaría la ocupación del Mediterráneo y así fue, sin ir más lejos, con
el aeropuerto de El Altet. Su apertura en los años setenta contribuyó decisivamente al
desarrollo turístico valenciano, en tanto en cuanto el avión representaba el medio de
transporte fundamental para la llegada de turistas que provenían de fuera de nuestras
fronteras. Así, según los datos del IET, hoy en día la Comunidad Valenciana recibe cerca de
cinco millones de llegadas internacionales, buena parte de los cuales lo hace desde el Reino
Unido. En los últimos años, el transporte aéreo viene experimentando unas enormes
transformaciones sobre todo en cuanto a la aparición y gran expansión de las CBC. Las
posibilidades que ofrecen de viajar a precios mucho más reducidos que los propuestos por las
compañías tradicionales han hecho de ellas una de las principales innovaciones en el auge del
turismo residencial en nuestras costas. En efecto, se observa una mayor intención de compra
y uso de viviendas residenciales en las costas españolas y valencianas por las mayores y
mejores conexiones directas que introducen las CBC (Exceltur, 2005:26). Sin su participación,
aseguran Díaz y Lourés (2008:88), sería imposible comprender el crecimiento de la venta de
viviendas a extranjeros.
Por último, se hace necesario recordar las palabras de Cooper et al. (2007:868) con las que
señala la importancia de los avances tecnológicos como factores de primer orden en el
desarrollo futuro de la actividad turística en su globalidad. Y es que el turismo se desenvuelve
en un entorno donde las TIC están cada vez más extendidas social y territorialmente, en el
que la organización particular de los viajes hasta los últimos detalles es una realidad (IET,
2010:34). Estas se han convertido en herramientas esenciales ya que gracias a ellas las
distancias desaparecen y la información circula por el mundo prácticamente al instante.
Como explica Fernández Durán (2006:26) para este contexto particular, Internet desempeña
un papel multiplicador decisivo ya que, en muchos casos, los potenciales residentes se
acercan a la oferta a través del ciberespacio.
1.1.4. Factores físicos y medioambientales
Más allá de particularidades locales, el litoral mediterráneo español es un territorio
«cualitativamente óptimo para el uso turístico» (Vera, 1987:167), donde los agentes físicos
representan unas ventajas competitivas de primer orden. La combinación de un clima
mediterráneo de inviernos templados, escasas precipitaciones y miles de horas del sol al año,
179
y unas playas bajas y cálidas aguas han sido el tradicional reclamo para la llegada de turistas
a nuestras costas, y compone la base sobre la que se ha ido asentando la actividad turística
residencial desde sus orígenes. En breve síntesis, estos son los factores responsables de la
configuración del producto turístico por excelencia, el sol y playa, y que favorecen, además el
desarrollo de otras muchas modalidades turísticas vinculadas al turismo de naturaleza.
No en vano el litoral cuenta con un patrimonio natural de notable importancia en el que
destacan algunos de los ecosistemas de mayor valor ecológico de todo el Mediterráneo como
los humedales costeros, que además constituyen los hábitats de una variada avifauna, así
como unos fondos marinos de enorme riqueza y una línea de costa en la que se alternan
acantilados, calas, playas o cuevas litorales. De manera que la riqueza natural y el paisaje se
convierten cada vez más en argumentos de gran atractivo turístico no solo en los primeros
kilómetros de costa sino también hacia el interior. Una vez se ha ocupado la primera línea, la
ocupación turístico-residencial se desplaza al sector prelitoral, caracterizado por un postpaís
montañoso compuesto de valles y sierras de altitudes medias, en contraste con el llano litoral.
En consecuencia, este espacio ha ido acogiendo muchas de las más recientes operaciones
urbanísticas pero, además, empieza a constituir un recurso turístico-recreativo de cierta
importancia para turistas y visitantes, que buscan la realización de alguna actividad al aire
libre o de alguna práctica deportiva ligada a la naturaleza, la contemplación de los paisajes
naturales o simplemente el descanso en un entorno mucho más tranquilo.
Además, las bondades del clima se asocian a menudo con la salud, máxime en un contexto en
el que buena parte de la demanda de personas de avanzada edad procedentes del centro y el
norte de Europa, con unos climas mucho más fríos y lluviosos que el nuestro. En este
contexto, junto a los condicionantes climáticos, existen otros factores de especial relevancia
como la calidad medioambiental, determinante para que una parte de los turistas que llegan
acaben por convertirse en residentes. Muchos destinos se perciben como lugares saludables y
tranquilos en los que permanecer durante un tiempo, no solo desde una perspectiva pública
sino también en lo privado, y en ello desempeña un papel fundamental las condiciones
ecológicas del bien inmueble al que se vinculan los residentes, así como el espacio inmediato
que lo circunda (Torres Bernier, 2003:51). Una tranquilidad y calidad medioambiental que
son, precisamente, las más afectadas negativamente por las concentraciones turísticas.
Por último, cabe señalar que los ENP se están constituyendo en los últimos años como focos
de atracción para la llegada de nueva población residente, en lo que algunos autores han
denominado como procesos de «naturbanización» (Prados, 2006:90). En este sentido, la
presencia de valores naturales en los espacios protegidos del litoral y/o próximos a áreas
urbanas se une a la benignidad de las condiciones climáticas, la presencia del mar y las playas
como factores importantes en la atracción de nuevos residentes. Se trata de reclamos
estimulantes que derivan en un mayor crecimiento demográfico en estas áreas en fechas
recientes, condicionadas, además, por una estructura económica más diversificada y una
180
importante intensificación de la agricultura intensiva (Prados, 2006:104-105). No obstante,
para López, Rodríguez y Doctor (2008:338), es un fenómeno susceptible de generar impactos
negativos ya que contribuye al incremento de la segunda residencia y al aumento de la
presión sobre estos espacios.
1.2. Los impactos del modelo turístico residencial
De acuerdo con Torres Alfosea (1997:136), centrarse únicamente en los efectos
contraproducentes del turismo litoral significaría adoptar un sesgo parcial y ficticio, pues es
incuestionable que este también trae consigo efectos muy positivos. Con las cifras
anteriormente expuestas, queda suficientemente demostrado que el turismo es un sector
estratégico para la economía local y nacional, al tiempo que genera resultados tan positivos
como el impulso socioeconómico de territorios que han perdido competitividad, la
modernización de sociedades locales o la puesta en valor recursos naturales o culturales
escasamente rentabilizados, entre otros muchos. Pero al mismo tiempo se trata de una
actividad que puede ser responsable de enormes repercusiones negativas sobre el territorio
en el que se asienta y desarrolla, máxime si lo hace en su «vertiente más depredadora»
(Blázquez y Vera, 2000:72) a través de un modelo estrechamente vinculado al desarrollo
inmobiliario y al consumo de suelo. Unos desequilibrios funcionales, territoriales y
medioambientales que, para Vera y Baños (2001:374), «no pueden [ni deben] ignorarse».
1.2.1. Impactos socioeconómicos
Para Aledo (2008:100), el turismo residencial ha sido un agente acelerador en la
transformación social de España durante la segunda mitad del siglo XX, con especial
incidencia en las regiones mediterráneas, hacia donde se han ido desplazando buena parte de
la población de este país. Desde los años sesenta, el auge del turismo como fenómeno de
masas ha provocado la paulatina sustitución de actividades tradicionales ligadas
fundamentalmente al sector primario, pasando de ser un complemento de las mismas a ser
una actividad dominante. Aunque esta intensificación del uso turístico suele valorarse por
parte de la sociedad local como positiva pues genera empleo y riqueza, también se empieza a
percibir que el crecimiento desmesurado de los destinos puede llegar a ser perjudicial para
su calidad de vida y, con el tiempo, también para la economía local (Navarro, 2006:338).
181
a) Cambios en la estructura social local
El turismo incide en la sociedad local, y, sin duda, una de las consecuencias más claras de la
dinámica generada por el este modelo turístico es la transformación de la estructura social y
demográfica de los destinos turísticos litorales. La demanda del norte y centro de Europa está
influenciada por las tendencias sociodemográficas de los principales países emisores como el
envejecimiento de la población, fruto de unos patrones de comportamiento ligados a la mayor
edad en el matrimonio, la espera de las parejas para tener hijos o el aumento en el número de
los hogares unifamiliares. De ahí que el número de residentes europeos sea notablemente
elevado en muchos municipios costeros, no solo en aquellos destinos más consolidados como
Torrevieja o Jávea, en los que llegan a representar casi la mitad de la población total, sino
también en los que han explotado en estos últimos años como San Fulgencio o l’Alfàs del Pi,
donde los porcentajes son aún más destacados. Todos ellos presentan también unas tasas de
envejecimiento muy por encima de la media española. Asimismo, el fuerte dinamismo del
país en los años anteriores a la crisis, especialmente del sector de la construcción (Díaz y
Lourés, 2008:86), ha atraído a un elevado número de migrantes laborales, de edades más
jóvenes y con tasas de natalidad considerablemente más altas.
Es indudable que este contraste social se traduce en una convergencia de estilos de vida
(Cooper et al., 2007:871). De acuerdo con Torres Bernier (2003:65), los impactos del turismo
en las culturas tradicionales han sido muy fuertes y altamente destructivos, en especial en el
litoral, receptor de los grandes flujos de foráneos con culturas muy distintas a los del destino,
y que tienen tendencia a reproducir las condiciones de vida de sus países con un mínimo
interés por la cultura local (Pulido, 2011:42). La pérdida de costumbres e identidades es tal
que algunas poblaciones afectadas intensamente por el crecimiento inmobiliario-turístico son
hoy «irreconocibles» con relación a la dinámica y funcionalidad de hace no más que unas
pocas décadas (Vera y Baños, 2001:392). Este choque producido entre residentes y los
turistas residenciales, motivado por el origen no español de estos últimos, la barrera
idiomática, sus mayores recursos económicos y nivel educativo, puede generar incluso
«auténticas comunidades cerradas y casi autosuficientes con una interdependencia
intracomunitaria intensa y un nivel de interdependencia intercomunitario pobre» (Aledo,
Mazón y Mantecón, 2007:202). Más aún si se tiene en consideración el fuerte aislamiento
geográfico que resulta de un diseño urbanístico cerrado, independiente y separado del núcleo
poblacional tradicional.
b) Impactos derivados de la estacionalidad
Si bien es cierto que la estacionalidad es una característica intrínseca al modelo turístico
español (IET, 2010:28) que perjudica también al turismo hotelero, el modelo residencial se ve
182
igualmente afectado por ella. La Comunidad Valenciana es, junto con Baleares y Cataluña, una
de las regiones donde se observa un mayor efecto estacional con una elevada concentración
de número de llegada de turistas en los meses estivales. De un turismo orientado casi en
exclusiva hacia el sol y playa, la consecuencia inmediata son los graves desajustes entre las
necesidades reales de turistas y residentes, y los servicios prestados en cada época del año.
En temporada baja se produce una infrautilización de los mismos, en unos espacios turísticos
prácticamente vacíos convertidos en «ciudades fantasma» (Mazón y Aledo, 2005:19). Por el
contrario, durante la temporada alta los servicios se encuentran sobreexplotados, y de ahí la
congestión en carreteras, accesos, transporte público o playas. Para Vera (1990a:91), esta
habitual inadecuación de las infraestructuras viarias con los nuevos modelos territoriales es
un hecho propio de los desarrollos en los que las inversiones públicas y privadas no caminan
al mismo paso, al tiempo que contribuye aún más a la generación de impactos ambientales.
c) Menor capacidad de creación de renta y empleo
Como ya se ha mencionado anteriormente, la actividad turística es uno de los grandes
dinamizadores socioeconómicos en la Comunidad Valenciana, concediéndole al sector un
papel determinante en el desarrollo de la región. En este sentido, de acuerdo con las palabras
de Obiol y Pitarch (2011:183), la creación de empleo no solo ha sido un «discurso
políticamente correcto sino muy rentable electoralmente (…) y en el contexto valenciano, el
gran productor de poder y trabajo» en las últimas décadas. No en vano, según los últimos
datos ofrecidos por la Agencia Valenciana de Turismo a través del estudio de Impacto
Económico del Turismo, IMPACTUR Comunitat Valenciana62 de 2010, el sector turístico
genera en torno al 12,6% del PIB valenciano y es el responsable del 13,4% del empleo total.
Sin embargo, factores como el peso de la actividad inmobiliaria y el menor gasto de la
demanda asociados tradicionalmente al turismo residencial son contrarios a dichas
posibilidades. De hecho, en términos generales, los destinos turísticos de vertiente
residencial disponen de una limitada facultad de crear puestos de trabajo, y la mayoría de
ellos se integran en sectores mucho más próximos al desarrollo inmobiliario (construcción y
promoción de segundas residencias) que al turismo. Además, el empleo generado por este
sector, así como por las actividades afines, se caracteriza por su alto grado de precariedad.
Por un lado, porque la construcción alimenta la economía sumergida donde las condiciones
laborales se encuentran a menudo al margen de la legalidad. Por otro lado, porque la creación
de puestos de trabajo depende en gran medida de un hecho coyuntural como es el auge de la
actividad inmobiliaria que, en periodos de profunda crisis como en el que nos encontramos
en la actualidad, está sufriendo una continua y dramática destrucción de empleo,
convirtiéndose en uno de los sectores económicos más perjudicados. Y más aún en la
62 Resultado de la colaboración entre la hoy llamada Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte y Exceltur.
183
Comunidad Valenciana donde esta se presenta con «especial virulencia» y donde el «ladrillo»
ha sido a la vez causante y multiplicador de sus efectos negativos (Obiol y Pitarch, 2011:187).
De otro lado, el modelo turístico basado en el alojamiento reglado posee una mayor
capacidad no solo de generar empleo directo sino también diversos efectos multiplicadores y
de arrastre hacia otros sectores y actividades económicas. Así, según Exceltur (2005:43-44),
se «refuerza su papel como dinamizador económico y generador de cohesión social en la
propia zona y sus áreas más próximas de influencia»; y estima, para el caso concreto de la
Comunidad Valenciana, trece empleos directos generados por cada mil plazas por el turismo
residencial frente a los noventa y tres del turismo reglado. Por tanto, de acuerdo Torres
Bernier (2003:63), no cabe duda que en comparación con el turismo tradicional, la capacidad
del turismo residencial de crear empleo específico «puede calificarse de insignificante».
d) Dependencia económica del desarrollo urbanístico
Al tiempo que el negocio inmobiliario representa para los ayuntamientos una gran
oportunidad para la financiación inmediata de sus arcas municipales, lleva consigo una serie
de efectos negativos. Este modelo genera una continua revalorización y recalificación del
suelo, con el consecuente aumento del urbanizable, un progresivo endeudamiento de los
ayuntamientos que deben hacer frente al mantenimiento de los servicios municipales, una
fuerte dependencia turístico-inmobiliaria y el mantenimiento de una actividad especulativa y
de intereses particulares, incluso vinculada a la corrupción urbanística y blanqueo de
capitales por parte de empresarios y políticos.63 En este sentido, sin embargo, cabe tener muy
presente que «los casos de corrupción no son más que la faz delictiva de otras muchas
iniciativas que, dentro de la legalidad o en el borde de la misma, vienen definiendo en los
últimos años un modo muy extendido de hacer las cosas» (Mata, 2007). En otras palabras, las
de Romero (2010:33), la de la Comunidad Valenciana sido una «destrucción en toda regla».
En efecto, la situación en la que se encuentran las Administraciones Públicas en España, en
general, y en la Comunidad Valenciana, en particular, en un contexto de grave crisis y una vez
ha estallado la burbuja inmobiliaria, es una clara evidencia de muchos de estos efectos, sobre
todo a medio y largo plazo. No es casualidad que esta región sea en la actualidad una de las
autonomías más endeudadas de todo el país.64 De hecho, de acuerdo con los últimos datos
63 «En muchos casos la batuta que ha dirigido la corrupción ha sido el urbanismo (…), [que] salpica a todos los partidos y se extiende por toda la geografía española, aunque el grueso se concentra sobre todo en el litoral mediterráneo, en los archipiélagos balear y canario, y en la Comunidad de Madrid». Entre los años 2006 y 2009 aparecieron en España numerosos casos de corrupción urbanística con centenares de implicados, muchos de ellos trabajadores públicos y alcaldes (Greenpeace, 2010:14). Solo el pinchazo de la burbuja urbanística y la apertura de estas investigaciones dirigidas a depurar responsabilidades han permitido poner cierto freno a las prácticas urbanísticas ilegales. «La corrupción se estanca en España por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria». Diario El País, 26/10/2010. 64 «La Comunitat es la segunda más endeudada de España». Diario Información, 14/06/2013.
184
proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,65 tanto las tres
capitales de provincia (Valencia -975 791 000 euros-, Alicante -176 679 000 euros- y
Castellón de la Plana -129 564 000 euros-), como varios de los principales destinos turísticos
del litoral como Gandia (173 504 000 euros), Benidorm (121 472 000 euros) y Torrevieja (78
818 000 euros) se encuentran entre los cien municipios con mayor deuda que, además, se va
incrementando considerablemente cada año.
1.2.2. Impactos en la propia actividad turística
Para Fonseca (2008:144) nos encontramos en la actualidad ante un «ideal de progreso [el
desarrollo turístico-inmobiliario] que se desdibuja en la medida en que este significa también
su contrario: pobreza y degradación ambiental». Y es que la proliferación del residencialismo
no solo genera impactos negativos en el medio ambiente, como se verá con posterioridad,
sino que también pone en peligro los beneficios económicos del turismo a largo plazo
(Priestley y Llurdés, 2007:98), como resultado de ciertas muestras de debilidad (Pulido,
2011:39) representadas por la congestión del transporte, el colapso en los servicios,
deficiencias en el abastecimiento de agua o la baja calidad de los servicios al incorporar mano
de obra sin cualificar.
Torres y Navarro (2007:194-196) hablan del paso de una relación simbiótica entre el turismo
tradicional y el residencial a un comportamiento parasitario, y que «en cierta medida el
turismo residencial, al crecer de un modo desmesurado, ha “vampirizado” al tradicional,
poniéndose ambos en una situación de compleja pervivencia». Es indudable que la oferta
turística se desarrolla hoy día en espacios muy congestionados y masificados, no solo en
lugares centrales sino también en las periferias, llegando incluso a superar la capacidad de
carga de muchos territorios, en los que se valora tanto la calidad del producto como la del
espacio turístico. Según Exceltur (2011:58), la densidad urbanística de los destinos turísticos
de la Comunidad Valenciana, medida por el grado de ocupación del territorio y por el nivel de
congestión, es una de las principales desventajas competitivas. En efecto, el reducido valor de
este indicador, así como de otros tan importantes como la protección del territorio o el
compromiso ambiental, sitúan a la región a la cola de toda España en términos de capacidad
de ordenación del espacio turístico.
De esta manera, se compromete la continuidad de la actividad turística y la competitividad de
muchos destinos a consecuencia del deterioro de su imagen y la pérdida de atractivo de su
oferta (Borrell, 2005:308; Díaz y Lourés, 2008:89; Mata, 2007; Obiol y Pitarch, 2011:194). En
este mismo sentido, son aun más rotundas las afirmaciones de Torres Bernier (2003:66) en
65 Deuda viva de los Ayuntamientos a 31/12/2012. Disponible en <http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/DeudaViva.aspx> [consulta: 07/09/2013]
185
las que avisa de que «un turismo residenciado sin más regulación que la ley de la oferta y
demanda inmobiliaria, puede llevar si no a la destrucción a una profunda crisis, al destino
turístico en su conjunto». Un desarrollo turístico que ha sido objeto de las advertencias del
Parlamento Europeo en el ya mencionado Informe Auken (2009), donde se indica que este es
un «modelo devastador para el turismo de calidad, puesto que destruye los valores del
territorio y fomenta la expansión urbana excesiva».
Por tales motivos, el turismo residencial también suele recibir muchas críticas por parte del
sector hotelero y las empresas de alquiler de apartamentos turísticos ante «el temor que el
desmadre urbanístico acabe con su “gallina de los huevos de oro”: el turismo» (Fernández
Durán, 2006:59). Y es que se trata de un modelo de negocio que va de la mano de un tipo de
alojamiento (conocido comúnmente como de familiares y amigos) comercializado por lo
general fuera de los canales reglados y que incluso llega a incurrir en una competencia desleal
con las empresas estrictamente turísticas. Esta falta de regulación en el alojamiento incide
directamente sobre la calidad de los destinos y sobre su imagen global (Baños, 1999:41), y
más aún cuando la calidad de las nuevas viviendas construidas «deja mucho que desear»
(Díaz, 2004:123). En estrecha vinculación, no hay que perder de vista que la demanda
asociada al turismo residencial genera unos ingresos por lo general reducidos.
a) Menor gasto por turista
La llegada de turistas al destino no es, en sí mismo, un indicador positivo para la actividad
turística, sino que es preciso considerar el dinero que estos gastan en destino. En este
sentido, la oferta reglada produce una mayor rotación de la demanda, al tiempo que un mayor
volumen de ingresos pues esta suele gastar por encima de sus posibilidades durante las
vacaciones, generando así una mayor rentabilidad en las empresas turísticas. Los residentes,
por su parte, tienen un desembolso más limitado y, al permanecer en sus propias viviendas,
realizan más gastos domésticos en detrimento de los externos (restauración, ocio, diversión,
transporte, etc.). De acuerdo con los datos provisionales ofrecidos por Egatur para el año
2012, el gasto medio diario del turista que visitó nuestro país y se alojó en establecimientos
hoteleros fue de ciento cuarenta euros, por los setenta y siete del que hizo uso de un
alojamiento no reglado. En el caso del litoral de la Comunidad Valenciana, el enorme peso de
la oferta extrahotelera es uno de los principales determinantes para que el gasto medio por
persona y día en destino, 71,3 euros en 2011 según Egatur, sea considerablemente inferior a
la media estatal (101,3 euros) y al conjunto de regiones del litoral mediterráneo español y las
islas (96,5 euros).66 Además, hay otro problema importante derivado de la desocupación de
las viviendas fuera de la temporada alta, y es que estas no producen ningún efecto
66 Calculada a partir de la media de los valores correspondientes a Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña y la región de Murcia.
186
multiplicador en las economías locales y pueden provocar el cierre de las pocas prestaciones
existentes a consecuencia del vacío demográfico (Aledo, Mazón y Mantecón, 2007:192).
De manera que los destinos turísticos se ven, en palabras de Perelli (2012:43), sometidos a
un «pernicioso círculo vicioso» derivado de los bajos niveles de ingresos que obtienen por los
problemas de congestión urbanística, por la madurez de sus instalaciones turísticas, y por el
deterioro de espacios públicos y recursos naturales, lo que provoca la atracción de un turista
cada vez de menor capacidad de gasto, que reduce, a su vez, los ingresos impidiendo, en
definitiva, la deseada reinversión. Con todo, sirva como última reflexión que no estamos ante
una situación conflictiva nueva, Vera (1987:415) señalaba ya en los ochenta que la intensidad
y las formas de utilización del espacio costero «rebasan, con mucho, la capacidad de acogida
del territorio, llegándose así a un grado de congestión y densificación de los asentamientos e
infraestructuras que cuestiona el mismo porvenir de la nueva actividad económica, en tanto
destruyen su propio fundamento». Marchena (1990:62), por su parte, advertía pocos años
después del «peligro latente de sobredimensionamiento de la oferta, cuando se prostituye la
actividad turística con una instrumentalización exclusiva de lógica inmobiliaria:
mastodónticas cifras de plazas a construir y poner en mercado».
1.2.3. Impactos medioambientales
Para Folch (2006:29) el «urbanismo configura el medio ambiente más inmediato de la
mayoría de los humanos, que viven en pueblos y ciudades, y modifican las condiciones
ambientales del resto del territorio (…) es el gran agente medioambiental de nuestro
tiempo». Sin embargo, se trata de una actividad que, paradójicamente, se ha desarrollado con
una atención muy limitada para el propio medio ambiente (WWF, 2000:14; Exceltur,
2005:23), que, por lo general, no constituye una variable clave en la toma de decisiones y
sigue siendo olvidado en la gestión de los espacios turísticos (Navarro, 2006:321). Más bien
todo lo contrario, ya que ha sido interpretado únicamente como activo financiero y recurso
explotable (Romero, 2010:34). No es de extrañar así que el modelo turístico-residencial que
ha ocupado masivamente el litoral, basado en un crecimiento rápido y en una edificación
incontrolada, sea uno de los máximos responsables de los problemas ambientales en las
costas valencianas. En este sentido, cabe tener presente, además, que la cuenca del mar
Mediterráneo es uno de los puntos calientes de biodiversidad del planeta (hotspots), pues en
ella existen numerosos endemismos que se encuentran fuertemente amenazados.
De acuerdo con Naredo (2004:104), las crecientes servidumbres territoriales asociadas al
crecimiento urbanístico son causantes de una excesiva extracción de recursos, del vertido de
residuos y de la continua construcción de infraestructuras diversas que deterioran el
patrimonio natural. Claras connotaciones negativas de una ocupación exhaustiva (Torres
187
Bernier, 2003:64) evidenciadas con la contaminación marítima, de cauces fluviales y de capas
freáticas, la destrucción de elementos tan importantes como la flora, fauna y el propio paisaje,
el agotamiento de recursos como el suelo y el agua, y la seria amenaza de recursos abióticos
tan esenciales como las playas (Viñals, et al, 2011:43). Más aún cuando muchos de los
destinos turísticos del litoral se encuentran en ámbitos territoriales semiáridos afectados por
importantes déficits hídricos.
Asimismo, los graves efectos que sobre el medio ocasionan los desarrollos urbanísticos
constituyen, además, importantes riesgos para la sociedad pues, como señala Mata (2007), la
colonización edificatoria de una segunda franja litoral, especialmente en áreas saturadas,
puede derivar en peligro de erosión, muy aguda en las sierras mediterráneas, de inundación,
sobre todo en las tierras bajas, o de incendio forestales; no en vano, según Viñals et al.
(2011:47), existe una relación directa entre accesibilidad y posibilidad de producirse
incendios. De igual forma, la deforestación de las montañas de interior y la desecación de
zonas húmedas costeras, ocasionadas por la presión antrópica, provocan la eliminación de la
vegetación y de las láminas de agua (Millán, 1997),67 componentes indispensables para
activar los procesos de evapotranspiración, cuya consecuencia inmediata es el descenso en
los niveles de precipitación. En este sentido, cabe señalar que el modelo de ocupación
dispersa y poco planificada suele dificultar el control y la gestión de los impactos, al tiempo
que limita la capacidad de instaurar medidas de reducción.
La estrecha relación que mantiene el turismo con el medio ambiente no solo produce
impactos a escala local sino que contribuye a aumentar la carga ambiental global y, de
manera muy especial, el cambio climático, del que es parte del problema pero también un
damnificado más. Según la OMT (2009a:6), la mayor aportación de la actividad turística al
calentamiento global se realiza a través de las emisiones de gases de efecto invernadero,
aportando en torno al 5% del CO2 acumulado en la atmósfera. El transporte de turistas hacia
los destinos y también dentro de estos, particularmente en avión, es la principal causa de las
actuales emisiones y es previsible que aumente en los próximos años.
Ya son bien conocidas las múltiples consecuencias del cambio climático, que contribuye al
retroceso de playas por el ascenso del nivel marino (Viñals, et al, 2011:44) y puede generar la
modificación de variables climáticas (temperatura, humedad, precipitación…). Unos efectos
especialmente graves en espacios turísticos «climático-dependientes» (OMT, 2009a:5), como
son cualquiera de los destinos de sol y playa del litoral valenciano, que pueden llegar a perder
capacidad competitiva. Para Yeoman (2008:309), las temperaturas en los países del
Mediterráneo pueden subir de tal manera que hagan peligrar las vacaciones de verano en la
playa, mientras que las condiciones serán más soportables en los meses otoñales e
invernales; el impacto de estos cambios significará, por tanto, el retraso en la temporada alta.
67 Citado en Almenar, Bono y García (2000:85).
188
Las posibles variaciones en la precipitación pueden condicionar el futuro desarrollo de
complejos turísticos, de segundas residencias y de campos de golf en el sudeste peninsular, ya
que pueden verse afectados por la escasez de agua y una reglamentación más estricta en
cuanto a su uso. A los efectos ocasionados por el cambio climático, cabe añadir otros impactos
más o menos indirectos como son la pérdida de la biodiversidad, la erosión costera, la subida
del nivel del mar o la disminución de recursos hídricos disponibles, e incluso la variación de
las olas marinas. En definitiva, el cambio climático se ha convertido en unos de los principales
desafíos a lo que tiene que hacer frente el turismo, algo en lo que aún no se ha avanzado
demasiado (Prats, 2009:162).
De otro lado, Campos (2006:23) advierte que el problema más acuciante ocasionado por la
construcción en numerosas zonas del litoral es la profunda modificación de los ecosistemas,
con un capital natural muchas veces único que ha sido degradado ya de manera irreversible.
Una presión antrópica que llega a menudo a destruirlos por completo y ocasionar la
fragmentación de hábitats naturales, hecho especialmente grave en la región costera
mediterránea (Barragán, 2004:57), producida por las infraestructuras de comunicación y
transporte que actúan como auténticas barreras para su normal funcionamiento ecológico.
En la Comunidad Valenciana, la disposición paralela a la costa de las carreteras principales
(N-332 y Autovía del Mediterráneo) hace que estas crucen o transcurran muy cerca de
muchos ámbitos naturales de gran valor, y de igual forma actúa el tejido urbano y las zonas
en construcción. Es el caso de aquellos que se encuentran en importantes destinos de turismo
masivo como Sierra Helada en Benidorm o el Montgó, cuyas laderas están ocupadas por los
desarrollos residenciales de baja densidad de Dénia y Jávea, la proximidad de las lagunas de
la Mata y Torrevieja junto a una gran concentración urbana como Torrevieja, por encima de
los cien mil habitantes, o L’Albufera, ubicada junto a la ciudad de Valencia y su área
metropolitana, con una población que ronda el millón.
Precisamente, los humedales costeros son los espacios más amenazados a pesar de ser
poseedores de una enorme riqueza ecológica, donde las consecuencias de la degradación,
advierte Viñals (2001:92-94), son de carácter ambientales (pérdida de superficie húmeda,
alteración del ciclo hidrológico, pérdida de biodiversidad y de funciones ambientales,
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, pérdida de calidad paisajística…) pero
también socioeconómico pues se pierde el valor de muchos recursos, los atractivos para la
recreación, las oportunidades para la educación o la investigación, el patrimonio natural y las
señas de identidad de los pueblos. Se trata, en definitiva, de unos impactos «tan graves como
irreparables» (Mata, 2007), que no hacen sino poner en peligro las condiciones ambientales
de muchos de estos espacios, así como la continuidad de su modelo de desarrollo turístico,
totalmente alejado de los criterios de sostenibilidad. Algunos autores como Barragán
(2004:65) van más allá y aseguran que este grupo de actividades humanas (turismo, ocio,
desarrollo inmobiliario…) son los responsables de las peores consecuencias: «ha sido, y es
189
todavía con diferencia, la causa de la mayor degradación que el litoral español ha sufrido a lo
largo de la historia. Y es un proceso que ha sucedido en menos de tres o cuatro décadas (…) la
construcción de miles de edificios que, paradójicamente, han despojado al litoral de sus
características naturales, su mayor atractivo».
Pruebas de todo ello se recogen en los informes realizados por conocidas organizaciones
ecologistas a través de los cuales denuncian cada año la negativa situación medioambiental
del litoral español.68 En ellos, los ejemplos en la Comunidad Valenciana son
«desgraciadamente muy numerosos» (Ecologistas en Acción, 2011:15) y en consecuencia,
según Greenpeace (2012:83), esta región tiene la costa más erosionada de toda la Península
Ibérica: el 14% se encuentra afectada por procesos graves de erosión y el 52% del borde
costero se encuentra en regresión. Un deterioro causado por la sobreocupación del frente
litoral a causa del urbanismo desenfrenado asociado al modelo turístico-residencial que tiene
una enorme trascendencia, ya que las playas no solo son un recurso natural, sino también
económico pues, como se acaba de ver, sustentan el grueso de la actividad turística
valenciana.
Estos graves efectos han sido escasamente minimizados por la política conservacionista
llevada a cabo por la Administración valenciana, pues muchas de sus áreas naturales
protegidas, depositarias de importantes valores y servicios ambientales, se encuentran
sometidas cada vez más al «acoso urbanístico» (Delgado, 2008) y el empuje de la
especulación inmobiliaria (Blázquez, 2007), especialmente en el litoral, donde se ha llegado
incluso a ocupar terrenos que, en teoría, se encontraban bajo protección. El tsunami
urbanizador arrasa con todo, mientras que la creación de nuevos ENP no es garantía de
supervivencia, máxime si no se completan con los recursos e instrumentos adecuados. En
ocasiones, incluso, son los propios organismos y gobiernos autonómicos, encargados de velar
por la conservación de los espacios protegidos, quienes modifican límites y revisan
normativas (Delgado, 2012:626; Ecologistas en Acción, 2007:17), muchas veces «bajo la
máscara del turismo» (Blázquez, 2007). Así, el desarrollo de la construcción, además de
grandes infraestructuras, campos de golf, centros de ocio o puertos deportivos, ha provocado
fuertes impactos en la red de espacios protegidos, a pesar de que por principio legal no
deberían ser urbanizables (Delgado, 2008:273). Una situación que se agrava, además, por la
mayor proximidad y accesibilidad de las actividades urbanas a las áreas protegidas ya que se
estima que el 80% de la población valenciana reside a menos de 10 km de un ENP.
Entre los ejemplos más flagrantes de los últimos años, algunos de los cuales serán analizados
con mayor profundidad en los próximos capítulos, cabría mencionar la transformación en
zonas urbanizables de miles de hectáreas en el entorno de Lagunas de la Mata y Torrevieja; la
urbanización en las inmediaciones del humedal protegido de Las Salinas y del Peñón de Ifach
68 Greenpeace publica anualmente el informe Destrucción a toda costa, mientras que Ecologistas en Acción hace lo propio con Banderas Negras. Todos los documentos están disponibles en sus respectivas páginas web.
190
(Calp) donde se pretendía construir edificios de veinte alturas (Delgado, 2008:297 y 301); el
PAI de Cabanes, que contemplaba levantar edificaciones y hoteles en primera línea de playa y
en las proximidades del Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, el principal
humedal de la provincia de Castellón, o el enorme desarrollo urbano e industrial del entorno
de la Valencia, incluida la ampliación del puerto, que ha hecho del parque natural «una de las
zonas naturales más contaminadas de la Comunidad Valenciana» (Greenpeace, 2012:86).
Este es el fiel reflejo de lo que ha pasado a llamarse «parques de papel» (paper parks),
término con el que Greenpeace (2010:65) designa aquellos ENP cuya declaración únicamente
se efectúa sobre un mapa, pues carecen de medidas de gestión reales. Se trata de una realidad
que define perfectamente la situación actual del litoral valenciano donde los espacios
naturales costeros se encuentran «asfixiados por el ladrillo y hormigón». De ahí también el
«proceso contradictorio» del que hablan Martí y Nolasco (2011:378) a través del cual se
ponían en valor varios parques naturales junto al litoral valenciano, al tiempo que se
producía una fuerte artificialización de los entornos cercanos y limítrofes a esos mismos
espacios. Precisamente son estos temas sobre los que el trabajo centra ahora la atención,
primero de manera amplia en el siguiente punto y, posteriormente, en cada uno de los
estudios de caso con mucho más detalle.
2. La red de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana. El peso
de los parques naturales
En la Comunidad Valenciana no se hace realidad la conservación de la naturaleza hasta bien
entrados los años ochenta. Para Ors y Viñals (1995:290) la razón de que el estado central,
quien hasta la descentralización autonómica tenía las competencias en esta materia, no
hubiera creado ningún espacio protegido en la región era la ausencia de una gran
espectacularidad paisajística, principal argumento conservacionista durante décadas. La
evolución hacia criterios científicos y naturalísticos desde la década de los setenta pone de
relieve el valor ecológico y biológico existente en los ecosistemas valencianos. Y de manera
muy especial las zonas húmedas costeras que estaban sufriendo los efectos de una histórica
transformación en zonas agrícolas y la creciente presión por parte de las actividades
industriales, urbanas y turísticas concentradas en el litoral. Es a partir de ese momento
cuando comienzan a crearse los primeros ENP de la Comunidad Valenciana, y en 1986 se
declara el Parque Natural de la Albufera de Valencia, pionero de otros que lo hicieron con
posterioridad como los Parques Naturales del Penyal d’Ifac, el Montgó, y el Carrascal de la
Font Roja, y la parte emergida las Islas Columbretes. Todos son protegidos entre 1987 y 1988
al amparo de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975.
La primera norma valenciana de carácter netamente medioambiental, la Ley de Parajes
Naturales se aprueba en junio de 1988, y se establece como la figura legal de protección
191
exclusiva del gobierno autonómico. Con ella se crearían cinco nuevos ENP bajo la figura de
paraje natural: Prat de Cabanes-Torreblanca, Fondo, Lagunas de la Mata-Torrevieja, Salinas
de Santa Pola, y Desert de les Palmes, la mayoría espacios lacustres del litoral que se
encontraban ante un inminente peligro de desaparición. Sin embargo, la falta de un apoyo
político suficiente evitó su consolidación definitiva y quedó reducida a la mera instauración
de una figura menor tanto en su rango jurídico como en su alcance gestor. Además, la
aprobación de la ley conservacionista estatal en 1989, mucho más acorde con el enfoque
ecosistémico del momento, hacía ineludible que la legislación autonómica tuviera que
adaptarse a un nuevo marco normativo general (Cruz y Such, 2001:555; Mulero, 2002:59; Ors
y Viñals, 1995:295-296).
En consecuencia, en un contexto marcado ya por el paradigma del desarrollo sostenible, se
aprueba la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana de 1994, que
representa el hito más importante en la política conservacionista de la región. Se trata de un
documento aún vigente en la actualidad que señala las directrices básicas para la declaración
de ENP. Su principal finalidad es la «protección, conservación, restauración, mejora y uso
sostenible de los espacios naturales de la Comunidad Valenciana», y, de acuerdo a los
recursos naturales o biológicos, así como de los valores que contengan dichos espacios, se
podrán incluir en alguna de las siete figuras de protección69 que la ley establece, cada una con
un régimen distinto. Con esta norma se declara el Parque Natural la Marjal de Pego-Oliva,
otro humedal costero, una misma denominación que es también utilizada para proteger
aquellos espacios que habían sido declarados parajes naturales con la anterior ley de 1988,
con la única excepción del Desert de les Palmes, que ha mantenido su denominación inicial
hasta la actualidad.
Por tanto, en una primera fase, la política conservacionista valenciana había centrado su
interés en espacios de gran valor ecológico localizados en el litoral y fuertemente
amenazados por la presión urbana, en particular en los humedales costeros; de manera que
las amplias extensiones montañosas parecían estar reservadas para una segunda etapa (Cruz
y Such, 2001:557). Así, tras un largo periodo de casi nula actividad, con la única protección de
la Serra d’Espadà en el año 1998, en el quinquenio 2002-2007 se lleva a cabo la declaración
de otro elevado número de parques, la mayoría de ellos ubicados en ámbitos montañosos de
interior y algunos incluso de marcada ruralidad. Estos son: Serra d’Irta, Serra Calderona y
Serra Mariola, en el año 2002, Serra Gelada y Hoces del Cabriel, en 2005, Tinença de
Benifassà, y Penyagolosa, en 2006, y, finalmente, Puebla de San Miguel, Chera-Sot de Chera y
Turia, en 2007.
Durante estos primeros años 2000 también se da inicio a la declaración otros muchos ENP
bajo el amparo de algunas de las figuras de la ley de 1994 como la de paisaje protegido,
69 Parque natural, paraje natural, paraje natural municipal, reserva natural, monumento natural, lugar de interés y paisaje protegido.
192
monumento natural, y, muy especialmente, la de paraje natural municipal. De hecho, esta
última ha sido prácticamente la única vía utilizada para declarar nuevos espacios protegidos
en la región durante los últimos años. Además, se propone la elaboración del Catálogo de
Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana y se intensifica la creación de las microrreservas
de flora como un instrumento conservacionista propio de la Comunidad Valenciana,
destinadas a proteger pequeñas porciones de terreno (hasta un máximo de 20 ha) que
contienen especies raras, endémicas o amenazadas, y de flora catalogada. Respectos a ella,
resulta muy significativo que la mayoría se localicen en el litoral debido a la excesiva presión
urbanística que existe en este espacio (Navalón, Padilla y Such, 2011:93).
Tabla 16. Las áreas naturales protegidas de la Comunidad Valenciana (2012)70
NÚMERO
SUPERFICIE (HA)
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 101 240 070,84
Parque natural 20 166 383,02
Paraje natural 1 3075,53
Paraje natural municipal 67 28 077,21
Reserva natural 1 21,85
Monumento natural 1 241,25
Paisaje protegido 8 37 435,90
Reservas naturales marinas 3 4836,08
RED NATURA 2000 137 936 396
LIC 94 685 526,96
ZEPA 43 779 985,75
FIGURAS INTERNACIONALES 7 43 984
Humedales Ramsar 6 31 678
ZEPIM 1 12 306
OTRAS 382 48 736,93
Reservas de fauna 36 1657,45
Microrreservas de flora 298 2235,30
Zonas húmedas 48 44 844,18
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la CITMA
(www.cma.gva.es) y EUROPARC-España (2012).
En suma, con arreglo a la citada ley, así como aquellas figuras recogidas en el marco de la
legislación estatal básica (Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007), los ENP de la
Comunidad Valenciana ocupan en la actualidad unas 240 000 ha, que representan algo más
del 10% del territorio. Además, si se atiende a los últimos datos proporcionados por
EUROPARC-España (2012:131), dicha extensión aumenta considerablemente hasta alcanzar
70 Cabe tener en consideración que la mayoría de esta figuras presentan un amplio grado de solapamiento parcial o total.
193
el 37,5%, una vez incorporadas las áreas protegidas por figuras internacionales como los
humedales de importancia internacional y las ZEPIM y, fundamentalmente, por las incluidas
en la Red Natura 2000.
Figura 14. Superficie de suelo protegido en la Comunidad Valenciana
Fuente: ETCV.
De acuerdo con Such, Rodríguez y Capdepón (2011:689) y en relación a lo comentado en el
capítulo 5, un hecho a destacar es la importancia que tiene la figura de parque natural en el
sistema de ENP de la Comunidad Valenciana. Ello queda reflejado en la propia definición que
la Ley 11/1994 hace de estos espacios:
«…áreas naturales que, en razón a la representatividad de sus ecosistemas o a la singularidad
de su flora, su fauna, o de sus formaciones geomorfológicas, o bien a la belleza de sus paisajes,
194
poseen unos valores ecológicos, científicos, educativos, culturales o estéticos, cuya
conservación merece una atención preferente y se consideran adecuados para su integración
en redes nacionales o internacionales de espacios protegidos»
El documento también reconoce el papel de estos espacios como elementos integrantes de
redes nacionales o internacionales de ENP, y, además, pone de manifiesto su relevancia frente
a los parajes naturales (rango regional) y a los parajes naturales municipales (influencia
local). Actualmente, el conjunto de los 22 parques naturales valencianos,71 ocupa unas 181
122 ha, el 71% de la superficie total protegida por la Generalitat Valenciana, lo que les
convierte en las piezas fundamentales y más representativas de la red de espacios protegidos.
Asimismo, representan un rico y variado patrimonio natural que es el resultado de la
interacción secular entre ecosistemas naturales y actividades económicas tradicionales.
Como ya se ha adelantado con anterioridad, en cuanto a la localización de estos espacios,
existe una clara distinción territorial, en consonancia con un medio físico variado y en
particular por la dicotomía paisajística existente entre las áreas del interior montañoso y los
llanos costeros (Ors y Viñals, 1995:289). Así, hay parques naturales litorales, los cuales, por
razones obvias, reciben una mayor atención en el presente trabajo, que son aquellos espacios
en los que una determinada parte de su superficie se encuentra en la línea costera
mediterránea, así como los parques naturales que, sin tener un contacto directo con el litoral,
sí que se ven afectados por su influencia. De esta manera, son doce los parques naturales
litorales del litoral valenciano:
Entornos forestales de ámbito litoral: Serra d’Irta.
Lagunas y humedales costeros: Prat de Cabanes-Torreblanca, L’Albufera, Marjal Pego-
Oliva, El Fondo, Salinas de Santa Pola, Lagunas de La Mata y Torrevieja.
Sierras litorales: Desert de les Palmes, el Montgó, y Serra Gelada y su entorno litoral.
Macizos calcáreos litorales: el Penyal d’Ifach.
Islas volcánicas: Islas Columbretes.
Estos enclaves poseen una variada flora entre la que se puede encontrar vegetación arbustiva
mediterráneas (palmito, sabina, lentisco, lavanda…) y diversos tipos de matorral en aquellos
relieves próximos a la costa, así como vegetación típica saladar y dunar (enebros, carrizos,
juncos) y vegetación flotante y palustre en los espacios lagunares, sin olvidar las praderas de
Posidonia oceanica es los entornos litorales. Abundante también es la fauna compuesta, entre
otras muchas especies, por aves mediterráneas (garza imperial, cigüeñela, gaviota, avoceta),
71 En ellos se incluyen los veinte espacios declarados con dicha figura de protección, así como el paraje natural del Desert de les Palmes, y la reserva natural de les IIles Columbretes.
195
flamencos, anfibios y reptiles, peces e invertebrados, así como un elevado número de
endemismos como el fartet, la gambeta, el samaruc o lagartija de Columbretes. Por ello,
muchos de estos espacios litorales son también objeto de protección por otras figuras
autonómicas (zona húmeda de la Comunidad Valenciana, microrreserva de flora),
comunitaria (ZEPA, LIC) e internacionales (humedales de importancia internacional).
Los parques naturales interiores, por su parte, son aquellos espacios que se encuentran en
entornos interiores, muchos de ellos de carácter abrupto y montañoso, donde la influencia
marina es inexistente, y las condiciones térmicas y ambientales muy diferentes a las del
litoral. En la Comunidad Valenciana hay un total de diez, que son:
Conjunto de formaciones geológicas: Hoces del Cabriel y Tinença de Benifassà.
Macizos montañosos: Serra d’Espadán, Serra Calderona, y Serra Mariola.
Relieves agrestes y abruptos: Chera-Sot de Chera.
Entornos forestales diversos: Carrascal de la Font Roja, Penyagolosa, Puebla de San
Miguel.
Cauce y ribera de río: el Túria.
De la misma forma que los anteriores, estos espacios ofrecen una diversa vegetación tanto
arbórea (carrascales, pinares, encinares, quejigares, alcornocales…) como arbustivas
(romero, tomillo, sauces, chopos, salvias…), sin olvidar también los musgos y helechos o la
vegetación de ribera (cañas, juncos y carrizos). La fauna se compone de aves rapaces (halcón
águila imperial…), mamíferos (jabalíes, zorros, cabras montesas, ardillas, conejos,
comadrejas…), reptiles y peces en aquellos ríos que atraviesan alguno de estos espacios.
196
Figura 15. Los parques naturales de la Comunidad Valenciana
Fuente: Modificado de Such, Rodriguez y Capdepón (2011:690). Adaptado de la Guía de parques naturales de la Comunidad Valenciana.
Valencia
1
2
4
3
5
6
8
7
9
10
11
12
13
14
16
15
17
19
18
20
21
22
Castellón de la
Plana
Alicante
197
Tabla 17. Los parques naturales de la Comunidad Valenciana
PARQUE NATURAL PROVINCIA SUPERFICIE
(HA) DECLARACIÓN
1 Tinença de Benifassà Castellón 4965 2006
2 Serra d'Irta Castellón 7742,4 2002
3 Penyagolosa Castellón 1094,5 2006
4 Prat de Cabanes-
Torreblanca Castellón 865,1 1994
5 Paraje natural de Desert de les Palmes Castellón 3200 1989
6 Reserva natural de les Illes
Columbretes Castellón 19 (reserva natural)
y 5543 (reserva marina)
1988
7 Puebla de
San Miguel Valencia 6376,5 2007
8 Serra d'Espadà Castellón 31 180 1998
9 Serra Calderona Castellón y Valencia 18 019 2002
10 Chera-Sot de Chera Valencia 6451,2 2007
11 Turia Valencia 10 643 2007
12 Hoces
del Cabriel Valencia 31 446,4 2005
13 L’Albufera Valencia 21 120 1986
14 Marjal de Pego-Oliva Valencia y Alicante 1290 1994
15 Montgó Alicante 2093,4 1987
16 Serra de Mariola
Valencia y Alicante 12 543,1 2002
17 Carrascal de la
Font Roja Alicante 2298 1987
18 Penyal d'Ifach Alicante 46,7 1987
19 Serra Gelada y su entorno
litoral Alicante 5564 2005
20 El Fondo Alicante 2387 1994
21 Salines de Santa Pola Alicante 2492 1994
22 Lagunas de La Mata-Torrevieja Alicante 3743,1 1996
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la CITMA (www.cma.gva.es).
198
2.1. El papel de los parques naturales como elementos de diversificación en el
desarrollo turístico del litoral valenciano
Tras las primeras declaraciones, y aún bastante tiempo después, el conjunto de ENP en
general y los parques naturales en particular han tenido un papel muy secundario en la
configuración del espacio litoral valenciano, con un nivel de aprovechamiento limitado y una
participación poco relevante en la oferta turística. Como se constata posteriormente, la
realidad demuestra que estos han servido más como mero soporte físico de la actividad que
como recursos propiamente dichos sobre los que fundamentar el desarrollo de productos
turísticos (Such, Rodríguez y Capdepón, 2012:367). De acuerdo con un reciente informe
elaborado por Exceltur (2011:58), la puesta en valor de estos espacios presenta un reducido
peso dentro del conjunto de productos turísticos de la Comunidad Valenciana, frente a otros
como el turismo náutico, el gastronómico y, por encima de todos, el de sol y playa. Además, es
notablemente significativo no solo que este indicador se sitúe por debajo de la media estatal
sino también muy por detrás de otras regiones del litoral mediterráneo español como
Cataluña y sobre todo Andalucía.
Esta situación se debe al particular modelo que caracteriza al litoral valenciano basado casi
exclusivamente en el producto sol y playa, así como en la oferta de alojamiento generalizada
que, como ya se ha visto en el capítulo anterior, presenta un marcado componente
residencial. En consecuencia, los espacios naturales de los primeros kilómetros de costa,
donde se concentra la mayoría de la población y las actividades son mucho más intensas, han
sido víctimas de un proceso urbanizador altamente consumidor de suelo ante la ausencia de
instrumentos de ordenación territorial y una efectiva normativa ambiental. Tanto es así que
la primera estructura de ENP surge como respuesta del gobierno valenciano ante la presión
ejercida por la ocupación urbano-turística y su pretensión de preservar pequeños reductos
de gran valor ecológico (Vera y Baños, 2001:387) y «tendiendo a contentar a la opinión
pública» (Blázquez y Vera, 2000:91).
En otras palabras, estas primeras actuaciones conservacionistas fueron «verdaderas
operaciones de salvamento» (Cruz y Such, 2001:557), centradas en aquellos espacios
costeros más amenazados, aunque para muchos fueron unas declaraciones que llegaron
demasiado tarde y no fueron capaces de evitar la enorme pérdida de patrimonio natural, así
como los costes ambientales y paisajísticos asociados (Cruz y Such, 2001:563; Ors y Viñal,
1995:299). Efectivamente, en todo ello insistía la Ley de Espacios Naturales Protegidos de
1994 en su preámbulo:
«…ciertos sectores del territorio, en buena parte costeros, sufren un proceso de desarrollo
acelerado en términos económicos, poblacionales y de uso del territorio, lo que somete a los
ambientes naturales a una presión muchas veces excesiva. Se da la circunstancia de que estos
ambientes costeros son los más frágiles y ricos en cuanto a diversidad de especies y paisajes».
199
Así se explica que buena parte de los parques naturales valencianos, y particularmente los del
litoral, limiten con importantes destinos turísticos en los que actúan como «espacios de
trinchera, verdes, abiertos y de uso público» (Obiol y Pitarch, 2011:196), pero también que se
encuentren sometidos ante una amenaza constante. Es por ello que hay quien afirma que la
construcción de segundas residencias es, precisamente, el hecho principal que pone en duda
la compatibilidad del fomento turístico con la conservación de la naturaleza (Hernández,
2008:95).
Con todo, la compleja relación entre el desarrollo turístico del litoral valenciano y los parques
naturales también puede tener una lectura más positiva. La protección de estos espacios ha
supuesto un cierto freno a la expansión urbanística incontrolada, al tiempo que ha dado
origen a un elemento cualificador del municipio (Torres Alfosea, 1995:95) y, por tanto,
también desde el punto de vista turístico. Para Vera y Baños (2001:387), el correcto
aprovechamiento de las oportunidades que estos ofrecen permite avanzar hacia la
diversificación del modelo valenciano a partir de la creación de nuevos productos turísticos
sobre la base de recursos naturales y culturales escasamente rentabilizados hasta el
momento, y mejorar la percepción de un litoral valenciano «ávido de imágenes de calidad
medioambiental contrarias a la masificación» (IGN, 2008:282). Máxime si se tiene en
consideración que la mitad de los parques naturales valencianos se encuentra junto al litoral
o en sus inmediaciones, lo que les convierte en espacios fácilmente accesibles para gran parte
de la población. En ocasiones, incluso, sucede que ciertos sectores de la superficie protegida
incluida en los PORN se encuentran dentro de los términos municipales de algunos de los
principales destinos turísticos consolidados de nuestro litoral. Claro ejemplo son los cinco
estudios de caso recogidos en el presente trabajo de investigación y expuestos en los dos
siguientes capítulos.
Se entiende así que los parques naturales se hayan convertido en paradigmas de las evidentes
contradicciones que se producen en un ámbito territorial como este. En su conjunto, todos
ellos albergan hábitats naturales de gran interés para la conservación de la biodiversidad,
pero están sometidos a una enorme presión antrópica derivada, directa o indirectamente, de
la actividad turística. Al mismo tiempo, estos espacios constituyen recursos de máxima
potencialidad sobre los que fundamentar las estrategias de diferenciación, diversificación y
cualificación de la oferta turística (Such, Rodríguez y Capdepón, 2011:689) y contribuyen a la
renovación de los destinos turísticos costeros afectados ya por su madurez (Navalón, Padilla
y Such, 2011:112). En suma, tal y como señalan Blázquez y Vera (2000:69), operaciones en
aras de la competitividad del producto turístico.
Tradicionalmente, la puesta en valor de estos espacios protegidos ha sido mucho más
evidente en las zonas de interior, que se encontraban en un estadio incipiente de su
desarrollo turístico. Por su parte, las actuaciones en los destinos costeros se han limitado a la
utilización de algunas imágenes en el diseño del material promocional, ya que durante
200
décadas las playas se han mantenido como principal, incluso único, componente de la oferta
turística, y al uso de los espacios naturales, protegidos o no, como elementos
complementarios de otros atractivos turísticos como el clima y el mar. Sin embargo, ante la
necesidad de ir transformando el modelo valenciano, recientemente se observa un cierto
cambio de tendencia en la que el papel de los espacios protegidos está comenzando a variar y
poco a poco se van incorporando al desarrollo de los destinos como parte importante de su
oferta turístico-recreativa (Such, Rodríguez y Capdepón, 2012:367).
De manera que, dados la elevada potencialidad y el amplio margen de crecimiento, durante
los últimos años han ido surgiendo iniciativas con las que se pretende poner en valor los
espacios naturales del litoral de la Comunidad Valenciana e incorporarlos a la oferta turística
como elementos de primer orden. Todo ello sin olvidar la necesaria compatibilidad entre la
actividad turística y los principios conservacionistas a través del correcto aprovechamiento
de los recursos naturales, y dentro de los límites de la sostenibilidad. De este modo, no solo se
puede avanzar en la capacidad competitiva de los espacios y destinos turísticos, sino que,
además, se alcanzaría un desarrollo territorial mucho más equilibrado desde un punto de
vista socioeconómico y medioambiental.
2.1.1. Una breve revisión al marco normativo
Cabe subrayar que el aprovechamiento turístico de los espacios protegidos de cara a una
mejora de los destinos se refleja, igualmente, en las principales estrategias territoriales y
turísticas propuestas en los últimos años por el Gobierno valenciano. Así, por ejemplo, la ya
mencionada ETCV (2009) señala que estos espacios y sus productos vinculados (deportivos
por ejemplo) presentan un elevado potencial de desarrollo de cara a captar flujos crecientes
de demanda con capacidad de gasto superior a los valores medios actuales. Establece entre
sus objetivos la orientación del modelo turístico hacia pautas territoriales más sostenibles, en
el que la conservación de entornos singulares y el auge de nuevos productos como el de
naturaleza constituyen importantes oportunidades. Como punto de partida, el documento
plantea la necesidad de formular políticas dirigidas a la puesta en valor de los activos
naturales, culturales y paisajísticos como elementos diferenciadores de espacios y destinos
turísticos. Una de las fortalezas contempladas para la elaboración del diagnóstico del modelo
turístico es precisamente la disponibilidad de un patrimonio ambiental y cultural de
extraordinario valor y una red de ENP muy bien distribuidos en el territorio.
201
Figura 16. La Infraestructura Verde del territorio
Uno de los proyectos más interesantes de la
estrategia es la Infraestructura Verde del
territorio, germen de un futuro Plan de
Acción Territorial de Infraestructura Verde
y Paisaje de la Comunidad Valenciana, un
sistema de conexión de áreas de gran valor
con el fin de permeabilizar el territorio y
mejorar su funcionalidad. Pretende frenar la
fragmentación ecológica y territorial de los
espacios, máxime cuando muchos de ellos se
han convertido en verdaderas «islas de
protección» (Navalón, Padilla y Such,
2011:93), como aquellos ubicados en el
litoral junto a grandes núcleos urbanos. Es
decir, una estructura que no solo proteja los
espacios naturales de mayor valor, sino el
territorio en conjunto, de forma integral.
Fuente: ETCV.
Para ello, prevé el uso de corredores ecológicos que son entendidos como los «elementos de
conexión con funcionalidad biológica y territorial (…) que permitan garantizar la
conectividad global del territorio, analizado este como un gran sistema de funcionamiento
conjunto». Son los cursos fluviales, las vías pecuarias, los paisajes agrarios, los perímetros de
protección de zonas húmedas, las zonas de amortiguamiento de los parques naturales, los
territorios afectados por riesgos naturales, espacios naturales sin protección, las zonas de
servidumbre de infraestructuras, los campos de golf o determinados espacios verdes
urbanos. Estos servirán de enlace entre los espacios naturales (protegidos o no) y los tramos
del frente litoral libres de edificación para conformar dicha infraestructura. Bien es cierto que
todavía es pronto para valorar objetivamente sus resultados, y comprobar su nivel de
relevancia.
Asimismo, el Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana (2006),
todavía pendiente de aprobación definitiva, proponía un nuevo modelo territorial del litoral
en el que los espacios naturales desempeñarían un papel importante. Así, respecto a la
necesidad de diversificar y mejorar la oferta turística, incide en la puesta en valor de los
espacios naturales e, incluso, concibe una red de espacios naturales interconectados
mediante corredores ambientales. De otro lado, el Plan de Espacios Turísticos de la
Comunidad Valenciana (2006), de carácter orientativo para las administraciones públicas,
202
considera la revalorización turística de las áreas protegidas como un factor importante en el
modelo propuesto. En este sentido, mantiene que los espacios protegidos, y en especial los
parques naturales, constituyen «un activo básico para la cualificación y la diversificación del
modelo turístico valenciano», con una influencia positiva tanto en los destinos consolidados
como en los emergentes. De ahí que la ampliación de la superficie protegida sea una
oportunidad para el desarrollo sostenible de la actividad turística mediante la configuración
de una red cohesionada de ENP. Y claro está, siempre y cuando este sea compatible con la
preservación de los ecosistemas y contribuya al desarrollo sostenible del espacio protegido y
su área de influencia.
La más reciente de las estrategias puesta en marcha es el Plan Estratégico Global del Turismo
de la Comunidad Valenciana 2010-2020 (2010) que considera al turismo de naturaleza como
un producto en pleno desarrollo en la Comunidad Valenciana y que ha de consolidarse a
partir de la red de parques naturales y de la infraestructura verde del territorio. Además, la
revalorización turística del patrimonio natural, la diversificación de productos vinculados a la
naturaleza o la vertebración territorial de la oferta a través de ejes naturales son algunas de
las acciones estratégicas contempladas para mejorar los destinos litorales y aumentar su
competitividad. La indudable vinculación entre el aprovechamiento turístico-recreativo de
los parques naturales con el uso público ha llevado en los últimos años a la CITMA, y de
acuerdo con las recomendaciones del Plan de Acción para los Espacios Protegidos del Estado
Español de EUROPARC-España, a seguir trabajando en la redacción de nuevos planes de uso
público. Bien es cierto, por otro lado, que hasta la fecha tan solo se encuentran aprobados dos
planes de este tipo, el del Parque Natural de Serra Calderona (2010) y el del Paraje Natural
del Desert de les Palmes (2007), y que únicamente el segundo de ellos se localiza en ámbito
litoral.
En otro orden de cosas, esta misma Conselleria ha ido impulsando distintas iniciativas sobre
la base de las sinergias existentes entre los espacios protegidos y sus entornos más próximos,
en muchos de los cuales los destinos turísticos consolidados constituyen una pieza
fundamental. Recientemente, ha trabajando en la gobernanza compartida a través de un
proyecto, inicialmente transversal a todos los parques de la región, para fomentar la RSC. Si
bien es cierto que como actuación global tuvo una duración limitada por los cambios
producidos en la Administración, muchos parques, algunos de ámbito litoral como los de
Serra Gelada y el Montgó, han continuado poniendo en marcha acciones de RSC a título
particular y a muy pequeña escala. En ellos participan de manera conjunta el equipo gestor y
los diversos agentes socioeconómicos del entorno (empresas privadas, fundaciones sociales,
ONGs, asociaciones locales).
Este no es el único proyecto transversal que en los últimos años se ha activado para mejorar
la gestión del conjunto de parques naturales valencianos. Así, por ejemplo, existe un dossier
de buenas prácticas medioambientales con el que se pretende homogeneizar contenidos,
203
fomentar la sensibilización ambiental a través de material divulgativo, trasladar la normativa
de los espacios protegidos al público general, con un lenguaje más claro, y difundir las
normas de uso de los parques, entre otros objetivos. Otro de los documentos es un manual de
señalización para todos los ENP (parques, parajes, reservas, monumentos, sitios de interés y
paisajes protegidos) que incorpora criterios para una óptima gestión de los visitantes e
introduce mejoras y actualizaciones en materia de contenidos informativos, técnicos y
educativos, accesibilidad, integración paisajística, materiales o coste. En los últimos años, se
está llevando a cabo la implantación de un sistema interno para la gestión de quejas y
sugerencias en los ENP de la Comunidad, que, por un lado, aporta una mayor agilidad y
eficacia respecto en procedimiento oficial de la Conselleria y, por otro, permite evaluar y
mejorar la calidad de los servicios.
Por otra parte, también existen iniciativas comunes a todos los parques desde el punto de
vista turístico. En este sentido, una de las propuestas más interesantes es la marca Parcs
Naturals como distintivo, un ave genérica propia de cualquier entorno natural, que certifica
aquellos productos naturales y artesanos elaborados dentro del área de influencia
socioeconómica de los parques valencianos, así como las actividades de turismo de
naturaleza. Se trata de un reconocimiento otorgado por VAERSA, como la entidad de
certificación reconocida por la Conselleria, sobre la base de dos criterios fundamentales que
son la calidad y el compromiso con el medio ambiente, y que tiene un periodo de validez de
tres años. Con ello, se pretende poner en valor productos y servicios diferenciados obtenidos
en equilibrio no solo con los valores naturales de los ENP sino también culturales y sociales,
al tiempo que se genera un beneficio para las poblaciones cercanas y sus habitantes.
Figura 17. Logotipos de la marca Parcs Naturals
Fuente: CITMA (http://www.cma.gva.es).
Hoy en día existen en la Comunidad Valenciana unas sesenta y cinco certificaciones de la
marca Parcs Naturals de distinto tipo, con un claro predominio de las de turismo de
naturaleza y, en menor medida, de productos naturales. Bien es cierto que la mayoría de las
204
empresas reconocidas se concentran en espacios del interior de la región, por unas pocas
entidades localizadas en el litoral. Entre ellas, cabe destacar las rutas náuticas organizadas
por el Grupo Mundo Marino en el entorno de los parques naturales del Montgó, el Penyal
d’Ifac y la Serra Gelada.
Otro de los proyectos a destacar es la creación de los Puntos de Información Colaboradores
(en adelante, PIC) que son el resultado de la cooperación entre las consellerias competentes
en turismo y medio ambiente, y la colaboración de los ayuntamientos y otras
administraciones. El propósito es la acreditación voluntaria de las oficinas de turismo
existentes en el área de influencia socioeconómica de cada uno de los parques naturales, dado
que estos son los principales lugares a los que turistas y visitantes acuden para conocer la
oferta turística de los destinos. Para ello, los informadores turísticos reciben inicialmente una
formación básica y específica por parte de los técnicos de los parques en temas ambientales,
de sensibilización y de uso público (Olmos y Palafox, 2011:15), así como una formación
continua, con un reciclaje y actualización de la información anual, una vez se ha obtenido tal
reconocimiento; y todo ello, con el apoyo de material informativo en distintos soportes en la
sede de cada oficina acreditada (imágenes, folletos de los parques, hojas de sugerencia). Es
decir, los objetivos no solo incluyen el fomento del aprovechamiento turístico y recreativo de
los parques y el conocimiento de equipamientos, itinerarios y actividades, sino también un
respaldo a la divulgación de las normas de uso y las recomendaciones para la visita.
Aunque, de acuerdo con Olmos y Palafox (2011:17), todavía quedan aspectos por mejorar en
función de las necesidades específicas de los turistas (observación de aves, rutas
interpretativas e itinerarios adaptados, uso de las TIC, etc.), no cabe duda que las oficinas de
turismo constituyen un importante apoyo a los centros de interpretación y/o visitantes de los
parques. La red de PIC consta en la actualidad de unas ciento cincuenta entidades
colaboradoras, para cuyo personal se realizan continuos reciclajes e incluso algunos viajes de
familiarización, además se planifican nuevos cursos de acreditación, y se ha creado un grupo
de trabajo. En la actualidad, la mayoría de los municipios más próximos a los parques
naturales, y más en particular los destinos turísticos del litoral, cuentan con oficinas de
turismo reconocidas.
Por último, la campaña más reciente puesta en marcha por la CITMA es la del Parque natural
del mes, que tiene como objetivo principal el impulso del desarrollo socioeconómico de los
municipios del área de influencia de los parques. Cada mes se centra la atención en un
determinado espacio protegido para crear estímulos y se comiencen a aprovechar las
sinergias existentes entre los colectivos empresariales y públicos locales y el parque natural.
Así, se organizan distintas actividades como jornadas de puertas abiertas, ferias de productos
certificados con la marca Parcs Naturals, concursos, charlas, actividades deportivas, talleres,
etc. Hasta el momento, son varios los espacios protegidos que han sido designados como
205
parques naturales del mes, entre ellos algunos litorales que se encuentran junto a uno o
varios destinos turísticos de sol y playa; es el caso del Parque Natural de la Serra Gelada en
junio de 2013.
Hasta aquí el repaso a la legislación conservacionista valenciana, al marco normativo actual y
a las iniciativas transversales marcadas por la Generalitat Valenciana a través de las cuales
determina las directrices generales para el aprovechamiento de los parques naturales y de
sus recursos desde un punto de vista turístico-recreativo, y todo ello en el contexto de la
renovación de los destinos turísticos consolidados del litoral. En los siguientes capítulos se
recogen los estudios de caso que analizan a escala local y de manera detallada cuál es la
realidad de cada uno de los parques y cada uno de los destinos en cuestión, así como las
interrelaciones que entre ambos se establecen.
207
Capítulo 8
EL ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DESDE LA ESCALA LOCAL.
EXPOSICIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASO I
LOS RELIEVES MONTAÑOSOS DEL LITORAL NORTE
Tal y como se ha señalado en el apartado de la metodología, cada uno de los estudios de caso
está formado por dos unidades de análisis: parque natural y destino turístico consolidado. A
su vez, ambas están compuestos por múltiples elementos ambientales, sociales y económicos
de mayor o menor entidad que han de ser estudiados primero de manera independiente y
luego como partes de un todo en el que se producen constantes relaciones causales. El
análisis de todas ellas y la posterior síntesis servirán para explicar la realidad del ámbito
territorial considerado. Así, ampliando el esquema presentado en la metodología, se exponen
a continuación los apartados sobre los que se estructuran estos extensos capítulos.
1. Introducción al parque natural a través de su historia como espacio de valor ecológico
y también socioeconómico, y de los principales elementos ambientales y culturales
que alberga.
2. Repaso de la evolución del destino turístico desde el despegue del turismo de masas y
durante las últimas décadas, particularmente desde el punto de vista del
planeamiento urbano y desarrollo territorial, y con especial interés a la relación que
ha mantenido este con el espacio natural, antes y después de ser declarado. Además,
se hace una aproximación al modelo de desarrollo turístico actual, como resultado de
dicha evolución.
3. Revisión del aprovechamiento turístico-recreativo que en los últimos años se hace del
parque natural. Para ello, se analiza la actual demanda del parque y se repasan las
actividades puestas en marcha por sus técnicos y gestores a través de los programas
de integración socioeconómica y uso público, así como algunas de las iniciativas
públicas y privadas que se desarrollan en su entorno, esto es, en el destino turístico.
4. Análisis del estado actual de la gestión del parque natural a partir de la revisión de los
instrumentos vigentes, no solo de aquellos obligados por ley sino también de otros de
carácter complementario, así como de las acciones llevadas a cabo por el propio
equipo gestor.
Cabe matizar que los tres primeros parques naturales (Montgó, Penyal d’Ifac y Serra Gelada)
corresponden a elevaciones montañosas del litoral norte de la provincia de Alicante, en
concreto de las Marinas Alta y Baja, mientras que los dos últimos (Salinas de Santa Pola y
208
Lagunas de la Mata y Torrevieja) constituyen humedales costeros del sector meridional. Una
categorización que no solo se debe a cuestiones meramente territoriales sino también de tipo
administrativo y gestor, ya que el responsable de dinamización es el mismo para los parques
de cada grupo. En el caso de los humedales del sur, incluso, han sido incluidos en un gran
sistema de zonas húmedas por lo que comparten un mismo PORN como principal documento
normativo. Por todo ello, se ha convenido presentar estos estudios de caso en dos grandes
capítulos.
Uno de los rasgos más característicos del norte de la provincia de Alicante es el claro
contraste que existe entre los relieves montañosos que jalonan el litoral y los espacios
deprimidos circundantes, ocupados por pequeñas llanuras aluviales. Una costa compleja y
abrupta donde destacan, entre otros, el Montgó, el Peñón de Ifach y Sierra Helada como hitos
geográficos y paisajísticos notablemente representativos desde punto de vista territorial,
ambiental y, ahora también, conservacionista. Los dos primeros se encuentran en la comarca
de la Marina Alta y constituyen las últimas estribaciones de las Cordilleras Béticas en la
Península Ibérica antes de emerger nuevamente en las islas de Ibiza y Formentera. Por su
parte, Sierra Helada forma el flanco de un anticlinal medio hundido en el mar, con
buzamiento NNW, conformando así una peculiar costa acantilada (Vera, 1987:42) que separa
las bahías de Altea y Benidorm, en la Marina Baja.
La estratégica situación de estos enclaves explica que históricamente hayan sido zonas de
establecimiento de importantes civilizaciones, por lo que cuentan con una enorme riqueza
desde el punto de vista histórico y cultural. En ellos se han encontrado yacimientos
arqueológicos del Paleolítico y del Neolítico, restos de asentamientos íberos, y evidencias del
paso de visigodos, romanos y árabes. Los tres enclaves comparten, además, la gran
trascendencia que las prácticas pesqueras y otras actividades marinas han tenido para el
desarrollo, la economía y el comercio de los pueblos que han habitado estas tierras, así como
los peligros asociados a ello. No en vano, Montgó, Peñón de Ifach y Sierra Helada
constituyeron destacados puntos de vigilancia frente a los ataques de piratas berberiscos en
los siglos XV y XVIII, para lo que se construyó un sistema defensivo a lo largo de la costa con
multitud de torres vigía. Muchas de ellas todavía permanecen en pie o han sido objeto de
rehabilitación, y representan notables ejemplos del patrimonio arquitectónico existente.
Como explica Such (1995:110), en los años sesenta estos espacios montañosos y con escaso
valor de uso acusan el irreversible declive de las actividades tradicionales, fundamentalmente
la agricultura, y la irrupción del uso residencial asociado al incipiente turismo de masas, con
el que se revaloriza el suelo por sus condiciones paisajísticas y las excelentes panorámicas
que proporcionan. En consecuencia, experimentan un temprano crecimiento urbano-turístico
que reviste gran magnitud en la mayoría de los municipios litorales del norte de la provincia,
a través del cual las nuevas construcciones comienzan a invadir antiguas zonas de cultivo y
laderas abancaladas, transformando fuertemente un paisaje tradicional mantenido durante
209
siglos. Tal y como se tendrá oportunidad de comprobar a lo largo de este capítulo, se produce,
por lo general, un poblamiento turístico caracterizado por un modelo mancheado, de baja
densidad y donde abunda la vivienda unifamiliar aislada, aunque también se dan otros
patrones de ocupación.
Se trata de una dinámica que se intensifica durante las décadas posteriores, muy
especialmente en los destinos de la Marina Alta (Dénia, Jávea, Calp) y cuyo resultado es la
configuración de un continuo urbano a lo largo del litoral, casi con las únicas excepciones de
los sectores más elevados de las sierras. La creciente presión ejercida sobre estos territorios
de gran valor es tal que las autoridades valencianas se vieron obligadas a acometer la urgente
protección tanto del Montgó como del Peñón de Ifach bajo la figura de parques naturales en la
segunda mitad de la década de los ochenta, al amparo de la ley estatal de 1975. A ellos se les
uniría el Parque Natural de la Serra Gelada también, el único marítimo-terrestre hasta el
momento, casi veinte años después, en 2005. Asimismo, han sido objeto de diversas
protecciones a través de otras figuras de ámbito autonómico (microrreservas de flora) y
comunitario (LIC y ZEPA).
De ahí, justamente, que estos tres enclaves montañosos constituyan en la actualidad
verdaderos reductos de vegetación natural, prácticamente unas islas de protección. Máxime
si se tiene en consideración que se trata de espacios enormemente singulares dada la
interacción de dos ambientes tan distintos como el marino y el montañoso. Una circunstancia
que les confiere una riqueza ecológica y geobotánica de primer orden, en especial desde el
punto de vista florístico. Más allá de particularidades propias de cada espacio protegido, son
muchos los endemismos que en ellos se pueden encontrar, entre los que destaca, por encima
de todos, la silene d’Ifac (Silene hifacensis); una especie rupícola amenazada que cuenta con
un plan de recuperación72 implantado en distintas zonas.
De igual modo, es indudable su gran valor desde el punto de vista turístico-recreativo,
máxime cuando se localizan en una zona tan altamente especializada como el litoral de la
provincia de Alicante y en los mismos límites de núcleos turísticos muy consolidados. Si bien
han sido territorios tradicionalmente utilizados como espacio de ocio y esparcimiento, en las
últimas décadas, y cada vez más, se han ido generando nuevos usos que tratan de aprovechar
los recursos que estos enclaves ofrecen, en particular los asociados a su parte marina, que se
suman al uso público desarrollado en cada parque. De esta manera, y como se detalla a
continuación, los destinos de su entorno están creando nuevas actividades vinculadas al
turismo activo, deportivo, de naturaleza, e incluso cultura, con la intención de poder
diversificar la oferta de sol y playa.
72 En una acción transversal de la CMA a través de la cual se establecen medidas específicas (protección de la especie, medidas de restauración o conservación de su hábitat, medidas de compatibilización de la explotación de los recursos naturales con la conservación de la especie, desarrollo de programas de investigación, educativos y de participación) dirigidas a la especies clasificadas como «en peligro de extinción» en los catálogos valencianos de especies de fauna y flora amenazadas.
210
1. Un enclave de singular localización: el Parque Natural del Montgó
En Dénia empieza las raices de Mongó, y luego cuestas rápidas hasta la misma cumbre
terminada en la loma obtusa. Desde ella se gozan horizontes vistosos, el mar hácia el oriente
quanto alcanza la vista, hácia el norte el Marquesado de Dénia seguido de Segarria, los pueblos
conocidos con el nombre de Marina al sur, y al poniente hasta los elevados montes que cortan la
vista los del valle de Xaló y Murla. El Mongó se prolonga de oriente á poniente, y va
disminuyéndose su altura hácia los extremos, de los quales el oriental forma dentro del mar el
cabo de San Antonio.
Subí desde Dénia la loma oriental, surcada de arroyadas y barrancos con direccion al mar:
caminé mas de una hora cruzando una larga esplanada, generalmente inculta; luego, dexando á
la izquierda una serie de molinos de viento, empecé á baxar la dilatada cuesta y los barrancos
que conducen á Xábea, situada en las raices meridionales del Mongó.
(Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reyno
de Valencia, Antonio J. Cavanilles, 1795-1797)
De los cinco espacios protegidos que son objeto de estudio el presente trabajo, el Parque
Natural del Montgó es el situado más al norte de la provincia de Alicante. Se trata de una gran
montaña litoral que se eleva hasta los 750 m de altitud y que discurre casi paralela al mar,
con el que enlaza a través de la llanura de Les Planes y el Cabo de San Antonio, creando un
fuerte contraste de enorme valor paisajístico. La zona marina que rodea al cabo presenta una
gran diversidad de ambientes y de seres vivos en sus fondos marinos, lo que le ha llevado a
ser declarada Reserva Natural. En la parte terrestre, los agentes erosivos han participado
significativamente en la morfología actual del Mongtó, en tanto en cuanto se ubica en una
zona de transición climática en la que actúan dos variantes del clima mediterráneo: uno
caracterizado por una elevada pluviometría (con más de 700 mm anuales), concentrada en
otoño, y otro marcado por un periodo de acusada sequía, especialmente durante los meses
estivales. Además, la parte más alta de la montaña se ve continuamente sometida a procesos
de criptoprecipitación, esto es, lluvias horizontales u ocultas como consecuencia de la
habitual presencia de nubes.
212
1.1. Valor ecológico, histórico y arqueológico
Los restos arqueológicos encontrados parecen indicar que hace ya unos ciento veinte mil
años hubo algunos asentamientos humanos en el entorno del Montgó (Antolín, 1990:47),
aunque los primeros testigos hallados en la Cova Ampla se atribuyen al Paleolítico Superior
(unos treinta mil años atrás), mientras que en otras de las muchas cuevas repartidas por el
parque (Barranc de Migdia, Foradada, del Montgó, etc.) existen huellas hasta de la edad del
Bronce (año 3.000 a.C.). Desde entonces, se ha producido la continua ocupación de este
territorio y sus inmediaciones por parte del ser humano, que lo ha utilizado de muy distinta
manera. Se han encontrado ánforas fenicias que confirman la presencia de esta civilización
(VV.AA. 1990:73), restos de poblados íberos en el Alto de Benimaquia, Coll de Pous y Penya de
l’Àguila (siglo VII-siglo I a.C.), y de la colonia griega de Hemeroskopeion,73 si bien no hay
consenso acerca de su situación exacta.
Durante el periodo romano, la altitud y la privilegiada localización del Montgó lo convirtieron
en un punto estratégico para la defensa del puerto de la ciudad de Dénia (Dianum), para la
cual se instaló un destacamiento militar. Los restos hallados, muchos de ellos expuestos hoy
en los museos arqueológicos cercanos, demuestran que la villa se encontraba en un momento
de gran esplendor y riqueza; una importancia que no solo se mantiene durante ese tiempo,
sino también con posterioridad pues Dénia fue capital de un reino de Taifa en el siglo XI. Es
precisamente el geógrafo árabe al-Idrisi Abdul-Abdalla quien concede el nombre de Gebâl-
Kâun al macizo o, lo que es lo mismo, Mont Caon o Mont-Gaun, que finalmente evoluciona
hasta su denominación actual. En 1244, durante la Reconquista, Jaume I ocupa este territorio,
momento a partir del cual se comienzan a construir las llamadas Ermitas de Reconquista en
las laderas del Montgó. De todas ellas, quizá la más notable sea el Santuari de la Mare de Déu
dels Angels, un monasterio Jerónimo del siglo XIV ubicado en la Plana que, tras diferentes
saqueos, reformas y remodelaciones, sirve hoy como lugar de retiro.
A este patrimonio arquitectónico se le unen otras edificaciones levantadas entre los siglos XIV
y XVIII como el conjunto de molinos de viento, el más representativo de toda la Comunidad
Valenciana. Se trata una larga hilera de once torres situada en la Plana de Sant Jeroni que
definen y caracterizan el paisaje de la cara meridional del Montgó. Si bien han perdido sus
aspas y la maquinaria interna, varios de ellos han sido rehabilitados en los últimos años,
alguno incluso con la ayuda de la brigada del parque natural. Así también, de la misma
manera que en el resto del litoral valenciano, se crearía una importante infraestructura
defensiva compuesta por torres de vigilancia y fortificaciones para proteger a los municipios
costeros de los ataques de los piratas berberiscos. Una de las más destacadas es la Torre del
Gerro o de l’Aiguadolç, situada a los pies del monte, declarada Bien de Interés Cultural (en
adelante, BIC) en el año 1995.
73 Traducido como punto elevado o atalaya.
213
Más recientemente, el Montgó ha seguido siendo parte importante del impulso
socioeconómico de las poblaciones cercanas. Aunque, tal y como explica Antolín (1990:89-
90), en sentido estricto la montaña solo afecta a los municipios de Dénia y Jávea, es evidente
que otros como el Verger, Ondara o Gata de Gorgos también se han beneficiado de sus
distintos usos. Por un lado, gracias a los muchos refugios naturales existentes en la costa y
que han contribuido al desarrollo de la pesca y el comercio marítimo. Actividades de enorme
tradición en la zona, a las que en los últimos años se les han unido la práctica de diversas
modalidades deportivas, sobre todo en los puertos de Dénia y Jávea, a ambos flancos del
macizo. Por otro lado, porque constituye el soporte sobre el que tradicionalmente se
desarrolló un intenso aprovechamiento agrícola, base económica fundamental hasta los años
setenta del pasado siglo.
Durante mucho tiempo, las terrazas de cultivo y los abancalamientos ascendían por las
laderas montañosas creando así un paisaje característico de este ámbito territorial (Antolín,
1990:100; Costa, 1993:59). Ello responde a la demanda de suelo agrícola que hubo para el
desarrollo de algunos cultivos como el olivo, el algarrobo o el almendro, pero más
especialmente de la vid. No en vano, el comercio de la pasa fue el motor económico de Dénia
durante buena parte del siglo XIX y la Marina Alta es hoy en día una importante zona
productora de reconocidos vinos y licores. Sin embargo, como se verá con posterioridad, la
irrupción del turismo de masas a mediados del siglo XX y el consecuente cambio de modelo
en la ocupación del suelo provocaron una fuerte transformación tanto desde un punto
socioeconómico como medioambiental y paisajístico.
Imagen 1. Terrazas de cultivo abandonadas en la ladera norte del Montgó
Autora: Margarita Capdepón.
214
En cuanto al medio natural, no cabe duda que la flora es uno de los elementos más
representativos de este espacio y una de las razones principales por la que se llevó a cabo su
protección. La abrupta topografía, la composición de sus suelos, la proximidad del mar, la
diversidad ombroclimática, y también las actividades humanas son los factores que han dado
lugar a una enorme diversidad de especies de flora. Muchas de ellas son endémicas como la
siempreviva (Helichrysum decumbens), el enebro marino (Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa), el cardo de peña (Carduncellus dianus) o la silene d’Ifac (Silene hifacensis) y se
localizan en los sectores más inaccesibles de los acantilados del Cabo de San Antonio.
Asimismo, en el Montgó se forman comunidades de hinojo marino (Crithmum maritimum) en
las zonas más próximas al mar, de romerales (Rosmarinus officinalis) y coscojares (Quercus
coccifera) en las partes más altas, y de hierba de herradura (Hippocrepis valentina) (también
endémica) en las umbrías y zonas húmedas. Cabe destacar el palmito (Chamaerops humilis)
no solo por ser la única palmera que crece de forma silvestre en Europa sino también porque
ha sido la materia básica sobre la que se ha desarrollado una de las principales artesanías de
la Marina Alta. Junto a todas ellas, se conservan restos de cultivos abandonados que se
extienden por las tierras más fértiles.
Tabla 18. El Parque Natural del Montgó
Fecha de creación
16 de marzo de 1987
Superficie total 2093 ha
Municipios Dénia y Jávea
Principales valores de
conservación
Flora: gran diversidad de ecosistemas, rica vegetación (más de 700 especies) y presencia de numerosos endemismos (siempreviva, silene d’Ifac, enebro marino o cardo de peña, entre otros muchos). También se pueden encontrar romerales, coscojares y pinares de repoblación, así como comunidades de sabina negral y de palmito.
Fauna: riqueza de avifauna (gaviota patiamarilla, gaviota de Audouin, cormorán moñudo, halcón peregrino, águila perdicera) además de una gran variedad de reptiles y mamíferos, y murciélagos en cuevas y zonas bajas.
Valores arqueológicos: restos arqueológicos del Paleolítico Superior (Cova Ampla), la edad del Bronce (Barranc de Migdia, Foradada, del Montgó), de poblados íberos (Alto de Benimaquia, Coll de Pous y Penya de l’Àguila), además del periodo romano.
Valores arquitectónicos Ermitas de Reconquista (Santuari de la Mare de Déu dels Angels), el conjunto de molinos de viento más representativo de toda la Comunidad Valenciana, y torres de vigía como la Torre del Gerro o de l’Aiguadolç. Riu-raus y patrimonio agrícola (abancalamientos).
Otras figuras de protección
LIC (El Montgó), ZEPA (Montgó-Cap de Sant Antoni), siete microrreservas de flora (Les Rotes-A, Les Rotes-B, Les Rotes-C, Cova de l’Aigua, Barranc de l’Emboixar, Illot de la Mona, Cap de San Antoni)
Reserva natural marina (Fondos marinos del Cap de Sant Antoni)
Cavidades incluidas en el catálogo de cuevas de la Comunidad Valenciana (Cueva de la Punta de Benimaquia, Cova Tallada, Cova de l’Andorial).
BIC (Torre del Gerro)
Categoría UICN V
Elaboración propia.
215
Por su parte, la fauna del Montgó está ligada a las unidades paisajísticas y comunidades
vegetales, y presenta una especial riqueza desde el punto de vista avifaunístico. Los
acantilados del cabo son el entorno natural propio de especies como la gaviota patiamarilla
(Laurus michahellis), la gaviota de Audouin (Larus audouinii) y el cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis); en los roquedos se pueden encontrar rapaces como el halcón
peregrino (Falco peregrinus) y el águila perdicera (Hieratus fasciatus); mientras que en los
coscojares y pinares cohabitan diversas especies de aves junto a reptiles, mamíferos, e
invertebrados, en menor medida. Por su parte, las cuevas y zonas más bajas constituyen el
hábitat para comunidades del murciélago Rhinolophus euryhale.
1.2. Dos destinos litorales consolidados, un modelo de desarrollo turístico similar. Los
casos de Dénia y Jávea
Si bien en casi todos los estudios de caso recogidos en la tesis se analiza un único parque y un
único destino, y se hace una breve referencia a otros municipios colindantes, en este caso es
preciso centrar el interés en los dos núcleos turísticos próximos al Parque Natural del
Montgó, Dénia y Jávea. Para ambos el macizo constituye un «límite natural» (Cruz, Donat y
Rodríguez, 2002:240) y en su área de influencia socioeconómica se encuentran los términos
municipales de Pedreguer, Gata de Gorgos y Ondara, de mucha menor entidad. Según señala
Fernández Muñoz (2003:43), analizados en detalle los planeamientos urbanísticos de todos
ellos, se puede decir que la práctica totalidad del perímetro del parque ha estado en contacto
con áreas urbanas consolidadas o zonas donde el planeamiento permitía la edificación. De
manera que este espacio se sitúa de lleno en un contexto territorial marcado por una intensa
actividad turístico-inmobiliaria que ha modificado enormemente su paisaje.
Pese a que en este entorno se pueden encontrar algunos de los más destacados valores
ecológicos y paisajísticos del litoral de la Comunidad Valenciana (Torres Alfosea, 2001:530)
no deja de ser otro ejemplo más de la conflictiva relación que durante las últimas décadas
mantienen conservación y turismo. Tanto que la misma zonificación que se hace del parque
natural estuvo condicionada por la titularidad de los terrenos y la clasificación urbanística del
suelo, más que por los propios criterios físicos o naturales (Such, 1995:111). De ahí, los
problemas de delimitación del parque natural, que sus irregulares lindes conecten
directamente con las urbanizaciones, e incluso lleguen a discurrir entre ellas, y que algunos
sectores se encuentren rodeados de zonas residenciales (Cruz, Donat y Rodríguez, 2002:241)
y otras propiedades particulares localizadas dentro del parque. Por su parte, los relieves más
escarpados e inaccesibles del Montgó han permanecido libres de este proceso de ocupación
extensiva, de manera que se ha configurado una «isla natural envuelta de urbanizaciones»
(Ripoll, 2009:78) entre los términos municipales de Dénia y Jávea
216
No solo se produce así una evidente degradación ambiental sino que también se dificultan las
tareas de urbanización y gestión de las áreas residenciales (Torres Alfosea, 2001:529),
además de incrementarse los riesgos de inundación, por la ocupación indebida de ramblas y
barrancos, así como las posibilidades de desprendimientos. Y sin duda alguna, uno de los
principales peligros a los que se ha visto expuesto el Montgó desde que fuera declarado
espacio protegido han sido los incendios forestales, especialmente reiterados durante la
década de los años noventa. El más grave de todos ellos, además de ser intencionado, fue el
ocurrido en agosto de 1999 en el nordeste del macizo, que arrasó unas 500 ha,
aproximadamente un 15% de la superficie del parque natural. Los efectos ocasionados
llevaron a declarar la zona afectada como de actuación urgente ante el riesgo de degradación
y erosión. Desde entonces, estos terrenos se encuentran en un lento proceso de recuperación
de la cubierta vegetal al tiempo que no se ha producido en el parque ningún episodio
significativo, aunque sí algunos conatos y pequeños incendios, muchos de ellos también
provocados.
1.2.1. Dénia, capital comarcal y gran centro receptor de turistas y residentes
Tal y como explica Costa (1977:522), a principios del siglo XX ya existía en Dénia una poblada
colonia de extranjeros, así como numerosos invernantes y turistas, y ya se construían las
primeras edificaciones veraniegas a lo largo del litoral. Sin embargo, no es hasta los años
cincuenta cuando se produce el cambio hacia una nueva etapa a partir de un asentamiento
germano en pequeños hoteles. Es entonces cuando comienza una continua revalorización del
suelo y un acelerado proceso de urbanización turística que afecta fundamentalmente a la
franja costera del municipio, lugar residencial tradicional (Vera, 1987:172). Este modelo de
ocupación urbana del territorio turístico se irá consolidando durante las décadas posteriores,
aunque con marcados altibajos.
En los sesenta, de la misma forma que otros muchos municipios del mediterráneo español,
Dénia empezaba a constituirse como un núcleo de inmigración interna y externa (Cruz, Donat
y Rodríguez, 2002:240) y para mediados de década, el litoral ya estaba prácticamente
ocupado por construcciones turísticas. A través de las primeras actuaciones se levantan
edificios y bloques de gran altura incluso en la misma línea de costa, que actúan como
auténticas barreras en el paisaje litoral. Todo ello en un entorno institucional muy débil
(Ripoll, 2009:36), sin la existencia de un planeamiento previo, y de acuerdo a la legislación de
1956 (Navalón, 1995:89). Además, según señala Vera (1987:304), tales asentamientos
presentaban deficiencias de infraestructuras y servicios, y una clara despreocupación por los
impactos que pudieran tener. Esta saturación de los primeros tramos costeros fue una de las
razones principales por la que se comienza a ocupar las tierras interiores, y se extiende la
función turístico-residencial hacia las laderas montañosas prelitorales, entre ellas las del
217
Montgó. Para (Ripoll, 2009:47) los constructores encontraron allí un auténtica «mina de oro»
pues eran zonas de escaso valor agrícola, en pendiente, con un parcelario mucho más grande
y a un precio mucho más bajo. De esta manera, las viviendas en estos espacios se convirtieron
rápidamente en bienes casi de lujo desde las cuales, además, se podía disfrutar de
privilegiadas vistas al mar y al paisaje mediterráneo.
Se sientan así las bases de un modelo implantado no solo en este municipio sino en toda la
Marina Alta, que provocaría una evidente degradación ambiental y paisajística, y la pérdida
de la función agrícola (Costa, 1993:59; Vera, 1987:172). En efecto, según Costa (1977:528),
en el decenio 1960-70 las viviendas en diseminado prácticamente se duplicaron en Dénia y
con un ritmo de crecimiento aún mayor al inicio de la década siguiente. Este modelo de
ocupación turístico-residencial se caracteriza por la heterogeneidad de modalidades
constructivas, con un claro contraste entre el litoral y las zonas interiores, mucho menos
urbanizadas pero «salpicadas de viviendas dispersas» (Ripoll, 2009:71). Así, mientras que
hay un ligero predominio del apartamento sobre el chalé en el sector más próximo al mar
(Costa, 1977:528), en la zona norte del Montgó se produce una clara hegemonía de la baja
densidad, sobre todo en forma de chalés. Para Vera (1987:213-215), una de las causas que
explica tales diferencias en la configuración del espacio turístico hay que buscarla en la
nacionalidad de los promotores. Los extranjeros, particularmente alemanes, franceses,
británicos, holandeses y suizos, solían construir sus propias viviendas unifamiliares,
generalmente aisladas. Por su parte, los constructores y particulares nacionales
(provenientes de Valencia, Madrid, Alicante y de la propia comarca) solicitaban licencias para
levantar conjuntos de viviendas.
Tras un periodo «de actuaciones incontroladas [y] una absoluta permisividad de la
administración actuante» (Vera, 1987:305), en 1972 se aprueba el primer PGOU de Dénia,
redactado en el marco del Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de la Costa Blanca (zona
norte), que sigue apostando por el desarrollo de la función turístico-residencial en el
municipio. En este sentido, cabe destacar la calificación que el documento hace de
determinados sectores. Por un lado, se declara Suelo Rústico de Interés Turístico (en
adelante, SRIT) la zona costera, con 1 km de profundidad, y parte del Montgó; una exagerada
calificación (Vera, 1990b:142) que consolida el modelo de crecimiento paralelo al mar
(Ripoll, 2009:73), al tiempo que continúa permitiendo la urbanización en la zona montañosa,
incluso sin planeamiento. Por otro lado, el resto del macizo queda calificado como Suelo
Rústico Forestal, donde también se podían llevar a cabo actuaciones urbanísticas con
planeamiento previo, pero en ausencia de aspectos vinculados a la protección paisajística y
medioambiental (Vera, 1987:306). En definitiva, la dimensión edificatoria permitida en el
Montgó por el propio PGOU y la consecuente ocupación de buena parte de sus laderas es algo
que, de acuerdo con Navalón (1995:90), «no deja de sorprender (…) dado el interés ecológico
y paisajístico de este enclave que le valió la declaración de parque natural».
218
Sobre la base del planeamiento parcial del primer PGOU se acomete la ocupación de varios
sectores de la ladera septentrional del Montgó con conjuntos de viviendas aisladas (San Juan,
Galeretes, Troyes, Marquesas), que, por lo general, seguían las directrices marcadas por el
territorio en el que asentaban, las parcelas se adaptaban a la orografía e incluían una
importante superficie libre ocupada con verde (Martí y Nolasco, 2011:373). La lejanía de las
aglomeraciones, la tranquilidad, y la singularidad del patrimonio natural y el paisaje fueron
factores determinantes para que un gran número de residentes, en su mayoría
centroeuropeos, se fueran asentando en este entorno. Un avance de la edificación que, en
muchas ocasiones, se valió de pequeñas parcelas de cultivo abandonadas y que ahora se
revalorizaban de nuevo. Según relata Antolín (1990:97-98) a principios de siglo XX se había
llevado a cabo un intento de colonización agrícola para frenar la emigración, basada en el
reparto de tierras a colonos que estuvieran dispuestos a cultivarla. Así, el Ayuntamiento de
Dénia concedió parte de los terrenos que poseía en la falda norte de la montaña,
especialmente para la producción de uva de mesa moscatel, aunque hacia los años treinta la
exportación de este cultivo decayó y, como consecuencia, la mayoría de las parcelas habían
quedado improductivas.
A pesar de que, hasta el momento, la edificación presentaba una imagen atenuada del
impacto causado (Martí y Nolasco, 2011:373), las autoridades se ven obligadas a modificar
los documentos de planificación debido a la destrucción del medio, la degradación
paisajística, la creciente congestión y las deficiencias en infraestructuras básicas. De manera
que se inician los trabajos para la revisión del PGOU, presentada en el año 1981, aunque no
sería aprobado hasta 1990. En un periodo de tiempo que coincide con la declaración del
Parque Natural del Montgó (1987), que «supuso un importante freno a las expectativas
urbanísticas en este espacio natural» (VV.AA., 1990:79). El mismo documento de declaración
advertía de los efectos negativos provocados por el modelo de desarrollo y señalaba «las
agresiones a los ecosistemas y al paisaje del Montgó se [habían] incrementado en los últimos
tiempos a consecuencia de su situación en un área con fuerte dinámica de crecimiento
turístico». Y no solo a través de la ocupación de suelo con actuaciones urbanísticas, sino
también porque muchas de estas áreas naturales eran utilizadas como vertederos de residuos
urbanos que provocaban la degradación e impacto paisajístico como el caso del vertedero de
Benimàquia (VV.AA., 1990:80).
El nuevo planeamiento urbanístico aprobado en el año 1990 alteró considerablemente la
estructura del territorio con la incorporación al suelo urbano tanto de los planes parciales
como de los suelos no urbanizables anteriores. Una de sus principales características es la
importancia concedida a la función turística a la que se le presupone el valor de «palanca
motriz del avance económico el municipio» (Vera, 1987:307). No en vano, para Such
(1995:159), se reconoce la calificación el suelo como el «mejor instrumento en la producción
del suelo turístico». En otras palabras, el nuevo texto seguía proponiendo un modelo basado
219
en el desarrollismo (Navalón, 1995:92) que imperaba en aquella época y que se manifiesta
con las grandes urbanizaciones turísticas creadas en esos años a lo largo de la costa.
En este plan, el Montgó recibía diversas calificaciones de suelo: las parcelaciones ordenadas y
consolidadas se designan SUNP, mientras que los sectores no urbanizados de la ladera, y la
cresta junto con los tramos norte y sur, se califican como SNU (Campo urbanizado, y Forestal
y parque natural, respectivamente). En cualquier caso, todas ellas comparten la permisividad
a la hora de acometer actuaciones para la construcción de vivienda aislada y uso turístico-
residencial o de interés público social. Buena parte del crecimiento urbano que Dénia
experimentó a lo largo de esos años se produjo hacia el sur, convirtiendo muchos viejos riu-
raus74 en chalés, lo que hizo incrementar aún más el poblamiento disperso (Antolín,
1990:97), y expandiendo la función turística por las faldas del macizo. Se daba así en una
clara contradicción si se tiene en consideración que, el planeamiento urbano pretendía
establecer las medidas oportunas para la conservación del medio ambiente, entre ellas,
justamente, frenar la expansión del diseminado que afectaba a dichas zonas del monte.
Según explican Martí y Nolasco (2011:373), a partir de la década de los años noventa se
produce un cambio total en la ocupación del territorio de la Marina Alta, especialmente hacia
el interior. Se empieza a generar un nuevo suelo artificializado de gran impacto visual, nada
acorde con la orografía y de muy escasa calidad urbanística y arquitectónica. Se elimina la
parcelación previa y se proyectan nuevas parcelas reducidas y absolutamente inconexas
ajustadas para la edificación de viviendas unifamiliares o adosadas que no suelen dejar
espacios libres, y en algunos casos, se crean hileras de viviendas alineadas a viario a modo de
nuevas «murallas territoriales». En los espacios más próximos al Montgó, el tratamiento
urbanístico no preveía zonas verdes que actuaran de colchón amortiguador entre las áreas
urbanas y el espacio natural, lo que contribuyó a agravar la presión urbanística sobre este
(Fernández Muñoz, 2003:43).
En paralelo, el Plan General de 1990 experimentaría un largo y complejo proceso que se inicia
con la anulación por parte del TSJCV (1994) de su aprobación inicial, refrendada por el TS
(2000). Por ello, junto con las numerosas modificaciones incorporadas hasta entonces, es
sometido a información pública para ser aprobado provisionalmente (julio de 2000), y
después definitivamente (septiembre de 2000), aunque sería anulado de nuevo por el TSJCV
en 2003. En relación a esta segunda suspensión, cabe subrayar que una de las razones
radicaba, justamente, en el incumplimiento de la necesaria protección de elementos
arqueológicos y recursos naturales como el Montgó. Finalmente, con el objetivo de solventar
la situación de urgencia, el Ayuntamiento de Dénia aprueba el Plan General Transitorio (en
adelante, PGT) del municipio en 2006, que se ha mantenido vigente hasta el año 2012.
74 Construcción rural utilizaba fundamentalmente en la Marina Alta para la producción de pasa.
220
Y en este contexto interviene, además, el Parque Natural del Montgó que si bien contaba
desde 1987 con una figura de protección específica, su PORN no fue aprobado hasta 2002, es
decir, quince años después. Un dilatado proceso que se justificaba, precisamente, por el
«desarrollo urbanístico y la consecuente ocupación de la franja litoral y parte de las laderas
del Montgó que circundan el espacio natural protegido», que deriva, a su vez, en una
«conflictividad social y jurídica que ha llegado incluso a poner en peligro los objetivos de la
propia declaración del Parque Natural». Según indica Fernández Muñoz (2003:42-43), el
grave problema de la presión urbanística llevó al equipo redactor a considerar el
mantenimiento de ciertos corredores libres de urbanización como requisito imprescindible
para asegurar los valores naturales del macizo; con ello se pretendía evitar que el Montgó se
convirtiese en una «isla en un mar de espacios urbanizados». De ahí que se tomaran nuevas
medidas para adaptar el planeamiento urbano a las estipulaciones del parque y de su PORN,
con el objetivo de reducir la presión (Ripoll, 2009:73). De manera que el PGT de 2006, así
como su posterior Texto Refundido de 2007, muestran un «escrupuloso respeto» por las
determinaciones legales derivadas del mismo, así como de otras figuras de protección
existentes, por lo que el parque queda clasificado como Suelo No Urbanizable Protegido.
No obstante, ni la redacción del PORN ni el planeamiento urbano han conseguido que
desaparecieran por completo las tensiones producidas a consecuencia del desarrollo
turístico-inmobiliario. A las que ya se han señalado, hay que añadir, por ejemplo, las
derivadas de la ampliación del campo de golf de la Sella (inaugurado en 1991), que está
situado entre los términos municipales de Pedreguer y Dénia en el área de amortiguación de
impactos del parque natural. Un proyecto que contaba con la previa autorización de la
Conselleria,75,76 pero que se vio frenado por una sentencia desfavorable del TSJ de la
Comunidad Valenciana. El resultado final fue la destrucción de unos 260.000 m2 de terrenos
agrícolas, incluidos dentro de los límites del PORN, para la creación de nueve hoyos.77 En
otras ocasiones, ha sido el propio Ayuntamiento de Dénia quien ha impuesto el criterio
conservacionista, oponiéndose a determinadas actuaciones en este entorno. Es el caso de la
urbanización de Les Rotes, para preservar una zona verde que limita con el parque natural, o
la paralización temporal del proyecto de construcción de cuatro mil nuevas viviendas en la
zona de Les Marines (Greenpeace, 2005:50). Con todo, según el planeamiento y algunas
denuncias de los propios constructores, existían en esos años miles de viviendas ya edificadas
en esa zona del Montgó que carecían de alcantarillado, pavimentación y alumbrado público, y
presentaban problemas serios de falta de saneamiento. Ello se traducía en filtraciones de las
aguas residuales en el perímetro de protección del parque y en la playa colindante a la
Reserva Marina del Cabo de San Antonio (Greenpeace, 2007:82).
75 Mascarell, M.J. «Territorio estudia aprobar la ampliación del campo de golf de Dénia junto al Montgó». Diario Levante-emv, 17/09/2005. 76 Iglesias, J. «La ampliación del golf de la Sella no afecta al PORN del Montgó». Diario Las Provincias, 08/12/2009. 77 Mascarell, M.J. «El Consell autorizó ampliar el campo de golf de Dénia sin esperar a que el TSJ dijera si era legal», Diario Levante-emv, 26/03/2008.
221
Así, son claras las palabras recogidas en la memoria informativa del nuevo PGOU de Dénia,
redactado y tramitado pero todavía pendiente de aprobación, cuando hace referencia a la
«continuidad de edificación dispersa de vivienda unifamiliar en las laderas del Montgó,
generando un continuo urbano con el casco urbano de Dénia y Les Rotes», además de
«La enorme ocupación de la ladera del Montgó, ocupada con ausencia de una planificación
conjunta, y apoyada tradicionalmente en el trazado de antiguos caminos, y servidumbres de
paso generadas por parcelaciones privadas, ausentes de ordenación urbanística, han
motivado la situación caótica de parcelación, accesos y ausencia de dotaciones,
equipamientos y servicios, del entorno más privilegiado del parque natural. [Los] varios
intentos de ordenación mediante grandes planes y programas (…) han venido fracasando,
como consecuencia de la enorme amplitud del ámbito considerado y el gran número de
afectados por la actuación».
Si bien se trata de una realidad que viene de mucho tiempo atrás, la magnitud de la presión
ejercida por el crecimiento urbanístico sobre el Parque Natural del Montgó ha sido cada vez
mayor. Máxime dado el periodo de extraordinario auge socioeconómico e inmobiliario que,
motivado por la actividad turística, fue muy intenso en zonas del litoral mediterráneo español
entre los años 1996-2008. Para el caso concreto de Dénia, un importante espacio turístico
receptor de residentes nacionales y sobre todo internacionales, se observa cómo la población
local aumentó considerablemente, para mantenerse prácticamente estancada en los últimos.
Esta dinámica demográfica más reciente viene a sumarse así al tradicional papel que el
municipio, capital de la Marina Alta, ha desempeñado como polo de atracción, y como centro
de infraestructuras y servicios para toda la comarca.
Figura 19. Evolución de la población de Dénia (1996-2012)
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Padrón Municipal (INE).
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nú
mer
o d
e h
abit
ante
s
222
Figura 20. Licencias municipales de obra para edificación de nueva planta en Dénia (1996-2011)
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el IVE.
Igualmente sucede con el número de licencias de obra concedidas durante dicho periodo, el
cual se ha mantenido en unos niveles notablemente altos. Aunque mucho más significativo es
el reducido valor medio de viviendas construidas por edificio, una muestra evidente del
modelo de ocupación sobre el territorio. Es decir, no solo la vertiente residencialista ha sido
constante sino que, además, se ha mantenido un esquema urbano de baja densidad a partir de
la yuxtaposición de conjuntos de viviendas unifamiliares. Es el caso de las
macrourbanizaciones existentes en las faldas del Montgó (La Pedrera, El Montgó) y en el
sector de les Rotes, todas ellas dentro del PORN, donde las nuevas edificaciones, en su
mayoría chalés, han ido ocupando las parcelas que todavía permanecían libres. Asimismo, se
ha seguido colmatando el litoral con la construcción de inmuebles colectivos y bloques de
apartamentos en las primeras líneas de playas como Les Deveses, Les Marines y de la
Almadrava, junto a las cuales se han creado otras de pequeñas dimensiones a partir de
espigones.
En efecto, el turismo residencial es, junto con el de sol y playa individual, el producto más
consolidado en los principales núcleos turísticos de la Marina Alta. Dénia cuenta con unas
veintiséis mil VPUT según el censo de población y viviendas de 2011, donde el porcentaje de
vivienda vacía es particularmente significativo, pues supera el 31%, muy por encima de las
medias nacional y autonómica. Una dimensión del alojamiento no reglado que contrasta
fuertemente con la oferta hotelera, representada por veinte hoteles y algo más de dos mil
camas. Más altas son, por su parte, las estadísticas correspondientes a los apartamentos
turísticos, cuyas plazas están próximas a las diez mil unidades, cifras de las más elevadas de
toda la Costa Blanca.
0
2
4
6
8
10
12
14
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nº de edificios Nº de viviendas Nº medio de viviendas por edificio
223
Imagen 2. Urbanización de baja densidad en torno a la ladera norte del Montgó
Autora: Margarita Capdepón.
Si bien es cierto que ha sido un modelo rentable para los destinos turísticos hasta hace unos
años, a pesar de los problemas generados y a la enorme presión ejercida tanto en el litoral
como en espacios de segunda línea, estos se encuentran ante la necesidad de tener que
desarrollar estrategias para su renovación. Y es precisamente esa misma línea la que apunta
el futuro nuevo PGOU que hace referencia a la necesidad de promocionar formas alternativas
de turismo (ambiental, cultural, de ocio…) y adopta criterios que permitan poner en valor los
espacios naturales como el Parque Natural del Montgó. Este espacio puede desempeñar un
importante papel tanto para mantener y mejorar un entorno turístico de mayor calidad
(Ripoll, 2009:35) como de elemento de primer orden para la diversificación de la oferta, en
relación a la práctica de actividades de turismo activo, el ocio en contacto con la naturaleza y
el excursionismo.
Por último, aunque sea de manera muy breve, se considera necesario hacer mención a la
situación actual del planeamiento urbanístico de Dénia. En septiembre de 2012 hay un
pronunciamiento judicial del TS por el que se anula el PGT de 2006, hecho que no solo
supuso la pérdida de vigencia del planeamiento sino también la reviviscencia del PGOU
anterior, es decir, dada la cadena de anulaciones judiciales expuesta con anterioridad, el del
año 1972. De ahí, que el propio TSJCV reconociera su más que evidente obsolescencia,
además de su inadaptabilidad a las necesidades actuales del municipio. En consecuencia, en
mayo de 2013, se produce una suspensión de la vigencia de este PGOU y se establece un
régimen urbanístico transitorio aplicable hasta la aprobación definitiva de un nuevo
planeamiento. En cualquier caso, se marca un plazo máximo de cuatro años.
224
Figura 21. Evolución urbano-turística de Dénia, con especial incidencia en el Montgó
ACONTECIMIENTO DÉNIA MONTGÓ
Litoral casi ocupado por construcciones
turísticas (edificios y bloques de gran altura)
Deficiencias de infraestructuras y servicios, y despreocupación por impactos
Incumplimiento de protección de elementos arqueológicos y recursos naturales (Montgó)
Nuevas medidas para adaptar el planeamiento urbano al PN y al PORN
clasificado como SNUP
Intento de colonización agrícola y reparto de tierras a colonos para la
producción de uva de mesa.
Abandono de tierras improductivas
Expansión de la función turístico-residencial
dispersa y de baja densidad (chalés) en las
laderas del Montgó, a precio más bajo
Ocupación de tierras interiores Inicio como núcleo de inmigración interna y externa
Degradación ambiental y paisajística, y pérdida de la función agrícola
Nueva aprobación PGOU
Colonia de extranjeros, invernantes y turistas en edificaciones veraniegas en el
litoral
Primera mitad s. XX
Años 50
Asentamiento germano en pequeños hoteles
Revalorización del suelo y acelerado proceso de urbanización turística en la costa
Zona de escaso valor agrícola, en pendiente, con gran parcelario
Llegada turismo de masas
Años 60
SRIT en zona costera (1 km de profundidad)
Continuación del desarrollo turístico-residencial y consolidación de la
urbanización paralela al mar
SRIT en una parte del Montgó urbanización en la zona montañosa.
Suelo Rústico Forestal en otra parte del Montgó que permite actuaciones con
planeamiento previo
Ocupación de la ladera septentrional con conjuntos de viviendas aisladas que
aprovechan parcelas de cultivo abandonadas
1972 Primer PGOU
1981 Inicio
revisión PGOU
Medidas para la conservación del medio ambiente y freno a la expansión del diseminado
Importancia de la función turística como motor de avance económico
Crecimiento disperso (conversión de riu-raus en chalés) hacia las faldas del
Montgó
Grandes urbanizaciones turísticas a lo largo de la costa
SNUP en parcelaciones ordenadas y consolidadas
SNU en sectores no urbanizados de la ladera, y cerca de la cresta
Permisividad para acometer actuaciones de vivienda aislada y uso turístico-residencial
2000 Anulación TS
2000
PORN MONTGÓ 2002
Anulación PGOU por TSJCV
2003
2006 Aprobación PGT
2007 Texto Refundido
PGT
1994 Anulación TSJCV
Mantenimiento del esquema urbano de baja densidad a partir de la yuxtaposición de
conjuntos de viviendas unifamiliares.
Ocupación de parcelas libres en macrourbanizaciones de las faldas del Montgó
y sector de les Rotes (dentro del PORN)
Fuerte aumento de la población en Dénia como polo de atracción y centros de
infraestructuras y servicios
Auge inmobiliario
Pérdida de vigencia del planeamiento y reviviscencia del PGOU de 1972
Suspensión PGOU y Régimen urbanístico
transitorio 2013
Consolidación como destino de turismo residencial (unas 78 000 plazas en VPUT) y
reducida oferta hotelera (2000 camas)
1996-2008 Colmatación del litoral con la construcción de
inmuebles colectivos y bloques de apartamentos en las primeras líneas de playa
1987 Declaración PN Montgó
1990
Nuevo PGOU
Anulación PGT por TS 2012
Elaboración propia.
225
1.2.2. Jávea, descontrol urbanístico a pesar de un planeamiento temprano
También en el caso de Jávea el inicio del desarrollo turístico de masas en los años sesenta
caracterizado por el fuerte impulso de la construcción se materializa a través de dos tipos
fundamentales de asentamientos. Por un lado, con una ocupación dispersa del territorio a
partir de acciones individuales, aisladas y anárquicas (Costa, 1977:530), a menudo sin
permiso legal ni planeamiento previo, y, por otro, con la edificación residencial en altura en
bloques de apartamentos y algunos hoteles, concentrada cerca de las playas. Ello explica la
rápida congestión en la costa y el desbordamiento del fenómeno turístico-residencial (Vera,
1987:175) hacia el resto del municipio, sobre todo en forma de viviendas unifamiliares que
van ocupando áreas montañosas de antigua función agrícola como el Cabo de San Antonio y
las laderas meridionales del Montgó. La escasa antropización que presentaban en aquel
momento, su alto valor ecológico y su elevada situación, permitiendo disfrutar así de unas
mejores condiciones paisajísticas, hacían de ellas las zonas más privilegiadas.
Con la intención de estructurar el modelo territorial futuro (Navalón, 1995:96) y establecer
las pautas necesarias para un crecimiento ordenado, el municipio acomete la temprana
redacción de su primer PGOU en el año 1965, lo que le convierte en uno de los primeros en la
provincia junto con el de Benidorm. Sin embargo, lejos de alcanzar tales objetivos, el
planeamiento no hace sino garantizar la posibilidad de seguir construyendo en todo el
término municipal sobre la base de los principios del desarrollismo imperante (Such,
1995:164), y los intereses especulativos de la iniciativa privada. Además, como explica Vera
(1987:312-313), la administración local se ve incapaz de manejar las transformaciones que la
actividad turística estaba imprimiendo en la población y el territorio, y muestra una absoluta
permisividad ante el desmedido auge de la construcción. No en vano, esta representaba una
importante fuente de obtención de ingresos, que da lugar a un enorme incremento de la
oferta de suelo y una continua subida de su precio.
Se produce así una desarrollo urbano incontrolado que en esos primeros años tiene en la
proliferación de la baja densidad uno de sus principales rasgos definitorios; tanto que, según
indica Costa (1977:534), solo entre 1960 y 1970 se cuadruplica el volumen de vivienda
dispersa. Dominaba la construcción de chalés, a menudo ilegales, tanto en las faldas del
Montgó (Montgó-Ermita, Bonavista, Montgó, Montesol…) como en el monte litoral, donde se
mezclan con casas de campo existentes antes incluso de la eclosión del fenómeno turístico. El
PGOU clasificaba las laderas del Cabo de San Antonio como suelo residencial urbanizable por
sus «favorables condiciones para la edificación de tipo residencial, con marcado carácter
veraniego y turístico», de ahí que las mayores críticas que recibe estén motivadas no solo por
la falta de control en el crecimiento urbano sino, además, por entrar en una clara
contradicción al contemplar la protección del paisaje natural al mismo tiempo que facilitaba
la absorción de futuras ampliaciones del suelo residencial (Vera, 1987:313). Ya hacia finales
de los años setenta, y debido entre otros motivos al predominio de los promotores
226
extranjeros como en Dénia, se da un cambio de tendencia por el que empiezan a
incrementarse los conjuntos de chalés y bungalows (Vera, 1987:217), así como viejos rius-
raus convertidos en chalés y grandes urbanizaciones turísticas (Antolín, 1990:97).
Ante dicho descontrol, la falta de planificación en la red de transporte e infraestructuras
básicas (Costa, 1993:105) y las deficiencias que presentaba Jávea como espacio turístico, las
autoridades municipales se ven obligadas a llevar a cabo la adaptación y revisión del PGOU a
finales de los ochenta; plan que es aprobado en 1990 y que, hasta el momento, aún está
vigente. En él, tanto el Montgó como el Cabo de San Antonio, ambos incluidos dentro del
reciente parque natural (1987), quedan clasificados como SNUP de interés ecológico-
paisajístico. Se percibe un cambio de actitud, al menos en una primera aproximación, y entre
sus objetivos se contempla la protección del medio natural y de los elementos paisajísticos
más importantes del municipio, la reducción de los impactos urbanísticos, así como de la
mejora de la calidad ambiental de la oferta turística (Navalón, 1995:100). Sin embargo, el
nuevo plan sigue contemplando la posibilidad de construir en ellos edificaciones
unifamiliares ligadas al uso agrícola (Navalón, 1995:102; Such, 1995:172), que solo mantiene
una cierta importancia en la parte más accesible de las laderas y barrancos (Antolín,
1990:101). Además, la administración se enfrenta al problema de tener que legalizar las
construcciones desordenadas anteriores, las parcelaciones ilegales y todas las manchas de
suelo urbano surgido por consolidación espontánea y carente de infraestructura (Vera,
1987:316). Por todo ello, en palabras de Such (1995:170), «se consagran a la promoción
turística los últimos espacios libres y escasamente ocupados del frente costero y se consolida
el espacio residencial a lo largo de la costa a excepción de escaso tramos como los acantilados
del Cabo de San Antonio».
En efecto, buena parte del los terrenos de pinar y de sotobosque son destinados al uso
residencial a partir del planeamiento parcial (Puchol, La Corona, Rafalet, Cap Martí, Sol del
Este, Mar Azul), y solo quedan libres algunos espacios de utilidad pública como La Granadella
y el Parque Natural del Montgó (Such, 1995:172), cuyas laderas ya se encontraban
fuertemente salpicadas por la edificación dispersa. De hecho, tal y como se ha comentado
anteriormente, las cada vez más intensas agresiones en este entorno es una de las principales
razones que llevan a acelerar el proceso de declaración del parque. Por otra parte, en los
primeros kilómetros de costa, se concentra una edificación residencial hasta consolidar un
continuo urbano litoral (Torres Alfosea, 2001:529) que conecta con los desarrollos de los
municipios colindantes y genera una fuerte presión. En primera línea de playa se van
sustituyendo la mayoría de antiguos chalés por bloques de apartamentos de varias alturas,
aumentado así el efecto pantalla. Pero también se ocupan masivamente los espacios de mayor
valor natural con la correspondiente degradación medioambiental y la transformación
paisajística. El fomento del turismo y la creación de enormes urbanizaciones han terminado
con un buen número de masas forestales y han generado la proliferación de unidades
227
fragmentadas debido a las parcelaciones. Graves efectos que se suman a los ocasionados por
los continuos incendios, especialmente intensos durante los años noventa, y las antiguas
roturaciones para cultivos.
Ya en la segunda mitad de la década pasada, Jávea entra en un nuevo periodo marcado por el
extraordinario impulso económico en el país que perdura hasta los años 2007-2008. Un largo
periodo de tiempo en el que se produce una creciente bonanza económica que ha generado
cambios sociales y urbanísticos muy significativos en un destino turístico litoral como este. La
llegada de turistas y residentes nacionales y europeos, principalmente británicos y, en mucha
menor medida, alemanes, así como de trabajadores ocupados mayoritariamente en la
construcción y los servicios provoca un notable aumento de la población. En estrecha
relación, se produce un incremento de la superficie edificada por el empuje del turismo
residencial que, a pesar de una evidente saturación urbanística, sigue ocupando amplios
sectores de la superficie municipal.
En las laderas del Montgó, dentro de los límites del PORN y junto a los del parque natural, se
llevan a cabo actuaciones para ampliar urbanizaciones ya existentes (La Corona, Xàbia
Blanca, L’ermita, Montgó-Toscamar, Castellans-Rimontgó). Muchas veces tras cambios de uso
de suelo de agrícola a residencial e incluso sin previa autorización. De ahí las denuncias por
parte de los agentes medioambientales y los correspondientes expedientes sancionadores
gestionados por el equipo gestor, no solo por la ocupación indebida del SNU sino también de
conectores ecológicos y áreas del interior del espacio protegido. Es preciso apuntar que,
como se explica con posterioridad, en esta zona del término municipal de Jávea no estaba
permitida la edificación, puesto que el PGOU de 1990 estuvo paralizado durante unos años.
Por tanto, muchas de estas nuevas construcciones carecían de las pertinentes licencias de
obras o de informe preceptivo del parque natural.
No obstante, se trata de una dinámica constructiva que se repite en el ya fuertemente
urbanizado Cabo de la Nao, a través de urbanizaciones como Costa Nova, La Granadella, Media
Luna), así como hacia el interior, en torno al campo de golf de Jávea (Alborada, Sol del Este,
Vil-les del Vent). En todos los casos, se mantiene la vivienda unifamiliar de baja densidad
(chalés y bungalows) como el modelo por excelencia, tal y como se comprueba con el
reducido valor del número medio de unidades por edificio construido durante esos años. Por
otro lado, la extensión del núcleo urbano se dirige hacia el litoral, estableciendo un nuevo
espacio continuo entre la ciudad histórica y los espacios de ocupación costera (Martí y
Nolasco, 2011:372), alrededor de las playas de Benisser y Arenal, con edificios de viviendas y
conjuntos de adosados.
228
Figura 22. Evolución de la población de Jávea (1996-2012)
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Padrón Municipal (INE).
Figura 23. Licencias municipales de obra para edificación de nueva planta en Jávea
(1996-2012)
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el IVE.
En consecuencia, y de acuerdo con las últimas estadísticas del censo (2011), casi un tercio de
las viviendas totales de Jávea son residencias secundarias, mientras que otro elevado
porcentaje (21%) se encuentran vacías buena parte del año. Un exceso de edificación si se
compara con la población real del municipio, que se llega a triplicar durante los periodos
vacacionales, sobre todo en los meses de verano (Ripoll, 2009:53). Son en conjunto unas trece
mil VPUT, es decir, casi cuarenta mil plazas no reconocidas legalmente que no hacen sino
seguir demostrando la supremacía del modelo turístico residencial en los destinos turísticos
del litoral de la Marina Alta. Más aún teniendo en consideración la reducida oferta de
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nú
mer
o d
e h
abit
ante
s
0
1
2
3
4
5
6
7
0
200
400
600
800
1000
1200
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nº de edificios Nº de viviendas Nº medio de viviendas por edificio
229
alojamiento hotelero del municipio que no llega a alcanzar las ochocientas cincuenta camas,
repartidas en un total de ocho establecimientos. Igual que en el caso anterior, la oferta de
apartamentos turísticos vuelve a representar en Jávea el grueso de la oferta reglada con algo
más de once mil plazas.
El descontrolado crecimiento urbanístico de Jávea después de esos años es tal que en el año
2007 las autoridades locales solicitan al Consell la suspensión temporal de parte de su PGOU
de 1990, que, por otro lado, había sufrido más de sesenta modificaciones puntuales y
numerosos planes parciales. De esta manera, como se ha adelantado anteriormente, se
paralizan las licencias de parcelación de terrenos, de edificación y demolición para
determinadas áreas del término municipal. La suspensión se establece hasta la entrada en
vigor de un planeamiento urbano con un plazo máximo de cuatro años. Y con ella se
«pretende alcanzar el equilibrio territorial en una de las zonas de mayor afluencia turística
(…) evitando que la dinámica de la actividad inmobiliaria dificulte o llegue a impedir la
consecución del modelo territorial que se pretende implantar».
Desde entonces, se ha elaborado un documento consultivo que data del año 2010, y muy
recientemente se ha presentado un Texto Refundido del PGOU (versión de 2013), sometido
primero a información pública y posteriormente aprobado por el pleno del Ayuntamiento en
mayo de 2013, y que se encuentra a la espera de los posibles recursos que se puedan
interponer. En él, el parque natural mantiene su condición de SNU, aunque no así parte de las
laderas que lo circundan, en las que se permite la posibilidad de seguir con desarrollos
urbanísticos de tipo extensivo a partir planeamiento parcial que debe estar sujeto a un futuro
plan especial de protección, aún pendiente de redacción. En cualquier caso, pese a la enorme
trascendencia de la medida, sin precedentes en la Comunidad Valenciana, y ya en
retrospectiva cabe hacer una doble crítica. Por un lado, porque hasta la definitiva aprobación
de este PGOU, el desarrollo urbano de Jávea sigue marcado por el obsoleto y desfasado plan
de 1990 y, por otro, porque tras más de seis años, la suspensión temporal ha caducado,
dejando terrenos de enorme valor ecológico en el limbo normativo, los cuales no han sido
formalmente desclasificados y permanecen como suelos urbanizables.
Es el caso de una antigua finca agrícola de unos 400.000 m2 situada en las faldas del Montgó
dentro del término municipal de Jávea, en una zona calificada como SUNP. En ella, la
promotora Huertas del Montgó, S.A. planteó en 2011 desarrollar un PAI para construir una
urbanización de chalés el cual, tras un periodo de silencio administrativo, parecía que sería
finalmente puesto en marcha. El conflicto urbanístico viene dado porque buena parte de la
finca es corredor ecológico, limita con áreas LIC y ZEPA del Montgó y el Cabo de San Antonio,
además de suponer un riesgo para la contaminación del subsuelo y los acuíferos. Poco
después, en 2012, los propietarios modificaron la propuesta convirtiéndola en un complejo
urbanístico de «turismo asistencial» compuesto por viviendas adaptadas y servicios
comunitarios, y diseñado para personas de la tercera edad, principalmente pensionistas
230
europeos.78 De manera que, según el gobierno local, este proyecto se aparta del «agotado»
modelo urbanístico residencial extensivo y crea una oferta «alternativa» de turismo y
urbanismo asistencial.79
Por otra parte, el Ayuntamiento ha empezado a poner en marcha otras acciones, tal y como se
desprende de la reciente presentación (2012) del Plan de dinamización económica y social en
el marco del Plan Estratégico de Xàbia dados, justamente, los «significativos cambios que se
están manifestando en el entorno urbano y la difícil situación económica y social actual». En
ese sentido, según expone dicho documento, es necesario dotar a Jávea de instrumentos de
gestión urbana estratégica que permitan conformar un modelo de ciudad sostenible en
términos económicos, sociales y territoriales. Teniendo en consideración lo expuesto en los
párrafos anteriores sobre la deficiente situación el planeamiento urbano en estos últimos
años, propugnar un modelo como este parece, cuanto menos, algo incongruente.
Más allá de la crítica, también es cierto que el plan (2012:55-62) propone algunos proyectos
estratégicos de enorme interés como el impulso del turismo deportivo. Jávea reúne una serie
de características que la hacen una «ciudad ideal» para el desarrollo de prácticas vinculadas
con el turismo activo y náutico, entre ellas la existencia de entornos singulares como el
Parque Natural del Montgó y el Cabo de San Antonio. Se trata de aprovechar y poner en valor
dichos recursos naturales y patrimoniales a partir de un modelo basado en la calidad, la
sostenibilidad y la diversificación. Para ello, es fundamental que entidades y empresas locales
se orienten a este tipo de turismo, así como que se definan, desarrollen, comercialicen y
promocionen productos turísticos y paquetes específicos para que Jávea se convierta en un
«mejor destino». En este sentido, es muy significativo que el Ayuntamiento, presionado por
numerosas protestas vecinales y de grupos ecologistas, lleve una década oponiéndose a las
ideas de la Generalitat acerca de la ampliación del puerto deportivo y al aumento del número
de amarres por entender que contradice al PORN y supone una seria amenaza para la reserva
natural marina del Cabo de San Antonio.
No cabe duda, por tanto, que el territorio es un activo de competitividad económica de primer
orden para alcanzar un crecimiento sostenible. Es por ello que este último PGOU sugiere
utilizarlo como «argumento, soporte y condicionante de la actividad turística y de los nuevos
productos turístico-residenciales», al tiempo que considera al paisaje y al patrimonio (natural
y cultural) como «elementos diferenciadores» del espacio turístico. Una misma línea ya
contemplada en la revisión del primer PGOU de Jávea a finales de los años ochenta, donde se
expresaba la necesidad de tener en cuenta los aspectos naturales ecológico-paisajístico del
término para acometer la diversificación y mejora de la oferta turística del destino (Navalón,
1995:100).
78 Terol, E. «Xàbia facilita un complejo residencial en el Montgó». Diario El País, 31/08/2012. 79 «Xàbia da vía libre a un complejo de casas para la tercera edad en el conector ecológico del Montgó». Diario Levante-emv, 30/08/2012.
231
Figura 23. Evolución urbano-turística de Jávea con especial incidencia en el Montgó
ACONTECIMIENTO JÁVEA MONTGÓ
Elaboración propia.
Rápida congestión en la costa y desbordamiento del fenómeno turístico-residencial hacia el resto del municipio
Ocupación indebida de SNU, conectores ecológicos y sectores del parque natural
Abandono de la función agrícola, escasa antropización y alto valor ecológico
zona privilegiada
Ocupación dispersa del territorio a partir de acciones individuales, aisladas y anárquicas
Años 60
Viviendas unifamiliares que van ocupando las laderas meridionales
Llegada turismo de masas
1965
Primer PGOU
PORN Montgó 2002
Aumento de la dinámica constructiva en espacios fuertemente urbanizados (Cabo de la Nao, La Granadella) con vivienda unifamiliar
de baja densidad (chalés y bungalows)
Paralización de licencias de parcelación de terrenos, de edificación y demolición en
determinadas áreas del municipio (hasta la entrada en vigor de un nuevo PGOU con
un plazo máximo de cuatro años)
Suspensión temporal de parte
PGOU 2007
Supremacía del modelo turístico residencial (unas 40 000 plazas en VPUT) frente a la
oferta hotelera (850 plazas)
1996-2008 Extensión del núcleo urbano hacia el litoral (edificios de viviendas y conjuntos de
adosados)
Edificación residencial en altura en bloques de apartamentos y algunos
hoteles concentrada cerca de las playas
Años 50
Legalización de construcciones desordenadas anteriores, parcelaciones ilegales y manchas de suelo urbano surgido por consolidación
espontánea y carente de infraestructura
Consolidación de continuo urbano litoral (bloques de apartamentos)
Terrenos de pinar y sotobosque destinado a uso residencial con planeamiento parcial
Montgó y Cabo de San Antonio como SNUP de interés ecológico-paisajístico
Posibilidad de construir edificaciones unifamiliares ligadas al uso agrícola
Laderas fuertemente salpicadas por la edificación dispersa
Ampliación de urbanizaciones ya existentes dentro de los límites del PORN, a veces por cambios de suelo agrícola a residencial sin previa autorización, sin licencia de obras o
informe preceptivo del parque natural
Ocupación de espacios de gran valor natural
1990 Nuevo PGOU
Parque natural como SNU y posibilidad de seguir con desarrollos urbanísticos de tipo
extensivo en parte de las laderas, sujeto a un futuro Plan Especial de Protección
pendiente de redacción
Desarrollo urbano incontrolado y expansión
de baja densidad (vivienda dispersa)
Intención de establecer el modelo territorial y las pautas para un
crecimiento ordenado, pero permite seguir construyendo en todo el municipio
Aumento de conjuntos de chalés, bungalows y grandes urbanizaciones turísticas
Falta de planificación en la red de transporte e infraestructuras básicas, y
deficiencias como espacio turístico
Protección del paisaje natural al tiempo que facilita la absorción de futuras ampliaciones
del suelo residencial
Suelo residencial urbanizable en el Cabo de San Antonio
Construcción de chalés, incluso ilegales, en las faldas del Montgó junto a antiguas
casas de campo
Hasta su definitiva aprobación, desarrollo urbano marcado por el PGOU de 1990 y
terrenos de gran valor en limbo normativo por caducidad de la suspensión temporal
Auge inmobiliario
1987 Declaración PN
Montgó
Documento consultivo PGOU 2010
Texto Refundido PGOU
2013
013
232
1.3. Una demanda interesada en los valores ambientales
Tal y como se recoge en las últimas memorias de gestión publicadas del parque natural, las
que corresponden a los años 2009 y 2010, el Montgó se ha convertido en un parque
periurbano próximo a importantes núcleos de población como Dénia y Jávea, y de muy fácil
acceso. Por ello desempeña un papel esencial como lugar de recreo, como recurso paisajístico
y como recurso turístico, y de ahí el elevado número de visitas que recibe anualmente. No
obstante, las cifras proporcionadas por tales memorias son considerablemente reducidas y
no representan, de ningún modo, la realidad de la afluencia de visitantes que experimenta
este espacio protegido. Y es que, como en la mayoría de parques, la gran cantidad de accesos
de libre entrada dificulta en conteo real e impide llevar un control de los usuarios en este
sentido. Además, a diferencia del resto, en el Montgó no se realizan estimaciones y
únicamente se valoran aquellos que participan en algunas actividades de uso público y el
volumen de visitantes que pasan por el centro de interpretación del Bosc de Diana (unos 700
en el año 2010), con el condicionante añadido que supone que este equipamiento se
encuentre bastante alejado de los principales accesos al espacio natural. Por tanto, no es
posible presentar la evolución en el número de visitantes de los últimos años, como si se hace
en todos los demás casos estudiados.
Las memorias sí ofrecen una información algo más detallada en cuanto a algunos rasgos
característicos del perfil de la demanda, si bien siguen siendo datos muy someros. En los
últimos años se mantiene la tendencia por la que una parte importante de la visitas atendidas
por el personal del parque corresponde a los grupos concertados que acuden al Montgó en el
marco del programa de educación ambiental. Se trata, en su mayoría, de escolares de
distintas edades (desde infantil hasta bachiller) procedentes de centros formativos y
educativos de los municipios cercanos (Dénia, Jávea, Pedreguer, Gata de Gorgos, etc.). La
máxima afluencia se produce en los meses de primavera, época en la que también se produce
la llegada del mayor número de visitantes generales. Otro pico destacado se da en los meses
de octubre y noviembre, mientras que durante el verano el volumen de visitas experimenta
un descenso significativo.
1.3.1. La importancia de la divulgación y difusión de los valores del parque
Como es habitual en todos los parques naturales valencianos, el equipo gestor del Montgó
está llevando a cabo durante los últimos años una serie de acciones para fomentar la
integración socioeconómica del parque con su entorno. Y lo hace a partir del desarrollo de
determinados programas vinculados directa e indirectamente con el aprovechamiento
recreativo del espacio. Así el programa de comunicación y divulgación incluye la organización
de conferencias y ponencias (Xarrem del Montgó), jornadas (Flora de los parques naturales de
233
Les Marines), exposiciones (Una muntanya plena de vida) y campañas específicas dirigidas a
los visitantes como la celebración del Día del Árbol. Además se organizan distintas
apariciones en los medios de comunicación, y se suele instalar un stand en la Feria de octubre
de Dénia, donde, en colaboración con la Cruz Roja, se muestra una exposición itinerante sobre
los parques naturales de La Marina.
Una de las últimas acciones más destacadas de cara a mejorar el uso público del parque fue la
inauguración en 2010 del centro de interpretación, ubicado en Dénia en los jardines
municipales del Bosc de Diana. En su interior hay una exposición con información sobre los
ecosistemas del Montgó y de la Reserva Natural de los fondos marinos del Cabo de San
Antonio, así como de las rutas principales, usos tradicionales y ofertas de
actividades destinadas a los visitantes. Con todo, se encuentra alejado de los principales
accesos al espacio natural, lo que limita las funciones de información y acogida de los
usuarios. Por ello, el personal del parque ha realizado distintas campañas de difusión, además
de la mejora de la señalización en el casco urbano de Dénia, financiada e instalada por el
Ayuntamiento de la ciudad.
Imagen 3. El centro de interpretación del Parque Natural del Montgó en Dénia
Autora: Margarita Capdepón.
Por otro lado, el programa de educación ambiental constituye otra de las líneas principales
del uso público del parque. Está pensada fundamentalmente para atraer visitas concertadas
procedentes de centros de formación, asociaciones o grupos organizados para quienes se
organizan charlas y visitas guiadas. La mayoría de grupos proceden de centros escolares de
municipios próximos al parque, y al desarrollo de actividades didácticas tales como
234
itinerarios guiados (Visita al centro de visitantes del Bosc de Diana, de la Cova de l’Aigua, de les
Planes del Cap de Sant Antoni, de los poblados ibéricos del Montgó¸ etc.), jornadas (Si en verano
tienes calor… ven a jugar a la casa del Montgó), exposiciones, charlas (Un animal de leyenda) y
muestras de audiovisuales (Los árboles, flora del Montgó, las aves del Montgó). Entre los
programas para un público más adulto destaca el de Coneix el Montgó, con el se transmiten
los valores del parque a través de la realización de excursiones a lo largo del año (La umbría
del Montgó, Cala del Tangó-mirador del Cap de Sant Antoni, Cim per Xàbia, entre otras), y
diversas charlas. También desde el punto de vista recreativo, el programa de interpretación
del patrimonio es otro de los más interesantes, pues aúna conservación de los valores
naturales y culturales, y puesta en marcha de diversas actividades. Entre ellas, se incluyen
salidas guiadas durante todo el año, la visita a lugares de especial interés dentro del parque
como la Cova Tallada o la Torre del Gerro y el diseño de un itinerario interpretativo nocturno
(El Montgó bajo la luz de las estrellas).
Además, el parque ofrece varias rutas autoguiadas que constituyen un recurso esencial para
los usuarios. Son las siguientes.
Tabla 19. Las rutas del Parque Natural del Montgó
COVA DE L’AIGUA Y EL
RACÓ DEL BOU LES PLANES Y LOS
MOLINOS
CABO DE SAN ANTONIO. BAJADA A
CALA TANGÓ
Recorrido 3,5 km (ida y vuelta) 4,5 km (ida y vuelta) 2 km
Duración 3 h 30 min. 2 h 1 h
Accesibilidad A pie A pie A pie
Dificultad Media-baja Baja Baja
Principales atractivos
Ermita del Pare Pere (s. XVII), vegetación típica
mediterránea y rupícola con carácter endémico,
vistas al golfo de Valencia, Cova de l’Aigua, umbría del Montgó, Racó de l’Ull
de Bou
Antiguo cuartel de carabineros, Santuario
Mare de Déu del Àngels, amplia vista
panorámica, conjunto de torres de molinos de
viento
Vistas de los acantilados, restos de
abancalamientos, faro del Cabo de San Antonio,
cala del Tangó o del Pope, posibilidad de
buceo y snorkel
Equipamientos de uso público
Senda acondicionada, señalización
Área recreativa, zona de picnic, aparcamiento,
camino, servicios, mirador
Aparcamiento, panel informativo, sendero,
mirador
Elaboración propia.
De acuerdo con las últimas memorias de gestión publicadas,80 desde el año 2008 se ha ido
trabajando en diferentes acciones para mejorar la información a los visitantes. Se ha
establecido un proceso de comunicación y adopción de acuerdos entre el parque y el sector
turístico para el desarrollo de proyectos concretos en el marco de la puesta en marcha de las
80 Las correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010.
235
normas de uso público, así como para la edición de material divulgativo conjunto con las
oficinas de turismo de Dénia y de Jávea. Así, se han señalizado y acondicionado las diez rutas
de senderismo más frecuentadas por los visitantes, y con la información recabada se ha
elaborado un tríptico que complementa el de información general sobre el parque existente
en páginas web, folletos y guías, y demás material divulgativo (pósters y paneles, folletos de
difusión, carteles, etc.). Más recientemente, por iniciativa de estas mismas oficinas de turismo
y financiado por las tres partes (oficinas de Dénia y Jávea, y CITMA), se ha editado un mapa
conjunto del parque natural a escala 1:15.000. Se trata de una representación cartográfica del
Montgó que no solo incluye el espacio protegido y su entorno territorial más próximo, sino
que también indica los hitos naturales, culturales, arquitectónicos y recreativos más
significativos.
1.3.2. Una amplia red de senderos y caminos en el entorno del Montgó
Además de las anteriores, el Montgó es un espacio privilegiado para el desarrollo de distintas
actividades vinculadas al turismo activo y el ocio deportivo como la escalada, especialmente
en sectores próximos a la cima, de una elevada dificultad, y en Les Rotes, idónea para
practicar la modalidad búlder.81 En este sentido, cabe mencionar que recientemente se están
instalando nuevas vías en varias cuevas y simas del macizo, dentro del término municipal de
Jávea.82 Las singularidades geomorfológicas del Montgó hacen que este sea también un lugar
de especial interés para el público interesado en la geología y espeleología. Existen, incluso,
algunas publicaciones de tipo promocional como la editada por la Diputación de Alicante
(Senderos geológicos) en la que, junto al Montgó, se incluyen el Peñón de Ifach y la Sierra
Helada.
Con todo, el senderismo, seguido del cicloturismo, son las actividades más demandadas por
parte de los grupos organizados y visitantes espontáneos que acuden al parque, gracias al
amplio entramado de senderos naturales y rutas de las que dispone. El Ayuntamiento de
Dénia, a través de su portal turístico, promociona varias rutas a pie y en bicicleta por el
parque natural (Vía verde de Dénia, Vuelta al Montgó en bici, Cova de l’Aigua-Racó del Bou).
Además, no solo proporciona información de las mismas (descripción, características,
atractivos, itinerarios alternativos, recomendaciones y prohibiciones, etc.) sino que
igualmente ofrece el contacto de aquellas empresas y centros que promueven este tipo de
actividades. Por su parte, el Ayuntamiento de Jávea, también incluye en su oferta turística la
posibilidad de realizar distintos itinerarios senderistas y cicloturistas (Ruta Volta al Montgó,
81 Del inglés boulder. «Modalidad de la escalada libre que consiste en escalar bloques de roca o pequeñas paredes que no suelen superar los ocho metros de altura, por lo que no son necesarios los elementos de seguridad habituales de la escalada (cuerda, arnés, seguros, etc.)» Glosario de montaña y geografía. Montipedia, enciclopedia de montaña (http://www.montipedia.com). 82 «Xàbia abre la sima del Montgó donde en 1936 se arrojó a 21 represaliados». Diario Levante-emv, 23/06/2013.
236
Ruta les Planes) por los principales enclaves del parque natural y así lo difunde en su portal
turístico y a través de diversos materiales promocionales.
Algunos de estos itinerarios aprovechan la infraestructura de la red de senderos
homologados de la Comunidad Valenciana, gestionada por la administración forestal y con la
que se trata de favorecer el uso recreativo, y también educativo, de los terrenos forestales, al
tiempo que se promueve la concienciación social sobre los valores del patrimonio forestal
valenciano. Esta red se estructura fundamentalmente a partir de tres tipos de senderos que
son los de gran recorrido (GR), los de pequeño recorrido (PR) y los locales (SL), cada uno de
los cuales está señalizado de manera diferente. A la espera de que el tramo valenciano del GR-
92 Sendero del Mediterráneo83 sea finalmente señalizado y homologado, en el entorno del
Montgó existen varios senderos de los dos últimos tipos, entre los que cabe destacar el PR-CV
355 Port Xàbia-Montgó, que incluye dos variantes y que transcurre en su totalidad por el
parque natural a lo largo de unos 20 km. Este, a su vez, forma parte de la Red de Espacios
Naturales de Jávea, una serie de rutas a pie, señalizadas que se pueden realizar bien por
cuenta propia o con las salidas organizadas por el Centro Excursionista de Jávea.
El Ayuntamiento de Dénia, esta vez a través de su Concejalía de Medio Ambiente, sigue
apostando por promocionar el «turismo saludable» y difundir los valores paisajísticos y
medioambientales del término municipal. De manera que ha diseñado un programa de
actividades para los meses de julio y agosto de 2013 (Descubre los paisajes de Dénia), muchas
de la cuales se llevan a cabo en el entorno del parque natural. Es el resultado de la
colaboración entre dicha Concejalía, el Parque Natural del Montgó, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Asociación Astronómica Marina Alta, la
Asociación Protectora de Animales y la empresa Mundomarino excursiones. Así, se han
realizado exposiciones (Parque Natural Montgó) y charlas (Las aves del Montgó, Flora y fauna
del Montgó, Dénia respira naturaleza) con proyecciones audiovisuales en la Casa Forestal del
Iryda, dentro parque natural del Montgó. A ellas, se les suman varias excursiones nocturnas
acompañadas por un guía y programadas para algunas jornadas (Cova de l’Aigua, Ruta Torre
Gerro, Dénia-Xàbia en barco, antigua colonia agrícola del Montgó, entre otras).
83 Sendero que transcurre a lo largo del litoral mediterráneo a través de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hasta Tarifa. El objetivo es que sea la continuación en España del sendero europeo E 10 que atraviesa Europa desde el norte de Finlandia. El tramo valenciano coincide con la Vía Augusta, y, según la memoria informativa del PORN de Denia, parece que transcurre por el entorno del Montgó.
237
Figura 24. Material promocional de la actividades incluidas en Descubre los paisajes de Dénia
Fuente: Ajuntament de Dénia (www.denia.es).
Por otro lado, aunque en un sentido estricto la parte marina del Cabo de San Antonio no
forma parte del parque natural sino que se encuentra protegida bajo la figura de reserva
natural marina, es necesario, al menos, hacer una mención al aprovechamiento turístico-
recreativo de estas aguas. Y no solo porque desde el punto de vista territorial ambos enclaves
forman parte de un singular espacio de gran valor ambiental y paisajístico como es el litoral
de la Marina Alta, sino también en cuanto a la normativa, puesto que parque y reserva están
incluidos dentro del mismo PORN, no así del PRUG. En este sentido, el PORN establece para la
parte marina que el baño, el buceo en apnea, el windsurf o el uso de embarcaciones sin motor
son actividades compatibles. Por su parte, otras como el buceo deportivo y científico, y las
actividades submarinas de recreo que impliquen la utilización de embarcaciones a motor,
requieren autorización previa. Asimismo hay otras que no están permitidas en ningún caso.
De acuerdo con la Guía de buceo y snorkel editada por la Generalitat Valenciana hace unos
años, las aguas de la reserva marina del Cabo de San Antonio cuentan con una variada
topografía submarina con zonas de poca pendiente y otras de acantilado, donde destaca la
presencia de posidonia oceánica, una especie endémica del mar Mediterráneo. De hecho, se
trata de uno de los tramos del litoral valenciano más demandados para la práctica de
actividades subacuáticas. Prueba de ello son las numerosas empresas y clubs náuticos
dedicados al buceo y al submarinismo que trabajan en este espacio y que constituyen una
parte muy importante de la oferta turística de destinos como Dénia y Jávea. Existen varias
rutas de dificultad variable en las cuales, además del buceo, es posible practicar el snorkel, y
donde, por lo general, se necesita de un permiso previo al tratarse de una zona protegida. A
238
ellas, hay que añadir otras actividades también altamente practicadas en estas aguas como la
vela o las rutas náuticas, actividades certificadas en algún caso con la marca parcs naturals
como la travesía Dénia-Jávea- Cabo de San Antonio organizada por el Grupo Mundo Marino.
En otro orden de cosas, el uso recreativo más conflictivo es el practicado en los dos campos
de tiro que hay ubicados dentro de los límites del parque natural, uno en el término
municipal de Dénia y otro en el de Jávea. Aunque está contemplado como uso deportivo y está
permitido por el PRUG, genera un serio peligro para la fauna y la flora debido a la
acumulación perdigones de plomo, además el ruido que la actividad puede ocasionar. De ahí
que también que resulte contradictorio con el resto de prácticas desarrolladas en el parque
pues los visitantes que acuden al Montgó para estar en contacto con la naturaleza y realizar
alguna actividad al aire libre suelen requerir silencio y tranquilidad. A pesar esta anómala e
incoherente situación, ambos campos disponen de autorizaciones y los colectivos vinculados
tienen bastante peso a nivel local, por lo que presenta serias dificultades para ser resuelta por
las administraciones públicas competentes. Se trata de un conflicto de usos que se viene
arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, antes de que fuera declarado el parque natural.
Ya desde finales de los años ochenta el Ayuntamiento de Jávea mantenía conversaciones con
la Sociedad de Cazadores paratrasladar el campo de tiro fuera de los límites del parque y
aprovechar las instalaciones como centro de interpretación (VV.AA., 1990:79). En este
sentido, cabe tener en consideración una de las disposiciones transitorias del PRUG en las que
señala que:
«De acuerdo con el criterio general establecido en el presente documento, el Plan de
Ordenación del Uso Público (…) limitará el desarrollo de la actividad cinegética en el Parque
Natural, desde la perspectiva de evitar la interferencia con otros usos, de eliminar el riesgo
para vecinos, usuarios y visitantes, y de garantizar un adecuado estado de conservación del
mismo. Dicha limitación y las condiciones bajo las que finalmente se haga efectiva a la
entrada en vigor del Plan de Ordenación del Uso Público, tendrá específicamente en cuenta la
coordinación con el traslado de los campos de tiro existentes en el Parque Natural, y preverá
la adecuada participación en el proceso de todos los sectores sociales implicados»
1.4. Un plan de uso público pendiente de aprobación
Elaborados con un manifiesto retraso desde que fuera declarado el espacio protegido (1987),
el Parque Natural del Montgó cuenta con los dos principales instrumentos de planificación y
gestión, de acuerdo con lo establecido por la legislación conservacionista estatal; esto es, el
PORN, aprobado en el año 2002, y el PRUG, en 2007. Según señalan las últimas memorias de
actividades y resultados del parque natural (2008-2010), para conocer el grado de
cumplimiento de la normativa, es necesario analizar los expedientes administrativos
239
gestionados por el equipo gestor. De los casi trescientos expedientes tramitados en el periodo
señalado, los más numerosos han sido los de tipo informativo y los sancionadores, aunque en
2010 se dio un incremento de las notificaciones, esto es, la información al personal del
parque sobre algún tema de interés (licencia de apertura del nuevo centro de interpretación,
resultados en el control del jabalí, etc.).
Los primeros hacen referencia a las consultas que la población local hace de las normas del
parque y de los usos permitidos en cada una de las áreas de zonificación antes de llevar a
cabo determinadas actuaciones en el entorno del Montgó. Han experimentado un descenso en
estos últimos años debido a la interiorización de la normativa por parte de los Ayuntamientos
implicados en el parque, pero también al descenso de las intervenciones como consecuencia
de la coyuntura económica actual. Un dato que refleja claramente esta realidad es que hasta
mediados de 2008 muchas de las solicitudes respondían a licencias de obra mayor para
viviendas en áreas agrícolas, mientras que desde entonces se solicita permisos para acometer
obras menores y pequeñas actuaciones. También han disminuido las solicitudes de obra en
áreas urbanas y urbanizables en zonas colindantes al parque natural. Señalar, además, que a
pesar de tener una superficie parecida de suelo urbano dentro de los límites del PORN, las
peticiones por parte del Ayuntamiento de Dénia son mucho más numerosas que las
realizadas desde Jávea, concentradas estas en el interior del parque.
En cuanto a los expedientes sancionadores, aquellos que implican una denuncia por parte del
parque natural, es preciso recordar los cambios en el uso del suelo producidos en los límites
del parque, que han derivado en una ocupación de sectores de SNUEP y conectores ecológicos
tanto por actuaciones en áreas agrícolas como urbanas, y en muchas ocasiones sin previa
autorización. Bien es cierto que desde el año 2008 ha habido un ligero descenso en el número
de este tipo de sanciones como consecuencia de un mayor control sobre las zonas más
frágiles dentro del ámbito del PORN, por un lado, y a que desde el parque se ha empezado a
trabajar en un enfoque más preventivo y de restauración junto a los propietarios, por otro. De
hecho, los agentes medioambientales pretenden conseguir que se corrija el daño a partir de
unas directrices de restauración, sin necesidad de recurrir a la denuncia y solucionando más
rápidamente muchas de las posibles infracciones. Dado que por lo general, estas se deben al
desconocimiento que los propietarios tienen de la legislación y de las alternativas existentes,
su respuesta suele ser positiva y adecuada.
Con todo, cabe tener el cuenta que el PORN debería ser objeto de una temprana revisión si se
atiende al art. 12 del propio texto, que establece que bien la «alteración substancial del estado
de conservación de los recursos naturales presentes en el ámbito del plan» o bien «el
transcurso de 10 años desde la entrada en vigor del plan» serán causas de revisión. En ese
sentido, parece que este es uno de los objetivos que se están planteando en el parque natural
a medio plazo.
240
En relación a cuestiones más específicas, el parque cuenta con un plan de prevención de
incendios forestales, particularmente necesario dados los graves episodios acontecidos años
atrás en el Montgó en los que se quemaron miles de hectáreas. Sin embargo, carece de plan de
uso público, una circunstancia que en sí misma no resultaría especialmente relevante si se
tiene en cuenta que la inmensa mayoría de parques valencianos y, en particular, todos los del
litoral de la provincia de Alicante tampoco disponen de este documento de tipo sectorial. El
hecho verdaderamente significativo es que sí existe un plan de uso público, elaborado entre
2010 y 2011, y para cuya redacción se puso en marcha un proceso de participación en el que
intervinieron diversos agentes y colectivos socioeconómicos vinculados al parque natural, así
como el equipo técnico del mismo. Sin embargo, y pese a que las informaciones aparecidas en
prensa84 puedan crear confusión sobre este tema, el plan de uso público todavía se encuentra
a la espera de ser aprobado definitivamente. De acuerdo con las consultas al equipo gestor
del parque, ello es debido a los recientes cambios en las líneas generales de la CITMA y a la
intención de simplificar la normativa del parque natural.
En este contexto, hay que valorar positivamente que desde la aprobación del PRUG del
Parque Natural del Montgó se lleva a cabo, por un lado, una difusión de la normativa de uso
público entre los grupos y entidades que tienen relación con el espacio protegido a través de
material divulgativo. Esto se ve reflejado en el aumento del número de solicitudes efectuadas
desde empresas de turismo activo, asociaciones y Ayuntamientos, y que son tramitadas por el
personal del parque. En los últimos años, la mayoría de las peticiones se han vinculado a la
organización de actividades recreativas y deportivas dentro del parque (senderismo, caza), a
determinadas acciones de educación ambiental, y a trabajos arqueológicos como los
desarrollados en la Cova del Migdia, entre otras.
Por otro lado, el equipo técnico, en colaboración con la brigada de mantenimiento, trabaja en
la corrección de impactos generados por el uso público y los diferentes aprovechamientos
llevados a cabo en el parque, máxime cuando el Montgó se ubica en zona altamente turística y
ha sido tradicionalmente utilizado como espacio de ocio y esparcimiento. Las principales
tareas de este programa se centran en la reparación, limpieza y mantenimiento de los
equipamientos (sendas, áreas recreativas, miradores, centro de información, etc.), así como
de los elementos de seguridad, en particular en el itinerario de la Cova Tallada, y de
señalización en el nuevo centro de interpretación del Parque Natural del Montgó y en el
campo de tiro de Dénia. Recientemente, se han puesto en marcha otros proyectos de
restauración de senderos secundarios, minimización del deterioro de la vegetación de los
márgenes del campo de tiro y la campaña Stop vandalismo, dirigida tanto a reparar
desperfectos como a concienciar al visitante de las necesidades de conservación en el parque.
84 «El parque natural del Montgó ya tiene Plan de Uso Público». Diario Información, 17/05/2011.
241
En otro orden de cosas, uno de los problemas más delicados a los que se ha enfrentado
recientemente la gestión de este espacio natural ha sido la eliminación de la patrulla de
vigilancia en la reserva natural marina del Cabo de San Antonio. Esta no solo es la encargada
de velar por la seguridad y custodia del área protegida sino también de mantener las
instalaciones marinas. Es la consecuencia directa de los efectos negativos que la crisis está
teniendo en la Administración pública, en este caso la CITMA, que se ve obligada a ejecutar
recortes presupuestarios y de personal. Con ello se incrementan los riesgos de pesca furtiva,
poniendo seriamente en peligro muchas de las especies marinas que han estado protegidas
durante los últimos años. De ahí que poco después de que fuera tomada la medida, el
Ayuntamiento de Dénia se comprometiera a asumir tal labor, al menos temporalmente, a
través de su Policía Local. En cualquier caso, tal y como se verá en el capítulo de conclusiones,
las consecuencias de la crisis en la gestión ambiental en general y en los parques naturales en
particular no se quedan, ni mucho menos, ahí.
Este es un claro ejemplo de gestión participada como herramienta que se articula a través de
la comunicación entre las partes implicadas en un territorio, de manera que se genera un
compromiso de la población local hacia el espacio que habita y disfruta. Desde 2007, el
parque ha tratado de favorecer la participación social de los agentes vinculados en la
adopción de decisiones consensuadas de gestión. Como resultado se han firmado distintos
convenios de colaboración con la CITMA, se ha constituido una comisión de caza, y se ha
llevado a cabo los procesos de participación para la redacción del plan de uso público.
Asimismo, se han empezado a valorar nuevos mecanismos de financiación y gestión como la
RSC, a través de la cual se aprovechan las oportunidades que ofrecen algunas empresas y/o
colectivos de su entorno más cercano que desean colaborar con el parque natural en la puesta
en marcha de determinadas iniciativas de acción social y medioambiental. Un buen ejemplo
de ello es el proyecto El Retorn de l’Àguila Pescadora llevado a cabo entre la Fundación
Baleària (a través de su programa Spill), el colectivo Acció Ecologista-Agró y la CITMA con la
que se pretende recuperar la nidificación en el parque de dicha especie, que no se reproduce
desde los años setenta. Además, la iniciativa incluye una campaña de concienciación
ambiental para sensibilizar a residentes y turistas de las amenazas que ponen en peligro su
supervivencia.85 Es una manera de aprovechar las sinergias que se dan entre estas tres
entidades y suplir así la actual falta de financiación.
85 «AE-Agró prepara el retorn de l’àguila pescadora al Montgó» (http://www.accioecologista-agro.org/)
242
2. Un hito en el territorio: el Parque Natural del Penyal d’Ifac
Casi al sur de Benisa cae Hifác, peñon enorme y casi aislado, que entra en el mar hácia levante
como un quarto de legua, dexando por todas partes faldas ásperas é inaccesibles. Mirado de cierta
distancia se parece á un navio unido á la tierra por su popa. Llégase á la raiz de esta subiendo
cuestas por espacio de una hora, y allí empiezan nuevas cuestas para llegar á lo mas alto, lo que se
consigue en otra hora: desde allí disminuye sucesivamente la altura hasta la proa ó punta
oriental, quedando por todas partes picos y quebradas que impiden el paso ó lo retardan
sobremanera. Como los Argelinos infestaban aquellas costas saliendo por las calas á robar
hombres y mujeres, se escogiéron varios puntos que servia de atalayas para descubrir los piratas,
y avisar del riesgos á los incautos pastores y labradores. El mas oportuno por su altura y el mas
seguro para los mismos guardas es el peñon de Hifác a cuya cumbre suben por la popa: vencen los
cortes perpendiculares con tres tramos de sogas, sujetadas en otros tantos resaltes del monte, y
por ellas suben con suma presteza, llevando consigo con que comer y trabajar durante el dia.
(Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reyno
de Valencia, Antonio J. Cavanilles, 1795-1797)
Sin duda que el Peñón de Ifach es uno de los emblemas geográficos más representativos del
litoral valenciano, tanto desde el punto de vista territorial como turístico; no en vano fue
símbolo de la Costa Blanca durante unos años. Es un ejemplo singular de morfología litoral
conformada por una antigua isla que se unió a tierra firme durante el Cuaternario a través de
un istmo detrítico, y donde se eleva una gran masa calcárea de unos 332 m de altura que
recibe el nombre de tómbolo. El fuerte contraste entre un entorno montañoso y el mar ha
dado lugar a un paisaje de gran belleza y enorme variedad florística y faunística, a pesar de
sus reducidas dimensiones; de hecho, el Parque Natural del Penyal d’Ifac es, con unas 45 ha
de extensión, uno de los ENP más pequeños de Europa. Desde su cumbre se contempla
prácticamente todo el frente litoral de la provincia de Alicante desde el Cabo de San Antonio
al norte hasta el Cabo Roig al sur, e incluso, se puede llegar a divisar la isla de Ibiza.
Junto al peñón están las Salinas de Calp, antigua laguna que en tiempos de los griegos se
extendían hasta las montañas más próximas y que, una vez colmatada y cerrada por un
cordón (VV.AA., 1990:62), se convirtió en unas salinas. En ellas, la actividad salinera se
mantuvo de manera intermitente desde época romana hasta el siglo XVII, para ser después
recuperada en 1917 y finalmente abandonada en los ochenta. Tienen una superficie de unas
40 ha y presentan un gran valor paisajístico y biológico, especialmente por la presencia de
avifauna de palmípedas, si bien es un espacio muy antropizado. Solo están protegidas bajo la
figura de microrreserva de flora y están incluidas en el Catálogo de zonas húmedas, pero no
disponen de una figura de protección de mayor rango. Es por ello que recientemente se está
planteando la posibilidad de integrarlas dentro del parque natural.
244
2.1. Más que un espacio de significación paisajística
La estratégica situación de Calp, junto a las faldas del peñón, le ha servido para convertirse en
una importante zona de paso y asentamiento de numerosas civilizaciones. De manera que,
además del evidente valor ecológico y paisajístico, cuenta con una enorme riqueza desde el
punto de vista histórico y cultural. Los restos arqueológicos más antiguos que se han
encontrado constatan la ocupación de la ladera norte durante la Edad de Bronce, en torno al
año 1000 a.C., así como la existencia de un poblado íbero en la vertiente occidental hacia los
siglos IV-III a.C. Posteriormente, y ya en época romana, entre los siglos I-VI d.C., la población
desciende al istmo y a la franja que separa el mar de las salinas, en lo que hoy se conoce como
las ruinas dels Banys de la Reina, una factoría que podría haberse dedicado a criadero de
peces o a la elaboración del garum (conservas de pescado). De este periodo también proviene
la denominación recibida por el Penyal, Calpe Mons, de posible origen íbero o fenicio, y que
finalmente dio origen al topónimo de la población que se desarrollaría a sus faldas.
Únicamente como curiosidad, señalar que es el mismo nombre con el que los romanos
bautizaron el peñón de Gibraltar.
En 1282, el rey Pedro III de Aragón, en un esfuerzo por colonizar y ocupar el territorio frente
a la última resistencia musulmana en la montaña de Alicante, ordena edificar una villa
fortificada en las faldas del peñón, aunque esta no se inicia hasta 1298. Primero Roger de
Llúria y después su hija, Margarita de Llúria, levantan una villa medieval al tiempo que
concentraban la población en la costa. Sin embargo, la villa estaría habitada apenas durante
un siglo para ser desocupada poco después a consecuencia de la Guerra de los dos Pedros, y,
tras algún intento a principios del siglo XV por reparar y habitar de nuevo las casas, fue
finalmente abandonada y la población acabaría por asentarse en el actual Calp. En este
sentido, cabe subrayar que la conocida como Pobla medieval de Ifach fue declarada en 2011
BIC y, como se expone con mayor detalle posteriormente, hoy en día constituye un
yacimiento de valor excepcional, por lo que desde el año 2005 se están llevando a cabo
periódicas campañas de excavaciones en el marco del Proyecto Ifach.86
86 Se trata de un proyecto de investigación que tiene como objetivo principal documentar los restos arqueológicos existentes en la ladera del Penyal d'Ifac, que es llevado a cabo por el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) en colaboración con el Parque Natural del Penyal d’Ifac, la Consellería d' Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Calp. En este proyecto participan voluntarios de distintas universidades españolas y extranjeras bajo la dirección del arqueólogo del MARQ y director del proyecto D. José Luís Menéndez Fueyo.
245
Imagen 4. El yacimiento de la pobla medieval de Ifach
Fuente: http://proyectoifach.blogspot.com.es/
La historia del Parque Natural del Penyal d’Ifac ha estado estrechamente vinculada a la de la
ciudad de Calp, ya que su Ayuntamiento mantuvo la titularidad hasta 1862, año el que
comienza a pasar a manos de unos pocos propietarios. Es ya a principios del siglo XX, una vez
superada la histórica inaccesibilidad del peñón, cuando se ponen en marcha las principales
actuaciones que son las que han generado las alteraciones más significativas. Es el caso de la
edificación de dos viviendas, cuyos solares han sido posteriormente aprovechados como
equipamientos del parque natural, la construcción de un camino por su parte septentrional, y
de otro que asciende hasta la cima, para el que fue necesario abrir un túnel en 1918 con el
que poder alcanzar la cara norte del monte, y el intento de levantar un hotel a finales de los
años cincuenta. Es por todo ello, que la Generalitat Valenciana decide volver a adquirirlo y
acometer su definitiva protección en 1987.
La marcada verticalidad de sus paredes, con tres laderas claramente definidas (norte, sur-
este y oeste) (VV.AA., 1990:62), las fuertes pendientes y el suelo rocoso son elementos
decisivos en la configuración del medio natural; a ellos se añade la influencia de
determinados factores ambientales como la salinidad, el oleaje, la humedad, el viento, la
insolación y la temperatura. De esta manera, se ha formado una gran variedad de ambientes
diferenciados, compuestos por distintas y singulares especies de flora y de fauna, muchas de
ellas endémicas. En muy breve síntesis, en los sectores rocosos más elevados se desarrolla la
vegetación rupícola que coloniza grietas y fisuras, entre las que destacan especies endémicas
como la violeta roquera (Hippocrepis valentina), el teucrio d’Ifac (Teucrium hifacensis) y, muy
particularmente, la silene d’Ifac (Silene hifacensis). En los niveles medios y en las faldas del
peñón existen formaciones arbustivas típicamente mediterráneas como el tomillo (Thymus
vulgaris), el lentisco (Pistacia lentiscus), el palmito (Chamaerops humilis) y el aladierno
246
(Rhamnus alaternus), además del pino carrasco (Pinus halepensis). Aquí también se ha
desarrollado una vegetación nitrófila en suelos con elevada materia orgánica debido a la
influencia de la actividad humana. Por su parte, en las zonas rocosas próximas al agua, tanto
las sometidas al oleaje como en las permanentemente sumergidas, hay diferentes tipos de
algas, como la Posidonia oceánica, y líquenes.
En cuanto a la fauna, es posible encontrar, por un lado, una avifauna característica de los
cantiles con especies como el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) y el vencejo pálido
(Apus pallidus). Además, de la misma manera que en el resto del litoral de las Marinas Alta y
Baja, destaca la presencia de distintos tipos de aves entre las nidificantes, las migratorias y las
errantes. Es el caso del halcón de Eleonor (Falco eleonorae), el coromorán grande
(Phalacrocorax carbo), la gaviota de Adouin (Larus audouinii) y el paiño común (Hydrobates
pelagicus). Por otro lado, la fauna terrestre se compone de animales propios del monte
mediterráneo entre los que cabe mencionar la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), el
ratón de campo (Apodemus sylvaticus) y pequeños invertebrados. Junto al mar y en la zona
sumergida, se encuentran seres vivos como lapas (Patella aspera), cangrejos morunos
(Eriphia spinifrons) y erizos negros (Arbacia luxula), así como peces adaptados a la vida entre
rocas.
Tabla 20. El Parque Natural del Penyal d’Ifac
Fecha de creación
19 de enero de 1987
Superficie total 46,75 ha
Municipios Calp
Principales valores de
conservación
Gran variedad de ambientes compuestos por singulares especies de flora y de fauna, muchas de ellas endémicas.
Flora: vegetación rupícola en los sectores rocosos más elevados (violeta roquera, teucrio d’Ifac y, en especial, la silene d’Ifac. En los niveles medios existen formaciones arbustivas típicamente mediterráneas (tomillo, lentisco, palmito, aladierno, pino carrasco), además de una vegetación nitrófila. Algas, y líquenes en zonas en contacto con el agua.
Fauna: avifauna característica de cantiles (avión roquero y vencejo pálido), y otras aves como el halcón de Eleonor, el coromorán grande, la gaviota de Adouin y el paiño común. Fauna terrestre propia del monte mediterráneo (lagartija colilarga, ratón de campo, y pequeños invertebrados), así como lapas, cangrejos, erizos y peces junto al mar y en la zona sumergida.
Valores arqueológicos: restos de la Edad de Bronce, de un poblado íbero, además de las ruinas dels Banys de la Reina, de época romana. Subrayar la importancia del yacimiento arqueológico de la Pobla medieval de Ifach.
Otras figuras de protección
LIC (Ifac), ZEPA (Ifac i litoral de la Marina), dos microrreservas de flora (Penyal d’Ifac-Nord y Penyal d’Ifac-Nordest).
BIC: Pobla medieval de Ifach
Categoría UICN V
Elaboración propia.
247
2.2. Calp, dedicación turístico-residencial de un término municipal de reducidas
dimensiones
Según explica Perles (2009, 21-30), el Calp pre-turístico era un «pueblo agrícola y marinero,
mísero y hasta peligroso», con una agricultura pobre como la principal causa del atraso del
municipio. En los años treinta del siglo XX, el turismo representaba una escasa importancia
cuantitativa y su significación económica tan solo afectaba a las clases mejor situadas de la
sociedad. Los principales visitantes eran industriales y destacados agricultores alcoyanos y
valencianos, que veraneaban en residencias aisladas ubicadas en lugares privilegiados y villas
(hotelitos) como El Parador de Ifach, inaugurado en 1935. A partir de estos momentos, se iban
creando nuevas infraestructuras, especialmente de transporte, y adecuando las condiciones
de accesibilidad y habitabilidad para mejorar los términos generales de la vida en Calp. Unas
actuaciones que fueron anteriores y contemporáneas al incipiente despegue de la actividad
turística sin las cuales no se hubiera podido iniciar la misma. La conciencia generalizada por
intensificar la promoción turística de la ciudad se acentúa a finales de los años cincuenta, a
medida que se hacía patente el «milagro de Benidorm» (Perles, 2009:30), el cual constituía el
modelo a seguir.
En este contexto, hay un hecho de especial relevancia que hay que tener en cuenta para
entender el crecimiento experimentado en Calp desde entonces. Y es que, a principios de los
años sesenta, en los momentos previos al despegue turístico del municipio, casi la mitad de la
superficie del término municipal pertenecía a unos pocos propietarios que concentraban
importantes extensiones de tierra, algunas de las cuales eran básicamente improductivas;
dicho de otro modo, era un campo abonado para las actuaciones de futuros especuladores. No
es de extrañar, por tanto, que cuando el turismo de masas hizo su aparición, el municipio lo
acogiera «como agua de mayo» (Perles, 2009:25). Y es que como señala Vera (1987:321), la
irrupción del turismo residencial en un municipio de escaso grado de desarrollo como Calp
fue interpretada como una vía para crear puestos de trabajo y elevar el nivel económico de la
población, por lo que no se pusieron trabas a las actuaciones urbanísticas.
A ello hay que añadir, por un lado, otros acontecimientos clave como la repatriación de
franceses procedentes de la descolonización argelina87 (1964-1967), la apertura de los vuelos
charter en el recién inaugurado aeropuerto del Altet (1968), la llegada de turistas británicos y
alemanes (1971 y 1972), así como la incorporación progresiva de la clase media española
conforme iba mejorando el nivel de vida en nuestro país. Por otro lado, un contexto territorial
marcado por unas excelentes condiciones climáticas, unas magníficas playas, y el
extraordinario valor cultural y natural del territorio, especialmente desde el punto de vista
paisajístico con hitos como el Morro de Toix, la Sierra de Oltà y, en particular, el Peñón de
Ifach (Navalón, 1995:125; Vera, 1987:321; Perles, 2009:57; Navalón, Padilla y Such,
87 Los llamados Pied-nois.
248
2011:107). En efecto, el área circundante del peñón fue, junto con la del puerto pesquero, la
primera zona calpina en experimentar las consecuencias de la llegada del turismo de masas y
también la pionera en materia de planificación urbanística (Perles, 2009:30). Hasta ese
momento, existían dos viviendas en la base del macizo, y a finales de los cincuenta se había
iniciado la construcción de un hotel de cuatro plantas, el Ifac Palace Hotel, sin licencia de
obra, por lo que fue paralizada (VV.AA, 1990:67) y finalmente derribada.
Calp experimenta un esquema de ocupación del suelo similar al de otros municipios del
litoral alicantino, derivado del incipiente desarrollo turístico y residencial sobre la base del
sol y la playa. Es decir, la creación de una ciudad lineal paralela a la costa a partir de unas
primeras actuaciones materializadas en ausencia de planeamiento urbanístico. Según
Navalón (1995:125), hasta entonces la ordenación urbana del municipio apenas se limitaba a
un grupo de ordenanzas de construcción como la norma de 1952 que proponía la no
edificación continua de la zona costera que circundaba el peñón y la integración de las futuras
construcciones en el paisaje. Por su parte, tal y como indica Perles, 2009: 206-207), el Plan
parcial de las playas de la Fosa y del Peñón de Ifac (1963), el primer intento por ordenar el
crecimiento urbano de la ciudad, consideraba al enclave natural como una zona residencial
privada, dado su carácter abrupto y áspero, así como por el hecho de pertenecer únicamente
a dos o tres propietarios.
En cualquier caso, se trataba de unos planteamientos que pronto se contradirían con las
presiones urbanizadoras del potente sector inmobiliario que se fue creando en la ciudad, y el
rápido crecimiento de la población residente y turística. Como no podía ser de otra forma,
este ritmo acelerado y la falta de planeamiento desembocaron inmediatamente en un
desorden urbanístico con serios problemas de infraestructuras y dotaciones, altos niveles de
congestión, así como en graves lesiones al patrimonio medioambiental del municipio
(Navalón, 1995:126; Navalón, Padilla y Such, 2011:107; Vera, 1987:321). A ellas, hay que
sumar la destrucción de otros sectores económicos en un momento en el que era mucho más
rentable urbanizar que mantener o renovar una agricultura tradicional, lo que contribuyó a
revalorizar el terreno (Vera, 1987:397) para vender suelo abundante a precios bajos,
impulsando así la industria turística residencial (Perles, 2009:62).
Ante este panorama, y tras algún intento previo por ordenar el término municipal de Calp en
su conjunto, se aprueba el primer PGOU en el año 1972, ya con el desarrollo turístico
altamente consolidado. Como en otras localidades de la Marina Alta, este documento se
redacta de acuerdo con el Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de la Costa Blanca (zona
norte) y declara SRIT la práctica totalidad del municipio. Es decir, se consideraba de interés
turístico todo el territorio calpino (Vera, 1987:322), salvo escasos espacios exentos de
urbanización como el Peñón de Ifach, clasificado como SNUEP (Navalón, Padilla y Such,
2011:109). Incluso en este caso, uno de los propietarios mostró su intención de urbanizar en
él llegando a un acuerdo con el Ayuntamiento de Calp para hacerlo en ciertas zonas del
249
monte. Las protestas y oposiciones provenientes de la opinión pública y científica, y la falta de
cumplimiento de las condiciones negociadas, hicieron que el acuerdo fuera finalmente
rescindido (VV.AA., 1990:67).
El propio documento del PGOU de 1972, señala Perles (2009:59), condensa la esencia de lo
que representaba el paisaje calpino y cómo lo entendieron las autoridades en aras a su
aprovechamiento turístico: «puede decirse que el término de Calpe, con sus grandes valores
paisajísticos, con su singular Peñón de Ifach, con su gran porcentaje de litoral con playas y
con su reducido territorio, casi todo él asomado al mar, constituye el típico lugar de vocación
turística». Sin embargo, el desorbitado empuje del turismo residencial en esos años provocó
que el plan quedara «anticuado nada más nacer» (Perles, 2009:214), además de ser
claramente contradictorio pues, aunque sintetizaba los problemas del municipio, seguía
mostrando una actitud favorable al desarrollismo del momento (Vera, 1987:321).
El resultado fue un modelo territorial poco coherente, basado en una enorme densificación de
la línea costera tanto en forma de bloques de apartamentos, a modo de pantalla
arquitectónica, en la playa de la Fossa, como de vivienda unifamiliar de baja densidad (chalés
y adosados) hacia el límite con Benissa (la Calalga, la Caleta, les Bassetes) y en la ladera norte
del Morro del Toix (Morro de Toix-Maryvilla) y sus proximidades (Canuta Baixa, El Tossal); un
suelo urbano que acaba por consolidarse y por constreñir los espacios naturales de la costa.
Pese a que se pretendía evitar la difusión incontrolada de la urbanización, esta se hace
extensiva al resto del territorio, y así prácticamente todo el término municipal de Calp es
invadido por la edificación dispersa, en detrimento de la función agrícola tradicional, a través
de planes parciales y actuaciones privadas legales e ilegales, y con una clara imprevisión de
equipamientos, zonas verdes y espacios protegidos (Navalón, 1995:126; Navalón, Padilla y
Such, 2011:108; Such, 1995:183; Vera, 1987:322-323). En suma, la expansión de la superficie
urbanizada se produjo desde los inicios de la actividad turística de manera desordenada,
donde la construcción de nuevas viviendas o alojamientos se correspondía con criterios de
eficiencia económica, disponibilidad de suelo e intereses privados (Ripoll, 2011:89).
Es por ello que las autoridades municipales inician la Adaptación y Revisión del PGOU de
1972, se aprueba un avance previo en 1981, aunque no es definitivamente aprobado hasta el
año 1995. Según Vera (1987:324), este supone un «importante cambio de actitud respecto al
periodo anterior» en cuanto a la necesidad de planificar el crecimiento desmesurado y
proteger el medio natural como recurso y soporte de la propia actividad turística. Partiendo
de las escasas posibilidades de mantener el mismo ritmo, con él se plantean alternativas
futuras, aunque las soluciones adoptadas en determinados aspectos no serían
suficientemente convincentes. Máxime al no alcanzar vigencia legal hasta muchos años
después, demora que retrasó la posibilidad de ordenar adecuadamente el crecimiento de
Calp, que continuaba siendo muy acelerado durante esa época (Perles, 2009:215).
250
En ese transcurso de tiempo se crea el Parque Natural del Penyal d’Ifac en el año 1987,
apenas dos meses antes de que fuera protegido el Montgó, bajo la Ley de Espacios Naturales
Protegidos de 1975. Para Navalón, Padilla y Such (2011:118), constituye un buen ejemplo de
las operaciones de salvamento acometidas por el gobierno autonómico que, incluso antes de
su declaración, se vio obligado a su compra para rescatar su propiedad de las manos privadas
e impedir que se desarrollaran varios proyectos urbanísticos de carácter turístico y
residencial. La adquisición e inmediata declaración no solo dio fin a las expectativas
urbanizadoras sino que inició una nueva etapa en la que el uso público y la conservación
pasaron a ser los objetivos prioritarios (VV.AA., 1990:67), al menos sobre el papel. El propio
texto de la declaración hace referencia a la necesidad de llevar a cabo una «necesaria y
urgente» ordenación de la zona debido a que:
«El desarrollo turístico del municipio de Calpe ha provocado en los últimos años un rápido
avance de la urbanización en el entorno del Penyal, ocupándose incluso áreas de la base del
promontorio. Este proceso, además de poner en peligro los valores ecológicos del área,
amenaza gravemente su calidad paisajística y, de continuar sin control, puede incluso
comprometer la misma oferta turística del municipio»
A ello se le unían otros conflictos como los derivados de los «deseos de lucro personal» de los
anteriores propietarios, de la masiva y desordenada afluencia de visitantes a través de
numerosas sendas y caminos, que ocasionaba un fuerte deterioro del suelo y la cubierta
vegetal, y de la antigua carretera en la cara sur. Un elemento especialmente problemático fue
la infraestructura abandonada del Ifac Palace Hotel que no solo constituía un fuerte impacto
paisajístico sino que, además, sus cimientos generarían una serie de efectos negativos en el
yacimiento de la Pobla medieval de Ifach sobre el cual fue levantado el hotel. Problemas que
la Generalitat trataría de ir resolviendo en los años posteriores a la declaración del parque a
través de varios proyectos de derribo, rehabilitación, adaptación y regeneración natural
(VV.AA., 1990:67-68).
Como se acaba de adelantar, tras un largo procedimiento administrativo, en 1995 se aprueba
en PGOU; un texto que data en realidad del año 1989 y que, a su vez, deviene de una revisión
iniciada antes de 1981, es decir, más de catorce años después. En consonancia con lo anterior,
este tiene el objetivo de ajustarse a la realidad del municipio, y propone «establecer unos
límites físicos a la actuación urbanizadora (…) y arbitrar las oportunas normas protectoras de
los valores que aún hoy día se conservan en él» como el Peñón de Ifach, además de la
necesidad de prever equipamientos y dotaciones, y mejorar los medios viarios de
accesibilidad (Navalón, 1995:126-127). El plan vino a poner fin a un período de falta de
ordenamiento desde 1972 (Perles, 2009:217) y corrigió el estado urbanístico, impidiendo un
deterioro aún mayor de los valores paisajísticos y medioambientales (Such, 1995:184). En
consecuencia, a lo largo de los años noventa se construye junto al suelo ya consolidado del
interior (la Vallesa, L’Estació II, L’Empedrola II), pero también se empiezan a crear nuevos
251
conjuntos de vivienda unifamiliar al margen del tejido urbano que salpica de urbanizaciones
el resto del término municipal (Colina del Sol, Garduix I, Garduix II); en ambos casos la baja
densidad (chalés y adosados) es la nota habitual. Asimismo, se continúa con la edificación de
inmuebles colectivos en el sector de fachada litoral menos ocupado junto a la playa del
Arenal-Bol y la Cala Manzanera.
Por tanto, el desorden urbanístico sigue siendo evidente a finales de la década y así se
constata en la memoria del último planeamiento urbanístico aprobado en Calp (1998), una
homologación definitiva global que se hace del plan de 1995 para adaptarlo a la LRAU (1994),
y cuyo trámite también se aprovecha para introducir determinados cambios y
modificaciones. Este documento, todavía vigente en la actualidad, revisa la evolución urbana
del municipio hasta el momento, resumiéndolo de la siguiente manera:
«el PGOU de Calpe no ha respondido a una estrategia lógica de crecimiento, sino más bien es
el resultado final de un rompecabezas configurado conforme a las actuaciones acometidas
arbitrariamente desde el año 1972, hasta 1989. El crecimiento durante dicha época se
produjo al margen del Planeamiento, y contra este. Se carecía de una ordenación previa que
diese respuesta a las demandas ciudadanas (…) El suelo urbano se ha producido sin aparente
razón urbanística que lo configurase como tal»
En cuanto al Peñón de Ifach, este mantiene su clasificación como SNUEP, además de contar
con un PRUG como el instrumento jurídico propio derivado de su protección bajo la figura de
parque natural. Bien es cierto que junto a este enclave el plan configura un área de sistema
general de espacios libres destinada a usos colectivos y el aprovechamiento recreativo (zonas
verdes, parques, jardines, espacios de ocio, etc.). De ahí que, tal y como indica PGOU de 1998,
sea necesario «proceder al estudio de dicho espacio, como elemento de relación e integración
de la ciudad con el parque, no excluyéndose en principio que alguna parte del mismo pudiera
integrarse en él, o bien que dicho espacio actuase como un área de influencia del mismo,
susceptible de uso recreativo».
De acuerdo con Perles (2009:62), la «enajenación de tierras para la urbanización es un
fenómeno que ha continuado hasta nuestros días, siempre al ritmo marcado por los ciclos
turísticos-inmobiliarios». El último de ellos coincide con una época de fuerte crecimiento
económico, demográfico y urbanístico desde mediados de la década de los años noventa hasta
el inicio de la crisis, y que en estas tierras del litoral está ligado al producto de sol y playa
familiar de fuerte componente residencial. De hecho, Calp es uno de los destinos litorales con
mayor porcentaje de vivienda secundaria (47,3%) de toda España que unida a la que se
encuentra vacía alcanza un número total de unas quince mil VPUT. Con todo, también es
preciso destacar el significativo volumen de oferta reglada del destino, pues con sus 3345
camas repartidas en un total de diez hoteles, se sitúa en el tercer lugar de la provincia de
Alicante, únicamente por detrás de la inalcanzable Benidorm y de la propia capital. Además,
252
cuenta en la actualidad con más de quince mil plazas legalmente registradas en apartamentos
turísticos, la segunda cifra más amplia de la provincia.
Figura 27. Evolución de la población en Calp (1996-2012)
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Padrón Municipal (INE).
Figura 28. Licencias municipales de obra para edificación de nueva planta en Calp (1996-2012)
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el IVE.
De acuerdo a los valores representados en la primera de las tablas, a lo largo de los años
referidos, la población de Calp ha llegado a duplicarse debido, por un lado, al asentamiento de
residentes procedentes, en su mayoría, del centro y norte de Europa, y, por otro, a una
creciente inmigración extranjera motivada por el auge de la construcción y los servicios. Una
llegada masiva de población que tiene su lógico reflejo en el incremento de suelo urbanizado,
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nú
mer
o d
e h
abit
ante
s
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nº de edificios Nº de viviendas Nº medio de viviendas por edificio
253
en especial durante los primeros años de la pasada década. Este fue un periodo de fuerte
impulso inmobiliario en todo el territorio litoral y prelitoral de costa alicantina y que, en el
caso concreto de Calp, coincide además con los años posteriores a la aprobación su
planeamiento urbanístico de 1998.
En cualquier caso, como muestra la segunda tabla, el volumen de viviendas construidas está
muy lejos de otros destinos analizados en el trabajo y se aproximan al caso de Benidorm. Y es
que, según indica Ripoll (2011: 89-92), la zona costera de Calp es bastante diferente a la del
resto de municipios de la Marina Alta porque ha desarrollado una ocupación de suelo en
altura, más cercana al modelo de dicho municipio. Ello es debido a factores como la reducida
superficie del municipio, que deja menos margen para un crecimiento urbano extensivo, la
existencia de una línea costera próxima al casco urbano y de un terreno plano, así como la
cercanía a núcleos más densificados. No sucede lo mismo con el número medio de unidades
por edificio que se mantiene en unos números reducidos. Dado que el escaso espacio litoral
calpino se encontraba casi saturado, y un elevado porcentaje de los primeros kilómetros
hacia el interior altamente urbanizado, buena parte de las nuevas edificaciones han ido
completando conjuntos de baja densidad ya existentes (Benicolada I, Els Corralets I, Garduix I
y II, La Canuta). Por otro lado, se ha terminado de colmatar el frente marítimo con la
ocupación de las escasas porciones de terreno que permanecían libres mediante bloques de
apartamentos y altos edificios, justo en el espacio que separa el Peñón de Ifach y las Salinas
de Calp, en el sector de El Realet.
Estas últimas actuaciones constituyen, de hecho, uno de los pocos episodios de presión
urbanística que ha experimentado el entorno del peñón, que si bien «ha tenido mejor suerte»
que otros espacios de valor ambiental, tampoco ha estado exento de algunas amenazas
derivadas de intereses inmobiliarios y turísticos (Navalón, Padilla y Such, 2011:118). Sus
escasas dimensiones, su condición de monte marcadamente escarpado y, en particular, la
protección con la que cuenta, hacen del Penyal un espacio difícilmente urbanizable. Sin
embargo, no ha ocurrido lo mismo con las Salinas de Calp, las cuales sí se han visto mucho
más afectadas por los impactos derivados del desarrollo turístico y residencial del municipio.
Estas tan solo están protegidas bajo la figura de microrreserva de flora y están incluidas en el
Catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, por lo que, a pesar de la reducida
conectividad ecológica y territorial que existe entre ambos enclaves dada, precisamente, la
excesiva saturación urbanística del litoral calpino, se está planteando la posibilidad de
integrarlas dentro del parque natural.
254
Imagen 5. Vista del istmo y las Salinas de Calp desde el Peñón de Ifach
Autora: Margarita Capdepón.
A la espera de que prosperen los trámites para redactar un nuevo PGOU88 que se ajuste a la
realidad y necesidades actuales del municipio, queda claro que este modo de ocupar el
territorio ha configurado un litoral, el de Calp y, por extensión el de toda la Marina Alta,
totalmente urbanizado casi con la única excepción del promontorio de Ifac (Ripoll, 2011:89).
Con todo, sigue conformando un enclave singular (Navalón, Padilla y Such, 2011:118; Perles,
2009:59) de enormes valores paisajísticos que, sin duda, constituyen algunos de los
principales elementos diferenciadores de este espacio. En la actualidad, Calp es un destino
turístico que ha alcanzado un alto grado de consolidación y competitividad en el producto sol
y playa familiar, circunstancia que para Perles (2010:154) representa:
«una amenaza importante que lo hace vulnerable frente a fluctuaciones coyunturales de la
economía nacional e internacional. La crisis actual y sus repercusiones sobre los indicadores
económicos municipales de toda índole (…) da fe de ello y aconseja la puesta en marcha de
medidas de diversificación general de la economía o, al menos en su caso, del producto
turístico ofertado».
88 «El Gobierno de Calp inicia un nuevo PGOU». Diario Información, 11/11/2009.
255
Figura 29. Evolución urbano-turística de Calp con especial incidencia en el Peñón de Ifach
ACONTECIMIENTO CALP PEÑÓN DE IFACH
Elaboración propia.
Uno de los escasos espacios exentos de SRIT y, por tanto, de urbanización, aunque sí se
ocupan áreas cercanas a la base del promontorio
Clasificado como SNUEP
Área circundante del peñón, junto con la del puerto pesquero, pionera en materia de
planificación urbanística
Enclave natural como zona residencial privada
Años 60
Llegada turismo de masas
1996-2008
Primera mitad s. XX
Primer intento por ordenar el crecimiento urbano de la ciudad
Rápido crecimiento de la población residente y turística
Desorden urbanístico, problemas de dotaciones e infraestructuras, y altos niveles
de congestión
SRIT en todo el término municipal
Modelo territorial poco coherente
Densificación en la costa con bloques de apartamentos en playa de la Fossa, y baja
densidad hacia el norte y en Morro del Toix
Difusión incontrolada de la urbanización y edificación dispersa, en detrimento de la función agrícola, con planes parciales y actuaciones privadas (legales e ilegales)
Imprevisión de equipamientos, zonas verdes y espacios protegidos
Mantenimiento de la clasificación como SNUEP
Área de sistema general de espacios libres para usos colectivos y aprovechamiento
recreativo (zonas verdes, parques, jardines, espacios de ocio, etc.) junto al espacio natural
Primeras actuaciones en infraestructuras de transporte y mejora de la accesibilidad
Dos viviendas en la base del macizo
A finales de los cincuenta, inicio de la construcción del Ifac Palace Hotel, sin licencia
de obra, posteriormente derribado. Perteneciente a unos pocos propietarios
Objetivo: ajustarse a la realidad del municipio, establecer límites físicos a la actuación
urbanizadora, y arbitrar normas protectoras
Prever equipamientos y dotaciones, y mejorar los medios viarios de accesibilidad
Auge inmobiliario
Escasa importancia cuantitativa y significación económica del turismo
Industriales y destacados agricultores alcoyanos y valencianos como principales visitantes en residencias aisladas y villas («hotelitos») como El Parador de Ifach
Inicio de la creación de una ciudad lineal
paralela a la costa a partir de unas primeras actuaciones sin planeamiento urbanístico
1963 Plan parcial de las playas de la Fosa y del Peñón de Ifac
1972 Primer PGOU
1989
1995
Nuevo PGOU
Homologación definitiva global
PGOU 1998
Construcción junto al suelo consolidado de baja densidad en el interior y creación de
nuevos conjuntos de vivienda unifamiliar al margen del tejido urbano.
Continuación de la edificación de inmuebles colectivos en sectores menos ocupados de
la fachada litoral
Destino turístico consolidado con un elevado número de plazas no regladas (unas 45 000
en VPUT), pero también un significativo volumen de oferta hotelera (3345 camas)
Litoral prácticamente saturado que se termina de colmatar con la ocupación de escasas porciones de terreno libre con bloques de apartamentos y edificios
Primeros kilómetros hacia el interior altamente urbanizados con nuevas
edificaciones en conjuntos de baja densidad ya existentes
Casi la única excepción en un territorio totalmente urbanizado
Presión en el entorno del parque natural a por las actuaciones urbanísticas en el espacio que
separa el Peñón y las Salinas de Calp
Reciente intención de integrar estas últimas dentro del espacio protegido, pese a la escasa
conectividad territorial y ecológica entre ambos
Avance previo revisión PGOU
1981
1987 Declaración PN
Penyal d’Ifac
256
2.3. Uno de los parques naturales con mayor demanda de la Comunidad Valenciana
Tal y como indica la última memoria de gestión publicada, la correspondiente a 2011, el
hecho de que el Parque Natural del Penyal d’Ifac sea un espacio de gran afluencia de
visitantes, al tiempo que uno de los ENP más pequeños, lleva a la necesidad de conocer su
demanda de la manera más precisa posible para llevar a cabo una correcta gestión del mismo.
Por ello, en el año 1996 se habilitó un torno en el acceso principal a la subida hasta la cima, la
única ruta que existe, gracias al cual se obtienen datos fidedignos y hay un mayor control. De
ahí también que sea uno de los parques naturales más visitados de toda la Comunidad
Valenciana, puesto que el resto de parques no tienen la posibilidad de contabilizarlos en
todos sus accesos, y se suelen realizar estimaciones. Con todo, pese a ser una herramienta de
gran valor, tampoco refleja el total absoluto ya que numerosas personas permanecen en las
inmediaciones del centro de visitantes, el paseo Príncipe de Asturias y los Miradores de
Levante sin llegar a rebasar dicho torno. Además, a lo largo de los últimos años, y como se
puede comprobar en el siguiente gráfico, se han sucedido determinadas circunstancias
particulares que han condicionado la contabilidad de los visitantes. Es el caso de conteos
manuales (2002 y 2005), obras de mantenimiento en la senda y reforma del centro de
información (2006-2007), y fallos en el funcionamiento del propio torno (2011).
Imagen 6. Torno en la entrada al Parque Natural del Penyal d’Ifac
Autora: Margarita Capdepón.
Según datos ofrecidos en la memoria, en 2011 se contabilizaron 108 207 visitas, un volumen
considerablemente menor al del año anterior debido a los problemas anteriormente
257
señalados. De ellos, el grueso (94%) correspondió a visitantes espontáneos, y el resto a
grupos concertados, procedentes mayoritariamente de centros escolares y con edades
comprendidas entre los seis y doce años. Estos grupos acceden al parque durante el curso
académico para llevar a cabo distintas actividades de educación ambiental y están
acompañados en todo momento por los técnicos y guías del parque. Otros grupos también
numerosos son los que realizan prácticas excursionistas y senderistas con rangos de edad
muy amplios (entre 25 y 65 años), y lo que proceden de programas del Imserso en visitas
organizadas. En cuanto a la nacionalidad y épocas de mayor afluencia, cabe señalar que los
españoles suelen acceder al parque en los meses estivales y la Semana Santa, mientras que
los visitantes europeos, en su mayoría de la UE (Reino Unido, Alemania, Holanda y,
últimamente, Rusia), lo hacen en primavera.
Figura 30. Evolución del número de visitantes del Parque Natural del Penyal d’Ifac (1994-2011)
Fuente: adaptado de la memoria de gestión del parque (2011).
No obstante, para gestionar correctamente un ENP no solo es necesario conocer el volumen
total de personas que los visitan, sino que resulta fundamental profundizar en la información
que se tiene sobre ellas. En este sentido, cabe subrayar que en 2011 finalizó un estudio sobre
la caracterización del perfil del visitante, puesto en marcha en el marco de una colaboración
entre la CITMA y el Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante. Con él, a
partir de los resultados obtenidos tras un proceso de encuestación realizado durante nueves
meses y en tres puntos diferentes del parque,89 se ha podido identificar cinco perfiles
concretos. Asimismo, el proyecto aporta un «novedoso análisis sobre los patrones de
movilidad de los visitantes (circuitos de afluencia compartida o Geograma) o sobre los
perfiles de visita» (Pérez Sopena et al., 2012:28). Se trata de un recurso importante para
89 Para conocer con mayor detalle este trabajo, se recomienda consultar Pérez Sopena et al. (2012).
146 259
85 056
106 163
94 801
106 129
134 640
149 889
138 329
50 800
119 867 122 996
65 473
20 999
36 413
89 265
130 417 130 080
108 207
258
conocer quién visita el parque natural, de qué manera, qué es lo hace en él y cómo lo percibe,
obteniendo valoraciones e identificando necesidades.
Figura 31. Geograma del Parque Natural del Penyal d’Ifac
Fuente: memoria de gestión del parque (2011).
En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que este volumen de visitantes puede generar
impactos medioambientales e incluso superar la capacidad de carga de este parque natural,
por lo que es preciso encontrar el equilibrio entre conservación y uso público. Además, hay
que tener en cuenta las pequeñas dimensiones del Penyal, lo que permite una única ruta de
tamaño también reducido y con sectores de elevada dificultad, limitando el número de
visitantes al mismo tiempo. De ahí que la Junta Rectora decidiera en 1998 regular el acceso
mediante tickets y establecer un cupo máximo de ciento cincuenta personas dentro de la
senda que sube hasta la cima. Por su parte, el acceso a los centros de información y de
visitantes, al recorrido por la pequeña senda que transcurre hasta el Mirador de Levante no
presenta limitaciones.
2.3.1. Grandes expectativas de aprovechamiento turístico para un pequeño parque natural
Las reducidas dimensiones del Parque Natural del Penyal d’Ifac constituye un condicionante
de primer orden para que exista una sola ruta autoguiada que transcurre desde el centro de
visitantes, en las faldas del peñón, hasta la cima, aunque únicamente se encuentra dotada de
259
equipamientos de uso público hasta el túnel. A partir de ese punto, las condiciones de la ruta
se vuelven mucho más complicadas y peligrosas, al tiempo que también más interesantes ya
que cambian el paisaje y las vistas panorámicas, y se reduce considerablemente la afluencia
de visitantes. Dado que no es posible prohibir el acceso a esta parte del recorrido ni
establecer un control permanente, desde el parque se van marcando una serie de
advertencias en forma de carteles y a través de la información proporcionada por el personal.
Asimismo, existe un proyecto para adecuar la senda que, hasta el momento, está por ejecutar.
Tabla 21. Las rutas del Parque Natural del Penyal d’Ifac
SUBIDA AL PENYAL D’IFAC
Recorrido 5,5 km (ida y vuelta)
Duración 2 h 30 min.
Accesibilidad A pie
Dificultad Baja hasta el túnel y elevada a partir de ahí
Principales atractivos
Vistas panorámicas del paisaje litoral, avifauna, restos de la antigua muralla medieval (s. XIII), y de un poblado íbero (s. IV-III a.C.), túnel, flora (maquia litoral
y vegetación rupícola), pinos tumbados, microrreservas de flora
Equipamientos de uso público
Aparcamiento, centro de visitantes, centro de información, ruta autoguiada y pavimentada parcialmente, paneles informativos, miradores, área de descanso
Elaboración propia.
Desde el propio parque se están poniendo en marcha distintas iniciativas con las que
compartir los valores del Peñón con los visitantes. Así, los programas de educación ambiental
e interpretación del patrimonio son algunas de las herramientas más importantes, ya que
están dirigidas a los grupos concertados que visitan el parque, sobre todo de sectores de
población de menor edad. En este sentido, hay dos líneas diferenciadas enfocadas a los
grupos de escolares que acceden al parque natural diariamente y que son, por un lado, las
correspondientes a la educación infantil y primaria (Los buscadores de plantas, itinerario por
los miradores de Levante, el Penyal en mi cabeza, visita a la exposición del parque natural,
observando aves, entre otros), y, por otro, aquellas adaptada a los niveles de secundaria y
bachillerato (Itinerario del Penyal d’Ifac, taller de flora, visita a la villa medieval de Ifac, etc.).
Igualmente, se organizan otras actividades para el periodo estival como Vive el verano en el
Parque Natural del Penyal d’Ifac.
A lo largo de estos últimos años, a estas se le han añadido varias jornadas divulgativas y de
participación ciudadana. Es el caso de visitas guiadas diurnas (¿Qué diría Ifac si pudiera
hablar?) y nocturnas (Disfruta del Penyal d’Ifac bajo otra luz), las jornadas de flora de los ENP
de las Marinas Altas y Baixa, y diversas exposiciones itinerantes sobre el patrimonio natural
(Donde se unen tierra y mar), el medio marino (Proyecto Calderón. Los cetáceos, llave de
sensibilización para la protección del medio marino) y de fotografía (Panografía calpina, Rally
fotgráfico del Foto Club Ifac), además de la exposición permanente del centro de visitantes.
260
Asimismo, el parque suele sumarse a la celebración de distintas fechas señaladas de cara a
aumentar la concienciación medioambiental de la ciudadanía como Día del Árbol, Día de los
Parques Naturales). Todas ellas incluyen visitas guiadas, excursiones, talleres, charlas
educativas, etc. y están dirigidas fundamentalmente a un público familiar. También cabe
también mencionar las jornadas sobre geología (Geoloifac), poner en valor el patrimonio
geológico como recurso potencial para el aprovechamiento turístico-recreativo (cabe
recordar la guía de Senderos geológicos de la Diputación de Alicante). Por último, una
celebración especialmente significativa fue la que se llevó a cabo con motivo del XXV
aniversario de la declaración del parque que sirvió para poner en marcha una serie de
actividades a lo largo año 2012 (itinerarios interpretativos, plantaciones de especies
autóctona, talleres de arqueología, charlas…).
Por su parte, el anteriormente citado proyecto Ifach está permitiendo generar unas enormes
expectativas de cara a convertir el yacimiento de la Pobla medieval de Ifach no solo en un
futuro centro de investigación sino en un espacio de uso público para todos los ciudadanos.
La información surgida del proyecto y la futura adecuación de los restos arqueológicos que se
vayan encontrando se unirán a las enormes posibilidades de ocio que ya muestra el parque
natural.90 En efecto, el proyecto incluye la firme propuesta de poner en valor el yacimiento,
como una parte más del peñón que es, a partir de la creación de un recorrido arqueológico
que ampliaría la ruta que existe en la actualidad como también la oferta medioambiental del
museo, así como la organización de visitas guiadas, la musealización de determinadas zonas,
la incorporación de una señalética particular, y la edición de material divulgativo en distintos
soportes.
Aunque por el momento no es visitable y el acceso está restringido, ya se han celebrado en los
últimos años diversas jornadas como la de Arqueólogos por un día en Ifac, dirigida a que los
niños conozcan los valores culturales e históricos asociados al yacimiento. Estos,
acompañados de técnicos del parque y de arqueólogos del MARQ, colaboran en la búsqueda y
limpieza de restos en una parcela de excavación habilitada para ello durante los meses de
julio y agosto. De manera que no solo se pone en valor el patrimonio del parque sino también
se implica a la población local en las actuaciones desarrolladas por el equipo gestor. Por otro
lado, entre los años 2009 y 2010 se realizó la exposición Calpe, Arqueología y Museo en el
MARQ de Alicante que mostró el patrimonio arqueológico calpino con los restos hallados en
las excavaciones tanto de els Banys de la Reina como de la Pobla Medieval de Ifach. Entre los
objetos más destacados se encontraban la puerta de acceso a la Iglesia de Nuestra Señora de
los Ángeles y la bóveda de crucería, además de un elevado números de armas, ballestas,
piezas arquitectónicas (cornisas, molduras, capiteles) y cerámicas (tinajas, cazuelas).
90 Información sobre el Parque Natural del Penyal d’Ifac en la página web de la CITMA (www.cma.gva.es).
261
2.3.2. La diferenciación en el turismo activo, el Peñón como referente para la escalada
Figura 32. Cartel promocional sobre la escalada en el Parque Natural del Penyal d’Ifac
Más allá de las anteriores posibilidades, es
indudable que la escalada es otra de las principales
prácticas, tanto por las opciones meramente
deportivas como por la belleza paisajística del
parque natural. De ahí que se haya convertido en un
referente como lo demuestra la atención recibida
desde numerosas páginas web y publicaciones
locales (Guía de Escalada de la provincia de Alicante
–Senderos de la Roca-), nacionales e internacionales.
En él se celebran importantes pruebas como la
Rally Wild Wold 12h Peñón de Ifach, puntuable para
el Campeonato de España (Liga de Rally de escalada
FEDME).91 Evento que es aprovechado para poner
a disposición un stand informativo en la zona de
competición y promover la correcta práctica de este
deporte.
Fuente: CITMA (www.cma.gva.es).
El Penyal cuenta con tres sectores principales, el de la cara norte, la cara oeste y el de la sur,
donde las escaladas se caracterizan por ser muy aéreas y con mucho «patio», sensación que
aumenta al tener el mar bajo los pies de los escaladores, por lo que es un enclave idóneo para
la modalidad del psicobloc.92 Existe un elevado número de vías (en torno a setenta) y
variantes de diversos largos, que están equipadas, semiequipadas y/o limpias, que permiten
realizar tanto escaladas clásicas como artificiales, y de todos los grados de dificultad y técnica,
y, además, en muchas de ellas, se puede hacer el descenso en rápel.93 Y ya que se trata de un
parque natural, hay que tener en cuenta algunas restricciones a causa de la nidificación de
determinadas aves en las paredes rocosas del peñón. De hecho, de acuerdo con lo estipulado
en el PRUG, la escalada en las vías de la pared norte-noroeste no está permitida de abril a
junio por la cría del halcón peregrino (Falco peregrinus).
91 Federación de Deportes de Montaña y Escalada. 92 «Modalidad de escalada similar al búlder pero que, a diferencia de éste, se practica en acantilados con paredes
que tienen el desplome suficiente como para no golpearse con algún saliente de roca en caso de sufrir una caída
(…) La protección pasiva es el agua». Glosario de montaña y geografía. Montipedia, enciclopedia de montaña
(http://www.montipedia.com). 93 La guía de escalada on-line (www.enlavertical.com)
262
Por su parte, las aguas que rodean a Calp y las paredes sumergidas del Penyal poseen una
riqueza singular, tanto con fondos arenosos como con una morfología rocosa con multitud de
grutas, cuevas y arcos, y, en todos los casos, una gran variedad de flora y de fauna. De ahí que
otra de las prácticas deportivas más representativas de este espacio sean las subacuáticas,
para las que la presencia del parque natural vuelve a desempeñar un papel crucial,
aumentando el atractivo desde el punto de vista paisajístico. Así lo constatan, por un lado, el
número de clubs, centros y escuelas dedicadas al buceo, submarinismo y pesca subacuática,
que constituyen una parte muy importante del tejido empresarial de Calp vinculado al ocio y
al turismo. Por otro lado, el reconocido prestigio del peñón entre los amantes de este tipo de
actividades, y su habitual presencia en guías locales y regionales como Senderos bajo el mar,
editada por la Diputación de Alicante, y la Guía de buceo y snorkel de la Comunidad Valenciana,
pero también en publicaciones, revistas especializadas y páginas webs de ámbito nacional. En
ellas se hace referencia a los itinerarios submarinos y puntos de interés que hay en torno a
las paredes del Peñón (Cala del Racò, Los Arcos, Escollera de Calpe, La Figuereta) dirigidos a
un público muy diverso pues presentan distintos grados de dificultad, incluido el snorkel.
La oferta de Calp para el desarrollo del turismo náutico se amplía considerablemente con otro
tipo de actividades como el kitesurf, la vela, las excursiones marítimas, el remo, el esquí
acuático y la pesca, todas ellas enmarcadas en las aguas próximas al Peñón. No en vano,
existen tres clubs náuticos en el destino (Calpe, Puerto Blanco y Les Bassetes), numerosas
empresas dedicadas a ello y un porcentaje importante de turistas y residentes que las
demanda a lo largo de todo el año. Además, en estas aguas se han celebrado destacados
eventos en los últimos años como la tradicional regata Calpe-Formentera-Calpe y pruebas
valederas para Campeonatos del Mundo, como el Match Race femenino de vela. En este
sentido, es preciso tener muy en cuenta de que la parte marina que rodea al Peñón no se
encuentra protegida por ninguna figura de carácter normativo, algo que sí sucede tanto en el
Cabo de Sant Antoni como en el entorno litoral del Parque Natural de la Serra Gelada. Si bien
este hecho facilita la realización de cualquiera de estas actividades sin necesidad de obtener
una autorización previa es, al mismo tiempo, una fuente potencial de conflictos entre los
usuarios de prácticas, a priori, incompatibles.; es el caso, del buceo y la pesca.
2.4. El plan de gestión como normativa marco
En 1987, se declara el Parque Natural del Penyal d’Ifac al amparo de la ley estatal de 1975, la
cual no establecía la necesidad de que estos espacios contaran con documentos de
planificación y gestión. Es una vez decretada la Ley de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres de 1989, que derogaba a la anterior, cuando ello se
hace obligatorio, por lo que la Conselleria de Medio Ambiente (en adelante, CMA) se vio ante
la necesidad de redactar el PRUG, aprobado en 1993. Desde entonces, y dada la inexistencia
263
del correspondiente PORN, la gestión del parque natural implica el cumplimiento del dicho
plan de gestión, así como las diversas normas legislativas vigentes, responsable del régimen
de protección y ordenación de usos con el fin de garantizar la conservación de los valores que
motivaron la declaración de este espacio protegido. Se trata de un texto aún vigente ya que, a
pesar de las recomendaciones de la legislación estatal en materia medioambiental, este nunca
ha sido revisado. No en vano, y con manifiesta ambigüedad, el art. 4 del PRUG establece que
«las determinaciones del plan rector de uso y gestión (…) seguirán vigentes hasta tanto no se
revise el plan, por haber cambiado suficientemente las circunstancias o los criterios que han
determinado su aprobación, a propuesta de la Conselleria de Medio Ambiente».
De acuerdo con las memorias de actividades y resultados más recientes (2009, 2010 y 2011),
el objetivo de la gestión es incrementar el grado de cumplimiento de la normativa sectorial y
ambiental en el contexto del PRUG. En el caso particular del Parque Natural del Penyal d’Ifac,
toda la superficie protegida es de titularidad pública por lo que no se han dado los problemas
con los propietarios como sucede en otros parques. Tampoco hay empresariado turístico que
desarrolle su trabajo dentro de la superficie protegida, sí en el entorno marino, por lo que las
actividades susceptibles de generar informes previos son mínimos, así como aquellas que
pudieran suponer algún incumplimiento de la normativa. En efecto, en los tres años
anteriormente referidos, únicamente hubo una infracción en 2011 por un parapentista que
estaba realizando salto base, deporte no permitido. El resto de peticiones tramitadas hacen
referencia a proyectos de mejora (seguridad de la ruta que sube a la cima, exposición del
centro de visitantes), y a las diversas autorizaciones solicitadas al personal por parte de
medios de comunicación (entrevistas, reportajes, filmaciones, etc.), para el desarrollo de
estudios científicos como las campañas de excavación del Proyecto Ifach, y la organización de
actividades turístico-recreativas multitudinarias (ralis de escalada y de fotografía).
En relación a la planificación de escala sectorial, el parque natural solo cuenta con un plan de
prevención de incendios forestales aprobado en 2006. Es decir, de igual forma que el resto de
parques naturales, tampoco existe aquí un documento exclusivo para el uso público. De
hecho, su gestión es recogida en el Capítulo III del PRUG a partir de unas determinadas
normas que hacen referencia al régimen y programas de visitas. Unas normas que, por otro
lado, han sido modificadas ya que, si en un principio el documento establecía un cupo máximo
de tres cientos paseantes diarios, la Junta Rectora acordó en 1998 autorizar un máximo de
ciento cincuenta visitantes simultáneos en la senda principal del parque. Además de la
regulación del acceso al itinerario, se llevan a cabo otros programas de corrección de
impactos derivados del uso público, dentro del cual se ha desarrollado el proyecto El Penyal
d’ifac sin huella cuyo objetivo principal es la limpieza de las distintos equipamientos
existentes en el parque (área recreativa, sendero, miradores, etc.). Este se suma a los
programas de señalización y seguridad, centrados en el mantenimiento, adecuación y arreglo
de las infraestructuras de uso público y servicios básicos. Con todo ello, se pretende
264
proporcionar la mejor atención al visitante posible para lo que es esencial la colaboración con
las oficinas de turismo acreditadas como PIC en el desarrollo de distintas acciones
(instalación de pantallas táctiles, inclusión de códigos QR en carteles y folletos).
Por su parte, a través del programa de voluntariado se ha conseguido aumentar el interés de
la población local por el parque, y su colaboración en determinadas tareas de gestión. De
acuerdo con las memorias de gestión más recientes, entre los proyectos están en el de Un día
por Ifac, a instancias de la Obra Social de la CAM. Con ella, se han llevado a cabo jornadas de
limpieza y adecuación de la zona arqueológica de la Villa Medieval de Ifac, previamente al
inicio de las campañas de excavación, así como otras actividades como la construcción y
colocación de cajas nido, la plantación de especies autóctonas y limpieza general del parque.
Por otro lado, la iniciativa ¿Sabes quién vuela bajo el agua? tiene la finalidad de llevar a cabo la
búsqueda y censo de ejemplares y puntos de nidificación del cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) en los acantilados del peñón, mientras que el proyecto
Coastwacth, vigilemos la costa está destinado a que los voluntarios evalúen el estado de la
costa y colaboren en la recogida de basura.
Según se recoge en la última memoria de gestión (2011), cabe subrayar los intentos del
personal del parque por impulsar la gobernanza desde la gestión participada y la RSC. De
manera que en estos últimos años se han planteado diferentes acciones (Publicación del
cuento El viaje de Silena, señalización de rutas interpretativas, edición de la Guía Floral del
Penyal, entre otras), con el objetivo de invitar a empresas locales a participar en ellas
mediante financiación, mientras que serían determinadas ONG y la Administración las
encargadas de ejecutarlas. Con todo, pese a los muchos contactos realizados, al cierre de 2011
no se había concretado ninguna colaboración en las actividades de RSC presentadas. De
hecho, hasta el momento, tan solo cabría mencionar la existencia de un producto de turismo
de naturaleza certificado con la marca parc natural dentro de las rutas náuticas organizadas
por el Grupo Mundo Marino en el litoral de las Marinas Alta y Baja.
Por último, aunque sin abandonar el contexto de la gestión compartida, es necesario llamar la
atención acerca de que entre 2006 y 2012 no se realizara ninguna reunión de la Junta Rectora
del Parque Natural del Penyal d’Ifac. Efectivamente, el último encuentro, celebrado en mayo
de 2012, sirvió para presentar las memorias anuales de actividades y resultados
correspondientes a los cinco años anteriores (desde 2007 hasta 2011, ambos inclusive). Una
situación que contradice en gran medida a las disposiciones del propio PRUG en su art. 6 en
las que establece que la «Junta Rectora (…) actuará como colaboradora y asesora en la gestión
del mismo». No en vano, es el principal mecanismo de participación social con el que cuenta
un parque natural y, entre sus principales funciones, se encuentran la promoción y el fomento
de actuaciones, y la proposición de medidas para el cumplimiento de los objetivos del PRUG.
Con todo ello, se presupone que la intervención de los actores socioeconómicos vinculados en
la gestión ha sido notablemente escasa durante estos últimos años.
265
3. El Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral, el único marítimo-
terrestre de la Comunidad Valenciana
…y la punta septentrional de la sierra Helada, que nuestros marinos llaman peñas de Arabí (…)
Así sigue el camino hasta sierra Helada, que con su altura corta la vista por la parte oriental, y
oculta el mar, dexando á levante por mas de media legua peñas escarpadas, batidas por las olas,
y hácia el mediodia una preciosa hoya de huertas conocida con el nombre de Pla del asador
Casi al sur de Benidórm y como á media legua de distancia está el Islote, de la misma naturaleza
que el cerro del continente que sostiene la villa, y con la misma inclinación de bancos. Tal vez la
sierra Helada llegó en otro tiempo hasta el Islote, unido entónces con el continente por medio de
cerros ahora destruidos.
(Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reyno
de Valencia, Antonio J. Cavanilles, 1795-1797)
El Parque Natural de la Serra Gelada está constituido por la sierra, unas pequeñas islas, las de
Benidorm (7,2 ha) y Mitjana (0,8 ha), en el término municipal de Benidorm, y las de l’Olla (0,5
ha) y Escull de la Galera (0,05 ha), en Altea, así como por la zona marítima adyacente. La
parte emergida está formada por una pequeña alineación montañosa de origen tectónico con
dirección NE-SW que sirve de separación entre las bahías de Altea y Benidorm, y cuyo frente
litoral, de unos 6 km de longitud, se hunde directamente en el mar. Una de las imágenes más
representativas de este paisaje rocoso son los enormes acantilados, algunos de más de 400 m
de altura, que son además espacios de enorme interés geomorfológico y botánico.
3.1. Un ámbito fuertemente marcado por el mar94
En el Tossal de la Cala se han descubierto restos arqueológicos (anzuelos, plomadas) del
Neolítico, mientras que los yacimientos del Tossal de Benidorm y en el Albir demuestran la
presencia de otros asentamientos humanos en estas tierras, así como las prácticas pesqueras
desarrolladas por los íberos entre los siglos IV-I a.C. Desde entonces, la pesca y otras
actividades marineras han sido de gran importancia para los pobladores a lo largo de la
historia, incluso en la actualidad, a pesar del descenso de su rendimiento con la irrupción del
turismo de masas. De la época romana (siglo III a.C. – siglo V d.C.) queda constancia del auge
económico gracias al esplendor de la agricultura, estancada con los visigodos (siglo IV d.C.),
pero recuperada con la ocupación árabe a partir del siglo VIII. Con ella, se mejoraron las
infraestructuras agrarias romanas, convirtiendo a la región en una zona próspera.
94 Parte de la información utilizada se ha obtenido de un informe proporcionado por el personal del parque.
267
Tras la reconquista de Jaume I y el nuevo crecimiento económico, comienzan los ataques de
los piratas berberiscos atraídos por la riqueza del litoral. Ello dio lugar a la construcción de
una serie de torres vigías desde el siglo XV al XVII en la Sierra Helada, convertida durante en
un importante punto de vigilancia de costa levantina. Alguna de ellas todavía permanecen en
pie como la torre del Seguró, en la punta del Cavall, que junto a las de Punta Bombarda,
L’Escaleta y la Cala del Xarco, son los mejores ejemplos de esta estructura defensiva. Más aún
cuando, según algunos testimonios escritos, la Isla de Benidorm era un refugio destacado
para los corsarios, al parecer el mayor de todo el reino de Felipe II. Una vez pasado el peligro
la isla también sería el refugio para muchas familias que, ya entrado el siglo XIX, huían de la
epidemia de la cólera extendida por toda la costa.
Otra de las actividades más significativas desarrolladas tradicionalmente en Sierra Helada ha
sido la minería, tal y como queda constancia en las minas de Ti Ximo, cerca de la cala del
mismo nombre. Se trata de unas minas de ocre de origen fenicio, cuando se realizaron las
primeras extracciones, que posteriormente fueron explotadas por los romanos. En época más
reciente, volvieron a ser objeto de aprovechamiento hacia mediados del siglo pasado, una
actividad artesanal y de poca entidad que se mantendría hasta finales de los años setenta. El
mineral terroso extraído en estas minas era principalmente utilizado como colorante o
pigmento como, por ejemplo, para la coloración del traje típico de Benidorm, hasta que la
aparición de nuevas sustancias provocó su definitivo abandono. Hoy en día constituyen la
cavidad artificial de mayor amplitud de toda la provincia de Alicante, con más de 2000 m de
galerías distribuidas por todo el parque, y representa uno de los hitos etnográficos y
culturales más importantes.
En lo que respecta al medio natural, algunos sectores de la Sierra Helada son considerados
reductos de vegetación de valor excepcional, gracias a que la heterogeneidad del paisaje ha
favorecido la formación de diferentes comunidades vegetales y varias especies endémicas,
algunas compartidas con el Parque Natural del Penyal d’Ifac. Además de la vegetación típica
mediterránea compuesta por espartos (Stipa tenacissima), romeros (Rosmarinus officinalis),
lentiscos (pistacia lentiscus), así como pinos carrascos (Pinus halapensis), las zonas dunares
son ricas en Juniperus, mientras que en los acantilados se pueden encontrar diversas especies
rupícolas como el Limoniun y la endémica silene d’Ifac (Silene hifacensis). Los fondos marinos,
entre los que destacan los de La Llosa, están ocupados por extensas praderas de Posidonia
oceanica, con una considerable riqueza biológica y un destacado papel en la reproducción y
cría de buena parte de la fauna marina existente.
En cuanto a la fauna, cabe subrayar la diversidad y amplitud de animales que habitan en el
ámbito del parque, resultado de esa interacción entre el medio terrestre y el medio marino.
Las especies más significativas son las aves marinas, de las que cabe destacar el cormorán
moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la gaviota Audouin (Larus audounii), que también cuenta
con un plan de recuperación, y en especial el paíño común (Hydrobates pelagicus), todas
268
incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. De hecho, la Isla de Benidorm
cuenta con la mayor colonia de reproducción conocida del paíño en toda la Comunidad
Valenciana y una de las de mayor tamaño del Mediterráneo occidental. En Sierra Helada,
también nidifican algunas rapaces como el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el águila
perdicera (Hieratus fasciatus). Junto a todas ellas, se encuentran numerosas especies de
peces, crustáceos, pequeños mamíferos y otros invertebrados, así como una de las pocas
poblaciones de delfín mular (Turciops truncatus) asentadas en aguas de la Península Ibérica.
No cabe duda de que otro de los rasgos distintivos de Sierra Helada es su especial
importancia desde el punto de vista geomorfológico, no solo por los ya mencionados
acantilados, sino también por la presencia de otros puntos de elevado interés geológico. Entre
ellos destaca una duna fósil colgada compuesta por eolianitas, una formación originada hace
más de cien mil años cuando el nivel del mar se encontraba más bajo que en la actualidad.
Estas dunas se encuentran muy bien conservadas debido a la inaccesibilidad del lugar, ya que
únicamente se puede acceder por el mar. Además, la composición calcárea de la sierra es la
responsable de la configuración de diferentes cuevas y cavidades subterráneas de origen
kárstico como la Cova del Far de l´Albir que cuenta con numerosas estalactitas y estalagmitas
en su interior.
Tabla 22. El Parque Natural (marítimo-terrestre) de la Serra Gelada y su entorno litoral
Fecha de creación
29 de julio de 2005
Superficie total 5564 ha (644 terrestres y 4920 marinas).
Municipios Benidorm, Altea y l’Alfàs del Pi
Principales valores de
conservación
Flora: pastizales, matorrales termófilos y halófilos, vegetación esclerófila, dunas litorales con Juniperus, comunidades de Limoniun endémico, formaciones de pino carrasco y encinares. En el medio marino: praderas de Posidonia y Cymodocea.
Fauna: aves marinas (paiño común, gaviotas) y rapaces nidificantes, numerosos taxones de peces, crustáceos e invertebrados, reptiles, además del delfín mular.
Geología: costa acantilada, islotes de Mitjana y Benidorm, sucesión de cantiles y taludes, cuevas de origen kárstico (estalactitas y estalagmitas), dunas fósiles colgadas, accidentes montañosos submarinos (arrecife rocoso), costas bajas y arenosas (playas).
Valores culturales y arquitectónicos: torres vigías (punta del Cavall, Punta Bombarda, L’Escaleta, la Cala del Xarco), minas de ocre del Ti Ximo.
Otras figuras de protección
LIC (Serra Gelada Litoral de la Marina Baixa), ZEPA (Islotes de Benidorm y Serra Gelada), tres microrreservas de flora (Serra Gelada-Nord, Serra Gelada-Sud, Illa Mitjana)
Categoría UICN V
Elaboración propia.
Si bien es cierto que este espacio protegido se sitúa entre los términos municipales de Altea,
L’Alfàs del Pi y Benidorm, es indiscutible que es este último el que despierta un máximo
269
interés. No solo porque es el que posee una mayor superficie protegida dentro de los límites
del parque natural (en torno al 46% de su parte marítima y 61% de la terrestre) sino también
porque Benidorm es, sin duda alguna, el principal destino turístico de la Comunidad
Valenciana y uno de los más importantes de todo el Mediterráneo español. En este sentido,
cabe tener presente que la Sierra Helada ha desempeñado un papel relevante en su desarrollo
turístico. Y es que, al ser una montaña litoral dispuesta de manera paralela a la costa, detiene
la penetración de flujos inestables procedentes del NE (Such, 1995:110) lo que permite
mantener las buenas condiciones climáticas, uno de los factores más importantes en el éxito
del destino.
3.2. Benidorm, la ciudad turística por excelencia
De igual forma que el resto de espacios turísticos del litoral alicantino, Benidorm es un
destino altamente especializado en el producto del sol y playa, en concreto de tipo
organizado, pero también es cierto que presenta una serie de peculiaridades que lo hacen
muy diferente a todos los demás. Por un lado, no solo cuenta con amplias playas orientadas al
sur y con modestos relieves montañosos que frenan los vientos de Levante, sino que, además,
el suave plano inclinado de la plataforma submarina lo convierten, según Sarrión (1965:140)
en uno de los mejores sectores de todo el litoral levantino español. Por otro lado, y aquí uno
de los elementos clave de tal diferenciación, Benidorm fue planificada como verdadera ciudad
turística desde los inicios mismos del turismo de masas. Y en ello tuvo mucho que ver el
dinamismo de sus propios habitantes que, como propietarios del suelo, participaron
directamente en los cambios urbanísticos producidos en la ciudad, llegándose a convertir
muchos de ellos en hoteleros y empresarios (Vera, 1987:179; Baños, 1999:42).
Tal y como explica Camarasa (2012:139), desde finales del siglo XIX iban apareciendo los
primeros veraneantes en Benidorm, un pueblo básicamente agrícola y marinero, atraídos por
sus extraordinarias condiciones físicas. Estos provenían, en primera instancia, del interior de
la provincia, y, con posterioridad, del interior de España, particularmente de Madrid. Se trata
de una incipiente demanda que no solo representaba ese «prototurismo» de Benidorm sino
que estaría también presente en las decisiones de su futuro desarrollo socioeconómico. A
ellos se les suma, hacia mediados del siglo XX, los primeros grupos de extranjeros, que
empiezan a llegar ya de forma masiva a partir de la década de los sesenta (Sarrión,
1965:141). Es precisamente en este periodo cuando la Administración local, encabezada por
su alcalde D. Pedro Zaragoza Orts, percibe las posibilidades que el sector ofrecía al municipio.
Por ello, decide apostar por una ciudad dedicada al turismo sobre la base de un determinado
modelo urbanístico y territorial que quedaría plasmado en el PGOU de 1956, que abarcaba
todo el término municipal.
270
En efecto, el de 1956 fue un «plan al servicio del desarrollo turístico» (Such, 1995:197) que
en un principio concebía una ciudad jardín de baja densidad, casas unifamiliares y chalés
aislados. Tras varias modificaciones sustanciales, el plan opta finalmente por una ocupación
intensiva del territorio a partir de un modelo de altura que no hizo sino definir la imagen más
característica de Benidorm. La enorme cantidad de torres de apartamentos y elevados
edificios proporcionan desde entonces una idea de espacio altamente congestionado, aunque
esta percepción se pierde cuando se conoce la ciudad desde dentro (Vera, 1987:336; Navalón,
1995:139; Iribas, 1997:66). Lo cierto es que el plan contemplaba una trama urbana ortogonal
y concentraba la edificación en altura a partir de bloques abiertos que permitían liberar suelo
en superficie para jardines, aparcamientos o bandejas comerciales, además de mejorar la
ventilación, el soleamiento y la intimidad de las viviendas (2012:145).
Para Vera (1987:333), la importancia de esta configuración urbana no se debe únicamente a
que se construye a partir de un determinado planeamiento establecido tempranamente, a
diferencia de otros municipios que crecieron de manera desbordante por el empuje del
turismo de masas, sino porque, además, también condicionaría el modelo de desarrollo
turístico predominante. Tal y como señala Iribas (1997:66), Benidorm es el «más depurado
ejemplo de concentración urbana al servicio del turismo de masas». Y es que, como se podrá
comprobar posteriormente, otra de las grandes particularidades de este destino turístico es,
sin lugar a dudas, la magnitud de la oferta hotelera y la enorme capacidad de acoger demanda
nacional y extranjera. Así, el plan permitió asumir la corriente turística e inmigratoria que
llegó a Benidorm entre los años sesenta y setenta, con mayor intensidad en los años
posteriores a la apertura del aeropuerto del Altet en 1967 (Navalón, 1995:141).
De esta manera, si bien con periodos de mayor y menor intensidad, el despegue del turismo
de masas trajo consigo la urbanización de amplios sectores costeros de la ciudad (Sarrión,
1965:149) como los ensanches paralelos al mar (ensanche de Levante), así como su posterior
y rápida consolidación. De igual modo, durante esos mismos años se levanta una parte muy
importante de la planta hotelera de Benidorm95, que determina la especialización turística del
municipio sobre la base del alojamiento hotelero. Es una oferta basada principalmente en
establecimientos de dos y tres estrellas y en un notable número de apartamentos turísticos, y
orientada a una demanda de poder adquisitivo medio-bajo (Navallón, Padilla y Such,
2011:123). Desde un primer momento, además, buena parte de esta oferta hotelera se
comercializó a través de los grandes turoperadores europeos, fundamentalmente del Reino
Unido, lo que explica la estrecha relación de Benidorm con el turismo británico.
95 De acuerdo con Vera, Rodríguez y Capdepón (2011:48), a partir de los datos proporcionado por HOSBEC, en el periodo 1961-70 se construyeron en Benidorm un total de 51 hoteles, mientras que en la década 1971-80 se levantaron otros 31. Este volumen total representa EL 63,5 de los establecimientos hoteleros que actualmente existen en el municipio (129).
271
La contrapartida a la enorme concentración edificatoria llevada a cabo en el tejido urbano fue
la escasa ocupación del entorno rural, denominado en el en el PGOU de 1956 como Zona
Exterior. Es el caso de la Sierra Helada, que actuaba de obstáculo natural al crecimiento de la
ciudad, donde apenas se realizaron actuaciones urbanísticas salvo algún chalé o pequeña
agrupación de bungalows (Vera, 1987:232). Más intensa fue la ocupación del Rincón de Loix,
en las proximidades de la ladera sur, a través de hoteles en grandes bloques y torres de
apartamentos. Hacia mitad de los años ochenta, mucho antes de que la sierra fuera declarada
parque natural, existían en ella algunos chalés y villas residenciales unifamiliares en parcela
exclusiva debido a su compleja topografía y escasa infraestructura. A ellos se unirían otras
actuaciones vinculadas al turismo como el parque acuático Aqualandia y la urbanización
Ciudad Patricia, un resort destinado a la tercera edad, inaugurados ambos en el año 1985. Las
hectáreas de ladera ocupadas serían posteriormente excluidas de los límites del futuro
parque natural.
En 1990, el Ayuntamiento aprueba un nuevo PGOU, todavía vigente en la actualidad, con el
que da continuidad al esquema de 1956 y al modelo existente, y sigue apostando por la
consolidación del suelo urbano. Con él, la ciudad se «vuelca hacia al mar», a lo largo de sus
playas y, en menor medida hacia algunas calas situadas en la costa acantilada de Sierra
Helada (Torres Alfosea, 1997:177). Este planeamiento permitió que Benidorm siguiera
concentrando las edificaciones turísticas dentro de tejido urbano consolidado, manteniendo
buena parte del suelo como no urbanizable y como reserva para futuras actuaciones (Baños,
1999:42-44), tal y como ocurriera con la construcción del parque temático Terra Mítica,
abierto en el año 2000. La sierra, dentro del conocido como APR-7, se califica como SUNP y se
destina a una zona de edificación agrupada o abierta, con escasa ocupación. En ella se
proyecta un parque urbano junto con usos residenciales y hoteleros, donde los nuevos
edificios debían permanecer siempre por debajo de la cota de 75 m. Además, se pretendía
mantener el perfil de la sierra desde el núcleo urbano tradicional de Benidorm, a nivel del
mar, sin que asomara las edificaciones.
Poco después, el PGOU de 1990 es aprobado por la CMA a excepción de tres sectores
concretos, la Isla de Benidorm, el Cerro Cortina, y la propia Sierra Helada, donde quedaría en
suspenso por más de veinte años a la espera del necesario estudio de impacto ambiental (en
adelante, EIA). Ya en aquella época, la Conselleria instaba a la protección de estos enclaves
desde el punto de vista urbanístico por su alto interés medioambiental (Such, 1995:199).
Quizá por ello, y lejos de lo que se pudiera imaginar, el intenso desarrollo turístico y urbano
de Benidorm ha supuesto una amenaza atenuada sobre la Sierra Helada si se compara con la
alarmante presión ejercida por otros núcleos turísticos sobre los espacios naturales de mayor
valor del litoral. En efecto, no es hasta el año 2005 cuando se crea definitivamente el Parque
Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral, el primero marítimo-terrestre la Comunidad
Valenciana, y único hasta el momento.
272
Eso no significa, sin embargo, que no hayan existido distintos conflictos y problemas
derivados de la actividad turístico-inmobiliaria. De hecho, uno de ellos se origina con la
propia creación del parque natural, a partir de la cual los terrenos de la sierra
correspondientes al citado APR-7 pasan a no urbanizables. Una protección que fue
refrendada en 2012 con la aprobación del EIA que quedaba pendiente desde 1990, es decir,
veintidós años después, y con la que se terminaba de completar el PGOU.96 En consecuencia,
se han ido sucediendo una serie de convenios97 entre los propietarios y el Ayuntamiento de
Benidorm para la cesión de los terrenos afectados a cambio de aprovechamiento urbanístico
en otros sectores de la ciudad. Se trata, en realidad, de una compleja y delicada cuestión pues
aún siendo el Ayuntamiento quien ha adquirido el compromiso de compensar a los
propietarios, incluso con indemnizaciones económicas si fueran necesarias, es el gobierno
regional el responsable del cambio en los usos del suelo, y el que, para muchos, debería
hacerse cargo de la situación.
Por otro lado, no se debe perder de vista el evidente impacto paisajístico generado por una
ciudad como Benidorm, repleta de rascacielos y edificios de apartamentos, extendida junto a
un enclave de alto valor natural. Algunos de estos bloques se han ido edificando en el extremo
sur de Sierra Helada y junto a los mismos límites del parque, en la zona del Rincón de Loix.
Uno de los últimos casos ha sido el de los Gemelos 28, un exclusivo complejo residencial de
veintiún pisos levantado en Punta Llisera, sobre el que el TSJ emitió recientemente una
sentencia desfavorable al entender que vulneran la Ley de Costas. Otro caso significativo es el
de la Isla de Benidorm, donde el planteamiento también estuvo bloqueado durante años, que
desde hace varias décadas está explotada por un particular, al parecer, sin autorización.98 En
la actualidad, existe un restaurante cuyo propietario lo es también de la empresa encargada
de realizar las excursiones desde el puerto de Benidorm. Tras la denuncia de algunos
empresarios de la competencia, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección
General de Costas, lleva años tramitando la demolición del establecimiento, así como la
reforma de la senda y la construcción de un mirador en la cima.
Por otro lado, más intensas han sido las transformaciones producidas en la ladera norte de la
sierra a consecuencia del también intenso crecimiento de otras localidades cercanas a
Benidorm como Altea o l’Alfàs del Pi, sobre todo en las décadas anteriores a la protección del
enclave natural. Estos núcleos de población se vieron impulsados por el propio desarrollo
turístico de la ociurbe aunque, como bien explica Vera (1987:394), su modelo de ocupación
turística difiriera sustancialmente, ya que en estos casos predomina «el modelo mancheado,
de ocupación extensiva, plasmado, como suele ser habitual, en una manifiesta
desorganización del espacio». De ahí, que el suelo periférico se revalorizara ante el avance de
96 Balaguer, A. «El Consell completa el PGOU de Benidorm 22 años después de aprobarlo», Diario El País, 4/07/2012. 97 «Ivorra afirma que la novación del convenio del APR-7 garantizará la protección de Sierra Helada» (http://portal.benidorm.org) 98 Castillo, S. «Costas pone fin a la ocupación ilegal de la isla de Benidorm», Diario El País, 28/07/2008.
273
la urbanización y que los antiguos abancalamientos de Sierra Helada fueran rápidamente
sustituidos por viviendas, chalés aislados y conjuntos de bungalows. No en vano, estas zonas
residenciales «combinan la tranquilidad de la montaña, con la posibilidad de desplazamiento
al bullicio, el sol y las playas de Benidorm en pocos minutos, argumento repetido una y otra
vez en la propaganda de venta inmobiliaria de este entorno» (Navalón, 1995:134). A ello se le
suma que la proliferación de tales viviendas a menudo no viene acompañada del necesario
abastecimiento de servicios básicos, y carecen de elementos tan esenciales como alumbrado
público, alcantarillado, infraestructuras urbanas y tratamiento de aguas residuales.
En este mismo contexto, los puertos constituyen otras de las amenazas que existen sobre la
vertiente septentrional del parque natural, y muy especialmente en la parte marina. Buen
ejemplo de ello es la ampliación del puerto deportivo de Altea, conocido como Luis
Campomanes, y la consecuente construcción de nuevos amarres que ha aumentado la presión
en ese sector de la bahía, donde se producen las agresiones más serias. Según explica
Greenpeace (2010:62-63), este proyecto no solo se presentó sin el correspondiente EIA sino
que, además, obviaba la existencia de varios informes desfavorables por los daños que podía
ocasionar al medio costero y marino. Finalmente fueron los tribunales los que en el año 2010
sentenciaron en contra de las irregulares prácticas ambientales llevadas a cabo por parte de
las administraciones responsables. En el caso de l’Alfàs del Pi, se llegó a pensar incluso en
rescatar un antiguo proyecto encaminado a construir un puerto deportivo que incluía la
edificación en la ladera de Sierra Helada, si bien nunca se puso definitivamente en marcha.
Existen también otros problemas ligados al desarrollo urbano como es el vertido de aguas
residuales dentro del ámbito del parque, procedentes de la depuradora. Pese a que el art. 15
del PORN estipula que, en el plazo de seis meses, se debe configurar un plan para eliminar, o
al menos reducir a niveles aceptables, dichos vertidos, varios años después de su aprobación
(2007), el panorama no parece mejorar. De acuerdo con Ecologistas en Acción (2011:29),
estos vertidos superan en veinte veces uno de los parámetros de obligado cumplimiento y
favorecen la proliferación de microorganismos nocivos. Cabe tener presente que las playas
son las primeras afectadas por la deficiente depuración de las aguas residuales; de manera
que el vertido no solo tiene consecuencias negativas para el medio ambiente sino que
perjudica directamente al turismo, pues provoca la pérdida de calidad de uno de los
principales recursos en los que se basa la actividad. El vertedero de inertes, algunos incluso
prohibidos, de la antigua cantera que linda con el área del suelo protegido o la emanación de
gases son otro tipo de peligros que se suman a la intensa presión urbanística sobre el parque.
Con todo, incluso tras lo acontecido en el último auge inmobiliario, los datos que se muestran
a continuación evidencian que el crecimiento de Benidorm no alcanza la magnitud de otros
destinos turísticos litorales, al menos desde el punto de vista de la ocupación urbana del
territorio. Bien es cierto que durante los años que duró dicho boom, el municipio experimentó
un aumento de población considerable, sin embargo, se puede decir que este incremento se
274
ha producido manera más o menos gradual y progresiva, frente a los fuertes saltos
poblacionales producidos en otros municipios del litoral. De igual modo sucede con las cifras
que hacen referencia a las licencias municipales de obra, las cuales reflejan unos valores
relativamente bajos y muy lejos de las miles de viviendas anuales que se levantaban en
destinos marcadamente residenciales como Torrevieja. Únicamente rompen la dinámica los
impulsos urbanísticos producidos a finales de los años noventa y a mediados de las siguiente
década (2005), con cifras algo más elevadas.
Estos crecimientos puntuales se relacionan con la nueva estrategia que plantea la utilización
del territorio comprendido entre la autopista AP-7 y Sierra Cortina, es decir, al margen de la
estructura urbano-turística de Benidorm. En este espacio se implantan nuevos usos como los
parques temáticos de Terra Mítica (inaugurado en el año 2000), Terra Natura y Aquanatura
(2005), una importante superficie destinada a un resort integrado por dos campos de golf
(Villaitana levante y poniente -2005-) y varios hoteles de alta gama (Villaitana -2006-,
Barceló Asia Garden -2008-) (Martí y Nolasco, 2011:374; Navalón, Padilla y Such, 2011:128).
A ellos, se une la construcción del complejo residencial Real de Faula y de algunas nuevas
viviendas en urbanizaciones ya existentes (El Planet, Barrina), que son de las pocas
intervenciones de baja densidad de todo el término municipal. El resto de actuaciones se
llevan a cabo a través bloques de apartamentos en torno a la playa de poniente, en una gran
reserva de suelo libre entre esta y la carretera N-332, y en la Cala, junto a los límites con
Finestrat. Por su parte, en las proximidades de Sierra Helada también se levantan numerosos
hoteles en el Rincón de Loix (Flamingo Oasis -2001-, Levante Club -2002-, Meliá Benidorm -
2002- Mediterráneo -2004-, Deloix Aqua Center – 2005-, Dynastic -2005-, entre otros), la
mayoría de cuatro estrellas.
Todo ello se vincula directamente con dos de los rasgos característicos del desarrollo
turístico de Benidorm. Por un lado, el destino ha seguido apostando en estos últimos años por
un modelo tradicional basado en la edificación en altura, y de ahí que los valores del número
medio de viviendas por edificio se mantengan, por lo general, notablemente altos, muy por
encima de los registrados en otros destinos dominados por el crecimiento disperso y de baja
densidad. Y, por otro lado, el enorme peso de la oferta de alojamiento reglado, destacando
fundamentalmente la de tipo hotelero. En 2012 contaba con un total de ciento veintinueve
hoteles y casi cuarenta mil plazas, cifras que no solo representan elevados porcentajes en
relación al número total de plazas de la Comunidad Valenciana (casi un tercio) y en la Costa
Blanca (cerca del 60%), sino que también los sitúa como una de las principales ciudades
españolas en este contexto.
Y es que el desarrollo turístico del destino ha ido asociado desde sus inicios a la
comercialización de gran parte de su oferta hotelera a través de grandes touroperadores
europeos, especialmente del Reino Unido, y la organización de viajes bajo la modalidad de
275
paquete turístico. Algo que también explica su estrecha relación con el turismo británico que,
a su vez, constituye el principal mercado emisor de turistas extranjeros para la Comunidad
Valenciana. Benidorm suele presentar unos altos niveles de ocupación y una reducida
estacionalidad por lo que la práctica totalidad de su planta hotelera se mantiene en
funcionamiento durante todo el año.
Figura 34. Evolución de la población en Benidorm (1996-2012)
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Padrón Municipal (INE).
Figura 35. Licencias municipales de obra para edificación de nueva planta en Benidorm
(1996-2012)
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el IVE.
Sin embargo, todo ello no es óbice para que también exista en Benidorm una enorme oferta
de alojamiento no hotelero, particularmente en forma de apartamentos turísticos. Así al
100%
110%
120%
130%
140%
150%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nú
mer
o d
e h
abit
ante
s
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nº de edificios Nº de viviendas Nº medio de viviendas por edificio
276
menos se constata con las 21 389 plazas que había en el año 2012, unos valores muy por
encima a los del resto de destinos litorales valencianos. Por otro lado, cabe mencionar las
cifras correspondientes a las VPUT, que, según el censo de 2011, superaban las 30 000
unidades, concentradas fundamentalmente en las viviendas secundarias. Por tanto, de
acuerdo con Vera (1990b:141), es un destino que participa de ambas corrientes turísticas [la
hotelera y la residencial] y formas de afluencia en tanto en cuanto constituye un verdadero
centro de turismo regional.
En definitiva, tal y como expone el Plan de Espacios Turísticos de la Comunitat Valenciana,
Benidorm destaca como el principal destino turístico de la región y uno de los más
importantes de todo el litoral mediterráneo español, pero también como un núcleo urbano de
primer orden. Es un espacio turístico de enorme singularidad que se diferencia
sustancialmente del resto de destinos costeros del litoral valenciano particularmente por el
volumen de la oferta de alojamiento hotelero. Pero también por otras variables como son la
magnitud de la oferta de ocio y entretenimiento, la capacidad de captación de demanda
nacional e internacional, el elevado grado de desestacionalización o el posicionamiento en el
mercado turístico internacional.
Y es en este contexto urbano y turístico donde se inserta el Parque Natural de la Serra Gelada
y su entorno litoral que, tal y como señala el documento de declaración, debe convertirse en
un elemento principal en el desarrollo socioeconómico territorial.
«…debe insistirse en la singularidad que representa la existencia de un ámbito como éste, de
características naturales, culturales y paisajísticas excepcionales, en un contexto
socioeconómico fuertemente centrado en la actividad turística. Esta realidad (…) debe ser
vista en este sentido como una auténtica oportunidad para promover la implantación de
estrategias dirigidas a integrar el Parque Natural en la realidad socioeconómica de la
comarca, haciendo partícipes a los agentes sociales y económicos de los valores que alberga y
erigiendo el espacio protegido como un auténtico referente para su desarrollo
socioeconómico y territorial ordenado y compatible con la conservación ambiental».
De manera que este espacio presenta una elevada potencialidad para diversificar la oferta
turística de Benidorm, así como del resto de destinos turísticos próximos, aunque su
aprovechamiento todavía se encuentre por debajo de sus verdaderas posibilidades (Navalón,
Padilla y Such, 2011:120). De hecho, ya ofrece múltiples opciones para el desarrollo del
turismo activo, relacionadas fundamentalmente con algunas prácticas deportivas terrestres y
actividades náuticas. Recientemente se están poniendo en marcha nuevas actividades
turístico-recreativas dentro y fuera del espacio protegido a través de la revalorización de su
patrimonio y el aprovechamiento de algunos de sus recursos naturales y culturales. De esta
manera, no solo se aumentan las posibilidades de mantener la competitividad turística de los
destinos, sino que también se puede alcanzar una mejor calidad de vida de los residentes.
277
Figura 36. Evolución urbano-turística de Benidorm con especial incidencia en Sierra Helada
ACONTECIMIENTO BENIDORM SIERRA HELADA
Elaboración propia.
Chalés y villas residenciales unifamiliares en parcela exclusiva
Actuaciones vinculadas al turismo (parque acuático Aqualandia y la urbanización
Ciudad Patricia)
Continuidad al esquema del 56 y al modelo existente, y consolidación del tejido urbano
Concentración de edificaciones turísticas en suelo urbano, con partes no urbanizables como reserva para futuras actuaciones
Plan al servicio del desarrollo turístico
Ocupación intensiva del territorio a partir de un modelo de altura (torres de
apartamentos y elevados edificios)
Trama urbana ortogonal, concentración de la edificación a partir de bloques abiertos, y
suelo libre en superficie para servicios
Urbanización de amplios sectores costeros de la ciudad (ensanches paralelos al mar)
rápidamente consolidados.
Construcción de una parte muy importante de la planta hotelera
Finales s. XIX
Llegada turismo de masas
Años 50
Escasa ocupación del entorno rural (Zona
Exterior).
La Sierra Helada como obstáculo natural al
crecimiento de la ciudad, donde apenas se
realizaron algunas actuaciones urbanísticas
(chalés o pequeña agrupación de bungalows).
Ocupación más intensa en el Rincón de Loix,
en las proximidades de la ladera sur (hoteles
en grandes bloques y torres de
apartamentos).
1956 Primer PGOU
Sierra como SUNP destinada a edificación agrupada o abierta, con escasa ocupación.
Proyección de parque urbano junto con usos residenciales y hoteleros, donde los nuevos
edificios por debajo de la cota de 75 m.
Suspensión del PGOU en Sierra Helada, Isla de Benidorm y la Sierra Cortina por falta del EIA
Instancia de protección desde un punto de vista urbanístico por su alto valor medioambiental
Primeros veraneantes desde el interior de la provincia y, posteriormente, del interior
de España (Madrid)
Primeros grupos de extranjeros
Años 60-70
Años 80
Nuevo PGOU 1990
PORN y declaración PN
Serra Gelada 2002
Suspensión parcial PGOU
por CMA 1990
1996-2008 Auge
inmobiliario
Ciertas actuaciones residenciales de baja densidad (complejo residencial y chalés en
conjuntos existentes) y nuevos usos hoteleros y turísticos (parques temáticos, campos de
golf) entre la AP-7 y Sierra Cortina, al margen de la estructura urbana.
Construcción de bloques de apartamentos en la playa de Poniente, en su ensanche y en la
Cala, junto a los límites con Finestrat.
Mantenimiento del modelo turístico tradicional basado en la edificación en altura y
oferta de turismo reglado (unas 40 000 camas), pero también gran peso de la oferta
residencial (90 000 plazas VPUT)
Construcción de hoteles y algunos grandes edificios en el Rincón de Loix, en las
proximidades de las laderas de la sierra
Aprobación del EIA de los sectores en los que este estaba pendiente (Sierra Helada, Isla de Benidorm y Sierra Cortina) con lo
que se completa la definitiva aprobación del PGOU de 1990
Aprobación PGOU por
CITMA 2012
278
3.3. Un parque natural condicionado por la especialización turística de su entorno
Si bien es cierto que el Parque Natural de la Serra Gelada es declarado en 2005, únicamente
se dispone de datos de visitantes desde el año 2008. En cualquier caso, como en la mayoría de
los parques valencianos, aquí es muy difícil obtener una información concreta del volumen de
demanda dada la enorme cantidad de entradas de libre acceso por tierra, así como el total
descontrol que supone contar con una parte marina. De ahí la necesidad de realizar
estimaciones que, con mucha probabilidad, no alcanzan el volumen real de visitantes.
Además, en este caso concreto y como se puede comprobar en el siguiente gráfico, las cifras
proporcionadas son notablemente dispares ya que responden a distintos criterios de conteo
en cada uno de los años.
Figura 37. Evolución del número de visitantes del Parque Natural de la Serra Gelada (2008-2011)
Elaboración propia a partir de las memorias de gestión del parque natural.
De acuerdo con las correspondientes memorias de gestión de esos años, en 2008 se
contabilizan el número mínimo de personas que visitaron la Isla de Benidorm, la propia
Sierra y que accedieron al parque a través del mar. Para 2009, se calcularon los usuarios en
muy distintas zonas (Calas del Rincón de Loix, Punta Cavall, Camino del Faro, Calas del Albir,
fondeos en la Isla de Benidorm, y visitantes en la Isla de Benidorm), mientras que las
estadísticas del año 2010 corresponden a las estimaciones de la ruta del Faro del Albir,
puesto que en ese mismo año se dejó el seguimiento de visitantes en todo el espacio
protegido. En 2011, gracias a que el Ayuntamiento del l’Alfàs del PI dispuso a uniformador
municipal en la caseta a la entrada del sendero, se pudieron realizar conteos diarios, aunque
tan solo en horario matutino. Estos, sumados a los usuarios informados y las visitas
136 544
370 628
207 700
171 543
2008 2009 2010 2011
279
concertadas en la propia ruta del Faro, así como las estimaciones de visitantes en la Isla de
Benidorm (en torno a cien mil), proporcionan el total correspondiente a dicha anualidad.
Como viene siendo habitual, la demanda espontánea que frecuenta el parque coincide en gran
medida con aquella que visita y/o reside en los municipios próximos. Es decir, turistas que
tienen como primera motivación pasar sus vacaciones en un entorno de sol y playa y que, de
forma ocasional, realizan alguna actividad en el enclave natural como la visita a la Isla de
Benidorm o el paseo por alguna de las rutas del parque, así como residentes que utilizan el
espacio protegido como zona habitual de esparcimiento, especialmente en la zona de la playa
del Albir (l’Afàs del Pi). Por su parte, también llegan numerosos grupos organizados, en su
mayoría de escolares, para quienes se preparan visitas concertadas con itinerarios guiados,
charlas y distintas acciones en el marco de los programas de educación ambiental. A todos
ellos, hay que sumar dos colectivos concretos interesados en determinadas prácticas y zonas
del parque. Son, por un lado, los submarinistas y buceadores motivados por la destacada
biodiversidad de los fondos marinos y que se concentran en torno a la Isla de Benidorm; y,
por otro lado, grupos de excursionistas, montañeros y usuarios de ocio de naturaleza que
presentan un nivel de exigencia mayor a los usuarios generales, y que realizan la travesía por
la Sierra Gelada, la única ruta de montaña, con una dificultad moderada-alta y fuertes
pendientes de subida.
3.3.1. Nuevas actuaciones de mejora en el uso público
Dado que una parte muy importante del aprovechamiento turístico-recreativo de los parques
naturales se centra en la oferta de rutas autoguiadas, el Parque Natural de la Serra Gelada
presenta tres diferentes opciones. Las dos primeras son de muy fácil recorrido, accesibles a
personas con movilidad reducida y que pueden ser realizadas tanto a pie como en bicicleta,
aunque los cicloturistas son un público muy minoritario en comparación con los paseantes y
senderistas. Como se ha señalado, la tercera de ellas presenta un mayor nivel de exigencia y
está destinada a un usuario mucho más preparado. En este aspecto, desde el parque se
trabaja para mejorar y ampliar la oferta de rutas y son varias las actuaciones destacadas que
se han llevado a cabo en los últimos años.
280
Tabla 23. Las rutas del Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral
EL FARO DE L’ALBIR PUNTA DEL CAVALL O
PUNTA DE LA ESCALETA
TRAVESÍA DE SERRA GELADA
Recorrido 5 km
(ida y vuelta)
5,2 km (ida y vuelta), más 700 m de la Cala del
Ti Ximo 8 km (solo ida)
Duración estimada
1h 30 min. – 2h 2h – 2h 30 min. 4h – 4h 30 min.
Accesibilidad
Itinerario asfaltado, senderismo,
cicloturismo, silla de ruedas
Ruta asfaltada, senderismo,
cicloturismo, silla de ruedas
Apta solo senderismo
Dificultad Baja Baja Moderada-alta
Principales atractivos
Vistas panorámicas al paisaje litoral, pinar,
gruta Boca de la Balena o Cova de Bou, minas de ocre, restos de antiguas instalaciones mineras, vistas a los acantilados,
faro de l’Albir
Cala de Ti Ximo, minas de ocre, torre de la
Punta del Cavall o Torre de Seguró, vistas a los
acantilados
Alt del Governador,99 vistas panorámicas al
litoral y a los acantilados, antigua
cantera, aljibe, vegetación rupícola
Equipamientos uso público
Aparcamiento, punto de información, área
recreativa, miradores, sendero, paneles
informativos, centro de interpretación
Mirador, carreteras asfaltada
Área recreativa, senda, pista asfaltada
Elaboración propia a partir de la Guía del Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral.
Una de las actuaciones de mayor envergadura ha sido la inclusión de nuevos paneles
interpretativos en la ruta del faro de l’Albir y la propia rehabilitación del faro al final del
sendero. Este fue construido a mediados del siglo XIX para guiar a los barcos que llegaban al
puerto de Altea, que por aquel entonces tenía una destacada actividad comercial, hasta que se
cerró en la década de los años sesenta, momento desde el cual el acceso estaba prohibido. Es
por ello que el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi propuso convertir la instalación en un espacio
cultural y medioambiental, y aprovechar su privilegiada situación para crear un gran
mirador. El proyecto se hizo realidad en 2011 y en la actualidad es un equipamiento más de
uso público que sirve de sala de exposiciones permanente, contenedor de actividades
culturales, y centro de interpretación de la naturaleza (Centro de Interpretación Faro del
Albir –CIFA-). Señalar como curiosidad que el faro es también el símbolo del Festival de Cine
de l’Alfàs y del galardón que reciben los premiados.
99 Es el punto más alto de Sierra Helada con 438 m de altitud.
281
Imagen 7. El centro de interpretación faro del Abir (CIFA)
Autora: Margarita Capdepón.
Asimismo, se ha planteado la posibilidad de poner en valor las minas de ocre de Ti Ximo
próximas al itinerario de la punta del Cavall, y hacerlas visitables por dentro. No obstante, la
falta de accesibilidad y las malas condiciones en las que se encuentran la práctica totalidad de
las galerías para ser transitadas dificultan seriamente el posible aprovechamiento de este
recurso desde un punto de vista turístico-recreativo. Por el momento, tan solo se pueden
observar algunas entradas de la mina en determinados sectores del espacio protegido.
También en 2011, y con motivo de la celebración del Año Internacional de los Bosques, se
amplía la oferta recreativa, y se ofrece una alternativa a las tres rutas terrestres con la
posibilidad de realizar dos nuevos itinerarios interpretativos submarinos durante los meses
estivales de ese mismo año. Senderos bajo el mar se componía de dos recorridos de snorkel,
uno en l’Olla y otro en la playa del Mascarat, ambos en Altea, que permitían observar el
bosque formado por Posidonia oceanica. La actividad contaba con la posible contratación de
un guía perteneciente al centro de buceo colaborador, también de Altea, o podía llevarse a
cabo por cuenta propia con la ayuda de fichas informativas descargables en Internet.
Como en el resto de parques, el de Serra Gelada cuenta con una oferta de actividades dirigida
a grupos concertados; de ahí la visita periódica de centros educativos y colectivos escolares
para quienes se han creado unos productos específicos basados en la interpretación del
patrimonio y la educación ambiental (El Pirata Garrafuig, Había una vez en Serra Gelada,
Cómo ser un buen druida), que tienen el objetivo de divulgar los valores del parque a la
282
población de menor edad. Lo cierto es que, a pesar de la cercanía de este espacio natural a
importantes núcleos urbanos, su población no tiene, por lo general, un gran conocimiento del
mismo. A ellas, se le unen otras visitas guiadas al Faro de l’Albir y a la Isla de Benidorm en
distintas fechas durante los meses de verano, en las que los visitantes pueden conocer la
vegetación endémica, las minas de ocre y los restos de las torres defensivas del siglo XVI;
actividades que también han sido promocionadas con motivo de la celebración del parque
natural del mes en junio de 2013.
Figura 38. Carteles informativos de las actividades del Parque Natural de la Serra Gelada
Fuente: CITMA (www.cma.gva.es).
Fuente: CITMA (www.cma.gva.es).
Por otra parte, en los últimos años también se han organizado jornadas dirigidas al
avistamiento de delfines (Jornadas sobre cetáceos), la observación de la flora autóctona y el
283
seguimiento de paíño, que se suman a otras más esporádicas enfocadas al conocimiento de
los valores geológicos (Geolodía) y la biodiversidad marina (Open de fotografía submarina
Benisub). En otras ocasiones, estas han aprovechado la celebración de determinados actos
con el objetivo de presentar los nuevos folletos del parque o su página web que suelen incluir
itinerarios específicos, charlas (Los secretos del parc natural de Serra Gelada) y el
acompañamiento de guías especializados.
Por último, es importante mencionar la colaboración del equipo gestor con entidades locales
para integrar el espacio protegido con su entorno social y fomentar un desarrollo local
sostenible a través de la puesta en marcha de acciones conjuntas. De esta manera, el personal
del parque ha participado en los últimos años en actos de distinta índole como las travesías a
nado L’illa-Benidorm, los recorridos en kayak frente a los acantilados o los concursos de
fotografía submarina. Con el el Ayuntamiento de Altea, se ha trabajado en la organización de
eventos como el Castell de l’Olla o en el ya mecionado de los Senderos en el mar, mientras que
con el de l’Alfàs del Pi se ha puesto en marcha una nueva oferta para grupos organizados
basada en visitas conjuntas al Museo al Aire Libre Villa Romana de l´Albir y a la ruta roja del
Parque Natural. Con todo ello, desde el parque se pretende no solo la mera colaboración y
creación de sinergias con los agentes locales, sino también la promoción de su patrimonio
natural y cultural, y la proyección de una imagen de calidad ambiental de los municipios
turísticos más próximos.
3.3.2. Recursos complementarios a los usos recreativos del mar
Según el PORN, la mayor parte del parque natural está considerada como área de actividades
compatibles, y se permite el desarrollo de diversas prácticas, siempre y cuando respeten la
conservación de los valores que este espacio alberga. Dado que el parque es
eminentemente marino, la realización de actividades náuticas constituye una de las formas
más interesante de conocerlo. Así, la normativa para la parte marina de la Serra Gelada
establece que hay actividades compatibles (baño, buceo en apnea, windsurf, uso de
embarcaciones sin motor, etc.), mientras que el buceo deportivo y científico, y las actividades
submarinas de recreo que impliquen la utilización de embarcaciones a motor, entre otras,
requieren autorización previa; además de las no permitidas.
A pesar de la enorme frecuentación turística de este tramo del litoral (únicamente Benidorm
recibe más de cinco millones de visitantes al año), el parque cuenta con una abundante
biodiversidad marina y una interesante representación de la flora y fauna mediterráneas,
fácilmente observables gracias a la buena visibilidad de sus aguas. Por ello, es un entorno de
reconocido prestigio para los amantes del buceo deportivo y el submarinismo, prácticas
deportivas que constituyen algunos de los atractivos de mayor peso en este ámbito litoral, no
284
solo en los meses estivales sino también a lo largo de todo el año. Si bien los fondos marinos
de la Sierra Helada presentan por lo general un enorme interés en cuanto a flora y fauna
submarina, según la ya citada Guía de buceo y snorkel de la Comunitat Valenciana, así como
otras publicaciones de ámbito local, son especialmente destacables los fondos de la Llosa y de
la Isla de Benidorm. La primera es una montaña enteramente sumergida que cuenta con
pronunciadas caídas hasta los 30 m de profundidad a las que solo pueden acceder buceadores
altamente experimentados. Por su parte, la Isla de Benidorm tiene un fondo de suave ladera y
aguas poco profundas, por lo que las rutas allí son más sencillas y es particularmente
indicada para la práctica del snorkel.
Recientemente se han planteado nuevas ideas para ampliar la oferta turístico-recreativa
vinculada con el mar como es el caso del hundimiento de pecios en el entorno del parque
natural. Es una iniciativa propuesta por el representante de la Estación Náutica Bahía de
Altea en la Junta Rectora celebrada en 2011, y se basa en la incorporación de grandes barcos
al mar para crear nuevos atractivos para los submarinistas, abrir nuevas rutas subacuáticas y
diversificar las zonas de buceo. La CITMA inició los trámites oportunos, y se constituyó una
Comisión para valorar los posibles efectos medioambientales que este tipo de actuaciones
podrían acarrear al entorno marino. Este proyecto no llegó a materializarse finalmente
debido a dificultades burocráticas, y, según la última memoria de gestión del parque (2011)
existe una nueva posibilidad de contar con otro barco.
En cualquier caso, la totalidad de actividades anteriores se pueden realizar a través de alguna
de las empresas de buceo dedicadas a ello, que desempeñan su labor en el ámbito del parque
natural; no en vano, estas constituyen una parte muy importante de la base económica de los
municipios generada en torno al turismo y la recreación. Todas ofrecen a los visitantes
múltiples y variadas opciones, e incluso, como ya se ha visto, alguna de ellas ha colaborado
directamente con el equipo gestor del parque en la organización de rutas guiadas por los
fondos submarinos del espacio protegido, sumándose en 2013 a la celebración del parque
natural del mes.
Junto a las subacuáticas, la vela es otra de las prácticas generalizadas en las aguas que rodean
al parque natural, y, en torno a ella, desarrollan su trabajo algunos clubs náuticos como los de
Benidorm y Altea, además de varias empresas. Otras se dedican a la organización de las
excursiones que se realizan a diario entre la Isla de Benidorm, la única de libre acceso de las
cuatro que forman parte del espacio protegido y situada a unos 3,4 km de distancia, y el
puerto de Benidorm en las conocidas como golondrinas o passejadoras.100 Asimismo, existen
empresas que ofertan travesías en barco a lo largo del litoral, una de ellas, el Grupo Mundo
Marino, cuenta con una certificación de la marca parques naturales para la ruta Altea-
Benidorm-Serra Gelada.
100 Nombres que reciben las embarcaciones que transportan a los visitantes a la Isla de Benidorm.
285
Cabe señalar que uno de los principales valores del parque natural son las dunas fósiles
colgadas o duna eólicas del Cuaternario, un patrimonio geológico que resulta muy interesante
para un determinado público especializado. También asociadas a ellas están los enormes
acantilados marinos y paredes verticales que caracterizan a la sierra, y que no solo
representan un recurso desde el punto de vista paisajístico, sino también permiten la práctica
de otros deportes vinculados al turismo activo. Es el caso de la escalada, una actividad mucho
menos desarrollada que las anteriores en este sector litoral, pero que cuenta con una
importante demanda potencial y varias escuelas en Benidorm y municipios cercanos. Bien es
cierto que, salvo Ifac y el Morro de Toix, las principales zonas de escalada se concentran en
sierras prelitorales como Puig Campana, Ponoig o Bernia, sin embargo, según las páginas
especializadas, la roca de Sierra Helada es buena, protegida y escasamente afectada por la
erosión, y se pueden encontrar rutas para todos los niveles. Además, las buenas condiciones
climatológicas aumentan las posibilidades de poder practicar la escalada prácticamente a lo
largo de todo el año.
En este contexto, el Ayuntamiento de Benidorm lleva a cabo una promoción concreta de todas
las opciones turístico-recreativas que se pueden realizar en el destino, muchas de ellas
vinculadas al parque natural, a través de la edición de un folleto de deportes. Con él, se
pretende informar de la oferta de turismo activo del destino y adaptarla a todos los nichos de
mercado. Como se acaba de ver, en ocasiones es el propio Ayuntamiento el que promueve
actividades en el entorno de Sierra Helada en el marco de la celebración de eventos anuales,
generalmente durante los meses de verano, para lo que requieren la colaboración del equipo
gestor del parque.
En otro orden de cosas, también en necesario destacar otros tipos de negocio turístico
vinculados en cierta manera con el parque natural. Es el caso del Sha Wellness Clinic, un hotel
médico dedicado en exclusiva al cuidado del cuerpo y de la mente que cuenta con distintas
instalaciones y ofrece muy diversas técnicas y terapias. Es un lujoso establecimiento dirigido
a un tipo cliente o turista de muy alto nivel adquisitivo, que ha alcanzado un enorme prestigio
internacional, como así lo revelan los numerosos premios y certificados que ha recibido
desde su apertura. En palabras del promotor,101 el entorno ha desempeñado un papel clave y,
de hecho, este «hermoso» Parque Natural de la Serra Gelada no solo constituye uno los
atractivos utilizados en la promoción turística a través de su página web102 sino también un
recurso de notable importancia donde se llevan a cabo varias actividades en contacto con la
naturaleza, complementado así la oferta de productos del hotel.
Cabe mencionar que la localización de este hotel, en el término municipal de l’Alfàs del Pi y
junto a los límites establecidos por el PORN del parque, despertó cierta polémica en un
primer momento, ya que su estructura no terminaba de encajar con lo estipulado por el PGOU
101 «Urbanismo escalonado». Diario El País, 6/10/2008. 102 http://www.shawellnessclinic.es
286
de 1987 y, además, ocupaba la última parcela que quedaba de suelo urbanizable. Con todo, el
proyecto logró cumplir con las normas urbanísticas, aunque ello no le haya eximido de
representar un fuerte impacto visual puesto que se levantó de forma escalonada sobre la
ladera de la sierra, aprovechando al máximo la edificabilidad. Para mitigar dicho impacto, se
instaló una jardinera, a modo de capa verde de vegetación, a lo largo de la fachada de los
edificios para, de nuevo según el promotor, devolver zona a su anterior estado natural.103
3.4. Una gestión basada en el plan de ordenación de los recursos naturales
En julio de 2005, se declara el Parque Natural (marítimo-terrestre) de la Serra Gelada y su
entorno litoral de acuerdo con lo establecido por la Ley de Espacios Naturales Protegidos de
la Comunidad Valenciana de 1994. La normativa determina en su art. 31.1 que la ordenación
de estos espacios exigirá la previa aprobación del PORN, y, de ahí, que pocos meses antes ya
se hubiera aprobado el correspondiente plan. Este es un hecho notablemente significativo
que cabe tener en consideración pues es el único parque de los cinco analizados en la
presente tesis, y de los pocos ejemplos que existen en todo el litoral valenciano, donde la
elaboración del PORN precede a la constitución del espacio protegido, tal y como establece la
legislación estatal en materia conservacionista. Es probable que ello responda a que la sierra
se protege mucho tiempo después que el resto de parques del litoral de la provincia de
Alicante y en base a unas razones también distintas; lejos del amenazador avance de la
actividad turístico-urbanística en los años ochenta, que motivó la urgente necesidad de
salvaguardar muchos entornos de gran valor. De ahí, que los parques naturales creados
entonces no estuvieran acompañados de los instrumentos de gestión requeridos y estos,
como se comprueba en el resto de estudios de caso, hayan sido redactados con posterioridad
o incluso aún esté pendiente su elaboración.
Con todo, el Parque Natural de la Serra Gelada sí presenta algunas deficiencias ya que carece
en la actualidad de algún tipo de plan de gestión específico, que, además, es obligatorio por
ley. En este sentido, en varios apartados del PORN se hace referencia a las funciones a
desempeñar por un futuro PRUG, entre las que se encuentran la concreción de todo lo
correspondiente a la red de uso público del parque, las indicaciones acera de los criterios bajo
los cuales resultaría autorizable el desarrollo de cualquier actividad en el ámbito de
ordenación o la compatibilidad de tales actividades con los objetivos de protección
perseguidos. En otras palabras, según lo recogido por el PORN, se presupone que el plan de
gestión tiene una enorme importancia en el correcto desarrollo del parque. Pese a ello,
resulta muy significativo que no queden reflejados los términos para su elaboración, y hasta
el momento no parece que esta se haya iniciado.
103 «Urbanismo escalonado». Diario El País, 6/10/2008.
287
La ausencia de un plan de gestión se suma a la falta de instrumentos destinados a la gestión
del uso público, a pesar de estar ubicado en un contexto de enorme vocación turístico-
recreativa, y de recibir un elevado y variado volumen de visitantes a lo largo de año, tanto por
su parte terrestre como marina. Y es que, como el resto de parques naturales del litoral de la
provincia de Alicante, el de Serra Gelada carece de plan de uso público, y ni tan siquiera
parece que sea una prioridad en un futuro próximo. Como ya se ha explicado anteriormente,
la planificación y gestión del uso público se lleva a cabo, hasta el momento, a partir de la
estimación de visitantes en todo el parque natural, y solo en el punto de información de la
ruta del faro de l’Albir se realizan conteos parciales. Además, se realizan diversas actuaciones
dentro de los programas de señalización, accesibilidad y seguridad, centrados en el
acondicionamiento de los itinerarios del parque, que incluyen acciones rutinarias (limpieza,
podas, reforestaciones…), de mejora del uso público y el disfrute por parte de los visitantes
(mantenimiento y ampliación de equipamientos, adecuación de infraestructuras e
instalaciones, señalización, mejora de la accesibilidad…), así como otras de vigilancia,
seguimiento de especies o eliminación de las exóticas.
Asimismo, se realiza un conteo de las incidencias producidas en distintos puntos,
relacionadas, en su inmensa mayoría, con prácticas de uso público no permitidas que son
corregidas a través de labores de limpieza y adecuación de infraestructuras e instalaciones.
En este contexto, el parque cuenta con la colaboración de un grupo de visitantes asiduos que
conformaron una asociación de voluntarios en 2010 (Amigos del Parque Natural de la Serra
Gelada) para colaborar en diferentes tareas. Entre ellas, la ayuda en el plan de recuperación
de la Silene de Ifach, el seguimiento de determinadas especies, la limpieza de sector de las
minas de Ti Ximo o la vigilancia preventiva contra los incendios forestales. En relación a esto
último, es preciso mencionar que el parque cuenta con un plan de prevención de incendios
forestales desde el año 2007.
289
Capítulo 9
EL ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DESDE LA ESCALA LOCAL.
EXPOSICIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASO II
EL SISTEMA DE ZONAS HÚMEDAS DEL SUR DE ALICANTE
La formación de espacios palustres costeros cerrados por cordones dunares ha sido un rasgo
característico en la evolución reciente del litoral valenciano, poseedor de uno de los sistemas
más densos y mejor distribuidos de toda Europa (Greenpeace, 2009:110) que ha quedado
reducido en la actualidad a tan solo algunos retazos a modo de islas. Durante siglos han sido
explotados con fines productivos y extractivos mediante prácticas que permitían su
desecación con el objetivo de poner grandes extensiones de tierra al servicio de la agricultura
(Casado y Montes, 1995:31-32; Viñals, 2001:74), y en especial para el cultivo del arroz,
introducido en el siglo XVIII. Unas transformaciones a las que se suman los fuertes impactos
provocados por los crecimientos industriales, urbanos y turísticos de las últimas décadas,
particularmente intensos en el litoral. Hay que tener en consideración que los humedales son
lugares de contacto entre ecosistemas distintos (ecotonos) lo que supone una gran riqueza
ecológica pero también una extremada sensibilidad ante las perturbaciones (Ors, 1999:46).
A ello ha contribuido el desconocimiento que del hombre tenía acerca de estos espacios,
considerados lugares malsanos y focos de enfermedades como el paludismo debido al aire
contaminado desprendido de ellos. Una peyorativa visión (Box, 2004:62) mantenida por la
opinión pública y por las autoridades estatales quienes en 1918 promulgarían la conocida
como ley Cambó, que definía las zonas húmedas como tierras cenagosas e insalubres,
demandantes de drenaje y colonización agrícola por lo que las excluían de cualquier
merecimiento a la protección (Viñals, 1999:26). La propia Viñals (2001:94) señala que con su
transformación no solo se perdían los valores ambientales sino también muchos recursos
económicos y atractivos para la recreación. El punto de inflexión se produce en los años
setenta y ochenta del pasado siglo cuando aumenta el aprecio por estos ecosistemas gracias,
entre otras razones, al incremento de la información sobre ellos, y a la toma de conciencia de
su valor ecológico y ambiental y de la necesidad de que sean protegidos. Es en este periodo
cuando tiene lugar la firma del Convenio de Ramsar (1971), el primero que se refiere
específicamente a la conservación de la naturaleza y el único que centra su interés en un
ecosistema determinado104 y, años más tarde (1992), se aprueba la Directiva Hábitats y se
crea la Red Natura 2000, de gran trascendencia para la conservación de las zonas húmedas.
104 En la actualidad la convención Ramsar colabora con la OMT para mejorar la relación entre humedales y turismo, con la idea principal de que el turismo responsable puede apoyar su conservación y uso racional.
290
A escala autonómica, además del ya citado especial interés de la Ley de Espacios Naturales
Protegidos por proteger los humedales costeros valencianos, esta propone la elaboración del
Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana en base a sus valores biológicos,
económicos y culturales. Un documento que refleja la fuerte antropización de estos
ecosistemas y reconoce que quizá constituyan el principal activo territorial de la política
medioambiental valenciana, y que cada uno de ellos representa una referencia de primer
orden para la planificación (ambiental, urbanística y territorial) así como para cualquier otra
intervención con incidencia en el mismo. Una buena muestra de todo lo anterior son los dos
importantes complejos lagunares localizados a ambos lados de la desembocadura del río
Segura, en el sector más meridional de la provincia de Alicante (Casado y Montes, 1995:228).
Al norte, entre el río Segura y la ciudad de Elche, se extendía de forma continua un
gran humedal conocido por los romanos como Sinus illicitanus y más recientemente
Albufera de Elche, que es el origen de dos sectores bien diferenciados: las Salinas de
Santa Pola y El Hondo.
Al sur, en Torrevieja, se encuentran dos grandes lagunas costeras, la Mata y
Torrevieja, alojadas en cubetas de origen tectónico.
Las peculiares configuraciones geológica y geomorfológica, así como la prolongada historia
de ocupación humana, han dado lugar a una de las áreas de mayor valor ambiental y
paisajístico de la Comunidad Valenciana y de todo el Mediterráneo occidental. Se trata de
gran conjunto conocido como el Sistema de zonas húmedas del sur de Alicante (en adelante,
SZHSA) compuesto por los Parques Naturales de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, las
Salinas de Santa Pola y El Hondo. Unos espacios que forman parte, a su vez, de la Red Natura
2000 como ZEPA y LIC, que han sido declarados Humedales de importancia internacional,
además de ser objeto de distintas protecciones de carácter autonómico ya que están incluidos
en el citado Catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, y contienen en su
interior un total de ocho microrreservas de flora. La presencia permanente de agua más o
menos salina en un contexto marcadamente semiárido ha permitido la existencia de una gran
variedad de hábitats naturales de excepcional importancia, en especial unos ecosistemas
únicos como los humedales, y ha condicionado una gran riqueza faunística, representada
fundamentalmente por una ornitofauna de relevancia internacional.
El sur de Alicante ha experimentado un extraordinario desarrollo de la actividad turística en
las últimas décadas, caracterizada por la dimensión urbanístico-residencial de baja densidad
tanto en su franja litoral como prelitoral; no en vano aquí se localiza uno de los principales
destinos de turismo residencial de todo el mediterráneo español como es Torrevieja. De ahí
que los diez municipios que conforma el área de influencia socioeconómica del SZHSA105
alcancen un volumen total de población cercano al medio millón de habitantes, a los que hay
105 Catral, Crevillent, Dolores, Elche, Guardamar del Segura, Los Montesinos, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Santa Pola y Torrevieja.
291
que sumar cientos de miles de turistas y residentes que acuden a lo largo del año en estancias
más o menos prolongadas. Se produce así una enorme presión humana y de la urbanización
que hace prever la aparición de conflictos, tal y como advierte Greenpeace (2009:110)
cuando subraya el singular caso de Alicante dada la concentración de grandes urbes junto a
parajes acuáticos protegidos, lo que provoca importantes problemas ambientales. Por ello, de
acuerdo con Blázquez y Vera (2000:76) la «reestructuración y renovación turística de estos
destinos requiere un cambio de actitudes ante el papel de [estos] espacios de gran calidad
ambiental y paisajística».
1. Un humedal costero muy transformado: el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola
Eran en otro tiempo un suelo yermo, salobre, baxo, húmedo y muchas veces anegado, donde
crecian salicornias, sálsolas, y multitud de plantas que aman la humedad: eran un manantial
perenne de enfermedades rebeldes que degeneraban muchas veces en epidemias pestilenciales,
cuyo contagio cundia por la huerta haciendo estragos, y apocando el número de vecinos (…)
Deseoso de remediar estos daños el Señor Cardenal de Belluga, concibió el proyecto de destruir la
verdadera causa, purificando el suelo que exhalaba miasmas tan perniciosos. Era preciso secarlo
excavando azarbes, y abriendo multitud de canales por donde las aguas corriesen en libertad
hácia el rio, y albufera de Elche. Todo se logró en pocos años: el suelo se levantó á mayor altura
con la tierra de las excavaciones: las aguas, embalsadas ántes en la superficie, baxáron en busca
de los nuevos canales: los sitios aguanosos quedáron secos, se convirtieron en huertas.
(Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reyno
de Valencia, Antonio J. Cavanilles, 1795-1797)
El Sinus illicitanus de los romanos era un gran conjunto albufereño que ocupaba toda la
llanura, configurado a partir de la colmatación sedimentaria de depósitos procedentes de
sierras (Santa Pola y Molar) y cursos fluviales próximos (ríos Segura y Vinalopó). Estos
aportes generaron la formación de restingas hasta que se produjo la individualización del
espacio de la superficie marina ya hacia el siglo IV a.C., según algunos autores de esa época
(VV.AA., 1990:81). Más recientemente, la llamada Albufera de Elche experimenta fuertes
transformaciones a consecuencia de los drenajes promovidos por el Cardenal Belluga, las
llamadas pías fundaciones, para convertirla en superficie de regadíos durante el siglo XVIII.
Así, quedó completamente dividida en dos sectores diferenciados; uno de ellos junto al mar,
que dio origen a las Salinas de Santa Pola, y otro más interior, El Hondo, los cuales parece que
estaban comunicados entre sí antes de las obras. En cualquier caso, pese al origen e historia
común hasta hace apenas dos o tres siglos, sus diferencias son más que notables.
293
1.1. Un refugio para la avifauna
La zona litoral, que continuó con el nombre de Albufera de Elche hasta principios de siglo XX,
fue utilizada como espacio cinegético y piscícola (VV.AA., 1990:83), y no es hasta la segunda
mitad del XIX, y principalmente a finales, cuando la extracción de sal se convierte en su
principal aprovechamiento. Aunque tiene un origen remoto, como lo atestiguan los restos de
factorías de salazón que datan de época romana, la actividad es impulsada por la aparición de
las primeras grandes explotaciones (Pinet, Bras del Port), ampliadas posteriormente, y se
consolida a partir de la concesión a los propietarios y la construcción de un muelle en la Playa
del Pinet en 1893. La indudable importancia que tiene la sal en este ámbito litoral no solo se
debe interpretar desde un punto de vista socioeconómico sino también porque su explotación
ha sido, precisamente, la responsable de la gran transformación del espacio lacustre a partir
de la adaptación, relleno y excavación de terrenos para la construcción de balsas. En su
configuración a lo largo de la historia hasta su estado actual intervinieron también las obras
de saneamiento impulsadas por el Instituto Nacional de Colonización, y las actuaciones
realizadas con fines cinegéticos.
Imagen 8. Montañas de sal de la Salinas del Bras del Port
Autora: Margarita Capdepón.
En muy breve síntesis, la dinámica de las salinas se fundamenta en la circulación del agua
marina por un circuito de balsas para obtener una concentración de sales una vez producida
la evaporación. Dicha circulación no se detiene durante el invierno por lo que las balsas
permanecen inundadas durante todo el año, uno de los factores clave en el mantenimiento de
este ecosistema. Durante el proceso, las aves se alimentan de los peces e invertebrados que
penetran en las salinas, mientras que, a su vez, la producción salinera se beneficia de la
294
riqueza mineral aportada por los excrementos de la avifauna. Al patrimonio histórico y
cultural derivado de la tradición salinera en este enclave natural, además de su importancia
desde el punto de vista medioambiental, cabe añadir la presencia de algunas torres vigías,
vestigios del sistema defensivo construido en el siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, para
proteger la costa del ataque de los piratas berberiscos. En el parque y sus proximidades se
encuentran la torre del Tamarit, también conocida como la torre de la Albufera o torre de las
Salinas, que recientemente ha sido restaurada por iniciativa del propietario de las salinas del
Bras del Port, así como los restos de la Torre del Pinet, junto a la playa de la Marina. Ambas
fueron declaradas BIC en los años 1993 y 1996, respectivamente.
Imagen 9. La torre del Tamarit antes y después de su restauración
Fuente: Autora: Margarita Capdepón.
http://blogs.ua.es/torresdefensahuertaalicante
En relación al medio natural, la zona litoral constituida por el Parque Natural de las Salinas de
Santa Pola cuenta con una gran variedad de ambientes. En las dunas y playas abundan las
comunidades de barrón (Amnophiletea) y juncos litorales (Juncus maritimus, Juncus
subulatus), detrás de las cuales aparecen algunos sectores cubiertos de pinos piñonero (Pinus
pinea) y carrasco (Pinus halepensis), resultado de antiguas repoblaciones. En las lagunas
propiamente dichas, la vegetación presenta un paisaje monótono en estructura, pero diverso
en tonalidades gracias a las comunidades de bacterias que se desarrollan en sus aguas.
Alrededor de sus márgenes crecen las plantas llamadas hiperhalófilas, esto es, adaptadas a las
altas concentraciones de sal, como las sosas y barrillas (asociación Suaedo splenditis-
Salicornitum ramossissimae), además de los carrizales. Por último, en las zonas más alejadas,
y a medida que la concentración salina va disminuyendo, aparecen la siempreviva alicantina
295
(Limonium furfuraceum), la saladilla de Santa Pola (Limonium santapolense) y la palomilla
(Linaria arabiniana), entre otras.
En cuanto a la fauna, se pueden encontrar diferentes especies de lagartijas y culebras,
invertebrados endémicos, así como un buen número de mamíferos en el tramo costero. Por
su parte, las balsas y estanques cuentan con una fauna más rica y abundante, aunque con las
limitaciones propias de la fuerte salinidad. Dos de las especies más destacadas en este ámbito
son la Artemia salina, pequeño crustáceo de extraordinaria importancia en la alimentación de
las aves, y el fartet (Aphanius Iberus), un endemismo del litoral mediterráneo fuertemente
amenazado por la introducción de especies alóctonas. Pero sin duda alguna, es la avifauna la
que cobra el mayor protagonismo y la que le confiere el gran valor al espacio protegido. Aquí
se alcanza la mayor concentración de avoceta (Recurvirrostra avosetta) de toda la Comunidad
Valenciana, cuya elevada presencia se une, entre otros, a la de la cigüeñuela (Himantopus
himantopus), el chortilejo patinegro (Charadrius alexandrinus), la cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris), y, en menor medida, el tarro blanco (Tadorna tadorna). La
existencia de una lámina de agua permanente a lo largo del año permite la estancia de aves
migratorias de las que destaca el flamenco (Phoenicopterus ruber), cuyas poblaciones han
llegado a alcanzar los 8000 ejemplares.
Tabla 24. El Parque Natural de las Salinas de Santa Pola
Fecha de creación
27 de diciembre de 1994
Superficie total 2492 ha
Municipios Santa Pola y Elche
Principales valores de
conservación
Flora: las comunidades más destacadas son las halófilas, algunas de ellas de carácter endémico (Limonium), junto con hidrófilas (juncales, carrizos…). En el sector dunar se encuentran ejemplares forestales de pinos, eucaliptos y encinas de repoblación.
Fauna: gran variedad avifaunística donde destaca, como especie emblemática, el flamenco que suele mantener una presencia constante en el parque, junto con otros muchos ejemplares limícolas, nidificantes o anátidas. Entre los peces, hay que destacar el fartet (endemismo del litoral mediterráneo español seriamente amenazado), así como reptiles, invertebrados endémicos o crustáceos de agua salobre.
Valores culturales: importancia de las explotaciones salineras, torres vigías del Tamarit y del Pinet
Otras figuras de protección
Humedal de importancia internacional, LIC (Les Salines de Santa Pola), ZEPA (Salinas de Santa Pola), Zona húmeda de la Comunidad Valenciana, dos microrreservas de flora (Salines del Pinet, Dunes de Pinet)
BIC: Torre del Pinet y Torre del tamarit
Categoría UICN V
Elaboración propia.
296
1.2. El desarrollo urbano-turístico paralelo a la costa de Santa Pola limitado por los
condicionantes territoriales
Según explica Bonmatí (1988:20), Santa Pola era un municipio de marcada tradición
pesquera que inicia su función veraniega a principios del siglo XIX cuando comienzan a llegar
a la playa del Pinet los primeros veraneantes de origen ilicitano (de hecho, siguen siendo los
visitantes más asiduos); a los que les seguiría otros procedentes de localidades cercanas. En
esos años incluso se redactan normas y sistemas para atraer a los entonces llamados
forasteros o veraneantes como el Reglamento o método de vida que debe observarse por los que
vienen a Santa Pola con motivo de recreo o a bañarse (1810). De acuerdo con Torres Alfosea
(1998:159), este incipiente desarrollo turístico servía de alternativa a la población local para
complementar, mediante el alquiler de sus viviendas, las rentas que provenían de la pesca o
la extracción salinera. El progreso de estas actividades durante la segunda mitad de siglo XIX,
junto con el comercio, dio lugar a un importante crecimiento de la población, impulsado por
la creación de las primeras grandes explotaciones salineras (Pinet y Bonmatí), que acabarían
por convertirse en uno de los principales motores socioeconómicos de Santa Pola. Sin
embargo, entrado ya el siglo XX, la localidad experimenta un periodo de estancamiento del
que no se recupera hasta después de 1950 gracias a la actividad pesquera, la ampliación del
puerto y la llegada del turismo de masas, principalmente tras el descubrimiento de la villa por
parte de los turistas extranjeros.
En la década de los sesenta, en un contexto de incipiente desarrollo turístico generalizado en
todo el litoral mediterráneo español, se proyectan los primeros ensanches urbanísticos, los
cuales se dirigen en varias direcciones pero siempre de forma paralela a lo largo de la costa y
de escasa penetración en el espacio prelitoral. Ello es debido al gran condicionante físico que
suponían tanto la Sierra y el Cabo de Santa Pola al norte, como el humedal de las salinas hacia
el interior, que han actuado como límites naturales al crecimiento (Navalón, 1995:161;
Torres Alfosea, 1997:164; Vera, 1987:351). Es este el origen del modelo lineal del núcleo
urbano de Santa Pola, y que ha perdurado hasta la actualidad; modelo que se pone en marcha
con anterioridad a la existencia de un PGOU sobre la base del planeamiento parcial (El
Carmen, Santa Pola del Este, Pueblo Levantino). Y es que la llegada del turismo de masas crea
una situación de desmesurado e intensivo crecimiento en la franja costera que se materializa
con la construcción de residencias turísticas en forma de grandes urbanizaciones de fuertes
densidades edificatorias, convertidas en verdaderas pantallas arquitectónicas (Such,
1995:223; Vera, 1987:356).
Por otra parte, el espacio agrícola del territorio, localizado en buena parte en terrenos
lagunares, no había favorecido la aparición de vivienda aislada (Vera, 1987:352), a diferencia
de otros municipios del litoral. Este hecho, unido a la condición de las salinas como barrera al
crecimiento, su gran importancia desde una perspectiva socioeconómica, y su enorme valor
ambiental y ecológico, justificaba el interés proteccionista que había sobre este espacio
297
natural. Así, en 1973 se elabora el primer PGOU de Santa Pola, que, según indica Torres
Alfosea (1998:161), ya advertía de que los fuertes intereses en las salinas podían llegar a
desecar la zona para cultivo o para urbanización. Con todo, el texto no aclaraba diferencias ni
marcaba los lindes, consideraba el 10% del municipio como suelo urbanizable, condicionado
por la obligación de cumplir con los planes parciales aprobados con anterioridad, e ignoraba
la categoría de suelo no urbanizable de protección especial (Navalón, 1995:162). Además, en
el año 1979 se iniciaría la expansión hacia la zona húmeda en la trasera de Gran Playa con el
PP Salinas (Such, 1995:224).
Poco después, la autoridades municipales deciden poner en marcha la revisión del
planeamiento y en 1985 aprueban un nuevo PGOU que tiene ante sí la «difícil tarea de
compaginar adecuadamente los usos residenciales (…) con la presencia de varios enclaves de
singular valor ambiental: dunas, monte y salinas» (Torres Alfosea, 1998:165). De ahí, dice
Navalón (1995:162), que el texto plantee el encauzamiento de un desmesurado crecimiento
urbanístico, al tiempo que una protección de dichos valores medioambientales, incluidos bajo
la clasificación de SNUP, el cual alcanzaba el 70% del término municipal. A partir de los ejes
propuestos, se va consolidando la marcada morfología longitudinal a lo largo de la costa hasta
el punto de agotarse la reserva de suelo, sin posibilidad de continuar con el desarrollo del
núcleo tradicional. Incluso la bolsa de terreno próxima a los saladares, entre la N-332 y la
playa, que en un principio había supuesto un obstáculo para la urbanización, se convertía
ahora en un espacio disponible y barato (Vera, 1987:185). Hacia el interior, el crecimiento
también se vio limitado por la existencia de dos vías de comunicación de primer orden que
son la citada N-332, entre Alicante-Cartagena, y la CV-865, que une Elche y Santa Pola,
reduciendo aún más las perspectivas de expansión. En consecuencia, comienza a aparecer un
moteado de sectores discontinuos y dispersión de usos más allá de las mismas.
De esta manera se produce una creciente presión sobre las salinas, muy especialmente en los
bordes más próximos al mar, junto a los sectores interiores de las playas del Tamarit, Lisa y
Gran Playa. Un espacio donde se irían sumando posteriormente otras afecciones, en especial
las derivadas de la carretera N-332, que atraviesa el espacio natural con unas intensidades
medias diarias muy elevadas. Ello no solo supone un grave riesgo para la fauna (atropello de
animales) y una importante fuente de contaminación atmosférica y acústica (Capdepón,
2010:463), sino que también constituye un importante elemento de fragmentación del
hábitat natural y el paisaje. Bien es cierto que estos impactos han sido mitigados por la
enorme extensión territorial del enclave natural, la propia actividad de la explotación
salinera, principal responsable de la pervivencia de este espacio húmedo (Torres Alfosea,
2001:534), y por la reiterada intervención de diversos colectivos ecologistas y numerosos
ciudadanos sensibilizados con los problemas ambientales (Such, 1995:224).
298
Imagen 9. Algunas de las afecciones del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola
Autora: Margarita Capdepón
En otras palabras, el plan de 1985 planteaba un modelo territorial «muy útil en cuanto a
protección pero poco coherente en cuanto a orden de crecimiento y coherencia territorial en
la ocupación del suelo», tal y como se expone en el planeamiento vigente. Además, aunque
algunas de las modificaciones posteriores incorporaron nuevas medidas de protección en las
salinas como la reserva de una banda de 100 m no edificables en torno al espacio natural y la
limitación de la ocupación máxima (Such, 1995:227), la legislación sectorial se encargaría de
ir matizándolas, máxime si se tiene en cuenta que buena parte de los terrenos protegidos no
son de titularidad pública. De ahí que la clasificación y calificación de suelos contempladas
inicialmente han ido cambiando según las necesidades a partir de modificaciones puntuales
realizadas en el documento, cuarenta y seis en total, algunas de las cuales ha tenido grandes
repercusiones en el territorio. Es el caso de la modificación núm. 20 con la que se crearon
sectores inadecuados y sobredimensionados de suelo industrial, así como un residencial de
alta densidad, en espacios frágiles en el propio borde de las salinas, declarados como
urbanizables en el PGOU (VV.AA., 1990:94).
Pocos años después de la aprobación del PGOU de 1985, se lleva a cabo la protección de las
salinas, primero bajo la figura de paraje natural, en 1988, para convertirse posteriormente en
parque natural con la declaración de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1994. En este
sentido, cabe recordar las palabras recogidas en dicho documento legislativo acerca de la
excesiva presión que ambientes especialmente frágiles como los humedales costeros sufrían
por el desarrollo urbano y turístico a lo largo de los primeros kilómetros de litoral. De hecho,
en este caso concreto, se llegó a utilizar la línea de separación que entonces existía entre las
zonas urbanizables y las no urbanizables para definir los límites del nuevo espacio protegido
(VV.AA., 1990:94).
Por todo ello, además de porque la mayor parte de la legislación urbanística y sectorial con
incidencia en el planeamiento es también posterior a la aprobación del dicho PGOU, fue la
propia Conselleria quien en repetidas ocasiones, y de modo oficial, instó al Ayuntamiento de
299
Santa Pola a acometer una nueva revisión del mismo. Bien es cierto que esta se inicia en
1995, pero, tras la correspondiente exposición pública (1997), quedaría estancada en una
fase de aprobación provisional durante más de una década y no entra finalmente en vigor
hasta 2009; es decir, veinticuatro años después. Las muchas alegaciones recibidas por la
nueva propuesta fue uno de los motivos que provocaron la paralización del plan, varias de las
cuales provinieron de colectivos ecologistas como la Asociación de Amigos de los Humedales
del Sur de Alicante (en adelante, AHSA), quienes cuestionaban, justamente, las actuaciones
urbanísticas contempladas en terrenos incluidos dentro del perímetro de protección del
parque natural. Según dicha asociación, la política urbanística del Ayuntamiento
materializada en el avance del plan, en lugar de asegurar el aislamiento de las salinas, se
había convertido en un foco de perturbaciones para las mismas.106
El enorme retraso que ha arrastrado el planeamiento urbanístico hasta ser definitivamente
aprobado, circunstancia que se repite en otros destinos del litoral alicantino, deriva, en este
caso, en otro hecho de especial importancia. Y es que el PGOU de 2009, y por tanto el vigente
en la actualidad, expone fundamentalmente el mismo esquema territorial planteado
entonces, al que se le han sumado algunas nuevas iniciativas. Según señala el propio
documento «se trata de recomponer el modelo (…), manteniendo criterios iniciales, y
renombrando actuaciones para adaptarlas a la legislación vigente». No obstante, como es
sencillo imaginar, la realidad del municipio ha cambiado considerablemente desde los años
noventa y desde todas las perspectivas. Más aún cuando ese mismo periodo de tiempo
coincide con el extraordinario impulso de la actividad inmobiliaria en la mayoría de destinos
litorales del Mediterráneo español debido al efecto arrastre del turismo residencial.
Figura 40. Evolución de la población en Santa Pola (1996-2012)
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Padrón Municipal (INE).
106 Martínez, J.J. «Crítica ecologista por la urbanización junto a las Salinas de Santa Pola». Diario El País, 27/05/1998.
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nú
mer
o d
e h
abit
ante
s
300
Figura 41. Licencias municipales de obra para la edificación de nueva planta en Santa Pola (1996-2012)
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el IVE.
Así, el volumen de población casi se ha duplicado en apenas diez años, al tiempo que la
construcción de nuevas viviendas se ha mantenido en unos valores muy elevados sobre la
base de una ocupación residencial de baja densidad. No en vano, Santa Pola es uno de los
municipios en los que se ha producido uno de los mayores incrementos de suelo destinado a
tejido urbano discontinuo de toda la provincia de Alicante desde los años noventa. En este
caso, el sector que más ha sufrido los efectos del último auge inmobiliario ha sido la ladera
norte de la Sierra de Santa Pola donde se ha seguido edificando en la macrourbanización de El
Gran Alacant, compuesta por grandes conjuntos de adosados y bungalows, a un ritmo tan
vertiginoso que se ha convertido en uno de los «impactos visuales de carácter territorial más
llamativos» (Martí y Nolasco, 2011:375). El entorno del parque natural no se ha visto tan
duramente afectado por los nuevos desarrollos residenciales, salvo edificaciones puntuales
en pequeñas porciones libres de las urbanizaciones ya existentes, pero sí por actuaciones
destinadas a usos industriales.
Imagen 10. Suelo de uso industrial junto a las Salinas de Santa Pola
Autora: Margarita Capdepón.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nº de edificios Nº de viviendas Nº medio de viviendas por edificio
301
En consecuencia, Santa Pola es hoy en un destino vacacional de sol y playa con un alto grado
de consolidación y una total hegemonía del alojamiento residencial sobre la base de la
promoción, construcción y venta de segundas residencias, en detrimento de la oferta reglada,
que ha quedado en un plano muy secundario. Prueba de ello, es que el municipio lleva más de
diez años estancado en ochocientas veinticinco plazas hoteleras distribuidas únicamente en
cuatro hoteles, cifras de las más bajas de toda la costa alicantina, al tiempo que en 2012
apenas alcanzaba las dos mil quinientas plazas en apartamentos turísticos. De hecho, según
las estadísticas provisionales del Censo de 2011 elaborado por el INE, Santa Pola es el cuarto
municipio de toda España con mayor porcentaje de viviendas secundarias,107 y de ahí las
treinta mil VPUT existentes en el destino.
Ante este panorama, el PGOU de 2009 no solo pretende poner límite al crecimiento en el
núcleo tradicional y conseguir una mayor conexión urbana, sino también desarrollar un
modelo de ciudad que potencie la actividad turística. A partir de las conclusiones de la
revisión de 1997, el nuevo planeamiento continúa insistiendo en el carácter preferente
turístico de la ciudad y en el papel de esta como punto de atracción de ocio y turismo en su
entorno comarcal y territorial más próximo. Y es que buena parte de los turistas provienen de
núcleos importantes como Alicante y, muy especialmente, Elche, y a menudo son propietarios
de una vivienda en la localidad. El documento apuesta así por un desarrollo propio de destino
vacacional con una oferta turístico-residencial de calidad. Para paliar la estacionalidad,
propone una oferta hotelera con establecimientos de gran capacidad en espacios atractivos y
privilegiados, además de servicios turísticos y aparcamientos. Cabe señalar que una de las
propuestas iniciales era la construcción de hoteles en cualquier parcela del casco urbano, con
lo que se pretendía ampliar el número de plazas hoteleras,108 objetivo que, por lo que se
acaba de observar, no se ha logrado alcanzar hasta el momento. Es, en definitiva, un modelo
de ciudad más próximo al de Benidorm que al de Torrevieja, aunque con el tiempo se haya
preferido optar por la utilización de ambos de una forma ordenada.
Y, según el planeamiento, todo ello en un contexto de crecimiento sostenible, para lo que es
imprescindible «la gestión y manejo adecuado (…) sobre las zonas húmedas, dunas, y
espacios naturales (…), la información, sensibilización y educación de los habitantes,
visitantes y turistas y, por último, la educación y formación de los gestores de todas estas
actividades para que el desarrollo urbano sea ambientalmente sostenible y favorable para el
turismo». En este sentido, si bien es cierto que el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola
constituye una de las grandes áreas de que quedan calificadas como SNUEP, el nuevo PGOU
de 2009 propone un área de suelo urbanizable para uso residencial de baja densidad en sus
proximidades (Salines), destinada a la edificación de tipo unifamiliar, y compatible con
posibles aprovechamientos industriales.
107 Datos correspondientes a los municipios con una población superior a veinte mil habitantes. 108 Pérez, J. «Santa Pola protege el 70% de suelo del término municipal». Diario El País, 10/02/1999.
302
El otro término municipal que limita con el parque natural en su sector más meridional es el
de Elche, en concreto en una pedanía costera conocida como La Marina. Este espacio se ha
mantenido considerablemente libre de edificación durante décadas, ya que su función
turística se inicia con una urbanización dispersa sin ordenación alguna por parte de los
primeros planeamientos urbanos ilicitanos (1962 y 1973) pues adolecían de determinaciones
concretas sobre sus zonas litorales. No es hasta 1998, año en el que se aprueba el último
PGOU de Elche, aún vigente en la actualidad, cuando se contemplan como SNU aquellos
terrenos de valor ecológico sujetos a un régimen específico de protección. Sin embargo, a lo
largo de estos últimos años han ido apareciendo algunos proyectos urbanísticos no exentos
de conflicto a partir de la aprobación de varios planes parciales muy próximos a los límites
del parque.
Uno de los casos más destacados ha sido, sin duda, el plan parcial de El Pinet, donde
finalmente se ha construido una urbanización de pequeños bloques de apartamentos en una
de las zonas mejor conservadas del área de influencia de las Salinas. A pesar del recurso
interpuesto por AHSA y que el TSJCV ordenara en 2005 la suspensión cautelar, las obras no se
llegaron a paralizar en ningún momento, incluso en plena época de reproducción de la
avifauna (Pavón, 2005:71). Posteriormente, un nuevo pronunciamiento judicial entendió que
la actuación era compatible con el espacio protegido y la correspondiente declaración de
impacto ambiental correcta. Según Greenpeace (2008:94), la sentencia se apoyaba en el
argumento de que el 97% del sector ya estaba construido y daba vía libre a la política de
hechos consumados, lo que supone un «gravísimo precedente». Así, el proyecto, presentado
por el Ayuntamiento de Elche y aprobado por la Conselleria, fue de nuevo retomado para
seguir levantando algunas de las viviendas previstas, pese a que muchas de las que ya
estaban construidas se encuentran desocupadas y todavía no se han completado las obras de
urbanización necesarias.109
109 «Solos en el vecindario». Diario Información, 19/06/2011.
303
Figura 42. Evolución urbano-turística de Santa Pola, con especial incidencia en las Salinas
ACONTECIMIENTO SANTA POLA SALINAS
Elaboración propia.
10 % del municipio como SU
Obligación de cumplir con los PP aprobados con anterioridad
Salinas, junto a la Sierra y Cabo de Santa Pola, como límites naturales al crecimiento urbano.
Escasa aparición de la vivienda aislada
Interés proteccionista sobre este espacio (barrera al crecimiento, gran importancia desde una perspectiva socioeconómica, y
enorme valor ambiental y ecológico)
Intento de encauzar un desmesurado crecimiento urbanístico.
Consolidación de la morfología longitudinal a lo largo de la costa.
Agotamiento de suelo, y dificultad para continuar con el desarrollo del núcleo urbano a lo que se suman otras barreras (N-332 y CV-
865) que limitan aún más la expansión
Aparición de un moteado de sectores discontinuos con dispersión de usos
Segunda mitad s.
XIX
Llegada turismo de masas
Expansión hacia la zona húmeda en la trasera de Gran Playa con el PP Salinas (1979)
Largo periodo de estancamiento socioeconómico
Años 50
Declaración Paraje Natural Salinas de
Santa Pola 1988
1996-2008 Auge
inmobiliario
Clasificadas como SNUP, pero creciente presión en sus bordes, declarados urbanizables
Actuaciones residenciales de alta densidad (bloques de apartamentos) en sectores interiores de Gran Playa, Tamarit y Lisa.
Otras afecciones derivadas de instalaciones turísticas (Pola Park), suelo industrial y
especialmente de la carretera N-332, que atraviesa el espacio natural.
Creación de las primeras grandes explotaciones salineras (Pinet y Bonmatí)
Planeamiento parcial
Proyección de los primeros ensanches urbanísticos en varias direcciones, paralelos
a la costa y escasa penetración interior origen del modelo lineal
Construcción de residencias turísticas en franja costera en forma de grandes
urbanizaciones de fuertes densidades
Primera mitad s.
XX
Incipiente recuperación gracias a la actividad pesquera, ampliación del puerto y llegada del
turismo de masas
Años 60
Nuevo PGOU 1985
1994 Declaración PN Salinas de Santa
Pola
Primer PGOU 1973
Inicio revisión PGOU 1995
Aprobación
provisional PGOU 1997
Nuevo PGOU 2009
Paralización por numerosas alegaciones, algunas por actuaciones urbanísticas en el
perímetro de protección del parque natural
Menores impactos en entorno de las salinas, salvo edificaciones puntuales en pequeñas porciones libres de las urbanizaciones ya
existentes
Aumento de la superficie ocupada por usos industriales en alguno de sus bordes.
Intensas actuaciones urbanísticas (conjuntos de adosados y bungalows) en la ladera norte de la
Sierra de Santa Pola, donde se ha ampliado considerablemente la macrourbanización El
Gran Alacant
Destino vacacional de sol y playa con una total hegemonía del alojamiento residencial (casi 90 000 plazas en VPUT) en detrimento
de la oferta hotelera (825 plazas)
Objetivo de poner límite al crecimiento en el núcleo tradicional y conseguir una
mayor conexión urbana.
Desarrollar un modelo de ciudad que potencie la actividad turística y palie la estacionalidad (aumento de la oferta
hotelera con establecimientos de gran capacidad en espacios atractivos y privilegiados, y servicios turísticos)
Parque natural como uno de los grandes sectores clasificados como SNUEP
Área de suelo urbanizable para uso residencial de baja densidad en sus proximidades
(Salines), destinada a la edificación de tipo unifamiliar, y compatible con posibles
aprovechamientos industriales.
PORN SZHSA 2010
304
1.3. Un parque natural de creciente interés para la demanda
La existencia de un espacio natural junto a un destino consolidado como Santa Pola, así como
a los nuevos desarrollos urbanos como los de La Marina, se traduce en posibles afecciones
sobre el medio ambiente, sin embargo, también representa un enorme potencial desde el
punto de vista turístico-recreativo. En efecto, tal y como señala el nuevo PGOU de Santa Pola,
el espacio natural constituye un potenciador del aspecto turístico y para ello es necesario el
cuidado y aprovechamiento de espacios protegidos como el Parque Natural de las Salinas. Por
su parte, las últimas memorias de gestión consideran que este es una alternativa para
diversificar la oferta turística de la zona y luchar contra la estacionalidad. De ahí que el
equipo gestor esté trabajando en el diseño de estrategias y actuaciones «que favorezcan un
mejor uso público del parque natural y que ayuden a potenciar el turismo de naturaleza, pero
siempre tratando de conseguir un turismo sostenible, que ayude a preservar y proteger los
recursos naturales de este enclave natural».
En breve aproximación, la demanda del parque natural está marcada por una dinámica
creciente del número de visitantes como reflejo del auge experimentado por el turismo de
naturaleza durante los últimos años. De acuerdo con las últimas memorias de gestión, en
torno a la cuarta parte de las 62 144 personas que acudieron al parque en 2010 fueron
atendidas por el personal técnico en el centro de información. Por él han pasado tanto los
visitantes espontáneos que acceden libremente y solicitan algún tipo de documentación,
como los grupos concertados para los que existe una planificación previa de la visita. A ellos
también se les suma, por otro lado, aquellos que entran al parque para realizar la ruta de El
Pinet, recientemente remodelada y acondicionada, tras la puesta en marcha de unos eco-
contadores a finales del año anterior; de hecho, eso explica el significativo incremento en el
número de visitantes producido en el año 2008. Sin embargo, es algo que no sucede en el
resto de itinerarios donde a pesar de la gran afluencia de público, este no pueden ser
contabilizados por falta de medios. En otras palabras, buena parte de las cifras que maneja el
parque natural corresponden a estimaciones más que a datos reales.
305
Figura 43. Evolución del número de visitantes del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola (1997-2010)
Fuente: adaptado de la memoria de gestión del parque (2010).
En consonancia con el ámbito territorial en el que se encuentran las Salinas, el grueso de la
demanda se compone de visitantes espontáneos quienes provienen fundamentalmente del
territorio nacional (Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Cataluña,) y, en menor
medida, de diversos países de la UE (Reino Unido, Holanda, Francia y Alemania). En su
mayoría son residentes temporales en los destinos turísticos próximos, que acceden al
parque no como primera motivación, sino como espacio de ocio y esparcimiento donde poder
practicar alguna actividad turístico-recreativa complementaria al sol y playa. En cualquier
caso, la afluencia está bastante distribuida durante todo el año, aunque existen periodos
vacacionales en los que se produce un incremento como en Semana Santa y los meses de
verano. Por su parte, el peso de las visitas concertadas corresponde a grupos escolares de
distintos centros educativos, que proceden casi en su totalidad de localidades de la provincia
de Alicante próximas a Santa Pola y que acuden al parque con una motivación esencialmente
educativa. De ahí, que estas sean más frecuentes de noviembre a junio, coincidiendo con el
calendario escolar. Recientemente, también se ha observado un aumento en el interés de
otros grupos y colectivos, tanto públicos como privados. De estas últimas, cabría destacar las
agencias de viajes y hoteles que encuentran en el parque un lugar idóneo para traer a sus
clientes y complementar su oferta de turismo cultural y de sol y playa, con un turismo de
naturaleza.
1.3.1. La importancia de los itinerarios y de las rutas tematizadas en el uso público
Uno de los principales equipamientos del parque natural es su centro de información y de
visitantes Museo de la Sal, que cuenta con dos exposiciones. La primera se dirige a la
1753 2803
8055 9870
11 618 10 954 11 578 12 291 14 778 13 931
17 040
47 310 46 125
62 144
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
306
interpretación del espacio natural y está equipada con paneles explicativos acerca de los
distintos ambientes y valores naturales, mientras que en la segunda, ubicada en un antiguo
molino restaurado, el visitante puede hacer un recorrido por la sal como elemento esencial
para las Salinas y para la vida en general. Asimismo, el parque dispone de los itinerarios que
se presentan a continuación; en este sentido, cabe mencionar que en el año 2009 la Ruta del
Pinet fue ampliada con la adhesión de un nuevo recorrido de unos 2 km, abierto en la parte
sur del parque junto a las balsas salineras de la empresa Bonmatí, que recibe el nombre de El
Altillo por encontrarse sobre un terreno más elevado que el paisaje circundante. Además, en
esa misma ruta se ha desarrollado, ocasionalmente, el proyecto Hay que conocerlo que incluye
actividades de educación ambiental y visitas interpretativas guiadas.
Tabla 25. Las rutas del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola
CHARCA MUSEO DE LA
SAL RUTA DEL PINET Y EL
ALTILLO RUTA PLAYA DEL
TAMARIT
Recorrido 2 km (circular) 3,8 km (ida y vuelta) 3 km (ida y vuelta)
Duración estimada
1 h 2 h 15 min. 1h 30 min.
Accesibilidad A pie y apta para
personas de movilidad reducida
A pie A pie y en bicicleta.
Dificultad Baja Baja Baja
Principales atractivos
Pequeña laguna, avifauna, exposición del
Museo de la Sal, herbario
Ecosistemas saladar y dunar, carrizales, antiguas balsas
salineras, torre del Pinet, avifauna, vistas
panorámicas de la línea costera, del
parque natural y de las instalaciones salineras
de Bonmatí.
Museo del sitio, bunkers de la Guerra Civil, casamatas, muelle
salinero restaurado, vegetación adaptada al
saladar, playa, vistas panorámicas, ermita de les Salines, instalaciones
salineras de Bras del Port.
Equipamientos de uso público
Centro de visitantes, museo de la sal, paneles informativos, pasarelas,
observatorio de aves, senda
Aparcamiento, área recreativa, sendero
señalizado, pasarelas, observatorios de aves,
miradores, paneles interpretativos
Museo, paneles informativos, área recreativa, camino
Elaboración propia.
En esta misma línea, y con motivo de la futura designación del Parque Natural de las Salinas
de Santa Pola como parque natural del mes, el equipo gestor tiene previsto ampliar la oferta
de itinerarios por el parque con las siguientes propuestas:
La Ruta de la granada, a realizar a pie o en bicicleta.
307
La Ruta de los azarbes, donde también se incorporan acciones de interpretación del
patrimonio vinculado al modelo agrario tradicional.
La Ruta de los cotos, como otro de los ecosistemas importantes dentro de las salinas,
pero, por lo general, más desconocido. Esta abarca espacios destacados del parque
como la finca del Pantanet de Santa Fe y las Salinas de Múrtulas, y prácticas
tradicionales como la pesca.
La Ruta de las Salinas de Santa Pola y excursión al Pinet.
Asimismo, se plantea la creación de un paquete turístico de fin de semana que incluye
alojamiento, bien en hotel urbano o bien en alguna de las dos casas rurales que se han
sumado al proyecto, así como varias propuestas gastronómicas sobre la base de productos
locales como el mújol, la sal y la granada. En todos los casos, se tiene la intención de que estas
nuevas actividades perduren en el tiempo y amplíen la actual oferta turístico-recreativa del
parque.
En cuanto a la organización de actos concretos, una fecha señalada fue el XX Aniversario de la
declaración del espacio protegido en 2008 cuando, a través del proyecto Veinte años
protegiendo, se realizaron diversas actividades lúdico-recreativas y jornadas de puertas
abiertas (Un paseo ornitológico, La sal de la vida: la única piedra comestible, Las Salinas: un
ecosistema único, Descubre lo verde). Otras jornadas significativas son las que se ponen en
marcha con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves y Día Mundial del Medio
Ambiente, que son aprovechadas para divulgar la diversa y abundante biodiversidad
presente en el parque, y en particular las aves. Estas suelen incluir exposiciones sobre la
importancia de la sal en este territorio, recorridos guiados para observar la avifauna y
talleres dirigidos especialmente a los visitantes de menor edad. De esta manera, no solo se da
a conocer al público sus valores medioambientales y patrimoniales sino también el trabajo
desempeñado por el equipo gestor; una labor de promoción que también se lleva a cabo a
través de la página web y la edición de nuevos folletos informativos. En este mismo marco se
encuentra el programa de educación ambiental como otra de las principales herramientas, y
en los últimos años se ha desarrollado actividades dirigidas fundamentalmente a grupos
concertados procedentes de centros educativos en la que se hace uso de los equipamientos de
uso público como el centro de visitantes y las rutas guiadas para la organización de charlas
monitorizadas, proyección de videos divulgativos, itinerarios guiados por el parque y
distintos talleres.
En cualquier caso, de acuerdo con la memoria de gestión más reciente (2010), el propio
equipo gestor del parque natural considera que falta mucha promoción del espacio protegido,
sobre todo a nivel internacional. En ese sentido, y siendo consciente de la «necesidad de
mejorar las labores actuales de comunicación y divulgación de sus recursos naturales y
308
culturales», se empezó a trabajar en el desarrollo de diversos proyectos y actuaciones. Es el
caso de una campaña específica de charlas divulgativas y exposiciones llamada Els parcs
naturals al camp d’Elx, desarrollada conjuntamente con el Parque Natural del Fondo. Quizá la
futura celebración de las Salinas de Santa Pola como parque natural del mes también pueda
contribuir a ello.
1.3.2. Potencialidades por desarrollar y nuevos aprovechamientos turístico-recreativos
Según lo visto hasta el momento, entre los valores más representativos del parque natural
hay dos que constituyen destacados recursos, más potenciales que reales, para la puesta en
marcha de actividades turístico-recreativas. Por un lado, la estrecha relación que este espacio
mantiene con la actividad salinera, que ha dado lugar a la promoción de algunas rutas
temáticas además de las existentes en el propio parque como la incluida en la guía Senderos
de la Sal, publicada por la Diputación de Alicante. Por un lado, la riqueza avifaunística de las
salinas, y por extensión del SZHSA, que las convierten en un enclave de especial interés para
la observación de aves y el turismo ornitológico. Aunque es una actividad todavía incipiente
en este sector más meridional de la Costa Blanca, sí está muy extendida y ampliamente
consolidada en países como Reino Unido donde mueve millones de turistas al año; no en
vano, es la cuna del birdwatching.
Existe un turista ornitológico altamente especializado que está dispuesto a hacer viajes largos
y costosos con la motivación principal de observar aves (Rico y Rodríguez, 2010:443), los
cuales realizan tours organizados por empresas nacionales e internacionales, y frecuentan
páginas web, blogs y guías especializadas en este ámbito territorial. En relación al público
menos especializado, es importante destacar el papel de los clubes naturalistas y asociaciones
locales como AHSA y la Sociedad Española de Ornitología (en adelante, SEO/BirdLife) en la
organización de itinerarios ornitológicos. En ambos casos, se aprovechan los equipamientos
de uso público disponibles en el propio parque y destinados especialmente al desarrollo de
estas prácticas (torres, miradores, observatorios, paneles informativos, etc.).
Junto a ellas, el parque natural también desempeña un notable papel en otro tipo de prácticas,
en este caso vinculadas al turismo deportivo. Y es que el Ayuntamiento de Santa Pola lleva
tiempo trabajando para posicionar al municipio como centro deportivo de primer orden a
partir del desarrollo de productos relacionados con el deporte con los que diferenciar al
destino, diversificar su oferta y complementar al sol y playa tradicional. Estos son, de hecho,
algunos de los principales objetivos del Plan de Competitividad Turismo Deportivo
Internacional (2009) que incluye la creación de eventos de escala nacional e internacional
(medias maratones, marchas cicloturísticas, rutas de BTT…) y la consolidación de los ya
existentes (travesías a nado a la Isla de Tabarca por ejemplo) y la puesta en valor de recursos
309
naturales y culturales. Y es en este contexto donde las salinas se han convertido en un
elemento de especial atracción, junto a las buenas condiciones climáticas, para los que acuden
al municipio a practicar alguna de estas modalidades deportiva. Así lo demuestra la inclusión
de los atractivos naturales del parque en folletos informativos y promoción de muchos de
estos eventos.
Además de estas, existen ciertas iniciativas privadas en el entorno del parque natural como la
de un hostelero local que en 2011 hizo pública su intención de levantar un gran complejo
turístico en La Marina, dentro del ámbito de actuación del PORN del SZHSA. El proyecto,
conocido como el Área Recreativa Humedales del Sur, está compuesto por un hotel de unas
cincuenta habitaciones, un camping y en torno a una veintena de apartamentos, más un
restaurante y varias instalaciones lúdico-recreativas, y parece que puede llegar a ocupar unas
6 ha de terreno. El objetivo de este empresario y promotor es la de poner en valor un espacio
litoral de gran atractivo y revitalizar dicha pedanía ilicitana pero también demostrar que
«turismo y medio ambiente no siempre son incompatibles». Para él, uno de los principales
valores del complejo es su carácter ecológico, por lo que tiene previsto incluir observatorios
medioambientales y la posibilidad de realizar visitas a centros educativos del entorno.110 Se
trata, por tanto, de una actuación turístico-urbanística que pretende aprovechar un espacio
de gran valor natural como son las Salinas, que si bien es cierto puede diversificar la oferta y
generar riqueza, puede suponer igualmente un grave peligro desde el punto de vista
medioambiental y ecológico. En este sentido, cabe señalar que en septiembre de 2011 se
abrió el plazo para someter a información pública el otorgamiento de la autorización
ambiental integrada, declaración de interés comunitario y declaración de impacto ambiental
del proyecto.
Mientras que entre los vecinos de La Marina hay una mayoría que sí se muestra conforme con
el proyecto ya que esperan que este pueda dinamizar la zona y crear puestos de trabajo,
algunos colectivos locales han criticado el proyecto públicamente calificándolo de
«macroagresión urbanística»,111 y otros como Ecologistas en Acció del País Valencià han
llegado incluso a presentar alegaciones. Con ellas denuncian la incompatibilidad del proyecto
con el PORN, la ocupación de una parcela que se encuentra en su totalidad dentro de la zona
de amortiguación de impactos y la ausencia de estudios de impacto de contaminación
lumínica, de depuración de aguas o de autorización de vertidos, entre otras
irregularidades.112 Unas alegaciones que no han tenido la suficiente trascendencia pues el
Ayuntamiento de Elche ha autorizado el inicio de las obras a la espera de obtener el definitivo
permiso del Consell.
110 Pomares, M. «La Marina contará con un complejo turístico con hotel, zona de acampada y apartamentos». Diario Información, 02/09/2011. 111 «Sorpresiva autorización de una nueva macroagresión urbanística en el litoral de Elx» (http://www.grupotortuga.com).
112 «Luz verde al complejo turístico con camping, hotel y apartamentos en La Marina» (http://www.margallo.org).
310
Por último, cabe subrayar una interesante y muy reciente iniciativa, tanto que hasta el
momento se encuentra en plena fase de redacción, que pretende abrir al uso público una finca
rural de propiedad privada conocida como el Pantanet de Santa Fe, ubicada en el término
municipal de Santa Pola, a través de un modelo de gestión compartida. El objetivo principal
de este proyecto es la puesta en valor unas 250 ha a través de la cual los visitantes tienen la
posibilidad de conocer actividades tradicionales como la pesca o llevar a cabo actividades de
turismo medioambiental. En palabras de la actual responsable de dinamización del Parque
Natural de las Salinas de Santa Pola, la misma de los tres espacios protegidos que conforman
el SZHSA, este proyecto puede generar riqueza y empleo, al tiempo que contribuir a la
conservación del patrimonio.113
113 Falardo, A. «Las Salinas desarrolla un proyecto para que el Pantanet de Santa Fe sea de uso público». Diario Información, 03/02/2012.
311
2. Un espacio de tradicional explotación salinera: el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja
Estos cerros forman un muro que impide ver el mar desde el camino que conduce á Torre la
Mata, pueblo de unos 30 vecinos, situado en la misma playa una legua al sur de Guardamar (…)
Otro aspecto ofrecen los campos hácia el poniente del camino, todos cultivados, plantados de
viñas, ó sembrados de barrilla y granos hasta las inmediaciones de la poblacion, célebre por las
salinas de su nombre (…) La sal de estas salinas se prefiere á quantas se conocen, por exceder á
todas en la vitud de preservar de la corrupcion las carnes y pescado. Si algunas carnes saladas
con otra sal empiezan á corromperse, se ataja el daño, y se conservan lavándolas bien en agua
dulce, y salándolas de nuevo con sal de la Mata.
Contiguo al cabo Cervér mirando al sudeste se ha ido formando una poblacion llamada Torre
vieja, donde 25 años hace habia tres familias, y actualmente 106, ocupadas casi todas en las
varias faenas de las salinas que vamos á describir (…) No comunicaba antiguamente el mar con
la laguna, donde se acopiaban las aguas de lluvia que caian en el recinto é inmediaciones, las
quales evaporadas en verano dexaban la sal cristalizada; reconocióse en ella cierta amargura y
virtud purgante, y por tanto empezó á despreciarse, hasta que se descubrió el modo de hacerla
útil.
(Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reyno
de Valencia, Antonio J. Cavanilles, 1795-1797)
Se trata de una gran zona húmeda compuesta por dos lagunas, una más meridional y de
mayores dimensiones que es la de Torrevieja, y otra más pequeña, situada más al norte y
próxima a la costa, que recibe el nombre de La Mata. El espacio ocupado por ellas forma parte
de un conjunto más amplio que es la cuenca del Mar Menor, donde la tectónica provocó un
hundimiento del terreno. Ya en el Cuaternario, se inicia una fase de compresión, inversa a la
anterior, que da origen a una suave estructura anticlinal, conocida hoy como El Chaparral,
que separa los dos ejes sinclinales ocupados por ambas láminas de agua. Aunque no existen
pruebas suficientemente claras, sí parece que la laguna de Torrevieja estuvo en algún
momento comunicada directamente con el mar, es decir, fue en origen una albufera
convertida en laguna. Un «carácter albufereño más difícilmente defendible para la laguna de
La Mata» (Box, 2004:368), la cual se encontraba separada del mar por dunas. En la
actualidad, ambas se encuentran comunicadas mediante canales que hacen posible el
aprovechamiento salinero, una de las principales actividades de la zona, particularmente en
la primera de ellas.
313
Ocupadas ya desde época íbera, de la que existen numerosos restos arqueológicos, para
repasar la historia de este conjunto lagunar hay que tener en cuenta la cuestión de la
propiedad pues «no es posible concebir la una sin la otra. Quien posea una laguna posee la
otra» (Calvo e Iborra, 1986:21). En el siglo XIV ambas son cedidas a la ciudad de Orihuela, que
obtiene la posibilidad de transformar la laguna de Torrevieja y aprovecharla con un uso
pesquero; para ello se construye un canal, conocido como el Acequión, que sirve de
comunicación con el mar y permite la entrada a los peces marinos. Con el paso del tiempo, el
fracaso de la explotación pesquera y el elevado coste del mantenimiento provocarían la
renuncia por parte de la ciudad, y a mediados del siglo XVIII pasan a ser propiedad del
Estado. En 1776 se hacen las primeras pruebas en la laguna de La Mata para obtener sal, un
hecho que da inicio a la industria salinera de forma organizada y al crecimiento de Torrevieja,
perteneciente todavía a la ciudad de Orihuela.
2.1. Un conjunto lagunar de fuerte sequía y elevada salinidad
Tras el terremoto de 1829, la villa fue reconstruida y se reemprendió la actividad extractiva
en la laguna mayor, que seguía bajo la tutela estatal. Sin embargo, debido a la incapacidad del
Estado para dirigir empresas industriales, se impone la idea de arrendar las salinas, por lo
que desde finales del siglo XIX, se han ido sucediendo distintos arriendos gracias a los cuales
la explotación salinera fue experimentado mejoras progresivas (Box, 2004:378). Si bien el
turismo, junto con los sectores asociados, se ha convertido en estas últimas décadas en el
verdadero motor socioeconómico, la actividad salinera de las lagunas sigue manteniendo un
muy peso enormemente importante en el municipio, y, de hecho, conforman el mayor
complejo salinero de toda Europa.
Imagen 11. Montañas de sal junto a la Laguna de Torrevieja
Autora:
Margarita Capdepón.
314
En cuanto al medio natural, las Lagunas de la Mata y Torrevieja destacan por su flora
predominantemente halófila, aunque pueden distinguirse varios ambientes. Las lagunas
propiamente dichas presentan cierta ausencia de vegetación, mientras que redondas, nombre
con el que se identifican los espacios circundantes aledaños asociados a las fluctuaciones del
régimen hídrico (Such, 2003:49), están integradas por comunidades de saladar, donde
destacan algunos endemismos como las saladillas (Limonium caesium o Limonium
cymuliferum), y por formaciones de carrizal, compuesto principalmente por Phragmites
communis, y juncal (Juncus maritimus, Juncus acutus), de gran interés para la avifauna
acuática. En el sector que separa las dos lagunas, en la orilla más próxima a la de la Mata, se
halla un pinar de repoblación compuesto por varias especies de pino (Pinus pinea, Pinus
halepensis) y vegetación arbustiva de coscojares (Quercus coccifera) y tomillares (Thymus
vulgaris), además de una zona «desafortunadamente» repoblada con eucaliptos (VV.AA.,
1990:105). Asimismo, este espacio natural cuenta con la mayor población de orquídeas
silvestres de toda la Comunidad Valenciana, de los géneros Orchis (Orchis gorgereta, Orchis
collina) y Ophrys (Ophrys speculum, Ophrys tenthredinifera).
Imagen 12. Orilla de la laguna de Torrevieja
La elevada salinidad de las aguas
constituye una limitación para la existencia
de vida animal en el parque, en especial en
la laguna de Torrevieja. En ella, e
invertebrado más característico y
numeroso es la Artemia salina, un pequeño
crustáceo que puede llegar a medir menos
de un centímetro propio de estos
ambientes hipersalinos que no solo le
concede a dicha laguna su singular
coloración rojiza sino que, junto a las larvas
de Quironómidos, constituye la dieta
fundamental de muchas de las aves que
habitan en el parque.
Autora: Margarita Capdepón.
De hecho, la avifauna acuática es la más representativa del ecosistema pues este desempeña
una función esencial para la nidificación, hibernación y refugio en las largas migraciones de
las aves. La avoceta (Recurvirostra avosetta), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el tarro
blanco (Tadorna tadorna) y la gaviota de Adouin (Larus audouinii) son algunas de las aves
más destacadas. No en vano, la presencia de esta última en las lagunas explica la inclusión del
315
parque dentro del plan de recuperación desarrollado para reforzar la protección de dicha
especie. La laguna de la Mata constituye un lugar importante de invernada para el zampullín
cuellinegro (Podiceps nigicollis), mientras que del flamenco rosa (Phoenicopterus ruber) se
han llegado a contabilizar hasta dos mil individuos hace ya algunos años. Por otra parte,
también se pueden encontrar amplias comunidades de reptiles, pequeños mamíferos,
roedores y algunas especies de anfibios.
Tabla 26. El Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja
Fecha de creación
10 de diciembre de 1996
Superficie total 3743 ha (de los que 2100 ha son láminas de agua – 1400 ha la laguna de Torrevieja y 700 ha la de la Mata-).
Municipios Guardamar del Segura, Torrevieja, Rojales y Los Montesinos.
Principales valores de
conservación
Flora: claro predominio de una vegetación halófila adaptada a condiciones de sequía extrema y suelos de gran salinidad (barrillas), endemismos como el Limonium caesium, exclusivo del sudeste ibérico, y una gran población de orquídeas silvestres.
Fauna: gran variedad avifaunística (avoceta, cigüeñuela, zampullín cuellinegro, flamenco) que se alimenta de larvas de mosquito y, sobre todo, de Artemia salina; y otras especies destacadas como el chorlitejo patinegro, la gaviota de Audoin y el charrán común. Importante es también la presencia del fartet, endemismo del litoral mediterráneo español seriamente amenazado.
Valores culturales: patrimonio asociado a la tradicional explotación salinera.
Otras figuras de protección
Humedal de importancia internacional, LIC (Les Llacunes de la Mata i Torrevieja), ZEPA (Lagunas de la Mata y Torrevieja), Zona húmeda de la Comunidad Valenciana, tres microrreservas de flora (La Loma, Llacuna Salada de Torrevieja, Llacuna Salada de la Mata).
Categoría UICN V
Elaboración propia.
2.2. Torrevieja, el paradigma del turismo residencial
La actividad turística de Torrevieja sienta sus precedentes en la primera mitad del siglo XIX
cuando empieza a constituirse como núcleo de veraneo. Según Vera (1984:118-119), las
razones hay que buscarlas en un medio físico en el que destacan las playas como el recurso
turístico más importante; la proximidad a núcleos de carácter rural para los que Torrevieja
actúa como área de atracción; la existencia de balnearios como elementos determinantes
vinculados a las prescripciones médicas de la época; y los medios de transporte, desde el
papel fundamental que desempeña el ferrocarril (tren Albatera-Torrevieja) a finales del siglo
XIX, asumido a mediados del siglo XX por la carretera, hasta la inauguración del aeropuerto
de El Altet en 1967, que permitía la rápida llegada de turistas internacionales. Se trata de un
veraneo tradicional que servía de complemento a las actividades económicas del momento
316
como la pesca y la extracción salinera. Un hecho especialmente significativo es la integración
de este desarrollo con el paisaje, fundamentalmente en el tramo litoral, donde el carácter
temporal de barracas y casetas para el baño reducían las posibilidades de ocasionar impactos,
a excepción de algunas residencias veraniegas (hotelitos) y pequeños grupos de chalés. En
otras palabras, la transformación del municipio en un incipiente destino turístico comenzó
progresivamente y sin cambios territoriales bruscos.
En los años sesenta del siglo pasado, en un contexto marcado por el desarrollismo económico
en todo el país, el turismo de masas irrumpe con fuerza y se consolida a partir de la década
siguiente. Una de las claves de este cambio de modelo es la extraordinaria revalorización del
suelo que puso en marcha procesos especulativos a través de los cuales los compradores se
interesan por una tierra de función agrícola cada vez menos productiva para convertirla en
suelo de vocación turístico-residencial. Como resultado, se da inicio a la construcción de
grandes bloques de apartamentos en el litoral (Vera, 1987:189), que, en un principio, van
reemplazando los establecimientos tradicionales destinados a un turismo selectivo para
acabar alterando la franja costera por completo. Ese fue el germen de la enorme
transformación socioeconómica y urbana que ha experimentado Torrevieja durante las
últimas décadas, y que ha llevado al municipio a representar el paradigma del proceso
urbanizador, y constituir un centro turístico de primer orden (Torres Alfosea, 1995:78). Un
proceso que no hubiera sido posible sin la contribución del planeamiento urbanístico.
Aunque el primer PGOU de Torrevieja no se aprueba hasta 1973, el municipio ya contaba con
un buen número de proyectos apoyados en el planeamiento parcial, que supusieron el
comienzo de una «auténtica avalancha de actuaciones urbanizadoras» (Navalón, 1995:171).
Estos planes parciales estaban destinados en su mayoría a la construcción de conjuntos de
chalés en el espacio rural (Rocío del Mar, Villa Sol, Molino Blanco, Lomas del Mar, La Veleta,
Nueva Torrevieja), y por lo general carecían del correspondiente proyecto de urbanización. Se
trata de unas intervenciones que se vieron favorecidas por la estructura agraria tradicional,
caracterizada por el predominio de la media y grande propiedad, el escaso valor agrícola de
amplios sectores del término y la existencia de vastos espacios sin ocupación humana en el
contorno de las lagunas (Vera, 1987:360).
Con el plan de 1973, el núcleo urbano crece vertiginosamente en varias direcciones,
creándose un modelo desmesurado, masificado, de bajas calidades constructivas, y
escasamente integrado en el paisaje. La ocupación del litoral y el alto precio del suelo
determinarían que este crecimiento, apoyado en la carretera comarcal de Crevillent C-3321
(hoy CV-905) (Navalón, 1995:172; Such, 1995:236; Vera, 1987:377), se dirigiera hacia las
proximidades de las lagunas, especialmente a lo largo de su ribera este, donde las
intervenciones (La Torreta, El Chaparral, San Luis, La Siesta, Punta de la Víbora) seguían
aprovechando aquellos amplios sectores prácticamente desocupados y de menor coste. En
palabras de Vera (1984:127), «la especulación penetra hacia las tierras del interior; las
317
urbanizaciones se extienden y enseñorean del espacio que bordea la laguna de las salinas, a
expensas de las tierras de cultivo o de los saladares (...) que se convierten en superficies
edificables, con un evidente deterioro paisajístico y fuertes tensiones espaciales».
En este contexto, y tras un primer avance y revisión del planeamiento, se elabora un nuevo
PGOU, aprobado en el año 1986. Su memoria ya advertía del fracaso del plan anterior,114 de
ahí su especial interés por frenar la expansión desordenada a partir de un desarrollo
urbanístico menos especulativo y más respetuoso con los espacios de interés natural. Y es
que la transformación de Torrevieja a consecuencia de la actividad urbanística de índole
turístico-residencial había sido tal que, únicamente durante el intervalo de tiempo
trancurrido entre ambos, el municipio había quintuplicado su superficie de suelo urbano
(Such, 1995:235). Sin embargo, muchas de las actuaciones previstas en el PGOU de 1973 ya
habían sido aprobadas y fue imposible paralizarlas. De manera que en los años posteriores al
nuevo planeamiento de 1986 se produce un desarrollo mucho más congestionado y caótico,
resultando un modelo de ciudad que nada tenía que ver con las pretensiones iniciales del
mismo.
Se consolida la edificación paralela al mar y se da vía libre a la ocupación turístico-residencial
en torno a las lagunas, una de las principales zonas de expansión (Such, 1995:237),
generando así uno de los peligros más preocupantes de cuantos amenazaban la integridad del
espacio natural (VV.AA., 1990:113). El sector entre la citada carretera y los contornos
lagunares, al este de la laguna de Torrevieja, es invadido por nuevos conjuntos de bungalows
o adosados de baja calidad (La Torreta III, Limonar III, Limonar V) que se van anexionando a
los allí edificados. Un hecho que contrastaba fuertemente con la escasa ocupación del margen
suroccidental de la laguna, a excepción de la urbanización de Los Balcones (Vera, 1987:377),
parte del cual quedaba clasificado como SNU. Para Torres Alfosea (1997:153), estas
actuaciones fueron de «suma transcendencia por haber determinado, con su presencia, unos
límites artificiales para el [futuro] parque natural».
El mejor ejemplo de esta propagación edificatoria se produce durante la segunda mitad de la
década de los ochenta cuando, en plena «borrachera inmobiliaria» (Torres Alfosea, 1995:83),
se colmata el Chaparral, la pequeña elevación que separa las dos lagunas, donde ya
proliferaban las edificaciones (VV.AA., 1990:113). De hecho, este fue uno de los principales
detonantes para que en el año 1988 ambas lagunas fueran protegidas, en un primer
momento, bajo la figura de paraje natural, y, posteriormente, reclasificadas como parque
natural tras la aprobación de la ley de 1994. Con esta protección se evidenciaba el acelerado
proceso de desarrollo urbano-turístico y la consecuente excesiva presión que seguía
sufriendo este humedal costero.
114 En Torres Alfosea (1997:39).
318
Imagen 13. Urbanizaciones en la loma del Chaparral
Autora: Margarita Capdepón.
Desde entonces, y lejos de lo que cabría esperar, la dinámica turístico-residencial
desarrollada en torno a las lagunas no ha dejado de seguir generando una presión cada vez
mayor; en especial tras el nuevo proceso de enorme crecimiento demográfico y urbano
experimentado desde mediados de los años noventa. Como se comprueba a continuación, en
apenas diez años, la población de Torrevieja prácticamente se triplicó no solo por la llegada
de residentes europeos sino también por la atracción ejercida por la construcción, que
provocó una masiva afluencia de migrantes laborales. Pese a que la reserva del suelo
disponible estaba prácticamente agotada, se abrió un nuevo periodo de extraordinario auge
inmobiliario a partir de continuas modificaciones puntuales introducidas tanto en el PGOU de
1986 como en el Texto Refundido del año 2000 (más de un centenar hasta la actualidad),
destinadas fundamentalmente a recalificar y liberar suelo.
Figura 45. Evolución de la población en Torrevieja (1996-2012)
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Padrón Municipal (INE).
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
240%
260%
280%
300%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Nú
mer
o d
e h
abit
ante
s
319
Figura 46. Licencias municipales de obra para edificación de nueva planta en Torrevieja (1996-2012)
Elaboración a partir de los datos proporcionados por el IVE.
Entre los años 1996 y 2007, se edificaron miles de viviendas nuevas cada año y el número de
licencias de obra se mantuvo en unos valores marcadamente elevados, sin contar las casas
construidas al margen de la legalidad. Así, se levantan y amplían conjuntos de adosados
repartidos por todo el término municipal (El Peinado, Aguas Nuevas, Paraje Natural, La Lloma,
Torreblanca), pero también se ocupan solares y parcelas libres en el caso urbano con bloques
de viviendas, y se crean grandes espacios destinados a usos industriales, comerciales,
deportivos y recreativos. A todos ellos, se les suma la construcción de importantes
infraestructuras como el Hospital y la desalinizadora, y de la ampliación de la depuradora, en
el área de influencia del parque natural junto a los límites del PORN del SZHSA (aprobado en
2010). El Ayuntamiento de Torrevieja ha recalificado cientos de hectáreas de terrenos
rústicos en urbanizables en torno a las lagunas, donde autoriza distintos proyectos
urbanísticos e incluso la construcción de un hotel. Estas nuevas agresiones fueron
denunciadas por corporaciones políticas, grupos ecologistas locales y colectivos de vecinos en
la UE, lo que provocó la intervención del Parlamento Europeo.115
En otras ocasiones ha sido incluso el citado PORN el que ha seguido «arañando» suelo del
perímetro de protección (Greenpeace, 2009:142) con la recalificación de unas 200 ha de
suelo protegido en urbanizable. Se trata en concreto de terrenos de las macrourbanizaciones
El Limonar, uno de los pocos espacios desocupados que quedan junto a la laguna de
Torrevieja, y El Raso, al norte de la laguna de la Mata en el vecino municipio de Guardamar
del Segura, que ya está parcialmente urbanizado. En ello también tuvo una especial incidencia
el hecho de que el TSJCV había anulado el decreto que aprobaba la ordenación de las zonas
periféricas de protección del SZHSA, de manera que se liberaban miles de hectáreas de suelo
115 «La UE abre el día 28 en Torrevieja una inspección del urbanismo». Diario El País, 9/02/2007.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nº de edificios Nº de viviendas Nº medio de viviendas por edificio
320
en torno a los tres parques, las cuales pasaban a depender del planeamiento de cada
municipio.116
Imagen 14. Terrenos libres en El Limonar (arriba) y urbanización El Raso (abajo)
Fuente: Ortofoto 2009 Terrasit Autora: Margarita Capdepón.
(http://terrasit.gva.es/).
Fuente: Ortofoto 2009 Terrasit Autora: Margarita Capdepón.
(http://terrasit.gva.es/).
116 Pamies, D. «El Supremo anula la protección de suelo en torno a tres parques naturales». Diario Información, 19/08/2009.
321
En definitiva, todo ello ha acabado por agotar el suelo urbano del municipio (Greenpeace,
2009:143) y ha configurado un modelo caótico, basado en la especulación, sin una estructura
viaria ni territorial definida (Martí y Nolasco, 2011:376), donde la capacidad de los servicios
es insuficiente, y que incluso ha derivado en un incremento de las tasas de criminalidad.117
Paradójicamente, tan solo la crisis iniciada hacia 2007, y en la que todavía nos encontramos
gravemente inmersos, ha sido capaz de poner cierto freno al desmedido proceso de
urbanización. Y es que, como advertía Vera (1984:130) ya en la década de los ochenta, la
crisis económica influye negativamente en el sector de la construcción puesto que el
estancamiento de la demanda y el exceso de oferta se traduce en una ralentización del
proceso. Buena prueba de la dependencia que tiene Torrevieja a la actividad inmobiliaria, así
como a los servicios, son los datos crecientes de desempleo en ambos sectores, a lo que se le
añade el cada vez mayor número de empresas y comercios que desde entonces se han visto
obligados a cerrar.
Y de ahí también que el municipio se haya convertido en uno de los espacios de mayor
concentración de VPUT no solo de la Costa Blanca, sino de todo el litoral mediterráneo
español. En efecto, según los datos provisionales del censo de 2011 realizado por el INE,
Torrevieja tiene en la actualidad más 82 500 viviendas secundarias y vacías (el 67,5% de su
parque residencial), lo que significa que existen unas 250 000 plazas de alojamiento no
reglado. Unas cifras que contrastan fuertemente con las 1750 unidades en apartamentos
turísticos oficialmente registrados. Ante este panorama, parece acertado afirmar que
Torrevieja representa el paradigma del turismo residencial, máxime cuando la oferta de
alojamiento hotelero apenas supera las 1500 plazas repartidas en doce hoteles. En este
sentido, cabe subrayar que muy recientemente (2013) se ha aprobado la modificación
puntual número 101 para fomentar la construcción de hoteles en el término municipal, la
tercera que se realiza con el mismo objetivo en ocho años, aunque con una nula
repercusión118 hasta el momento.
Por último, si se atiende al número medio de viviendas por edificio construido, se aprecia
claramente que se ha mantenido el modelo turístico-residencial heredado, que se caracteriza
por un crecimiento de carácter extensivo materializado en un amplio número de actuaciones
de media y baja densidad. Es decir, Torrevieja no solo ha seguido experimentado un fuerte
incremento de su volumen total de viviendas, sino que estas han ido ocupando grandes
superficies de suelo del término municipal, incluidas las inmediaciones del Parque Natural de
las Lagunas de la Mata y Torrevieja. En este sentido, tal y como señalan Martí y Nolasco
(2011:376), es muy significativo que sea de manera simultánea cuando se crea el parque y se
urbanizan los espacios intersticiales y aledaños al mismo. En algunas ocasiones incluso, se ha
117 Navarro, S. «Caos urbanístico y alcalde imputado en el paradigma de la ciudad sostenible de Camps». Diario El País, 25/04/2007. 118 «Torrevieja modifica otra vez el PGOU y permitirá hoteles con áreas comerciales». Diario Información, 11/05/2013.
322
utilizado el propio espacio protegido como reclamo para la venta inmobiliaria (Torres
Alfosea, 1997:135), a pesar de que las lagunas están clasificadas como SNU en el PGOU en
tanto en cuanto «independientemente de su interés económico como explotación salinera,
destacan por su interés como zona húmeda».
Imagen 15. Carteles de urbanizaciones próximas al Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja
Autora: Margarita Capdepón.
Más allá de la propia presión que ejerce el desarrollo urbanístico, hay que tener presente que
este se traduce en otro tipo de peligros. No en vano, es también el responsable de los
vertederos ilegales y escombreras que han ido apareciendo en las traseras de las
urbanizaciones y de los productos nocivos y vertidos de restos vegetales que se han
acumulado en el entorno de las lagunas y en los corredores ecológicos. Ello no solo supone un
grave impacto de tipo visual y la contaminación generalizada del enclave, sino también del
incremento de las posibilidades de incendio, uno de los mayores riesgos a los que se expone
hoy en día el parque natural. Entre 2005 y 2010 se detectaron cerca de una treintena de
incendios, la mayoría intencionados, y solo en 2010 se quemaron unas 15 ha, algunas de ellas
con comunidades vegetales de gran valor ecológico.
En suma, Torrevieja presenta una imagen de destino turístico especializado en el sol y playa
con un elevado grado de masificación y congestión urbana, especialmente en época estival.
Por tanto, parece clara la necesidad de plantear cambios en el modelo tradicional no solo para
reconducirlo hacia patrones de desarrollo más sostenibles sino también para asegurar la
competitividad futura del destino. El Plan de espacios turísticos de la Comunidad Valenciana
señala que ello «depende de su capacidad de lograr un mejor equilibrio entre la conservación
del paisaje y su singularidad territorial, la racionalización de las nuevas actuaciones urbano-
turísticas (especialmente, aquellas próximas a espacios naturales protegidos) y la provisión
de infraestructuras y servicios». Una singularidad territorial que viene dada en buena medida
por la presencia de la dos lagunas, que constituyen, además, un espacio de gran potencial. En
efecto, en estos últimos años están surgiendo algunos intentos de poner en valor sus recursos
con el objetivo de impulsar prácticas como la observación de aves y el turismo ornitológico,
así como rutas tematizadas en torno a la sal y el cultivo de la vid y elaboración de vino.
323
Figura 47. Evolución urbano-turística de Torrevieja, con especial incidencia en las Lagunas
ACONTECIMIENTO TORREVIEJA LAGUNAS DE LA MATA Y TORREVIEJA
Elaboración propia.
Recalificación de unas 200 ha de suelo protegido en urbanizable en terrenos El
Limonar, uno de los pocos espacios desocupados junto a la laguna de Torrevieja, y El Raso (parcialmente urbanizado), al norte de la laguna de la Mata en Guardamar del Segura.
Crecimiento hacia el borde oriental de la laguna de Torrevieja apoyado en la C-3321
(hoy CV-905).
s. XIX
Llegada turismo de masas
Desarrollo vertiginoso en varias direcciones con un modelo desmesurado, masificado, de bajas calidades constructivas, y escasamente
integrado en el paisaje
Ocupación litoral con altos precios de suelo
Núcleo de veraneo tradicional
Barracas y casetas para el baño en la costa, y algunas residencias veraniegas
(«hotelitos») y pequeños grupos de chalés
Años 60
1996-2008 Auge
inmobiliario
Construcción de grandes bloques de apartamentos en el litoral que comienzan a
reemplazar los establecimientos tradicionales
Revalorización de la tierra de escaso valor agrícola para convertirla en suelo de vocación
turístico-residencial
Numerosos proyectos a partir de PP para levantar conjuntos de chalés en el espacio rural (casi desocupado y con grandes propiedades)
Texto refundido PGOU
2000
Primera mitad s.
XX
Explotación salinera en la laguna de Torrevieja, primero bajo tutela estatal y,
posteriormente, por arrendamento.
Gran peso de la actividad en la economía local
Primeras intervenciones de tipo urbanístico en el contorno de las lagunas
1973 Primer PGOU
Objetivo de frenar la expansión desordenada con un desarrollo menos especulativo y más
respetuoso con los espacios naturales
Imposibilidad de paralizar actuaciones aprobadas y previstas en el plan anterior
Modelo urbano de baja densidad mucho más caótico y congestionado
Consolidación de la edificación paralela al mar
Nuevo PGOU 1986
Clasificación de las lagunas como SNU
Vía libre a la ocupación turístico-residencial en el margen oriental de la laguna de Torrevieja, una de las principales zonas de expansión. Allí se levantan grandes conjuntos de bungalows y
adosados junto a los ya construidos
Escasa ocupación del borde suroccidental, clasificado como SNU
Colmatación de la ladera sur del Chaparral
Declaración Paraje Natural Lagunas la
Mata-Torrevieja 1988
1994 Declaración PN
Lagunas la Mata-Torrevieja
A pesar del casi agotamiento del suelo, se reclasifica y libera suelo a partir de numerosas
modificaciones puntuales (un centenar)
Construcción de miles de nuevas viviendas cada año, algunas al margen de la legalidad
Construcción y ampliación de conjuntos de adosados en todo el término municipal
Ocupación de solares y parcelas libres en el caso urbano con bloques de viviendas.
Creación de grandes espacios destinados a usos industriales, comerciales, recreativos y
deportivos.
Torrevieja como auténtico paradigma del turismo residencial con unas 250 000 plazas en VPUT que contrastan fuertemente con las
1500 plazas hoteleras
Fuerte aumento de la presión urbanística en las inmediaciones del parque natural.
Incremento de la función residencial, especialmente de media y baja densidad.
Construcción de importantes infraestructuras (Hospital, desalinizadora), y ampliación de la
depuradora, en su área de influencia.
PORN SZHSA 2010
324
2.3. Una demanda dominada por el visitante de proximidad
Según las últimas memorias de gestión publicadas por el parque natural (2009 y 2010), la
situación costera de las Lagunas de la Mata y Torrevieja no solo condiciona las características
ecológicas del espacio protegido sino también la tipología de visitantes que recibe. En breve
aproximación, se observa un predominio de residentes de las áreas urbanas colindantes que
utilizan el parque como área de esparcimiento, es decir, algunos de sus sectores cumplen
funciones de parque urbano para satisfacer demandas recreativas (Rico y Rodríguez,
2010:439). El pico máximo de llegadas se produce durante los meses de marzo y abril,
coincidiendo con la Semana Santa, seguido del mes de agosto por el incremento de la
demanda turística en los destinos cercanos. Ello explica que la procedencia de los visitantes
cumpla un patrón similar al de la estructura demográfica de los municipios cercanos,
principalmente de Torrevieja, donde reside un elevado porcentaje extranjeros,
fundamentalmente británicos y alemanes. Estos constituyen el grueso de las personas que
acceden al centro de manera espontánea y que suelen realizar una visita auto-guiada por
alguna de las rutas del parque. El resto, en su inmensa mayoría grupos de escolares
procedentes de centros educativos y, en menor medida, otros colectivos (escuelas de
senderismo, asociaciones de diversa naturaleza, etc.), lo hacen tras concertar una visita
previa.
Figura 48. Evolución del número de visitantes al Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja (1997-2010)
Fuente: modificado de la memoria de gestión del parque (2010).
Tal y como se comprueba en el gráfico anterior, el parque recibió un total de 14 508
visitantes oficiales en el año 2010, elevando ligeramente la media de los tres años anteriores
(2007-2009), cuando se acomete la reforma de Centro de Interpretación, aunque lejos de los
valores recogidos en el trienio 2004-2006. Con todo, hay que tener en cuenta que los datos
proporcionados por la memoria de gestión hacen referencia únicamente a aquellos visitantes
3 737 4 002
5 836 5 674 6 002
10 449 9 943
18 073
21 269
19 270
12 217 12 402 12 756
14 508
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
325
que pasan por el centro de interpretación en visitas concertadas y no concertadas. Por tanto,
dado que el parque carece de herramientas para cuantificar los flujos que no utilizan dicho
equipamiento de uso público, hay un amplio volumen que no está contemplado en las
estadísticas anuales, lo que dificulta elaboración de una caracterización completa del
visitante.
2.3.1. Una especial implicación en el área de influencia socioeconómica: la recuperación de los
viñedos de la Mata y las nuevas iniciativas turísticas
A lo largo de los últimos años se han venido celebrando distintos días especiales con motivo
del Día Mundial de las Aves, el Día Mundial de los Humedales, el Día Mundial del Medio
Ambiente o el Día Europeo de los Parques en los que el equipo gestor ha organizado talleres
(Un crustáceo muy salado), visitas guiadas (Cada rincón una sorpresa), charlas y exposiciones
(Las lagunas: pausa en la naturaleza,), y donde los visitantes han podido observar con mayor
detalle la avifauna de este espacio natural, concienciarse del cambio climático y tener
conocimiento de los últimos proyectos puestos en marcha. De hecho, estas celebraciones
constituyen en la actualidad buena parte de la actividad lúdico-recreativa llevada a cabo en
las lagunas. Y es que si bien durante un tiempo el parque ofrecía la posibilidad de realizar
rutas nocturnas de senderismo y de observación de determinadas especies de rapaces (Las
rapaces nocturnas del parque natural), en especial en los meses de verano, estas se han
dejado de organizar en los últimos dos o tres años. A ellas se les suman el programa de
educación ambiental (Aprende y diviértete fotografiando la naturaleza, Charranes, las
golondrinas del mar, Cada mochuelo a su olivo, Itinerario por la laguna de la Mata), dirigido a
los centros educativos y otros grupos organizados, así como el programa de comunicación y
divulgación a través del cual el parque ha participado en exposiciones (Malacofauna,
Biodiversidad del parque natural de las lagunas de la Mata y Torrevieja) y jornadas donde ha
presentado sus proyectos (Protección de la gaviota de Adouin y Alien Invasión, ¡tenemos que
detenerla!).
Sí que se han mantenido, incluso ampliado, los itinerarios de este parque natural que se
encuentran mayoritariamente en las proximidades de la laguna de la Mata y en el sector
interlagunar; no en vano es ahí también donde se concentran la práctica totalidad de los
equipamientos de uso público. Por su parte, dado que la laguna de Torrevieja presenta una
mayor inaccesibilidad en tanto en cuanto está ocupada por la empresa salinera, esta
únicamente dispone de algunos caminos señalizados, varios accesos prohibidos en las zonas
urbanizadas, y la vía verde que transcurre por su borde oriental.119 De acuerdo con la
119 «La Laguna carece de itinerarios de visitas 20 años después de ser declarada parque». Diario Información, 08/02/2012.
326
memoria de gestión de 2010, se ha propuesto la creación de la Ruta del agua y de la
biodiversidad, y está dirigida a recuperar la fauna anfibia a partir de la remodelación de una
antigua balsa de riego ubicada cerca de la orilla sur de la laguna de la Mata. Con ello, se
pretende incrementar la biodiversidad en general y la población de anfibios en particular, así
como alcanzar una mayor integración paisajística, además de la recuperación de elementos
de la agricultura tradicional. En este contexto, el aspecto más significativo del proyecto,
todavía sin materializar, es que promueve la creación de un nuevo itinerario interpretativo en
el parque natural con la implantación de paneles divulgativos y señalización específica.
Tabla 27. Las rutas del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja
LOS
OBSERVATORIOS
LAS DOS
LAGUNAS120 RUTA DEL VINO
VÍA VERDE Y LA SALINA
Recorrido 4,8 km 6,8 km 1,5 km 15,2 km
Duración 1 h. 45 min. 1 h 35 min. 1 h. 30 min.
Accesibilidad A pie En bicicleta A pie y en bicicleta
En bicicleta
Dificultad Baja Baja Baja Baja
Principales atractivos
Vistas panorámica del parque y los
viñedos, Canal de las Salinas o
Acequión, avifauna, bosque
de pinos y eucaliptus
Vista de ambas lagunas, y del
litoral e isla de Tabarca, bosque de
pinos
Paisaje de viñedos
Instalaciones salineras, paisaje
de las lagunas
Equipamientos de uso público
Centro de visitantes, miradores,
observatorios de aves, zona de
descanso, senda,
pasarela adaptada para personas de
movilidad reducida
Centro de información,
observatorios camino, pasarela
adaptada
Centro de visitantes,
paneles interpretativos, sendero, área
recreativa, mirador
Sendero, pavimento
adaptado para bicicletas y
peatones, zonas de descanso
Elaboración propia.
En otro orden de cosas, el parque natural trata de contribuir al impulso socioeconómico de su
área de influencia en estrecha relación con la función dinamizadora que se les atribuye a los
responsables de estos ENP. Así, en primer lugar, cabe subrayar el papel de las lagunas en la
recuperación de los viñedos de la Mata. La actividad vitivinícola gozó en el pasado de cierta
importancia en la comarca para décadas después sufrir un notable abandono debido a la falta
de rentabilidad económica y a la pérdida de relevo generacional, más interesada en otros
sectores como el turismo y la construcción. En estos últimos años, se han ido poniendo en
120 Se trata de una variante de la ruta de los observatorios.
327
marcha algunas iniciativas para revalorizar el cultivo de la vid, en concreto en las
inmediaciones de la laguna de la Mata donde se han mantenido unas 75 ha de cultivo, en su
gran mayoría de las variedades Moscatel y Merseguera, que se desarrollan en particulares
condiciones naturales (localización geográfica, tipo de suelo, clima de elevada aridez e
insolación, entre otras). Estos viñedos cumplen un doble papel en el contexto del parque
natural, ya que, por un lado, contribuyen a la conservación de la biodiversidad, con la que son
totalmente compatibles, y, por otro, constituyen una parte importante y representativa del
complejo mosaico paisajístico, junto con matorrales, saladares y lagunas costeras.
Imagen 16. Los viñedos de la Mata
Autora: Margarita Capdepón.
En este sentido, el parque natural trabaja desde 2004 en el Proyecto Vitis-Agricultura
sostenible en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, con la intención de
conservar y recuperar los viñedos de La Mata. Así, desde el parque se han promovido
numerosas actuaciones (reuniones con la Asociación de Agricultores de La Mata, información
sobre subvenciones y ayudas, asesoramiento técnico, tramitaciones administrativas, creación
de parcelas experimentales de variedades minoritarias, etc.) El equipo gestor se encarga,
además, de difundir las viñas de La Mata en diferentes medios de comunicación, y de
participar en distintas jornadas donde pone de manifiesto la importancia del paisaje
vitivinícola del parque natural.
328
Estos esfuerzos han empezado a dar los primeros resultados y un buen ejemplo es la venta de
uva a uno de los bodegueros de mayor prestigio en Alicante (Bodegas Bernabé Navarro), cuya
producción ha salido recientemente al mercado con los nombres de Parque Natural. La Viña
de Simón y Parque Natural. El Carro, valorados muy positivamente. Además, estos vinos se
han incluido «de forma excepcional y por razones medioambientales» en la Denominación de
Origen Protegida de Alicante y de su Consejo Regulador, aunque problemas burocráticos
relacionados con el registro de la propiedad están retrasando la producción de vino bajo este
sello.121 En cualquier caso, se trata de una inclusión que puede servir de estímulo para dar
impulso al sector, el cual debe apostar por calidad de su producto. El interés de los
bodegueros no se ha quedado ahí, y están llegando a plantear a los representantes políticos
que soliciten la declaración como Patrimonio de la Humanidad del paisaje para las viñas del
parque natural.122
Figura 49. Cartel informativo del Día Mundial de los humedales 2012 (izda.) y detalle del proyecto Bailando entre viñedos (dcha.)
Fuente: Dossier de actividades del Día Mundial de los humedales 2012.123
La celebración del Día Mundial de los Humedales del año 2012, cuyo lema fue Turismo en
humedales: una gran experiencia fue aprovechado para seguir promocionando los viñedos de
la Mata como un recurso turístico de primer orden en la provincia de Alicante. El evento
sirvió igualmente para impulsar la marca parcs naturals en el entorno del parque natural, por
un lado, y para presentar el proyecto Bailando entre viñedos,124 por otro, el cual tiene como
objetivo principal la puesta en valor de dichos cultivos. Este proyecto propone la integración
121 «Ni una gota de vino tiene aún denominación». Diario Información, 25/08/2012. 122 «Piden que las viñas de la Mata sean patrimonio de la Unesco». Diario Información, 16/11/2011. 123 Documento proporcionado por el personal del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. 124 Elaborado por una joven arquitecta como proyecto de fin de carrera.
329
entre arquitectura y paisaje, así como el desarrollo del enoturismo como una nueva actividad
dentro del parque, apostando por la compatibilidad entre desarrollo económico y
conservación.
En este mismo marco, cabe mencionar un estudio realizado en 2007 por el Instituto
Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante,125 según el cual el
enoturismo es uno de los temas con mayor potencial turístico de este parque natural más aún
si se tiene en cuenta que es un mercado en crecimiento. Para ello, el parque cuenta con
diversas fortalezas que sustentan el diseño de un producto enoturístico, en especial la
singularidad del paisaje que combina el viñedo con un ENP, y el mantenimiento de una oferta
vitivinícola de producción artesanal más menos estructurada. Bien es cierto, por otro lado,
que la posibilidad de implantar un producto basado en el vino se puede ver limitado por
algunas dificultades (escaso asociacionismo de los centros productores, reducida
colaboración entre las partes o falta de una imagen de marca), en las que, como se acaba de
ver, ya se están trabajando.
También vinculada a este proyecto, se puso en marcha una estrategia turística territorial, en
colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja, a partir de la cual se ha creado una nueva
ruta para mostrar la cultura enológica de la zona y la fabricación artesanal del vino. La
anteriormente citada Ruta del Vino del Parque Natural de La Mata y Torrevieja, inaugurada en
mayo de 2010, ha sido dotada con equipamientos de uso público como paneles
interpretativos y un área recreativa, y se suma así a las rutas auto-guiadas con las que ya
contaba el parque (tabla 27).
En segundo lugar, el Parque Natural de la Lagunas de la Mata y Torrevieja está
desempeñando recientemente un papel importante en el marco de un incipiente gran
proyecto de turismo industrial y de naturaleza en Torrevieja, que, aunque se encuentra
bastante avanzado, todavía está a la espera de ser oficialmente presentado y puesto en
marcha definitivamente. Se trata un plan de desarrollo socioeconómico en el que participan
distintos agentes del entorno de los humedales del sur de Alicante, donde, a partir de
distintos contactos, colaboraciones y compromisos, se pretende aprovechar las grandes
posibilidades que ofrecen los recursos de este ámbito territorial desde un punto de vista
turístico, al tiempo que fomentar el autoempleo. En dicho proyecto existen dos grandes líneas
de producto complementarias entre sí.
Por un lado, el turismo industrial vinculado a la gestión hídrica en el que confluyen distintos
elementos naturales (mar, salinas, humedales), usos tradicionales y actuales del agua
(explotación salinera, agricultura, terciario –campos de golf-, reutilización), infraestructuras
(desalinizadora, red de agua potable) y colectivos (comunidad de regantes). Así, se ha creado
125 Estudio para la puesta en marcha de productos turísticos en el parque natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja (documento inédito).
330
un producto turístico que abarca el ciclo integral del agua con el que ha conformado una vista
técnica dirigida a colegios de profesionales, delegaciones de países que quieran conocer la
gestión del agua en este ámbito territorial y centros de formación. Con ella, se pretende
transferir el conocimiento (know-how) y la experiencia acumulada a colectivos procedentes
de territorios con características similares donde quieren adaptar los modelos aquí
implantados. Es el caso particular de los países del norte de África o del Oriente Medio, que
presentan unas condiciones de fuerte sequía y elevada salinidad, disponen de abundantes
zonas húmedas costeras, y se ha desarrollado un aprovechamiento agrícola asociado.
Por otro lado, el turismo de naturaleza sobre la base de visitas guiadas a distintos enclaves de
gran valor dentro del Parque Natural de la Lagunas de la Mata y Torrevieja, realización de
rutas cicloturísticas, visitas al Museo de la Sal y Centro de Interpretación, y actividades más
específicas relacionadas con el birdwatching, dada la rica y diversa avifauna de la zona. Para
ello se contará con la participación de técnicos medioambientales conocedores del parque,
además de la intervención de SEO/Birdlife en la formación de guías para el avistamiento de
aves. Ambas líneas se completarían con el almuerzo en el Restaurante Alto de la Dolores
(Guardamar del Segura), certificado con la marca Parcs Naturals, además de otras opciones
de oferta complementaria como el turismo de sol y playa, el turismo cultural y de
interpretación del patrimonio o el shopping en distintos municipios cercanos (Torrevieja,
Elche, Elda, etc.).
2.3.2. Diversidad de opciones y proyectos inacabados en el entorno del parque natural
El uso turístico-recreativo que hoy en día se hace de las lagunas de la Mata y Torrevieja no
solo se limita a las acciones impulsadas por el equipo gestor. Por un lado, el Ayuntamiento de
Torrevieja promociona varios itinerarios turísticos para la práctica del senderismo, alguno de
los cuales discurre dentro del parque como la Ruta Natura. Además, recientemente ha
presentado un proyecto con el que pretende crear un corredor verde municipal para conectar
equipamientos y zonas verdes de la ciudad, que incluye sendas peatonales y carriles bici.126
Estos vendrían a sumarse a la vía verde de Torrevieja, un recorrido completamente llano de
unos 7 km de longitud que aprovecha la antigua línea de ferrocarril, a la red de Senderos en
bici de la Diputación de Alicante, y al resto de rutas de trekking, senderismo y mountain bike
que existen en el municipio. Muchas de ellas transitan por el parque natural y utilizan los
equipamientos de uso público allí presentes.
Por otro lado, existen algunas iniciativas empresariales locales vinculadas al turismo de
naturaleza y ocio activo, aunque bien es cierto que lejos de la amplia oferta que existe en el
126 «El Ayuntamiento creará 85 kilómetros de recorridos para peatones y bicicletas». Diario La Verdad, 19/01/2013.
331
entorno de otros parques naturales del litoral alicantino, particularmente aquellos que
cuentan con una parte marina. Es el caso de firmas locales localizadas junto al espacio
protegido que bien organizan salidas guiadas a caballo por el perímetro de las lagunas y
varios de sus caminos, o bien ofrecen la posibilidad de alquilar bicicletas para realizar rutas
fuera y dentro del parque natural. Asimismo, en un marco más general, hay empresas
dedicadas a la organización de excursiones y visitas guiadas, en cuya oferta se incluyen los
humedales del sur de Alicante.
Otra práctica de creciente interés en este entorno es la observación de aves, en especial por la
presencia de determinadas especies de gran valor a lo largo de casi todo el año; así, de hecho,
lo atestigua la SEO/Birdlife para quien la SZHSA es un área importante para el desarrollo de
esta actividad. En ese sentido, únicamente cabe reiterar lo señalado en el capítulo anterior
acerca del mayor grado de consolidación de estas prácticas en países como Reino Unido en
comparación con el nuestro, la oferta de tours organizados por parte de empresas nacionales
e internacionales, y la existencia de páginas web, blogs y guías especializadas en este ámbito
territorial, además del papel de los clubes naturalistas y asociaciones locales (AHSA y
SEO/BirdLife) en organización de itinerarios ornitológicos.
Asimismo, es indudable que la sal constituye otro recurso de primer orden para el desarrollo
de actividades turístico-recreativas en el entorno del Parque Natural de las Lagunas de la
Mata y Torrevieja. En efecto, otro de los itinerarios ofrecidos desde el Ayuntamiento de
Torrevieja es la Ruta Salinera, que si bien no transcurre dentro de los límites de parque si
está directamente relacionada con la tradicional actividad salinera de las lagunas. Otro claro
ejemplo es la inclusión de estas en los Senderos de la Sal, una guía editada por la Diputación
de Alicante con el fin de dar a conocer las zonas salineras que existen en la provincia.
En este contexto, una propuesta muy reciente es la que se puso en marcha a finales del año
2012 con la firma de un convenio entre dicho Ayuntamiento, la Conselleria y la empresa
concesionaria de la explotación salinera en las lagunas, la Nueva Compañía Arrendataria de
las Salinas de Torrevieja (NCAST), filial de la multinacional francesa Salins du Mundi. El
objetivo inicial es la puesta en valor de las infraestructuras de la explotación salinera,
localizadas dentro del parque natural, y permitir el acceso de visitantes, de manera que esta
se pueda incorporar a la oferta turística del municipio. Además, a largo plazo se contempla la
creación de un centro universitario, una vez se restauren algunos edificios antiguamente
dedicados a la extracción y producción de la sal. A la espera de comprobar en qué medida se
materializan los distintos proyectos planteados, esta empresa aspira a repetir el modelo de
aprovechamiento turístico que ya ha impulsado en otros espacios salineros fuera de España.
Es el caso de las salinas de Aigues Mortes en Camarge127 (Francia) que se han convertido en
un reclamo turístico para miles de visitantes sobre la base del patrimonio natural existente,
127 http://www.visitesalinaiguesmortes.fr/
332
pero también del patrimonio industrial y cultural asociado a la explotación salinera. Para ello,
se han puesto en marcha actividades como tours guiados en 4x4 y en tren o la visita al museo.
En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Torrevieja propuso hace unos años la
construcción de un balneario junto a la laguna de Torrevieja, en una zona conocida como la
Punta de la Víbora, con el objetivo de diversificar la oferta y tratar de atraer a los turistas que
visitan la ciudad. El llamado Parque de relajación de Torrevieja pretendía aprovechar los
recursos naturales que han dado lugar a una actividad tradicional como los baños de lodo,
prohibidos hasta el momento por el PRUG por la fragilidad de las orillas y por ser este un
espacio protegido. De manera que en el año 2000 se aprueba el proyecto que es encargado,
por deseo del propio alcalde, al prestigioso arquitecto japonés Toyo Ito, quien crea un
conjunto arquitectónico innovador y vanguardista. En palabras del ingeniero, se buscaba
«crear un paisaje en consonancia con las actividades humanas y con las características del
lugar [para] hacer desaparecer los límites entre lo natural y lo artificial».128
El proyecto, que contaba con un presupuesto inicial de 1,5 millones de euros que se iría
ampliando con el paso del tiempo, se pone en marcha con la construcción del primero de los
tres edificios que conformaban el balneario, terminado en 2006. Sin embargo, la Dirección
General de Costas detuvo las obras ya que ocupaban el DPMT y su zona de servidumbre (cabe
recordar que las lagunas son de propiedad estatal), hecho que obligaba a retranquear todas
las instalaciones previstas. En consecuencia, los trabajos se suspendieron y, desde entonces,
el proyecto quedó totalmente paralizado sin que todavía se tenga constancia de cuál será su
futuro. La única edificación que queda en pie en la actualidad se encuentra en una situación
de completa desolación con los cristales rotos y la madera quemada. Así, la que estaba
llamada a ser «una de las joyas de la arquitectura del siglo XXI»129 ha sido catalogado por un
grupo de arquitectos locales como ruina contemporánea, convertida en un «no man’s land de
marginales y drogadictos»130 que proyecta una imagen realmente negativa tanto a los propios
residentes como a los visitantes.
128 www.via-arquitectura.net 129 Biot, R. «Un edificio del arquitecto japonés Toyo Ito languidece en Torrevieja». Diario El País, 01/04/2010. 130 Moltó, E. «Ruinas contemporáneas». Diario El País, 08/12/2010.
333
Imagen 17. Estado actual del parque de relajación de Torrevieja
Autora: Margarita Capdepón.
Y es que, como se acaba de señalar, el baño de lodo es uno de los aprovechamientos más
tradicionales en este entorno y, en la actualidad, es una práctica común entre los residentes
más próximos a las lagunas, en particular la de Torrevieja, a pesar de las dificultades de
acceso que existen.
Imagen 18. Bañistas en la laguna de Torrevieja
Autora: Margarita Capdepón.
334
3. La ordenación conjunta del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante
A diferencia del resto de parques naturales de la Comunidad Valenciana, las Salinas de Santa
Pola y las Lagunas de la Mata y Torrevieja presentan la particularidad de compartir un mismo
PORN, que comprende un total de diez términos municipales131 dentro de su área de
influencia socioeconómica, y que además incluye la revisión del PRUG de los citados parques.
La reciente aprobación de este plan en el año 2010 hace presuponer que tanto el diagnóstico
previo como sus directrices principales se ajustan a los enormes cambios producidos en este
ámbito territorial durante los últimos años. En este sentido, cabe tener presente que hasta
ese momento ninguno de ellos contaba con su correspondiente PORN, dado que habían sido
protegidos bajo la figura de paraje natural en 1988, con anterioridad a la promulgación de la
Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (1989), la
primera norma estatal que introduce la obligación de redactar este documento como
instrumento básico de gestión. Así lo explica en su preámbulo:
«La declaración de los tres espacios naturales protegidos con anterioridad a la promulgación
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres, es la causa de que ninguno de ellos cuente en la actualidad con un Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales, figura que, según la mencionada Ley, representa el
instrumento básico para adecuar la gestión de los recursos naturales, y en especial, de los
espacios naturales y de las especies a proteger. Se trata de espacios naturales protegidos a los
que les es de aplicación lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley
11/1994, según la cual, la elaboración y aprobación de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales de los parques naturales que gocen de la condición de espacio natural
protegido en el momento de entrada en vigor de esta Ley, se llevará a cabo con ocasión de la
revisión de los planes especiales o planes rectores»
De esta manera, la Conselleria plantea una ordenación conjunta de los recursos naturales a
través de un «proyecto ambiental estratégico», en el que, de acuerdo con lo señalado por la
memoria de gestión del parque, se tiene un especial interés en estrechar las relaciones con los
propietarios de terrenos o derechos en el ámbito en cuestión. Se pretende así armonizar la
conservación del medio ambiente, con la ordenación del territorio, el urbanismo y el derecho
a la propiedad, mediante instrumentos de gestión coordinada y la promoción de acuerdos
individuales o colectivos. Para ello, las juntas rectoras se deben reunir periódicamente, pues
constituyen el principal mecanismo de participación social en el funcionamiento del parque,
aunque bien es cierto que en los últimos años lo han hecho con escasa frecuencia. Asimismo,
se trata de impulsar iniciativas públicas, privadas o mixtas, de fundaciones o entidades
análogas que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos del PORN a través de la
131 Torrevieja, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Rojales, Guardamar del Segura, Dolores, Catral, Crevillent,
Elche y Santa Pola.
335
colaboración y la concurrencia de iniciativas entre las Administraciones y los agentes
económicos y sociales implicados en la gestión de los recursos naturales.
En este contexto, también hay que tener en cuenta que, como en cualquier otro espacio
protegido, los instrumentos de ordenación territorial o física existentes (planeamiento
urbanístico, normativas sectoriales, etc.) y que resulten contradictorios con el PORN y con el
PRUG han de adaptarse a estos, cuyas determinaciones deben ser las que prevalezcan, al
menos según lo estipulado por la normativa. Estos son los encargados de conservar los
recursos naturales y ecosistemas, fijar el marco para la ordenación de los espacios naturales y
determinar las limitaciones que deban establecerse en otros usos y actividades admisibles.
Unos objetivos que todavía estarían lejos de alcanzarse si se atiende a los problemas
generados por la continua urbanización de terrenos próximos a los límites de los parques, en
muchas ocasiones como consecuencia, precisamente, de recalificaciones promovidas por el
propio PORN. Por el momento, no existe información acerca del grado de cumplimiento de la
normativa puesto que las últimas memorias de gestión publicadas tanto del Parque Natural
de las Salinas de Santa Pola como del de las Lagunas de la Mata y Torrevieja (2010) no
recogen tal información, ya que coinciden con la aprobación del PORN del SZHSA y de la
revisión del nuevo PRUG de ambos parques.
Por otro lado, es indudable la conveniencia de que el uso público, como una de las principales
funciones desempeñadas por el parque, cuente con un documento específico para su correcta
gestión. Así lo recoge, en efecto, el PORN en su art. 97 donde señala que la Conselleria «podrá
confeccionar un documento director del uso público (…) [el cual] seguirá las orientaciones
generales y específicas derivadas de la Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios
Protegidos». Asimismo, se «promoverá la adscripción de los espacios naturales protegidos
incluidos en el ámbito del presente PORN a la citada Carta Europea». En este sentido, los
PRUG de ambos parques establecen que el plan de uso público deberá estar formalizado en el
plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor. Para el caso concreto de las Lagunas de
la Mata y Torrevieja, se tomará como punto de partida un Plan de Ordenación de Uso Público
realizado por encargo del Ayuntamiento de Torrevieja en 1997. Con todo, en ninguno de los
dos parques todavía se ha aprobado un plan de uso público ni en ellos se ha iniciado
formalmente un proceso de adhesión a la CETS. De hecho, el único documento de tipo
sectorial que tienen estos dos parques es el plan de prevención de incendios forestales.
Y es que la planificación y gestión del uso público constituye un elemento esencial en los
humedales del sur de Alicante, dada su ubicación en un territorio altamente poblado y de
marcado desarrollo turístico y residencial. Por ello, ambos parques cuentan, por un lado, con
un programa de corrección de impactos derivados de este uso, dirigido a la limpieza de
infraestructuras e instalaciones y adecuación de equipamientos de uso público. Así, es preciso
subrayar que algunas parcelas de la gestión del uso público del Parque Natural de las Lagunas
de la Mata y Torrevieja participa activamente la asociación ambiental Rutas y caminos de la
336
sal, compuesta principalmente por voluntarios británicos y que desempeña una importante
labor, y así, de hecho, ha sido reconocida. Desde hace unos años, este grupo se ha encargado
de la vigilancia preventiva a partir del registro de las incidencias más comunes como la
existencia de perros sueltos, las salidas de los itinerarios y la generación de basuras y
vertidos en los sectores más próximos a las urbanizaciones, entre otras. Sobre la base de
dicho conteo, el personal técnico del parque puede caracterizar los impactos y llevar a cabo
las medidas correctoras necesarias para contrarrestar los impactos generados y la
degradación del parque. Estas suelen incluir labores de concienciación y sensibilización,
localización de paneles específicos, clara señalización de sendas, colocación de barreras,
campañas de limpieza, incremento de papeleras, etc. Dicha asociación ambiental también ha
colaborado en algunos de los proyectos llevados a cabo por el parque en estos los últimos
años (Alien Invasión), así como en la conservación del narciso de otoño y en la restauración de
microrreservas de flora.
A partir de la positiva experiencia del grupo Rutas y caminos de la sal en la gestión del Parque
Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja se tiene previsto formar nuevos voluntarios y
crear un voluntariado ambiental en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, con la
ayuda de alguno de sus componentes. En este segundo espacio, apenas se han llevado a cabo
algunas iniciativas de tipo ambiental más allá de la limpieza y acondicionamiento de la Ruta
del Pinet para algún proyecto concreto (Hay que conocerlo).
Asimismo, ambos parques desarrollan un programa de equipamientos y señalización,
máxime si se tiene en cuenta la enorme presión antrópica que experimentan. Además de las
acciones encaminadas al mantenimiento general de las instalaciones, hay que remarcar la
mejora de la señalización en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, no solo dentro del
espacio protegido (centro de interpretación Museo de la sal e itinerarios) sino también en el
municipio y en la carretera nacional N-332. Hasta el año 2009, no existía referencia alguna
sobre la ubicación de este espacio en los alrededores del mismo, hecho que dificultaba la
llegada de visitantes, muchos de los cuales utilizan el vehículo propio como medio de
transporte, y proceden de regiones y localidades próximas (Capdepón, 2010:468). La
ausencia de indicaciones constituía, en efecto, una de las principales razones de descontento
de los visitantes al llegar al parque. Por todo ello, el Ayuntamiento de Santa Pola llevó a cabo
la colocación de seis nuevas señales en varios lugares del término municipal.
Por otro lado, de acuerdo con las líneas de actuación marcadas por la Conselleria hace unos
años, el equipo gestor del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola inició algunas
actuaciones vinculadas en el marco de la responsabilidad compartida y gestión participada.
Es el caso de la señalización y puesta en marcha de la Ruta del Saladar, financiada por el
Ayuntamiento de Santa Pola, la realización de un itinerario ciclista por las inmediaciones del
parque, también en colaboración con dicho organismo, y la creación de una ruta GR junto a
sus límites con empresas privadas (Senderos 21 S.L.). Hasta el momento, no parece que
337
ninguna de ellas haya sido finalmente ejecutada y, de hecho, este espacio carece de iniciativas
de RSC puestas en marcha por entidades públicas y/o privadas de su entorno. En este
sentido, su designación como parque natural del mes pueda servir como primer estímulo
para el impulso de este tipo de iniciativas. Así, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa
Pola y los propietarios de terrenos en este entorno, hay previstas una serie de iniciativas, que
se suman a las expuestas anteriormente, entre las que destaca la organización de un
workshop para presentar alguna experiencia de éxito de parque agrario en Europa, así como
el impulso de la marca agraria carrizales. Este es, de hecho, uno de los objetivos prioritarios
que existen actualmente en el SZHSA.
339
Capítulo 10
LA NECESARIA VISIÓN INTEGRADA DE LOS ESTUDIOS DE CASO Y LA
PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES
Como se explicaba al inicio de la investigación, uno de los aspectos de mayor importancia que
plantea la metodología es que se ha considerado que ninguno de los cinco casos es
suficientemente representativo de un territorio tan complejo como el que se pretende
conocer, por lo que se ha preferido incluirlos a todos, y tener la perspectiva más amplia y
completa posible. Así, llegado este punto del trabajo, es preciso hacer una revisión integrada
de los cinco parques naturales y los seis destinos turísticos que se acaban de presentar de
manera individual. Para ello se sigue el mismo esquema de los estudios de caso con el que se
lleva a cabo una síntesis de contenidos a partir de los elementos comunes y dinámicas
similares detectadas entre estos espacios. Y todo ello sin perder de vista las particularidades
propias de cada uno, que aquí se suelen mantener en un segundo plano. Esta síntesis no solo
sirve de cierre para el extenso capítulo sino que, junto con el análisis de resultados de las
entrevistas expuesto en el siguiente, permitirá obtener una serie de conclusiones finales
desde una perspectiva general.
1. Una gran riqueza de valores naturales y culturales
Es indudable que para valorar el papel de los parques naturales en un contexto territorial
cualquiera es necesario conocer los elementos naturales y culturales que estos albergan,
tanto desde un punto de vista conservacionista, como valores que necesitan una protección,
como economicista, ya que muchos de estos elementos constituyen recursos susceptibles de
ser aprovechados, en este caso para el desarrollo del turismo y la recreación. Bien es cierto
que a lo largo de un litoral tan amplio como el de la provincia de Alicante existe una gran
heterogeneidad medioambiental, claramente visible entre las dos unidades territoriales en
las que se han separado los cinco espacios estudiados en la tesis. Sin embargo, aunque la
mayoría de características propias de las montañas litorales del norte de la provincia de
Alicante varían considerablemente de las que definen a los humedales del sur, también
existen muchos rasgos parejos que se repiten en todos los parques naturales. Algunos de ellos
quedan recogidos en la siguiente tabla.
340
Tabla 28. Rasgos naturales y culturales de los parques naturales del litoral de la provincia de Alicante
VALORES
NATURALES Y ECOLÓGICOS
VALORES
HISTÓRICO-CULTURALES
Heterogeneidad de ecosistemas y gran diversidad de ambientes.
Enorme variedad de vestigios de importantes civilizaciones desde el Paleolítico (íberos, fenicios,
romanos, etc.).
Marcados contrastes paisajísticos: entre el mar y la montaña al norte de la provincia, y dada la
diferente tonalidad de las láminas de agua de los humedales del sur.
Yacimientos arqueológicos de notable relevancia.
Destacado volumen de endemismos tanto de flora como de fauna, como una de las principales
virtudes.
Variado patrimonio arquitectónico: ermitas y monasterios, molinos de viento, restos de muralla,
arquitectura de la Guerra Civil española, etc.
Espacios de flora singular:
Montañas litorales: proximidad al mar, morfología abrupta, procesos de
criptoprecipitación, composición de los suelos, marcada verticalidad vegetación rupícola.
Humedales costeros: elevada salinidad, fuerte sequía, humedad vegetación halófila.
Especial importancia de las numerosas torres vigías, algunas rehabilitadas, como partes del
sistema defensivo desplegado en el litoral entre los siglos XIV y XV.
Territorios con una avifauna de gran valor: paíño, cormorán moñudo, gaviota de Adouin,
flamenco, avoceta, entre otros muchos.
Numerosas y variadas muestras de aprovechamientos tradicionales: actividades
marineras y pesca, agricultura (parcelaciones, sistemas de riego, abancalamientos, azarbes),
minería (galerías).
Particularidades territoriales:
Montañas litorales: fondos marinos, valores geomorfológicos y geológicos (últimas
estribaciones peninsulares de las Cordilleras Béticas, formaciones kársticas, dunas fósiles,
simas y cuevas).
Humedales costeros: paisajes dunares, reductos de uno de los sistemas de zonas húmedas más
densos de toda Europa.
Extraordinario valor de los humedales del sur para la economía local como espacios de
explotación salinera aprovechamientos históricos y actuales, patrimonio natural y
cultural, tradiciones, gastronomía, etc.
Diversidad de distintas figuras de protección: humedales de importancia internacional, LIC,
ZEPA, reserva natural marina, microrreservas de flora, zona húmeda de la Comunidad Valenciana.
Numerosos BIC.
Elaboración propia.
2. El papel de los espacios naturales en la evolución turística y urbanística de
los destinos del litoral
Hasta la llegada del turismo como fenómeno de masas al litoral mediterráneo, los municipos
costeros de la provincia de Alicante eran pueblos dedicados casi en exclusiva a la pesca, la
341
agricultura y otros aprovechamientos tradicionales. La actividad preturística presentaba una
reducida significación económica y una escasa incidencia sobre el territorio, donde los
primeros veraneantes, primero españoles y después extranjeros, eran atraídos por las
condiciones ambientales y se concentraban en sencillas edificaciones veraniegas en el litoral
y pequeños hoteles ubicados en lugares privilegiados. Por su parte, los espacios rurales de
mayor valor ecológico se habían destinado fundamentalmente al desarrollo agrícola y, en el
caso de los humedales del sur, también a la explotación salinera. Apenas existía en ellos
algunas viviendas aisladas de gran parcelario y construcciones vinculadas al uso agrario, una
función que se iría perdiendo durante la primera mitad del siglo pasado, por lo que las tierras
quedan improductivas y son finalmente abandonadas.
Entre las décadas de los años cincuenta y sesenta, el incipiente turismo es considerado como
la gran oportunidad de despegue económico por los que muchos municipios costeros
comenzaron a desarrollar un modelo de ciudad enfocada a la función turística, la mayoría con
una marcada vertiente residencial en detrimento de la oferta hotelera. Así se dio origen a un
constante crecimiento turístico, urbano y demográfico, con periodos de mayor y menor
intensidad, que supuso su completa transformación socioeconómica y territorial. En un
contexto generalizado de desarrollismo imperante y a partir de una continua revalorización
del suelo, se ocupa inicialmente la línea costera con grandes edificios que actúan de pantalla
arquitectónica y, poco después, amplias porciones de superficie municipal que acogen unas
primeras actuaciones dispersas de baja densidad, poco integradas en el paisaje. Estas
aprovechan la escasa ocupación previa, sus mejores condiciones medioambientales, el menor
precio en comparación con el suelo próximo al litoral y, sobre todo en el caso de las montañas
litorales, el recurso paisajístico como uno de los principales reclamos.
En esta primera etapa de la evolución turística hay una característica generalizada en la
mayoría de los destinos analizados, es la ausencia de un adecuado planeamiento urbano. Y es
que dicho crecimiento se lleva a cabo de manera espontánea, especulativa y según intereses
privados por encima de las necesidades generales, a partir de actuaciones parciales y
distintas intervenciones que a menudo son ilegales, con el beneplácito de un marco
institucional y administrativo muy débil, y, en el mejor de los casos, sobre la base de un grupo
de normas y ordenanzas que no abarcaban la totalidad de los términos municipales.
Un panorama en el que Benidorm representa una excepción pues redacta su PGOU muy
tempranamente. En efecto, el plan de 1956 supone un hito no solo porque es el pionero en
acometer la ordenación del incipiente desarrollo urbanístico y turístico entre los municipios
del litoral sino también por el modelo territorial que plantea, claramente diferenciado del
resto de municipios costeros. Es el artífice de que el destino fuera planificado como
verdadera ciudad turística y se haya convertido en el paradigma de un modelo intensivo y
compacto basado en la edificación en altura y una amplia oferta de alojamiento hotelero. Pero
en el caso concreto que aquí se está tratando, todo ello no significa que el avance de la función
342
turística por el municipio no generara ciertos impactos en sus enclaves naturales más
importantes. De hecho, ya por aquel entonces existían pequeños desarrollos la propia Sierra
Helada (vivienda unifamiliar y pequeña agrupación de bungalows), y sobre todo en el Rincón
de Loix, junto a la ladera sur, con construcciones de tipo turístico (hoteles y torres de
apartamentos).
En el resto de municipios analizados, los primeros intentos de estructurar el territorio se
produce en los años sesenta (Jávea -1965-) y fundamentalmente a principios de la década de
los setenta, cuando los efectos del desarrollo turístico-residencial como motor de desarrollo
socioeconómico ya eran evidentes. Por lo general, se trata de una primera generación de
PGOU contradictorios, permisivos e ineficientes, que tenían que legalizar las construcciones
ya levantadas, y materizalizar aquellos PP aprobados con anterioridad. De manera que
sostuvieron un crecimiento aún más desmedido, caótico e incontrolado, con altos niveles de
congestión y evidentes carencias de infraestructuras básicas y servicios. Y en esa dinámica,
acababan por autorizar actuaciones dispersas y de baja densidad en terrenos de gran valor
ecológico y paisajístico, bien en faldas y laderas montañosas o bien en las proximidades de los
humedales costeros, los cuales eran declarados suelos urbanizables.
A medida que se va consolidando el modelo de ocupación urbana y para paliar sus impactos,
la Administración local se ve obligada a revisar el planeamiento, ajustarlo a la realidad de los
municipios y prever acciones de conservación medioambiental; si bien, los nuevos PGOU no
serían aprobados hasta la segunda mitad de los años ochenta. Por su parte, el Gobierno
autonómico también se plantea la necesidad de frenar la creciente presión sobre el territorio,
y la degradación ambiental y paisajística. De manera que en ese mismo periodo acomete la
protección de cuatro de los cinco enclaves naturales estudiados en la tesis (Montgó, Penyal
d’Ifac, Salinas de Santa Pola y Lagunas de la Mata y Torrevieja) como medida preventiva para
que no fueran destruidos por completo. Así, de hecho, se expone explícita e implícitamente
tanto en las declaraciones de algunos de ellos como en la Ley de Espacios Naturales
Protegidos de 1994. Sin embargo, y sin adelantar en exceso el contenido del último apartado,
esta creación de parques naturales no va acompañada de la necesaria aprobación de un
PORN, redactado muchos años después.
En este contexto, el Parque Natural de la Serra Gelada constituye de nuevo una excepción ya
que fue creado con posterioridad (año 2005), además con la previa presentación de su
correspondiente PORN; de hecho, es el el único de los cinco parques que cumple con tal
requisito establecido por la legislación básica. Con todo, lo cierto es que la CMA ya instaba en
aquella época a la protección de Sierra Helada desde el punto de vista urbanístico, a lo que
habría que sumar un evidente impacto en el paisaje. Es más, tras aprobar la práctica totalidad
del PGOU de Benidorm de 1990, dejaba en suspenso la parte del planeamiento que hacía
referencia, precisamente, a la propia sierra, junto al Cerro Cortina y la isla de Benidorm por
falta del EIA. Además, en esos años ochenta se estaban llevando a cabo algunas
343
intervenciones de tipo residencial y turístico en las mismas laderas de la montaña, que se
iban añadiendo a las actuaciones allí existentes, y cuyos terrenos quedarían al margen del
futuro espacio protegido.
Resulta mucho más alarmante que, si hace ya unas décadas el acoso ejercido sobre el
territorio era tan intenso como para forzar actuaciones urgentes de protección, la situación
no ha evolucionado en positivo sino que se ha agravado considerablemente. A pesar de las
escasas posibilidades de mantener el mismo ritmo de crecimiento de las décadas pasadas, el
último auge económico acontecido en España desde mediados de la década de los noventa
hasta los años 2007-2008 se ha materializado en este sector del litoral mediterráneo español
con la construcción de miles de nuevas viviendas y un marcado aumento de la población
residente. En algunos municipios este ha sido tan desorbitado que ha dado lugar a un
crecimiento muy superior al producido en toda su historia pasada. Así se comprueba en los
siguientes gráficos que recogen, en primer lugar, el número de licencias de obra para la
edificación de nuevos edificios y sus respectivas viviendas en los seis destinos durante dicho
periodo de tiempo y, en segundo lugar, los incrementos demográficos experimentados por
ellos.
Figura 50. Número de licencias de obra para edificación de nueva planta por municipio (1996-2008)
Elaboración propia.
3774 2524 1700 638
5088
8854
18 405
7252 6284 8877
12 870
53 634
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Dénia Jávea Calp Benidorm Santa Pola Torrevieja
Edificios Viviendas
344
Figura 51. Porcentaje de crecimiento demográfico por municipio (1996-2008)
Elaboración propia.
Es decir, al mismo tiempo que se producen estas dinámicas inmobiliarias y demográficas, se
mantiene vigente esa segunda generación de PGOU redactados en los años ochenta los cuales,
lejos de cumplir con sus objetivos, siguen presentando una enorme permisividad. Además,
estos planes quedarían obsoletos con cierta prontitud, ya que dificilmente podían prever los
fuertes impulsos acontecidos pocos años después. De ahí los continuos planes parciales, las
numerosas modificaciones puntuales en la clasificación y calificación para liberar suelo según
las necesidades inmobiliarias, y las aprobaciones de textos refundidos, así como las distintas
anulaciones y suspensiones que, en contrapartida, han sufrido algunos de estos planes desde
su aprobación. En otras palabras, entre los años 1996 y 2008 no solo se ha producido una
nueva etapa de desorbitado crecimiento urbanístico, mucho más intensa que décadas
pasadas, sino que se ha llevado a cabo en un marco de actuación incluso más inoperante que
el anterior.
Como consecuencia se ha intensificado todavía más la magnitud de la presión ejercida sobre
los espacios protegidos del litoral y se ha continuado con la destrucción de sus valores más
importantes. Los enfrentamientos entre los distintos intereses que se solapan en el territorio
(urbanos, residenciales, turístico-recreativos, conservacionsitas, etc.) han generado muchos
de los conflictos que hoy en día existen en terrenos próximos a los parques naturales. Varios
de ellos están motivados por los intentos de materializar operaciones turístico-inmobiliarias
que, precisamente, tratan de aprovechar los vacíos normativos y vaguedades del
planeamiento, y todo ello en supuesta armonía con la protección medioambiental.
160,3%
145,6%
205,6%
140,4%
181,2%
281,6%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
240%
260%
280%
300%
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Dénia Jávea Calp Benidorm Santa Pola Torrevieja
345
Figura 52. Número de viviendas y plazas en VPUT por municipio (2013)
Elaboración propia.
Y en este contexto también es necesario hacer hincapié en que muchas de esas nuevas
viviendas construidas han servido para seguir incrementando el volumen de unidades vacías
o destinadas a la segunda residencia. Por destacar dos datos concretos que reflejan
claramente esta realidad, cabe señalar que según las cifras provisionales del último censo de
población y vivienda (2011) elaborado por el INE, Santa Pola, Torrevieja, Calp y el propio
Benidorm se encuentran entre los quince municipios132 con mayor porcentaje de vivienda
secundaria de toda España, mientras que Dénia y Jávea hacen lo propio entre los treinta
municipios con un porcentaje de vivienda vacía más elevado. Por tanto, no cabe duda que se
mantiene una enorme dimensión de la oferta residencial en el modelo turístico asociado al sol
y playa, en contraste con la de tipo reglado. Incluso en Benidorm, referente nacional de la
oferta hotelera, el número de plazas que salen al mercado fuera de los canales reglados es
muy significativo.
Tal y como se ha explicado ampliamente en el capítulo 7, además de los impactos
medioambientales señalados en estas páginas anteriores, se trata de un modelo que, si bien
constituye una parte fundamental de la economía en este ámbito territorial, también es el
responsable otras consecuencias negativas considerables, tanto desde un punto de vista
socioeconómico como en la propia actividad turística. De ahí, justamente, que se insista en la
necesidad de plantear determinados cambios.
132 De los casi cuatrocientos municipios que hay en España con una población superior a los veinte mil habitantes.
26 092 13 041 14 947
30 108 29 960
82 571 78 276
39 124 44 842
90 323 89 881
247 712
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Dénia Jávea Calp Benidorm Santa Pola Torrevieja
Número VPUT Plazas (x3)
346
3. El aprovechamiento turístico-recreativo de los parques naturales del litoral
El tercer apartado de cada uno de los estudios de caso ha repasado brevemente el tipo de
demanda que visita los parques y ha recogido con mayor detalle la multitud de usos turísticos
y recreativos desarrollados en ellos durante los últimos años. Con la revisión integral de
ambas cuestiones, es posible hacer una primera valoración del papel que desempeñan estos
espacios naturales en la actualidad, particularmente como recursos turísticos. Al respecto, en
el capítulo de conclusiones se evalúa, por un lado, el grado de desarrollo del turismo de
naturaleza en el ámbito territorial de referencia y, por otro, las posibilidades que ofrecen los
parques naturales en la creación de nuevos productos y actividades con los que diversificar la
oferta turística de los destinos.
3.1. Una aproximación a la caracterización del perfil de la demanda
Sin duda, un elemento clave en el estudio de estas cuestiones es el escaso nivel de detalle
proporcionado por las memorias de gestión acerca de la demanda de los parques naturales.
Apenas se limitan a ofrecer una serie de porcentajes parciales correspondientes a los
usuarios espontáneos y grupos concertados, los valores obtenidos en lugares puntuales del
parque natural, y determinadas estimaciones completamente alejadas de la realidad. Con
todo ello, se establece un número de visitantes más o menos aproximado. Además, se suelen
producir cambios en los criterios de conteo y en las posibilidades de controlar las zonas más
frecuentadas entre un año y otro, por lo que las cifras no mantienen una evolución ordenada
en el tiempo.
Tales circunstancias son debidas a la gran cantidad de accesos libres que existen en todos los
parques por lo que únicamente pueden contabilizarse las personas que son atendidas por el
personal a su paso por el centro de información, que en ocasiones ni siquiera se encuentra
dentro del mismo parque (Montgó) o si acceden a través de alguna entrada controlada como
es el caso de la ruta del Pinet en las Salinas de Santa Pola con los llamados eco-contadores. El
único que ha estado proporcionando datos más fidedignos es el Parque Natural del Penyal
d’Ifac gracias al torno en la única ruta que existe, y que tampoco ha estado exento de sufrir
problemas técnicos que han hecho variar considerablemente los números de cada año. Por
tanto, existe una enorme dispersión de cifras que imposibilita cualquier tipo de análisis
coherente o comparación entre parques, y tan solo es posible presentar los valores de cada
espacio a modo indicativo.
347
Figura 53. Número de visitantes en cada uno de los parques naturales (2010)133
Elaboración propia a partir de las memorias de gestión.
Y de ahí también la ausencia de una caracterización pormenorizada de la demanda, más allá
de la mención de algunos rasgos muy generales de aquellos usuarios controlados (edad,
procedencia, periodos habituales, tipo de visita etc.). En este sentido, cabe destacar de nuevo
el reciente estudio realizado en el Parque Natural del Penyal d’Ifac, uno de los espacios donde
la CITMA, en colaboración con el Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante,
puso en marcha un proceso de encuestación a lo largo de varios meses. Según la memoria del
parque este aporta métodos innovadores para conocer el perfil de los visitantes, sus
motivaciones, valoraciones y necesidades y, con ello, mejorar la gestión en este aspecto; sin
embargo, los resultados definitivos todavía no han sido publicados en su totalidad.
De cualquier forma, según lo recogido en cada estudio de caso, se puede realizar una somera
clasificación de los usuarios de los parques naturales del litoral alicantino. Y ello sin perder
de vista que este es un trabajo de investigación centrado fundamentalmente en la oferta por
lo que el siguiente análisis no pretende ser más que una primera aproximación al tema.
El grueso de la demanda lo constituyen los visitantes espontáneos que acuden durante
los periodos vacacionales (verano y Semana Santa) y fines de semana como
complemento al sol y playa. Sus características sociodemográficas suelen coincidir con
la población de los municipios costeros cercanos, es decir, turistas y/o residentes
españoles (Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco) o
extranjeros (Gran Bretaña, Alemania, Francia, Holanda, Rusia) de variados rangos de
edad que quieren pasear por alguno de los itinerarios del parque, visitar el centro de
133 Aunque existen datos de visitantes más recientes de algunos parques, se ha considerado más oportuno mostrar los del 2010 para todos ellos.
4 329
108 207
207 700
62 144
14 508
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Montgó Penyal d'Ifac Serra Gelada Salinas de Santa Pola
Lagunas de la Mata y
Torrevieja
348
interpretación o participar en alguna de las actividades organizadas por el equipo
gestor. Para muchos de ellos se trata de un lugar habitual de ocio y esparcimiento a
modo de parque periurbano.
Grupos en visitas concertadas en el marco de los programas de educación ambiental e
interpretación del patrimonio. Son, en su mayoría, grupos de escolares de diversas
edades procedentes de centros educativos de la provincia, en menor medidad del
resto de la Comunidad Valenciana, que se desplazan a los parques durante el curso
académico para realizar las distintas actividades que el parque organiza para ellos. En
tendencia creciente se encuentran otros grupos de edades adultas (amas de casa,
asociaciones de distinto tipo, Imserso, hoteles y agencias de viajes, etc.) que también
reciben una atención específica.
Colectivos particulares interesados en el parque y su entorno con la motivación de
realizar determinadas actividades y pueden hacer uso de los equipamientos de uso
público. Las más habituales son, por un lado, aquellas vinculadas con el turismo activo,
deportivo y náutico (buceo y el submarinismo, senderismo, cicloturismo,
excursionismo, multiaventura, escalada), y, por otro, las relacionadas más
directamente con los valores naturales (observación de aves, observación de flora
endémica, visitas interpretativas, fotografía).
Como se acaba de señalar, es una tesis que estudia con mayor grado de profundidad la oferta
vinculada a los parques naturales del ámbito territorial en cuestión, y por ello se ha ido
explicando cada uno de los aprovechamientos turísticos y recreativos de manera más
concreta. No obstante, para este capítulo de revisión conjunta, se considera que todos los
espacios comparten tres tipos de usos generales y claramente marcados. Son los que se
exponen a continuación.
3.2. Acciones de uso público en los parques naturales
En muy breve síntesis, la gestión de la red de parques naturales de la Comunidad Valenciana
se lleva a cabo desde la CITMA a través del responsable de dinamización de cada parque, un
grupo de técnicos y guías medioambientales pertenecientes a VAERSA,134 así como distintas
brigadas municipales de vigilancia y mantenimiento que prestan su apoyo. Son organismos
públicos encargados de que estos espacios puedan cumplir sus funciones principales que son:
conservación del medio natural y humano, contribución al desarrollo socioeconómico el
entorno y uso público. Este último, como ya se ha explicado en el capítulo 5, constituye una de
134 Estas cuestiones reciben una mayor atención en las conclusiones donde se explica con detalle la situación actual sobre la gestión de los parques naturales en la Comunidad Valenciana.
349
las áreas fundamentales dentro del organigrama de gestión de un ENP pues es una potente
herramienta de conexión con la sociedad. Asimismo, se ha señalado que uso público y
turismo forman parte del mismo fenómeno, máxime en un ámbito territorial con tan alta
frecuentación turística como el que aquí se estudia, por lo que a las tradicionales prácticas de
interpretación y de educación ambiental se han ido incorporando las funciones recreativas y
turísticas. Así, después de revisar las actividades desarrolladas dentro de cada espacio
protegido por parte de sus equipos gestores, se concluye que el uso público, y dentro de este
el aprovechamiento turístico-recreativo, se desarrolla a partir de tres líneas concretas.
Sin duda alguna, la oferta de rutas autoguiadas supone una de ellas; solo en los cinco espacios
estudiados existe un total de catorce itinerarios abiertos al público durante todo el año para
ser realizados por cuenta propia, con la única salvedad de la restricción señalada en la
entrada del Parque Natural del Penyal d’Ifac por motivos de saturación en los meses estivales.
Todos ellos presentan una dificultad variable, aunque, por lo general, son fácilmente
accesibles y transitables, además de estar dotados con distintos tipos de equipamientos de
uso público (senderos, miradores, observatorios, áreas recreativas, etc.) que sirven no solo de
soporte a los visitantes en la experiencia recreativa sino también como medidas de seguridad
y disuasión para que estos no transiten por zonas peligrosas y/o no permitidas. Entre todos
ellos, cabe destacar los centros de información y visitantes, en los que, además de la atención
e información proporcionada a los usuarios, suelen existir exposiciones de fotografía,
pequeños museos, y paneles interpretativos que recogen los principales valores del territorio.
La segunda de las líneas hace referencia a la celebración de jornadas esporádicas dirigidas a
un público adulto y familiar, como parte del programa de actividades que los parques
naturales presentan cada año o en el marco de la conmemoración de fechas señaladas. En
cuanto a la primera, los equipos gestores de los parques, con el apoyo de los citados
equipamientos, ponen en marcha actividades gratuitas en determinadas fechas, normalmente
un día al mes durante casi todo el año o dos o tres días en los meses de verano. De esta
manera, se preparan salidas nocturnas, excursiones guiadas, jornadas de puertas abiertas y
de participación ciudadana, avistamiento de delfines y observación de aves, y visitas
interpretativas a lugares de gran interés en el entorno de los parques.
Algunas de ellas también se organizan con motivo de la celebración de los días de (el árbol, las
aves, los humedales, los parques naturales, el medio ambiente, etc.), así como del
correspondiente aniversario de declaración de cada espacio protegido. Estas fechas sirven,
igualmente, para comunicar a los participantes determinadas acciones de uso público
acometidas en los parques (creación de nuevas rutas, inauguración de algún equipamiento,
participación en proyectos concretos, presentación de nuevo material promocional), así como
para informar a los agentes socioeconómicos vinculados sobre iniciativas llevadas a cabo por
la Conselleria como es el caso de la marca Parcs Naturals o las acciones de RSC. Un tarea de
350
comunicación que se completa con conferencias y ponencias, exposiciones, determinadas
campañas de difusión y aparición en distintos medios de comunicación.
En tercer lugar, cabe subrayar las líneas de la educación ambiental e interpretación del
patrimonio, estrechamente relacionadas, a través de las cuales se ponen en marcha distintas
actividades dirigidas a centros de formación, asociaciones y grupos organizados. Cabe
subrayar el peso de los centros escolares como los principales usuarios de estos programas,
pues representan el grueso del número total de visitas concertadas que recibe cada uno de
los parques, en detrimento de un visitante más adulto. En este sentido, se trata de una labor
esencial dentro del uso público en tanto en cuanto supone un ejercicio de concienciación y
sensibilización para la población, en particular la de menor edad, acerca de la gran
importancia de los valores naturales y culturales conservados en cada parque, y a través de la
diversión y el entretenimiento. No en vano, serán los futuros gestores del territorio y los
tomadores de decisiones de la sociedad que está por venir.
Como se valora más ampliamente en el capítulo de conclusiones, muchos de estos programas
se han visto duramente afectados por las medidas de ahorro decretadas por la Generalitat
Valenciana en la gestión del medio ambiente en general y de los parques naturales en
particular durante los últimos años. Es uno de los efectos directos de la crisis que ha hecho
reducir considerablemente el personal de los parques, tanto los responsables de
dinamización como los técnicos y guías medioambientales, y, por tanto, también ha
disminuido su capacidad para seguir poniendo en marcha muchas de las acciones de uso
público. De hecho, hay parques como los del SZHSA que durante los años 2012 y 2013 apenas
han organizado actividades abiertas al público adulto más allá de la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, del Día Mundial de los Humedales o del Día Europeo de los
Parques. Por su parte, el Parque Natural del Penyal d’Ifac ha cancelado en 2013 las visitas
nocturnas organizadas durante los cinco años anteriores por falta de recursos. Para suplir
parte de estas carencias, la CITMA está impulsando el ya mencioando proyecto del parque
natural del mes.
3.3. La promoción turística de los parques por parte de otras entidades públicas
Ya fuera de la gestión del uso público del espacio protegido, pero dentro de este desde un
punto de vista territorial, se amplían las opciones de aprovechamiento a partir de la
promoción realizada desde distintos organismos públicos. En primer lugar, destacan los
Ayuntamientos de los municipios turísticos que comparten suelo con los parques naturales,
quienes, con un grado de detalle muy variable, ofrecen información sobre ellos como una
parte más de la oferta turística y recreativa del destino y como complemento del sol y playa.
Lo hacen a través de distintos soportes promocionales, especialmente folletos y portales
351
turísticos, que se suman a la difusión hecha desde en las oficinas de turismo certificadas como
PIC.
Por un lado, dan a conocer la existencia del espacio natural con una breve descripción sobre
su historia, sus principales atractivos, y algunas de las opciones recreativas y de ocio que este
ofrece, en particular las rutas guiadas. Entre los destinos analizados, algunos lo hacen de
manera más extensa que otros, y todos, salvo Torrevieja, incluyen en su web turística el
enlace directo a la página oficial de la CITMA, donde el visitante puede encontrar toda la
información relacionada con los parques naturales de la Comunidad Valenciana. Por otro
lado, estas webs también contienen los datos de contacto de las empresas que ofrecen
productos específicos en el entorno del parque, especialmente los relacionados con la náutica
(buceo, submarinismo, travesías en barco, vela, etc.), y el turismo activo y ocio deportivo
(senderismo, quads, escalada, cicloturismo y alquiler de bicicletas, barranquismo).
Por último, son los propios Ayuntamientos los que a menudo crean nuevos aprovechamientos
en colaboración con colectivos municipales, aumentando así la oferta de uso público de los
parques. Existen rutas diferentes de senderismo, cicloturismo, BTT (Dénia, Jávea, Torrevieja)
y submarinismo (Dénia, Jávea, y Calp), itinerarios basados en los valores naturales
(Torrevieja) y culturales (Dénia y Jávea), la posibilidad de realizar otro tipo de visitas guiadas
(Jávea), así como variadas prácticas deportivas (Benidorm, Santa Pola, Calp). Toda se unen a
las actividades ocasionales puestas en marcha dentro del espacio protegido como resultado
de la colaboración mutua entre parque y Ayuntamiento en el marco de la organización de
eventos deportivos, la puesta en valor de recursos, la preparación de exposiciones, la
conmemoración de fechas concretas y la celebración del parque natural del mes.
En otras escalas de actuación diferentes, se encuentra la promoción que entidades
provinciales y autonómicas hacen de su territorio y de los ENP que en él se encuentran.
Repetidamente se ha mencionado la serie de guías editadas por la Diputación de Alicante
titulada Senderos de la provincia de Alicante que recoge diversos itinerarios temáticos
(geológicos, bajo el mar, de la sal, en bici, de la roca, a pie). En ellos, junto con otros espacios
de gran valor, se incluyen todos los parques naturales estudiados en esta tesis según las
características propias de cada uno. También cabe destacar el MARQ, en este caso concreto
por su enorme implicación en las excavaciones del yacimiento de la pobla medieval de Ifach,
así como en las acciones de puesta en valor y promoción. Por su parte, el interés de la
Generalitat Valenciana por fomentar el uso turístico y recreativo de los valores naturales va
más allá de las acciones de la CITMA comentadas en el punto anterior. En efecto, la
Conselleria de Turismo también está contribuyendo a la difusión de los parques valencianos a
través de otros productos turísticos como el deportivo y el activo para los que estos
constituyen recursos de primer orden y zona de concentración de equipamientos. Asimismo,
dado el gran interés para el turismo náutico de las aguas y fondos marinos del litoral
valenciano, esa misma Conselleria editó hace unos años la Guía de buceo y snorkel con
352
numerosas rutas submarinas, entre ellas varias en los entornos del Montgó, el Peñón de Ifach
y la Sierra Helada.
3.4. Desarrollo de productos turísticos en los destinos sobre la base de los recursos
naturales del territorio
En tercer lugar, se considera la oferta de productos turísticos desarrollada tanto dentro de los
límites de los espacios protegidos como en su entorno más próximo, cuya puesta en marcha
está condicionada por la normativa propia de cada uno de estos espacios. Detrás de esta
oferta se encuentran fundamentalmente las empresas de turismo activo y ocio deportivo que
trabajan en sus áreas de influencia socioeconómica. Bien es cierto que también hay algún
ejemplo de hoteles con una oferta específica centrada en algunos de los valores de los
parques naturales. Sin embargo, no representan un peso tan importante dentro del tejido
empresarial local de cada destino, como sí lo hacen las primeras. En este sentido, aunque a
muy grandes rasgos, es preciso hacer una marcada diferenciación entre las prácticas
desarrolladas en torno a las montañas litorales del norte de la provincia de Alicante y los
humedales costeros del sur.
El litoral del Cabo de San Antonio junto al Montgó, las aguas que rodean al Peñón de Ifach y
todo el frente costero de Sierra Helada donde se ubican las bahías de Altea y Benidorm son
espacios destacados para el desarrollo de casi cualquier uso recreativo vinculado con el mar.
Y de manera muy particular para el buceo y el submarinismo gracias al tipo de costa, donde
se alternan grandes elevaciones con abruptos acantilados y pequeñas calas que dan lugar a
unos fondos submarinos de grandes paredes verticales, cuevas y plataformas rocosas, a las
que se suman varios islotes. De manera que todos los destinos turísticos del litoral de las
Marinas Alta y Baja cuentan con un elevado número de centros de buceo, estaciones náuticas
y negocios dedicados a la oferta de estas y otras diversas actividades marinas (travesías,
motos de agua, piragüismo, kayak, excursiones marítimas, pesca, vela, windsurf, etc.), todas
ellas complementarias al sol y playa. En mucha menor medida, existen otras empresas que
ofrecen distintas prácticas en la parte terrestre de los espacios protegidos como el
senderismo, el cicloturismo, la equitación, las actividades de multiaventura y los paseos en
segway.
Por su parte, los parques naturales del sur de Alicante presentan un grado de
aprovechamiento considerablemente menor debido a dos razones principales, ambas de tipo
territorial. Por un lado, porque tanto las Salinas de Santa Pola como las Lagunas de la Mata y
Torrevieja no cuentan con una parte marina protegida ni tienen un contacto tan directo con el
mar. Por otro lado, por la morfología litoral de este territorio que, a diferencia del anterior, se
caracteriza por unos suelos sedimentarios donde predominan las costas bajas y arenosas, con
353
la única presencia de algunos acantilados medios y bajos como el de la Sierra de Santa Pola.
Por tanto, estos fondos submarinos son menos atractivos para los prácticantes del buceo y, de
hecho, los pocos centros que existen en Santa Pola y Torrevieja suelen trasladarse bien a la
Isla de Tabarca o bien hacia el sur (Cabo de Palos, Cartagena, la Manga del mar Menor) para
desarrollar sus actividades. Eso no significa, sin embargo, que estos destinos no cuenten con
un reducido número de empresas que ofrecen productos turístico-recreativos (paseos a
caballo, rutas en bicicleta, multiaventura) en el entorno de sus respectivos parques.
4. La situación actual del contexto normativo
Por último, se han revisado los aspectos vinculados con la gestión de cada parque con
especial atención a la normativa existente, y las acciones principales desarrolladas por el
equipo gestor en el marco de los programas de planificación y gestión del uso público
(atención al visitante, reparación, limpieza y mantenimiento de equipamientos, señalización,
accesibilidad y seguridad, etc.). En este sentido, a la hora de acometer un análisis conjunto de
todos los parques naturales existe, de nuevo, una limitación importante. Es la derivada del
desigual grado de información en las memorias de gestión, y de ahí que haya determinados
contenidos que son tratados más ampliamente en unos apartados que en otros. De cualquier
forma, sí se pueden homogeneizar las cuestiones relativas a la normativa vigente, teniendo en
cuenta los instrumentos de gestión y planificación que existen en cada espacio protegido. Este
análisis se realiza sobre la base de los instrumentos explicados en el segundo apartado del
capítulo 6.
Los PORN y PRUG como los documentos básicos y obligados por la legislación estatal
vigente (Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007).
Los planes sectoriales con especial atención a los PDS y a los planes de uso público.
Los instrumentos que centran su interés en la dimensión turística de los espacios
protegidos: la Q de calidad y, fundamentalmente, la CETS.
Otro tipo de herramientas como la RSC y la Custodia del Territorio.
354
Tabla 29. Los instrumentos de planificación y gestión de los parques naturales del litoral de La provincia de Alicante
MONTGÓ PENYAL D’IFAC
SERRA GELADA Y SU
ENTORNO LITORAL
SALINAS DE SANTA POLA
LAGUNAS DE LA MATA Y
TORREVIEJA
Declaración135 1987 1987 2005 1994 1996
Aprobación del PORN vigente
2002 - 2005 2010 (SZHSA)
Retraso del primer PORN
desde la declaración
15 años - - 16 años 14 años
Aprobación
del primer PRUG
2007 1993 - 1994 1995
Revisión
del PRUG - - - 2010 2010
Plan de prevención de
incendios 2006 2006 2007 2006 2006
PDS - - - - -
Plan de uso público
Pendiente de aprobación
- - - -
Q de calidad - - - - -
CETS - - - - -
Acciones de RSC
1 - - - -
Acuerdos de custodia del
territorio - - - - -
Elaboración propia a partir de las memorias de gestión de los parques, datos aportados por AVINENÇA136, la página web de la CITMA, y EUROPARC-España (2012).
Aunque se hará un mayor hincapié en el capítulo de conclusiones sobre el conjunto de estas
cuestiones y otras estrechamente vinculadas, ahora se estima necesario subrayar los
siguientes puntos con referencia a tabla anterior.
El manifiesto retraso de algunos espacios en redactar su primer PORN desde que fuera
declarado el parque natural, así como la ausencia del mismo documento en el Parque
Natural del Penyal d’Ifac.
El PORN del Parque Natural de la Serra Gelada como el único redactado con
anterioridad a la creación del ENP, tal y como establece la ley.
135 Bajo la figura de parque natural. 136 Red de Custodia del territorio de la Comunidad Valenciana.
355
Por el contrario, este mismo parque natural carece de plan de gestión, en este caso de
un PRUG.
La consideración territorial del PORN del SZHSA como un instrumento de ordenación
y gestión conjunto que abarca a varios parques naturales.
El retraso en la revisión de algunos documentos vigentes en función de lo establecido
por la propia normativa como el PORN del Parque Natural del Montgó y el PRUG del
Parque Natural del Penyal d’Ifac.
La ausencia generalizada de planes de uso público y PDS en un espacio tal altamente
frecuentado desde el punto de vista turístico.
En este sentido, cabe destacar que el único plan de uso público que se encuentra
redactado, el del Parque Natural del Montgó, todavía sigue pendiente de aprobación
definitiva.
La nula incidencia de herramientas de gestión complementarias (RCS y Custodia del
Territorio) y de índole turística que deben implicar a los agentes socioeconómicos en
la gestión. Son claros ejemplos de la escasa trascendencia que tienen las iniciativas de
gestión participada propuestas por la mayoría de parques.
Además de ello, se subrayan algunas cuestiones generales y ciertas particularidades que han
salido en la revisión de cada parque natural y que son de notable importancia dentro de este
tema de la gestión.
Sin duda, una de las más destacadas es el hecho de que los parques naturales del
Montgó, Penyal d’Ifac y Serra Gelada cuenten con el mismo responsable de
dinamización, de la misma manera que las Salinas de Santa Pola y las Lagunas de la
Mata y Torrevieja comparten también responsable.
Aunque todos ellos desarrollan un programa de voluntariado ambiental a partir del
cual se llevan a cabo importantes acciones, solo en dos de ellos existe un grupo propio
de voluntarios más o menos consolidado que colabora asiduamente en las tareas de
gestión. Son los casos del Parque Natural de la Serra Gelada (Amigos del Parque
Natural de la Serra Gelada), y del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y
Torrevieja (Rutas y caminos de la sal).
Asimismo, los cinco parques naturales han contado con la puntual colaboración de
ONG y colectivos ecologistas (Acció Ecologista-Agró, ASHA, ANSE, SEO-Birdlife), y
fundaciones (Obra Social-La Caixa, Enrique Montoliu, FRAX, Baleària) para el
356
desarrollo de diversas acciones conservacionistas, uso público, formación, promoción
y difusión de prácticas medioambientales.
Si bien en los últimos años existe un cierto retraso generalizado en la celebración de
las Juntas Rectoras en la práctica totalidad de parques, es marcadamente significativo
la ausencia de reuniones en el Parque Natural del Penyal d’Ifac entre 2006 y 2012.
5. La percepción de los actores sobre el territorio. El análisis de resultados de
las entrevistas
Tal y como se ha explicado en la metodología, una de las principales técnicas de investigación
utilizadas en el presente trabajo ha sido la entrevista cualitativa a alguno de los principales
colectivos en materia conservacionista y turística del litoral de la provincia de Alicante, a
partir de las cuales se ha podido obtener una valiosa y relevante información acerca de los
temas aquí tratados. Para ello, se han realizado un total de treinta y dos entrevistas con
preguntas abiertas, a las que se le sumaron otras dos hechas con anterioridad en el marco del
proyecto de investigación ya referido, y en las que también participó la autora del presente
trabajo. A modo de recordatorio (ver tabla 1), todas ellas se distribuyen de la siguiente
manera:
Un total de diez entrevistas realizadas a los representantes de las instituciones que
gestionan los parques naturales incluidos en la tesis: dos a antiguos directores-
conservadores de otros tantos espacios, dos a los actuales responsables de
dinamización de los cinco parques, tres a técnicos y/o guías medioambientales de los
mismos, y otras tres al personal de la CITMA y de VAERSA.
Diez entrevistas a miembros de los ayuntamientos de los seis municipios incluidos en
la investigación: cuatro concejales y/o técnicos de las áreas turísticas, y seis concejales
y/o técnicos de las áreas de medio ambiente.
Catorce entrevistas a los representantes de entidades que desarrollan su trabajo en el
ámbito territorial en cuestión: trece a empresas que ofertan actividades turístico-
recreativas en los espacios naturales, y una más a un representante de HOSBEC por
parte del colectivo hotelero.
Así, se plantea un análisis en profundidad de las respuestas obtenidas de todos ellos,
manteniendo siempre esa visión de conjunto del área litoral de la provincia de Alicante, tal y
como se ha hecho en los apartados anteriores de este último capítulo. Máxime si se tiene en
cuenta que, dado que las preguntas se planteaban de una manera abierta, existe una gran
dispersión y heterogeneidad en la práctica totalidad de las contestaciones. En cualquier caso,
357
para tratar de organizar de manera lógica la información, esta se ha clasificado en los tres
grandes temas que se exponen a continuación, y que servirán para ir marcando el hilo
argumental del análisis. En cada uno de ellos se examina la percepción de los agentes sobre
determinados asuntos.
La relación entre turismo y conservación de la naturaleza.
o Modelo de desarrollo turístico de los destinos.
o Uso público y turístico-recreativo de los parques naturales.
o Posibles riesgos ocasionados por la actividad turística en la conservación de
los espacios protegidos.
La problemática en torno a la aplicación de la normativa y la gestión de los parques
naturales.
o Fortalezas y problemas de los parques, en especial desde el punto de vista de
su manejo.
o Efectos de la actual coyuntura socioeconómica en la gestión del medio
ambiente, en general, y de estos espacios, en particular.
Las nuevas oportunidades turístico-recreativas que los parques naturales pueden
proporcionar a los destinos consolidados para diversificar su oferta.
o Valores naturales y/o culturales más destacados de cada espacio y sus
aportaciones al territorio en el que se encuentra.
o Papel de cada uno de ellos en la posible diversificación de la oferta turística de
los destinos.
o Actividades potenciales y nuevos productos turístico-recreativos a
desarrollar.
5.1. Sobre la relación entre turismo y conservación de la naturaleza
En este contexto, la primera cuestión que se considera necesaria conocer es la percepción
acerca del desarrollo turístico de los destinos, sin perder de vista la carga afectiva que ello
conlleva, ya que muchos de los entrevistados son naturales y/o residen en los mismos. Si bien
algunos de los agentes empresariales entrevistados rehusaron hacer comentario alguno
sobre este tema, la opinión generalizada es positiva, en particular desde el colectivo de
358
gestores de los parques naturales, y en entre los concejales y técnicos de los ayuntamientos.
Estos piensan que «las cosas se están haciendo bastante bien» y destacan el evidente
posicionamiento de los destinos como referentes del turismo de sol y playa tanto en la
Comunidad Valenciana como en el litoral mediterráneo español. Sin embargo, también hay
una crítica extendida entre los tres colectivos sobre la fuerte dependencia de los destinos a
este producto estrella, y la escasa atención que se le presta a los ENP ya que, como señalaba
uno de los técnicos de un parque natural, «creen que no lo necesitan». En este sentido,
muchos de los entrevistados consideran que, por su ubicación, los destinos son lugares
privilegiados que cuentan con la ventaja de disponer con un espacio protegido de gran
potencialidad turística, sobre todo para el desarrollo de actividades vinculadas al turismo de
naturaleza.
Otro aspecto ampliamente cuestionado y que suele suscitar una visión negativa del fenómeno
turístico es su dimensión eminentemente residencial basada en la producción de suelo y
viviendas, y los efectos que todo ello ha provocado tanto en el territorio y como en el propio
sector. Resulta curioso que, según las respuestas, existe una mayor preocupación sobre este
asunto por parte de los representantes municipales y de las empresas de turismo activo que
entre los responsables de la gestión medioambiental de los parques, de los que únicamente
uno de ellos hizo referencia a tal problemática. Para varios de los agentes que componen los
dos primeros grupos mencionados, la sensación es que se ha producido una construcción
desmesurada que ha dado lugar a un territorio completamente degradado. En palabras de la
representante de una empresa de turismo activo se trata de una «lacra que padeceremos para
los restos porque es muy difícil deshacer el mal que ya está hecho».
Por otro lado, una de las cuestiones sobre las que existe un gran interés en este trabajo es la
consideración que los actores tienen del uso público y turístico-recreativo de los parques
naturales. En ese sentido, cabe señalar que en torno a la mitad de los entrevistados han
respondido de manera explícita con un sí a la pregunta de si este se lleva a cabo de manera
adecuada. Entre ellos destaca la práctica totalidad de los agentes municipales de cada uno de
los destinos, en contraste con un menor porcentaje en el caso de los responsables de la
gestión de los parques y sobre todo de los representantes de las empresas turísticas. Con
todo, ello no significa que la mayoría no hayan expuesto la posibilidad de introducir diversas
mejoras («debemos ir a más»). Así, entre las más mencionadas, se encuentran la necesidad de
redactar más planes de uso público y aprobar los que ya están elaborados, la mejora de
equipamientos e infraestructuras, el mayor impulso de la actividad turístico-recreativa, la
intensificación de las labores de control, vigilancia y mantenimiento, y la mejora de la
accesibilidad y señalización.
Una serie de propuestas a las que se suman algunas de las visiones no tan positivas de otros
muchos entrevistados, particularmente de los empresarios de turismo activo, el colectivo
claramente más crítico con este asunto. Las principales desavenencias vienen dadas por los
359
conflictos provocados por el solapamiento de usos, especialmente en la parte marina de los
parques naturales del norte de la provincia de Alicante. Según varios actores dedicados a
actividades como el buceo y el submarinismo, sería necesario prohibir, restringir o aumentar
el control de la pesca, ya que supone un impacto directo en este tipo de prácticas recreativas.
En este sentido, hay que señalar la también crítica visión de algún responsable de la gestión
de los parques sobre la protección de las aguas, para quien no hay absolutamente nada, «está
dejada de la mano de Dios».
La tercera y última pregunta sobre la relación entre turismo y conservación hace referencia a
los impactos derivados de las distintas actividades turístico-recreativas sobre los espacios
protegidos. Cerca de un tercio del grupo encargado de la gestión de los parques, así como de
los representantes municipales, y una cuarta parte de los empresarios turísticos están de
acuerdo en que existen algunos efectos generados por los turistas y visitantes, sobre todo en
forma de acumulación de basuras, vertidos, mal uso de los equipamientos, pérdida de
biodiversidad o aumento de especies invasivas (gaviotas) e incremento de la posibilidad de
que se produzcan incendios forestales. En este contexto, hay entrevistados que insisten en
que en algunos espacios todavía se mantienen determinados usos claramente nocivos y, a
pesar de ello, siguen estando permitidos por la normativa; es el ejemplo evidente de los dos
campos de tiro abiertos en el Parque Natural del Montgó.
Varios de los agentes, particularmente entre los representantes municipales y los
empresarios turísticos, han mencionado igualmente que los impactos generados por el
turismo son debidos al incivismo de algunos usuarios y la falta de concienciación por cuidar
el entorno que les lleva a cometer actos vandálicos. Por su parte, la mitad de los gestores del
medio natural reclaman que para evitarlos es preciso llevar a cabo una correcta gestión del
espacio protegido y una aplicación efectiva de la normativa. Para ello hay técnicos
medioambientales que hablan de la necesidad de contar con planes de uso público, de llevar a
cabo una gestión preventiva más que correctiva o de que haya una mayor comunicación y
entendimiento entre todos los grupos. Con todo, alguno de estos responsables de la
conservación de los parques no es partidario de modelos restrictivos, sino de «dotar de
servicios al ciudadano para que tenga acceso al patrimonio».
Por el contrario, también hay una visión considerablemente extendida entre los
representantes de las empresas turísticas y, sobre todo entre los concejales y técnicos
municipales, acerca de que no existen riesgos importantes sobre estos espacios derivados de
la actividad turística o, si los hay, se producen en lugares muy puntuales dentro de cada uno
de los parques. Estos entrevistados argumentan que la afluencia de visitantes no es muy
elevada y se concentra durante las temporadas bajas, que la mayoría de usuarios son turistas
de paso que acuden a los parques como complemento del soy playa, que ya hay una
regulación de usos adecuada, y que los aprovechamientos son bastante delimitados y se van
implantando de manera suave y gradual.
360
5.2. Sobre la problemática en torno a la normativa y gestión de los parques naturales
En relación a este segundo y amplio tema se realizan tres preguntas concretas. Las dos
primeras hacen mención a las fortalezas con las que cuentan los parques naturales y a los
problemas a los que estos se enfrentan respectivamente, con un especial interés por la
percepción sobre los efectos derivados de la actual crisis. Por tal razón, se ha convenido
tratar ambos asuntos, únicamente, con los dos colectivos que podrían tener un mayor juicio
sobre ello, y que son los propios responsables de la gestión de los parques naturales y los
técnicos municipales de las áreas turística y medioambiental, conocedores de los territorios
en los que estos espacios se ubican. Con la tercera de las cuestiones, ya dirigida a los tres
grupos de entrevistados, se pretende saber la relación institucional que existe entre los
colectivos del ámbito de referencia.
Sobre el primer punto, cabe señalar que el grupo que trabaja directamente en los parques
hace referencia a la propia figura de protección como una de las principales fortalezas. No en
vano es la que permite que un determinado espacio de valor natural y cultural disponga de
una normativa específica sobre la que llevar a cabo una adecuada gestión del territorio. De
igual modo, subrayan la posibilidad de contar con equipamientos de uso público y redes de
centros de interpretación, así como programas de promoción y educación ambiental para
llegar y concienciar a los visitantes. Con un enfoque mayor, también se señala la importancia
que pueden tener estos espacios para la dinamización de los municipios y el impulso de
algunos sectores como el turístico a través de instrumentos como la marca Parcs Naturals, un
«plus a la economía local», o la más reciente iniciativa del parque natural del mes; aunque
siempre es necesario «ir más allá». En este mismo sentido, se vuelve a insistir en las
oportunidades que ofrecen los parques desde un punto de vista turístico, máxime si se tiene
en cuenta el enorme volumen de potenciales usuarios que se encuentran en todos los
destinos del litoral.
Son ideas también reflejadas en las opiniones de los concejales y técnicos municipales,
quienes se centran en el papel que los parques naturales pueden desempeñar en sus
respectivos entornos, desde una perspectiva territorial mucho más amplia. Por lo general,
son elementos «a tener en cuenta» pues constituyen una fuente de riqueza en tanto en cuanto
son contenedores de importantes recursos naturales y culturales. Estos pueden ser la base de
un mayor desarrollo turístico-recreativo y la creación de nuevos productos y empresas, con
los que no solo se contribuye al impulso socioeconómico de los destinos sino también a la
revalorización de los propios espacios protegidos. En efecto, estos están ubicados en ámbitos
marítimo-terrestres que les confieren una gran diversidad y riqueza natural, sobre todo por
la presencia de especies de flora endémica, y un significativo contexto paisajístico.
Si bien, hay una fortaleza de especial relevancia que ha sido a menudo repetida tanto por los
responsables de la gestión como por los técnicos, y que no es otra que la calidad y experiencia
361
del capital humano que trabaja en estos ámbitos. Desde el punto de vista del uso público
desarrollado por los parques, estas han dado lugar al desarrollo de actividades sencillas,
baratas y de calidad que «valen la pena». Unos valores que se encuentran igualmente en otras
entidades externas a tales espacios, con personas particularmente motivadas por crear
iniciativas que puedan añadir más valor a los parques, además, con un reducido presupuesto
económico. De hecho, la voluntad, interés y empuje de este tipo de actores han sido claves
para sacar adelante algunos de los más interesante proyectos llevados a cabo en varios ENP
del litoral.
También notablemente dispersas son las respuestas acerca de los problemas que afectan a
los parques naturales, aunque se han detectado algunos elementos reiterativos. Así, más de la
mitad de los responsables de la gestión y técnicos de los parques coinciden en que existen
deficiencias en la actual planificación y gestión, fundamentalmente derivadas de la aplicación
de los instrumentos dedicados a ello. Varios hablan de una falta de gestión efectiva debida a
la escasez de documentos y planes específicos, otros hacen hincapié en la obsolescencia de los
vigentes, y para uno de los entrevistados, parte del problema radica en que la normativa
turística y sectorial es demasiado restrictiva y no recoge la verdadera realidad territorial. No
obstante, hay quien señala que las deficiencias no se producen por la inexistencia o mala
aplicación de los instrumentos de planificación y gestión sino por todo lo contrario, ya que
hay una «montaña de normativa sobre un mismo territorio que trata los mismos temas»; por
ello considera necesario simplificar todas las normas en un mismo texto.
No cabe duda, que la actual coyuntura socioeconómica y sus efectos en la gestión del medio
ambiente, en general, y los parques naturales, en particular, constituye en este momento otra
de las grandes dificultades a las que se enfrentan tales espacios. Más de la mitad de los
entrevistados incide en que una de las consecuencias más graves es la reducción de personal
a causa de las medidas de ahorro impuestas por la CITMA y el ERE de VAERSA aprobado a
finales del año 2012. Con ello no solo se ha perdido parte de esa calidad humana a la que se
ha hecho referencia anteriormente, sino que también se reducen las posibilidades para que
los parques cumplan sus funciones básicas. Para la práctica totalidad de los responsables,
estas medidas tienen efecto en la gestión de los ENP por la falta de medios («estamos
hablando de cosas que, en los buenos tiempos eran difíciles de abarcar y ahora es ciencia
ficción absoluta», «estamos bajo mínimos»), en la atención a los visitantes («no se puede dar
el mismo servicio», «está afectando mucho a la calidad de la educación ambiental», «hay
centros cerrados») y en el mantenimiento de determinados «proyectos que se están dejando
aparcados por falta de financiación pública» y viabilidad. Con todo, uno de los responsables
opina que la gestión concreta y pura del parque (acciones de conservación, mantenimiento)
está cubierta; bien es cierto que esa afirmación se produjo uno meses antes de hacerse
efectivo el mencionado ERE.
362
En este mismo sentido, otras de las consecuencias directas de la crisis son la incertidumbre
generada y la falta de concreción en las líneas a seguir a corto y medio plazo. No se sabe «qué
es lo que va a pasar», la dirección que tomará y tampoco existen criterios claramente
marcados que establezcan «qué es lo que hay que hacer y cómo». De manera que dos de los
entrevistados coinciden explícitamente en que es necesario un cambio de modelo; un cambio
en un contexto donde «lo público ha muerto» y donde es preciso aprovechar las sinergias con
el resto de agentes del territorio. De manera que el aumento de acciones de RSC, la creación
de clusters y comisiones de desarrollo socioeconómico o la participación de la iniciativa
privada son «muy importantes en los tiempos en los que estamos».
Todas estas cuestiones han sido igualmente tratadas con los representantes de la
Administración local de los municipios próximos a los parques, que lógicamente también se
están viendo afectados por la coyuntura actual. Dentro de este grupo, existen marcadas
diferencias entre la visión sobre el problema de los que forman parte del colectivo técnico y
de los componentes del grupo político. Los primeros inciden en muchas de las consecuencias
negativas derivadas de la crisis vistas con anterioridad, en particular en aquellos aspectos
relacionados con la reducción del personal técnico y directivo de los parques naturales, la
escasez de recursos económicos, la disminución de las tareas de vigilancia y mantenimiento,
la paralización de muchos proyectos e iniciativas, y los posibles efectos que a largo plazo
pueda tener todo ello.
Por su parte, tanto los concejales de turismo como los de medio ambiente de varios de estos
municipios tienen una idea mucho más optimista de la situación. Algunos opinan que «por
suerte» y «justo lo opuesto a lo que se podría pensar», la crisis no está afectando a la gestión
del día a día, en todo caso a los proyectos futuros. Para alguno de estos responsables políticos,
el escenario se presenta incluso favorable ya que existen más alternativas, más interés y más
afluencia a los parques naturales que antes. Y el hecho de que actualmente haya un solo
director para varios de ellos constituye un beneficio por la visión de conjunto y la posibilidad
de aprovechar otras experiencias. Parte de la solución, dice un concejal, pasa por «apelar a la
eficiencia y eficacia y no permitirnos el error», mientras que otros son partidarios de que los
visitantes paguen directa o indirectamente para reinvertir en el servicio y paliar los
problemas de financiación.
Todo ello se suma a los problemas propios que arrastran los parques naturales, donde los
más mencionados por el grupo político son los conflictos generados por el solapamiento de
usos y competencias sobre el territorio, la tradicional falta de recursos económicos, las
presiones turístico-urbanísticas generadas por el crecimiento de los municipios que les ha
convertido en espacios casi aislados, el desconocimiento generalizado que la sociedad tiene
de ellos, y las dificultades para controlar la entrada de visitantes. En este último aspecto, y
para el caso particular del Parque Natural del Penyal d’Ifac, hay quien llega a decir que «hay
que meter una valla de punta a punta».
363
El último asunto dentro de este gran segundo apartado trata sobre la relación existente entre
los distintos colectivos relacionados con los parques. Sobre ello, resulta curioso que se
produce una clara dualidad entre aquellos entrevistados que afirman que la relación es
adecuada y los que, por el contrario, consideran que no lo es tanto; ambas visiones se
reparten casi a partes iguales entre los tres grupos. Las conexiones más positivas se producen
entre los equipos gestores de los parques y los ayuntamientos, que en algunos casos en
considerada como «magnífica», «genial», «muy estrecha» o «espléndida». Por lo general, estas
relaciones entre parque y municipio están motivadas por la solicitud de colaboración para el
desarrollo de actividades conjuntas, como las que se han revisado en cada uno de los estudios
de caso, por actuaciones de promoción e información, o por el apoyo mutuo cuando así es
preciso. Por su parte, menos fluida es la vinculación entre los gestores de los parques
naturales y las empresas turísticas que trabajan en su entorno, más allá de acciones
puntuales en las que se requiere la participación de las segundas.
Sin embargo, también hay una visión bastante extendida de que el contacto no es el adecuado,
pues las relaciones son «mínimas», «escasas» o «prácticamente inexistentes». Hay gestores de
parques naturales que señalan que a la Administración local no le importa la promoción de
los mismos y que el empresariado turístico muestra un cierto rechazo hacia ellos porque no
solo no genera un retorno económico directo sino también porque estos espacios protegidos
marcan límites al desarrollo de su actividad. En contraste, el colectivo de técnicos
municipales cree que el problema viene dado porque «la Conselleria es bastante hermética»,
no hay una comunicación formal de los objetivos y «cada uno va a lo suyo». De igual modo,
existen críticas a la celebración de las Juntas Rectoras pues son un «un formalismo (…) mucha
exposición, la presentación de la memoria, pero a la hora de la verdad poco práctico».
Opiniones refrendadas incluso por algún responsable de la gestión de los parques quien
señala que estas Juntas son informativas, pero no ágiles. De hecho, hay varios agentes
empresariales que han mostrado en las entrevistas un reducido interés y una falta de
confianza en participar en este tipo de reuniones.
Desde esta perspectiva, tal y como reconocen varios de los entrevistados, hay que subrayar
un hecho fundamental, y es que las relaciones entre los distintos colectivos dependen, en
buena medida, de las personas que conforman el equipo gestor que esté en cada parque
natural. Así, de acuerdo con uno de los técnicos locales, la mayor o menor participación de los
municipios en la gestión de los parques tiene mucho que ver con interés que tenga el
correspondiente director en contar con el resto de agentes, en tanto en cuanto «son cargos
digitales, es decir, de libre designación, [que] cambian fácilmente».
364
5.3. Sobre las nuevas oportunidades turístico-recreativas que los parques naturales
pueden proporcionar a los destinos para diversificar su oferta
Por último, se presenta uno de los puntos más importantes de este trabajo de investigación
que es la posible participación de los parques naturales en los procesos de renovación de los
destinos turísticos a partir del aprovechamiento de sus potencialidades y la creación de
nuevos productos que diversifiquen la oferta. En primer lugar, se consulta a los entrevistados
su opinión acerca de los principales valores naturales y culturales de estos espacios
protegidos y cuáles son las aportaciones más destacadas en el contexto territorial en el que se
ubican. Se trata de una cuestión excesivamente amplia para la que se han recibido respuestas
múltiples, dispersas y variables en función de cada espacio protegido y destino, por lo que se
exponen a continuación aquellos elementos a los que cada uno de los colectivos ha hecho una
mayor referencia.
El papel de los parques como reservorios de biodiversidad, en particular en cuanto a flora, y
fauna marina y avifauna, es la mayor aportación de estos espacios según sus responsables de
gestión; no en vano, cuentan con un gran volumen de especies singulares y endémicas como
otro de los rasgos definitorios más importantes. Desde esa misma perspectiva físico-
ecológica, los gestores destacan la existencia de ricos fondos submarinos y praderas de
Posidonia oceanica, así como un característico paisaje de acantilados en el norte de la
provincia de Alicante, mientras que en los humedales del sur subrayar la presencia de
destacadas especies de aves. Ya desde un punto de vista histórico y cultural, los elementos
más considerados son las excavaciones arqueológicas y el yacimiento de la pobla medieval de
Ifach («la joya de la corona»), así como el tradicional desarrollo salinero en el SZHSA. Es un
ejemplo de esa «fuerza viva» que puede llegar a representar estos espacios como motores de
dinamización de los municipios. Sin duda, un tema clave para varios de los entrevistados
dentro de este colectivo.
La riqueza florística y botánica de estos ENP, el paisaje como «referente» en el territorio, y en
particular la abundante presencia de endemismos son también algunos de los valores más
citados por los concejales y los técnicos municipales. Sin embargo, la importancia que estos
espacios tienen desde un punto de vista turístico-recreativo es la cuestión más notable si se
tiene en cuenta que ha sido mencionada por más de la mitad de ellos. Unas posibilidades
igualmente remarcadas por los responsables de las empresas turísticas junto a la función
conservadora y protectora del medio que estos parques naturales desempeñan en un
territorio fuertemente urbanizado como el del litoral de la provincia de Alicante. De este
modo, se añade valor a los destinos y se incrementa el atractivo para atraer a turistas y
visitantes.
No sorprende, por tanto, que la práctica totalidad de los actores coincidan en responder
afirmativamente a la pregunta de si el aprovechamiento de alguno de los parques naturales
365
del territorio en cuestión puede servir para diversificar o complementar la oferta turística de
los destinos; para algunos, incluso, «ya lo está haciendo». Únicamente una de las personas
perteneciente al colectivo empresarial se ha mostrado rotundamente en contra de tal idea,
mientras que otros tres representantes del mismo gremio no expusieron opinión ninguna al
respecto. Dicho de otro modo, es la pregunta de todas las que se hacen en la entrevista sobre
la que, sin duda alguna, hay un mayor consenso entre el conjunto de los entrevistados, y las
pocas personas que se oponen a ello pertenecen todas al mismo colectivo.
La opinión generalizada es que los parques naturales tienen un gran potencial y ofrecen una
«infinidad» de posibilidades desde el punto de vista turístico, sobre todo en el marco del
turismo de naturaleza, que todavía están por desarrollar. Con ellas se puede aumentar la
oferta de los destinos y crear actividades complementarias al producto estrella del sol y
playa. No en vano, tal y como señalan algunos técnicos municipales, son productos cada vez
más demandados porque el turista actual «quiere disfrutar de todo el conjunto» y «busca otro
tipo de atractivos». Varios de ellos insisten en que estos espacios también aportan un alto
grado de diferenciación, ya que no todos los núcleos turísticos de litoral cuentan con un ENP
en sus proximidades. Y al mismo tiempo, como asegura uno de los responsables de varios
espacios, «es una oportunidad de dinamismo y riqueza, es decir, el parque natural como
dinamizador del territorio en el que está ubicado».
De manera que parece muy problable que la puesta en valor de estos espacios dé lugar a la
creación de nuevos productos turístico-recreativos, además de los ya existentes. Al menos esa
es la reflexión que deriva de la consulta realizada a los actores, cuyos resultados cierran este
análisis intenso de las entrevistas. En este sentido, hay dos aspectos a tener en cuenta que
surgen del uso de preguntas abiertas. Por un lado, no se ha producido, en la mayoría de los
casos, una excesiva concreción en las contestaciones, en las que más que ofertas específicas
se habla de aquellas modalidades turísticas que podrían ser impulsadas. Por otro, la lógica
dispersión en las respuestas vuelve a ser la norma, máxime si se tiene en cuenta los distintos
colectivos a los que pertenece cada uno de los entrevistados, y las muchas posibilidades que
existen en todos los parques naturales. Con todo, se pueden apuntar ciertas pautas generales.
Los tres grupos consultados coinciden en la potencialidad de los parques naturales en el
marco de distintas tipologías turístico-recreativas. Algunas de las más mencionadas son las
prácticas vinculadas a la educación ambiental y a la interpretación del patrimonio debido a la
importante labor de transmisión de la «información, conocimiento y cultura» que desarrollan.
Para muchos de los entrevistados, dentro de ellas se pueden poner en marcha ofertas
didácticas y jornadas de fotografía dirigidas al gran público, y, por encima de todas, se insta a
seguir apostando por las actividades preparadas para las visitas de los centros escolares, que
podrían ampliarse con talleres, cursos y campos de trabajo.
366
De igual modo, hay un consenso generalizado en que el turismo activo y deportivo es otra de
las principales ofertas que pueden ser impulsadas sobre la base de los recursos naturales
existentes en los espacios naturales. De un lado, se hace hincapié en el creciente peso de las
múltiples actividades relacionadas con el mar, especialmente en el entorno de los parques
naturales del litoral de la provincia de Alicante, muchas de las cuales pueden ayudan a
desestacionalizar la oferta. Sin embargo, para alguno de los entrevistados, actividades como
el buceo deportivo «no está suficientemente valorado» en determinados espacios. De otro
lado, se proponen ampliar los aprovechamientos turísticos y recreativos con el desarrollo de
nuevas prácticas deportivas asociadas en su mayoría al senderismo y cicloturismo, tanto en
las montañas litorales del sector septentrional como en los humedales del sur.
En tercer lugar, los elementos de base histórico-cultural también pueden dar lugar al diseño
de productos de turismo cultural según muchos de los agentes, en particular de los
correspondientes a los gestores de los parques y técnicos municipales. La organización de
visitas guiadas en torno a los yacimientos arqueológicos y el abundante patrimonio
arquitectónico es la actividad más repetida en este contexto. Así también las potencialidades
que ofrecen los usos tradicionales desarrollados en el territorio en los que entran la
explotación salinera, la agricultura o la pesca. De acuerdo con una de las responsables de
dinamización de varios parques, son «elementos atractivos potencialmente lúdicos en su
vertiente cultural» a partir de los cuales no solo se pueden elaborar y comercializar
productos agroalimentarios sino también pueden servir para crear nuevas opciones
recreativas (catas, cursos de formación, etc.).
Si bien la observación de aves y el impulso del turismo ornitológico es otra de las
modalidades más citadas, lo es con mayor frecuencia entre los representantes de la gestión
de los parques naturales. En este sentido, aunque la provincia de Alicante es un «lugar de
importancia internacional para el birdwatching», tal y como indica un responsable de uno de
estos espacios, hay algunos parques del norte de la provincia poco adecuados para tal
actividad o estas «se quedan un poco cortas», según otros entrevistados de estos ámbitos. De
la misma manera que en el caso anterior, los empresarios turísticos apenas contemplan este
tipo de prácticas como un producto de gran potencialidad.
Derivado de este último comentario, y en estrecha relación con lo señalado anteriormente
sobre el escepticismo de una parte del colectivo empresarial acerca del papel de los parques
en la diversificación de la oferta turística, cabe subrayar un aspecto muy significativo. Aunque
no es la norma, varios de los actores consultados de este mismo grupo consideran que no se
debe seguir ampliando las opciones turístico-recreativas en estos espacios sino asegurar su
conservación («creo que están todos, lo que habría que cuidar el parque y vigilar» «yo lo
dejaría así tal y como está (…) las cosas que más naturales se dejan, mejor (…) con esto es
suficiente», «creo que en ese sentido ya hay actividades», «ya tienen visitas»). Así, parece
367
difícil que la puesta en valor de estos espacios tenga ese «efecto llamada en los empresarios»
que desea una de las responsables de la gestión de los parques.
En cualquier caso, salvo estas últimas excepciones, la percepción general es que los parques
naturales de litoral de la provincia de Alicante están infrautilizados desde un punto de vista
turístico y recreativo, a pesar de que contienen numerosos recursos naturales y culturales
para el desarrollo de nuevos productos, y más aún en el contexto de renovación en el que se
encuentran la mayoría de los destinos próximos. Con todo, y ya como última reflexión, si «lo
que funciona es el turismo (…) hay que hacerlo seriamente»,, por lo tanto, «tienen que ser
actividades de calidad», tal y como exponen dos representantes de la gestión de los parques.
370
A series of questions were posed at the beginning of the thesis, the answers to which served
as research hypotheses. It is true that our work has revealed arguments which can prove
useful to answer many of those questions, but once the final content is exposed, the time has
come to review the hypotheses in a systematic way, and to check the extent to which they are
valid or not. Similarly, there will be a possibility to incorporate those issues which were not
considered at first.
The first two conclusions deal with the relationship between conservation and tourism for
the case of the Valencian Autonomous Region, from a broader perspective, whereas the
remaining ones focus on the Alicante Province coastline –as the specific study object of this
thesis.
1. The severe effects caused by the current crisis on the Valencian Region are directly related to
the economic and territorial development model
Writing a thesis about the topics treated here, in the terms suggested and during this specific
period of time, made it necessary to pay some attention to the present-day economic crisis
and, particularly, to the special impact that the latter is causing on the territorial context
analyzed in this research work. Therefore, the first reasoning referred to the reasons for
which that crisis is being especially serious in the Valencian Region. In this respect, the crisis
was suggested to come as a direct consequence of the economic and territorial development
pattern applied in recent years –a pattern which is still closely linked to real estate activity.
Housing construction and development for tourism purposes have actually had an important
weight in the economic development model implemented in this region for decades, and
more intensely during the years of the last real estate boom. The latter was supported on a
legislation which clearly favored the increase of developed land (LRAU –Spanish initials for
Law for the Regulation of Real Estate Activity– and LUV –Spanish initials for Valencian Urban
Development Law–) and also on a number of financial mechanisms which encouraged
purchasing on the part of the demand (low interest rates, new mortgage loans, long loan
repayment periods, etc.) –to which must be added that urban planning on a local level did not
act as an instrument meant to achieve a proper land-use regulation, and consequently
allowed for a constant speculation and revaluation of land prices to the benefit of private
interests.
Real estate activity has thus become an essential element to alleviate the financing problems
of municipalities. The building sector has allowed them to maintain a continuous provision of
direct and indirect revenues generated by the availability of resident population, by the
residential dwelling stock (IBI, Spanish initials for Real Estate Tax) and by land development
(urban uses and building permits). However, the Valencian Region started experiencing
371
seriously negative effects after the advent of the crisis and the abrupt interruption of the
intense real estate activity. The dependence on this activity resulted in the Valencian Region
becoming one of the Spanish Autonomous Regions with the highest public debt, with many of
its most important municipalities standing out as some of the most indebted ones in the
country because they are unable to shoulder the financial burden imposed by the cost of
maintaining the different services. Similarly, the region is suffering significant impacts on
employment in the building sector and other related activities, since a large part of the jobs
were generated by a temporary phenomenon –as the real estate boom turned out to be.
In this context, it definitely comes as no surprise to check that the Valencian Region has often
been in the news during the last few years because of repeated cases of corruption linked to
town development and different municipal services that involve political leaders and
entrepreneurs with ties to the government. The final outcome of many large urban
development projects, transport infrastructures and important events is also completely
different from what was expected from them when they were initially undertaken. Neither
does it seem strange to see how some of the main Valencian banking institutions have
disappeared, merged, or have eventually been taken over or how numerous different public
bodies have been going through financing problems as a consequence of –and this is a
euphemism– the measures aimed at the saving, maximization and optimization of economic
and human resources that have been implemented by the regional government lately.
Although devoting special attention to these last issues would most probably mean re-routing
the central lines of the present work too much, there is no doubt that these are realities which
underlie many of the aspects covered in it.
2. An increasingly unfavorable dynamics on the basis of rapid growth and a deficient land-use
regulation
Secondly, it was questioned why an increasingly negative growth dynamics continued to exist
on the Valencian coast, despite the warnings made by researchers and different groups
during the last few decades. Two main reasons were suggested in this respect; on the one
hand, the fact that today’s socio-economic development is based on criteria such as rapid
growth and short-term gains, which run counter to the principles of sustainable development
generally upheld by the scientific community. On the other hand, the implementation of
territorial and tourism policies along with the development of planning documents do not
suffice to guarantee a balance between environment and socio-economic development, a
proper land-use regulation and a suitable resource management; it is necessary to ensure a
real and effective application of all the existing instruments that can help to achieve those
aims.
372
Prior to examining this issue, a clarification should be made about what is understood by “an
increasingly negative growth dynamics.” For the purposes of the aforementioned crisis
effects, it is necessary to add the varied impacts caused on the environment and the territory
as a result of urban-development-based harassment, which have already been treated in
sufficient detail throughout this study. Furthermore, it must not be forgotten that the
development model has also been questioned from a tourism point of view. It creates the
image of mass, congested destinations with inadequate infrastructures and services, and
largely focuses on the promotion of VPUTs (Spanish initials for Potential Tourist Use
Dwellings), to the detriment of the formal supply. In fact, and although it may seem difficult to
believe, the Valencian Region has one of the lowest rates in Spain regarding this aspect. All
the above not only generates a demand characterized by its lower spending capacity at the
destination but also contributes to the expansion of an informal supply which generally
develops outside the regulated sales channels.
In spite of the evidence and the constant warnings, both from the scientific community and
from the European Administration (with the Fourtou and Auken reports, among others), the
truth is that a bet has been made for decades –and especially during the period under
review– on an exorbitant growth rate based on short-term goals. In this sense, two aspects of
paramount importance can help to explain this reality. On the one hand, the fact that political
cycles only last four years, which is why the decision-makers –no matter on which scale– are
forced to assume that time limit when it comes to ruling a community and showing that they
have succeeded in accomplishing the objectives planned –to which must be added that
government teams relatively often suffer modifications that inevitably entail changes in the
criteria by which policies are guided. On the other hand, there is a widespread awareness of
the fact that progress and quality of life are exclusively defined by the achievement of
economic gains –and even better if it happens in the short term– leaving completely aside the
existence of other non-monetary, long-lasting values. There lies the reason why this model
has continued to be encouraged and nearly any town development action has been justified
on the pretext that it allowed for economic growth as well as for income and employment
generation.
The lack of an adequate land-use regulation and planning with regard to different matters
and on various application scales appears as another closely related feature which, apart
from being inherent to such a development pattern, simultaneously acts as cause and effect.
At a local level, the present research study has already provided clear and detailed evidence
about the ineffectiveness of the urban planning schemes undertaken in nearly every coastal
municipality. This also holds true for other integrated regulation instruments on a regional
scale which have a limited –or no– repercussion on the territory and which are, therefore,
hardly useful. A highly illustrative example can be found in the Plan de Acción Territorial del
Litoral de la Comunidad Valenciana [Territorial Action Plan for the Valencian Region
373
Coastline], an instrument with legal binding capacity which never went beyond the initial
‘information paper’ stage, and which has been waiting to be finally approved ever since 2006.
In turn, a critical review can be made of the ETCV (Spanish initials for Valencian Region
Territorial Strategy), the last great regional land-use regulation initiative which only acts as a
recommendation and can be modified. This strategy includes the Infraestructura Verde
[Green Infrastructure] of the territory as one of its most outstanding strategies, aimed at
protecting not only the most valuable natural areas but also the territory as a whole.
Although the principles are indisputable, this territorial connection scheme seems to assume
a high degree of conservation in NPAs, even though many of them are deeply transformed
and under the threat of the potential impacts of a development that often ignores protected
land. It additionally contemplates the existence of occupation-free coastal sectors, within a
territorial context where the last real estate boom has led the Valencian region to rank first in
terms of urban area growth, and the Alicante Province to become one of those with the
highest percentage of artificial surface in its first coastline kilometers.
Furthermore, without questioning the huge importance of ecological corridors, it also
becomes necessary to consider certain conditions which could limit their functionality.
Among them, the insufficient ecological flow of some river ecosystems, the occupation of
ravines, the loss of dry as well as irrigated agricultural soil, the anthropization of wetlands
and their poor state of conservation, the occupation of areas adjacent to NPAs, the limited
execution of some plans meant to prevent flood risks or the environmental impacts generated
by golf courses –and, even more, by the residential areas with which those golf courses are
usually associated. Thus, according to the ETCV itself, in a «territory characterized by its
enormous built environment as is the Valencian Region (…) achieving a suitable connective
structure becomes a highly complex task in some cases». Either way, it is still too early to
objectively assess the outcome of these corridors and to check their relevance level.
In short, the emphasis is continuously placed on the need to carry out a correct territory
regulation and planning; however, the problem does not lie so much on the fact that
regulation and planning are not developed but rather has to do with their deficient design or
their ineffective application. There is a need to draw up consistent plans which can meet the
needs of the locations where they are going to be implemented and set long-term objectives,
and which are also truly respected even if they contradict the growth model criteria. After all,
these documents end up becoming a mere statement of purposes, because it is relatively easy
to modify them on the basis of private interests which seem to prevail over the general needs
or public strategies or because there is no real commitment on the part of managers and
politicians or because such plans are exclusively prepared to comply with the corresponding
legislation. That is why, just as Greenpeace sees Valencian natural parks as «paper parks»,
one could also speak about a «paper planning».
374
And moving now to a purely conservationist context, the situation does not offer a different
panorama either. The truth is that the Valencian Region boasts one of the highest percentages
of protected surface in Spain from the application of the various regional, European and
international figures, and has a broad legislative and regulatory framework in conservation
matters, as well as different strategies and plans focused on the management of the NPA
network and its environment. Parks appear as the most representative elements and play a
key role within that network. However, it must be remembered that the quick spread of
protection laws and figures in the Valencian Region during the 1980s and the 1990s often
implied that the new parks were not accompanied by the instruments demanded by the law
or that the latter were made available with a delay of several years. And neither did they
create other tools oriented to manage public use as recommended by the main national
bodies which are competent in these matters.
To this must be added the recent modifications in the Ley de Espacios Naturales Protegidos
[Law on Natural Protected Areas] of 1994, by virtue of which the figure of director-curator
was eliminated and replaced by that of dynamization managers, freely appointed as
temporary staff of the Conselleria [Regional Ministry]. Whereas each park used to have a
specific manager in the past, now this manager is in charge of three or four areas at the same
time –and that will surely influence his capabilities to cover all the needs existing in each one
of those parks. Especially so considering the complexity of natural parks and their
surroundings; for instance, the ones subject to study in the present doctoral thesis, due to the
large number of visitors, the size of the municipalities with which the protected land is
shared, the innumerable utilizations developed, the conflicts provoked by overlapping uses,
the high percentage of private land contained within these areas, or the pressure that urban
development exerts on them.
These deficiencies in park planning and management not only continue to exist at present but
are even aggravated by the current situation. Without a doubt, the effects of the crisis on
Public Administration, along with the cuts in human and budgetary resources in the field of
environmental management, are directly affecting these protected areas; in fact, only one
technician remains, and not working on a full-time basis. And, apart from the evident
misfortune represented by managing team members losing their jobs, there are other
consequences which have also proved especially negative for park management.
The reduction of both budgets and staff stops the revision of PORN (Spanish initials for
Natural Resources Regulation Plan) and PRUG (Spanish initials for Use and Management
Master Plan), some of which have shown signs of obsolescence for years, as well as the
preparation of other new ones for parks where these basic documents are not available yet. It
is likewise very difficult indeed to cover all management areas; to continue offering the same
public use activities and actions oriented to environmental education as well as heritage
interpretation; and to go ahead with the development of many projects now stalled. And
375
there is an effect of greater significance for the specific case analyzed in this section, namely:
the widespread uncertainty felt in the parks, along with the inability to draw clear lines of
work. In other words, it seems complicated to envisage the possibility to establish some
management planning and fix specific medium- and long-term aims at present. It will be
necessary to wait and see the outcome of the rationalization, effectiveness and efficient
measures put forward from the CITMA (Spanish initials for Regional Ministry of
Infrastructures, Territory and Environment) within the framework of a new model based on
management units through which the current staff must attend to the needs of several NPAs
at the same time.
Regardless of the extent to which they are applied, there is no doubt that the environment as
a whole –and, more precisely, protected areas– require an orientation in their management
model. Other types of actors, both public and private, must intervene at a stage in which
Public Administration can no longer act as a protecting umbrella for all that has been done to
the present day. In this sense, a possibility is suggested to use several tools which can
complement the traditional ones, and which have hardly ever used so far. Examples include
CSR and land stewardship, to which could be added others such as the generalization of
volunteering or even environmental patronage, which are being successful to some extent in
a number of national territories and have already become widely consolidated in many other
countries. After all, these are some of the innovative financing and management tools which
some highly relevant bodies in conservation matters are beginning to consider very seriously.
And, finally, as a closing reflection for this section, it is worth highlighting that, although the
Valencian Region is one of the Spanish regions with the highest percentage of protected land,
and despite the existence of documents, laws and initiatives aimed at ensuring the
conservation and correct exploitation of protected areas, all that becomes useless if what
happens outside them totally contradicts such conservation aims. While a bet was being
made on strategies developed in accordance with some minimum sustainability criteria or
even on more integrating formulas, which should have more weight, the authorities have
simultaneously continued to permit all sorts of town development actions in support of an
essentially residential tourism –no matter how unreasonable or excessive they might have
seemed. As Santamarina (2008:39) very rightly pointed out, it seems that «the desire to
protect and multiply protected areas is a symbolic –rather than real– compensation for the
brutal urban development process experienced».
376
3. Tourism destinations need to reorient their economic and territorial dedication –so far
mainly residential and based on the production of land and dwellings– in order to take
advantage of resources on which few returns have been achieved
A third question arose within this territorial context about the reaction shown by
consolidated destinations located along the Alicante Province coastline in order to adapt to
the new scenarios. For that purpose, it was considered necessary to reorient tourist activity
towards much more sustainable development patterns; simultaneously trying to take
advantage of resources on which few returns had been achieved until then.
Without losing sight of the previous one, this third section in the conclusions chapter once
again places the emphasis on destinations and on the tourism development which has taken
place in them. After a review of the socio-economic and environmental consequences, and
particularly of the impacts generated by the model on the actual tourist activity, it is
necessary to keep insisting on the need to separate tourist activity from the real estate
activity strictly speaking –taking into account the pernicious relationship established
between them. The growing congestion, the collapse of infrastructures and equipment, the
low quality in many services, and the destruction of territorial values are only some of the
numerous effects that unrestrained construction has had on tourism. This means not only
jeopardizing many of the values on which tourist activities and products are based, but also
damaging the destination’s image, diminishing competitiveness and generating a type of
tourist/resident with a lower spending capacity that in turn results in lower economic profit
for the destination. Moreover, the so-called residential tourism incurs into a nearly unfair
competition with the hotel sector and the formal rental of tourist-use apartments.
Similarly, a commitment must continue to be made to exploit those resources available in the
territory on which few returns have been achieved so far. One of the main conclusions about
this aspect reached in this study is that coastal areas in the Valencian Region, and more
specifically those located in the Alicante Province, are not taking full advantage of the
potential offered by natural parks. In the light of our case study examination, it is true that a
wide variety of options exist inside and outside these protected areas but, at least for the time
being, one can by no means state that a real nature tourism product has been developed.
Public-use activities and events in natural parks are organized in a very sporadic way and,
after seeing the data found in our study, not even every year. Furthermore, they are usually
free of charge and joint actions between a park and other entities and/or firms in which users
had to pay a reduced price were only undertaken on specific occasions, for example, to mark
the celebration of the ‘park of the month’ award. Free use also applies to itineraries and all
the equipment, as well as to the huge number of barely controlled accesses that exist in every
natural park. In turn, the initiatives of Town Councils and other public institutions do not
377
usually go beyond specific tourism promotion actions in different formats and occasional
collaborations with parks for the implementation of public-use activities.
In relation to the utilizations developed by the business network, especially in the coastal
areas of La Marina Alta and La Marina Baja, parks act as the territorial framework where
products linked to many other forms of tourism (nautical, active, sports, etc.) are developed
rather than as a specific resource for nature tourism, understood in a strict sense, as «the one
which takes place in natural sceneries with the added emphasis of encouraging the
understanding and conservation of the natural environment» (Newsome, Moore & Dowling,
2002:13). All the same, it cannot be denied that this is a very broad and flexible form of
tourism where the rest of aforementioned practices would fit, but it is supposed to have an
educational and awareness-raising aim that it fulfills to a lesser extent in this territorial
context.
It is additionally necessary to bear in mind that the active and sports tourism firms based on
the six municipalities analyzed here are actually not taking full advantage of the natural and
cultural values provided by the parks, but rather, are using the different environmental
resources offered by the territory –sometimes subject to protection. What is more, only one
third of them mention on the Internet that they work in the surroundings of an NPA; this
indifference to natural parks has already been checked in some of the answers during our
study interviews. Another example can be found in the fact that a vast majority of the firms
recognized with the trademark ‘parcs naturals,’ one of the CITMA’s most significant
transversal initiatives to boost tourism around these areas, are concentrated inland –with
only few entities located along the Valencian Region coastline. In fact, only three certifications
have been granted –two of which were nature tourism certifications– among the group of five
parks examined here. The same applies to CSR actions, since the few existing examples have
more to do with protectionist and species-recovery aims than with the possible
implementation of tourism actions.
Although the role of hotel establishments located along the coastline of this province
(Alicante) has received very little attention in this thesis, it is necessary to make a brief
reference to this business sector. After all, only a minority of the hotels in the six
municipalities under analysis include the presence of a natural park at the destination as
another option within the tourist and recreational offer on their web pages. And among those
who do so, there are many which not even mention the existence of a natural area with a
certain ecological and cultural value in their immediate vicinity. Closely related to this is the
lack of package tours including accommodation and any activity related to natural parks
other than specific offers with active and/or nautical tourism activities, unlike what happens
378
with many other products (golf, health and beauty, gastronomy, romantic getaways, theme
parks, shows, nightlife, etc.).137
In short, the current involvement of natural parks in tourism destination development can be
described as scarcely relevant and mainly indirect. For active tourism firms, insofar as the
protection figure implies regulation of uses, control over visitors, and the actual conservation
of the natural and cultural values on which their activity is based. For some hotels, because
these areas provide added value as a landscape resource (rooms overlooking…) and help to
increase those hotels’ appeal thanks to their location near a protected natural site. And for
the destination as a whole, from an advertising point of view, since these natural sites –not
the parks– have been basically used as a landscape-based image and resource in different
promotional campaigns; the Peñón de Ifach as a traditional symbol of the Costa Blanca is
perhaps the most outstanding example, though not the only one. In any case, the participation
of natural parks in tourist activity continues to be insignificant, their exploitation by no
means taking full advantage of all their potential.
4. Natural parks can play an important role in the renovation processes of consolidated tourism
destinations as well as in the improvement of their competitiveness level
It has already been explained throughout this doctoral thesis that one of the main research
aims was to identify the role played by the natural milieu, and more precisely by natural
parks, in the renovation processes of consolidated tourism destinations along the Alicante
Province coastline. It was assumed from the very beginning that these areas own a natural
and cultural heritage of considerable relevance, the promotion of which can trigger the
development of new tourist activities and products that will surely prove beneficial to
diversify the supply at tourism destinations. In addition to providing enjoyment for tourists
and visitors, this can also help society as a whole to widen its knowledge of the natural
heritage and develop greater sensitivity towards the environment. Considering the high
relevance of these issues, it becomes necessary to deal with the corresponding conclusions in
a specific way; hence our decision to break them down into three categories.
Considering the above, natural parks are not performing one of its main functions as socio-
economic dynamization elements. The truth is that the natural milieu played a mere support
role for many decades –mainly in the context of real estate activity– to such an extent that
regional and local authorities were forced to propose conservation-oriented actions. It is
137 It deserves to be mentioned in relation to this aspect that, while the present thesis was being finished, the
technical staff at Sierra Helada Natural Park was making the final preparations to hold an information seminar in
November 2013 with the aim of bringing the park values closer to hoteliers based in the municipalities of
Benidorm, Alfaz del Pi and Altea.
379
from that moment that natural parks were created for the purpose of fulfilling a conservation
aim as containers of a large volume of highly valuable natural and cultural elements.
However, not even these types of actions have succeeded in preventing these natural areas
from suffering constant pressure in their surroundings, which ended up constraining them,
and ultimately turning them into protection islands hardly integrated into the territory. And,
in parallel, natural parks unquestionably constitute an outstanding tourist-recreational
resource in such a highly frequented territory as is the Alicante Province coastline, especially
when most destinations show a considerable degree of consolidation and are faced with the
need to restructure their tourism development model. They actually become a clearly
differentiating element, because not all coastal tourist nuclei have an NPA so close and easily
accessible.
Nevertheless, it has already been mentioned that the possibilities offered by parks are still
hardly used and, if they are, it only happens in very few specific cases or it is due to their
condition as a scenery that allows for a wide variety of sports and active leisure activities
rather than to a resource really and fully exploited for the development of nature tourism.
Therefore, it becomes necessary to bet on the utilization of these territorial resources in
order to be able to diversify the tourism supply as a strategy for the renovation of
destinations basically dominated by mass sun-and-beach tourism, and also to contribute to a
significant improvement of their competitiveness levels.
The achievement of that aim will only be possible if due consideration is given at first to the
abundant and diverse heritage existing along the Alicante coastline as a whole, and
particularly in its natural parks. It is not only a question of natural values, since it also
becomes essential to promote resources of a historical and cultural nature resources such as
sites, archeological remains and the architectural elements which are present in parks, some
of which have been catalogued as a BIC (Spanish initials for Asset of Cultural Interest). In this
sense, it is worth pointing out that some of these resources would previously have to be
restored, and their accessibility should equally be improved where possible. Similarly, they
can recover infrastructures and landscapes derived from the traditional uses developed in
their environment and from the practices associated with those uses: customs, traditions,
gastronomy, etc. Furthermore, these are uses which have quite often contributed or even
become the key to the maintenance of protected ecosystems and species. All of this would
add to the enormous environmental interest of these areas because of their botanic
singularity, the large number of endemisms which are present in all of them, as well as the
huge variety of vegetal formations (cliff-nesting, halophyte, and submarine species, among
others); along with an evident landscape value –after all, they represent the transition
between marine and terrestrial domains– and very often a geological value too, and an
extremely rich fauna, particularly thanks to the abundance of marine species and birdlife.
380
However, the promotion of this cultural heritage not only can prove useful to diversify the
tourism supply and improve destination competitiveness but also generates other types of
benefits in the territory.
These are mostly resources which do not depend so directly on physical milieu
conditions such as climate mildness and beach quality; that is why they can
contribute to deseasonalize the tourism supply, largely based on a star sun-and-beach
product which attracts most of the demand during the summer months. This is
actually one of the greatest weaknesses of the present-day tourism model.
In addition to the aforementioned links with active and sports tourism, most parks
could help to consolidate other forms of tourism which are far less developed in this
territorial context, e.g. gastronomy, cultural tourism, industrial tourism and, of
course, nature tourism; all of them increasingly demanded by tourists.
These forms of tourism are additionally in a better position to attract a higher-
purchasing-power demand, which presupposes a spending level above that provided
by the current tourist/resident. In fact, the decreasing value of this indicator is
another of the main problems associated with the residential model.
An overall improvement in the image of tourism destinations which widen their
supply and begin to incorporate new elements and practices better suited to the
present-day parameters.
These are natural and cultural elements specific to the territory which identify the
societies that have lived in it, which is why they should exclusively be valued for their
capacity to create a new supply. They can thus stand the test of time and their
utilization would in principle cause a low-level impact, provided that they are
properly managed. All of this is not only in sharp contrast with residential tourism –
which has provoked an uncontrolled consumption of limited resources, soil
exhaustion and numerous other negative consequences– but also with some
complementary offers developed along the coastline in recent years which have
resulted in a far-reaching transformation of the territory (theme parks, golf).
Though with a limited degree of impact, some of the utilizations mentioned would
permit not only to recover various traditional uses which had practically been
abandoned but also to rehabilitate a historical and ethnographic heritage of some
significance.
The development of tourism products and recreational activities may give rise to the
creation of new firms and the enlargement of existing ones, which in turn would
increase the chances to generate employment and improve revenues.
381
Finally, the visualization of elements which had so far been hardly considered –
together with the achievement of economic profitability based on their promotion–
will most probably improve the level of tourist and resident awareness about the
importance that the natural milieu has for the territory as a whole and for tourist
activity in particular.
From a much broader point of view, it is also necessary to bear in mind that all of this would
be placed within a specific territorial context, the Alicante Province coastline, which shows a
series of advantages that distinguish it from other locations. To start with, a special mention
must be made to the accessibility provided by the wide and varied communication
infrastructure network and the existence of an international airport directly connected with
the emitting tourism centers through LCCs; it boasts a considerable hotel-type –and
especially residential– accommodation capacity; and, without the shadow of a doubt, it owns
a human capital with proven experience at all tourism sector levels. And added to all the
above, it is worth highlighting the highly varied supply of different tourist-recreational
options other than the sun-and-beach product, including nightlife, theme parks, golf, active
tourism and sport or gastronomy, to quote but a few. Therefore, although some of the
products presented below have a very specific –and to some extent limited– demand, the
supply in the province is so wide that it can easily attract the attention both of any
tourist/visitor interested in a very specific activity and of those travelling with them.
5. A great potential exists for the creation of new tourist-recreational products meant to
diversify the supply as a destination restructuring strategy
Seeking to further specify the ideas presented above, a list of the tourism products which
could be created on the basis of hardly valued elements is provided below. Although most of
them have already been mentioned throughout this research work, our attention will now be
placed on those with a greater potential to be implemented, which are therefore likely to
influence destination supply to a larger extent.
New cultural tourism products developed from the archeological heritage existing in
Montgó Natural Park, the ‘Pobla Medieval de Ifach’ site in Peñón de Ifach Natural Park
and the rich architectural heritage available in every natural park, especially because
of the high number of watchtowers and different stretches of walls which have
survived to the present day from the defensive system built along the coast in
medieval and modern times. Any one of these remains is sufficiently valuable as to
organize visits, carry out exhibitions, and develop activities within the framework of
environmental education and heritage interpretation (guided itineraries, dramatized
routes, etc.).
382
Different sea trips and the extension of existing ones which should also include among
their tourist appeal the possibility to explore the highly valuable landscape and
geological heritage available on the northern coast of the province (fossil dunes in
Sierra Helada, sea cliffs at Cape of San Antonio next to Montgó, Peñón de Ifach, karstic
formations, etc.).
Excursions and guided tours to observe the flora and fauna of that same coastal
environment. They can offer views of sea bottoms and Posidonia Oceanica prairies, as
well as a wide variety of marine species, both fish and birds. To this would be added
the possibility to watch dolphins, with a higher probability in the surroundings of
Sierra Helada and the Island of Benidorm.
Tourism services organized around salt extraction as a traditional but also
contemporary activity, including museums and exhibitions, guided visits to the
premises of firms operating in the vicinity of natural parks belonging to the SZHSA
(Spanish initials for System of Wetlands in the South of [the] Alicante [Province]) –
such as Salinas de Santa Pola and Lagunas de la Mata y Torrevieja– and recreational
practices structured around lagoon surfaces such as boat rides and interpretative
itineraries.
Tourist and recreational products based on primary resources such as salt, grape,
pomegranate or fish, which have as an added value the fact that they are exploited in
accordance with nature conservation criteria. These can include not only the sale and
commercialization of by-products but also the possibility to become involved at any
stage of the elaboration process, to carry out wine tastings and to take part in
gastronomic events.
Package ornithological tourism trips at all parks in general –and, more precisely, at
the SZHSA, for its special birdlife diversity– addressed to a very specific market niche,
namely: bird watchers; together with flora observation along the Alicante Province
coastline. Many educational and interpretation-oriented activities could be carried
out in both contexts, including photography, interpretative routes, training courses or
research work.
New trekking and bicycle touring routes that take advantage of the drainage ditch
network which spreads near Salinas de Santa Pola Natural Park and connect it with El
Hondo, the mouth of the Segura River and the Guardamar dunes, an area which has
the added value of containing an interesting natural, cultural and agricultural
heritage.
383
And from a general point of view, it can be considered that the natural parks located along the
Alicante coastline offer a wide public-use equipment network which can prove helpful when
it comes to creating any of these new products. It is always possible to include improvements,
though; particularly in terms of signposting and heritage interpretation infrastructures. In
short, the involvement of these areas in tourist activity development could be considerably
more significant than it has been so far –and not only as resource and equipment containers
but also as elements meant to favor socio-economic dynamization in the territory as a whole.
6. Greater coordination at the product management level which can permit the tourist-
recreational development of natural parks while simultaneously ensuring their nature
conservation function
Finally, it is worth highlighting that, as seen in the previous pages, little connection exists
between parks and the other destination stakeholders (Local Administration, tourism
entrepreneurs, other public bodies, etc.). This connection is limited to meetings of Juntas
Rectoras [Goverming Boards] summoned on a yearly basis and without the attendance of all
members, occasional collaborations for the organization of specific actions, and certain
administrative issues such as the consultation of regulations or the application for
authorizations and permits. The truth is that each group develops its activity in a rather
independent way, where the joint tourist and recreational initiatives depend to a greater
extent on the willingness, interest and drive of certain individuals with very specific
motivations than on a fluent institutional relationship –to which must be added the
difficulties generated by the present-day economic situation, as well as the recent park staff
reductions and the changes introduced by the Valencian Regional Government as far as
environmental management is concerned.
However, in the specific case analyzed here, it becomes essential for natural parks to be more
closely linked both to the development of the current utilizations and to the promotion of
new potentials which can help to diversify the supply. From the tourism point of view,
because the intervention of a highly qualified staff with a deep knowledge of the natural
milieu contributes to develop higher-quality activities, where the purely recreational
motivations can combine with others related to environmental education and heritage
interpretation. And from the management perspective, because a greater degree of
coordination between the socio-economic agents can facilitate the correct implementation of
both regulations and planning instruments, apart from finding solutions to the conflicts
which often arise, especially due to overlapping territorial uses, and trying to satisfy the
interests of all parties. In other words, the possibility exists to add value to the visitor’s
tourism experience while simultaneously favoring the functions associated with the
conservation of the protected area.
384
It would similarly be necessary to involve tourism actors at the destination to a greater extent
both in the advertising of natural parks and in the promotion and commercialization of
(already available and potential) products which can arise inside them, particularly active
tourism firms and hotel establishments. After all, quite a few of the activities developed by
the latter directly and indirectly depend on natural areas and their resources. Furthermore,
these are some of the groups which most closely interact with tourists before and after the
visit to the destination, which is why they could become important pieces in the transmission
of information to potential users.
Finally, this doctoral thesis cannot be brought to an end without making a brief reflection on
two very relevant issues with regard to the research process as are the limitations which
have largely determined the preparation of this work and the future lines which can arise
from it.
In relation to the first aspect, it is worth taking into account the broad, comprehensive and
globalizing approach which has guided the present research as well as explaining the
interrelations of certain physical and human elements within a specific territory. This is a
geographical perspective which has generated a number of positive outcomes and made it
possible to achieve the initially sought aims, but which has also had as a consequence that
less attention was paid to other equally important dimensions of the problem –not covered in
this study– the analysis of which would require different methods and techniques.
The present thesis is essentially structured around the perspective of the tourism
supply available in the territorial context under review, which is why not so much
emphasis was placed on important social aspects such as those related to the current
and potential demand both of parks and of the associated destinations:
characterization of visitors’ profile, behaviors, motivations, personal interests,
perceptions, etc.
Although an assessment of the role played by natural parks as dynamization elements
has actually been carried out, it was never our intention to quantify the economic
impact generated by a greater participation of these areas in coastal tourism
development –in terms of income and employment. Neither is there a specification of
the way in which business agents could have a more actively involvement in park
management and promotion or of the role that individuals in charge of parks must
play as far as new tourism product design is concerned.
This thesis did not pay attention to the aspects related to park conservation
management either –it did focus on public use and its associated functions, though.
Furthermore, the research has neither evaluated the capacity that ecosystems would
385
have to support the already-existing and potential tourist-recreational developments
nor measured the degree of ecological fragmentation in protected areas. This
approach based on physical-ecological features would suffice to justify another
specific research; although it is recognized to be the foundation for the correct
management of public use in protected areas.
Limitations derived from the work scale exist even within the actual approach
proposed in the thesis because, although it is true the analysis of several case studies
has served to obtain an overall perception of the whole Alicante Province coastline, it
has actually reduced the degree of detail provided by the local scale too.
o Perhaps the most obvious example is the impossibility to allow for the
participation of all the tourism agents from each one of the six destinations
which are directly and indirectly linked to each one of the five parks studied:
hoteliers, tourist guides, other professional groups, etc. In that case, the
enormous volume of work and the large amount of information generated
would have been difficult to handle –hence the need to limit the participation
of the different stakeholders.
o The same holds true for the treatment of numerous particularities of each
case which could not be covered in more depth despite their undeniable
relevance.
Other external restrictions mainly due to issues connected with information access and
treatment have gradually been added to all those mentioned above.
Without a doubt, a research work of this nature cannot possibly deal with all the
existing literature about the topics treated, especially when there is such a huge
dispersion of sources and documents and a great easiness to access them through the
Internet. That is why the research has surely left aside some texts and bibliographic
references or some obsolete data have been provided when recent updates are
already available.
In contrast, there is also a certain lack of data and information items considered
essential for this research work. The reasons are the delay in the preparation of
specific documents, the low degree of detail provided by others, and the impossibility
to access some sources. Examples of this lack include most of the documents that are
complementary to PGOUs (Spanish initial for General Urban Land-Use Plans) and
several natural park management reports.
However, the greatest external limitation was undoubtedly the difficulty often
entailed not only in establishing contact with the stakeholders that theoretically had
386
to be interviewed but also –and above all– their refusal to participate in the survey.
The truth is that it proved very complicated to carry out certain qualitative interviews
–and sometimes it was absolutely impossible– either because of mistrust and lack of
interest on the part of interviewees and time shortages or due to an inadequate
management of the contact by the author of this work.
Secondly, it seems advisable to outline some themes that could be subject to study in future
research projects and/or more applied works with the aim of giving continuity to some of the
lines covered in the present thesis and being able to make further progress in the field of
research. These arise from the same limitations that have just been mentioned, as well as
from those aspects which go beyond the aims proposed.
Favoring similar works –though focused on the local scale– where it can become
easier to reach the whole tourism business sector, particularly hoteliers and other
groups such as residents, and greater attention is devoted to personal aspects and
circumstances.
Carrying out demand-centered studies: specification of the number of visitors
received by parks beyond the estimates performed beforehand, preparation of their
profile characterization, approach to the potential demand for new activities, analyses
on paying capacity, etc.
Design, promotion and commercialization of possible new tourist-recreational
products in natural parks, and an economic viability study to put them into practice.
Deepening the knowledge of alternative territorial and environmental management
tools meant to take advantage of the synergies between parks and their surroundings:
CSR, land stewardship, participated management, volunteering, etc. and analysis of
their chances to be applied within the territorial context in question.
In-depth studies about the evaluation of (tourist, social, ecological and perceptual)
carrying capacity in each one of the natural parks, and measurement of the impacts
caused by tourist-recreational activity.
389
Al inicio de la tesis se planteaban una serie de preguntas previas, cuyas respuestas ejercían de
hipótesis de la investigación. Bien es cierto que a lo largo del trabajo han ido surgiendo
argumentos con los que contestar muchas de ellas, pero una vez expuesto el contenido
definitivo, es el momento de revisar las hipótesis ordenadamente, y comprobar en qué
medida son validas o no. De igual modo, se incorporan aquellas cuestiones que no fueron
contempladas en un principio.
Las dos primeras conclusiones abordan la relación entre conservación y turismo para el caso
de la Comunidad Valenciana, desde una perspectiva más amplia, mientras que las restantes se
centran en el litoral de la provincia de Alicante, como el objeto de estudio concreto de la tesis.
1. Los severos efectos de la actual crisis en la Comunidad Valenciana están directamente
relacionados con el modelo de desarrollo económico y territorial
Elaborar una tesis sobre los temas que aquí se han tratado, en los términos planteados y
durante este periodo de tiempo concreto exigía prestar cierta atención a la actual crisis
económica y, en particular, a la especial incidencia que está teniendo en el ámbito territorial
en cuestión. Por ello, el primer razonamiento hacía referencia a los motivos por los cuales
dicha crisis está siendo especialmente grave en la Comunidad Valenciana. Al respecto se
planteaba que es una consecuencia directa del patrón de desarrollo económico y territorial
llevado a cabo en los últimos años, que continua muy estrechamente vinculado a la actividad
inmobiliaria.
En efecto, la construcción y promoción de vivienda para el turismo ha tenido un peso muy
importante en el modelo de desarrollo económico de esta región durante décadas, y más
intensamente en los años que duró el último auge inmobiliario. Este se ha apoyado en una
legislación claramente favorable al aumento de suelo urbanizado (LRAU y LUV), y en unos
mecanismos financieros que han incentivado la compra por parte de la demanda (bajos tipos
de interés, nuevos créditos hipotecarios, amplios plazos de devolución de préstamos, etc.).
Asimismo, y desde la escala local, se ha mantenido un planeamiento urbanístico que, en lugar
de servir de instrumento para una correcta ordenación territorial, ha permitido una continua
especulación y revalorización del precio del suelo a favor de los intereses privados.
De esta manera, la actividad inmobiliaria se ha convertido en una pieza fundamental para
paliar los problemas de financiación de los municipios. La construcción ha permitido
conservar un aporte continuo de ingresos directos e indirectos generados por la
disponibilidad de población residente, por el parque residencial construido (IBI) y por el
desarrollo del suelo (aprovechamientos urbanísticos y licencias de obra). Sin embargo, una
vez sobreviene la crisis y cesa la intensa actividad inmobiliaria, la Comunidad Valenciana
comienza a experimentar unos graves efectos. La dependencia de dicha actividad deriva en
390
que esta sea una de las autonomías españolas con mayor deuda pública y que muchos de sus
municipios más importantes se encuentren entre los más endeudados del país, pues son
incapaces de hacer frente al enorme gasto que supone el mantenimiento de los servicios. De
igual forma, la región está sufriendo significativamente los impactos en el empleo relacionado
con la construcción y las actividades afines, ya que buena parte de los puestos de trabajo se
generaron por un hecho coyuntural como fue el boom inmobiliario.
Y en este contexto, no debe sorprender que en estos últimos años la Comunidad Valenciana
sea a menudo noticia por repetidos casos de corrupción vinculados al urbanismo y a distintos
servicios municipales en los que se ven envueltos, entre otros, responsables políticos y
empresarios afines. Tampoco el resultado final de muchos grandes proyectos urbanísticos, de
infraestructuras de transporte e importantes eventos que hoy en día presentan un estado
muy diferente al que se esperaba de ellos cuando fueron emprendidos. Del mismo modo, no
resultan extrañas la desaparición, fusión y/o absorción de algunas de la principales entidades
bancarias valencianas, ni los problemas de financiación de muchos y distintos organismos
públicos como consecuencia de, valga el eufemismo, las medidas de ahorro, maximización y
optimización de recursos económicos y humanos llevadas a cabo por el gobierno autonómico.
Si bien dedicar especial atención a estas últimas cuestiones significaría desviar en exceso las
líneas centrales de este trabajo, son realidades que, sin duda alguna, subyacen en muchos
temas que han sido objeto de estudio del mismo.
2. Una dinámica cada vez más desfavorable sobre la base de un crecimiento rápido y una
ordenación del territorio deficiente
En segundo lugar, se cuestionaba el por qué de una dinámica de crecimiento cada vez más
negativa en el litoral valenciano, a pesar de las advertencias de investigadores y diversos
colectivos realizadas a lo largo de las últimas décadas. En este sentido, se apostaba por dos
razones principales, por un lado, porque el desarrollo socioeconómico actual se basa en
criterios de crecimiento rápido y de obtención inmediata de beneficios que son contrarios a
los principios del desarrollo sostenible defendidos generalmente por la comunidad científica.
Por otro lado, porque la puesta en marcha de políticas territoriales y turísticas y el desarrollo
de documentos de planificación no garantizan, por sí solos, el equilibrio entre medio
ambiente y desarrollo socioeconómico, la correcta ordenación del territorio y una adecuada
gestión de los recursos; es preciso que se produzca una aplicación real y efectiva de todos
instrumentos existentes para tales fines.
Antes de revisar este punto, cabe matizar muy brevemente qué se entiende cuando se habla
de una dinámica de crecimiento cada vez más negativa. A los efectos de la crisis ya
mencionados, hay que añadir los diversos impactos producidos en el medio ambiente y el
391
territorio por el acoso urbanístico, y que ya han sido tratados con suficiente nivel de detalle a
lo largo del trabajo. Además, no se puede olvidar que el modelo de desarrollo también es
cuestionado desde un punto de vista turístico. Crea la imagen de destinos masificados,
congestionados y con carencias de infraestructuras y servicios, y se centra en gran medida en
la promoción de VPUT, en detrimento de la oferta reglada. De hecho, y aunque pueda resultar
insólito, la Comunidad Valenciana presenta uno de los índices nacionales más bajos en este
aspecto. Todo ello, no solo genera una demanda con una menor capacidad de gasto en el
destino sino que también ayuda a la expansión de una oferta no reglada que, por lo general,
se desarrolla fuera de los canales de venta regulados.
A pesar de las evidencias y de las continuas advertencias, no solo desde la comunidad
científica sino también desde la Administración europea (informes Fourtou y Auken, entre
otros), lo cierto es que durante décadas, y especialmente en el periodo señalado, se ha
apostado por un desorbitado ritmo de crecimiento basado en objetivos cortoplacistas. En este
sentido, hay dos cuestiones de gran importancia que ayudan a explicar esta realidad. Por un
lado, que los ciclos políticos solo duran cuatro años, por lo que los tomadores de decisiones,
cualquiera que sea la escala, han de limitarse a ese periodo de tiempo para dirigir una
comunidad y demostrar que ha alcanzado los propósitos pretendidos. Además, se producen
con cierta frecuencia modificaciones en los equipos de gobierno y, con ellos, cambios en los
criterios que rigen la política. Por otro lado, porque hay una conciencia generalizada de que el
progreso y la calidad de vida están únicamente definidos por la obtención de beneficios
económicos, y si es de forma inmediata mejor, más allá de la existencia de otros valores no
monetarios y perdurables en el tiempo. De ahí que con la excusa del crecimiento económico y
la creación de renta y empleo, se ha seguido fomentando este modelo y se ha justificado casi
cualquier actuación urbanística.
En estrecha relación, otro de los rasgos claros del patrón de desarrollo, que es al mismo
tiempo causa y efecto, es la falta de una adecuada ordenación y planificación territorial, en
diversas materias y escalas de aplicación. A nivel local, ya se ha puesto de manifiesto con
suficiente nivel de detalle el elevado grado de inoperancia de los planeamientos urbanísticos
en la práctica totalidad de los municipios costeros. Una realidad que es extensible a otros
instrumentos de ordenación integral y de escala regional que tienen una escasa o nula
repercusión en el territorio y, por tanto, una mínima utilidad. Es el ejemplo claro del Plan de
Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana, un instrumento con capacidad
vinculante que no pasó de la fase inicial del documento de información y que, desde el año
2006, todavía se encuentra a la espera de ser aprobado definitivamente.
Por su parte, también se puede hacer una crítica a la ETCV, la última gran iniciativa de
ordenación regional que actúa solo como recomendación y puede ser modificable. Esta
incluye la Infraestructura Verde del territorio como una de sus más destacadas estrategias,
destinada a proteger no solo los espacios naturales de mayor valor, sino el territorio en su
392
conjunto, de forma integral. Si bien los principios son indiscutibles, este esquema de conexión
territorial parece presuponer un elevado grado de conservación de los ENP, a pesar de que
muchos de ellos se encuentran fuertemente transformados y bajo amenaza de los impactos
de un desarrollo que a menudo ignora el suelo protegido. Además, contempla la existencia de
sectores litorales libres de ocupación, en un ámbito territorial donde el último boom
inmobiliario ha llevado a la región a situarse a la cabeza de España en crecimiento de zonas
urbanas, y a la provincia de Alicante a convertirse en una de las de mayor porcentaje de
superficie artificial en sus primeros kilómetros de costa.
Además, sin poner en duda la enorme importancia de los corredores ecológicos, hay que
tener en cuenta ciertos condicionantes que podrían limitar su funcionalidad. Entre ellos, el
insuficiente caudal ecológico de algunos ecosistemas fluviales, la ocupación de barrancos, la
pérdida de suelos agrícolas tanto de secano como de regadío, la antropización de humedales y
su mal estado de conservación, la ocupación de zonas colindantes a los ENP, la escasa
ejecución de algunos planes destinados a prevenir los riesgos de inundación o los impactos
ambientales generados por los campos de golf y, más aún, por las urbanizaciones a las que
estos suelos ir asociados. Así, de acuerdo con la propia ETCV, en un «territorio fuertemente
urbanizado como el de la Comunidad Valenciana (…) conseguir una adecuada estructura
conectiva adquiere, en algunos casos, una elevada complejidad». En cualquier caso, todavía es
pronto para valorar objetivamente sus resultados, y comprobar su nivel de relevancia.
En definitiva, continuamente se insiste en la necesidad de llevar a cabo una correcta
ordenación y planificación del territorio, pero el problema no radica tanto en que es estas no
están desarrolladas, sino que están deficientemente diseñadas o no se aplican de modo
efectivo. Es necesario redactar planes coherentes y que se ajusten a las necesidades de los
escenarios en los que se van a aplicar, que planteen objetivos a largo plazo y que sean
verdaderamente respetados aunque vayan en contra de los criterios del modelo de
crecimiento. Y es que a menudo estos documentos quedan como una mera declaración de
intenciones debido a que resulta relativamente sencillo modificarlos al antojo de los intereses
particulares que parecen estar por encima de las necesidades generales y estrategias públicas
o porque falta un compromiso real por parte de gestores y políticos o porque dichos planes se
redactan únicamente para cumplir con la legislación correspondiente. Es por lo que, de la
misma manera que Greenpeace considera los parques naturales valencianos como «parques
de papel», también se podría hablar de una «planificación de papel».
Y ya en un contexto puramente conservacionista, la situación tampoco ofrece un panorama
distinto. Lo cierto es que la Comunidad Valenciana presenta uno de los porcentajes más
elevados de superficie protegida de toda España a partir de la aplicación de distintas figuras
autonómicas, comunitarias e internacionales, y cuenta con un amplio marco legislativo y
normativo en materia de conservación, así como distintas estrategias y planes dirigidos a
gestionar la red ENP y su entorno. En ella, los parques representan las piezas más
393
representativas y desempeñan un papel de primer orden. Sin embargo, hay que recordar que
la rápida propagación de leyes y figuras de protección en la Comunidad Valenciana durante
los años ochenta y noventa provocó que a menudo los nuevos parques no se acompañaran de
los instrumentos exigidos por ley o que estos se elaboraran con varios años de retraso. Como
tampoco se han elaborado otras herramientas dirigidas a gestionar el uso público tal y como
recomiendan los principales organismos nacionales en estas materias.
A ello se le suman las recientes modificaciones en la Ley de Espacios Naturales Protegidos de
1994 por las cuales se ha eliminado la figura de director-conservador y se ha sustituido por la
de responsables de dinamización, designados libremente como personal eventual de la
Conselleria. Si antes cada parque contaba con un responsable específico, ahora este lo es de
tres y cuatro espacios al mismo tiempo, hecho que de seguro condicionará sus capacidades
para cubrir todas las necesidades de cada uno de ellos. Máxime, si se tiene en cuenta la
complejidad de los parques naturales y sus entornos, por ejemplo los que han sido objeto de
estudio de la presente tesis, debido al gran volumen de visitantes, la entidad de los
municipios con los que comparte suelo protegido, la multitud de aprovechamientos
desarrollados, los conflictos generados por el solapamiento de usos, el elevado porcentaje de
suelo privado que existe dentro de estos espacios o la presión urbanística a la que están
sometidos.
Unas deficiencias en la planificación y gestión de los parques que no solo se mantienen en la
actualidad sino que se ven agravados por la coyuntura actual. No cabe duda que los efectos de
la crisis en la Administración pública, y las reducciones en recursos humanos y
presupuestarios en gestión ambiental están afectando muy directamente a estos espacios
protegidos; no en vano, queda un solo técnico por parque que ni siquiera trabaja a tiempo
completo. Y, más allá de la evidente desgracia que supone que los miembros de los equipos
gestores pierdan su empleo, se dan otras consecuencias que también son especialmente
negativas en el manejo de los parques.
La reducción de presupuestos y de personal frena la revisión de PORN y PRUG, algunos de los
cuales arrastran años de obsolescencia, así como la elaboración de otros nuevos para parques
que no cuenta aún con estos documentos básicos. Asimismo, existe una seria dificultad para
abarcar todas las tareas de gestión, para de seguir ofertando las mismas actividades de uso
público y acciones de educación ambiental e interpretación del patrimonio, y para continuar
con el desarrollo de muchos proyectos que se han quedado paralizados. Y hay un efecto de
mayor significación para el caso concreto que se está tratando en este punto que es la
incertidumbre generalizada que existe en los parques y la incapacidad para marcar líneas
claras de trabajo. Dicho de otro modo, a día de hoy parece complicado que se pueda
establecer una planificación de la gestión y fijar unos objetivos concretos a medio y largo
plazo. Habrá que esperar a ver cómo se materializan las medidas de racionalización, eficacia y
eficiencia planteadas desde la CITMA en el marco de un nuevo modelo basado en unidades de
394
gestión a través de las cuales el personal actual debe atender las necesidades de varios ENP al
mismo tiempo.
Cualquiera que sea su grado de aplicación, de lo que no cabe duda es que el medio ambiente
en general y los espacios protegidos en particular requieren una orientación en su modelo de
gestión. En un punto en el que la Administración pública no puede seguir actuando de
paraguas protector como lo ha venido haciendo hasta día de hoy, es necesario que comiencen
a intervenir otro tipo de actores, tanto públicos como privados. En este sentido, se tantea la
posibilidad de aprovechar ciertas herramientas complementarias a las tradicionales y que,
por el momento, han sido escasamente utilizadas. Es el caso de la RSC y de la custodia del
territorio, a las que se podrían añadir otras como la generalización de los voluntariados o
incluso el mecenazgo medioambiental, que en algunos territorios nacionales están avanzando
con cierto éxito y que se encuentran ampliamente consolidadas en otros muchos países. No
en vano, son algunas de las herramientas innovadoras de financiación y gestión que ciertos
organismos de gran relevancia en materia conservacionista están empezando a valorar
seriamente.
Y ya como la última reflexión de este apartado, cabe subrayar que de nada sirve que la
Comunidad Valenciana sea una de las regiones con mayor porcentaje de suelo protegido de
toda España ni que existan documentos, leyes e iniciativas dirigidas a asegurar la
conservación y el correcto aprovechamiento de los espacios protegidos, si lo que sucede fuera
de ellos va totalmente en contra de tales objetivos de conservación. Mientras que, por un
lado, se apuesta por estrategias elaboradas de acuerdo con unos criterios mínimos de
sostenibilidad o incluso por fórmulas más integradoras, que deberían tener un mayor peso,
por otro, se ha seguido permitiendo cualquier tipo de actuación urbanística en pro de un
turismo eminentemente residencial, por desmedida que haya podido parecer. En este
sentido, resultan muy acertadas las palabras de Santamarina (2008:39) según las cuales
parece que el «afán de protección y de multiplicación de espacios protegidos sea una
compensación simbólica, más que real, al brutal proceso urbanizador experimentado».
3. Los destinos turísticos deben reorientar su dedicación económico-territorial hasta ahora de
base eminentemente residencial y basada en la producción de suelo y viviendas para aprovechar
recursos escasamente rentabilizados
En este contexto territorial, se planteaba una tercera pregunta acerca de la reacción de los
destinos consolidados del litoral de la provincia de Alicante para adaptarse a los nuevos
escenarios. Para ello, se consideraba necesario reorientar la actividad turística y dirigirla
hacia pautas de desarrollo mucho más sostenibles; al tiempo que aprovechar recursos
escasamente rentabilizados.
395
Sin perder de vista el punto anterior, en este tercer apartado de las conclusiones se vuelve a
dirigir la atención a los destinos y al desarrollo turístico implantado en ellos. Después de
revisar las consecuencias socioeconómicas, ambientales y, en particular sobre la propia
actividad turística que el modelo genera, hay que seguir insistiendo en la necesidad de
separar la actividad de la puramente inmobiliaria, dada la perniciosa relación establecida
entre ellas. La creciente congestión, el colapso de infraestructuras y dotaciones, la baja
calidad de muchos servicios y la destrucción de los valores del territorio son algunos de los
muchos efectos que la construcción desorbitada ha ido generando en el turismo. Con ello no
solo se comprometen muchos de los valores sobre los que se basan actividades y productos
turísticos, sino que perjudica la imagen del destino, se resta competitividad y se genera un
tipo de turista/residente con una menor capacidad de gasto que genera un beneficio
económico en el destino menor. Además el llamado turismo residencial incurre en una
competencia casi desleal con el sector hotelero y el alquiler reglado de apartamentos de uso
turístico.
Asimismo, es necesario seguir apostando por el aprovechamiento de aquellos recursos del
territorio que han sido escasamente rentabilizados hasta ahora. Sobre esta cuestión, una de
las principales conclusiones de este trabajo es que en el litoral de la Comunidad Valenciana, y
en concreto en el de la provincia de Alicante, los recursos que ofrecen los parques naturales
no están siendo utilizados con todo su potencial. De acuerdo con lo visto en los estudios de
caso, es cierto que existe una gran diversidad de opciones dentro y fuera de estos espacios
protegidos, pero en ningún caso se puede decir que por el momento se haya desarrollado un
producto turístico de naturaleza.
Las actividades y distintas jornadas de uso público en los parques naturales se organizan con
mucha eventualidad y, después de lo visto cada vez más, y no en todos los años. Además, estas
suelen ser gratuitas y únicamente en ocasiones puntuales, con motivo de la celebración del
parque del mes, por ejemplo, se han puesto en marcha ciertas acciones conjuntas entre
parque y otras entidades y/o empresas donde los usuarios han debido pagar un reducido
precio. De libre uso son también los itinerarios y la totalidad de equipamientos, además de la
enorme cantidad de accesos escasamente controlados que hay en todos los parques
naturales. Por su parte, la intervención de los Ayuntamientos y otras instituciones públicas no
pasa generalmente de determinadas acciones de promoción turística en diferentes soportes,
y de colaboraciones esporádicas con los parques para la puesta en funcionamiento de
actividades de uso público.
En relación a los aprovechamientos desarrollados por el entramado empresarial,
particularmente en los sectores costeros de las Marinas Alta y Baja, los parques actúan más
como el marco territorial donde se desarrollan productos vinculados a otras muchas
modalidades (turismo náutico, activo, deportivo, etc.) que como un recurso específico para el
turismo de naturaleza, entendido, en sentido estricto, como «aquel que se produce en
396
escenarios naturales con el énfasis añadido de fomentar la comprensión y la conservación del
entorno natural» (Newsome, Moore y Dowling, 2002:13). Con todo, bien es cierto que se trata
de una modalidad turística muy amplia y flexible donde encajarían el resto de prácticas
señaladas, pero también se le presupone una finalidad educativa y sensibilizadora que en este
ámbito territorial desempeñan en menor medida.
De otro lado, es necesario tener muy presente que las empresas de turismo activo y deportivo
de los seis municipios no están aprovechando, en realidad, los valores naturales y culturales
que hay en los parques sino que están haciendo uso de los distintos recursos ambientales que
ofrece el territorio y que, en algunos casos, se encuentran bajo protección. Es más, tan solo un
tercio de ellas mencionan en Internet que trabajan en el entorno de un ENP; una indiferencia
ante los parques naturales que ya se ha constatado en algunas de las respuestas a las
entrevistas realizadas. Sirva también como ejemplo que la inmensa mayoría de empresas
reconocidas con la marca Parcs Naturals, una de las iniciativas transversales más importantes
de la CITMA para impulsar el turismo en el entorno de estos espacios, se concentran en el
interior de la Comunidad Valenciana, por unas pocas entidades localizadas en el litoral. De
hecho, en el conjunto de los cinco parques aquí analizados, tan solo se han concedido tres
certificaciones, dos de ellas de turismo de naturaleza. De la misma manera sucede con las
acciones de RSC, pues los escasos ejemplos que existen se relacionan más con objetivos
proteccionistas y de recuperación de especies que con la posible puesta en marcha de
actuaciones turísticas.
Aunque el papel de los establecimientos hoteleros del litoral de la provincia apenas ha tenido
presencia en la tesis, es preciso hacer una breve referencia a este colectivo. Y es que entre los
hoteles de los seis municipios analizados, también son minoría los que incluyen en sus
páginas web la presencia de un parque natural en el destino como una opción más de la oferta
turística y recreativa. Y de los que no lo hacen, hay muchos que ni tan siquiera indican la
existencia de un espacio natural de cierto valor ecológico y cultural en sus proximidades. En
estrecha relación, tampoco existen paquetes turísticos que incluyan alojamiento y cualquier
actividad relacionada con los parques naturales, más allá de ofertas puntuales con
actividades de turismo activo y/o náutico, como sí sucede con otros muchos productos (golf,
salud y belleza, gastronomía, escapadas románticas, parques temáticos, espectáculos, ocio
nocturno, etc.)138.
En definitiva, se pueda considerar que la participación actual de los parques naturales en el
desarrollo turístico de los destinos es poco significativa y de manera indirecta. Para las
empresas de turismo activo en tanto en cuanto la figura de protección supone una regulación
de usos, un control de los visitantes y la propia conservación de los valores naturales y
138 Sobre este aspecto, cabe señalar que al tiempo que se finalizaba la presente tesis, el personal técnico del Parque Natural de la Serra Gelada estaba organizando la celebración de unas jornadas informativas en noviembre de 2013 para acercar los valores del parque a los hoteleros de los municipios de Benidorm, l’Alfàs del Pi y Altea.
397
culturales en los que se basa su actividad. Para algunos hoteles, porque estos espacios
aportan un valor añadido como recurso paisajístico (habitaciones con vistas a…) y porque
hacen mejorar su atractivo por estar ubicados en las proximidades un enclave natural
protegido. Y para el destino en general desde un punto de vista propagandístico, ya que estos
enclaves naturales, no los parques, han sido básicamente utilizados como imagen y recurso
paisajístico en distintos soportes promocionales; el Peñón de Ifach como tradicional símbolo
de la Costa Blanca es quizá el ejemplo más claro, aunque no el único. En cualquier caso, la
participación de los parques naturales en la actividad turística sigue siendo insignificante y
sus aprovechamientos actuales no alcanzan, de ninguna manera, toda su potencialidad.
4. Los parques naturales pueden desempeñar un importante papel en los procesos de renovación
de los destinos turísticos consolidados y en la mejora de su competitividad
Como ya se ha señalado a lo largo del trabajo, uno de los principales objetivos de la
investigación es conocer el papel que desempeña el medio natural, y en concreto los parques
naturales, en los procesos de renovación de los destinos turísticos consolidados en el litoral
de la provincia de Alicante. Se asumía desde un principio que estos espacios disponen de un
patrimonio natural y cultural de considerable relevancia, cuya puesta en valor puede generar
el desarrollo de nuevas actividades y productos turísticos con los que diversificar la oferta
turística de los destinos. Con ello, no solo se puede proporcionar el disfrute de turistas y
visitantes, sino que también se puede contribuir a que la sociedad en general amplíe su
conocimiento del patrimonio natural y desarrolle una mayor sensibilidad hacia el medio
ambiente. Dada la gran relevancia de estos asuntos, se hace necesario abordar las
conclusiones correspondientes de manera específica, por lo que se ha convenido
diferenciarlas en tres puntos.
Por lo visto hasta el momento, los parques naturales no están desarrollando una de sus
funciones principales como elementos de dinamización socioeconómica. Lo cierto es que
durante décadas el medio natural desempeñó un papel de mero soporte, fundamentalmente
para la actividad urbanística, hasta el punto en que las autoridades autonómicas y locales se
vieron obligadas a plantear acciones de conservación. Es a partir de ese momento cuando se
crean los parques naturales, que desarrollan una función conservadora como contenedores
de un elevado volumen de elementos naturales y culturales de gran valor. Con todo, ni
siquiera este tipo de actuaciones ha podido evitar que estos espacios siguieran
experimentando una constante presión en sus alrededores, que ha acabado por constreñirlos
y convertirlos en islas de protección escasamente integradas en el territorio. Y en paralelo, es
indiscutible que los parques naturales constituyen un destacado recurso turístico-recreativo
en un territorio tan altamente frecuentado como el litoral de la provincia de Alicante, máxime
cuando la mayoría de destinos presentan una notable consolidación y se encuentran ante la
398
necesidad de reestructurar su modelo de desarrollo turístico. No en vano, constituyen un
claro elemento diferenciador, ya que no todos los núcleos turísticos litorales cuentan con un
ENP tan próximo y accesible.
Sin embargo, ya se ha comentado que las posibilidades ofrecidas por los parques se
encuentran todavía escasamente utilizadas y, si lo hacen, es de manera muy puntual o se debe
más a su condición de escenario que da soporte a multitud de actividades deportivas y de
ocio activo que a un recurso realmente aprovechado para el desarrollo de un turismo de
naturaleza. Por tanto, es necesario apostar por el aprovechamiento de estos recursos
territoriales con los que poder diversificar la oferta turística como estrategia de renovación
de unos destinos dominados básicamente por un turismo masivo de sol y playa, y contribuir a
una mejora significativa de su competitividad.
Para hacerlo posible, es necesario empezar por valorizar el abundante y diverso patrimonio
que existe en el litoral alicantino, en general, y en los parques naturales en particular. No es
solo cuestión de valores naturales ya que también es esencial poner en valor recursos de base
histórico-cultural como los yacimientos, los restos arqueológicos y los elementos
arquitectónicos presentes en los parques, algunos de los cuales han sido catalogados como
BIC. En este sentido, cabe señalar que algunos de estos recursos habrían de ser previamente
restaurados, como también se debe mejorar su accesibilidad cuando así sea posible. De igual
modo se pueden recuperar infraestructuras y paisajes derivados de los aprovechamientos
tradicionales desarrollados en su entorno y de las prácticas asociadas a los mismos:
costumbres, tradiciones, gastronomía, etc. Además, se trata de unos usos que, en no pocos
casos, han contribuido o incluso son la clave del mantenimiento de los ecosistemas y de las
especies protegidas. Todo ellos se sumaría al enorme interés ambiental que tienen estos
espacios dada su singularidad botánica, la gran cantidad de endemismos presentes en todos
ellos y la enorme variedad de formaciones vegetales (especies rupícolas, halófilas,
submarinas, etc.); así como un evidente valor paisajístico, no en vano representan la
transición entre ámbitos marinos y terrestres, y en muchos casos también geológico, y una
riqueza faunística de primer orden, en particular por la abundancia de especies marinas y de
avifauna.
Pero la puesta en valor de este patrimonio cultural y natural no solo puede servir para
diversificar la oferta turística y mejorar la competitividad de los destinos, sino que también
genera otro tipo de beneficios en el territorio.
En su mayoría, son recursos que no dependen tan directamente de condiciones del
medio físico como la benignidad climática y el buen estado de las playas, por lo que
también pueden contribuir a desestacionalizar la oferta turística, basada en gran
medida en un producto estrella del sol y playa que atrae al grueso de la demanda
399
durante los meses estivales. Esta es, de hecho, una de las mayores debilidades del
modelo turístico actual.
Más allá de la ya mencionada vinculación con el turismo activo y deportivo, la mayoría
de los parques podrían ayudar a consolidar otras modalidades turísticas mucho
menos desarrolladas en este ámbito territorial como la gastronomía, el turismo
cultural, el turismo industrial y, por supuesto, el turismo de naturaleza; todas cada
vez más demandadas por el turista.
Además, estas modalidades tienen una mayor capacidad de captar una demanda con
mayor poder adquisitivo, con lo que se presupone un nivel de gasto en destino
superior al turista/residente actual. No en vano, el decreciente valor de este indicador
es otro de los principales problemas del modelo residencial.
Mejora generalizada de la imagen de los destinos turísticos que amplían su oferta y
comienzan a incorporar nuevos elementos y prácticas más acordes con los
parámetros actuales.
Se trata de elementos naturales y culturales propios del territorio que identifican a las
sociedades que han pasado por él, por lo que únicamente habría que ponerlos en
valor para crear nueva oferta. De esta manera pueden perdurar en el tiempo y su
aprovechamiento tendría, en principio, un escaso grado de impacto, siempre y cuando
sean correctamente gestionados. Todo ello no solo contrasta notablemente con el
turismo residencial, que ha generado un desorbitado consumo de recursos limitados,
un agotamiento del suelo y numerosas consecuencias negativas, sino también con
algunas ofertas complementarias desarrolladas en el litoral en los últimos años que
han provocado una gran transformación del territorio (parques temáticos, golf).
Si bien con un grado de impacto limitado, algunos de los aprovechamientos señalados
permitirían la recuperación de diversos usos tradicionales que han sido
prácticamente abandonados, así como la rehabilitación de un patrimonio histórico y
etnográfico de cierta relevancia.
El desarrollo de productos turísticos y actividades recreativas puede dar lugar a la
creación de nuevas empresas y la ampliación de las ya existentes, y, con ello, se
aumentaría las posibilidades de generar empleo y mejorar las rentas.
Por último, la visualización de unos elementos escasamente considerados hasta el
momento, y la generación de una rentabilidad económica a partir de su puesta en
valor puede incrementar la concienciación de turistas y residentes acerca de la gran
importancia que tiene el medio natural en el territorio en general y en la actividad
turística en particular.
400
Desde un punto de vista mucho más amplio, también hay que tener en cuenta que todo ello se
enmarcarían en un ámbito territorial, el litoral de la provincia de Alicante, que muestra una
serie de ventajas que lo diferencian de otros lugares. De entrada, destaca la accesibilidad que
posibilita la amplia y variada red de infraestructuras de comunicación y la existencia de un
aeropuerto internacional que conecta directamente con los centros turísticos emisores a
través de CBC; dispone de una considerable capacidad alojativa de tipo hotelero y
especialmente residencial; y, sin duda, cuenta con un capital humano de manifiesta
experiencia en todos los niveles del sector turístico. Y a todo ello, habría que añadir la
múltiple oferta de distintas opciones turístico-recreativas, más allá del producto de sol y
playa, que incluyen, entre otras, el ocio nocturno, los parques temáticos, el golf, el turismo
activo y el deporte o la gastronomía. Por tanto, si bien algunos de los productos que se
presentan a continuación tienen una demanda muy concreta y hasta cierto punto limitada, la
oferta de la provincia es tan amplia que puede acoger, sin problemas, tanto al
turista/visitante interesado en una actividad muy específica como a los acompañantes que
vengan con él.
5. Existe un gran potencial para crear nuevos productos turístico-recreativos con los que
diversificar la oferta como estrategia de reestructuración de los destinos
Con la intención de dar una mayor concreción a las cuestiones anteriormente tratadas, se
señalan a continuación aquellos productos turísticos que podrían ser creados sobre la base
de elementos poco valorados. Si bien la mayoría ya han sido mencionados a lo largo de este
trabajo, se identifican los que cuentan con una elevada potencialidad para ser puestos en
marcha y podrían tener una mayor repercusión en la oferta de los destinos.
Nuevos productos de turismo cultural a partir del patrimonio arqueológico que existe
en el Parque Natural del Montgó, el yacimiento de la pobla medieval de Ifach en el
Parque Natural del Penyal d’Ifac y el amplio patrimonio arquitectónico presente en
todos los parques naturales, en especial por el elevado número de torres vigía y
distintos tramos de muralla que aún perduran del sistema defensivo construido a lo
largo de la costa en época medieval y moderna. En torno a cualquiera de ellos se
pueden organizar visitas, llevar a cabo exposiciones y desarrollar actividades en el
marco de la educación ambiental e interpretación del patrimonio (itinerarios guiados,
rutas teatralizadas, etc.).
Diferentes travesías marinas y la ampliación de las existentes que, entre sus
atractivos turísticos, también incluyan la posibilidad de conocer el patrimonio de gran
valor paisajístico y geológico presente en el litoral norte de la provincia (dunas fósiles
401
del Parque Natural de la Serra Gelada, acantilados marinos del Cabo de San Antonio
junto al Montgó, Peñón de Ifach, formaciones kársticas, etc.).
Excursiones y salidas guiadas para observar la flora y fauna de ese mismo ámbito
litoral. Estas pueden ofertar la visión de los fondos submarinos y de las praderas de
Posidonia oceanica, así como la amplia variedad de especies marinas, tanto de peces
como de aves. A todo ello, se le añadiría la posibilidad de avistar delfines, con mayor
probabilidad en las inmediaciones de la Sierra Helada y la Isla de Benidorm.
Servicios turísticos en torno a la extracción de sal como actividad, tradicional y
contemporánea, tales como museos y exposiciones, visitas guiadas a las instalaciones
de las empresas que trabajan en el entorno de los parques naturales del SZHSA
(Salinas de Santa Pola y Lagunas de la Mata y Torrevieja), y prácticas recreativas en
torno a las superficies lagunares como paseos en barca e itinerarios interpretativos.
Productos turísticos y recreativos sobre la base de recursos primarios como la sal, la
uva, la granada o el pescado que tengan el valor añadido de ser explotados en
consonancia con la conservación de la naturaleza. Estos pueden incluir no solo la
venta y comercialización de productos derivados, sino también la posibilidad de
intervenir en cualquier fase del proceso de elaboración, realizar catas de vinos y
participar en jornadas gastronómicas.
Paquetes organizados de turismo ornitológico, en todos los parques en general y en el
SZHSA dada su particular riqueza avifaunística, dirigidos a un nicho de mercado muy
concreto como son los observadores de aves; así también de observación de flora a lo
largo del litoral de la provincia de Alicante. En ambos contextos, son muchas las
actividades educativas e interpretativas que se podrían poner en marcha como
fotografía, rutas interpretativas, cursos de formación o trabajos de investigación.
Nuevas rutas de senderismo y cicloturismo que aprovechen la red de azarbes que se
extienden en el entorno del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y lo conectan
con el Hondo, la desembocadura del río Segura y las dunas de Guardamar, con el valor
añadido de ser un espacio con un interesante patrimonio natural, cultural y agrícola.
Y desde una perspectiva general, se puede considerar que los parques naturales del litoral
alicantino ofrecen una amplia red de equipamientos de uso público que pueden ser
aprovechados para la creación de cualquiera de estos nuevos productos. Con todo, siempre es
posible incluir mejoras, en particular en términos de señalización e infraestructuras de
interpretación del patrimonio. En definitiva, la participación de estos espacios en el
desarrollo de la actividad turística puede ser considerablemente más significativa de la que
ha desempeñado hasta el momento. Y no solo como contenedores de recursos y
402
equipamientos, sino también como elementos de dinamización socioeconómica en el
conjunto del territorio.
6. Una mayor coordinación en la gestión de los productos que permita el desarrollo turístico-
recreativo de los parques naturales al tiempo que asegure su función de conservación de la
naturaleza
Por último, cabe hacer una apreciación final y es que, tal y como se ha visto en páginas
anteriores, existe una escasa conexión entre los parques y el resto de actores de los destinos
(Administración local, empresariado turístico, otros colectivos públicos, etc.), sobre todo
desde el punto de vista turístico. Esta no va más allá de las reuniones de las Juntas Rectoras,
convocadas anualmente y a la que no suelen asistir todos los miembros, de eventuales
colaboraciones para la celebración de acciones puntuales, y de determinadas cuestiones
administrativas como la consulta de la normativa o la solicitud de autorizaciones y permisos.
Lo cierto es que cada grupo desempeña su trabajo de manera bastante independiente, donde
las iniciativas conjuntas de tipo turístico y recreativo dependen en mayor medida de la
voluntad, interés y empuje de determinadas personas con motivaciones particulares que en
una relación institucional fluida. Además, hay que recordar las dificultades generadas por la
actual situación económica, las recientes reducciones del personal de los parques y los
cambios del gobierno valenciano en la gestión medioambiental.
No obstante, en el caso concreto que aquí se está tratando, es esencial que los parques
naturales se vinculen de manera más estrecha tanto en el desarrollo de los actuales
aprovechamientos como en el impulso de las nuevas potencialidades que diversifiquen la
oferta. Desde el punto de vista turístico, porque la intervención de un personal altamente
cualificado y con un gran conocimiento del medio natural contribuye a desarrollar
actividades de mayor calidad, donde a las motivaciones puramente recreativas se pueden
añadir otras vinculadas a la educación medioambiental e interpretación del patrimonio.
Desde el punto de vista de la gestión, porque una mayor coordinación entre los agentes
socioeconómicos puede ayudar a aplicar correctamente la normativa y los instrumentos de
planificación, solucionar los conflictos que surgen a menudo, especialmente por el
solapamiento de usos sobre el territorio, y tratar de satisfacer los intereses de todas las
partes. En otras palabras, es posible añadir valor a la experiencia turística del visitante, al
mismo tiempo que se favorecen las funciones de conservación del espacio protegido.
De la misma manera que sería necesario que hubiera una mayor participación de aquellos
actores turísticos de los destinos en la difusión de los parques naturales y en la promoción y
comercialización de los productos (actuales y potenciales) que en ellos se pueden llevar a
cabo, en especial las empresas de turismo activo y los establecimientos hoteleros. No en vano
403
muchos de las actividades desarrolladas por estos dependen directamente e indirectamente
de los espacios naturales y sus recursos. Además, son algunos de los colectivos que
interactúan más estrechamente con los turistas antes y durante la visita al destino, por lo que
se podrían convertir en piezas importantes en la transmisión de la información a los
potenciales usuarios.
Finalmente, no sería posible terminar esta tesis doctoral sin hacer una breve reflexión sobre
dos cuestiones de gran importancia que envuelven el proceso de la investigación como son
las limitaciones que han condicionado la elaboración del trabajo y las líneas futuras que
pueden surgir del mismo.
En cuanto al primer aspecto, cabe tener presente el enfoque amplio, comprensivo y
globalizador con el que se ha pretendido elaborar la presente investigación y explicar las
interrelaciones producidas entre determinados elementos físicos y humanos de un territorio
concreto. Una perspectiva geográfica que ha generado ciertos resultados positivos y ha
permitido alcanzar los objetivos inicialmente planteados. Pero que, sin embargo, también ha
significado prestar una menor atención a otras dimensiones del problema igualmente
importantes, que no han sido objeto de la presente investigación y para cuyo análisis son
necesarios diferentes métodos y técnicas.
Se trata de una tesis centrada fundamentalmente desde la perspectiva de la oferta
turística del ámbito territorial en cuestión, por lo cual se dejan en un segundo plano
importantes aspectos sociales como los relativos a la demanda actual y potencial
tanto de los parques como de los destinos asociados: caracterización del perfil de los
visitantes, comportamientos, motivaciones, intereses particulares, percepciones, etc.
Si bien hay una valoración del papel de los parques naturales en el territorio como
elementos de dinamización, en ningún momento se ha pretendido cuantificar el
impacto económico generado por una mayor participación de estos espacios en el
desarrollo turístico del litoral, en términos de renta y empleo. Así tampoco se ha
especificado de qué manera podrían actuar más activamente los agentes
empresariales en la gestión y puesta en valor de los parques, ni del personal gestor de
estos en el diseño de nuevos productos turísticos.
De igual forma que no se presta atención en esta tesis a los aspectos relativos a la
gestión de la conservación de los parques, como sí se ha hecho del uso público y
funciones vinculadas, ni se ha valorado la capacidad que tendrían los ecosistemas
para soportar los desarrollos turístico-recreativos actuales y potenciales, ni se ha
medido el grado de fragmentación ecológica de los espacios protegidos. Este enfoque,
de características físico-ecológicas, justificaría en sí mismo otra investigación
404
específica; aunque se reconoce que es el fundamento para la correcta gestión del uso
público de las áreas protegidas.
Incluso dentro del propio enfoque planteado en la tesis, existen limitaciones
derivadas de la escala de trabajo, ya que bien es cierto que el análisis de varios
estudios de caso ha servido para tener una percepción de conjunto de todo el litoral
de la provincia de Alicante ha reducido, sin embargo, el nivel de detalle que ofrece la
escala local.
o Quizá el ejemplo más claro es la imposibilidad de que hayan participado todos
los agentes turísticos de cada uno de los seis destinos que están directamente
e indirectamente vinculados a cada uno de los cinco parques naturales
estudiados: hoteleros, informadores turísticos, otros colectivos, etc. En ese
caso, el enorme volumen de trabajo y la gran cantidad de información
generada hubieran sido difíciles de manejar correctamente, por lo que fue
necesario acotar la participación de los actores.
o Igualmente sucede con el tratamiento de muchas particularidades de cada
caso sobre las que, a pesar de su relevancia, no se ha podido incidir en mayor
medida.
A todas estas, se han ido sumando otras restricciones externas que se deben
fundamentalmente a cuestiones vinculadas con el acceso y tratamiento de la información.
Es evidente que en un trabajo de estas características no se puede contemplar toda la
documentación disponible acerca de los temas tratados, máxime cuando existe una
enorme dispersión de fuentes y documentos, y una gran facilidad para acceder a ellos
a través de Internet. Es por ello que, con toda seguridad, se han obviado textos y
referencias bibliográficas o se proporcionan algunos datos desfasados en el tiempo
cuando ya existen actualizaciones recientes.
En contraste, también hay una cierta carencia de datos e informaciones esenciales
para la investigación, debido al retraso en la elaboración de determinados
documentos, al escaso nivel de detalle proporcionado por otros y a la imposibilidad
de poder acceder a algunas fuentes. Ha sido el caso de la mayoría de documentos
complementarios a los PGOU y de varias memorias de gestión de los parques
naturales.
Pero sin duda alguna, la mayor limitación externa ha sido la dificultad que, a menudo,
ha supuesto no solo establecer contacto con los actores a lo que se pretendía
entrevistar, sino sobre todo recibir una respuesta positiva por su parte. Bien por
desconfianza y falta de interés del entrevistado, por escasez de tiempo o por una
405
insuficiente gestión del contacto por parte de la autora del trabajo, lo cierto es que se
ha hecho realmente complicado poder realizar determinadas entrevistas cualitativas,
y en ocasiones ha resultado ser imposible.
En segundo lugar, con la idea de dar continuidad a varias de las líneas tratadas en la presente
tesis y poder seguir avanzando en materia investigadora, se considera oportuno esbozar
algunos temas que pueden ser objeto de estudio para futuros proyectos de investigación y/o
trabajos de carácter más aplicado. Estos surgen de las mismas limitaciones que se acaban de
señalar, así como de aquellos aspectos que van más allá de los objetivos planteados.
Propiciar trabajos similares aunque centrados en la escala local en los que se pueda
llegar más fácilmente al conjunto del empresariado turístico, en especial a los
hoteleros, y otros colectivos como los residentes, así como una mayor consideración
de aspectos y circunstancias particulares.
Llevar a cabo estudios de demanda: concreción del número de visitantes que recibe
los parques más allá de las estimaciones realizadas, elaboración de la caracterización
de su perfil, aproximación a la demanda potencial de nuevas actividades, análisis
sobre la disponibilidad de pagar, etc.
Diseño, promoción y comercialización de los posibles nuevos productos turístico-
recreativos en los parques naturales, y estudio de la viabilidad económica para
ponerlos en funcionamiento.
Profundización en el conocimiento de instrumentos alternativos de gestión territorial
y medioambiental destinados a aprovechar las sinergias entre los parques y sus
entornos: RSC, custodia del territorio, gestión participada, voluntariado, etc. y análisis
de la potencialidad para ser aplicados en este ámbito territorial en cuestión.
Trabajos en detalle de la evaluación de la capacidad de carga (turística, social,
ecológica, perceptual, etc.) en cada uno de los parques naturales y medición de los
impactos generados por la actividad turístico-recreativa.
408
AGARWAL, S. (1997): «The public sector: planning for renewal?», en SHAW, G. y WILLIAMS,
A. (Eds.): The rise and fall of British coastal resorts: cultural and economic perspectives.
London, British Library, pp. 137-158.
— (2002): «La reconversión del turismo costero. El ciclo de vida del destino turístico
costero», en Annals of Tourism Research en español, 4 (1), 1-36.
— (2005): «Global-local interactions in English coastal resorts: theoretical perspectives», en
Tourism Geographies [versión electrónica], 7 (4), 351-372. Disponible en
<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14616680500291147> [consulta:
18/03/2012].
— (2006): «Coastal resort restructuring and the TALC», en BUTLER, R.W. (2006b): The
tourist area life cycle Vol. 2. Conceptual and Theoretical Issues,. Clevedon, Channel View, pp.
201-218.
— (2007): «Institutional change and resort capacity. The case of Southwest English coastal
resorts», en AGARWAL, S. y SHAW, G. (Eds.): Managing coastal tourism resorts. A global
perspective. Clevedon: Channel view publications, pp. 56-70.
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO (2012): El turismo en la Comunitat Valenciana 2011,
155 pp. Disponible en
<http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/observatorio/anuarios/Turismo_CV_201
1_cas.pdf> [consulta: 14/03/2012].
— (2013): La oferta turística municipal y comarcal de la Comunitat Valenciana 2012, 134 pp.
Disponible en
<http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/observatorio/anuarios/La%20Oferta%2
02012-def.pdf> [consulta: 18/07/2013].
AGUILÓ, E., ALEGRE, J. y SARD, M. (2005): «The persistence of the sun and sand tourism
model», en Tourism Management [versión electrónica], 26 (2), 219-231. Disponible en
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517703002310> [consulta:
23/08/2011].
ALEDO TUR, A. (2008): «De la tierra al suelo: la transformación del paisaje y el nuevo turismo
residencial», en ARBOR [versión electrónica], 729, 99-113. Disponible en
<http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/164/164> [consulta:
2/09/2011].
ALEDO TUR, A., MAZÓN MARTÍNEZ, T. y MANTECÓN TERÁN, A. (2007): «La insostenibilidad
del turismo residencial», en LAGUNAS, D. (coord.): Antropología y turismo: claves culturales y
disciplinares. México, D.F.: Plaza y Valdés, pp. 185-208.
409
ALMENAR ASENSIO, R., BONO MARTÍNEZ, E. y GARCÍA GARCÍA, E. (2000): La sostenibilidad
del desarrollo: el caso valenciano. Valencia: Fundación Bancaixa y Universitat de València, 575
pp.
ALONSO, L.E. (2005): La era del consumo. Madrid: Siglo XXI, 383 pp.
ANTOLÍN TOMÁS, M.C. (1990): Parque Natural del Montgó. Estudio multidisciplinar. Valencia:
Agència del Medi Ambient. Conselleria d’Administració Pública, 376 pp.
ANTON CLAVÉ, S. (2004): «De los procesos de diversificación y cualificación a los productos
turísticos emergentes. Cambios y oportunidades en la dinámica reciente del turismo litoral»,
en Papeles de Economía Española, 102, 316-333.
— (2011): «Dinámicas de reestructuración de los destinos turísticos litorales del
mediterráneo. Perspectivas y condiciones», en LÓPEZ OLIVARES, D. (Ed.): Renovación de
destinos turísticos consolidados. Actas del XIII Congreso Internacional de Turismo,
Universidad y Empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 23-40.
ANTON CLAVÉ, S., BLAY BOQUÉ, J. y SALVAT SALVAT, J. (2007): «Turismo, actividades
recreativas y uso público en los parques naturales. Propuesta para la conservación de los
valores ambientales y el desarrollo productivo local», en Boletín de la AGE [versión
electrónica], 48, 5-38. Disponible en <http://age.ieg.csic.es/boletin/48/01%20ANTON.pdf>
[consulta: 8/09/2011].
ANTON CLAVÉ, S. y GONZÁLEZ REVERTÉ, F. (2008): A propósito de turismo: la construcción
social del espacio turístico. Barcelona: Editorial UOC, 346 pp.
ANTON CLAVÉ, S, LÓPEZ PALOMEQUE, F., MARCHENA GÓMEZ, M. Y VERA REBOLLO, J.F.
(1996): «La investigación turística en España: aportaciones de la Geografía (1960-1995)», en
Estudios Turísticos [versión electrónica], 129, 165-208. Disponible en
<http://www.iet.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-129-1996-pag165-205-75316.pdf>
[consulta: 4/10/2011].
ARTIGUES, A. y RULLÁN, O. (2007): «Nuevo modelo de producción residencial y territorio
urbano disperso (Mallorca, 1998-2006)», en GeoCrítica [versión electrónica], XI, 245 (10).
Disponible en <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-24510.htm> [consulta: 22/08/2011].
ASCHER, F. (2005): Los nuevos principios del urbanismo: el fin de las ciudades no están a la
orden del día. Madrid: Alianza, 93 pp.
ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES (2006): Manifiesto por una nueva cultura del
territorio. 5 pp.. Disponible en http://age.ieg.csic.es/docs_externos/06-05-
manifiesto_cultura_territorio.pdf [consulta: 29/09/2011].
BAÑOS CASTIÑEIRA, C.J. (1999): «Modelos turísticos locales. Análisis comparado de dos
destinos de la Costa Blanca», en Investigaciones Geográficas, 21, 35-58.
410
BARRAGÁN, J.M. (2004): Las áreas litorales de España. Del análisis geográfico a la gestión
integrada. Barcelona: Editorial Ariel, 214 pp.
BASORA ROCA, X. y SABATÉ I ROTÉS, X. (2006): Custodia del territorio en la práctica. Manual
de introducción a una nueva estrategia participativa de conservación de la naturaleza y el
paisaje. Territori i Paisatge – Obra Social Caixa Catalunya, Xarxa de Custòdia del Territori. 80
pp. Disponible en <http://custodiaterritori.org/mm/xct_castella_web.pdf> [consulta:
22/03/2013].
BEETON, S. (2005): The case study in tourism research: a multi-method case study approach,
en RITCHIE, B.W.; BURNS, P y PALMER, C. (Eds.): Tourism research methods. Integrating
theory with practice. Oxfordshire, CABI Pulishing, pp. 37-48.
BELTRÁN COSTA, O.; PASCUAL FERNÁNDEZ, J.J. y VACCARO, I. (2008): «Introducción.
Espacios naturales protegidos, política y cultura», en BELTRÁN, O., PASCUAL, J.J. y VACCARO,
I. (Coord.): Patrimonialización de la naturaleza. El marco social de las políticas ambientales,
Actas XI Congreso de Antropología de la FAAEE. ANKULEGI antropologia elkartea, pp. 11-25.
Disponible en <http://www.ankulegi.org/9-patrimonializacion-de-la-naturaleza-el-marco-
social-de-las-politicas-ambientales/> [consulta: 06/11/2011].
BENAYAS, J. (2001): Uso Público y Educación Ambiental del Corredor Verde del Guadiamar.
Informe del programa de Investigación del Corredor Verde del Guaidamar de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Sevilla.
BERNABÉ, A. y VIÑALS, M.J. (1999): «La planificación turística de los espacios naturales y
rurales», en VIÑALS, M.J. y BERNABÉ, A. (Eds): Turismo en espacios naturales y rurales. Ed.
UPV, Valencia, pp. 175-192.
BLAMEY, R.K. (2001): «Principles of ecotourism», en WEAVER, D.B. (Ed.): The Encyclopedia of
ecotourism. CABI, pp. 5-22.
BLANCO PORTILLO, R. (2011): «El club de producto Ecoturismo en España: un método para
su configuración y evaluación», en Estudios Turísticos, 187, 59-106.
BLÁZQUEZ SALOM, M. (1998): «Los usos recreativos y turísticos de los espacios naturales
protegidos. El alcance del ocio en el medio natural de Mallorca», en Investigaciones
Geográficas [versión electrónica], 19, 105-128. Disponible en
<http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/424/1/Blazquez%20Salom-
Usos%20recreativos.pdf> [consulta: 7/12/2012].
— (2007): «Los espacios naturales, “el mango de la sartén va al otro lado”», en GeoCrítica, 245
(37). Número extraordinario dedicado al IX Coloquio de GeoCrítica [versión electrónica].
Disponible en <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-24537.htm> [consulta: 13/07/2011].
411
BLÁZQUEZ SALOM, M. y VERA REBOLLO, J.F. (2001): «Espacios naturales protegidos y
desarrollo turístico en el litoral mediterráneo», en BUENDÍA AZORÍN, J.D. y COLINO SUEIRAS,
J. (Eds.): Turismo y medio ambiente. Madrid: Cívitas, pp. 69-104.
BONMATÍ MEDIDA, R. (1988): Santa Pola. Santa Pola: Rafael Bonmatí Medina.
BORRELL MERLÍN, M.D. (2005): «Turismo, medio ambiente y desarrollo sostenible en el
Mediterráneo», en Observatorio Medioambiental [versión electrónica], 8, 305-330. Disponible
en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1248593> [consulta: 29/08/2011].
BOTE GÓMEZ, V. (1993): «La necesaria revalorización de la actividad turística española en
una economía terciaria e integrada de la CEE», en Estudios Turísticos [versión electrónica]
118, 5-26. Disponible en <http://www.iet.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-118-1993-
pag5-26-70792.pdf> [consulta: 5/10/2011].
— BOTE GÓMEZ, V. (1998): «El desarrollo del turismo en España: cambio de rumbo y
oportunidades científicas», en Revista Valenciana d’estudis autonòmics [versión electrónica]
262, 29-43. Disponible en
<http://www.pre.gva.es/argos/fileadmin/argos/datos/RVEA/libro_25/29-25.pdf>
[consulta: 21/05/2012].
BOTE GÓMEZ, V. y MARCHENA GÓMEZ, M. (1996): «Política turística», en PEDREÑO, A. (Dir.):
Introducción a la economía del turismo en España. Madrid: Cívitas, pp. 295-326.
BOX AMORÓS, M. (2004): Humedales y áreas lacustres de la provincia de Alicante. Alicante:
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 431 pp.
BRAMWELL, B. (2004): «Mass tourism, diversification and sustainability in Southern
Europe’s coastal regions», en BRAMWELL, B. (Ed.): Coastal mass tourism. Diversification and
sustainable development in Southern Europe. Clevedon: Channel view publications, pp. 1-31.
BURRIEL DE ORUETA, E. (2008): «La “década prodigiosa” del urbanismo español (1997-
2006)», en Scripta Nova [versión electrónica], 270. Disponible en
<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-64.htm> [consulta: 13/03/2012].
— (2009): «La Unión Europea y el urbanismo valenciano. ¿conflicto jurídico o político?», en
Boletín de la AGE, 49, 5-23. Disponible en
<http://age.ieg.csic.es/boletin/49/01%20BURRIEL.pdf> [consulta: 2/09/2011].
BUTLER, R. W. (1980): «The concept of a tourist area cycle of evolution: implications for
management of resources», en Canadian Geographer [versión electrónica], XXIV, 5-12.
Disponible en <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-
0064.1980.tb00970.x/abstract> [consulta: 24/07/2011].
— (2004): «The tourism area life cycle in the twenty-first century», en LEW, A., HALL, C.M. y
WILLIAMS, A. (Eds.): A companion to tourism. Blackwell Publishing, pp. 159-169.
412
— (2006a): The tourist area life cycle Vol. 1. Applications and Modifications. Clevedon, Channel
View, 385 pp.
— (2006b): The tourist area life cycle Vol. 2. Conceptual and Theoretical Issues,. Clevedon,
Channel View, 327 pp.
— (2009): «Tourism in the future: cycles, waves or wheels?», en Futures [versión
electrónica], 41(6), 346-352. Disponible en
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328708002103> [consulta:
24/08/2011].
— (2012): «Mature tourist destinations: can we recapture and retain the magic?», en VERA
REBOLLO, J.F. y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, I. (eds.): Renovación y reestructuración de destinos
turísticos en áreas costeras. Valencia, Publicacions de la Universitat de València, pp. 19-36.
CALVO SENDÍN, J.F. e IBORRA MATEO, J. (1986): Estudio ecológico de la laguna de La Mata.
Alicante: Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 101 pp.
CAMARASA GARCÍA, J.L. (2012): Los baños de mar y el turismo litoral desde la perspectiva
urbanística: el paradigma de Benidorm, 20 pp. Disponible en
<http://dsp.ua.es/en/documentos/los-banos-de-mar-y-el-turismo-el-paradigma-de-
benidorm.pdf> [consulta: 15/12/2012].
CAMBRILS, J.C. (2002): «La planificación turísticas en los espacios naturales y rurales», en
VIÑALS BLASCO M.J. (Ed.): Turismo en espacios naturales y rurales II. Valencia: Universidad
Politécnica de Valencia, pp. 97-115.
CAMPOS PALACÍN, P. (2006): «La construcción y la pérdida de valores naturales y culturales
en el litoral mediterráneo español», en Ambienta [versión electrónica], 56, 18-23. Disponible
en
<http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/pdfs/AM_2006_56_18_2
3.pdf> [consulta: 17/06/2011].
CAPDEPÓN FRÍAS, M. (2010): «Desarrollo de la potencialidad turística del parque natural de
las Salinas de Santa Pola», en LÓPEZ OLIVARES, D. (Ed.): Turismo y gestión de espacios
protegidos. Actas del XII Congreso Internacional de Turismo, Universidad y Empresa,
Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 453-473.
— El Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante (SZHSA). Del total desconocimiento a los
peligros de su revalorización, en Turismo y territorio. Innovación, renovación y desafíos. Actas
XIII Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación (en prensa).
CAPEL SÁEZ, H. (2003): «Una mirada histórica sobre los estudios de redes de ciudades y
sistemas urbanos», en GeoTrópico [versión electrónica], 1 (1), 30-65. Disponible en
<http://www.geotropico.org/files/PDF_Capel_1_1.pdf> [consulta: 24/07/2011].
413
CASADO DE OTAOLA, S. (1997): Los primeros pasos de la ecología en España. Madrid:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 529 pp.
— (2000): «Ciencia y política en los orígenes de la conservación de la naturaleza en España»,
en Scripta Vetera [versión electrónica]. Disponible en <http://www.ub.edu/geocrit/sv-
78.htm> [consulta: 9/09/2011].
— (2010): Historia de la ciencia ecológica en España. Fundación Banco Santander, 54 pp.
CASADO DE OTAOLA, S y MONTES DEL OLMO, C. (1995): Guía de los lagos y humedales de
España. Madrid: J.M. Reyero Editor, 255 pp.
CHADEFAUD, M. (1987): Aux origines du tourisme dans les pays de l’Adour (Du mythe a
l’espace: un essai de géographie historique), Pau, Département de Géographie et
d’Aménagement de l’Université de Pau, 1.010 pp.
CHUECA GOITIA, F. (2001): Breve historia del urbanismo. Madrid: Alianza Editorial, 251 pp.
CHRISTALLER, W. (1963): «Some considerations of tourism location in Europe: the
peripheral regions- underdeveloped countries-recreation areas», en Papers of Regional
Science Association, 12, 95-105.
CLEGG, A. y ESSEX, S. (2000): «Restructuring in tourism: the accommodation sector in a
major British coastal resort», en International journal of tourism research, 2, 77-95.
Disponible en <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291522-
1970%28200003/04%292:2%3C77::AID-JTR186%3E3.0.CO;2-N/pdf> [consulta:
24/02/2013].
COLEGIO DE GEÓGRAFOS y ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES (2006): Manifiesto por
una nueva cultura del territorio. 5 pp. Disponible en
<http://nuevaculturadelterritorio.wordpress.com/acerca-de/> [consulta: 17/10/11].
COLLER, X. (2005): Estudios de caso. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 140 pp.
COOKE, P. (1989a): «Locality, economic restructuring and world development»; en COOKE, P.
(Ed.): Localities. Londres: Unwin Hyman, pp. 1-44.
— (1989b): «The local question-revival or survival», en COOKE, P. (Ed.): Localities. Londres:
Unwin Hyman, pp. 296-306.
COOPER, C. (1990): «Resorts in decline-the management response», en Tourism Management
[versión electrónica], 7(3), 154-167. Disponible en
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/026151779090009X> [consulta:
26/03/2013].
— (2006): «Renewing or retiring with the TALC», en BUTLER, R.W. (2006b): The tourist area
life cycle Vol. 2. Conceptual and Theoretical Issues, Clevedon, Channel View, pp. 181-200.
414
COOPER, C., FLETCHER, J. FYALL, A., GILBERT, D. y WANHILL, S. (2007): El turismo: teoría y
práctica. Madrid: Síntesis, 942 pp.
CORDÓN, M. Y SÁNCHEZ, A. (2010): Informe del 2º Inventario de Iniciativas de Custodia del
Territorio del Estado español. Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación
Biodiversidad, 55 pp. Disponible en
<http://ictib.org/mm/file/Informe_Inventario_PCT_2010.pdf> [consulta: 22/03/2013].
CORRALIZA RODRÍGUEZ, J.A.; GARCÍA NAVARRO, J. y VALERO GUTIÉRREZ DEL OLMO, E.
(2002): Los parques naturales en España: conservación y disfrute. Madrid: Fundación Alfonso
Martín Escudero, 491 pp.
COSTA MÁS, J. (1977): El Marquesat de Dénia. Estudio geográfico. Valencia: Universidad de
Valencia, Departamento de Geografía de Valencia, 595 pp.
— (1993): Atlas de la Marina Alta. Alicante: Caja de Ahorros del Mediterráneo, Fundación
Cultural, 117 pp.
CRUZ, J.; DONAT, M.P. y RODRÍGUEZ, J. (2002): «Metodología para el estudio de frecuentación
de un espacio protegido. El caso del “Parque Natural del Montgó” (Alicante, España», en
VIÑALS BLASCO M.J. (Ed.): Turismo en espacios naturales y rurales II. Valencia: Universidad
Politécnica de Valencia, pp. 237-252.
CRUZ OROZCO, J. y SUCH CLIMENT, M.P. (2001): «Los espacios protegidos», en ROMERO J.,
MORALES, A., SALOM J. y VERA, F. (Coord.): La periferia emergente. La Comunidad Valenciana
en la Europa de las regiones. Ariel Geografía: Barcelona, pp. 551-579.
CUADRADO RUÍZ, M.A. (2010): «Derecho y medioambiente», en Revista electrónica de derecho
ambiental [versión electrónica], 21. Disponible en
<http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/> [consulta: 9/09/2011].
DE LA CRUZ MONDINO, R.; PASCUAL FERNÁNDEZ, J.J.; SANTANA TALAVERA, A. y MOREIRA
GREGORI, P.E. (2010): «Actividades de renovación de la oferta litoral: el caso del turismo de
buceo en las Islas Canarias», en HERNÁNDEZ MARTÍN, R. y SANTANA TALAVERA, A. (Coord.):
Destinos turísticos maduros ante el cambio. Reflexiones desde Canarias. Instituto Universitario
de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de La Laguna, 305 pp. Disponible en
<http://www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/pasosrep4.pdf> [consulta:
7/10/2011]
DE LA CRUZ, R. Y SANTANA, A. (2008): «El turismo de buceo en La Restinga (Islas Canarias) y
L’Estartit (Cataluña): APMs, clasificaciones e impactos», en BELTRÁN, O., PASCUAL, J.J. y
VACCARO, I. (Coord.): Patrimonialización de la naturaleza. El marco social de las políticas
ambientales, Actas XI Congreso de Antropología de la FAAEE. ANKULEGI antropologia
elkartea, pp. 199-221. Disponible en <http://www.ankulegi.org/9-patrimonializacion-de-la-
naturaleza-el-marco-social-de-las-politicas-ambientales/> [consulta: 04/12/2011].
415
DELGADO VIÑAS, C. (2008): «"Urbanización sin fronteras", el acoso urbanístico a los espacios
naturales protegidos», en Boletín de la AGE [versión electrónica], 47, 271-310. Disponible en
<http://age.ieg.csic.es/boletin/47/13-DELGADO.pdf> [consulta: 4/08/2011].
— (2012): «Secuelas territoriales de la “burbuja inmobiliaria” en las áreas protegidas
litorales españolas», en Ciudad y Territorio, 174, pp. 615-637.
DÍAZ ORUETA, F. (2004): «Turismo, urbanización y cambio social», en Revista Argentina de
Sociología, 2, 115-127.
DÍAZ ORUETA, F. y LOURÉS SEOANE, M.L. (2008): «La globalización de los mercados
inmobiliarios: su impacto en la Costa Blanca», en Ciudad y Territorio, 155, 77-92.
DIEGO LIAÑO, C. y GARCÍA CODRÓN, J.C. (2007): Los espacios naturales protegidos. Barcelona:
Davinci, 246 pp.
DOMINGUEZ MÚJICA, J., GONZÁLEZ PÉREZ, J. y PARREÑO CASTELLANO, J. (2011): «Tourism
and human mobility in Spanish archipielagos», en Annals of Tourism Research [versión
electrónica], 38 (2), 586-606. Disponible en
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738310001581#> [consulta:
22/03/2013].
DONAIRE BENITO, J.A. (2002): «Ecoturisme en zonas de muntanya: algunes reflexions
inicials», en Reptes de l’ecoturisme en zones de muntanya. IV Congrés Internacional del Medi
Ambiente d’Andorra. Disponible en
<http://www.mcrit.com/moianes/documents/reflexio_inicial.pdf> [consulta: 30/08/2011].
DONAIRE, J.A.; GONZÁLEZ REVERTÉS, F. y PUERTAS BLÁZQUEZ, J. (2005): «Diseño de planes
turísticos del territorio», en ANTON, S. y GONZÁLEZ REVERTÉ, F. (Coord.): Planificación
territorial del turismo. Barcelona, Ediciones UOC, pp. 145-191.
DONAIRE, J.A. y MUNDET, LL. (2001): «Estrategias de reconversión turísticas de los
municipios litorales catalanes», en Papers de Turisme, 29, 188-192.
DUDLEY, N. (Ed.) (2008): Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas
protegidas. Gland, UICN, 96 pp. Disponible en <http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-
016-Es.pdf> [consulta: 31/08/2011].
EAGLES, P., McCOOL, S. y HAYNES, C. (2003): Turismo sostenible en áreas protegidas.
Directrices de planificación y gestión. Madrid: OMT, PNUMA y UICN, 183 pp.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (2007): Banderas negras 2007, metástasis costeras, 142 pp.
Disponible en
<http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Informe_Banderas_Negras_2007.pdf>
[consulta: 04/08/2011].
416
— (2011): Banderas negras 2011. Esto es una barbaridad. 72 pp. Disponible en
<http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_banderas_negras_2011.pdf>
[consulta: 28/09/2012].
ELORRIETA SANZ, B. (2009): «La Estrategia Territorial Europea: marcando el camino en la
planificación regional española». IV Jornades valencianes d’estudis regionals (Valencia, 26 y
27 de noviembre de 2009). Disponible en
<http://www.reunionesdeestudiosregionales.org/valencia2009/htdocs/pdf/p75.pdf>
[consulta: 18/07/2011)].
EUROPARC-España (2002): Plan de acción para los espacios naturales protegidos del Estado
español. Fundación Fernando González Bernáldez, Madrid, 198 pp. Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/planaccion.pdf> [consulta:
05/09/2011)]
— (2005a): Diseño de planes de seguimiento en espacios naturales protegidos. Manual para
gestores y técnicos. Fundación Fernando González Bernáldez, Madrid, 176 pp. Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/Publicaciones/ligadas_a_plan_de_accion
/manual_2.pdf> [consulta: 11/07/2011].
— (2005b): Integración de los espacios naturales protegidos en la ordenación del territorio.
Fundación Fernando González Bernáldez. Madrid. Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/Publicaciones/ligadas_a_plan_de_accion
/monografia_1.pdf> [consulta: 18/07/2011].
— (2005c): Conceptos de uso público en los espacios naturales protegidos. Madrid. Fundación
Fernando González Bernáldez. 94 pp. Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/Publicaciones/ligadas_a_plan_de_accion
/manual_1.pdf> [consulta: 15/04/2013].
— (2006): Evaluación del papel que cumplen los equipamientos de uso público en los ENP.
Madrid. Fundación Fernando González Bernáldez. 96 pp. Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/Publicaciones/ligadas_a_plan_de_accion
/manual_3.pdf> [consulta: 07/09/2011].
— (2007): Catálogo de buenas prácticas en materia de accesibilidad en ENP. Madrid.
Fundación Fernando González Bernáldez. 343 pp. Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/Publicaciones/ligadas_a_plan_de_accion
/manual_5.pdf> [consulta: 12/09/2011].
— (2008a): Procedimiento para la asignación de las categorías internacionales de manejo de
áreas protegidas de la UICN. Madrid, Fundación Fernando González Bernáldez. 140 pp.
Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/Publicaciones/ligadas_a_plan_de_accion
/manual_6.pdf> [consulta: 31/08/2011].
417
— (2008b): Planificar para gestionar los espacios naturales protegidos. Fundación Fernando
González Bernáldez. Madrid, 120 pp. Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/Publicaciones/Ultimas_publicaciones/m
anual_7.pdf> [consulta: 24/09/2012].
— (2008c): Procedimiento para la asignación de las categorías internacionales de manejo de
áreas protegidas de la UICN. Madrid. Fundación Fernando González Bernáldez. Madrid. 140
pp. Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/documentos_anexos/Publicaciones/ligadas_a_plan_de_accion
/manual_6.pdf> [consulta: 08/09/2011].
— (2010a): Anuario EUROPARC-España del estado de los espacios naturales protegidos, 2009.
Madrid, Fundación Fernando González Bernáldez. 104 pp. Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/Anuario2009.pdf> [consulta: 01/03/2012].
— (2010b): Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad.
Madrid, Fundación Fernando González Bernáldez 148 pp. Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/publicaciones/monografia3.pdf> [consulta: 23/07/2013].
— (2012): Anuario 2011 del estado de las áreas protegidas en España. Madrid, Fundación
Fernando González Bernáldez, 186 pp. Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/img/publicaciones/Anuario2011.pdf> [consulta:
16/04/2013].
EUROPARC-Federation (2001): Loving them to death?: sustainable tourism in Europe’a nature
and national parks, Europarc Federation, 136 pp.
— (2007): La Carta Europea del turismo sostenible en los espacios protegidos (edición revisada
y actualizada). Disponible en
<http://www.redeuroparc.org/carta_turismo_europea_sostenible/texto2fasecets.pdf>
[consulta: 05/09/2011].
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2006): Urban sprawl in Europe. The ignored challenge.
58 pp. Disponible en
<http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10/eea_report_10_2006.pdf/vie
w> [consulta: 02/03/2012].
EXCELTUR (2005): Impactos sobre el entorno, la economía y el empleo de los distintos modelos
de desarrollo turístico del litoral Mediterráneo español, Baleares y Canarias. 73 pp. Disponible
en
<http://exceltur.org/excel01/contenido/portal/files/auxfolder3%5CSumario_residencial_co
mpleto.pdf> [consulta: 29/09/2011].
— (2011): Monitor de competitividad turística relativa de las comunidades autónomas
españolas (Monitur 2010). 75 pp. Disponible en
418
<http://www.exceltur.org/excel01/contenido/portal/files/informe_monitur2010.pdf>
[consulta: 8/06/2013].
FERNÁNDEZ DURÁN, R. (2006): El tsunami urbanizador español y mundial. Barcelona: Virus
Editorial, 88 pp.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, G. R. (2005): «Mitos y realidades del agente urbanizador», en
Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, 143, 125-144.
FERNÁNDEZ GARCÍA, A. (2003): «Las pautas de crecimiento urbano postindustrial: de la
rururbanización a la ciudad difusa», en Ería [versión electrónica], 60, 88-92. Disponible en
<http://www.revistaeria.es/index.php/eria/article/view/576/554> [consulta:
22/08/2011].
FERNÁNDEZ MUÑOZ, S. (2003): «El PORN del Montgó: entre la planificación ambiental y la
ordenación del territorio», en Boletín EUROPARC-España, 15, 41-43.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. y PRADAS REGEL, R. (1996): Los Parques Nacionales españoles (una
aproximación histórica). Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid. 482 pp.
— (2000): Historia de los parques nacionales. La administración conservacionista (1896-2000).
Madrid: Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 357 pp.
FERNÁNDEZ TABALES, A.; GARCÍA HERNÁNDEZ, M. e IVARS BAIDAL, J.A. (2010):
«Introducción: ¿por qué reflexionar ahora sobre la Geografía del Turismo en España?», en
FERNÁNDEZ TABALES, A.; GARCÍA HERNÁNDEZ, M. e IVARS BAIDAL, J.A. (Coord.): La
investigación de la Geografía del Turismo en las Comunidades Autónomas españolas. Orígenes,
desarrollo y perspectivas de una disciplina en el horizonte de la Geografía. A.G.E., Grupo de
Geografía del Turismo, Ocio y Recreación, Madrid, pp. 7-12. Disponible en
<http://age.ieg.csic.es/turismo/pdfs/NOTICIAS/Libro_InvestigacionGeografiaTurismo_Jun10
.pdf> [consulta: 09/08/2012].
FOLCH I GUILLÉN, R. (2003): «Los conceptos socioecológicos de partida. Principios
ecológicos versus criterios territoriales», en FOLCH I GUILLÉN, R. (Coord.): El territorio como
sistema: conceptos y herramientas de ordenación, Barcelona, Diputació de Barcelona. Xarxa de
municipis, pp. 19-42.
— (2006): «El urbanismo, agente ambiental», en Revista Derechos Ciudadanos, 1, 27-32.
FONSECA PRIETO, F (2008): «Procesos de ruptura y continuidad entre naturaleza y sociedad
en la ciudad moderna», en Papers [versión electrónica], 88, 141-151. Disponible en
<http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n88p141.pdf> [consulta: 23/08/2011].
GAJA I DÍAZ, F. (2005): «El suelo como excusa: el desarrollismo rampante», en Boletín CF+S
[versión electrónica], 29-30. Disponible en
<http://habitat.aq.upm.es/boletin/n29/afgaj.html> [consulta: 2/09/2011].
419
— (2008a): «Urbanismo ecológico, ¿sueño o pesadilla?», en Revista Internacional de
Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo [versión electrónica], 3, 105-126. Disponible en
<http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7079/1/gaja.pdf> [consulta:
22/08/2011].
— (2008b): «El “tsunami urbanizador” en el litoral mediterráneo. El ciclo de hiperproducción
inmobiliaria 1996-2006», en Scripta Nova [versión electrónica], 270. Disponible en
<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-66.htm#_edn1> [consulta: 13/03/2012].
GARAYO URRUELA, J.M. (1996): «Concepción integrada de la conservación de la naturaleza y
categorías de espacios naturales protegidos», en Lurralde [versión electrónica], 19.
Disponible en <http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur19/19garayo/19garayo.htm>
[consulta: 8/09/2011].
— (2001): «Los espacios naturales protegidos. Entre la conservación y el desarrollo», en
Lurralde [versión electrónica], 24, 271-293. Disponible en
<http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur24/protegid/protegid.html> [consulta:
26/07/2011].
GARCÍA HERNÁNDEZ, M. y DE LA CALLE VAQUERO, M. (2004) «La investigación geográfica
española en materia de turismo (1997-2004)», en Anales de Geografía [versión electrónica],
24, 257-277. Disponible en
<http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02119803/articulos/AGUC0404110257A.PDF>
[consulta: 4/10/2011].
GAVIRIA LABARTA, M. (1971): Campo, urbe y espacio del ocio. Madrid: Siglo XXI de España
Editores, 366 pp.
GÓMEZ MENDOZA, J. y ORTEGA CANTERO, N. (Dir.) (1992): Naturalismo y Geografía en
España. Madrid: Fundación Banco Exterior, 413 pp.
GÓMEZ-LIMÓN GARCÍA, J. (2002): «La demanda turística en espacios naturales», en Viñals
BLASCO M.J. (Ed.): Turismo en espacios naturales y rurales II. Valencia: Universidad
Politécnica de Valencia, pp. 117-137.
— (2010): «Gestión de visitantes en espacios naturales protegidos», en LÓPEZ OLIVARES, D.
(Ed.): Turismo y gestión de espacios protegidos. Actas del XII Congreso Internacional de
Turismo, Universidad y Empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 51-66.
GÓMEZ-LIMÓN GARCÍA, J., DE LUCIO FERNÁNDEZ, J.V. y MÚGICA DE LA GUERRA, M. (2000):
De la declaración a la gestión activa. Los espacios naturales protegidos del Estado Español en el
umbral del siglo XXI. Madrid: Fundación Fernando González Bernáldez, 94 pp.
GÓMEZ-LIMÓN GARCÍA, J. y MÚGICA DE LA GUERRA, M. (2007): «Estrategias sostenibles en
los destinos naturales. La implantación de la Carta Europea del Turismo Sostenible en
espacios naturales protegidos», en Estudios Turísticos [versión electrónica], 172-173, 233-
420
239. Disponible en <http://www.iet.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-172-173-2007-
pag233-239-101068.pdf> [consulta: 31/08/2011].
GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, F. (1989): «La integración forzada de la ecología en los estudios
urbanos y regionales», en Ciudad y Territorio, 81-82, 93-97.
— (1992): «Turismo y medio ambiente», en Revista Valenciana d'estudis autonòmics, 13, 139-
165.
GONZÁLEZ, R.C. y MENDIETA, M.D. (2009): «Reflexiones sobre la conceptualización de la
competitividad de destinos turísticos», en Cuadernos de Turismo, 23, 111-128. Disponible en
<http://revistas.um.es/turismo/article/view/70201/67671> [consulta: 04/06/2013].
GONZÁLEZ PÉREZ, J.M. (2012): «Un plan nuevo para un núcleo turístico maduro.
Reconversión y rehabilitación de la Platja de Palma (Mallorca)», en VERA REBOLLO, J.F. y
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, I. (Eds.): Renovación y reestructuración de destinos turísticos en áreas
costeras. Valencia, Publicacions de la Universitat de València, pp. 243-268.
GORDON, I. y GOODALL, B. (2000): «Localities and tourism», en Tourism Geographies [versión
electrónica], 2(3), 290-311. Disponible en
<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14616680050082535> [consulta: 16/03/
2013].
GORMSEM, E. (1981): «The spatio-temporal development of international tourism: attempt a
centre-periphery model», en La Consommation d’espace par le Tourisme et sa Preservation.
Aix-en-Provence. C.H.E.T., pp. 150-170.
GÖSSLING, S.; CERON, J.P.; DUBOIS G. y HALL M.C. (2009): «Hypermobile travelers», en
GÖSSLING, S. y UPHAM, P. (Ed.): Climate change and aviation. Issues, challenges and solutions.
London, Earthscan, pp. 131-150.
GREENPEACE (2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013): Destrucción a toda costa. Informe sobre
la situación del litoral español. Greenpeace España. Disponibles en
<http://www.greenpeace.org/espana/es/>
— (2009): Destrucción a toda costa. Situación del litoral español y sus espacios protegidos.
Greenpeace España. 278 pp. Disponible en
<http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/informe-completo-
destrucci-n.pdf> [consulta: 29/01/2012].
GRUBER, G. y BENAYAS, J. (2002): «Diagnóstico de los planes de uso público en los espacios
naturales protegidos españoles», en VV.AA.: La investigación y el seguimiento en los espacios
naturales protegidos del siglo XXI, Monografíes 34. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 59-
63. Disponible en <http://www.diba.es/parcsn/parcs/fitxers/pdf/p00d003.pdf> [consulta:
08/09/2011].
421
GUERRA A. y FERNÁNDEZ PÁJARO, E. (2011): «Empresas turísticas en España: ¿socialmente
responsables?)», en Cultur, 2, 43-61. Disponible en
<http://www.uesc.br/revistas/culturaeturismo/ano5-edicao2/artigo_3.pdf> [consulta:
02/02/2013].
HALL, P. (1996): Ciudades del mañana: historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona:
Ediciones del Serbal, 494 pp.
HARVEY, D. (2007): Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal, 252 pp.
HAYWOOD, K.M. (1986) «Can the tourist-area life cycle be operational?», en Tourism
Management [versión electrónica], 7(3), 154-167. Disponible en
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0261517786900026> [consulta:
26/03/2013].
— (2006): «Legitimising the TALC as a theory of development and change» en BUTLER, R.W.
(2006b): The tourist area life cycle Vol. 2. Conceptual and Theoretical Issues. Clevedon,
Channel View, pp. 29-43.
HERNÁNDEZ LEÓN, E. (2008): «De parques naturales a parques urbanos. Turismo y
patrimonialización del territorio en áreas protegidas», en BELTRÁN, O., PASCUAL, J.J. y
VACCARO, I. (Coord.): Patrimonialización de la naturaleza. El marco social de las políticas
ambientales, Actas XI Congreso de Antropología de la FAAEE. ANKULEGI antropologia
elkartea, pp. 83-96. Disponible en <http://www.ankulegi.org/9-patrimonializacion-de-la-
naturaleza-el-marco-social-de-las-politicas-ambientales/> [consulta: 04/08/2011].
HUETE NIEVES, R., MANTECÓN TERÁN, A. y MAZÓN MARTÍNEZ, T. (2008): «¿De qué
hablamos cuando hablamos de turismo residencial?», en Cuadernos de turismo [versión
electrónica], 22, 101-121. Disponible en
<http://revistas.um.es/turismo/article/view/48091/46071> [consulta: 240/08/2011].
INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2010): Balance de turismo. Resultados de la actividad
turística en España 2009. 118 pp. Disponible en <http://www.iet.tourspain.es/es-
ES/estadisticas/analisisturistico/balantur/anuales/Balance%20turismo%20en%20Espa%C
3%B1a%20en%202009.pdf> [consulta: 12/09/2011].
— (2011): Balance de turismo. Resultados de la actividad turística en España 2010, 118 pp.
Disponible en <http://www.iet.tourspain.es/es-
ES/estadisticas/analisisturistico/balantur/anuales/Balance%20turismo%20en%20Espa%C
3%B1a%20en%202010.pdf> [consulta: 08/07/2012].
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (2008): Atlas nacional de España. Turismo en espacios
rurales y naturales. Madrid: Centro Nacional de Información Geográfica, 363 pp.
422
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2013): Censos de población y viviendas 2011.
Edificios y viviendas. Datos provisionales, 35 pp. Disponible en
<http://www.ine.es/prensa/np775.pdf> [consulta: 19/06/2012].
IOANNIDES, D. y DEBBAGE, K. (1997): «Post-Fordism and flexibility: the travel industry
polyglot», en Tourism Management [versión electrónica], 18, 229-241. Disponible en
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517797000198> [consulta:
18/03/2013].
IRIBAS, J.M. (1997): «Benidorm, manual de uso», en Vía Arquitectura, 1, 66-73.
ITB (2010): World travel trends report 2010/2011. 30 pp. Disponible en
<http://www.hospitalitynet.org/file/152004432.pdf> [consulta: 13/05/2011].
JORDON, P. (2000): «Restructuring Croatia's coastal resorts: change, sustainable
development and the incorporation of rural hinterlands», en Journal of Sustainable Tourism,
8(6), 525-539.
KNAFOU, R. (2006): «El turismo, factor de cambio territorial: evolución de los lugares, actores
y prácticas a lo largo del tiempo (del s. XVIII al s. XXI), en LACOSTA ARAGÜES, A.J. (Coord.):
Turismo y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración, desbordamiento?, Zaragoza: Prensas
Universitarias de Zaragoza, pp. 19-30.
KNOWLES, T. y CURTIS, S. (1999): «The Market Viability of European Mass Tourist
Destinations. A Post-stagnation life cycle analysis», en International Journal of Tourism
Research [versión electrónica], 1, 87-96. Disponible en <http://onlinelibrary.wiley.com
/doi/10.1002/%28SICI%291522-1970%28199903/04%291:2%3C87::AID-
JTR135%3E3.0.CO;2-6/pdf> [consulta: 23/08/2011].
LACARRA, J., SÁNCHEZ, X, y JARQUE, F. (1995-1997): Las observaciones de Cavanilles
doscientos años después. Valencia: Bancaja, 4 vol.
LAGIEWSKI, R.D. (2006): «The application of the TALC model: a literature surrey», en
BUTLER, R.W. (Ed.): The tourism area life cycle, vol.1. Applications and modifications.
Clevedon, Channel view publications, pp. 27-50.
LÓPEZ DE LUCIO, R. (1993): Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX. València: Universitat de
València, Servei de Publications, 272 pp.
LOPEZ BERMÚDEZ, F. (2002): «Geografía física y conservación de la naturaleza», en Papeles
de Geografía [versión electrónica], 36, 133-146. Disponible en <http://www.um.es/dp-
geografia/papeles/n36/07-GEOGRAFIA.pdf> [consulta: 27/07/2011].
LÓPEZ OLIVARES, D., ANTON CLAVÉ, S., NAVARRO JURADO, E., PERELLI DEL AMO, O. y
SASTRE ALBERTI, F. (2005): «Cambios y transformaciones en el actual modelo turístico de
España», en Annals of Tourism Research en español, 7, 423-446.
423
LÓPEZ PALOMEQUE, F. (2008): «Delimitación conceptual y tipologías del turismo rural» en
PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (Coord.) (2008): El turismo rural. Madrid, Editorial Síntesis, pp. 21-
49.
— (2010): «Cataluña», en FERNÁNDEZ TABALES, A.; GARCÍA HERNÁNDEZ, M. y IVARS
BAIDAL, J.A. (Coord.): La investigación de la Geografía del Turismo en las Comunidades
Autónomas españolas. Orígenes, desarrollo y perspectivas de una disciplina en el horizonte de la
Geografía. A.G.E., Grupo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación, Madrid, pp. 157-175
Disponible en
<http://age.ieg.csic.es/turismo/pdfs/NOTICIAS/Libro_InvestigacionGeografiaTurismo_Jun10
.pdf> [consulta: 04/10/2011].
LÓPEZ REYES, V. M., RODRÍGUEZ LAGOS, B. R. y DOCTOR CABRERA A. M. (2008): «Análisis de
procesos de naturbanización en parques naturales», en GÓMEZ ESPÍN, M. y MARTÍNEZ
MEDINA, R. (Eds.): Los espacios rurales españoles en el nuevo siglo. Murcia: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Murcia, pp. 335-349.
MacCANELL, D. (2003): El turista: una nueva teoría de la clase ociosa. Barcelona: Ed. Melusina,
291 pp.
MANTECÓN, A. (2008): La experiencia del turismo. Barcelona: Icaria, 298 pp.
MARCHENA GÓMEZ, M. (1990): «Las perspectivas de futuro andaluz: problemas territoriales
y funcionales», en Treballs de Geografia [versión electrónica], 43, 59-70. Disponible en
<http://www.raco.cat/index.php/TreballsGeografia/article/viewFile/104083/150482>
[consulta: 4/09/2011].
MARCHENA Y VERA (1995): «Coastal areas: processes, typologies and prospects», en
MONTANARI, A. y WILLIAMS, A. (Eds): European tourism. Regions, spaces and restructuring.
West Sussex, John Wiley & Sons, pp. 111-126.
MARCOS, C.; CARPINTERO REDONDO, O. y NAREDO PÉREZ, J.M. (2002): «Los aspectos
patrimoniales en la coyuntura económica actual. Nuevos datos e instrumentos de análisis»,
Cuadernos de información económica, 171, 26-56.
MARTÍ, P. y NOLASCO, A. (2011): La expansión urbanística reciente de la costa alicantina, una
realidad constatable, en GOZÁLVEZ, V. y MARCO, J. A. (Coords.): Geografía y desafíos
territoriales en el siglo XXI: Urbanismo expansivo: de la utopía a la realidad (vol.2). Alicante:
Universidad de Alicante, pp. 367-378.
MARTÍN RIVERO, R.; GONZÁLEZ MORA, Y.M. y MARTÍN AZAMI, D. (2011): «Evolución del
destino Puerto de la Cruz. Un enfoque desde el modelo del ciclo de vida», en Armas Cruz, Y.
(Dir.): El turismo en Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Fundación FYDE, pp. 119-145
Disponible en <http://www.fyde-cajacanarias.es/inic/download.php?idfichero=601>
[consulta: 4/04/2013].
424
MATA OLMO, R. (2000): «Los orígenes de la conservación de la naturaleza en España», en E.
MARTÍNEZ DE PISÓN (Ed.): Estudios sobre el paisaje. Madrid: UAM Ediciones, pp. 259-275.
— (2002): «Una visión histórica sobre la investigación de los espacios naturales protegidos
en España. Del interés por las bellezas naturales, a las redes territoriales de espacios
merecedores de protección», en VV.AA. La investigación y el seguimiento en los espacios
naturales protegidos del siglo XXI, Monografíes 34. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 15-
26. Disponible en <http://www.diba.es/parcsn/parcs/fitxers/pdf/p00d003.pdf> [consulta:
12/08/2011).
— (2007): Auge inmobiliario y evolución de los usos del suelo en España. Por una nueva cultura
del territorio. Lección inaugural para la apertura del curso académico 2007/2008. Escuela
Politécnica Superior Universidad Autónoma de Madrid. Disponible en
<http://www.universidadambientaldelapalma.es/seminario2008/descargas/docs/RMO.1.pd
f> [consulta: 04/09/2011].
MAURÍN ÁLVAREZ, M. (2005): «Los espacios naturales protegidos: lugar de encuentro entre
sociedad y naturaleza, lugar para la geografía». Ponencias del XIX Congreso de Geógrafos
Españoles, Santander.
— (2008): «Las áreas protegidas: un enfoque geográfico», Ería [versión electrónica], 76, 165-
195. Disponible en <http://www.revistaeria.es/index.php/eria/article/view/749/726>
[consulta: 2/02/2012].
MAZÓN MARTÍNEZ, T. y ALEDO TUR, A. (2005): «El dilema del turismo residencial: ¿turismo
o desarrollo inmobiliario?», en MAZÓN, T. y ALEDO, A. (Eds.): Turismo residencial y cambio
social: nuevas perspectivas teóricas y empíricas. Alicante: CAM, Fudación Fax y Universidad de
Alicante, pp. 13-30.
MIOSSEC, J.M. (1977): «Un modèle de l’espace touristique», en L’espace geographique, 6(1),
41-48.
MORANT, M. (2002): «Los planes de uso público en espacios naturales protegidos», en
VIÑALS BLASCO M.J. (Ed.): Turismo en espacios naturales y rurales II. Valencia: Universidad
Politécnica de Valencia, pp. 139-165.
MÚGICA DE LA GUERRA, M., GÓMEZ-LIMÓN GARCÍA, J. y DE LUCIO FERNÁNDEZ, J.V. (2002):
«Situación actual de la interacción entre la investigación y la gestión en los espacios naturales
protegidos del Estado español», en VV.AA. La investigación y el seguimiento en los espacios
naturales protegidos del siglo XXI. Monografíes 34, Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 7-
14. Disponible en <http://www.diba.es/parcsn/parcs/fitxers/pdf/p00d003.pdf> [consulta:
14/08/2012].
MULERO MENDIGORRI, A. (2002): La protección de espacios naturales. Antecedentes,
contrastes territoriales, conflictos y perspectivas. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 309 pp.
425
— (2004): «Iniciativas internacionales para la protección de espacios naturales. Un análisis
crítico de su aplicación en España», en Documents d'Anàlisi Geogràfica, 44, 167-187.
— (2008): «Notas en torno a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley
42/2007, de 13 de diciembre): Alcance y aportaciones básicas», en Revista de Estudios
Regionales [versión electrónica], 83, 269-314. Disponible en
<http://www.revistaestudiosregionales.com/pdfs/pdf1059.pdf> [consulta: 9/09/2011].
MUNDET, LL. Y RIBERA LL. (2001): «Characteristics of divers at a Spanish resort», en Tourism
Management [version electrónica], 22 (5), 501-510. Disponible en
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517701000164> [consulta:
20/03/2013].
MUÑOZ FLORES, J.C. (2006): Turismo y sostenibilidad en espacios naturales protegidos. La
Carta Europea del Turismo Sostenible en la Zona Volcánica de la Garrotxa y el Plan de
Desarrollo Sostenible en Cabo de Gata-Níjar. Tesis doctoral. Universitat de Girona,
— (2008): «El turismo en los espacios naturales protegidos españoles, algo más que una
moda reciente», en Boletín de la AGE [versión electrónica], 46, 291-304. Disponible en
<http://age.ieg.csic.es/boletin/46/14-EL%20TURISMO.pdf> [consulta: 26/08/2011].
MUÑOZ SANTOS, M. (2008): Evaluación y financiación del uso público en espacios naturales
protegidos. El caso de la Red española de Parques Nacionales. Tesis doctoral. Universidad
Autónoma de Madrid.
NAREDO, J.M. (2004): «La economía en evolución: invento y configuración de la economía en
los siglos XVIII y XIX y sus consecuencias actuales», en Manuscrits [versión electrónica], 22,
83-117. Disponible en <http://ddd.uab.es/pub/manuscrits/02132397n22p83.pdf>
[consulta: 2/08/2011].
NAVALÓN GARCÍA, R. (1995): Planeamiento urbano y turismo residencial en los municipios
litorales de Alicante. Alicante: Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 361 pp.
NAVALÓN GARCÍA, R., PADILLA BLANCO, A. y SUCH CLIMENT, M.P. (2011). «Turismo y
paisaje en el litoral norte de Alicante», en CANALES MARTÍNEZ, G., NAVALÓN GARCÍA, R. y
PONCE HERRERO, G. (Eds.): Paisaje y geografía en tierras alicantinas. Guía para los trabajos de
campo (XXII Congreso de Geógrafos Españoles. Universidad de Alicante, 2011), pp. 79-138.
NAVARRO JURADO, E (2006): «Proceso de crecimiento e intensificación de usos en los
destinos turísticos consolidados», en LACOSTA ARAGÜES, A.J. (Coord.): Turismo y cambio
territorial: ¿eclosión, aceleración, desbordamiento?, Zaragoza, Prensas Universitarias de
Zaragoza, pp. 319-350.
— (2012): «La Costa del Sol Occidental y el Plan Qualifica, ¿renovación de un destino
maduro?, en VERA REBOLLO, J.F. y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, I. (Eds.): Renovación y
426
reestructuración de destinos turísticos en áreas costeras. Valencia, Publicacions de la
Universitat de València, pp. 201-217.
NEWSOME, D., MOORE, S. y DOWLING, R. (2001): Natural area tourism: ecology, impacts and
management. Clevedon, Channel View Publications, 340 pp.
OBIOL MENERO, E.M. y PITARCH GARRIDO, M.D. (2011): «El litoral turístico valenciano.
Intereses y controversias en un territorio tensionado por el residencialismo», en Boletín de la
AGE, 56, 177-200.
OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA (2006): Cambios de ocupación del suelo
en España. Implicaciones para la sostenibilidad. Disponible en <http://www.sostenibilidad-
es.org/sites/default/files/_Informes/tematicos/suelo/suelo-esp.pdf> [consulta:
26/06/2013].
OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2011): Turismo de sol y playa
en la Comunitat Valenciana, 23 pp. Disponible en
<http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/files/pdf/observatorio/estudi
os_mercado/Turismo_Sol_y_playa_septiembre_2011.pdf> [consulta: 28/03/2013].
OLMOS, C. y PALAFOX, I. (2011): «Los puntos de información colaboradores de los parques
naturales de la Comunidad Valenciana: la cooperación entre consellerias, un referente de
colaboración con la oficinas de turismo», en Boletín EUROPARC-España, 32, 14-17.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (1999): Agenda para planificadores locales: turismo
sostenible y gestión municipal (edición para América Latina y El Caribe), 156 pp.
— (2002): El mercado español del ecoturismo. Madrid. 141 pp.
— (2005): Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos. Guía práctica. 555
pp.
— (2009a): From Davos to Copenhagen and beyond: advancing tourism’s response to climate
change. 27 pp. Disponible en
<http://www.unwto.org/pdf/From_Davos_to%20Copenhagen_beyond_UNWTOPaper_Electr
onicVersion.pdf> [consulta: 04/09/2011].
— (2009b): Global Economic and Financial Crisis: What are the Implications for World
Tourism?, 24 pp. Disponible en
<http://www.unwto.org/trc/market_intelligence/pdf/3_2009_UNWTO_Crisis_Keller_short.p
df> [consulta: 04/06/11].
— (2011): Tourism Towards 2030. Global Overview. 49 pp. Disponible en
<http://cestur.sectur.gob.mx/descargas/Publicaciones/Boletin/cedoc2012/cedoc2011/unw
to2030.pdf> [consulta: 13/06/2012].
427
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2012): World urbanization prospects. The 2011
revision, 50 pp. Disponible en <http://esa.un.org/unup/pdf/WUP2011_Highlights.pdf>
[consulta: 07/07/11].
ORS, J. (1999): «El turismo y la conservación de los espacios naturales», en VIÑALS BLASCO,
M.J. y BERNABÉ GARCÍA, A. (EDS.): Turismo en espacios naturales y rurales. Valencia:
Universidad Politécnica de Valencia, pp. 35-57.
ORS, J. y VIÑALS BLASCO, M.J. (1995): «Las políticas de protección y gestión de los recursos
naturales de la Generalitat Valenciana», en Cuadernos de Geografía, 58, 289-306. Disponible
en <http://www.uv.es/cuadernosgeo/CG58_289_306.pdf> [consulta: 17/08/2011].
ORTEGA VALCÁRCEL, J. (2000): Los horizontes de la geografía: teoría de la geografía.
Barcelona, Ariel, 604 pp.
OTERO URIETA, A. (2007): «La importancia de la visión del territorio para la construcción de
desarrollo competitivo de los destinos turísticos», en Cuadernos de Turismo, 19, 91-104.
Disponible en <http://revistas.um.es/turismo/article/view/13811/13331> [consulta:
12/07/2013]
PAPATHEODOROU, A. (2004): «Exploring the evolution of tourism resorts», en Annals of
Tourism Research [versión electrónica], 31 (1), 219-237. Disponible en
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738303001348> [consulta:
22/03/2013].
PARDELLAS, X. (2006): «La competitividad territorial en el sector turístico: notas sobre el
debate conceptual y la literatura científica», en Revista de Análisis Turístico, AECIT, 1, 71-74.
PAREJO BUENO, M.M. (2008): «Innovaciones en materia de protección ambiental: el ámbito
de lo razonable», en Lex Nova. Revista trimestral de actualidad jurídica, cultural y ocio 52, 30-
32.
PARRA SUPERVÍA, F. (1990): «La política de espacios naturales: una historia ambigua», en
Ciudad y Territorio, 83(1), 67-76.
PARREÑO, J. M. (2008): «Turismo sostenible y diversificación de la oferta en las islas Canarias
(España)», en Études Caribéennes [versión electrónica], 9–10, 91–120. Disponible en
<http://etudescaribeennes.revues.org/1343> [consulta: 19/03/2013].
PAVÓN, M.A. (2005): «Sigue la urbanización ilegal del entorno de Santa Pola», en Revista
Quercus, 233, 66-79.
PELLICER CORELLANO, F. (2001): «El impacto ambiental de los procesos de concentración
económica», en Los espacios litorales y emergentes. Lectura geográfica. Actas del XV Congreso
de Geógrafos Españoles. Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Santiago de Compostela, 351-376.
428
PERELLI DEL AMO, O. (2011): «Por una nueva cultura del litoral basada en su revalorización
turística como motor de la recuperación», en Papeles de economía española, 128, 53-71.
— (2012): «La reconversión de los destinos maduros del litoral en el actual contexto de
cambio global: una reflexión sobre nuevos instrumentos para su impulso», en VERA
REBOLLO, J.F. y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, I. (eds.): Renovación y reestructuración de destinos
turísticos en áreas costeras. Valencia, Publicacions de la Universitat de València, pp. 37-54.
PERELLI DEL AMO, O. y PRATS PALAZUELO, F. (2007): «La apuesta por la reconversión de los
destinos maduros del litoral”, en Estudios Turísticos [versión electrónica], 172-173, 203-321.
Disponible en <http://www.iet.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-172-173-2007-pag203-
211-101064.pdf> [consulta: 8/09/2011].
PÉREZ DE LAS HERAS, M. (2003): «Ecoturismo: una forma de conservar la naturaleza», en
Ambienta [versión electrónica], 24, 7. Disponible en
<http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/pdfs/AM_2003_24_7_7.p
df> [consulta: 29/08/2011].
PÉREZ SOPENA, J.L.; ALEDO TUR, A.; ACEBAL FERÁNDEZ, A. y FERRER ALLKINS, Z. (2012):
«¿Quién visita los parques naturales de la Comunitat Valenciana?», en Boletín EUROPARC-
España, 33, 26-29.
PERLES RIBES, J. F. (2009): Calpe, causas del éxito turístico residencial. Madrid: Bubok, 305 pp.
— (2010): «Las agencias de desarrollo local y la valorización de productos en la
restructuración de destinos turísticos maduras de sol y playa: el caso de Calp», en LÓPEZ
OLIVARES, D. (Ed.): Renovación de destinos turísticos consolidados. Actas del XIII Congreso
Internacional de Turismo, Universidad y Empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 153-189.
PHILIPS, A. (2003): «Un paradigma moderno», en Boletín de la UICN. Conservación Mundial, 2,
6-7. Disponible en <http://cmsdata.iucn.org/downloads/vth_iucn_es.pdf> [consulta:
11/07/2011].
PICORNELL CLADERA, M. y RAMIS CIRER, C.I. (2010): «Reconversió integral dels espais
turístics. El cas de la Platja de Palma», en PICORNELL CLADERA, M; ARROM MUNAR, J.M. y
RAMIS CIRER, C.I. (Coord.): Reconversió integral dels espais turístics. Palma: Institut d’Estudis
Ecològics. Actas III Jornades Internacionals de Turisme i Medi Ambient, pp. 77-142.
Disponible en
<http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/14_paginas_opinion/ca_10000608.pdf#pag
e=63> [consulta: 3/04/2013]
PIETX, J. y CARRERA, S. (2012): «Buenas expectativas para que la custodia del territorio
crezca», en Quercus, 315, 12-13.
429
PONCE HERRERO, G. (2006): «La fragmentación de la forma urbana en la Comunidad
Valenciana», en G. PONCE (Ed.): La ciudad fragmentada. Nuevas formas de hábitat. Alicante:
Publicaciones de la Universidad de Alicante, pp. 89-129.
PRADOS VELASCO, M. J. (2006): «Los parques naturales como factor de atracción de la
población. Un estudio exploratorio sobre el fenómeno de la naturaleza en Andalucía», en
Cuadernos Geográficos [versión electrónica], 38, 87-110. Disponible en
<http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/038/038-005.pdf> [consulta: 4/09/2011].
PRATS PALAZUELO, F. (2009): «Turismo, sostenibilidad y cambio climático. Hacia un nuevo
paradigma turístico», en SÁNCHEZ PÉREZ-MONEO, L. y TROITIÑO VINUESA, M.A. (Coord.):
Agua, territorio y paisaje: de los instrumentos programados a la planificación aplicada. V
Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, FUNDICOT, pp. 159-178.
PRIESTLEY, G. & LLURDÉS, J.C. (2007): «Planning for sustainable development in Spanish
coastal resorts», en AGARWAL, S. & SHAW, G. (Eds.): Managing coastal tourism resorts. A
global perspective. Clevedon: Channel view publications, pp. 90-111.
PRIESTLEY, G. y MUNDET, LL. (1998): «The post-stagnation phase of the resort cycle», en
Annals of Tourism Research [versión electrónica], 25 (1), 85-111. Disponible en
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738397000625> [consulta:
22/03/2013].
PRIETO, F.; CAMPILLO LLANOS, M. y DÍAZ PULIDO, J.M. (2011): «Tendencias recientes de
evolución del territorio en España (1987-2005): causas y efectos sobre la sostenibilidad», en
Ciudad y Territorio, 168, 261-278.
PULIDO FERNÁNDEZ, J.I. (2007): «Elementos para orientar la formulación de una política
turística sostenible en los parques naturales andaluces», en Cuadernos de Turismo [versión
electrónica] 19, 167-188. Disponible en
<http://revistas.um.es/turismo/article/view/13761/13291> [consulta: 21/05/2012].
— (2008): «Gestión turística activa y desarrollo económico de los parques naturales
andaluces. Una propuesta de revisión desde el análisis del posicionamiento de sus actuales
gestores», en Revista de estudios regionales [versión electrónica], 81, 171-203. Disponible en
<http://www.revistaestudiosregionales.com/pdfs/pdf1034.pdf> [consulta: 15/04/2013].
— (2010): «La gestión turística de los espacios naturales protegidos. Estado de la cuestión»,
en LÓPEZ OLIVARES, D. (Ed.): Turismo y gestión de espacios protegidos. Actas del XII Congreso
Internacional de Turismo, Universidad y Empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 17-50.
— (2011): «La sostenibilidad del modelo turístico español en un escenario de cambio global»,
en Papeles de economía española, 128, 38-52.
430
RAMOS GOROSTIZA, J.L. (2005): «Concepciones económicas en los inicios de la conservación
de la naturaleza en España: nexos y contrastes con el caso estadounidense», en Revista de
Historia Industrial, 28, 11-45.
RED ESPAÑOLA DE GESTIÓN INTEGRADA DE ÁREAS LITORALES (2011): La gestión del
litoral de la Comunidad Valenciana. 18 pp. Disponible en <http://www.uca.es/grupos-
inv/HUM117/grupogial/paginas/proyectos/REGIAL/docsccaa/comvalenciana> [consulta:
11/09/2011].
RICO CÁNOVAS, E. y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, I. (2010): «Propuesta para la dinamización
turística y ordenación de usos recreativos en el parque natural de las Lagunas de la Mata y
Torrevieja (Alicante)», en LÓPEZ OLIVARES, D. (Ed.): Turismo y gestión de espacios protegidos.
Actas del XII Congreso Internacional de Turismo, Universidad y Empresa, Valencia, Tirant lo
Blanch, pp. 435-452.
RIERA FONT, A. y RIPOLL PENALVA, A.M. (2011): «Turismo y espacios naturales protegidos:
en búsqueda del beneficio recíproco», en Papeles de economía española, 128, 188-200.
RIPOLL BERENGUER, M.J. (2009): Pressions i conflictes territorials en el litoral mediterráni: La
Marina Alta. Alicante: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 177 pp.
ROMERO, J. (2010): «Construcción residencial y gobierno del territorio en España. De la
burbuja especulativa a la recesión. Causas y consecuencias», en Cuadernos Geográficos
[versión electrónica], 47, 17-46. Disponible en
<http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/047/047-002.pdf> [consulta: 24/08/2012].
SÁNCHEZ ESCOLANO, L.M. (2010): «La ordenación del territorio española en el umbral del
siglo XXI. Una revisión desde la Geografía», en Cuadernos geográficos, 47, 669-681. Disponible
en <http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/623> [consulta: 9/11/2011].
SANTAMARINA CAMPOS, B. (2008): «Patrimonialización de la naturaleza en la Comunidad
Valenciana. Espacios, ironías y contradicciones», en BELTRÁN, O., PASCUAL, J.J. y VACCARO, I.
(Coord.): Patrimonialización de la naturaleza. El marco social de las políticas ambientales,
Actas XI Congreso de Antropología de la FAAEE. ANKULEGI antropologia elkartea, pp. 27-44.
Disponible en <http://www.ankulegi.org/9-patrimonializacion-de-la-naturaleza-el-marco-
social-de-las-politicas-ambientales/> [consulta: 17/05/2012].
SANTANA TALAVERA, A. (1997): Antropología y turismo, ¿nuevas hordas, viejas culturas?
Barcelona: Ariel Antropología, 220 pp.
SANTOS PAVÓN, E.L. y FERNÁNDEZ TABALES, A. (2010): «El litoral turístico español en la
encrucijada: entre la renovación y el continuismo», en Cuadernos de turismo [versión
electrónica], 25, 185-206. Disponible en
<http://revistas.um.es/turismo/article/view/109631/104211> [consulta: 18/03/2013].
SARRIÓN MARTÍNEZ, V. (1965): Benidorm, un núcleo turístico en expansión, 27 pp.
431
SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO (2004): El turismo de naturaleza en España y su plan de
impulso. 65 pp. Disponible en <www.antarestrategias.com/articulos/?ar=6> [consulta:
07/09/2011].
SIMANCAS CRUZ, M.R. (2006): «Los modelos de uso turístico de las áreas protegidas de
Canarias: Una propuesta metodológica», en Investigaciones Geográficas, 39, 25-45.
— (2007): Las áreas protegidas de Canarias. Cincuenta años de protección ambiental del
territorio en espacios naturales. Santa Cruz de Tenerife: Ediciones IDEA, 459 pp.
SOLÉ I MASSIP, J. y BRETÓN SOLO DE ZALDÍVAR, V. (1986): «El paraíso poseído. La política
española de parques naturales (1880-1935)», en Geocrítica, 63, 1-59.
SPILANIS, I. y VAYANNI, H. (2004): «Sustainable tourism: utopia or necessity? The role of new
forms of tourism in the Aegean Islands», en BRAMWELL, B. (Ed.): Coastal mass tourism.
Diversification and sustainable development in Southern Europe. Clevedon: Channel view
publications, pp. 269-291.
SUCH CLIMENT, M.P. (1995): Turismo y medio ambiente en el litoral alicantino. Alicante:
Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 296 pp.
— (2003): «Ordenación del uso público en un espacio natural protegido en un destino
turístico de masas: las lagunas de Torrevieja y La Mata», en Investigaciones Geográficas
[versión electrónica], 30, 47-75. Disponible en
<http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/330/1/Such%20Climent-
Ordenacion%20del%20uso%20publico.pdf> [consulta: 17/01/2012].
SUCH CLIMENT, M.P., RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, I. y CAPDEPÓN FRÍAS, M. (2011): «Los espacios
naturales protegidos de la Comunidad Valenciana: una oportunidad para la diversificación de
los destinos turísticos consolidados de sol y playa», en LÓPEZ OLIVARES, D. (Ed.): Renovación
de destinos turísticos consolidados. Actas del XIII Congreso Internacional de Turismo,
Universidad y Empresa, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 683-700.
— (2012): «Los espacios naturales protegidos en los procesos de reestructuración y
renovación de destinos turísticos maduros del litoral español: valoración desde el análisis de
experiencias», en VERA REBOLLO, J.F. y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, I. (Eds.): Renovación y
reestructuración de destinos turísticos en áreas costeras. Valencia, Publicacions de la
Universitat de València, pp. 347-374.
TAMAMES GÓMEZ, R. (1992): Diccionario de Economía. Madrid: Alianza Editorial, 699 pp.
TERRADAS, J (2000): «La recerca als espais naturals protegits», en Medi Ambient: Tecnologia i
cultura [versión electrónica], 27, 31-37. Disponible en
<http://www.gencat.cat/mediamb/revista/rev27-5.html> [consulta: 15/07/2011].
TOLÓN BECERRA, A. y GARCÍA LORCA, A. (2002): «La planificación turística en espacios
naturales protegidos», Estudios Geográficos [versión electrónica], 247, 303-320. Disponible en
432
<http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/article/view/25
4/253> [consulta: 16/09/2011].
TOLÓN BECERRA, A. y LASTRA BRAVO, X. (2008): «Los espacios naturales protegidos.
Concepto, evolución y situación actual en España», en M+A. Revista Electrónic@ de
Medioambiente, 5, 1-25. Disponible en
<http://www.ucm.es/info/iuca/ART%20A.TOLON%20X.%20LASTRA.pdf> [consulta:
19/10/2011).
TORRES ALFOSEA, F. (1995): Aplicación de un sistema de información geográfica al estudio de
un modelo de desarrollo local. Crecimiento urbano-turístico de Torrevieja (1956-1993).
Alicante: Universidad de Alicante, 103 pp.
— (1997): Ordenación del litoral en la Costa Blanca. Alicante: Publicaciones de la Universidad
de Alicante, 269 pp.
— (1998): Bases para la comprensión del modelo territorial de Santa Pola (La difícil
coexistencia entre el uso residencial y la protección ambiental a través de los planes generales
de Santa Pola). Disponible en
<http://www.bibliotecadigital.sabiv.com/BIBLIOTECA_DIGITAL_CAST/Bases_Comprension.p
df> [consulta: 03/02/2012].
— (2001): «El litoral de la Comunidad Valenciana», en ROMERO J., MORALES, A., SALOM J. y
VERA, F. (Coord.): La periferia emergente. La Comunidad Valenciana en la Europa de las
regiones. Barcelona: Ariel Geografía, pp. 515-550.
TORRES BERNIER, E. (2003): «El turismo residenciado y sus efectos en los destinos
turísticos», en Estudios Turísticos [versión electrónica], 155-156, 45-70. Disponible en
<http://www.iet.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-155-156-2003-pag45-70-90150.pdf>
[consulta: 1/03/2012].
TORRES BERNIER, E. y NAVARRO JURADO, E. (2007): «La congestión urbanística como factor
reductor de la calidad turística y de vida en los destinos maduros», en Estudios Turísticos
[versión electrónica] 172-173, 193-199. Disponible en <http://www.iet.tourspain.es/img-
iet/Revistas/RET-172-173-2007-pag193-199-101063.pdf> [consulta: 5/09/2011].
TROITIÑO VINUESA, M.A.; DE MARCOS GARCÍA-BLANCO, F.J.; GARCÍA HERNÁNDEZ, M.; DEL
RÍO LA FUENTE, M.I.; CARPIO MARTÍN, J; DE LA CALLE VAQUERO, M. y ABAD ARAGÓN, L.D.
(2005): «Los espacios protegidos en España: significación e incidencia socioterritorial», en
Boletín de la AGE [versión electrónica], 39, 227-265. Disponible en
<http://www.boletinage.com/39/09-LOS%20ESPACIOS.pdf> [consulta: 8/08/2011].
UNWIN, T. (1995): El lugar de la Geografía. Madrid: Ed. Cátedra, 342 pp.
433
URRY, J. (2000): «Mobile sociology», en British Journal of Sociology [versión electrónica], 51
(1), 185–203. Disponible en <http://services.carstensorensen.com/media/Urry2000.pdf>
[consulta: 23/08/2011].
— (2002): «Mobility and proximity», en Sociology, 36, 255-274.
URRY, J. y LARSEN, J. (2011): The tourist gaze 3.0. London: SAGE Publications, 282 pp.
URTEAGA, L. (1987): La tierra esquilmada. Las ideas sobre la conservación de la naturaleza en
la cultura del siglo XVIII, Barcelona: Serbal S.A. y CSIC, 221 pp.
VALLÉS, M.S. (2002): Entrevistas cualitativas Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas,
195 pp.
VERA REBOLLO, J.F. (1984): «Mutaciones espaciales producidas por el turismo en el
municipio de Torrevieja», en Investigaciones Geográficas, 2, 115-138.
— (1987). Turismo y urbanización en el litoral alicantino. Alicante: Universidad de Alicante,
441 pp.
— (1990a): «Turismo y territorio en el litoral mediterráneo español», en Estudios
Territoriales, núm. 32, pp. 81-110.
— (1990b): «Desarrollo turístico y planificación territorial», en BERENGUER, J.; CONEJERO, V.
y LLORCA, R. (Coord.): Análisis socioeconómico de la Marina. Alicante: Universidad de
Alicante. Secretariado de Publicaciones, pp. 138-147.
— (2005): «El auge de la función residencial en destinos turísticos del litoral mediterráneo:
entre el crecimiento y la renovación», en Papers de turisme, 37-38, 95-114.
VERA REBOLLO, J.F. y BAÑOS CASTIÑEIRA, C. (2001): «Actividades y espacios turísticos», en
ROMERO J., MORALES, A., SALOM, J. y VERA, F. (Coord.): La periferia emergente. La
Comunidad Valenciana en la Europa de las regiones. Barcelona: Ariel Geografía, pp. 373-395.
— (2010): «Renovación y reestructuración de los destinos turísticos consolidados del litoral:
las prácticas recreativas en la evolución del espacio turístico», en Boletín de la AGE [versión
electrónica], 53, 329-353. Disponible en <http://age.ieg.csic.es/boletin/53/15-Vera%20329-
353.pdf> [consulta: 12/01/2013].
VERA REBOLLO, J.F.; LÓPEZ PALOMEQUE, F; MARCHENA, M.J. y ANTON CLAVÉ, S. (1997):
Análisis territorial del turismo, Barcelona: Ariel S.A., 443 pp.
— (2011): Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. Valencia: Tirant
lo Blanch, 473 pp.
VERA REBOLLO, J.F. y MARCHENA, M. (1996): «El modelo turístico español: perspectiva
económica y territorial», en PEDREÑO, A. (Dir.): Introducción a la economía del turismo en
España. Madrid, Civitas, pp. 327-364.
434
VERA REBOLLO, J.F. y MONFORT MIR, V.M. (1994): «Agotamiento de modelos turísticos
clásicos. Una estrategia territorial para la cualificación: la experiencia de la Comunidad
Valenciana», en Estudios Turísticos [versión electrónica], 123, 17-45. Disponible en
<http://www.iet.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-123-1994-pag17-45-73145.pdf>
[consulta: 5/10/2011].
VERA REBOLLO, J. F., RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, I. y CAPDEPÓN FRÍAS, M. (2011):
«Reestructuración y competitividad en destinos maduros de sol y playa: la renovación de la
planta hotelera de Benidorm», en LÓPEZ OLIVARES, D. (Ed.): Renovación de destinos turísticos
consolidados. Actas del XIII Congreso Internacional de Turismo, Universidad y Empresa,
Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 41-67.
VIÑALS BLASCO, M.J. (1999): «Los espacios naturales y rurales. Los nuevos escenarios del
turismo sostenible», en VIÑALS BLASCO, M.J. y BERNABÉ GARCÍA, A. (Eds.): Turismo en
espacios naturales y rurales. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, pp. 13-33.
— (2001): «Visión general de los conflictos existentes en los humedales mediterráneos», en F.
M. BOTÍN (Ed.) Aguas subterráneas y medio ambiente., ed., 73-97. Disponible en
<http://www.fundacionbotin.org/file/10461/> [consulta: 12/08/2011].
VIÑALS BLASCO, M.J.; MORANT GONZÁLEZ, M. y QUINTANA, R. (2011): «Análisis de los
criterios para la valoración turística del patrimonio natural», en Investigaciones Turísticas
[versión electrónica], 1, 37-50. Disponible en
<http://www.investigacionesturisticas.es/iuit/article/view/8/30> [consulta:14/07/2012].
VV.AA. (1990): Apéndice a la guía de la naturaleza de la Comunidad Valenciana. Parques y
parajes naturales. Editorial Prensa Alicantina, 158 pp.
VV.AA. (2010): Guías de los Parques Naturales de la Comunitat Valenciana, Aneto
Publicaciones, 64 pp.
WEAVER, D.B. (2001): «Ecotourism in the context of other tourism types», en WEAVER, D.B.
(Ed.): The Encyclopedia of ecotourism. CABI, pp. 73-83.
WILLIAMS, A.M. y MONTANARI, A. (1995): «Introduction: tourism and economic
restructuring in Europe», en MONTANARI, A. y WILLIAMS, A.M. (Eds.): European tourism.
Regions, spaces and restructuring. West Sussex: John Wiley & sons, pp. 1-15.
WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) (2000): Responsible tourism in the Mediterranean.
Current threats and opportunities. 17 pp. Disponible en <http://www.monachus-
guardian.org/library/medpro02.pdf> [consulta: 04/09/2011].
WORLD TOURISM & TRAVEL COUNCIL (2011): Travel & Tourism 2011. 42 pp. Disponible en
<http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/traveltourism2011.pdf> [consulta:
4/05/2012]
435
XIAO, H. Y SMITH, S.L.J. (2006): «Case studies in tourism research: a state-of-the-art analysis»,
en Tourism Management [version electrónica], 27, 738-749. Disponible en
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517705001639> [consulta:
4/02/2013].
YEOMAN, I. (2008): Tomorrow’s tourist: scenarios & trends. Amsterdam: Elsevier Science, 357
pp.
YIN, R. K. (2009): Case study research. Design and methods. California: SAGE, 219 pp.
YUNIS, E. (2004): «Biodiversidad y turismo», en Patrimonio natural, biodiversidad y turismo
sostenible. Fundación Banco Santander, pp. 12-19.
ZABÍA, M. (2007): «La protección de la naturaleza y el medio ambiente: del ámbito sectorial a
la concepción global», en Revista Economistas, 113, 20-26.
ZAMORA, R. (2001): «Investigación y conservación en los espacios naturales protegidos del
siglo XXI», en Quercus, 181, 63-65.
ZOREDA, J.L. (2007): «Por una nueva cultura de actuación en los destinos turísticos del litoral
español», en Estudios Turísticos [versión electrónica], 172-173, 169-174. Disponible en
<http://www.iet.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-172-173-2007-pag169-173-
101059.pdf> [consulta: 24/04/2012].
Instrumentos de planificación y gestión
AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME (2006): Plan de espacios turísticos de la Comunidad
Valenciana.
— (2010): Plan estratégico global del turismo de la Comunitat Valenciana. Documento base. 50
pp.
AYUNTAMIENTO DE CALP (1998): Normas urbanísticas. PGOU 1998. 72 pp.
— (1998): Memoria. PGOU 1998. 47 pp.
AYUNTAMIENTO DE DÉNIA (2007): Plan general transitorio. Texto refundido. 76 pp.
— (2007): Plan general transitorio. Normas urbanísticas. 133 pp.
— (2010): Plan General. Memoria informativa. 42 pp.
— (2013): Concierto previo – Plan General de Dénia. 366 pp.
AYUNTAMIENTO DE FUERTEVENTURA (2010): Plan estratégico de turismo de Fuerteventura.
AYUNTAMIENTO DE JÁVEA (2010): Documento consultivo del plan general.
— (2012): Plan de dinamización económica y social de Xàbia (Plan estratégico municipal). 199
pp.
436
— (2012): Revisió i adaptació del pla general d’ordenació urbana. Text refòs. Ordenances. 240
pp.
— (2013): Pla general de Xàbia. Documento refundido. Ordenances. 190 pp.
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA (2009): Plan general municipal de ordenación. Normas
urbanísticas. 123 pp.
— (2009): Plan general municipal de ordenación. Memoria. 103 pp.
— ÁREA DE TURISMO (2009): Santa Pola, destino de turismo deportivo internacional. 67 pp.
AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA (2000): Plan general de ordenación urbana de Torrevieja.
106 pp.
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE (2009):
Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana.
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE/CONSELLERIA
DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA (2008, 2009, 2010): Memorias de
gestión del Parque Natural del Montgó.
— (2008, 2009, 2010, 2011): Memorias de gestión del Parque Natural del Penyal d’Ifac.
— (2008, 2009, 2010, 2011): Memorias de gestión del Parque Natural de la Serra Gelada y su
entorno litoral.
— (2008, 2010): Memorias de gestión del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.
— (2008, 2009, 2010,): Memorias de gestión del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y
Torrevieja.
COMISIÓN EUROPEA (1999): ETE. Estrategia Territorial europea. Hacia un desarrollo
equilibrado y sostenible del territorio de la UE. 96 pp.
CONSELLERIA DE TERRITORIO Y VIVIENDA. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
ORDENACIÓN TERRITORIAL (2006): Plan de acción territorial del litoral de la Comunidad
Valenciana. Memoria justificativa. 90 pp.
CONSEJO ESPAÑOL DE TURISMO (2010): Plan turismo litoral siglo XXI (TSL-XXI).
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (2007): Estrategia para la
sostenibilidad de la costa.
MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y TURISMO. SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
(2012): Plan nacional e integral de turismo 2012-2015 (PNIT). 20 pp.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. SECRETARIA GENERAL DE TURISMO
(2006): Plan del turismo español Horizonte 2020. 141 pp.
437
Legislación y normativa
Comunidad Valenciana. Decreto 1/1987, de 19 de enero, del Consell de la Generalitat
Valenciana, por el que se declara Parque Natural el Penyal d’Ifac. Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, 28 de enero de 1987, núm. 514, p.342.
Comunidad Valenciana. Decreto 25/1987, de 16 de marzo, del Consell de la Generalitat
Valenciana, de declaración el Parque Natural de El Montgó. Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, 30 de marzo de 1987, núm. 556, p.1462.
Comunidad Valenciana. Ley 5/1988, de 24 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se
regulan los Parajes Naturales de la Comunidad Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de 2 de julio de 1988, núm. 859, p. 3502.
Comunidad Valenciana. Decreto 260/1993, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por
el que se aprueba definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del
Penyal d’Ifac. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 21 de enero de 1994, núm. 2190, p.794.
Comunidad Valenciana. Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad
Urbanística de la Comunidad Valenciana, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 24 de
noviembre de 1994, núm. 2394.
Comunidad Valenciana. Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de 9 de enero de 1995, núm. 2423, p. 204.
Comunidad Valenciana. Decreto 237/1996, de 10 de diciembre, del Gobierno valenciano, de
declaración del parque natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, 18 de diciembre de 1996, núm. 2892, p. 14791.
Comunidad Valenciana. Decreto 180/2002, de 5 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por
el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Montgó. Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, de 8 de noviembre de 2002, núm. 4374, p. 27829.
Comunidad Valenciana. Decreto 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat por el
que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su zona
litoral. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 16 de marzo de 2005, núm. 4967, p. 8895.
Comunidad Valenciana. Decreto 129/2005, de 29 de julio, del Consell de la Generalitat, por el
que declara Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral. Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, 2 de agosto de 2005, núm. 5062, p. 26619.
Comunidad Valenciana. Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 31 de diciembre de 2005, núm. 5167,
p.41778.
438
Comunidad Valenciana. Decreto 11/2007, de 26 de enero, del Consell, por el que se suspende
parcialmente la vigencia del Plan General de Jávea. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de
29 de enero de 2007, núm. 5438, p. 5120.
Comunidad Valenciana. Decreto 229/2007, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Montgó. Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, de 27 de noviembre de 2007, núm. 5648, p. 43594.
Comunidad Valenciana. Decreto 31/2010, de 12 de febrero del Consell, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de
Alicante. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 16 de febrero de 2010, núm. 6207, p. 6176.
Comunidad Valenciana. Decreto 36/2010, de 19 de febrero, del Consell, por el que se aprueba
el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja.
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 24 de febrero de 2010, núm. 6213, p. 7407.
Comunidad Valenciana. Decreto 41/2010, de 5 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, 09 de marzo de 2010, núm. 6222, p. 9709.
Comunidad Valenciana. Información pública del documento de refundición del plan general.
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 4 de abril de 2013, núm. 6996, p. 8761.
Comunidad Valenciana. Decreto 54/2013, de 26 de abril, del Consell, por el que, de
conformidad con lo establecido en el art. 102 de la Ley Urbanística Valenciana, se suspende la
vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Denia de 1972 y se establece el régimen
urbanístico transitoriamente aplicable en tanto culmine el procedimiento de aprobación del
plan general en trámite. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 3 de mayo de 2013, núm.
7016, p. 12319.
España. Ley General de Parques Nacionales. Gaceta de Madrid, 8 de diciembre de 1916, núm.
343, p. 575.
España. Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos. Boletín Oficial del
Estado, 5 de mayo de 1975, núm. 107, p. 9419.
España. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Boletín Oficial del Estado, 29 de julio de 1988,
núm. 181, p. 23386.
España. Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres. Boletín Oficial del Estado, 28 de marzo de 1989, núm. 74, p. 8262.
España. Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. Boletín Oficial del Estado,
4 de abril de 2007, núm. 81, p. 14639.
439
España. Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. Boletín Oficial del Estado, 29 de mayo de 2007,
núm. 128, p.23266.
España. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 2007, núm. 299, p. 51275.
España. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley del suelo. Boletín Oficial del Estado, 26 de junio de 2008, núm. 154, p.
28482.
España. Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama. Boletín Oficial del Estado, núm. 152, p. 47795.
Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres. Diario Oficial, 22 de julio de 1992, núm. L 206, p. 0007.
Directiva 79/409/CEE de Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres. Diario Oficial, 25 de abril de 1979, núm. L 103, p. 1. Modificada, en última instancia,
por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. Diario Oficial de la Unión Europea, núm.
L 20, p. 7.
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de diciembre de 2005, sobre las alegaciones de
aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus repercusiones
para los ciudadanos europeos.
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de febrero de 2009, sobre el impacto de la
urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el
medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, con fundamento en determinadas
peticiones recibidas.