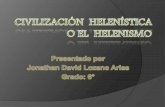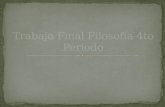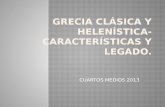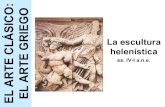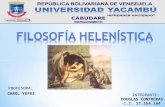El periodo helenística: filosofía y ciencia
Click here to load reader
-
Upload
albertofilosofia -
Category
Documents
-
view
1.241 -
download
3
Transcript of El periodo helenística: filosofía y ciencia

UNIDAD 4: PERIODO HELENISTICO: FILOSOFIA Y CIENCIA HISTORIA DE LA FILOSOFIA 2º BACHILLERATO
Hay pocos acontecimientos históricos que, debido a su importancia y a sus enormes consecuencias, señalen de un modo emblemático el fin de una época y el comienzo de otra. La gran expedición de Alejandro Magno (334-323 a.C) es uno de ellos, y uno de los más significativos, no sólo por sus repercusiones políticas, sino por toda una serie de modificaciones que trajo consigo. Éstas determinaron un giro radical en el espíritu de la cultura griega, giro que señaló el final de la era clásica y el inicio de una nueva era. La consecuencia de mayor importancia política fue la decadencia de la polis. Alejandro, con su designio de una monarquía universal y divina -que habría reunido no sólo las diversas ciudades, sino también países y razas diversas- asestó un golpe mortal a la antigua noción de Ciudad-estado. Alejandro no logro realizar su designio debido a su prematura muerte en el 323 a.C. No obstante, después de esta fecha, en Egipto, Siria, Macedonia y Pérgamo se formaron nuevos reinos. Los nuevos monarcas concentraron el poder en sus manos y las ciudades-estado, al ir perdiendo poco a poco sus libertades y su autonomía dejaron de hacer la historia que habían creado en el pasado.
Alexandros III el Magno (356-323 a.C) rey de Macedonia, con tan sólo veinte años sucede a su padre Filipo II, hace frente a algunas revueltas griegas, pacifica sus territorios e inicia una impresionante aventura militar que le lleva a conquistar Grecia, destruir el Imperio persa y someter a Egipto, Siria, Mesopotamia llegando a la India a través de Afganistán. Muere con treinta y tres años en circunstancias poco claras, de regreso a Babilonia, sin dejar herederos.
Queda destruido así aquel valor fundamental de la vida espiritual de la Grecia clásica que constituía el punto de referencia del actuar moral y que tanto Platón en su famosa "República" como Aristóteles en su no menos célebre "Política" habían ensalzado y elaborado teóricamente, convirtiendo la polís en la forma ideal de Estado y no en una mera forma histórica. Como consecuencia, a ojos de quienes vieron la revolución de Alejandro, estas obras filosóficas perdían su significado y su vitalidad. De repente, dejaban de sintonizar con los tiempos y se situaban en una perspectiva lejana. Al propagarse entre los distintos pueblos y las diferentes razas, la cultura helénica se convirtió en helenística. Obligadamente, esta difusión implicó una pérdida de profundidad y de pureza. Al entrar en contacto con tradiciones y creencias diversas, la "cultura helénica" no pudo menos que asimilar alguno de sus elementos. Se hicieron sentir los influjos de Oriente. Y los nuevos centros de cultura, Pérgamo, Rodas y sobre todo Alejandría (con la fundación del Museo y la Biblioteca gracias a los Ptolomeos) acabaron por oscurecer a la propia Atenas. Si ésta logró seguir siendo la capital del pensamiento filosófico, Alejandría se convirtió en centro de desarrollo de las ciencias particulares, tanto formales como empíricas. El pensamiento helenístico comprende, pues, dos grandes vertientes, la filosófica, vinculada a Atenas, y la científica, vinculada a Alejandría. Fue la vertiente filosófica la que dio testimonio de la profunda alteración producida por la decadencia de la polis y por la creación de un gran imperio de escala desmesurada desde la perspectiva democrática griega. Así, cínicos, epicúreos, estoicos y escépticos buscaron una visión y una solución ética para el hombre griego, que había perdido su antiguo modelo político.

2
LAS ESCUELAS SOFISTICAS Entre los discípulos de Sócrates, Antístenes (450-365 a. C.), hijo de un ateniense pobre y de una esclava tracia, era uno de los pocos que pertenecían a la clase social más despreciada. Incluso podemos decir que contrastaba entre la estela de discípulos socráticos, todos jóvenes pertenecientes a reconocidas y ricas familias. Se dice que cautivó a Sócrates cuando un día, en el ágora, delante de un puesto de venta lleno de objetos, afirmó feliz "¡Cuántas cosas que no necesito!". Antístenes veneraba de Sócrates la independencia de carácter, la indiferencia por el qué dirán, la falta de ambición de bienes materiales y la preocupación por la propia alma. Veneraba, sobre todo, su autodominio y su autosuficiencia. Muerto Sócrates, Antístenes intentó imitarlo y defenderlo, para lo que llevó al extremo algunas de sus pautas y actitudes. Sea porque enseñaba en el gimnasio del Cinosarges ("perro ágil") o sea porque él mismo se comparaba a los perros ("perros" en griego se dice kinos) su grupo fue llamado el de los cínicos ("caninos"). Eran guardianes de los principios de una filosofía que defendía, no los placeres de los cirenaicos, sino el máximo control de uno mismo, la capacidad de suprimir todas las necesidades y la fortaleza de volver a una vida natural, sencilla y plena. Consecuentemente, despreciaban todas las convenciones sociales, aceptando sólo lo que es natural. Por ello se reían del orgullo de los atenienses puros, considerando que los saltamontes y caracoles del Ática compartían este honor geográfico. Para los cínicos, ni la familia ni la polis eran instituciones naturales, por lo que no se sentían ligados a ellas; preferían considerarse "ciudadanos del mundo" (cosmopolitas). En esta época, el cínico más emblemático fue Diógenes de Sinope (413-327 a. C.), para muchos, el prototipo de ideal cínico de vida. Diógenes radicalizó las ideas de su maestro Antístenes, y se presentaba como un hombre sin patria, sin casa, vagabundo, pobre, viviendo siempre al día. De esta manera vivía de acuerdo con la naturaleza. Diógenes sabía, como muchos griegos, que alcanzar este tipo de vida, este ideal, implica un gran esfuerzo y superar muchas dificultades: es necesario endurecer el cuerpo (padecer frío, hambre, dolor...), es necesario endurecer el carácter (aguantar insultos, no ambicionar...). Para alcanzar este fin, es necesario un gran dominio de uno mismo. Otra escuela de pensamiento de origen socrático es la escuela cirenaica, con Aristipo de Cirene (435-360 a.C.) a la cabeza, representantes de la línea hedonista del periodo socrático. Su afirmación de que "el placer es el fin de la vida" encontrará amplio eco en las tesis de Epicuro, aunque con ligeras diferencias, pues los cirenaicos negaban que el placer careciera de dolor, y preferían los placeres corporales a los placeres intelectuales. Destaca también la escuela megárica, con Euclides de Megara (300-¿? a.C.), que une a la influencia socrática la de Parménides y su monismo eleático. Tanto él como sus seguidores Diodoro Cronos y Filón alcanzarán gran notoriedad en el desarrollo de la lógica de enunciados (especialmente gracias a la determinación de los cinco modos del condicional o "implicación material") y la dialéctica, razón por la que fueron llamados "erísticos", e influirán notablemente el la lógica estoica.
UN PEQUEÑO EJEMPLO DE FILOSOFIA PRACTICA
El programa de nuestro filósofo se expresa por completo en la célebre frase "busco al hombre" que Diógenes pronunciaba caminando con una linterna encendida en pleno día, por los sitios más atestados de gente. Con una ironía evidente y provocadora, Diógenes quería dar a entender lo siguiente: busco al hombre que vive de acuerdo con su esencia más auténtica, busco al hombre que, más allá de todas las exterioridades, de todas las convenciones sociales, y más allá de los caprichos de la suerte y de la fortuna, sabe encontrar su genuina naturaleza, sabe vivir conforme a ella y, así, sabe ser feliz. Diógenes se propuso la tarea de demostrar que el hombre siempre tiene a su disposición lo que necesita para ser feliz, a condición de que sepa darse cuenta de cuáles son las exigencias reales de su naturaleza. Hay que entender en este contexto sus afirmaciones acerca de la inutilidad de las matemáticas, la física, la astronomía y la música, y sobre lo absurdo de las construcciones metafísicas. El comportamiento, el ejemplo, la acción substituyen la mediación conceptual. Con Diógenes, el cinismo se convierte en la más anticultural de las filosofías que hayan conocido Grecia y Occidente. También en este contexto hay que interpretar sus conclusiones extremistas, que lo llevan a proclamar que las necesidades verdaderamente esenciales del hombre son aquellas de tipo elemental que provienen de su animalidad. Teofrasto cuenta que Diógenes "vio en una ocasión cómo corría un ratón de aquí para allá, sin meta definida (no buscaba un lugar para dormir, no tenía miedo de la oscuridad ni tampoco deseaba algo de lo que corrientemente se considera deseable), y así descubrió el remedio de sus dificultades". Se trata de un animal que le enseña al cínico una manera de vivir: vivir sin metas (sin las metas que la sociedad propone como necesarias), sin necesidad de casa ni de vivienda fija y sin las comodidades que brinda el progreso. El desprecio por los placeres resulta esencial para la vida del cínico, puesto que el placer no sólo ablanda el cuerpo y el espíritu, sino que pone en peligro la libertad, convirtiendo al hombre en esclavo de las cosas y de los hombres relacionados con los placeres. Los cínicos también ponían en tela de juicio el matrimonio, al que sustituían por una convivencia acordada entre hombre y mujer. Y naturalmente, se discutía la ciudad: el cínico se proclama ciudadano del mundo. La "autarquía" -esto es bastarse a sí mismo- junto con la apatía y la indiferencia ante todo constituían los objetivos de la vida cínica. Este episodio, famosísimo y hasta simbólico define el espíritu del cinismo a la perfección: en cierta ocasión, mientras Diógenes tomaba el sol, se le acerca el gran Alejandro Magno, el hombre más poderoso de la tierra y le dijo "Pídeme lo que quieras" a lo que Diógenes respondió: "No me tapes el sol".
G. Reale y d. Antiseri: Historia del pensamiento filosófico y científico. Ed. Herder

3
EPICUREISMO El epicureísmo es una escuela filosófica helenística que recibe su nombre de Epicuro de Samos (341-270 a. C.). Su padre era un ateniense emigrado. Él, a los dieciocho años, dejó Samos y se trasladó a Atenas para restablecer su condición de ciudadano y para frecuentar las más reconocidas escuelas: pero las conmociones políticas eran tan grandes (había muerto Alejandro) que pronto tuvo que abandonarla. No pudo volver hasta el año 307 a.C, a la edad de 34 años. En ese momento, en una casa con un jardín adjunto, formó su escuela, el Jardín, un lugar donde eran posibles el descanso, la reflexión y los diálogos o conversaciones con el maestro. El Jardín no era fundamentalmente un centro de transmisión de conocimientos, sino un centro de aprendizaje de un estilo de vida a la búsqueda de la felicidad. El epicureísmo tiene sus raíces en la escuela prehelenística hedonista y también recupera el atomismo de Demócrito. Algunos autores afirman que cuando Epicuro era un muchacho, solía acompañar a su madre cuando iba por las casas a recitar oraciones purificadoras o fórmulas de protección de encantamientos, y que esta experiencia marcó su filosofía. Lo que sí es cierto es que muy pronto sintió un profundo odio hacia todo tipo de supersticiones y creencias infundadas: la lucha contra las supersticiones, los miedos y las inquietudes de los humanos se convirtió en la característica dominante de su pensamiento. Podríamos afirmar que, para Epicuro, la filosofía tiene una función fundamentalmente práctica; dice textualmente:"Vana es la palabra del filósofo que no cura los sufrimientos del hombre". Así pues, primero debe liberar al hombre de las turbaciones que le inquietan y, después, debe conducirlo a la conquista de la felicidad. El primer paso se obtiene con la fórmula llamada tetrafarmakon, los "cuatro remedios" del epicureísmo: Lo que inspira el miedo Los cuatro remedios del epicureismo(tetrafarmakon) Los dioses Si existen no se ocupan de los asuntos humanos La muerte Mientras estamos vivos, ella no existe, y cuando ella
existe, nosotros ya no estamos El destino Su existencia es muy dudosa Las necesidades naturales y los males
Las primeras son fáciles de satisfacer y los segundos son fáciles de evitar
Epicuro dividía su reflexión filosófica en tres partes: la canónica, la física y la ética; esta última es el punto de llegada y el que da verdadero sentido a la totalidad. La canónica. Hace referencia a las normas o los cánones del conocimiento. Todo conocimiento aspira a hacer posible el acceso a la felicidad; por ejemplo, el conocimiento nos hace ver la validez de los "cuatro remedios" que propone Epicuro. Son muchos los errores y engaños que generan temores y nos hacen desgraciados: la canónica nos avisa de los peligros de las opiniones falsas o de aquellas carentes de fundamento racional. La física. Trata del funcionamiento de la naturaleza y del hombre. Recupera la eclipsada tradición atomista de Demócrito, según la cual, átomos y vacío explican los cambios de nuestro mundo. Pero va más allá: los movimientos de los átomos hacen superfluo hablar de los dioses y de sus intervenciones; son unos movimientos espontáneos que excluyen hablar de destino o predeterminación y que, por tanto, permiten defender la libertad humana. Epicuro, y después Lucrecio, piensa en un atomismo que permita establecer, en un mundo lleno de superstición y astrología, que el futuro se encuentra, en parte, en las manos de los propios humanos. No hay que esperar el devenir como si fuera una realidad, ni tampoco hay que desesperar como si no tuviera que realizarse nunca. La ética. Es la parte más importante del epicureísmo. La búsqueda del placer es el fin fundamental de la vida, en el placer se encuentra la felicidad. La felicidad o el placer de que nos habla Epicuro consisten en la satisfacción medida y equilibrada de las necesidades naturales (beber, comer, dormir...) y en la serenidad de espíritu conseguida a través de la filosofía y de los "cuatro remedios". La falta de un destino predeterminado permite al hombre seguir el camino que le llevará a la felicidad más estable, que consiste en la ataraxia (ausencia de dolor y de perturbaciones). Ahora bien, para llegar a la ataraxia, es importante haber alcanzado antes la autarquía o autosuficiencia. Epicuro recomienda alejarse de todo lo que perturba al espíritu (por ejemplo, la política) y dedicarse a aquello que proporciona mayor felicidad, como la amistad, a la cual los epicureístas conceden una gran importancia.
Que nadie porque es joven se demore en filosofar, ni porque es viejo se canse de filosofar. Porque nadie es ni poco ni demasiado maduro para lo que proporciona la salud del alma. Quien dice que todavía no es tiempo de filosofar o que el tiempo ya ha pasado, se parece a quien dice que no es el momento de la felicidad o que ya ha pasado. Es necesario, pues, que se apliquen a la filosofía tanto el joven como el viejo, éste para que, mientras va envejeciendo, se mantenga joven mediante el buen recuerdo del pasado, y el primero para que sea joven y viejo a la vez, liberado ya del miedo al devenir. Es necesario practicar, pues, lo que proporciona la felicidad, ya que, si ella está presente, todo lo poseemos, y si está ausente, lo hacemos todo para conseguirla. Epicuro, Carta a Meneceo

4
ESTOICISMO A diferencia del epicureísmo, que quedó bien definido con su fundador, el estoicismo es obra de diferentes autores, y la doctrina de su fundador no es idéntica a la formulada por estoicos posteriores de la Roma imperial. El estoicismo tiene un primer momento o período fundacional; un segundo período, el de introducción de éste en Roma; y un tercer período, el del estoicismo nuevo, un resurgimiento en pleno Imperio Romano. Zenón (332-262 a. C.), nacido en Citio, Chipre, está considerado el fundador del estoicismo. Era un fenicio helenizado cuya familia se dedicaba al comercio. Parece que a los 22 ó 23 años, cuando por un asunto comercial visitó Atenas, quedó fuertemente impresionado al conocer a hombres que afirmaban ser los auténticos discípulos de Sócrates, eran los cínicos. Estos le mostraron un Sócrates que encajaba totalmente con el ideal estoico; los estoicos de todos los tiempos siempre admiraron el autodominio socrático ante el tribunal que lo juzgaba, la calma ante la inmediata muerte, su afirmación de que "es preferible padecer una injusticia a cometerla". Hacia el 300 a. C., Zenón comenzó a enseñar el ideal de vida que había ido madurando a partir de sus contactos con cínicos, megáricos y otros. Su lugar de reunión era un pórtico (en griego, stoa); así, sus seguidores fueron llamados "los del pórtico", los estoicos. Muy pronto, Zenón adquirió una gran reputación y, a diferencia de los cínicos, sus oyentes pertenecían a todas las clases sociales, incluso algunos de ellos eran muy poderosos. También a diferencia de los epicúreos, que rechazaban toda implicación política, los estoicos acogieron en su escuela a políticos y gobernantes. A la muerte de Zenón la dirección de la Estoa pasará a Cleantes y de este, en 232, a Crisipo, considerado por comentadores posteriores como el más importante de los estoicos. Le sucederá Diógenes de Babilonia y a este Antípater de Tarso. La historia de la Estoa se divide frecuentemente en tres épocas, y con Antípater finaliza la Estoa antigua. La Estoa media está representada por Panecio de Rodas (185/109) y Posidonio de Apamea (135/50); entre las modificaciones introducidas por el primero se encuentra la de proporcionar una serie de reglas provisionales de conducta, dirigidas a hombres que no pueden ser considerados propiamente sabios, con lo que queda abolida la tajante separación entre el sabio y el ignorante típica del estoicismo antiguo, y que influirán notablemente en "De officiis" de Cicerón. La Estoa nueva o tardía, representada por los escritos de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, coincide con un momento en que el estoicismo es ya una doctrina establecida y no un sistema filosófico en desarrollo, en la que la lógica y la física han perdido importancia en beneficio de la exhortación moral. Como hombres inmersos en la crisis de identidad del helenismo, los estoicos, al igual que los epicúreos, también buscaron una guía de salvación que permitiera superar el malestar producido por la pérdida de la polis y los conflictos posteriores. ESTOA ANTIGUA ZENON CLEANTES CRISIPO ESTOA MEDIA PANECIO POSIDONIO ESTOA NUEVA SENECA EPICTETO MARCO AURELIO
También al igual que los epicúreos, los estoicos dividen la filosofía en tres partes:
La física. La concepción que los estoicos tienen del Universo, su física, configura el conjunto de su filosofía, especialmente su ética. La física cosmológica de los estoicos concibe el Universo como un ser vivo integrado por dos principios: una materia pasiva y un alma activa que le da fuerza, vida y sentido. Este ser vivo es materia e inteligencia, una inteligencia o racionalidad, un logos que lo rige y determina (aquí podemos ver la influencia de Heráclito en la física estoica). Los estoicos identifican el Universo con Dios; es, pues, una "física panteísta": el cosmos está ordenado por una inteligencia divina, todo está previamente determinado, ningún acontecimiento es consecuencia del azar. La presencia de la divinidad en las mismas entrañas del cosmos exige que éste, globalmente, sea perfecto. Todo lo que acontece en el Universo responde a un sentido, todo lo que le pasa al hombre, un microcosmos dentro del macrocosmos, también tiene una racionalidad. El sabio es aquel que comprende lo que acontece y lo acepta. La lógica. El logos es el principio activo que rige el cosmos, pero es también lenguaje y razón: la lógica estoica estudia nuestro discurso o lenguaje. Es una lógica fundamentalmente proposicional, que tiene sus raíces en la preocupación de la escuela de Megara por el lenguaje y lo que se puede decir "sin paradoja". La ética. Los estoicos basan su ética en la aceptación de lo que acontece y la ausencia de deseo. Creen que todo lo que sucede en el mundo está regido por el logos y que la aceptación de este destino es la mejor pauta ética. La ética estoica establece que, en un Universo determinado por un orden racional, el hombre sólo puede encontrar la felicidad en la aceptación del orden cósmico. La libertad humana radica en la aceptación de la determinación, en la aceptación de lo que es necesario e inevitable; no en la sublevación ante lo inevitable. Si razonamos correctamente, concluiremos que lo mejor es aceptar el orden natural. La virtud o "excelencia" es vivir de acuerdo con la naturaleza, y ésta sigue un orden inflexible, un destino. A pesar de este destino, de esta conexión que encadena todos los acontecimientos, los estoicos hablan de libertad. Parece como si para ellos, la libertad no fuera nada más que conocer lo que va a suceder y aceptarlo. El hombre libre es aquel que no permite que ninguna pasión o deseo perturbe la aceptación del orden cósmico; esta imperturbabilidad es la virtud de los fuertes. Así pues, el estoicismo identifica la perfección humana con la apatheia (ausencia de pasiones o deseos); el ideal es el del hombre imperturbable que sigue inmutable ante los infortunios.
El destino nos conduce y desde el nacimiento ya está dispuesto lo que ha de durar nuestra vida. Una causa depende de otra causa, y el orden eterno de las cosas determina el curso de los asuntos privados y públicos. Por eso es necesario soportarlo todo con coraje, ya que no es por azar, como creemos, sino por orden por lo que acontecen las cosas. Seneca, De la providencia

5
ESCEPTICISMO El escepticismo es otra respuesta filosófica a la situación de pérdida de referentes. Su nombre proviene del griego skeptomai: que significa "examinar atentamente". Después del examen cuidadoso de la realidad que le rodea, el escéptico considera que nada se puede conocer con exactitud y certeza. Podríamos descubrir actitudes escépticas en muchos pensadores que han cuestionado la posibilidad de alcanzar verdades firmes; recordemos, entre los sofistas, a Gorgias, aquel profesor de la democracia ateniense que consideraba que no podemos tener seguridad en el conocimiento. Hoy, la palabra "escéptico" está bien arraigada en nuestro lenguaje cotidiano; es un calificativo que a menudo aplicamos a las valoraciones que implican falta de confianza en las posibilidades humanas de conocimiento. Por ejemplo: si alguien comenta que una teoría sobre el cosmos (coómo saber si es finito o infinito) le es indiferente porque nunca se podrá saber si es verdadera o falsa, podemos tacharlo de escéptico. El fundador del escepticismo helenístico fue Pirrón (360-275 a.C), nacido en Elis, una polis del Peloponeso. Se dedicó a la pintura y fue discípulo del megárico Euclides, pero cuando Alejandro preparó su guerra contra los persas, se alistó en el ejército y lo acompañó en todas sus campañas hasta la India. Hemos de suponer que esta larga expedición, observando pueblos y costumbres muy diferentes, lo llevó a pensar que no hay ningún fundamento racional para preferir una pauta de conducta o una acción moral a otra. Así, pensó que era obligado aceptar las costumbres del país en que se encontraba sin emitir ningún juicio valorativo. Tanto Pirrón como su discípulo Timón (320-235 a.C) defendieron que la razón humana no puede penetrar hasta el corazón de las cosas; de ellas sólo podemos captar las apariencias. Como no podemos conocer las cosas tal como son, no podemos asegurar nada ni tener certeza sobre ningún tema; por tanto, no podemos emitir los juicios siguientes: "esto es cierto", "aquello es falso", "esta cosa es así"... y, si lo hacemos, no hay forma de saber si estamos afirmando la verdad. Una vez que se llega a esta conclusión, el escéptico considera que es mejor abstenerse de emitir juicios, ya que nunca se tendrá la seguridad de su validez. Consecuentemente, la postura más sensata, la postura del sabio, es la de "abstención del juicio" (en griego epokhé). La epokhé significa la renuncia total a saber algo con certeza y a opinar con seguridad sobre tema alguno. El escéptico que practica esta abstención cree que vive en una mundo de apariencias cuya realidad nunca podrá conocer, y justifica esta actitud de duda sistemática con los cinco tropos (ver cuadro), razones que, según el escepticismo fundamentan la desconfianza ante el conocimiento.
Los tropos son las razones en que se fundamentan los escépticos para adoptar la epokhé o abstención del juicio;generalmente el nombre de tropos se limita a cinco La relatividad de las opiniones, que hace dudoso todo principio. Cada persona tiene su opinión sobre un mismo tema, y cada uno piensa que su opinión es acertada y las de los demás son falsas. Cada persona tiene una percepción distinta del mismo objeto; este hecho dificulta la seguridad en el conocimiento. La necesidad de buscar hasta el infinito si queremos encontrar un primer principio en que se basen los otros principios. Cuando encontramos la respuesta a un porqué, nos encontramos con otro porqué al que no sabemos responder. La relatividad de las percepciones, que hace que cada ser humano emita un juicio diferente. Por ejemplo, una persona a quien no le guste bailar dirá que la danza es una diversión absurda. El carácter hipotético de cualquier premisa, ya que sólo podemos basarla en juicios relativos. La necesidad de aceptar antes de demostrar nada) lo que precisamente se pretende demostrar, ya que para admitir que se puede demostrar algo, primero debemos aceptar que es posible demostrar algo. Este tropos es conocido como "el círculo vicioso".
Ahora bien, para poder vivir dentro de la sociedad, los escépticos solían aceptar los conocimientos "más probables" y las normas éticas de la comunidad en que vivían, aun creyendo que era imposible saber con certeza si estos conocimientos y normas eran o no válidos. A nivel más popular, en un momento de desconcierto como el que vivía Atenas, cuando diversas y opuestas escuelas filosófica rivalizaban, el escepticismo resultaba una opción muy atractiva, ya que se interpretó como el final de la difícil búsqueda de la verdad. Si la verdad era imposible de encontrar, e incluso podía ser que no existiera, no tenía sentido continuar el difícil camino del conocimiento; los propios sabios aconsejaban no afirmar ni negar nada, ni tratar de emitir juicios sobre tema alguno. Así, el escepticismo tuvo un éxito popular muy considerable: se convirtió en la filosofía de la duda dogmática. Durante la etapa del helenismo y con posterioridad, en la Roma imperial, el escepticismo mantuvo su vigencia e incluso fue asumido por miembros eminentes de la Academia platónica, como Carnéades. Si bien Platón proclamaba la capacidad humana de acceder a las realidades más elevadas (las ideas), también sostenía un cierto escepticismo sensorial; y, por otro lado, ya sabemos que el propio Sócrates repetía que "no sabía nada". Así, cuando la Academia de los siglos helenísticos se fue inclinando hacia posturas escépticas, les pareció que retornaban al auténtico pensamiento socrático. Ahora bien, es necesario recordar que Sócrates consideraba su "ignorancia" como un punto de partida en el camino del conocimiento, y no como una imposibilidad de seguir avanzando por este camino.

6
LA CIENCIA HELENISTICA Atenas logró conservar su primacía en el terreno de la filosofía, pero Alejandría se convirtió en un gran centro de cultura científica que alcanzó las más altas cumbres conquistadas por el mundo antiguo. Examinemos con brevedad las razones socio-política-culturales que explican este fenómeno. Las obras de construcción de la ciudad de Alejandría se iniciaron en el 323 a.C. y duraron mucho tiempo. El lugar había sido elegido con gran acierto: al hallarse próxima a la desembocadura del Nilo, la ciudad aprovechará al mismo tiempo los beneficios procedentes del cultivo de las tierras del interior y los beneficios obtenidos mediante el comercio. La población aumentó con rapidez llegando gentes de todas partes, especialmente de origen hebreo. La población griega, por supuesto, era la predominante: precisamente, fue en este contexto cosmopolita donde la dimensión cultural helénica en sentido estricto se ensanchó en el sentido helenístico antes explicado. Los sucesores de Alejandro en el poder (Ptolomeo Lago, Ptolomeo I Soler...) intentaron atraer a los intelectuales griegos a Alejandría, buscando por todos los medios transformarla en capital cultural del mundo helenístico. Nació así una ciudad modernísima dentro de un estado con estructura oriental, ciudad que poseyó un destino único o, por lo menos, absolutamente excepcional. Se propusieron reunir en una gran institución todos los libros y los instrumentos científicos necesarios para las investigaciones, con objeto de suministrar a los estudiosos un material que no habrían podido encontrar en ninguna otra parte, induciéndolos así a venir a Alejandría. De esta manera nació el Museo (que significa institución consagrada a las musas, protectoras de las actividades intelectuales), junto al cual se hallaba la Biblioteca. El primero ofrecía todos los aparatos necesarios para las indagaciones médicas, biológicas, astronómicas; la segunda reunía toda la producción literaria de los griegos. Con Ptolomeo II Filadelfo la Biblioteca llegó a la cantidad de 500.000 libros, que fue aumentando paulatinamente hasta los 700.000 y constituyó la más grandiosa reunión de libros del mundo antiguo. La Biblioteca de Alejandría llegó a acumular todo el saber de la época y a ella se trasladó gran parte de los libros que Aristóteles había reunido en el Liceo y otros materiales científicos y bibliográficos de Grecia y Asia Menor. Un incendio durante el sitio de Cesar a la ciudad en el 48 a.C. la destruyó por completo y todas las obras que contenía se perdieron para siempre. Más tarde, Marco Aurelio volvió a edificarla aportando 200.000 volúmenes que hizo traer de Pérgamo. Pero en el siglo IV d.C, en tiempos de Teodosio I, se arruinó definitivamente. DISCIPLINA AUTORES FILOLOGIA CALIMACO ZENODOTO MATEMATICA EUCLIDES APOLONIO DE PERGA MECANICA ARQUIMEDES HERON ASTRONOMIA ARISTARCO DE SAMOS HIPARCO DE NICEA MEDICINA HEROFILO D CALEDONIA ERAISTRATO DE CEOS GEOGRAFIA ERATOSTENES
El nacimiento de la filología. Zenodoto, primer bibliotecario, inició la sistematización de los volúmenes, pero fue Calímaco quien durante el reinado de Ptolomeo II (primera mitad siglo III a.C) compiló los pinakes, es decir, los "catálogos". En estos 120 libros fueron ordenados los volúmenes por sectores y por géneros literarios, ordenando alfabéticamente los autores, elaborando una breve biografía de éstos, sistematizando la producción de cada autor y solucionando los problemas causados por atribuciones dudosas. Los Catálogos de Calímaco constituyeron la base de todo trabajo posterior. En cambio Zenodoto preparó la primera edición de Homero. Dionisio de Tracia, discípulo de Aristarco elaboró la primera gramática griega que conocemos, aprovechando las aportaciones que habían realizado en este terreno peripatéticos y estoicos. Cabe afirmar que las modernas y refinadísimas técnicas utilizadas para la edición crítica de textos antiguos tienen en la Alejandría helenística sus raíces históricas. Las matemáticas. Debido al estilo peculiar del pensamiento griego, sin lugar a dudas fue la matemática la ciencia que gozó de mayor aprecio, desde Pitágoras hasta Platón. Recordemos que la tradición afirma que, en la entrada de la Academia, Platón hizo grabar la inscripción: "Que no entre quien no sea geómetra". A Euclides (330-227 aprox.), uno de los primeros científicos que se trasladó a Alejandría, le correspondió el honor de construir la summa del pensamiento matemático griego a través de los "Elementos", cuyo planteamiento conceptual siguió siendo válido hasta prácticamente el siglo XIX. Siguiendo el planteamiento de la lógica aristotélica, los Elementos de Euclides presentan asimismo una serie de definiciones, cinco postulados y los axiomas comunes. A menudo se ha debatido la originalidad del contenido de estos Elementos. Está fuera de duda que Euclides aprovechó todo lo que los griegos habían pensado al respecto durante los tres siglos anteriores. Sin embargo, tampoco cabe la menor duda de que su genialidad consiste en la síntesis realizada: es sobre todo gracias a la forma de esta síntesis que la matemática griega pasó a la historia. Después de Euclides y dejando a un lado a Arquímedes, del cual hablaremos en seguida, el más grande matemático griego fue Apolonio de Perga, que vivió en la segunda mitad del siglo III a. C. Han llegado hasta nosotros sus "Secciones cónicas". El tema no era del todo nuevo pero Apolonio replanteó a fondo la cuestión, la expuso de manera rigurosa y sistemática, e introdujo asimismo la terminología técnica necesaria para designar los tres tipos de secciones de cono: elipse, parábola e hipérbole. Los historiadores de la matemática consideran que las Secciones cónicas son una obra maestra de primera magnitud, por lo que los autores modernos poco han podido agregar en este terreno. Si Apolonio hubiese aplicado sus descubrimientos a la astronomía, habría revolucionado las teorías griegas acerca de las órbitas planetarias. Como es sabido, sin embargo, tal aplicación no se llevará a cabo hasta Johannes Kepler, en la Edad Moderna.

7
La mecánica. Arquímedes nació en Siracusa, alrededor del 287 a.C. Su padre, Fidias, era astrónomo. Viajó a Alejandría, pero no permaneció ligado al ambiente del Museo. Vivió casi siempre en Siracusa, a cuya casa reinante se hallaba unido por lazos de parentesco y amistad. Murió en el 212, asesinado durante el saqueo de la ciudad por las tropas romanas mandadas por Marcelo. Muchos historiadores de la ciencia antigua consideran que Arquímedes fue el más genial de los científicos griegos. Sus aportaciones más brillantes son las relacionadas con la problemática de la "cuadratura del círculo" y la "rectificación de la circunferencia". En su "Tratado de los Cuerpos flotantes", Arquímedes configuró las bases de la hidrostática. En el "Equilibrio de los planos", en cambio, estableció las bases teóricas de la estática. En particular estudió las leyes de la palanca. Imaginemos un plano recto que se apoya sobre un punto y en cuyos dos extremos colocamos dos pesos iguales. A distancias iguales del centro, los pesos estarán en equilibrio; a distancias desiguales aparece una inclinación hacia el peso que se encuentra a mayor distancia. Basándose en esto, Arquímedes llega a la ley según la cual dos pesos están en equilibrio cuando se hallan a distancias que estén en proporción recíproca a sus pesos específicos. La frase con la que ha pasado a la historia: "Dadme un punto de apoyo y levantaré la Tierra", define la grandiosidad de su descubrimiento. Arquímedes fue un matemático y se consideró como tal, es decir, alguien que trataba teóricamente los problemas; consideraba que sus estudios de ingeniería eran algo marginal. Sin embargo, las máquinas que ideó para defender Siracusa, los aparatos para transportar pesos, la invención de una bomba de irrigación basada en el principio de la llamada "rosca de Arquímedes" y sus descubrimientos relacionados con la estática y la hidrostática, le convierten en el ingeniero más notable del mundo antiguo. Vitrubio narra cómo llegó Arquímedes a descubrir el peso específico, es decir, la relación entre peso específico y volumen. El relato refiere lo siguiente: Hierón, rey de Siracusa, quiso ofrecer al templo una corona de oro. El orfebre quitó una parte del oro y lo sustituyó por plata, que fundió con el resto del oro en una aleación. En apariencia, la corona era perfecta. Sin embargo, surgió la sospecha del delito y, al no poder Hierón justificar su sospecha, rogó a Arquímedes que solucionase el caso. Arquímedes empezó a pensar con intensidad y mientras se preparaba para tomar un baño, observó que al entrar en la bañera salía agua en proporción al volumen del cuerpo que entraba. Intuyó así, de pronto, el sistema con el que se podría comprobar la pureza del oro de la corona. Arquímedes preparó dos bloques, uno de oro y otro de plata, ambos de igual peso que la corona. Los hundió a ambos en agua, midiendo el volumen de agua que desplazaba cada uno y la diferencia relativa entre ambos. Luego constató si la corona desplazaba un volumen de agua igual al desplazado por el bloque de oro. Si no ocurría esto, significaría que el oro de la corona había sido alterado. Debido al entusiasmo del descubrimiento se precipitó fuera del agua gritando "eureka" ("lo he descubierto"). Entre los matemáticos e ingenieros del mundo antiguo hay que mencionar a Herón, a quien se atribuye una serie de descubrimientos. No obstante, se desconocen los datos relacionados con su vida. Quizás lo que nos ha llegado bajo el nombre de Herón no le corresponde a un solo autor, sino a un conjunto de ellos.
La astronomía. La concepción astronómica de los griegos -salvo algunas excepciones que mencionaremos- fue geocéntrica. Se imaginaba que las estrellas, el Sol, la Luna y los planetas rotaban alrededor de la Tierra con un movimiento circular perfecto. En consecuencia, se pensaba que existía una esfera encargada de conducir las llamadas estrellas fijas y una esfera para cada planeta, todas ellas concéntricas con respecto a la Tierra. Recordemos que "planeta" (planomai que significa "voy errabundo") significa "estrella errante" esto es, estrella que presenta movimientos complejos y aparentemente no regulares. Ya Platón había comprendido que, para explicar el movimiento de los planetas, no alcanzaba con una sola esfera para cada uno. Su contemporáneo, Eudoxo trató de solucionar el problema: para explicar las anomalías de los planetas introdujo tantos movimientos esféricos como eran necesarios para, combinados entre sí, dar como resultado los desplazamientos de los astros que observamos. En total, Eudoxo supuso 26 esferas. Su discípulo Calipo aumentó en siete este, 33. Aristóteles llegó a la cifra de 55. En la primera mitad del siglo II surgió el intento más revolucionario de la Antigüedad, por obra de Aristarco de Samos, "el Copérnico antiguo". Como nos relata Arquímedes, Aristarco supuso "que las estrellas fijas eran inmutables y que la Tierra giraba alrededor del Sol, describiendo un círculo". Al parecer, concibe la idea de un cosmos infinito. El único astrónomo que aceptó la tesis de Aristarco fue Seleuco de Seleucia (150 a. C). Por contra, Apolonio de Perga y sobre todo Hiparco de Nicea rechazaron la tesis, volviendo a imponer el geocentrismo que se mantuvo hasta Copérnico. Para la mentalidad de la época era suficiente con establecer hipótesis que pudieran explicar aquello que aparece ante la vista y ante la experiencia. Tales hipótesis se reducen a dos: la hipótesis de los epiciclos consistía en admitir que los planetas rotaban alrededor del Sol, que a su vez giraba alrededor de la Tierra; la hipótesis del excéntrico consistía en proponer la existencia de órbitas circulares en torno a la Tierra, cuyo centro no coincidía con el centro de ésta y que por lo tanto era excéntrico con respecto a ella. Hiparco de Nicea, cuya actividad se sitúa hacia mediados del siglo II a C. brindó la explicación más convincente para la mentalidad de entonces, dando razón de los movimientos de los astros, basándose en esta hipótesis. Por ejemplo, la distancia variable entre el Sol y la Tierra, así como las estaciones, se explican fácilmente si se supone que el Sol gira de acuerdo con una órbita excéntrica respecto a la Tierra. Mediante una hábil combinación de ambas hipótesis, Hiparco logró dar cuenta de todos los fenómenos celestes. De este modo quedó a salvo el geocentrismo y, a la vez, todos los fenómenos celestes parecieron recibir una explicación.

8
El apogeo de la medicina helenística. En el Museo durante la primera mitad del siglo III a. C. se llevaron a cabo investigaciones muy importantes sobre anatomía y fisiología, gracias sobre todo a los médicos Herófilo de Caledonia y Erasístrato de Ceos. La posibilidad de dedicarse a la investigación con el exclusivo propósito de incrementar el saber, los aparatos disponibles en el Museo, la protección de Ptolomeo Filadelfo -que autorizó la disección de cadáveres- hicieron que dichas ciencias realizasen progresos muy notables. Es cierto, además, que Herófilo y Erasístrato llegaron incluso a efectuar operaciones de disección en algunos malhechores, con autorización regia, y suscitando escándalo. Se deben a Herófilo muchos descubrimientos en el campo de la "anatomía descriptiva". Superó definitivamente la concepción según la cual el órgano central del cuerpo vivo era el corazón, demostrando que el cerebro constituía ese núcleo vital. Este momento brillante no duró demasiado. Filipo de Cos, discípulo de Herófilo, se separó de su maestro y -probablemente bajo el influjo del escepticismo- dio pie a aquella escuela que recibirá el nombre de "médicos empíricos", que no admitían la importancia teórica de la medicina, confiando excesivamente en la experiencia. La geografía: La obra de Eratóstenes comportó una sistematización de la geografía. Su mérito histórico reside en haber aplicado la matemática a la geografía, y en haber dibujado el primer mapamundi ajustado al criterio de los meridianos y de los paralelos. Basándose en cálculos ingeniosos y elaborados con corrección metodológica, Eratóstenes logró calcular también las dimensiones de la Tierra; la cifra resultante es inferior en sólo unas cuantas decenas de kilómetros a la que se calcula en la actualidad.
CONCLUSIONES ACERCA DE LA CIENCIA HELENISTICA Al exponer la ciencia helenística en sus diversos sectores, hemos podido comprobar que nos hallamos ante un fenómeno nuevo en gran medida, tanto en sus aspectos cualitativos como en su intensidad. Los historiadores de la ciencia han advertido con razón que la característica distintiva del fenómeno reside en el concepto de especialización. El saber se diferencia en sus distintas partes y trata de definirse en el ámbito de cada una de estas partes de manera autónoma, es decir, con una lógica propia y no como simple aplicación de la lógica del conjunto formado por las partes. Dicha especialización según el modo corriente de entender este fenómeno, supone una doble liberación: de la religión tradicional o, en todo caso, de un tipo de mentalidad religiosa que considera como infranqueables determinados límites en ciertos ámbitos; de la filosofía y de los dogmas relacionados con ella.
La ciencia especializada alejandrina no solo se liberó de los prejuicios religiosos y de los dogmas filosóficos, sino que quiso asumir su propia identidad autónoma con respecto a la técnica. Si juzgásemos con mentalidad actual, lo lógico sería pensar en la existencia de una alianza entre ambas. La ciencia helenística sólo desarrolló el aspecto teórico de las ciencias particulares, menospreciando la vertiente técnica aplicada, en su sentido moderno. La mentalidad tecnológica se halla en las antípodas de la ciencia antigua. Se acostumbra a citar la actitud de Arquímedes ante sus propios descubrimientos en el campo de la mecánica, que él interpretaba, sino como un esparcimiento, sin duda alguna como un aspecto marginal de su verdadera actividad, que era la de matemático puro. Hay que interrogarse sobre el porqué de este hecho que nos parece hoy tan poco natural. En la mayoría de los casos se ha atribuido este fenómeno a las peculiares condiciones socioeconómicas del mundo antiguo. El esclavo ocupa el lugar de la máquina y el amo no tenía necesidad de aparatos especiales para evitar la fatiga o solucionar problemas prácticos. Además, puesto que el bienestar sólo beneficiaba a una minoría, no se hacía necesaria la explotación intensiva de la producción agrícola o artesanal. En definitiva, la esclavitud y las disparidades sociales habrían sido el trasfondo que permite comprender la ausencia de la necesidad de máquinas. A este propósito, hay que recordar la distinción que Varrón hace entre tres tipos de instrumentos: a) los "parlantes" (esclavos); b) los "parlantes a medias" (bueyes) y c) los "mudos" (instrumentos mecánicos). No obstante, según G. Reale, el factor clave es otro. La ciencia helenística fue la que, a pesar de cambiar el objeto de indagación si lo comparamos con el de la filosofía, conservó el espíritu de la antigua filosofía, el espíritu contemplativo que los griegos llaman "teórico". En conclusión, la ciencia griega estaba animada por una fuerza "teórico-contemplativa" que la mentalidad pragmático-tecnológica de nuestra época parece haber eliminado o, por lo menos, dejado al margen.

9
VOCABULA ANTICIPACION (prolepsis): Paso intelectual que permite reconocer y nombrar objetos APATÍA (apatheia): Estado del espíritu propuesto por los estoicos que consiste en la indiferencia emocional ante los avatares de nuestra existencia. Ausencia de pasiones. APONÍA: Estado físico que consiste, según los epicúreos, en la ausencia de dolor gracias a la satisfacción de las necesidades elementales del cuerpo o placeres materiales. ATARAXIA: Es el estado mental que quieren alcanzar los epicúreos. Consiste no sólo en la ausencia del dolor y de perturbaciones, sino también en alcanzar la felicidad y el bienestar conseguidos a través de la satisfacción de los placeres indispensables (en especial los placeres intelectuales) y la compañía de un círculo escogido de amigos. AUTARQUÍA: Autosuficiencia o capacidad de gobernarse y abastecerse por uno mismo CANÓNICA: En la filosofía de Epicuro el conjunto de las investigaciones sobre la lógica y el conocimiento. CONECTORES: posibles relaciones entre proposiciones (hechos) simples. Son cuatro: la "negación", la "conjunción", "disyunción exclusiva" y la "implicación" (condicional): A partir del valor de verdad de estos conectores Crisipo establece cinco formas básicas de argumentación a partir de las cuales pueden deducirse todas las demás. COSMOPOLITA: Persona que considera todos los países del mundo como patria suya. EL JARDÍN: Es la escuela filosófica creada por Epicuro. EPOJÉ: Suspensión del juicio sobre la realidad. FANTASIA (phantasiai): imágenes o representaciones mentales (en principio singulares porque son la apropiación de un hecho) a partir de las cuales construimos los universales FATALISMO: concepción según la cual todos los acontecimientos del mundo ocurren por necesidad como consecuencia de una ley inexorable. Defendida por el estoicismo. HEDONISMO: Teoría que identifica el bien con el placer. LA ESTOA: Es la escuela filosófica creada por Zenón, el "pórtico pintado"(stoa poikíle) PANTEÍSMO: Teoría que identifica la Naturaleza con Dios. PASIÓN (pathos): "padecer" o "ser afectado por algo". Según Crisipo, las pasiones perturban la razón e impiden alcanzar la impasibilidad y la imperturbabilidad. PRINCIPIO ACTIVO (pneuma): Literalmente "soplo", principio activo no material pero sí corporal que, según los estoicos, unido a la materia da origen a todas las cosas. SEMILLAS RACIONALES (logos spermatikos): En la tradición estoica, principios racionales (únicos y absolutamente diferentes de todos los demás) a partir de los cuales se desarrollan todas las cosas (luego no hay universales que tengan una existencia real). SIGNIFICADO (lektón): Frente a la parte corporal del decir (el significante, los sonidos o las letras según cada caso), el "lektón" es la parte no corporal, el sentido de lo dicho; se dividen en incompletos (sujeto y predicado) y completos (oraciones y/o proposiciones). TROPOS: Aunque Aristóteles llamó tropos a los diversos modos del silogismo, con esta palabra nos referimos habitualmente a los argumentos utilizados por el escepticismo griego para demostrar la imposibilidad de todo tipo de conocimiento y por consiguiente la necesidad de suspender el juicio (epojé).
SELECCIÓN DE TEXTOS ESTOICOS I) Que el mundo fue hecho convirtiéndose la materia o sustancia de fuego en humor por medio del aire; luego, condensándose y perfeccionándose en tierra su parte más crasa, la sutil y ligera se convirtió en aire, y la muy ligera y leve se convirtió en fuego. Luego, de la mezcla de estos resultados, las plantas, los animales y demás generaciones […] Que es animal, siendo sustancia animada y sensible porque el animal es mejor que quien no lo es; no hay cosa mejor que el mundo; luego el mundo es animal. Que es animado, como es evidente que nuestra alma es partícula arrancada de allí […] Que el universo es uno lo dicen Zenón en el libro Del universo, Crisipo, Apolodoro en su Física y Posidonio en su libro I de sus Discursos físicos.
Diógenes Laercio, Vida de los más ilustres filósofos II) Plazca al hombre todo lo que place a dios; sienta admiración de sí mismo y de sus cosas, por cuanto no puede ser vendido y puede tener los males bajo su pie y someter con la razón, la más fuerte de todas las cosas, el azar, el dolor y la injuria. Ama la razón y este amor te armará contra los ataques más terribles. Seneca, Carta LXXIV III) Alguien podrá decir: ¿de qué me sirve la filosofía, si existe algo como el destino? ¿Para qué, si es un dios el que gobierna, si todo está sometido al azar? Pues no podemos modificar lo que ya está fijado de antemano, ni hacer nada contra lo imprevisible; porque, o el dios se anticipó a mi decisión y determinó lo que había que hacer, o la suerte cierra toda posibilidad de juego a mi libre decisión. En cualquiera de estos casos, o aunque esas hipótesis fueran ciertas, debemos acudir a la filosofía: sea que el destino nos tenga cogidos en una red de la que no podemos escapar, o que un dios, árbitro del universo, lo haya decidido todo, o que el azar empuje y agite sin orden los asuntos humanos, la filosofía está para protegernos. Nos dirá que obedezcamos al dios de buen grado, que respiremos duramente a la fortuna. Te enseñaré como seguir al dios, como sobrellevar el destino. Seneca, Carta XVI a Lucilio IV) Que las virtudes se siguen mutuamente unas a otras, y quien posee una las posee todas; pues las especulaciones de todas son comunes […] Que el virtuoso es especulativo o contemplativo y apto para ejecutar lo que conviene; y las cosas que conviene se hagan, también deben ser elegidas, sostenidas, distribuidas y constantemente defendidas. Por lo cual, si ejecuta con elección algunas cosas, otras con tolerancia, distributivamente otras, y otras constantemente, es así prudente, valeroso, justo y templado […] Son de opinión que entre la virtud y el vicio no hay medio (al contrario de los peripatéticos, que dicen que el provecho es medio entre la virtud y el vicio), pues así como un palo, dicen los estoicos, es preciso sea recto o torcido, asi una cosa o es justa o injusta, sin contar con el más o menos.
Diógenes Laercio, Vida de los más ilustres filósofos

10
SELECCIÓN DE TEXTOS EPICUREOS I) Acostúmbrate a considerar que la muerte no es nada para nosotros, puesto que todo bien o todo mal están en la sensación, y la muerte es pérdida de la sensación. Por eso, el recto conocimiento de que la muerte no es nada para nosotros hace amable la mortalidad de la vida, no porque añada un tiempo indefinido, sino porque suprime el anhelo de inmortalidad. Nada hay realmente en la vida para el que está realmente persuadido de que tampoco se encuentra nada terrible en el no vivir. De manera que es un necio el que dice que teme la muerte, no porque haga sufrir al presentarse, sino porque hace sufrir en su espera: en efecto, lo que no inquieta cuando se presenta es absurdo que nos haga sufrir en su espera. Así pues, el más estremecedor de los males, la muerte, no es nada para nosotros, ya que mientras nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no somos.
Epicuro, Carta a Meneceo II) La naturaleza entera, en cuanto existe por sí misma, consiste en dos sustancias: los cuerpos y el vacío en que éstos están situados y se mueven de un lado a otro. Que el cuerpo existe de por sí, lo declara el testimonio de los sentidos, a todos común: si la fe basada en ellos no vale como primer criterio intachable, en los puntos oscuros nos faltará un principio al que pueda apelar la razón para alcanzar la certeza. Por otra parte, si no existiera el lugar y el espacio que llamamos vacío, los cuerpos no podrían asentarse en ningún sitio, ni moverse en direcciones distintas.
Lucrecio, De la naturaleza de las cosas III) La anticipación la entiende como comprensión, opinión recta, cogitación, o como un general conocimiento innato, esto es, una reminiscencia de lo que hemos visto muchas veces, verbigracia, “tal como esto es el hombre”; pues luego que pronunciamos “hombre”, al punto por anticipación conocemos su forma, guiándonos los sentidos. Así que cualquier cosa, luego que se le sabe el nombre, ya está manifiesta; y ciertamente no inquiriríamos si antes no lo conociésemos, verbigracia, cuando decimos lo que allá lejos se divisa, ¿es caballo o buey? Para esto es menester tener anticipadamente conocimiento de la forma del caballo y del buey, pues no nombraríamos una cosa no habiendo aprendido por anticipación su figura. Luego las anticipaciones son evidentes.
Diógenes Laercio, Vida de los más ilustres filósofos IV) Hay que considerar que, de los deseo, unos son naturales, los otros vanos; y de los naturales, unos que son necesarios y otros sólo naturales; y de los necesarios, unos lo son para la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo, otros para la vida misma. Un recto conocimiento de estos deseos sabe, en efecto, supeditar toda elección o rechazo a la salud del cuerpo y a la serenidad del alma, porque esto es la culminación de la vida feliz. En razón de esto, todo lo hacemos para no tener dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Una vez lo hayamos conseguido, cualquier tempestad del ama amaina, no teniendo el ser viviente que encaminar sus pasos hacia alguna cosa de la que carece ni buscar ninguna otra cosa con la que colar el bien del alma y del cuerpo.
Epicuro, Carta a Meneceo
SELECCIÓN DE TEXTOS ESCEPTICOS I) En efecto, cuando el escéptico, para adquirir la serenidad de espíritu, comenzó a filosofar sobre lo de enjuiciar las representaciones mentales y lo de captar cuáles son verdaderas y cuáles falsas, se vio envuelto en la oposición de conocimientos de igual validez y, no pudiendo resolverla, suspendió sus juicios y, al suspender sus juicios, le llegó como por azar la serenidad de espíritu en las cosas que dependen de la opinión. Pues quien opina que algo es por naturaleza bueno o malo se turba por todo, y cuando le falta lo que parece que es bueno, cree estar atormentado por cosas malas y corre tras lo -según él piensa- bueno y, habiéndolo conseguido, cae en más preocupaciones al estar excitado fuera de toda razón y sin medida y, temiendo el cambio, hace cualquier cosa para no perder lo que a él le parece bueno. Por el contrario, el que no se define sobre lo bueno o malo por naturaleza no evita ni persigue nada con exaltación, por lo cual mantiene la serenidad de espíritu.
Sexto Empírico, Esbozos pirrónicos
II) Que nada hay bueno o malo por naturaleza, porque si hubiese algo bueno o malo por naturaleza, debería ser bueno o malo para todos, como la nieve es fría para todos, pero ninguna cosa es buena o malo comúnmente para todos; luego no hay cosa buena o mala por naturaleza. Porque o se ha de llamar bueno lo que alguno juzga bueno, o no todo; es así que no todo se ha de llamar tal pues una misma cosa es por alguno juzgada buena: verbigracia, el placer, que Epicuro lo tiene por bueno y Antístenes por malo; luego sucedería que una misma cosa sería buena o mala. Si no todo lo que uno juzga bueno lo llamamos tal, será forzoso discernir las opiniones, esto no es admisible, por causa de la igualdad de fuerzas en las razones; luego se ignora qué cosa es buena por naturaleza.
Diógenes Laercio, Vida de los más ilustres filósofos III) A menudo, cuando se habla de epicureísmo, se utiliza el concepto de “doctrina” epicúrea, en lugar del más técnico y específico de “filosofía”. Usar el concepto de “doctrina” para calificar el epicureísmo y, por extensión, toda la época helenística, no supone una elección arbitraria. Significa que en la época helenística lo central es el comportamiento ético, prescindiendo en gran medida de los planteamientos especulativos. Los epicúreos no tienen primariamente una metafísica, sino más bien una “sabiduría” no les importa el ser como concepto abstracto, sino el hombres, y especialmente el hombre sabio […] Para Epicuro la sabiduría importante consiste en el placer, entendido como la alegría y el goce de vivir […] Quien ha entendido este modo de vida puede ser epicúreo, en la medida que está en sintonía con un determinado modo de obrar, más importante que cualquier teoría. Alcoberro,R. Epicuro. Una filosofía moral

11
![Arqueología griega y helenística [UMA].pdf](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/56d6be291a28ab301690ec68/arqueologia-griega-y-helenistica-umapdf.jpg)