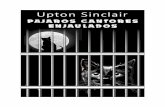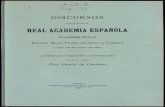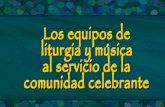El Pájaro Cultural fileel universo de poetas, músicos, enamorados y cantores se fue disolviendo...
Transcript of El Pájaro Cultural fileel universo de poetas, músicos, enamorados y cantores se fue disolviendo...
El Pájaro CulturalN° 125 Febrero del 2019
Publicación del Noroeste Argentino $ 50Precio optativo con CD: $ 200
ColanzulíPintura de Gustavo López
Incluye CD Amar y Vivir, con temas de Martín Salazar y el Negro Víctor Ruiz.
Los pájaros prohibidos: Fotografía de Alejandro Ahuerma
El árbol de los niños
Magia del tiempo libre,sabiduría de golpe:la libertad se come.
Alberto Girri
Poes
ía y
Pen
sam
ient
o
Consejo Editorial
Juan Ahuerma SalazarEmbajador Itinerante
Aníbal AguirreGráfica
Alejandro AhuermaNicolás Picatto
NotasJusto SalimLuis Albeza
Miguel RosalesHugo Gaspar López
José SajamaFacundo Vallejos
Emilio Fernando MartínezDiego Ramos Cayón
Sebastián DiezWeb: www.gugms.netCorresponsal en Europa
Silvia Reina
Correo: [email protected]
Tel: +3876089510
El Pájaro en la Web
https://www.elpajarocultural.com
Editorial:El mismo destino que los Dinosaurios
Fotografía de Alejandro Ahuerma “El maravilloso mundo del Bolero está lleno de relojes y cadenas”, la frase es de una gran amiga, la Ñata López. Y su razón tendría, porque en muchos casos era la antesala del matrimonio. Pero, fundamentalmente, porque de hecho no hay prisión más perfecta que la del amor, cuyas rejas retienen pero no se ven. Tenía la Ñata una peña en Santiago y Cornejo, Dulce Yasí, por donde transitaba la última bohemia de Salta, casi paralela a Viruta´i vino. Ya eran los tiempos de la transición, cuando a los viejos bohemios se les cambió el clima social casi sin previo aviso, y a consecuencia del cambio climático se terminaron extinguiendo como los dinosaurios, como los trilobites.Antes de eso era una Salta feliz, con trasnochados y serenatas al amanecer, con doncellas esplendentes que abrían sus balcones ante la incitación agridulce de un bolero, de perfumes y rosas y claveles volando por el aire sugestivo de una nueva madrugada. Después llegaron el orden y el progreso, democráticamente y siguiendo a los gases desfo-liantes de las dictaduras del setenta, como corresponde. Y la abigarrada parva de irresponsabilidades que constituía el universo de poetas, músicos, enamorados y cantores se fue disolviendo como la manteca en la parrilla. Y de todo eso nos queda solamente su perfume demorado.Así fue que el paisaje dionisíaco provinciano fue suplantado por un mundo pacato, chupacirio, aputarrado. Un mo-delo light que les fue inoculado a nuestros políticos imberbes, junto a un tremendo delirio de grandeza, en las aulas bautistas de la Universidad de Harvard: adonde la codicia, los vaivenes de la Bolsa y el temor de dios eclipsan a las artes y las ciencias.Fue por entonces, en esa transición apocalíptica, allá por los setenta, en medio de la borrasca y la lluvia de asteroides, cuando se terminaba el planeta de las serenatas y los valses de la Salta de antes para dar lugar al modernismo, que Don Arnaldo Etchart homenajeó a sus amigos de la bohemia romántica, del universo del bolero. Hizo una generosa edición, en casette, de lo que pudo recopilar de los programas de Martín Salazar y Víctor Ruiz en Radio Nacional, por entonces bajo la dirección del poeta Raúl Aráoz Anzoátegui.Hoy, gracias a la generosidad del Acuarela Ulivarri, se pudo concretar el rescate de ese importante material digitalizado, y por la ingente y exhaustiva labor del músico y compositor Daniel Tinte, que limpiara de ruidos y hojarasca aquella vieja edición con pasión y dedicación de cirujano, podemos entregar esta ver-sión en formato de CD, con una fidelidad tal que pareciera uno estar escuchando esas historias perdidas como desde adentro del piano. Dos grandes temas no pudimos recuperar, que hacían las delicias de suegras y de pretendientes. Uno es “Espérame en el cielo” de Lucho Gatica. El otro es la versión de “Angelitos ne-gros”, de Javier Solís, con la que el Negro Ruiz hacía llorar a las casquivanas y a los más taimados predadores de la noche. Pero, con la ayuda de los chamanes, las brujas y los manes, prometemos encontrarlos.
“Pintor nacido en mi tierraCon el pincel extranjero
Pintor que sigues el rumboDe tantos pintores viejos.
Aunque la virgen sea blancapíntame angelitos negros
Que también se van al cieloTodos los negritos buenos.
Pintor si pintas con amorPorqué desprecias su color
Si sabes que en el cielotambién lo quiere dios.
Pintor de santos y alcobasSi tienes alma en el cuerpo
Porqué al pintar esos cuadrosTe olvidaste de los negros.
Siempre que pintas iglesiasPintas angelitos bellosPero nunca te acordaste
de pintar un ángel negro”
Javier Solís“El Negro” Víctor Ruiz: La voz melódica de Salta.
4 El PájaroCultural
Folklore / LiteraturaLas letras del Tango y sus Poetas
Cátulo Castillo (Buenos Aires, 1906-1975)
Por Rafael Flores MontenegroIlustrado por Picatto
A José González Cas-tillo, padre de Ovidio Cátulo Castillo le estallaba la vida en múltiples gestos que con-virtieron lo extraordinario en cotidiano. Cuando conside-ró llegada la hora de hacer pareja “robó” a la que fue su mujer, de la casa familiar encabezaba por un cuidador de caballos, en la ciudad de La Plata. La llevó a compartir vivienda y existencia en Bue-nos Aires, donde -en 1906- nació su primer hijo. Apenas enterado del nacimiento abandonó raudo el trabajo que tenía en Tribu-nales y corrió a su casa para- con los brazos levantados- ofrecer a la bendición de la lluvia del cielo, al recién na-cido. Era el 6 de agosto, con helada lluvia invernal que ocasionó en el niño una peli-grosa pulmonía. Más tarde, cuando debieron anotarlo en el Re-gistro, movido por sus in-claudicables ideas libertarias pretendió apuntarlo con el nombre Descanso Dominical, en honor de una conquista obrera que precisamente aca-baban de lograr con su lucha los sindicatos anarquistas en Argentina. La oposición del empleado del Registro y el empeño de los amigos pre-sentes lograron disuadirlo a cambio de que su hijo se lla-mara como los poetas latinos, Ovidio Cátulo. De esta forma evitaba repetir los nombres del santoral cristiano. Una sorprendente his-toria contada por el destina-tario que, a la larga, abrevió sus señas en Cátulo Castillo que es como se lo venera en el vasto mundo del tango. Vivió adolescencia y juventud en el barrio de Boe-do donde su padre don José había fundado una Univer-sidad Popular y una peña de artistas. Allí hizo sus estudios Cátulo, con intermitentes fal-tas de asistencia porque iba a jugar al billar y a entrenarse
en boxeo, deporte en el que logró importantes triunfos como amateur. No obstan-te, era asiduo a las clases de música que impartía una profesora de la que se sen-tía profundamente enamo-rado. (“¡Benditas tus piernas, mujer!”). Desde muy tem-prano empezó a componer y entre las magníficas perlas que ofrece su vida, está el haber sido autor de la músi-ca para la mayoría de las le-tras de tangos de su padre, hombre de palabra escrita en poesía, teatro, ensayo y de vibrante oratoria. Tenía 17 años cuando registró Or-ganito de la tarde, el prime-ro de una serie de tangos que continuó componiendo hasta la muerte de Don José González Castillo, en 1937. El gran libertario había im-pregnado la vida de su hijo Cátulo como la de los más avanzados muchachos de esa generación, entre quie-nes estaban Manzi, Piana, Discépolo y otros de diver-sas procedencias artísticas. Cátulo sintetiza mu-chas dedicaciones entre las que descuellan en sus co-mienzos la música como creación y docencia, pues fue profesor y finalmente director del Conservatorio Municipal Manuel de Falla. Luego la poesía tanguera, quizá su más elevada obra. Y finalmente con el magis-terio musical y humano, destacó también en la acti-vidad gremial a través de diversos organismos que agruparon a sus colegas en el fructífero camino de la cultura popular. Ha escrito letras musicali-zadas por Delfino, Maffia, Vardaro, Piana, Gutiérrez, Mores, Pontier … Y con Aníbal Troilo su más inten-sa colaboración que abarca 25 bellos temas. ¿Qué trae la poética tan-guera de Cátulo Castillo? Tras la muerte de su padre
se dedicó a escribir antes que componer tangos, aunque es insoslayable su apoyo al perfeccionamiento del géne-ro a través de la docencia y la formación de músicos. Su letrística ascendente lo lleva a figurar como una super-nova en el espectro de los mejores autores. Cultivó el tono evocativo a la vez que la indagación existencial, trajinando las perplejidades que acucian el horizonte fi-losófico contemporáneo. Su lenguaje siempre ha recala-do en cierta sencillez donde la gente de tango, por más serio que fuera su asunto, pudiera reconocerse sin ex-traviarse. Cátulo amaba a los pobres, a los desheredados y a los animales… Realizó ex-ploraciones paradigmáticas en la literatura romántica y maldita, viajes iniciáticos por la amplia cuenca del medite-rráneo donde el tango hunde sus ulteriores raíces. Luego en su temática volvió al ba-rrio, al perímetro novelado de su infancia y juventud, al crisol de las primeras y de-finitorias sensaciones que le dieron identidad. Podríamos tensar la fecunda obra en dos composiciones que explici-tan perfiles de Cátulo: Tinta Roja y La última curda. Allí están la nostalgia de las cosas con las que uno se asomó a la vida y se le hicieron verdad simbólica personal, como la soledad ante el amor ausen-te y la devastación del tiem-po que acaba inutilizando la pasión cuando la estancia en la nada se vuelve definitiva. Pero la carnalidad de otros poemas también nos recla-maría reiterar búsquedas felices, pues la recompensa prometida es auspiciosa y fecunda. Una Canción, Case-
rón de tejas, A Homero, Des-encuentro, El último café… son verdaderas estancias en atmósferas poéticas. Tenía el sentido de la música en las palabras, además de las ri-mas globales e internas. Los sonidos elaborados por dis-tintos compositores recurrie-ron muchas veces al oído del gran maestro en sonorida-des, siempre empeñado en embellecer el arte popular. Puede señalarse como importante en su vida la ac-tividad gremial a la vez que la política relacionada con la cultura. Se comprometió abiertamente con el peronis-mo que le confió la Comisión Nacional de Cultura. Por esto fue represaliado por la dictadura de 1955 con el des-pido de su trabajo y la conge-lación de sus derechos de au-tor en SADAIC, aberración que lo obligó a recluirse lejos de los ambientes tangueros y gremiales durante una tem-porada. Retornó convocado por los miembros de la so-ciedad de autores para ocu-par la secretaría general. Los afectos por su magisterio y generosidad lo premiaron en la década de 1960 y 1970. Fa-lleció en 1975.
Acerca del tango LA ÚLTI-MA CURDA (1956), una me-moria
Diversos poetas del tango han confesado al ban-doneón sus penas extremas. “Has querido consolarme/ con tu voz enronquecida…” (Pas-cual Contursi), “Hay un fue-lle que rezonga/ en la cortada mistonga…” (Le Pera), “El duende de tu son/ che bando-neón/ se apiada del dolor/ de los demás…” (H. Manzi), “Alma de bandoneón/ alma que arras-
5 El PájaroCultural
tro en mí…” (Discépolo), “Mi viejo fuelle querido/ yo voy corriendo tu suerte…”(Cadícamo), etc. En este tema de Cátulo Castillo las con-fesiones al bandoneón no tienen carácter de queja, ni imprecación, ni pedido. Es como una oración. Sí, pues la pri-mera palabra del poema es una acción que pro-duce el bandoneón en el corazón del poeta: “…lastima/ tu ronca maldición maleva…” Y su lastima-dura se transforma, se subvierte en “lágrima de ron/ que me lleva/ hasta el hondo bajo fondo/ donde el barro se subleva…” El bajo fondo, subsuelo de toda superficie pulida o es-triada, en la rugosa reali-dad. El bajo fondo, barro de lo real siempre pre-sente y sublevado para no convertirse en el reba-ño de corderos que, estú-pidamente conformados y confortados, aceptan las migajas que les dan. ¿Quiénes las dan? Aque-llos que por un mons-truoso equívoco tienen… lo que nos han robado y resuelven en abstractas justificaciones las fala-cias de su condición de amos. “Ya sé, no me di-gás/ tenés razón…” como si ya supiera el poeta lo que el bandoneón le va a revelar. Digamos que revelarle lo que ha pues-to en el instrumento, equitativamente, lo que se siembra se cosecha-rá. “La vida/ es una heri-da absurda…” Lastimado el artista, lastimado el bandoneón por aquella terrible belleza, la vida es una herida absurda… absurda porque todo lo que levantemos se de-rrumbará con la muerte. Para los otros queda esta conversación poeta-fue-lle que no va de márti-res. Ocurre aquí y ahora, como la vida misma. Ni después de la resurrec-ción, ni después de la fa-mosa dictadura del pro-letariado. Ahora ocurre
todo y más…porque “es todo tan fugaz…” incluso lo que uno pueda “confe-sar”, aunque parezca una tautología… Tal vez algunos no estén heridos, la hora de la conciencia no se generaliza. Tal vez, por encontrar los señalados gurús de la actualidad y aclararnos, un ingeniero orondo de la civilización científico-técnica a secas, no sienta heridas en el alma. Le bastará con mi-rar y no ver su entorno… ni siquiera la escandalosa isla de plásticos y por-querías tan grande como la mitad de Europa, que hoy navega a la deriva por el Pacífico. Nuestras basuras echadas en la piel del denigrado pla-neta, que tiembla ante la posibilidad de que cual-quier mandamás pueda de golpe jugar a los cow-boys y ponerse a apretar botoncitos nucleares de destrucción masiva. Visto el panorama de condenas y fracasos, le interpela y pide al ban-doneón que le hable “…simplemente/ de aquel amor ausente…” El son y el li-cor son la misma sustan-cia que arreará, embrida-rá la tropilla de fogosos caballos del corazón en la última curva de la vida. Pero con el ventanal ce-rrado al sol, pues el poeta viene “…de un país/ que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol…” que le ha dado la extrema lucidez sobre las frustraciones existenciales y políticas dentro de la fugacidad de la vida. No se explica por un comentario. Como la gran poesía, se capta por la intuición… de las for-mas que soñaban en su trance los grandes trági-cos griegos. Hay extraor-dinarias y más de cien versiones de este tango hecho sobre música de Aníbal Troilo. Elegiría la de Roberto Goyeneche con la Orquesta del mis-mo Troilo.
LA ÚLTIMA CURDA (1956)Lastima, bandoneón,mi corazóntu ronca maldición maleva...Tu lágrima de ron me llevahasta el hondo bajo fondodonde el barro se subleva.Ya sé, no me digás ¡Tenés razón!La vida es una herida absurda,y es todo, todo tan fugazque es una curda, ¡nada más!mi confesión…Contame tu condena,decime tu fracaso,¿no ves la penaque me ha herido?Y hablame simplementede aquel amor ausentetras un retazo del olvido…¡Ya sé que me hace daño!¡Ya sé que te lastimollorando mi sermón de vino!Pero es el viejo amorque tiembla, bandoneón,y busca en un licor que aturda,la curda que al finaltermine la funcióncorriéndole un telón al corazón.Un poco de recuerdo y sinsaborgotea tu rezongo lerdo.Marea tu licor y arreala tropilla de la zurdaal volcar la última curda.Cerrame el ventanalque quema el solsu lento caracol de sueño…No ves que vengo de un paísque está de olvido, siempre gris,tras el alcohol...
Letra : Cátulo Castillo. Música : Aníbal Troilo
El G
enio
de l
a Bo
tella
- La
stim
a ba
ndon
eón
6 El PájaroCultural
Arqueología Cultural
La Historia de La Serenata a CafayateLa primera Srenata se hizo en el año 74. La idea original fue de Arnaldo Etchart con Perdiguero - el que habla con entusiasmo es el Acua-rela Ulivarri, testigo calificado de esa historia-. Nos cuenta que a medida que avanzaba el vehículo hacia los valles, ya pasando por Las Curtiembres, ya se había desarrollado tanto la idea que no cabía en las mentes afiebradas de los dos amigos, y a lo que en principio se iría a hacer en el auditorio de la escuela de Cafayate hubo que buscarle un escenario más amplio, pues el espacio original ya no alcanzaba.
Julio César Ulivarri en momentos en que dedica una de sus canciones a Marité Nanni, Niña de la Se-renata. (1976). De sombrero blanco, el Moro Etchart.
Arnaldo Etchart con César Perdiguero y José Ríos. Lanzamiento de la Prime-ra Serenata en la Cava de la calle 20 de Febrero en Salta.
Primera Serenata: Acuaarela Ulivarri con Rabito Briones (Izquierda ) Y Clemente Aramayo con el bombo.
Los de Cafayate. Primera Serenata:: Quiquinto-Guantay- Ríos
El relato del Acuarela Ulivarri se va desgra-nando como si mirara en los médanos de su memoria:Nos cuenta que en la Primera Serenata es-taban el Martín Miguel Dávalos, con Lago-marsino que hacía de relator oficial junto con Perdiguero. También estaban Martín Salazar con Víctor Ruiz. Se hizo finalmente en el predio que está cer-ca de la policía de Cafayate, en una plazo-leta. Se armó un escenario y allí se lanzó lo que había sido un sueño.El origen de la Serenata a Cafayate tiene como antecedente la fiesta que se hacía para los trabajadores cuando terminaba la vendi-mia. Entonces se hacía asado y corría el vino generoso. La segunda Serenata, se hizo en el año 76 porque en el setenta y cinco se sus-pendió por razones políticas: López Rega exigió la lista de artistas y de los temas que se iban a interpretar, con intención de cen-surarlos. Se consideró que se trataba de un atropello y Arnaldo, junto a Perdiguero y José Ríos decidieron suspenderla.Ya en la segunda Serenata se armó el es-cenario sobre una cava en la vieja bodega de La Florida. Por esa época era un predio abierto y la asistencia del público totalmen-te gratuita.Gran esfuerzo realizó la familia Etchart para llevarla a cabo, pues tenían que transportar
grandes troncos para que hicieran de butacas a los espectadores. Aportaban el asado, los vinos, que siempre fueron generosos.Los artistas estaban regularmente paga-dos. Se pagaba con cheques, y se abría la sucursal del Banco Provincia el día domingo para que pudieran cobrar los cheques. Por esa época duraba dos días, viernes y sábado, el día domingo era para volver.En Cafayate siempre se cantaron sere-natas. Pero todas las noches. Y un tema que era emblemático de las serenatas era Mal de Luna. Un día nos preguntamos de quién era ese hermoso vals que era prácticamente un repertorio de obliga-ción en toda serenata. Y nadie sabía de quién era.Hasta que un día Perdiguero se va a Bue-nos Aires. Entra en Sadaic y averigua de quién es el tema. La secretaria que lo atiende le pregunta cuál es el título. La verdad –dice Perdiguero-, es que no lo sé. Pero en varios lados dice “Mal de luna”, así que puede ser que se llame así. Buscan y se dan con el título. Es de Julio Camillio-ni, el autor de “Pinocho”, un gran éxito de la época. Pregunta si el hombre vivía. Le dicen que sí, y que está a unos pocos metros, en la fila de los socios que espe-raban para cobrar.César Perdiguero se dirije a la fila y ha-bla con el poeta. Le dice que su canción “Mal de luna” se canta siempre en Cafa-yate. Y él no se acordaba. Le pide que se la cante. Entonces se acuerda: -Sí, ya re-cuerdo, me la grabó Canaro en 1938. Cuando viene Perdiguero con la nove-dad, Arnaldo lo invita al autor para la próxima Serenata que se realizaba en Febrero. No viene y el hombre muere en enero de ese año del 77. ¿Qué increíble no?
-Tengo otros dos recuerdos imborrables –dice el Acuarela-: Uno de ellos es el del César Perdiguero, que de tan feliz que estaba con la primera Serenata se alzó a chupar como dos días. Nadie sabía dónde estaba. Hasta que apareció, hasta el tronco, venía cantando “El Jibarito”. Cuando cantaba el Jibarito era porque estaba feliz. El otro que tengo grabado es cuando, ya en la segunda serenata, se había hecho el es-cenario sobre la Cava de la bodega. Y empezaron a pasar los caballos con los gau-chos por arriba del escenario. En una de esas se encabritó un caballo y amenzaba con saltar sobre el público en la platea. Podría haber sido una tragedia si Arnaldo no saltaba sobre el escenario. Lo tomó de las riendas y el caballo lo sacudía para todos lados, hasta que logró dominarlo. Cosas que pasan.Se trasmitía por L.V.9 Radio Güemes de Salta: estaban allí el Buby Urrestarazu, Nacho Altuna y el coronel Anchézar, santiagueño.Recuerda también cuando el Cuchi Leguizamón hizo la Cantata a Cafayate y la cantó el lírico Fernando Chalabe. Había un Concurso poético que fue muy impor-tante, y Perdiguero los editaba como Cuadernillos de la Serenata. Jorge Díaz Bavio fue el Primer Premio y Mario Villada ganó la Mención de Honor.Arnaldo Etchart, siempre fue un gran mecenas de los artistas de Salta, entre los que podemos mencionar a Antonio Yutronich, Petrocelli, Julio César Ulivarri, Ca-cho Alurralde, Ramiro Dávalos, José Ríos, entre otros.En los ochenta los Etchart dejaron la Serenata en manos de la Municipalidad. Pero eso Ya es otra historia.
7 El PájaroCultural
Arqueología Cultural
La Historia de La Serenata a CafayateLa primera Srenata se hizo en el año 74. La idea original fue de Arnaldo Etchart con Perdiguero - el que habla con entusiasmo es el Acua-rela Ulivarri, testigo calificado de esa historia-. Nos cuenta que a medida que avanzaba el vehículo hacia los valles, ya pasando por Las Curtiembres, ya se había desarrollado tanto la idea que no cabía en las mentes afiebradas de los dos amigos, y a lo que en principio se iría a hacer en el auditorio de la escuela de Cafayate hubo que buscarle un escenario más amplio, pues el espacio original ya no alcanzaba.
Arnaldo Etchart con César Perdiguero y José Ríos. Lanzamiento de la Prime-ra Serenata en la Cava de la calle 20 de Febrero en Salta.
El artista Hugo Guantay y su pintura: Bagualeros
De Izquierda a derecha: el cantante lírico Fernando Chalabe, Hugo Guantay, César Isella y Manuel J. Castilla
El poeta Hugo Guantay con El Pájaro Cultural y el Grupo Chileno Los Jaivas. (Chile, 1995) Están el Gato Alquinta y los hermanos Parra, Claudio y Eduardo. Claudio Araya y otros.
MEMORIAS DE SERENATAMi primer recuerdo serenatero vue-la hacia aquella noche en que “Los de Cafayate”, conjunto que integrá-bamos con Calixto Ríos y el Gordo Quiquinto, habíamos sido invitados a cantar a la Finca La Florida, por don Arnaldo Etchart y su señora. Luego del asado y algunos brindis…por pri-mera vez, escuché hablar de la Sere-nata, que ya se estaba organizando…allí me regalaron un afiche, que aún conservo, el motivo ilustrativo: seis cuerdas y la boca de una guitarra y en letras grandes “SERENATA A CA-FAYATE”. Esa noche, en la prolonga-da sobremesa…pues llovía intensa-mente y muchos no se podían retirar, Carola Briones me invita a decir un poemita que alguna vez le había re-citado en el bar de Briones y que sólo conocían pocos amigos. La sobreme-sa se hizo trasnochada serenata, y no bien escampó y el río Lorohuasi nos
dejó volver al pueblo, ya en la claridad del día, con el Moro Etchart, René Pastor y algunos otros amigos cuyos nombres se los llevó el río implacable del olvido, fuimos a dar al rancho humilde de doña Teresita Figueroa, le cantamos una serenata y ella se puso a hacer empanadas, para agasajarnos.El día de la primera SERENATA fue una verdadera fiesta para el pue-blo, que muy temprano se llenó como nunca de changos con guitarras y bombos que iban y venían deambulando por las calles, y si había alguna puerta abierta, allí se colaban y la fiesta se armaba y se multi-plicaba en innumerables serenatas, encuentros de abrazos y canciones. La fiesta mayor en la esquina frente a la Municipalidad, superó larga-mente las expectativas y dejó marcado para siempre el clima musical de este pueblo. Después del espectáculo musical, donde subieron en-
trañables artistas y poetas de Salta, muchos pasaron por la Peña del Flaco Fernández para rematar la no-che y unos pocos, el Ariel Petrocelli, el Negro Toro, Dominguito Ríos, Lalo González…vimos salir el sol en mi casa paterna, en la calle 9 de Julio 64, donde nos recibió mi viejo emocionado y mi mamá Elena nos convidó sopa de pollo “picante y componedo-ra”, para levantar el ánimo y seguir la fiesta hasta el mediodía. Llegaron muchos veranos y otras tantas serenatas. Allá por los 80, también en La Florida, escuchaba una charla muy animada…vino y exquisita comida de por medio, a una serie de personajes de la cul-tura nacional que cautivaban mi asombro: El Cuchi Leguizamón, José Ríos, León Benarós, el Mono Vi-llegas, César Perdiguero, entre otros. Un señor muy animado y sonriente, mira para atrás…hacia donde yo estaba de curioso, y me dice “arrimá esa silla…” y me invita a la mesa. Luego me convida con un vaso de vino tinto, “el tinto de Cafayate, me subyuga…” me dice de golpe, en su mano sostenía su vaso de tinto y en la otra un racimo de uvas y hacemos un ¡salúd¡ inesperado y recibo una amistosa palmada, casi un abrazo, en mi espalda. Después la charla y la reunión siguió en la mesa, que en realidad eran varios toneles enormes cortados en su mitad, que servían de mesas…la risotada del Cuchi, y el feste-jo de los presentes corren la cortina a este recuerdo serenatero. Ah…el señor que me convidó vino tinto era don Homero Expósito, y a su lado tarareaba una zamba su hermano Virgilio. Pucha, digo a los años…no le pedí que me cantara “Naranjo en flor”.
Hugo GuantayCafayate, verano del 2019
8 El PájaroCultural
EL DUENDEUno de los lados laterales de mi barrio tenía como límite un frigorífico; que no era otra cosa que un matadero cuyos restos de animales eran arrojados más allá del puente de las vías del tren. En ese espacio que se perdía en la lejanía y desde dónde venían las aguas del río en el que nos bañábamos. A veces, hacíamos una "peina-dita" y las mechas chorreaban de agua y tripas que no quiero ni recordar.Como decía, el frigorífico es-taba al lado del barrio; pero nos separaba de éste un canal donde se escuchaban los sapi-tos cro cro cro y el cri cri de los grillos. Allí, se comentaba que aparecía un duende azul de sombrero rojo, con larga barba y cuatro dedos. Era el cuidador de un tesoro, que alguien ente-rró en esa zanja larguirucha, y de los animales que allí habita-ban. En Navidad y Año Nuevo, era cosa de todos los años que los changos atrapen los sapos para reventarlos con un cohete en la boca. Despiadados reían al ver caer a los saltarines. Un día, mientras el pulga bus-caba sapos en la zanja, se alejó demasiado de los demás; tan-to que lo perdimos de vista. Cuando de repente, se escuchó tremendo grito a lo lejos. Corri-mos todos y chocamos contra él, pero este demente desafo-rado no nos vio y siguió hasta la luz que irradiaba la casa más
cercana. Balbuceaba con los ojos desorbitados:-¡Lo vi. Lo vi. Lo vi! ¡Eta ahí! ¡Ahí eta!-¿Quién? ¿Quién? ¿Qué viste?- Le di la minera. La minera. La moneda. - ¿A quién? ¿Qué pasó?-¡Ma elegí la de lana y corrí!-Ya hijo, calmate. Ya pasó. Tran-quilo.Al día siguiente, y los siguien-tes, no lo pudimos ver para ha-cerle el interrogatorio. En reali-dad, se nos prohibió hablar de aquel día, o burlarnos de que a partir de entonces se hacía pis en la cama. Alguien nos comen-tó que se encontró con el duen-de y pudo safar. Fue así, como se acabaron los bombardeos a los pobres sapos.
La crecida del río Mi barrio era un zanjón de tie-rra y mucho pero mucho barro en días de lluvia. Sin luz, sin cloacas, sin agua, sin asfalto -ob-viamente- y sin ni siquiera una barrera que nos cubriera de la crecida del río.Las tormentas y los bestiales vientos huracanados eran tan terroríficos como el miedo a que entre la "luz mala" a las casas y mate a un integrante de tu fami-lia.Sabíamos que había que tirar bolsas de plástico sobre la cama por las goteras de las chapas y trancar bien la puerta porque el río de las calles inundaba las ca-sas.De repente, toc toc sonó en la puerta.-¡Don Juan, por favor, ayúdeme que se me volaron las chapas y la Hilda no deja de gritarme que vaya a buscarlas!-¡Vamos, vamos chuña que si se las lleva el río no las vemos más!Salieron los dos hombres con sus jorobas en las espaldas y los pilotos improvisados de bolsas de consorcio.Bien sucedió aquello y como alguien lo dijo:"¡cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta!"; salimos los acorazados con lo que venga rastrillando los char-cos, detrás de esos escuálidos héroes de barro a quiénes pre-tendíamos prestar ayuda; aun-que después nos crucificaban a
garrotazos.Una vez, por andar tras los changos y no mostrar debi-lidad por ser mujer; perdí las “changletas”. Hice varios clavados en la correntada de las calles y nada. Esto signifi-caba "paliza asegurada". Pero no sería la única en ésta y comencé a tirar agua con un tarro a mis hermanos y amigos. Guerra de lluvia y de piedras, salpicadas de ranas y sapos, torpedos de “changletas” junto a la carcajada de los más despiadados.Al final, era un carnaval de las ocurrencias más insólitas: los sa-pos eran los títeres y hacían bur-las entre ellos.-Lui besa mi sapo así se convier-te en tu princesa.-No, que bese el sapo de la "pati-ta corta" así no se vuelve marica. ¡Jajajajaja!-Si. Pero que no la besa el Boqui-ta porque se la va a tragar de un bocado. ¡Jajajajaja!Y seguíamos embarrándonos más hasta que nuestras cabe-lleras quedaban como rastas. El problema, después, era sacarse toda esa roña y bancarte los me-choñazos de mamá por gastar tanto champú y jabón en bañar-te.Lo mejor de todo siempre fue que nunca fui la única a quién crucificaban...
LA SINGER-Poque eta yodando mami, po-que?-No mi amor, mami no llora. Mami es muy feliz - seca las lá-grimas con un pedacito de tela para remendar y levanta a la niña que jugaba en el piso para colocarla en su falda - Dame un abrazo mi hermosa princesa -la abraza con todos sus brazos y su ser, besa su frente; luego la coloca tiernamente en ese peda-cito de alfombra turquesa sobre la que yacían algunos juguetes desparramados.-Mami, yo quedo hace una yopi-ta pa mi lela.- Dale. Ya mamá va a terminar de coser estas camisas y te va a ayudar. Ahora, juga sin molestar a mamá así termina rápido. Está bien mi bebé???- Si, mami.Y tras el pedaleo constante se
fueron yendo las horas hasta hacerse la nochecita. Paro un sólo momento, para levantar a su niña que dormía en el piso apretando a su lela, la colocó en su cama y prosiguió con sus labores.Había que pedalear la Singer sin descanso para entregar los pedidos y manguear, por otro lado, para pagar todas las cuentas.
LA CARRERAMamá trabajaba afuera del mercado vendiendo algunas baratijas, y todos la esperába-mos ansiosos en fila india, para verla bajar del colectivo y hacer carrera hasta saber quién era el más veloz y le arrancaba sus bultos y los llevaba -como Hér-cules- a casa.Un día, mientras mis hermanos contaban chistes de Jaimito, fui la primera en ver bajar del colectivo a mi mami y salí co-rriendo como escupida. Llegué primero y levanté sus bolsas con orgullo de rococó o de ro-coco (sapo grande depredador de su propia especie, al que le temíamos tanto).Iba, zarandeando la bolsa, cuando sentí que me hervía la pierna y algo corría por ella. Paré y miré. Era sangre. Le dije a mamá:-Mami, ¡mira lo que tengo! –la punta de uno de los cuchillos rajo la bolsa y me hizo un tajo en la pierna.-Se salió la punta de uno de los cuchillos, mira y como venís hamacando la bolsa, te cortas-te una y otra vez. ¡Deja la bolsa que yo la cargo y anda a decirle a tu papá que te cure! Me miró con ojos de tigre y salí corriendo. A lo lejos escuché que mamá me gritaba que no corriera. No le hice caso. Cuan-do eres niño, siempre quieres llegar primero.
Mirta Liliana Tejerina
Cuentos de mi Infancia
9 El PájaroCultural
Tormenta de morasPasando el río, había un vivero abandonado; detrás de él, es-taba el "monte loco". Le decían así al lugar, porque una vez se escapó de la prisión el "loco Sia-res" y se internó en ese laberin-to. Algunos decían que secues-traba niños, los esclavizaba de por vida y los enterraba bajo una planta de mora.Habían tantas pero tantas mo-reras y tan ricos sus frutos que ninguno pensaba en esa esca-brosa historia. Salvo cuando nos agarraba la noche porque es entonces cuando vagabun-dean las almas de los difuntos. Pero, tratábamos que nunca nos pase...Éramos recolectores y para ello, levábamos rectángulos de plás-tico duro y transparente que le robábamos a mi abuelito. Ya te-nía varios ponchos de lluvia con este material y, considerábamos que no necesitaba más. Los ti-rábamos en el piso calculando donde caerían las dádivas, su-bíamos a los árboles resbaladi-zos para mover sus ramas hasta provocar una estruendosa tor-menta de moras.Luego, tirados alrededor del plástico al modo romano, nos saciábamos a dos manos con este agridulce manjar. Se repe-tía mientras el estómago te lo permitía. Bocas, caras, manos, ropa; todo, absolutamente todo, en nuestro ser pintado de mora-do. Las tormentas al golpear las ramas junto al estallido de me-tralletas de balines y balones de moras nos robaban el aliento; y sin aliento se nos iba el alma. Fantasmas de niños secuestra-dos por el fulgor de la aventura, las fechorías y las risas.-Mira chela, la mamá te va a es-cupir una tremenda paliza. ¡Te dije que te cuidé la ropa nueva! -Callate, si me dijo que esta ropa es vieja y ya es para la casa.-¡Ni para la casa! ¡Mirate!-¡Mirate ahora vo pue! -y la em-barra con un manotazo de mo-ras.-jajajjajajajajjajaLuego, había que pasar por el río y lavarse un poco. Por más que nos frotábamos las piedras que parecían lija, nada nos qui-taba esos colores.Cabeza baja, entrábamos como al matadero. Sin decir palabras, mamá nos esperaba con reben-que en mano y los colores de las moras y los moretones del azote se mezclaban eternamente...
El trenzado Mamá tenía un arsenal de for-mas y armas de castigo. Cuan-do se enojaba parecía esas cho-litas recién llegaditas del norte, que cuando te hablan hacen una mezcla del quechua y las
pocas palabras en castellano que conocen. Era un jeroglífico parlante, que si te detenías para querer entender lo que decía, ya eras "hombre muerto".A veces, no era necesario ni tan-to discurso que hoy se pretende establecer entre padres e hijos, porque una mirada de chino era suficiente para entender que te estabas mandando alguna ma-cana; y un pestañeo era la "sen-tencia". Había que resolver, in-mediatamente, la situación o...Sabíamos lo que se avecinaba.Como les decía, mamá tenía un arsenal de formas y armas de castigo; pero entre las que más recuerdo, más terror nos infun-día: era el "trenzado"...Mi abuelo lo usaba con sus caba-llos, y cuando vendió el último, no tuvo mejor idea que regalar-le a mamá esa "herramienta de dominio", tal como le decía él. Se usaba para "domesticar a la bestia".El trenzado era la última opción que mamá guardaba en su ro-pero. Cuando te portabas mal y ella se dirigía hacia ese lugar; las lágrimas te salían de los po-ros y el cuerpo se extremecía de dolor con sólo ver esa acción.Como les decía era la última opción. Habían otras como la chancleta, una taza, un cinto, etc. Una vez, nos robamos las fruti-llas de la huerta de mi abuelo; que éste tenía en el fondo de la casa. Cruzamos el alambrado con púas colocando unas esca-lera de un lado y del otro una si-lla con bloques encima. Fue una estrategia singular que nos per-mitió "saquear" la huerta. Tal como lo hicieron los rusos en tiempo de guerra, no dejamos ni media frutilla para quién vi-niera después. Además, piso-teamos las plantas que habían alrededor.Al llegar mi abuelo, no era difí-cil darse cuenta de lo que había sucedido; pero, estúpidamente, ni pensamos en las consecuen-cias. Sólo después de haber realizado la fechoría nos dimos cuenta del acto.Llegó el anciano y algunos no habíamos salido; entró a la huerta con un revenque y nos azotaba al vuelo; parecía las lenguas de las iguanas cuando atrapan un pobre animalito. Yo corrí hacia la escalera y al sentir los pasos que se avecinaban, me tiré hacía el otro lado sin poder soltar de mi pierna un alambre de púas que se me había enros-cado. Cuerpo en tierra, tiré del alambre y me abrí una herida. Era tanto el susto que ni sentí dolor. Tomando conocimiento del he-cho, mamá nos hizo llamar. Nos puso en fila india y comenzó el interrogatorio con coscorrones y maldiciones a los gritos. Pero, aquella vez, nos salvamos to-
dos gracias a mí; porque llegué a la fila rengueando, y cuando mamá vió la herida de mi pier-na y cómo me salía sangre, se asustó y dejó todo como estaba para correr conmigo en brazos hacia el hospital.Aún recuerdo que me apreta-ba contra su pecho, mojaba mis pies con sus lágrimas y los seca-ba con su camisa; era mi María Magdalena y ¡cómo no amarla y sentir su protección en aque-llos brazos, muchas veces, mez-quinos!
La negra zucoaUna vez, en la escuela, leímos algo que nunca olvidaré. El tí-tulo era "Mi burro Ramón" y decía:"¡Ay mi burro Ramón!¡Qué bonito,Pero que cabezón!Cuando se empacaNadie lo sacaDe donde está,Ni Santa PacaNi San Simón¡Ay si usted lo vieraA mi burro Ramón!"Aquel día, supuse que todos tenemos un ser querido "terco y empacón". El de mi casa era -nada más ni nada menos- que la "negra zucoa", mi hermanita menor.¡Ay, si ustedes supieran todo lo que hacía! Era el único ser vivo en la Tierra que podía desafiar a mamá. Ni el trenzado era pro-blema para ella. Recuerdo que mi hermano mayor hacía acrobacias con su pelo; los juntaba haciendo una cola hacia arriba, la levantaba con las dos manos y nosotros le dábamos vueltas y vueltas. Nunca lloraba. Se tiraba de los árboles como si nada. Las co-rrentadas o los remolinos del río no eran desafíos para ella. Era muy intrépida, pero tam-bién, muy empacona.Todas las noches a la misma hora comenzaba a llorar de la nada. Parecía que había hecho un pacto con el demonio o es-taba hechizada, no lo sé. Todos los días era de renegar porque tiraba la comida, deshacía las camas, rompía los juguetes de todos, entre tantas viles prácti-cas. No había nada que la de-tenga, y gritaba "¡dichi que chi, dichi que chi!". Nadie entendía
nada porque mi papá decía "sí", pero, igual continuaba gritan-do. Repetía lo que ella decía: "¡dichi que chi, dichi que chi!"; pero, se enojaba peor y no había como callarla.Mi mamá sacaba el trenzado y ésta se metía debajo de la cama elástica; clavaba los dedos de los pies y las manos entre el trenzado; y ni el revenque, ni las boleadoras de zapatos o acuchilladas de la escoba la sa-caban de allí.Era como el burro Ramón. Un día, la vecina que era una mujer requete malvada; puso alambres de púas cercando todo su terreno. Uno de los pro-blemas -que siempre había- era por las hojas de los serenos que teníamos y, que le ensuciaban la parte de su propiedad. Otro problema era que gritábamos mucho al jugar. Otro era por los perros, por los gatos, y por todo lo que caminaba o se arrastraba cerca suyo. ¡Era una arpía que no vivía ni dejaba vivir!Como les contaba, puso alam-bres de púas a la vuelta. Noso-tros llegábamos de la escuela cuando anochecía, y nunca vi-mos esa cerca. La negra zuco fue la primera en bajar de la bici y al entrar por el pasillo a las co-rridas -siempre hacíamos carre-ritas para todo- ¡zas! ¡Qué gol-pe! Lo peor fue que dio vuelta hacia el otro lado y se rayó todo el pecho. Ni una lágrima. Su vestidito rasgado y sangriento por todos lados. Papá comenzó a insultar a la vecina; pero, ésta ni pidió disculpas. Encima dijo: "¡Así van a aprender a no me-terse conmigo!". Qué se puede esperar de un monstruo como ella; si a su propio hijo golpeaba con un látigo echo de púas, y lo encerraba noches enteras en el horno caliente de barro que te-nía en el fondo de su casa. ¡Bue!, esa es otra historia. Entonces, dijimos que la niña dio vueltas el alambrado; lue-go, la mamá envolvió en una sábana a su "negra" y subió en el asiento de la bici para ir con el papá hacia la salita. Allí, había una ambulancia y era urgente curar a mi hermanita.Desde aquel día, recuerdo que se terminaron los lloriqueos y empacones de nuestra "zucoa". Pareciera como que recibió la peor golpiza de su vida.
10 El PájaroCultural
“El 9 de febrero de 1939, se tacha de oficio el nombre de Liberto” : Relato de un exilio (España 1940).
Por Jean Liberto AndreuCAMINO DE VIDA: Jean Liberto ANDREU (Tortosa, 1935 – pendiente). Carezco de biografía formal. Mi memoria es anacró-nica y mis recuerdos navegan entre guerras y felicidades. Estuve en la Barcelona de Durruti y de Companys, y en la de los bombardeos. Cuando irrumpió el enano culón y la perdimos, tuve que salvarme con mi madre, pasé clandestinamente a Francia, a monte traviesa, me reuní con mi padre en Castres donde de niño y adolescente jugué fútbol, me crucé con el ejército nazi en desbande, me acerqué a las cenizas de los cátaros. Al final me afinqué en Toulouse sin saber en aquel momento que era patria de Paul Groussac y de Carlos Gardel, augurios de mi futura pasión argentina. Mis universidades en Toulouse-Le Mirail las compartí con fraternos y festivos compañeros que hoy descansan en la gloria de mi definitiva amistad. Allí también me inicié en decisivos autores americanos, no tan conocidos en aquel entonces, como Borges, Cortázar, Roa Bastos y otros escritores noveles de mi generación que pisaban ya los umbrales de la notoriedad. A todos los traté personalmente y la mayoría me honraron con su amistad. Escribí unas cuantas páginas sobre sus obras. Desarraigado precoz, rebroté en Francia al amparo de Albert Camus, de René Char y de Julien Gracq. Retoñé también en la América hispánica, hospitalaria y generosa madrastra que me adoptó y me devolvió a su modo el calor de una lengua que para mí nunca fue materna pero sí de la tribu. Año tras año, observando y escuchando, leyendo y escribiendo, caminé por las Américas donde mis apeaderos predilectos han sido Buenos Aires, con y sin Perón, Asunción, con y sin Stroessner, y alguna vez Montevideo, con y sin Onetti. Mientras tanto, juntando retazos, vivencias y sueños conseguí armarme una precaria y variopinta identidad. Me enamoré de vez en cuando. Después de 1975, muerto el momio, y juntando ganas en los fraternales libros del amigo Juan Marsé, me reconcilié con España. Sin transición. Un entusiasmo inicial que hoy va de capa caída. Toda mi vida, en francés, castellano, español de América, lunfardo y catalán en su vertiente tortosina, frecuenté asiduamente la literatura. Leo y escribo para levantar dudas, viajar a mundos propios y ajenos, conversar a gusto con gente que me importa. [email protected]
(Este texto es una memoria personal de mi exilio de España a Francia, a consecuencia de la Guerra Civil Es-pañola de 1936-1939. Lo escribí en francés a pedido del "Centre Tou-lousain de Documentation sur l'Exil Espagnol" (CTDEE) que lo publicará en el n° 10 de su revista "Cahiers").Relato de Jean Liberto Andreu, naci-
do en febrero de 1935 en Tortosa. Mi testimonio se inspira en dos fuentes. Por una parte en mis recuerdos de infancia que son po-cos, algunos muy nítidos, otros muy borrosos como los que puede tener un niño de dos a cinco años. Por otra parte, en las pocas informaciones que conseguí de mi familia que por razones de seguridad o por voluntad de olvidar este período trágico se ne-gaba a comentarlo. Para ayudar a la comprensión añadí datos históricos y geográficos que sitúan lo relatado. Mi exilio empieza con el principio de la Guerra Civil, cuan-do tengo año y medio. Mi itinerario sigue las peripecias de esta guerra, sale de Tortosa, pasa por Barcelona, cruza la frontera con Francia y llega a Castres, departamento del Tarn. Toda mi familia es nativa de Tortosa donde vivió hasta 1935. La Guerra Civil la desintegró en todos los sentidos de la palabra, tanto territorialmente como ideológicamente. Algunos lucharon y se exiliaron, otros, apolíticos, se quedaron en España, bajo el régimen franquista, sin forzosamente adherir.LA FAMILIA. Mi padre: Juan AN-DREU FONCUBERTA, mecánico-metalúrgico. Militante de la CNT, en 1936 participa en la toma de la Al-caldía de Tortosa y en su gestión has-ta la primavera de 1937. Sus hermanos, mis tíos : Cis-co (Francisco) agricultor en Tortosa, heredero de las tierras familiares, sin participación política; después de la guerra, durante las penurias del fran-
quismo, arrancó gran parte de sus olivares para hacer con ello carbón de leña mucho más rentable que el aceite, provocando la indignación de la familia. — Enrique, peluquero en Tortosa, apolítico, pequeña burgue-sía tortosina.— Amador, metalúrgi-co en Vich, sin actuación política co-nocida. — Pepe (José), chofer en la CAMPSA, adherente CNT y luego, en Francia, obrero en las industrias de la lana y del cuero en Labruguiè-re (Tarn). Mi madre : Francisca FE-RRÉ SEDÓ, tendera en el Mercado Central de Tortosa, crió a sus her-manos y hermana, todos muy tem-pranamente huérfanos. Son : Rosa, apolítica, mujer de la limpieza. — Paco (Francisco), apolítico, trabajó un tiempo como estibador en la Bar-celoneta. — Chimo (Joaquín) me-cánico y luego guardia de asalto en Barcelona donde en Julio de 1936 luchó en el Paseo de Colón contra los militares sublevados; refugiado en Francia trabajó como agricultor en Caussade, y como mecánico en Burdeos donde participó en la resis-tencia pasiva (sabotajes) contra el ocupante alemán.TORTOSA. Donde nací y viví hasta mis tres años. Tengo pocos recuerdos de esta época, salvo algunas imáge-nes muy arraigadas en mí. Recuerdo impreciso de una gran avenida ar-bolada y soleada; en cambio ningún recuerdo del Ebro que cruza por la ciudad. Recuerdos más precisos del campo tortosino: alguien me indica un agujero en la tierra con una tabli-lla y un trozo de espejo, una maravi-lla para un niño de tres años que tar-dó mucho tiempo en entender que se trataba de una trampa para alondras. Otro recuerdo, también del campo : formando un círculo alrededor de un olivo un grupo de personas avanza paso a paso hacia el tronco recupe-rando por el suelo las aceitunas caí-das del árbol; alguién me regaña y me da una zurra, gentilmente, por-que al escaparme corriendo hacia el tronco pisoteo alegremente las acei-tunas por el suelo. De estos momentos sólo
me queda un recuerdo muy vago de mi padre en Tortosa. Su singular au-sencia, por razones políticas, se debe a los "hechos de mayo" de 1937 en Barcelona. Los republicanos no sólo debían luchar contra Franco sino que se peleaban entre sí : una insurrección interna enfrenta por un lado el PSUC (comunista) aliado a la UGT (socialista catalana bajo influencia comunista) y por otro lado la CNT-FAI (anarquista) aliada al POUM (comunista no estali-nista). Para reprimir estas "rebeliones" de las comarcas catalanas del Sur, el gobierno provincial manda a Tortosa (y a otros lugares) los guardias de asalto y militantes del PSUC para "restablecer el órden" a costa de encarcelamientos y de ejecuciones sumarias de "rebel-des". Para salvarse de esta represión, mi padre, que tenía responsabilidades en la alcaldía de Tortosa, tuvo que sa-lir y refugiarse en el frente de Aragón, más o menos controlado por la CNT.
BARCELONA. Trasladarse con mi madre, mi tío Paco y mi tía Rosa de Tortosa a Barcelona ha sido mi primer exilio. Exilio totalmente involuntario debido a las peripecias de la guerra. En 1938, de julio a noviembre, se desarrolla la batalla del Ebro, a unos veinte kilómetros al norte de Tortosa. La proximidad del frente nos obliga a replegarnos sobre Barcelona que, en aquel momento, se encuentra aislada, con la Cataluña, del resto de España. Tortosa resiste hasta el último momen-to y cae en manos de los nacionalistas el 13 de enero de 1939. Mis recuerdos de Barcelona son más abundantes y más precisos. Vivíamos en un cuarto o quinto piso de una vivienda del Pasaje Ratés, a las orillas del Poble Nou. Una de las ven-tanas daba sobre la Barcelona antigua y con mi tío Paco mirábamos pasar los trenes que echaban nubadas de humo al salir de la Estación de Francia hacia el Norte, como un presagio de mi futu-ro exilio. Uno de mis recuerdos más in-tensos y nítidos de Barcelona es el de los bombardeos aéreos que se multi-plicaron a partir del verano 1938, rea-lizados en gran parte por la aviación
fascista italiana desde su base mallor-quina. Cuando sonaba la alarma, mi madre me tomaba en brazos envuelto en una manta y corría hacia la boca del me-tro cercana que servía de refugio subte-rráneo. En aquel entonces se trataba de la estación Terminal Marina, de la línea 1 que estaba todavía en obras y que mu-cho más tarde se extenderá hacia Bada-lona. Durante este trayecto en los brazos de mi madre, los ojos mirando al cielo, veía un grupo de aviones, pequeñitos como un vuelo de avispas, muy lentos y que me parecían inofensivos. Cuando terminaba la alarma salíamos del túnel junto con los que se habían refugiado con nosotros. También me acuerdo, más vagamente, al ir de compras al Mercat del Born, del Arco de Triunfo y del Par-que de la Ciudadela Parque de la Ciu-dadela donde me sacaron fotos montado en un caballito de madera. También recuerdo al trapero que pasaba por la calle con su cornetín y compraba harapos y pieles de conejos a cambio de alguna monedita o de un juguete de barro cocido. Como vivíamos algo apartados del centro de la ciudad no me dí ense-guida cuenta del gran cambio produci-do por la derrota de la República y de la entrada de las tropas franquistas en Barcelona el 26 de enero de 1939. Es-tábamos sin noticias de mi padre y mi madre se quedó esperando en Barcelo-na sin querer incorporarse a la oleada de refugiados que se dirigían hacia la frontera con Francia. Nos quedamos pues atrapados en Barcelona duran-te más de un año. Tengo un recuerdo, poco glorioso, de este año bajo Franco. Con mi madre íbamos a veces al cine en el centro. No me acuerdo para nada de
11 El PájaroCultural
las películas que pudimos ver pero lo que me gustaba de estas sesiones era que, en el descanso, bajaban sobre la pantalla un gran telón con el retrato de Franco. Entonces toda la sala se ponía de pié, tendía el brazo derecho y can-taba Cara al sol, el himno falangista. Con mis cuatro años, yo me levanta-ba, tendía el brazo y trataba de cantar como los mayores. Mi madre sin duda debía morirse de vergüenza pero debía hacer lo mismo para que no la sospe-charan. Me acuerdo por fin que para pagar en la tienda de la esquina los billetes y las monedas de la Repúbli-ca habían desaparecido y que en lu-gar circulaban unos rondeles de car-tón cubiertos con celuloide y pegado adentro un sello postal con la efigie de Franco, el valor del sello servía para pagar.LA FRONTERA. No sé porqué ni cómo pero un día del verano de 1940 me encontré en Figueras con mi madre y otra mujer. Mucho después supuse que mi madre había tomado contacto secretamente con una red de "pase-ros". Por su lado mi padre, desde Cas-tres, habrá hecho lo mismo. Con esto me explico la relativa facilidad con la que pudimos cruzar clandestinamente y a pie la frontera. En Figueras, con mi madre y la mujer que nos acompañaba, nos alo-jamos en una habitación de un hotel que daba en una gran plaza arbolada que yo contemplaba detrás de la reja de un balconcito. No me queda ningún recuerdo más preciso de la estadía en Figueras. A los dos o tres días me en-cuentro en una camioneta destartala-da, y un tiempo después, a pie, cami-nando por una pendiente pedregosa y soleada que trepa por la montaña zig-zagueando en medio de una vegetación reseca y espinosa. Pienso que con mis piernitas de cinco años debía atrasar la marcha ya que mi madre me llevaba en brazo largos ratos. No tengo recuer-do de la presencia de otras personas o si alguién nos servía de guía. Pero debía ser el caso para conocer el cami-no y gambetear a la policía franquista. Probablemente dormí largo rato en los brazos de mi madre porque cuando desperté el paisaje había cambiado del todo. Más verde, más sombreado, más fresco. Ya habíamos cruzado la frontera a monte travieso y estábamos en Francia. He tratado de reconstituir nuestro itinerario. Una camioneta nos habría llevado hacia Agullana, cerca de La Junquera, evitando los cami-nos más transitados y controlados. De a pie y clandestinamente habríamos cruzado la frontera entre La Vajol y Las Illias, cerca de donde se encuen-tra hoy la “Estela de los Evadidos”. Por esta zona se habría juntado con
Cartel Guerra Civil Española 1936
nosotros el guía que debía orientar-nos y acompañarnos. En mi memo-ria entreveo a un hombre con traje y sombrero, con unas enormes tijeras colgando del pecho y que pretendía ser sastre y sordo. Por una bajada muy sinuosa, caminaba lejos delante de nosotros para avisarnos de algún peligro. Lo que ocurrió una sola vez. Aunque nosotros no le viéramos se puso a hablar muy alto casi gritando. A esta señal nos tiramos a la cuneta y a escondernos en la enramada. Al cabo de unos minutos vimos pasar arriba de nosotros, y todavía lo veo muy claramente, las botas y luego los uniformes de un par de gendarmes franceses que daban su ronda habi-tual tranquilamente. Pienso que por este camino debimos llegar a los al-rededores de Céret en donde nos es-peraba un coche para seguir camino. Este coche, seguramente alquilado por mi padre en Castres, lo conducía un señor de quien, misteriosamente, me acuerdo el nombre: Carceller. No tengo ningún recuerdo del viaje en coche. Habré dormido todo el cami-no después de los ajetreos de los días anteriores. Al llegar se abrió la puer-ta del coche y mi padre me tomó, casi violentamente, entre sus brazos y me apretó contra su pecho. Era en Castres, plaza Soult, en la entrada de los Jardines del Mail. CASTRES. En el verano 1940 em-pieza mi integración a este nuevo país que para mí era Francia. No fue nada fácil ni muy agradable para mí y mis padres. Mi padre había con-seguido alojarnos en una casa, cer-ca de la estación de ferrocarril de Castres, avenida Albert Ier, esquina con el bulevar Docteur Sizaire. Una casa que desde entonces ha sido de-molida para habilitar una rotonda. Al principio era un dos ambientes desnuda, sin muebles ni sanitarios. Hacíamos fuego bajo la chimenea directamente sobre el suelo. Yo tam-bién dormía por el suelo sobre un costal lleno de hojas secas de maíz que hacían un gran ruido cuando uno se removía. También había chinches de cama que anidaban en los huecos de las paredes y que se descolgaban cuando uno estaba durmiendo. Con los años mis padres supieron acondi-cionarla y hacer habitable lo que al principio era puro cuchitril. Mi padre trabajaba en la fundición Cèbe, calle del Creusot. Lo habían conchabado directamen-te en el campo de concentración de Argelès ya que con la movilización general de 1939, a Francia le faltaba mano de obra especializada en me-talurgía para fundir los obuses de la artillería francesa. Esta producción cambiará cuando los alemanes, en 1942, invadan el sur del país. A pe-
sar del peligro constante que repre-sentaban los nazís y los petainistas mi padre se alistó en la Resisten-cia, como enlace, en la red Robur. Durante este período de carencias de todo tipo, mi madre practicaba el estraperlo (mercado negro) con los campesinos de Roquecourbe y de Lacaune trocando alimentos y embutidos contra costales de hila-za y cápsulas de cartucho que ella sonsacaba del cuartel francés don-de trabajaba como zurcidora y que trasladaba en el trencito que pasa-ba en la calle delante de nuestra puerte y que subía hacia Lacaune. Fue en esta época que aprendí de mi padre, idealista, el sentido de la justicia y de la honestidad. Y de mi madre, realista y práctica, supe qué era la valentía y la tenacidad. Me acuerdo de las patrullas alema-nas, armadas y con casco, que ba-jaban por la calle, con paso acom-pasado y a veces cantando. Y, en junio de 1944, del bombardeo de la estación por la aviación de los alia-dos. Y también de los resistentes destripando a tiro limpio con sus revolveres, en medio de mi calle Albert Ier, una inmensa bandera nazi con su cruz gamada. Y también un desfile tumultuoso y vergonzoso de unas mujeres con el pelo al rape por haberse acostado con alema-nes, decían. Y también de la cara tumefacta y ensangrentada de un "colaboracionista" que exponían a la muchedumbre por la ventana de la comisaría de la calle Henri IV. Es lo único que ví de cerca de esta guerra. Por lo demás, una trayectoria normal de integración por los estudios : el colegio Jean Jaurés de Castres, el Liceo Fermat de Toulouse y la Facultad de Letras. Por rechazo a una España fascista y cruel me dediqué al estudio de la América Hispánica donde reencon-tré de nuevo la lengua de mis oríge-nes. AVATARES. A veces me llamo Li-berto, casi nunca Francisco, casi siempre Jean en los varios docu-mentos de identidad que acumulé en mi vida. A veces también uso el seudónimo de Liberto Ferré. Como si no supiera quien soy. A la ver-dad estos cambios de nombre se deben a los múltiples accidentes históricos que me tocó vivir. En le registro civil de Tortosa, mi padre, como buen anarquista anticlerical me puso "Liberto", que no figura en ningún santoral; pero también "Francisco" por no sé qué atavismo familiar. En la Barcelona ocupada por los franquistas, no era prudente que mi madre y mis tíos me grita-ran "Liberto" por la calle o por la
escalera, con el riesgo de que des-cubrieran inmediatamente nuestra procedencia partidaria. Convinimos entonces en llamarme Juan o Juanito, con el nombre de mi padre. Al llegar a Francia, con la omnipresencia de las tropas nazis y de las milicias petainis-tas, el peligro seguía siendo el mismo, aunque atenuado. Pero con la escuela y con el club de la Estrella castrai-se donde jugaba al fútbol mi nombre prestado se afrancesó rápidamente en Jean, incluso en toda clase de docu-mentos oficiales hasta que me natura-licé francés en 1955. Con tantos años de práctica de "Juan", me ha sido difí-cil recuperar plenamente mi "Liberto" original, y en el fondo lo siento. Para ilustrar estos enredos onomásticos, aquí va una copia del Registro Civil de Tortosa : REGISTRO CIVIL DE TORTOSA. Veinte y siete de febrero de mil novecientos treinta y cinco :Nacimiento de un varón ... y se le ponen los nombres de "LIBERTO FRANCISCO" en virtud de manifes-tación personal del padre.En el margen de este documento se puede leer el siguiente añadido :NOTA MARGINAL : Se extiende para hacer constar que en virtud de lo dispuesto en la orden de 9 de febrero de 1939, se tacha de oficio el nombre de LIBERTO que aparece impuesto al inscrito en la presente acta y que quede como nombre propio del mis-mo el de FRANCISCO que le prece-de en la presente inscripción.Tortosa tres de julio de mil novecien-tos cincuenta y siete. El encargado del Registro.A pesar de la censura franquista y de la autocensura familiar mi primer nombre sigue siendo "Liberto" por más que a estas alturas casi nadie me lla-me así. Me quedo con mis dos nom-bres unidos, Jean Liberto, que llevan la marca de mi historia personal, y así me va.
Apuntes sobre Martín Salazar y Víctor RuizJuan Ahuerma Salazar
Fotografía de portada: Alejandro Ahuerma
La OrquestamóvilA veces, cuando las farras se prolon-gaban hasta el amanecer, en la alta madrugada cargaban el piano en un camioncito (siempre alguno ter-minaba en el hospital con los dedos aplastados o una muñeca quebrada).Y así partía la Orquesta, sobre el ca-mión de porte mediano aunque des-vencijado, con Víctor Ruiz, Ricardo Balverdi y el Teddy Fleitas alboro-tando con sus voces la madrugada, Míster Trompeta Aimo, Enzo Lam-pasona. Antes del amanecer daban serenatas en los balcones de Salta (Se trata de un siglo que pasó). Hasta que se abrían las celosías y aparecía la bella acompañada de sus padres, y los felices festejantes eran invita-dos a seguir de amanecida en el pa-tio, invitados por la casa. Otras veces no se abrían las ventanas y del bal-cón volaba un baldazo de agua sobre la orquestamóvil, lenguaje suegril que significaba que la dama no es-taba disponible y que la arracimada parva de irresponsables se podía ir a seguir jodiendo a otro lugar que no fuera en esa casa.
Una rosa y dos claveles
Cierta vez venía Víctor Ruiz por el Parque San Martín casi llegando a la calle Córdoba, y venía muriéndose de risa. -Eh, Víctor, de adonde venís, qué te está pasando. -Víctor: Ay, vengo llorando de la risa. Le había ido a dejar al Martín Salazar unas flores al cementerio. Le había llevado una rosa y dos clave-les, como le gustaba a él. Jajajaraira, jarajaira… Víctor (sin dejar de reírse) dice: -Re-sulta que una vez nos había contrata-do una señora para el casamiento de su hija. Era una Directora de escuela la mujer. Teníamos que tocarle con el Martín el Avemaría en la Catedral, la marcha nupcial y esas cosas. El vals de los novios también y amenizar la fiesta. ¡Qué!, nos habíamos alzado con el Martín y llegamos a la fiesta del casamiento en torna tranca, hasta el alma veníamos. Qué nos íbamos a acordar de la catedral y del Avema-ría. De que había farra, de eso sí nos acordamos. Y llegamos como a las tres de la mañana. Ya habían pasado
todos los rituales que debían musicalizarse y la fiesta que había que amenizar ya se estaba aca-bando. La mujer estaba furiosa y nos hizo echar de la fiesta, por borrachos espantosos, crápulas -nos decía el marido-, irresponsables… Y ya nos íbamos yendo, con la cola entre las patas, mientras la mujer nos seguía apostrofando des-de la puerta del casamiento. Cuando viene Mar-tín me dice pará pará, se vuelve y le dice: ¡Callate vieja Opituda! Ahí nomás cayó la vieja dura, des-mayada en la vereda. El marido y los invitados la soplaban para que reaccione. Y ya llamaban a la policía, así que nos tuvimos que batir en retirada, desordenadamente y a los quimbazos. Y ahora vengo de dejarle las flores, y adiviná quién estaba enterrada en el nicho de abajo. Cuando le voy a poner las flores veo que abajo estaba ente-rrada la Directora, la señora que había insultado el Martín. El desgraciado debe estar saltando en el infierno… Jajajaraira, jarajaira… -decía mientras se iba alejando.
Entierro y responso por el Salteño MolinaUna noche de gran tormenta, los amigos se en-teraron que había partido de esta vida un gran bohemio, El Salteño Molina, gran músico y zapa-teador, poeta repentista y recitador de versos que se eclipsaban cuando ya llegaba el alba. Supieron que el Municipio había dispuesto un entierro casi secreto y en fosa común, en un cajoncito forjado con tablas de embalar manzanas, como suelen ha-cerlo con los indigentes.. Entonces hicieron una colecta de recursos, acom-pañada también de una buena tirada de manga, con el objeto de brindar al ínclito camarada de grandes noches de jolgorio y copas, una despe-dida acorde a su rango astral y etílico. Le com-praron un féretro de dos cabezas, lo más encum-brado de la ingeniería funeraria. Los homenajes
duraron dos noches con sus días. Lo mismo que duró aquella tormenta bíblica. Lo mis-mo que duraron algunos festejantes. Ya a media mañana partieron los camaradas con el muerto ilustre, acompañándolo a su última morada. Estaba destinado a la tierra, a una tumba fría, dado el hecho sencillo que los gastos iban a cuenta del ejido municipal, y que lo que antes había sido recaudado se gastó en vituallas y en las farras que corres-pondían al velatorio. Martín, el pianista, tenía que decir las últi-mas palabras para despedir al muerto. Se aproximó al túmulo con paso incierto, pa-pel en mano. Y cuando tomó el aire húmedo de la mañana para dirigirse al amigo que ya los abandonaba, como había llovido toda la noche de pronto lo abandonó el sustento. Y se fue de cabeza al fondo barroso de la tum-ba como si se lo llevara el muerto. Gritaba Martín, al decir de Víctor Ruiz, como un chi-vo, denunciando a viva voz que el Salteño Molina se lo quería llevar con él. A la hora llegaron los bomberos, ya que los serenos del Cementerio de la Santa Cruz no esta-ban porque era día de guardar. Pero cuando procedieron a sacarlo, el pianista noctámbu-lo, fiel a su tradición, se negaba a abandonar aquella incómoda posición en la trinchera última. Quería acompañar a su gran amigo hasta ver el túnel de luz, hasta las fronteras del trasmundo. Cuando al cabo pudieron sacarlo, se puso al fin a llorar. Sentado en las escalinatas de aquél sagrario, los amigos nunca supieron con certeza de dónde ve-nían aquellas lágrimas: si del susto o de la pena.
Noticia (a modo de Epílogo) El pianista Martín Salazar fue asesinado por la tristemente célebre Triple A, durante la administración del ministro López Rega, en el mes de octubre del año 1975, por haberse negado a tocar el tango “El Choclo” para un jefe de la Federal en el cabaret San Susí de la ciudad de Salta. “Yo no toco para los asesi-nos de mi pueblo”, dijo a viva voz y se fue del escenario. El cantante melódico Víctor Ruiz fue atropellado, en una noche de bo-rrasca del año 1993, por la camioneta de un diputado nacional, mientras huía del Insti-tuto Potrero de Linares. En ese lugar había sido confinado por una campaña provincial que pretendía sacar a borrachos, mendigos y bohemios de las calles de la ciudad de Sal-ta.
Eso era la ciudad bohemia. Después llegó el Pro-greso.
Martín y Víctor sobre cuadro de Lampasona