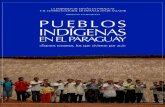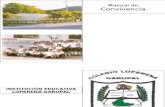El Rol de Los Indígenas en La Formación y en La Vivencia Del Paraguay
-
Upload
lau-mendoza -
Category
Documents
-
view
71 -
download
7
description
Transcript of El Rol de Los Indígenas en La Formación y en La Vivencia Del Paraguay

EL ROL DE LOS INDÍGENAS EN LA FORMACIÓN Y EN
LA VIVENCIA DEL PARAGUAY
BRANISLAVA SUSNIK

PRESENTACIÓN
No se sabe mucho sobre la vida de Branislava Susnik, una de las principales impulsoras de los
estudios antropológicos en el Paraguay. Esto se debe a que a ella no le gustaba hablar de su vida ni conceder
entrevistas. Por eso sorprendió que Miguel Chase Sardi, como gran excepción, consiguiera entrevistar a la
doctora (como la llamaban quienes la conocían y trataban con ella). "Salí de mi país para huir de los campos
de concentración", dijo la entrevistada, quien tenía recuerdos traumáticos de la ocupación nazi de
Yugoeslavia y de la Segunda Guerra Mundial. Nacida en 1920 en Modvode, pueblo que pertenece hoy a la
República de Eslovenia, era muy joven cuando los nazis asesinaron a su padre y la mandaron presa a ella y
a su madre. El triunfo del mariscal Tito les permitió la libertad, que no duró mucho para la rebelde
Branislava, quien se permitió criticar al nuevo régimen para ser encarcelada de nuevo. Puesta en libertad por
una circunstancia afortunada, abandonó Yugoeslavia para vivir y estudiar en Austria y en Italia. Para
entonces conocía varios idiomas, y aprendió otros más, incluyendo el hablado en la antigua Babilonia. La
historia, la antropología y la lingüística fueron sus principales campos de estudio, aunque también leyó
filosofía y conoció al gran filósofo Ludwig Wittgenstein, según me dijo en una conversación. El filántropo
Andrés Barbero gestionó su venida al Paraguay, adonde llegó en 1951. Desde entonces hasta su muerte,
acaecida en 1996, desarrolló una destacada labor como docente, investigadora y autora de varios libros.
Escribió una gramática de la lengua mbayá, una de las diecinueve lenguas indígenas que conocía. La
Fundación La Piedad le dio el apoyo necesario para entregarse de lleno a las actividades intelectuales.
Este libro contiene las notas tomadas en clase, durante un curso dictado en el Instituto Paraguayo de
Estudios Nacionales (IPEN) 1982; se publicó por primera vez en Asunción y en dos tomos, en 1982 y 1983.
Aunque la doctora Susnik no corrigió el texto antes de mandarlo a la imprenta, y se hubieran deslizado
algunas erratas, constituye el mejor libro de divulgación en la materia. Por eso la Comisión Nacional del
Bicentenario lo reeditó en forma abreviada, con el título de La independencia y el indígena (Asunción:
Intercontinental, 2010). Esa versión abreviada tuvo otras dos ediciones en 2011, con participación de
Intercontinental, el diario Ultima Hora y el Ministerio de Educación y Culto. Aquí presentamos la versión
integral, agotada desde hace varios años, con la debida autorización de la Fundación La Piedad, una entidad
empeñada en hacer conocer el legado de la destacada investigadora.
Se podría resumir el título y el objetivo del libro de la siguiente manera: mostrar cómo influyeron
los indígenas en el desarrollo de la historia y en la formación de la mentalidad paraguaya. El libro cubre el
periodo comprendido entre la llegada de los primeros españoles y la Guerra de la Triple Alianza. No analiza
la historia del siglo XX y se centra en los siglos XVI, XVII y XVIII. Los primeros capítulos explican ciertos
conceptos básicos (como el de conquista) y ofrecen una reseña de los principales grupos guaraníes al
iniciarse la conquista.
Aunque el libro no esté organizado así, se lo podría considerar dividido en dos partes: (1) la que
trata de la relación del español con el guaraní y (2) la que trata relación de la relación del español con los
demás grupos aborígenes. La primera sería la parte más importante porque, hasta el siglo XX, el Chaco fue
un territorio muy poco explorado y ocupado por los paraguayos. El Paraguay mestizo tradicional fue hispano
guaraní; los contactos entre el conquistador o el colono con otros grupos étnicos fueron limitados. Hasta
mediados del siglo XVIII, la provincia del Paraguay abarcaba aproximadamente el territorio situado entre
los ríos Jejuí y Tebicuary. Al sur del Tebicuary estaban las Misiones jesuíticas, donde los paraguayos no
entraban sin permiso expreso de los religiosos. Al norte del Jejuí estaban los belicosos mbayaes, cuyas
correrías llegaron hasta Capiatá. En rigor, entre finales del siglo XVII Y mediados del siglo XVIII, el límite
real de la provincia del Paraguay fue el río Manduvirá.
En 1673, los mbayaes cruzaron el río Paraguay y se instalaron en el actual departamento de
Concepción y una buena parte del de San Pedro. Eran aguerridos y diestros jinetes, que utilizaban el hierro
en la fabricación de sus armas, e inspiraban temor a españoles y guaraníes con sus repetidos ataques. En
1759, el gobernador del Paraguay, Jaime de Saint Just, firmó con ellos el tratado de paz que les reconocía la
posesión de todo el territorio situado al norte del Jejuí. En el mismo año, 1.500 jinetes mbayaes acamparon
en el lugar hoy llamado Piquete cue, para efectuar un ataque conjunto (español mbayaes) contra los abipones
del Chaco. Temeroso de que los aliados terminasen por atacar Asunción, Saint Just les envió al campamento
unos hombres enfermos de viruela, que difundieron el mal entre los guerreros y los obligaron a volver a sus
dominios; además de provocarles una mortandad considerable. A partir de entonces, los mbayaes decayeron,
aunque todavía en 1825, firmaron con el doctor Francia un tratado de paz. Que el Gobierno de Asunción

firmase tratados con una etnia indígena, dice sobre la vida colonial más de lo dicho en textos tradicionales
de enseñanza de la historia.
Agreguemos que también los gobernadores Pinedo yYegros (abuelo del prócer) hicieron pactos con
las étnias chaqueñas de los abipones, tobas y mocovíes. Los payaguaes, grandes navegantes, dominaron el
río Paraguay por mucho tiempo. Carlos Antonio López llegó a un acuerdo con ellos, y les permitió
establecerse en Itapyta Punta y parte de la actual Chacarita. Así que debemos aclarar lo dicho anteriormente
sobre la importancia menor de los grupos no guaraníes. No es que no hubiesen tenido importancia, sino que
los guaraníes la tuvieron en grado mucho mayor. Para dar un ejemplo elemental: dejaron su idioma, mientras
que de los mbayaes sólo quedan algunos nombres, como Apa y Aquidabán.
El mestizaje hispano guaraní comenzó en 1537, con la fundación de Asunción, en territorio de los
carios, una familia guaraní. Los carios sostenían una guerra permanente con los mbayaes del Chaco y con
los payaguaes del río Paraguay. Tanto ellos como los recién llegados consideraron conveniente establecer
una alianza.
Los guaraníes entregaron mujeres a los españoles para convertirlos en tovayá o cuñados. Según los
usos locales, el parentesco era la base más sólida para establecer una alianza; cuando un hombre tomaba a
una mujer, contraía obligaciones con la familia y con la tribu de ella. Ella dejaba de ser para él una simple
kuñá, para convertirse en rembirekó o compañera estable. La poligamia no desligaba al hombre de
responsabilidades con sus varias rembirekó. Es dudoso que los hidalgos españoles quisieran convertirse en
padres de familias indígenas, pero los que fundaron Asunción comprendieron la utilidad de contar con
aliados y con un puerto para proseguir la ruta hacia el Dorado. Así que se comportaron como parientes en
los dos primeros años, e incluso realizaron expediciones contra los chaqueños para satisfacer a los carios del
lugar. Pero el buen trato no duró mucho tiempo, como lo indican ciertos documentos escritos por los
conquistadores de aquellos años, donde se llama piezas" a las mujeres, como se puede hablar de piezas de
lienzo o de paño, con el valor de mercaderías. La alianza inicial se convirtió en relación de señorío y
servidumbre. Hubo violencia y rebeliones fracasadas.
Posteriormente se creó la encomienda, para dar mano de obra gratuita al español y una cierta
protección al indígena. Al español se le "encomendaba" o entregaba un cierto número de indígenas, para
ampararlos y convertirlos al cristianismo a cambio de beneficiarse de su trabajo. Tal era, en todo caso, la
justificación legal de la institución que contaba con dos modalidades: la mita y la yanacona. El indio mitario
debía trabajar para el señor dos o tres meses al año; el yanacona debía servirlo todo el año, en condiciones
de auténtica esclavitud. Para 1555, 300 españoles tenían en encomienda 27.000 "fuegos", o sea hogares
indígenas. No se sabe cuántos integrantes tenía cada hogar, pero el total no podía ser menos de 100.000
personas. Según el censo de aquel año, había en Asunción 3.000 mestizos. La provincia del Paraguay, por
entonces, no iba más allá del río Manduvirá. Que tan pocos españoles pudieran someter a tantos indígenas
muestra que la relación fue más allá del simple uso de la violencia; se trató de un proceso complejo, donde
intervinieron numerosos factores, como explica la autora.
La poligamia de los conquistadores y colonos, en vez de aumentar, disminuyó la población. En
1660, había en la provincia del Paraguay 65.000 habitantes. La población se distribuía en las villas
tradicionales (como Asunción y Villarrica), las poblaciones y los partidos (como se llamaban los poblados
menores), los pueblos de indios (Altos, Itá, Yaguarón) y la campaña (esto no incluye las misiones jesuíticas).
Estaban además los "indios monteses”, que no se habían sometido y podían vivir en los extensos bosques de
la Región Oriental. La Región Occidental no se había ocupado ni poblado.
En los pueblos de indios no podían asentarse españoles, criollos ni mestizos (exceptuados los
religiosos y administradores). Esos pueblos tenían, como propiedad común, tierras agrícolas y ganaderas,
"tierras de caza y pesca" (bosques y cursos de agua) y yerbales. Las propiedades comunes se explotaban en
conjunto, con la participación obligatoria de los moradores durante cuatro días a la semana; esto comprendía
el trabajo en las sastrerías y talleres, el cultivo del algodón, la caña de azúcar y el tabaco, la cría del ganado
en las estancias comunales. Dos días a la semana, el indio tenía libertad para ocuparse del lote que se le había
entregado para cultivar lo necesario para el consumo del hogar. Criticadas o elogiadas en excesos, las
misiones jesuíticas seguían el mismo régimen, aunque en ellas no entraba nadie sin permiso, mientras que
los pueblos de indios eran más abiertos.
Es falso que, después de la expulsión de los jesuitas, los guaraníes misioneros volvieran a los
bosques; ya no podían hacerlo, porque habían perdido la capacidad de vivir cazando y pescando, como sus
antepasados. La habían perdido, mucho tiempo atrás, todos los guaraníes asentados en los pueblos,

convertidos en su nuevo "hábitat". Por otra parte, los franciscanos realizaron una importante labor en los
pueblos puestos bajo su dirección, como Yuty y Caazapá. (Las estancias comunales de Caazapá tenían
60.000 cabezas de ganado en el siglo XVII.)
Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la economía de la provincia se desarrolló mediante el
trueque, por falta de dinero metálico. Como señala la doctora Susnik, ya se sentían en el Paraguay ciertos
problemas que habrían de subsistir, lamentablemente. En el campo había una gran pobreza, difícil de superar
a causa de los daños causados a la agricultura por la ganadería y la inseguridad resultante de los asaltos de
los mbayaes y otros grupos hostiles. Muchos abandonaban sus familias para buscar trabajo en las provincias
de Santa Fe, Buenos Aires y Tucumán. Ya había ocupaciones de tierra, en detrimento de las propiedades
comunales de los pueblos de indios; hacia 1800, las dos terceras partes de los agricultores paraguayos eran
ocupantes ilegales.
La antigua provincia del Paraguay, resultado de la unión del español y el guaraní, se vio agitada por
numerosas rivalidades: las surgidas entre criollos y mestizos, entre mestizos e indígenas, y entre los distintos
grupos indígenas, incluyendo el de los guaraníes. (Esto último se manifestó en el ensañamiento con que los
indios de las misiones jesuíticas reprimieron la Revolución de los Comuneros en 1735). Aquella fue una
sociedad dividida, cuya unidad se mantenía por decisión del poder político. La actual república ha heredado
discordias viejas, que debe superar para lograr una convivencia más racional y provechosa. Para superarlas
precisa conocer el pasado, aun el pasado poco luminoso de la tradición colonial porque, para glosar la frase
bíblica, la verdad nos hará libres.
Guido Rodríguez Alcalá

PRÓLOGO
La presente obra es el resultado del Primer Ciclo de conferencias que dictara la Prof. Dra.
Branislava Susnik en el marco del Seminario de Antropología social que sobre "El Rol de los Indígenas en
la Formación y Vivencia del Paraguay" organizara el Instituto Paraguayo de Estudios Nacionales (I.P.E.N.)
durante los meses de mayo, junio y julio de 1981.
El tema de estudio del referido seminario ha abarcado el período que transcurre desde la llegada
de los españoles al Río de la Plata, hasta finales del siglo XIX. En el contexto de la obra también se podrán
encontrar interesantes referencias al período prehistórico del Paraguay.
Este seminario, que se vio realzado con la participación de un centenar de personalidades y
profesionales afectados a distintas disciplinas sociales de nuestro medio, fue propicia ocasión para
profundizar el estudio de aspectos socioculturales, políticos y económicos del Paraguay histórico desde
una perspectiva científica, antropológica e histórica.
El I.P.E.N. ha iniciado con aquel seminario un ciclo encarado fundamentalmente con el espíritu
dispuesto a aportar mayores y mejores elementos de conocimiento y comprensión de las raíces y
características del Ser Nacional paraguayo. La participación de brillantes expositores y la amplia respuesta
recibida en el interés de vastos sectores del quehacer nacional, han impulsado al Instituto a realizar la
transcripción de las cintas magnetofónicas que contienen todas las charlas realizadas.
Al ofrecer los resultados de esa transcripción, que en el caso del seminario referido abarcará la
publicación de dos tomos, el I.P.E.N. pretende extender los beneficios alcanzados en sus ciclos de estudios
a la población interesada en el conocimiento profundo y acabado de nuestra historia y nuestro presente.

Capítulo I
EL POBLAMIENTO PREHISTÓRICO DEL PARAGUAY
1. Características socioculturales de los guaraníes y de los chaqueños
Hablaremos, a modo de introducción, sobre el tipo de cultura que caracterizaba a los indígenas del
Paraguay y sobre los tipos sociales a que pertenecían en el momento de la conquista española. Sin conocer
el fundamento sociocultural de los indígenas, al iniciarse la conquista, será imposible estudiar después la
plasmación cultural ni el mismo proceso psico-social de la integración.
El hombre americano, el paleoamericano, no es autóctono; todos los amerindios son inmigrantes e
incluso inmigrantes muy tardíos. El continente americano y el australiano son los de poblamiento más tardío.
Los hallazgos arqueológicos disponibles hasta ahora y provenientes de Canadá, Estados Unidos y
Sudamérica demuestran la probabilidad de la existencia del hombre en América alrededor de 30.000 años
a. de C. El material arqueológico consiste en simples lascas líticas que, a veces, pueden ser discutidas en
cuanto podrían ser solamente un profundo natural; en cambio, ya podemos afirmar que no hay dudas de la
existencia del hombre en el continente americano aproximadamente hacia los 10.000 años a. de C.
Todos los inmigrantes llegaban por oleajes inmigratorios, por avanzadas migracionales paulatinas;
primero por el Estrecho de Bering, desplazándose por el subcontinente norteamericano hacia Sudamérica;
luego, alrededor de 3.000 años a. de C., llegaban otros inmigrantes que ya utilizaban como punto de entrada
en el continente americano la zona del Istmo de Panamá.
Los tipos de cultura que nosotros tenemos en el Paraguay prehistórico son dos: el paleolítico y el
neolítico.
El tipo de cultura paleolítica —paleolítico superior— es el más antiguo que se encuentra por los
hallazgos arqueológicos y por las tribus sobrevivientes en América. Se caracteriza por el nomadismo de
cazadores y recolectores; aprovechamiento de los recursos naturales sin ninguna productividad humana. Por
ende, todo el problema o las crisis de la sobrevivencia de estas culturas deviene de la disponibilidad de estos
recursos naturales, tanto los que sirven para la caza, como la pesca o recolección y de ahí la dependencia de
estas culturas de tener una verdadera disponibilidad de estos recursos en sus desplazamientos desde el
Estrecho de Bering hasta la Tierra del Fuego, en Sudamérica.
Muchas veces se producían verdaderas crisis provocadas por cambios climáticos que producían
cambios ecológicos, obligando a los grupos tribales a ir desplazándose en el territorio, o a plasmaciones
intertribales o simplemente a sucumbir. De aquí el nomadismo de estas culturas.
En consecuencia, no se puede pensar en que estuvieran organizados en grandes grupos sociales o
sociopolíticos sino en simples bandas unilineales. A veces se podrá hallar una federación de estas bandas en
el interés de una defensa mutua contra otras tribus con las que disputan la posesión de un cazadero, en una
misma zona que les provee de recursos naturales suficientes. Así, pues, para estas bandas no existe el
verdadero concepto de la tierra en sí, no hay apego a la tierra; solamente existe el interés por la caza, vale
decir por lo que la tierra ofrece como recursos para la caza, para la pesca o para la recolección de frutos
naturales.
En todas las zonas donde se encontraban tribus de cultura paleolítica solamente se puede calcular
una población de 2 a 8 personas sobre 100 km2. Quiere decir una población mínima, escasa densidad
demográfica; estos cálculos están realizados en base a estimaciones propuestas por la Escuela Demográfica
Histórica de la Universidad de Berkeley Así que nunca se puede pensar que en el continente o subcontinente
americano hubiera una densa población en las zonas pámpidas, de planicie o sabana, porque en estos
territorios es donde se movía y se desplazaba la población del tipo cultural paleolítico.
También su ideología, sus creencias, sus tendencias respecto a la sobrevivencia, eran en extremo
utilitarias; un puro interés subsistencial, por el mínimo subsistencial. Esta mentalidad netamente utilitarista,
lógicamente, también impregnaba su escala valorativa y simbólica de la vida misma: en ella, si bien el
hombre no es un simple ser animal, se halla impregnado de naturalismo, de lo que el hombre ve, de lo que
experimenta, de lo que hace, de lo que caza o de lo que recolecta.
Y en cuanto a la pregunta ‘‘¿para qué?'', que se formula cualquier hombre, cualquier grupo
humano, para este tipo de cultura netamente paleolítica, sólo existía una respuesta: el presente vivencial, la

vivencia. Los conflictos existenciales se basaban en las interferencias de las fuerzas consideradas mágicas,
de las fuerzas sobrenaturales, eran conflictos esencialmente producidos por cualquier desajuste o
desequilibrio de la propia naturaleza o de los fenómenos correlacionados con el sistema subsistencial.
En contraste con este tipo de cultura —que más adelante ya señalaremos en qué parte del Paraguay
prehistórico se localizaba—, en contraste con esas culturas paleolíticas, alrededor de los años 3.000 a. de.
C. comienza a asomar otro tipo cultural denominado neolítico.
Los pueblos de cultura neolítica siguen basando su subsistencia en la caza, pero interviene ya el
cultivo que, en ciertas zonas, puede ser muy incipiente pero en otras, según las tierras, muy desarrollado.
Así entonces, todas las tribus consideradas como de cultura neolítica, son esencialmente cazadores y
cultivadoras intensivas o desarrolladas aun cuando, también en estos casos, no se trata todavía de una
verdadera producción pues nunca el cultivo llega a producir entre los neolíticos un superávit que permita
actividades. Siempre tiene el carácter subsistencial, si bien con un menor grado de dependencia de los puros
recursos naturales como en el caso de los paleolíticos.
Por otra parte, estos cultivadores neolíticos practican también una cultura depredadora pues
emplean el método de la roza, un método que no permite un cultivo eficiente por más de dos años. Luego
de dos años la roza ya no dará resultados y habrá que cambiar el rozadero. Por ende, si se piensa en toda la
zona de Sudamérica, zona tropical, donde pueblos vivían y si se piensa también en el elevado índice
demográfico de los mismos, también se entiende que estos pueblos se hallaran en continuo movimiento, en
busca de más tierras porque, una vez que la tierra se usaba para las rozas, luego de dos o tres años, debían
emigrar en busca de nuevas zonas para su cultivo, para nuevas rozas, pues sólo este rudimentario método
era empleado sin ser conocidos los métodos de abono. De allí que no se pueda hablar de verdadera
producción sino de cultivos para consumo con acción esencialmente depredadora del suelo.
Todos los materiales de que se dispone para el estudio del suelo últimamente, sobre todo estos
estudios se han realizado en el Brasil especialmente en la selva tropical de la Amazonia, demuestran este
carácter depredador como también demuestran que pueden llegar a producir verdaderos cambios ecológicos
porque estas tribus, por más que viven aisladas completamente, llegan a agotar la tierra, anulando su
potencialidad.
Consecuentemente con el módulo subsistencial descripto, la ideología de estos pueblos será distinta
de los de cultura paleolítica. Los pueblos neolíticos también son utilitarios, pero buscan abundancia, la
abundancia subsistencial inmediata. Aun cuando aquí se está hablando de culturas prehistóricas, podemos
poner el ejemplo de los pueblos guaraní de hoy día que mantienen esta ideología del "tekó pora", quiere
decir, de la "vida buena" , basada en la verdadera abundancia subsistencial en contraposición al "yvy mara",
la tierra mala, y del "tekó mara", la vida mala, siempre en correlación la vida con la tierra y la tierra buena
aquélla donde se puede hacer la roza, donde siempre hay la posibilidad de los desplazamientos buscando
nuevas tierras para roza de acuerdo con las exigencias demográficas de la colectividad.
Entonces, hay ese deseo de la abundancia, ese deseo del "tekó pora y esa conciencia de que cuando
la tierra es mala, la vida es mala; de que hay que buscar una tierra donde no hay mal y, por ende, en estos
pueblos también se encuentra un dinamismo continuo y, si a ello agregamos que entre los neolíticos hay
mayor densidad demográfica que entre grupos paleolíticos, es aún más comprensible ese impulso
migracional que hace que muchas de las tribus que pertenecen a este tipo cultural neolítico sean
verdaderamente considerados como antropodinámicos: se trata, en realidad, de un genuino
antropodinamismo.
Dentro del ambiente sudamericano, los pueblos de este tipo cultural neolítico trajeron una auténtica
revolución cultural frente a los paleolíticos puramente cazadores, pescadores y recolectores. Cuando llega
el cultivo, cuando hay cultivo, la organización social ya tiene una base en las grandes casas comunales; ello
permite también un mayor desarrollo de la manufactura, así se inician, por ejemplo, la cerámica y toda una
serie de otros nuevos elementos culturales. Y, además, los pueblos que viven en los alrededores de los
pueblos neolíticos, algunos quedando incluso subyugados, adoptan muchos de los elementos de la cultura
neolítica.
Estos eran los dos tipos de cultura que conocemos en el Paraguay prehistórico pero se desconocen
en este ámbito otros grupos y tipos culturales que sí es posible hallar en el continente sudamericano: los
llamados pueblos marginales. Se trata de pueblos de cultura paleolítica, al iniciarse la conquista española,
que geográficamente se ubican en las áreas intrasílvides que no son propicias para un desarrollo cultural. El
avance de los pueblos neolíticos, llegados en posteriores oleajes, les fue arrinconando prehistóricamente a

estos pueblos paleolíticos en zonas de pampa, chaco o sabana, en tierras que no eran aptas para los neolíticos,
provocando así su marginalidad.
Por su parte, los pueblos de la selva tropical, que son precisamente los neolíticos, al iniciarse la
conquista, se movían en la zona tropical, motivo por el cual también son conocidos como pueblos de la selva
tropical. Estos pueblos se hallaban en el Paraguay en la Región Oriental, separados del Chaco por el río
Paraguay que dividía así dos tipos diferentes de cultura. Sin embargo, falta en el Paraguay el tipo de los así
llamados neolíticos superiores que llegaron ya a un grado de cohesión sociopolítica, a un tipo de reinos y
jefaturas en un caso donde el neolítico ya no era de simple producción de abundancia sino de verdadera
superproducción. Y recién cuando un pueblo llega a un tipo de cultura con cultivo de superproducción, esto
permite la organización social, la manufactura deja de ser simplemente utilitaria para basarse en una
verdadera organización del trabajo de la manufactura como oficio, con clases sociales, con presencia del
comercio, del intercambio, etc.
Cuando no hay ningún contacto periférico, las culturas quedan estáticas, así como hemos descripto
hasta ahora a las culturas paleolíticas y neolíticas. En esas condiciones ya existían en el Paraguay los
paleolíticos unos 6.000 años a. de C. y los neolíticos 3.000 años a. de C. Y así los encontraron los españoles
al llegar, con el mismo tipo cultural, sin ninguna evolución. Al no existir contactos periféricos, al hallarse
presentes siempre las mismas tendencias culturales, las culturas se estancan, no hay progreso ni evolución;
por ende, la conquista española encontró a los guaraníes en las mismas condiciones a como ellos se habían
desarrollado en su tipo cultural de 3.000 años a. de C.
Por el contrario, en parte de las Antillas, partes de Colombia, especialmente con los "chibchas" y
en algunos enclaves, por ejemplo en el oriente de Bolivia y parte de Mato Grosso, al norte de Mato Grosso,
allí sí se desarrollaron los así llamados reinos o jefaturas del neolítico-superior y ya con el conocimiento
del metal.
No se llegó al conocimiento del hierro en ninguna parte de Sudamérica, es verdad; pero se conocían
metales, había cobre y no sabían que también había el bronce precisamente por el estaño existente en la
zona conocida hoy como Bolivia; así que este tipo de cultura neolítica-superior, que permitió un desarrollo
sociopolítico y también una superproducción y una verdadera organización cultural en los pueblos, no
encontramos entre ninguno de los pueblos que poblaron el Paraguay prehistórico que quedaba siempre
fuera de lo que podríamos llamar el estímulo cultural periférico.
Tampoco encontramos en el Paraguay prehistórico ninguna influencia que podría denominarse
influencia de la civilización incaica. Como se ve, en el caso de los incas no empleamos la palabra "cultura"
sino mejor la palabra "civilización", que implica un gran desarrollo de la ciudad como centro; en esta
civilización hay organización política, hay organización del poder sociopolítico, hay organización
eclesiástica, religiosa, organización de clases sociales con su productividad, etc. Quiere decir que la
civilización siempre impone sus pautas culturales cuando hay contactos con culturas primitivas, neolíticas
o paleolíticas, pues el contacto periférico permite un estímulo cultural, promueve el evolucionismo y la
imposición de sus pautas culturales no precisamente por la violencia sino por la misma vivencia de estas
pautas propias de la civilización.
Así entonces, estos dos ejemplos del neolítico-superior y de la civilización del tipo incaico faltan
en el Paraguay prehistórico, no se encuentran en el mismo.
Hasta aquí hemos hablado solamente en general de estos dos tipos de cultura, paleolítica y neolítica,
pero también hay diferencias, heterogeneidades, por los tipos raciales del Paraguay prehistórico como
veremos de inmediato.
2. Características raciales de los pobladores prehistóricos del Paraguay
Tres tipos físicos, tres tipos raciales de la población del Paraguay prehistórico, pueden observarse:
el pámpido, el láguido y el amazónido. Estudiaremos a cada uno en particular.
a) El pámpido
Universalmente corresponde el tipo racial pámpido sudamericano al tipo racial australiano. La
llegada de estos inmigrantes a América se materializó a través del Estrecho de Bering. Gran parte de las

tribus habitantes prehistóricas de Norteamérica (Siux, Comanches, etc.), conocidos por el tipo físico como
plánidos, corresponde exactamente al tipo pámpido de Sudamérica.
Es el Chaco prehistórico del siglo XVI, todo el Chaco y Pampa, hasta la Tierra del Fuego y parte
del Mato Grosso, el que se pobló alrededor de los 6.000 años a. de C. por la gente del tipo racial pámpido.
Los documentos arqueológicos hallados son pobres al respecto; simplemente no se conservaron o no se
realizaron suficientes investigaciones. Tratándose de simples lascas o puntas líticas para flechas y no
existiendo ni cerámica ni otros hallazgos, aquéllos se perdían aun cuando se cuenta con restos fósiles,
restos óseos que permiten comprobar la población de tipo racial pámpido en el Chaco paraguayo y en las
pampas hacia5 o 6 mil años a. de C.
Dentro del tipo racial pámpido existen variaciones sobre todo del tipo físico general, un subtipo
físico llamado huárpido y el otro llamado naperú-bororó, siempre en el contexto chaqueño. La mitad
occidental del Chaco estaba poblada en esta antigua época prehistórica por el tipo huárpido; la parte
oriental por los naperú-bororó.
El tipo físico pámpido o pampeano, en general, es de estatura alta, fuerte desarrollo de miembros
inferiores, tez olivácea; estos caracteres fisicos pueden aún observarse en algunos grupos raciales
sobrevivientes (como el caso de los Maká). Otros exponentes pámpidos son los Mbayá-Guaicurúes, muy
conocidos en la historia, originalmente primeros habitantes de la pampa argentina y luego desplazados
hacia el norte llegando a la región chaqueña. El Chaco siempre representaba un refugio de diversas tribus
pámpidas y allí se asentaron más o menos entre 100 o 200 años antes del inicio de la conquista española.
Tratábase básicamente del tipo de la cultura paleolítica, de los cazadores, pescadores y recolectores.
Por otra parte, la expansión del imperio incaico, que llegó a fundar una fortaleza —llamada
Samaipata— en cercanías de Santa Cruz de la Sierra, significó también una fuerte presión hacia estos
pueblos obligándolos a su dispersión y a continuos desplazamientos, en este caso hacia el sur, precisamente
hacia el Chaco paraguayo. A este respecto es interesante señalar que, justamente, la palabra "chaco" es de
procedencia quichua, originaria de la voz "chacú". Así que, entonces, esta presión de los incas desde el
otro lado de la cordillera también fue motivo del desplazamiento y penetración de los pueblos pámpidos,
de cultura paleolítica, en el Chaco paraguayo.
b) El láguido
Hacia 1848, y por espacio de 40 años, un investigador danés ha realizado trabajos y exploración
arqueológica en las cuevas de Minas Gerais en busca de restos fósiles del hombre americano o cualquier
tipo de evidencia lítica.
Efectivamente, en una de las cuevas llamadas Lagoa Santa, encontró esqueletos y 35 cráneos
fósiles que, por los procedimientos de medición utilizados (químicos, carbono 14), pudo demostrar que se
trataba de verdaderos restos fósiles del hombre paleo-americano, de lo que fue el antiguo amerindio
poblador de esta zona. Por el nombre de esta cueva, Lagoa Santa, se le dio a este tipo físico la denominación
de -láguido" y se correlaciona universalmente con el tipo físico llamado melanésido, con lo que se quiere
indicar que es con pobladores melanesicos que, al menos sus actuales sobrevivientes, tienen características
similares.
El tipo físico o racial láguido, también de cultura paleolítica como los pámpidos, se movía más
bien por las sabanas en la zona amazónica y así llegaron a penetrar en lo que es hoy también el Paraguay
oriental, Río Grande do Sul, Santa Catalina y Estado de Paraná, llegando hasta la Argentina, casi en la zona
de Entre Ríos, siempre por la gran dispersión de sus grupos humanos.
Quiere decir que el protopoblador del Paraguay oriental, anterior a la aparición de los guaraníes,
era el grupo humano racialmente láguido y culturalmente paleolítico; en todo el Paraguay oriental tenemos
algunos hallazgos arqueológicos de suma importancia, los que el célebre y ya desaparecido arqueólogo
Osvaldo Menghim ha llamado el "complejo eldoradense" por proceder de la localidad de El Dorado, en las
Misiones argentinas.
Posteriormente se hicieron algunos hallazgos también del lado paraguayo de la costa del río
Paraná, frente a las Misiones argentinas; se trata del mismo material lítico, hachas paleolíticas no pulidas,
puntas líticas, todo instrumental correspondiente a este tipo paleolítico láguido; quiere decir que existen
pruebas efectivas de que, alrededor de 6 o 5 mil años a. de C., y mucho antes de la llegada del avá

amazónico, que posteriormente conoceremos como guaraní, todo el Paraguay oriental estaba poblado por
el tipo racialmente láguido y culturalmente paleolítico.
Los restos sobrevivientes de este tipo eran hasta hace poco conocidos, pues se conservaban todavía
en el Paraguay oriental, como guayanás, ingaín e yvytyrokái; en varias tradiciones de los yerbateros de la
zona hasta hoy suenan estos nombres; quiere decir que algunos ejemplares de estos antiguos
protopobladores de todo el Paraguay oriental todavía sobrevivirían hasta hace poco.
c) El amazónido
Recién después llegamos al tercer tipo racial que ya tiene características culturales neolíticas y que
se denomina amazónido o amazónide. En realidad es común hablar de “raza guaraní”, así como también
en otros tiempos se decía “razas hispanas”; inclusive hoy en día se conmemora un “día de la raza”: son
éstos términos que no corresponden a una clasificación auténticamente científica. Los guaraníes,
racialmente, son amazónides y científicamente no se puede hablar de la existencia de una raza tupí-guaraní
o de la raza guaraní, porque del mismo tipo racial amazónide son también los pano, los jíbaros del
Ecuador, los arawak, los caribes y tantas otras tribus de cultura neolítica que pertenecen absolutamente al
mismo tipo racial.
Alrededor de 3.000 años a. de C., probablemente por el Istmo de Panamá, esparciéndose por los
llanos de Venezuela y de Colombia, apareció un tipo fisico protomalayo o mongoloide con características
absolutamente diferentes del tipo pámpido y láguido que ya hemos descripto. Por sus características
protomalayo-mongoloide, tenían baja estatura, eran braquicéfalos (tan destacadamente braquicéfalos, que
había científicos que llegaron a confundir cultura neolítica con carácter racial braquicéfalo: vale decir, un
hecho que es netamente cultural, con otro que es netamente físico) y además de tez amarillenta; en síntesis
un verdadero tipo mongoloide-protomalayo.
En América, este tipo protomalayo-mongoloide adquirió el nombre de amazónide por el hecho de
que grupos humanos pertenecientes a este tipo físico fueron hallados al sur del río Amazonas y en toda el
área de esta cuenca fluvial con sus afluentes: el Xingú, Araguaya, Tocantins, etc., y también al norte del
Amazonas. Fue en estas zonas donde se encontró a este tipo físico amazónide de cultura neolítica al iniciarse
la conquista, tratándose de pobladores americanos de 3.000 años a. de C. que posteriormente sufrieron un
proceso de dispersión que nos interesa estudiar porque este movimiento los trajo también hasta el Paraguay.
Como hemos dicho, su llegada a América se habría producido por el Istmo de Panamá hacia 3.000
a. de C., con una dispersión de las primeras olas migratorias hacia las llanuras de Colombia y Venezuela y
el sur amazónico; pero hacia el 2.000 a. de C. se habría producido una verdadera catástrofe natural en esa
zona sur-amazónica, si nos basamos en los datos de los paleontólogos y de los geólogos, especialmente de
los más recientes estudios.
Dichos estudios, provenientes también de botánicos y zoólogos y de la investigación arqueológica,
ante el actual interés en la explotación de la región amazónica, señalan la existencia de esa verdadera
catástrofe natural con un profundo cambio ecológico de la región sur-amazónica, como resultado de la
invasión de la ecología de sabana que prácticamente aniquiló a la selva tropical en esta región. Esto se habría
debido a bruscos cambios climatológicos: se habla, incluso, de que se habrían producido enormes incendios
a causa de sequías que se prolongaban por 4 y 5 años, destruyendo también el suelo.
Para la comprensión de este fenómeno se debe reflexionar un poco en lo que es la selva tropical y
recordar que, en realidad, su tierra carece de una verdadera capa de humus. Es así que, por lo general, cuando
en las zonas tropicales o subtropicales se practican cultivos, éstos resultan muy buenos durante los primeros
2 o 3 años pero después disminuyen y agotan su fertilidad. Un ejemplo de ello lo encontramos en el caso de
las primeras plantaciones que realizaron en el Paraguay los españoles llegados en el siglo XVI: debe
comprenderse la importancia cultural del pan y del vino para los conquistadores hispanos y su interés en la
siembra del trigo y de la vid. Y, efectivamente, durante la primera época, en la primera generación de estos
conquistadores recién llegados, el trigo y la vid crecían pero después ya estos cultivos sencillamente se
agotaron porque la tierra carecía del humus necesario para preservar la riqueza de estos cultivos.
Con estas reflexiones y el apoyo de las investigaciones científicas mencionadas se puede ya
comprender cómo esta catástrofe climatológica alteró el sistema ecológico, modificó o destruyó la
vegetación y significó una verdadera destrucción de la selva amazónica y su reemplazo por un tipo
ecológico de sabana. Lógicamente estas alteraciones obligaron a los pueblos de cultura neolítica, del tipo

racial amazónide, a la búsqueda de nuevas tierras que fueran realmente aptas para su tradicional pauta
cultural: el cultivo y la caza.
Así, numerosos fueron los pueblos de este ámbito original amazónico que iniciaron grandes
movimientos migracionales, un verdadero dinamismo migratorio, y entre ellos, especialmente los pueblos
y las tribus pertenecientes a dos grandes familias lingüísticas: arawak y tupíguaraní.
Otros grupos neolíticos y de raza también amazónide, como los panos y jíbaros, de la familia
arawak, en la zona tropical pero limítrofe con los Andes, no llegaron a sufrir las consecuencias de esta
catástrofe, no fueron perjudicados por la misma. En contraste con estos grupos más occidentales, los tupí-
guaraníes y los arawak del sur del Amazonas, profundamente alterados por los cambios ya señalados, se
vieron obligados a desplazarse hacia el sur y sureste, buscando una salida por el río Araguaya valiéndose
de su calidad de canoeros, y por las nacientes de este río llegan hasta las nacientes del Paraguay. El contacto
con el río Paraguay fue de mucha importancia pues allí se encuentran con una verdadera red fluvial, donde
varios ríos tienen sus nacientes: algunos corriendo hacia el norte, hacia el Amazonas, y otros con sus cursos
hacia el sur.
Así, a través del río Paraguay, llegó una primera corriente de arawak que llamamos paleo-
amazónides aproximadamente hacia los 500 años a. de C.; estos grupos se desplazaban por el río Paraguay
y también por sus afluentes, llegando incluso hasta el río Paraná, hasta el río Uruguay y hasta la propia
costa atlántica. Este fue el primer contingente de los paleo-amazónides y también los primeros neolíticos
que llegaron al Paraguay oriental.
De ellos tenemos pruebas arqueológicas: primero los hallazgos del Alto Paraguay, desde Mato
Grosso; luego tenemos los restos arqueológicos de Ybytimí, ya acá en el Paraguay, cuando aún no
utilizaban el sistema de zona como técnica de cultivo, sino verdaderos túmulos de tierra, sobre todo
buscando zonas pantanosas pero, fundamentalmente, formando esos túmulos artificiales de tierra para así
poder plantar y adaptar sus propias técnicas de cultivo. De este tipo de hallazgos de Ybytimí tenemos
también otros similares en cercanías del lago de Ypacaraí. Estos restos fueron encontrados en una época de
bajante del lago, cuando quedaron al descubierto gran parte de testimonios cerámicos y otros que
comprueban que los primeros neolíticos, los primeros cultivadores llegados al Paraguay, eran de este tipo
paleo-amazónide.
Por último, también cerca del lago Ypoá, se han realizado otros descubrimientos arqueológicos de
este mismo tipo y, posteriormente, se halla ya la fusión de diferentes tipos de cerámica de estos paleo-
amazónides con los productos propiamente guaraníes en las zonas del Paraná, del Uruguay y en la zona de
la posterior diseminación guaraní; pero esto es ya un fenómeno subsiguiente a la dispersión paleo-
amazónide hacia 500 años a. de C.
Después de esta corriente paleo-amazónide, que ya en alguna medida iniciaron la marginalización
de las tribus protopobladoras de esta zona del Paraguay oriental, recién después de esta corriente aparecen
los migrantes que posteriormente conoceremos como los guaraníes. Para evitar el uso de la terminología
paleo-tupí-guaraní, puede hablarse ya de la dispersión del avá-amazónico.
Entonces, a partir de este momento, puede hablarse ya de la dispersión del avá-amazónico. Después
de aquella catástrofe ecológica de la que hemos hablado, que alteró toda la vegetación y la fauna en la zona
sur-amazónica, a partir de aquel centro de dispersión que también hemos mencionado, aquel centro donde
se encuentra una verdadera red fluvial de cientos de ríos, especialmente el Araguaya y el río Paraguay, a
partir de allí se produce esta dispersión de todos los grupos que caen bajo la denominación del avá para
incluir en la misma a las tribus tupí guaraní.
Estos mismos grupos se autodenominaban avá, que quiere decir hombre y que significa la
identidad lingüística, básicamente, y la identidad cultural de todos los que tienen las mismas costumbres.
Hay que aclarar, sin embargo, que el desplazamiento de estos grupos no fue masivo, sino más bien
progresivo, en pequeños oleajes, quedando en un lugar y luego, nuevamente, desplazándose y así
sucesivamente de modo que el proceso es progresivo, por etapas.
Entre estas olas sucesivas de migrantes hay que distinguir dos ramales: uno llamado proto-mbÿá y
el otro proto-cario. Antes de hablar sobre los procesos, veremos cuáles son las diferencias entre ambos.
El primer ramal de los avá-amazónicos, el de los proto-mby'á, eran neolíticos, cultivadores
predominantemente de la mandioca; básicamente se trata de la mandioca amarga, pues la mandioca dulce se
hace extensiva ya con los verdaderos guaraníes por influencia de los españoles, pues la mandioca dulce era
preferida de los españoles, ya que la mandioca amarga contiene un veneno, el ácido prúsico, y se necesitan

de varios procedimientos purificadores para hacerlos aptos al consumo. Sin embargo, antiguamente entre los
guaraníes y todos los otros grupos neolíticos, se cultivaba básicamente la mandioca amarga y no la dulce (la
mandioca dulce es la hoy conocida por nosotros).
De tal manera, los proto-mby'á, cultivadores de la mandioca amarga, contaban con una organización
social pequeña basada fundamentalmente en grupos unipatrilineales, vale decir de un solo linaje y no de
grandes aglomeraciones de origen multilineal; se trataba de pequeños grupos unilineales, separados,
agrupados a veces en una sola casa comunal. Una sola casa comunal, al uso antiguo de los neolíticos y, entre
ellos, también de los tupí-guaraníes, significaba un pequeño grupo, una banda con no más de 30 a 100
familias que es lo que podía albergar una casa comunal, entendiéndose por familia cada núcleo en torno a
un fuego o dependiendo de una olla común. A veces, si se practicaba la poligamia, podían ser 5 fuegos de
ollas a la vez.
Este tipo de organización, con la pauta patrilineal, propio de los proto-mby'á, es el que puede
denominarse ya con el nombre de guaraníes recogido por el padre Ruiz de Montoya; se trata del antiguo
guaraní nucleado en el tefi (escrito así por Ruiz de Montoya) con una o a lo sumo dos casas comunales y
grupos reducidos de no más de 100 familias, entendiendo que entre los guaraníes podemos hablar de padre,
madre y cuatro hijos, de acuerdo con los índices demográficos predominantes en la época de la conquista.
De este modo, en un tey'i, como máximo, podrían albergarse 600 almas, vale decir, 100 familias de padre,
madre y 4 hijos.
Estos tey'i difícilmente llegaban a federarse o fusionarse, pues en ellos predominaba la ideología
exclusivista, un factor muy importante entre estos grupos guaraníes y que podríamos llamar la ideología del
"oréva", por la exaltación del oré en contraposición al ñandé (un nosotros más amplio, inclusivo e
integrativo).
Estos tey'i exclusivistas venían ya con la cerámica, un elemento cultural de importancia y
típicamente neolítico, representando la pauta cultural de la cocción de la alimentación esencialmente vegetal.
Esta cerámica proto-mby’á se caracterizaba por la decoración, con impresión digital, vale decir con la simple
presión de los dedos a medida que la cerámica se va fabricando. Esto es perceptible por ejemplo en las urnas
funerarias, con su típica decoración digital. Mencionamos estos hechos con insistencia porque los diferentes
hallazgos arqueológicos realizados en las distintas zonas donde se asentaban los pueblos guaraníes, muestran
una neta predominancia de esta cerámica con decoración por presión digital. Así que donde se hallen estos
vestigios se puede seguir el proceso de la difusión y dispersión migratoria de los grupos pertenecientes al
ramal proto-mby’á.
Este primer grupo se encontró con los protopobladores del Paraguay oriental que, como hemos
visto, eran racialmente láguidos y culturalmente paleolíticos y para comprender cuáles fueron los resultados
de este contacto, cuáles fueron las recíprocas relaciones, ya que se trata de un proceso prehistórico, debemos
recurrir a la analogía con un proceso similar, que conocemos, que se operó en el Chaco con los guaraní-
chiriguanos y los proto-pobladores chaqueños. Los chiriguanos son un grupo guaraní que abandonó el
Paraguay oriental un poco antes de la conquista española y en el primer decenio de dicha conquista, migrando
hacia los Andes y asentándose en la zona comprendida entre Santa Cruz de la Sierra y Tarija. De este proceso
tenemos datos y conocimientos y sabemos cuáles fueron los resultados del contacto chiriguano con los
protopobladores del nuevo área de sus asentamientos. En base a eso podemos deducir —por comparación—
cómo se operó el proceso dispersivo de los proto-mby'á y el impacto de su contacto con los láguidos, con
los así llamados caingangues, los que vivían desde 6.000 años a. de C. en la zona del Paraguay oriental.
Estos últimos fueron simplemente obligados a marginarse progresivamente; la presencia del
neolítico proto-mbÿá era dominante, impositiva, imponiendo su lengua, el ava ñe'ë, como una característica
constante a la que sometían a todos los pueblos que subyugaban.
Se servían también de otro método: muchas veces dejaban algunos grupos a su alrededor, sin luchar
con ellos, sencillamente porque no necesitaban de sus tierras, marginándolos así en zonas donde no era
necesario recurrir a las rozas; pero les obligaban sí, imperativamente, a aceptar el avá ñe'ë como única base
de convivencia pacífica.
El ejemplo histórico lo tenemos en los chiriguanos: cuando en el siglo XVI, específicamente en
1530, ya definitivamente, ocuparon la región desde Santa Cruz de la Sierra hasta Tarija, al encontrar en esa
zona a los chané, un grupo étnico también de cultivadores y diferente lengua, los chiriguanos los sometieron
a la calidad de verdaderos "tapi'í", que en el chiriguano antiguo significa "esclavo", según lo recoge Ruiz de
Montoya y luego también los primeros vocabularios chiriguano-guaraníes del siglo XVI. Iniciaron así un

proceso de auténtica tapi'ización (esclavizamiento), pudiendo los chanés vivir en sus propias comunidades
al lado de los chiriguanos, pero obligados por éstos a adoptar el avá ñe'ë como primer requisito. En segundo
lugar la integración de algunos jóvenes chanes a la sociedad chiriguano-guaraní, sobre todo en los ritos de
iniciación de los jóvenes guerreros, lo que implicaba la participación del rito antropofágico. Absoluto
dominio del ava ñe'ë y luego casamiento con una joven de origen chiriguano: tal era el procedimiento
integrativo.
Teniendo los chiriguanos la verdadera conciencia etnocéntrica de la superioridad, con otros grupos
étnicos que ellos no estimaban, como el caso de los matacos de cultura paleolítica, racialmente pámpidos,
demostraban desprecio y no les permitían ningún tipo de integración, considerándolos verdaderos tapi'í, aún
peores que los propios chanés: de allí la denominación, para esos grupos despreciados, de tapi'í-eté, un
nombre que hasta hoy se conoce como identidad de un grupo chaqueño: los tapieté, que hasta hoy hablan
guaraní y ya desconocen su lengua original.
Siempre el principio guaraní fue éste: el deseo de ser libre frente a otros pueblos; destacar la
diferencia étnica y remarcar el orgullo propio de hombre libre con la expresión "i-yary-y’i", el que no tiene
dueño (de acuerdo con el guaraní antiguo). Esto es lo que observamos entre los chiriguanos y en general
entre todos los guaraníes. En contraposición, los demás, los subyugados, debían llamarlos a ellos she-ya,
cuyo equivalente en el guaraní actual sería "cheyara", mi dueño.
Si hemos hecho estos comentarios marginales sobre el modo como los chiriguanos se impusieron,
en la primera mitad del siglo XVI, a los chané ha sido nada más que para demostrar cómo es posible también
pensar que los primeros grupos humanos avá, del ramal proto-mbÿá, llegaron a imponerse a otros grupos
étnicos especialmente de cultura paleolítica y, específicamente, a los láguidos que ya estaban ocupando el
Paraguay oriental. Nos hemos valido de un ejemplo histórico nada más que para la comprensión de este
proceso que se operó en la época prehistórica porque de esta época documentos no tenemos: así que debemos
valernos del procedimiento comparativo, pues se trata de una deducción adecuada.
En numerosas ocasiones se produjo mestizamiento; como ejemplo podemos mencionar el caso de
los guayakíes. En general los guaraníes antiguos llamaban a todos los grupos étnicos que no fueran
específicamente avá, los llamaban guayá (así se conserva el nombre en la propia obra de Montoya). A partir
de este vocablo general, se hacen después las especificaciones; así guayakí, guayaná, etc. Y mencionamos
precisamente como ejemplo a los guayakíes por tratarse de un grupo de protopobladores del Paraguay
oriental que fue mestizado racial y lingüísticamente por estos primeros avá del grupo o del ramal proto-
mbÿá. Un último ejemplo, a simple modo de mención, podemos también citar y es un caso parecido al de
los guayakíes: es el caso de los sirionó, en Bolivia.
La dispersión, en general, sigue la línea de la red fluvial: río Paraguay, Alto Paraguay; se guían por
el río Paraguay y luego tierra adentro y dispersándose hacia el Amambay, Mbarakayú (lo que luego
constituiría un sub-ramal, de los Itatí o Itatines) y seguían después por todos los afluentes acercándose
siempre más y más hacia el río Paraná, cruzándolo y llegando al propio río Uruguay y penetrando
profundamente en la región del actual Río Grande do Sul. En el Guairá penetraron desde el sur por el río
Uruguay y otros grupos desde el norte, desde el Mbarakayú (nos referimos al antiguo Guairá, actual Estado
de Paraná en el Brasil).
Tales han sido, en líneas generales, los movimientos de dispersión de este primitivo ramal del avá
amazónico llamado proto-mby’á.
Mientras el grupo proto-mby’á iba en dirección sur y sur-este, otro grupo del avá amazónico, el
llamado proto-tupiná, tomó el curso del río Grande acercándose, posteriormente, a la costa Atlántica; siguió
por el Río San Francisco y se desplazó por otras zonas que no vamos ya a detallar, pero que mencionamos
por corresponderse este ramal proto-tupiná, en el Brasil, con lo que en el Paraguay oriental fue el grupo
proto-mby’á.
En el Paraguay el otro ramal que hemos mencionado es el protocario. Se trata en realidad de grupos
de población reciente; a este respecto podemos basarnos en la cronología arqueológica: todos los hallazgos
arqueológicos de cerámica con las características decorativas que hemos mencionado, que puede afirmarse
es típicamente guaraní, todos estos hallazgos, según los métodos de cronología utilizados, demuestran no ser
anteriores, en ningún caso, a 500 años a. de C.
Dichos hallazgos se realizaron, en realidad, en la parte del Brasil, en el Estado de Paraná hasta Río
Grande do Sul, lo que demuestra, por otro lado, la gran dispersión guaraní y todos ellos, de acuerdo con los
estudios de cronología en los que colaboraron científicos de la Smithsonian Institution de los EE.UU. con

los más modernos métodos de medición, demuestran sin ninguna duda que su antigüedad en ningún caso es
mayor a 500 años a. de C.
Con posterioridad a los 500 años mencionados, llega el ramal proto-cario con algunas
peculiaridades: en primer lugar se caracterizan ya por la aglomeración del gentío, son portadores del
elemento cultural aldeano, como forma de organización socio-espacial; ya no se trata de los simples tefi,
sino de verdaderos tekó'á; el tekó'á implica aglomeración, coexistencia de multilinajes en un solo lugar, la
aglomeración aldeana de la gente y con esta mayor aglomeración, lógicamente, hay ya mayor área de roza
que exige una organización del trabajo cooperativo de los hombres para la roza y el cultivo.
Hay que pensar que se utilizaban todavía, para la tala de árboles, las hachas de piedra y se trata de
árboles de selva tropical o subtropical que tienen 60 a 70 metros de altura. Con estas hachas, en realidad, no
se corta la madera; sólo se astilla a fuerza de golpes repetidos, y esta tarea exigía una verdadera organización
del trabajo utilizando, incluso, técnicas especiales para hacerlo más eficaz: así, muchas veces debía
calcularse la forma en que, al derrumbarse un árbol, cayera sobre otro volteándolo también, y así siempre
buscando la forma de hacer el trabajo menos penoso y forzado.
Tenemos así, entonces, que al hallarnos con el asiento aldeano, con mayor algomeración del gentío,
con grupos de multilinaje, con mayor extensión de las rozas y del cultivo, se necesita de una mayor
organización cooperativa de todos los miembros del teko'á, de la aldea; y, a la vez, surge la búsqueda de
algunas alianzas sociopolíticas.
Así por ejemplo, la poligamia fue específicamente practicada por los guaraníes pertenecientes al
ramal proto-cario: poligamia significaba una mujer más, pero el interés no era por la mujer como tal,
simplemente, sino por los lazos de parentesco político que esta mujer engendraba; un jefe, un hombre adulto,
podía mantener esta relación poligámica aunque no importaba tanto la unión en sí, no importaba tanto la
familia como célula biológica, sino el hecho de que el hombre con varias mujeres podía entrar en contacto
con todos los parientes políticos y gozar del privilegio de los "secuaces", de los tovayá, un término que,
aunque actualmente designa exclusivamente al cuñado, en el antiguo guaraní connotaba todo el grupo de los
parientes políticos.
Este fue, precisamente, uno de los problemas afrontados por los padres de las misiones jesuíticas:
el de lograr que los guaraníes, verdaderamente, tuvieran una noción del matrimonio cristiano, de la familia,
de la formación de un núcleo básico de reproducción biológica, ya que la práctica de la monogamia tenía
profundas repercusiones sociales en la organización de los guaraníes. El sistema de relación del tovayá
establecía el principio de la reciprocidad, vale decir, de la ayuda mutua entre todos los parientes políticos.
El sistema de parentesco representado por el vínculo del tovayá, con la seguridad de secuaces y de
la reciprocidad, constituyó también el fundamento de los primeros contactos guaraní-hispanos del cual
hablaremos más adelante. El principio del tovayá estableció una tácita ley de reciprocidad, de obligaciones
mútuas, basadas en la estructura psicomental de los guaraníes con su tácita aceptación de las obligaciones
mútuas emergentes del sistema de tovayá.
La poligamia servía todavía para algo más: el lote de la roza que se asignaba para el cultivo, el
loteamiento de las tierras de roza, se realizaba por mujer con hijos, pues se entendía o se daba el valor de
familia al momento de tener la mujer a sus hijos; quiere decir que el hombre que tuviera 20 o 30 mujeres, se
aseguraba el derecho a 20 o 30 lotes que se le adjudicaban para la roza y el cultivo común; de tal manera, su
productividad o su abastecimiento de productos era lógicamente mayor y, además, con esto aseguraba
también su prestigio social.
Por otra parte, cuando los jefes del teko'á buscaban la poligamia en realidad buscaban también
acrecentar su importancia sociopolítica de ahí que muchas veces la búsqueda de mujeres para la relación
poligámica no se realizara en el propio teko'á, sino en otras comunidades, en otra aldea, en otro teko'á,
entretejiéndose así las relaciones sociopolíticas intergrupales que eran de mucha importancia para los jefes.
De esta manera, el concepto del jefe o representante del grupo ya no era entre los proto-carios
similar al de los proto-mby’á; entre estos últimos el único concepto era el del te'yi-rú, el padre de la
comunidad, el padre económico dedicado netamente a su comunidad unipatrilineal o basada en el unilinaje.
En el caso del teko'á, el jefe local busca sus relaciones de sentido poligámico buscando básicamente afirmar
su poder y su prestigio, la adquisición por el avá eté de las verdaderas características de un mburuvichá. La
gran importancia de esta diferente concepción ideológica y de esta diferente base social habría de tener
enorme repercusión después al establecerse contacto con los conquistadores españoles, como veremos más
adelante.

Aparte de la poligamia, el rapto de mozas núbiles por el avá eté o por el mburuvichá de un grupo o
teko'á, incursionando en los otros teko'á, era también práctica corriente para la búsqueda de acrecentar el
prestigio sociopolítico. Otros dos factores de importancia deben citarse en esta práctica: primero, si en una
aldea o teko'á había muchos varones y pocas mujeres, se imponía la necesidad de lograr una estabilidad
demográfica ya que la residencia era matrilocal (vale decir que el hombre, al casarse, debía ir a vivir al grupo
colectivo de su mujer, no quedaba en el grupo de su padre); de ahí que el valor de las mozas núbiles o de las
hijas mujeres que se pudiera tener significaba traer con ellas a los teko'á nuevos yernos y parientes políticos,
lo que significaba más brazos para la roza y el cultivo, más secuaces para la guerra. En segundo lugar, el
rapto de mozas significaba el debilitamiento social de los teko'á al privarles precisamente de las mujeres,
que eran el factor de afianzamiento del poder económico de la comunidad.
El varón no tenía mayor importancia en la comunidad del teko'á, porque al casarse tenía que salir
del teko'á por imposición del régimen de residencia matrilocal o uxorilocal: vale decir que donde estaba o
residía la mujer debía ir a residir el marido. Es esta una característica que no debería resultar extraña, pues
en el Paraguay, aún en épocas de Carlos Antonio López, consta en documentos que era práctica frecuente y
el campesino sentía más feliz cuanto más hijas tenía y no así con los hijos varones pues éstos, ya adultos, se
dispersaban, en cambio las hijas eran consideradas de más valor porque constituían el factor aglutinante y
de incorporación de nuevos brazos al grupo familiar.
Así entonces, los grupos proto-carios practicaban la poligamia por varias razones que hemos visto,
recurrían a la "saca de mozas" para aumentar su potencialidad económica y debilitar el otro teko'á, y así, con
estos factores, se produciría el debilitamiento comunal que luego sería aprovechado por españoles y jesuitas
como ya veremos más adelante.
Cuando llegaron las avanzadas o los primeros grupos del ramal proto-cario, como que eran
excelentes canoeros, seguían esencialmente el curso de los ríos grandes; pocas veces iban ellos tierra adentro.
En el río Paraguay seguían la misma ruta que los paleoamazónicos, vale decir los primeros neolíticos que
con anterioridad a la rama proto-mby'á, habían seguido (río Paraguay, Paraná, Uruguay y costa atlántica).
Así, los grupos que Alejo García encontró en las costas atlánticas fueron precisamente estos protocarios, de
modo que ellos constituyeron la primera base, el primer contacto hispano-guaraní que ya se realizó en la
costa atlántica y no en Asunción. De este primer contacto eran los lenguaraces que traían ya consigo.
Todos estos grupos se extendieron también después hacia la región del Guairá, donde, a veces, se
imponían a los propios grupos de proto-Mby’á: de allí vino la fusión que daría por resultado lo que
conocemos como guaraníes de la época de la conquista. Estos grupos protocario y proto-mby’á se fusionaron
y era general la imposición de los primeros sobre los segundos, practicando aquéllos ya una organización
mayor, una ideología más amplia que el exclusivista oréva, con las grandes aglomeraciones del ñandéva
(nosotros inclusivo). En consecuencia, el tipo de contactos de los españoles con uno y otro grupo fue
fundamentalmente distinto.
Tenemos también otro ejemplo de fusión de los proto-carios con grupos proto-pobladores del
Paraguay, en este caso en la zona de Areguá y Quiindy. En los documentos se menciona, a la llegada de los
españoles, la existencia de un grupo Mongola-Guaraní. El nombre Mongola, escrito como lo era en el siglo
XVI y recogido así incluso por Ruiy Díaz de Guzmán, desde luego no es de origen guaraní: como sabemos
en guaraní la "ele" es inexistente, pero así se pronunció y se conoció en el siglo XVI a estos grupos que, en
definitiva, no eran sino un grupo de origen paleoamazónico asentado en los alrededores del lago Ypacaraí,
en la zona de Areguá y Quiindy, y que fue fusionado con los proto-carios, produciéndose directamente un
exterminio y una integración de mujeres jóvenes y mestizamiento con neto predominio de los proto-carios.
Es con base en estos movimientos migratorios de grupos sucesivos de población que podremos
comenzar el estudio de los guaraníes que poblaban el Paraguay en el momento de llegar los españoles y de
iniciarse la conquista. En este momento tenemos ya el panorama de cómo se componía la población original
del Paraguay al momento de la conquista, de cuáles eran su origen y sus movimientos y desplazamientos
hasta llegar aquí. Estamos en condiciones de analizar, seguidamente, la ubicación de los grupos guaraníes,
dónde vivían al comenzar la conquista y las características socio-locales de cada grupo.

Capítulo II
EL ROL DE LOS INDÍGENAS EN LA PLASMACIÓN SOCIOBOLIÓGICA Y EN LA
FORMACIÓN CULTUROECONÓMICA DE LA PROVINCIA DEL PARAGUAY
(Siglo XVI)
1. Los “guára”: asentamientos originales guaraníes
Para estudiar las primeras relaciones entre españoles y guaraníes conviene —en primer término—
conocer los diferentes ámbitos geográficos en los que efectivamente se hallaban asentados los guaraníes,
conocer los problemas que afrontaban en la periferia tribal y los problemas sociales internos, inter-grupales,
en el momento inmediatamente anterior al inicio de la conquista.
Los guaraníes se hallaban distribuidos en diferentes parcialidades con asentamientos geográficos
bien definidos: estos asentamientos eran conocidos, en el guaraní antiguo, como "guára", término que es
recogido por el propio padre Montoya, quien indica que el término "guára" significaba todo lo que pertenecía
a una determinada región. De aquí el uso generalizado, después, del término "guára" con algunos sufijos
para denominar a la gente que vivía o pertenecía a determinada región, incluso a un país propiamente.
Así entonces, el concepto del "guára" es un concepto sociopolítico que determina una cierta región
bien definida, delimitada generalmente por ríos. En esta región se admitían el pleno derecho al uso de la
tierra, la práctica de la roza, la mudanza o rotación de las rozas (que tenía extraordinaria importancia para
ellos), y también la independencia de todos los cazaderos existentes en ese territorio para uso exclusivo de
los grupos que lo habitaban y prohibición expresa de penetración los mismos a otros grupos, por guaraníes
que fueran, mientras no perteneciesen al mismo guára.
Dos ejemplos podemos dar que confirman esta definición del guara y su carácter marcadamente
sociolocal. Así por ejemplo, cuando los jesuitas fundaron en 1740 las misiones de San Joaquín y San
Estanislao, el grupo de los tarumá-guaraníes, originarios de esta zona, fueron trasladados hacia las misiones
del Paraná; algunos cerca de San Cosme otros a San Ignacio Guazú y otros a Santa María de Fe. Estos taru
guaraníes, propios del guára o región de Tarumá, o sea de las cercanías de San Joaquín y San Estanislao,
realizaron 8 intentos de fuga, de abandonar la región de las misiones del Paraná y regresar a su propio guára.
La octava intentona resultó y así, efectivamente, volvieron a su antigua región, internándose en los bosques
sin desear nunca ningún otro contacto con los propios guaraníes que no pertenecían ni vivían en su verdadero
guára.
Otro caso similar se presentó cuando el gobierno de Asunción fundó el pueblo de Arecayá, a fines
del siglo XVI, aproximadamente a 30 km de Curuguaty. Después de una gran revuelta guaraní, en la mitad
del siglo XVII, el gobernador ordenó que estos arecayense-guaraníes fueran trasladados adonde está hoy el
pueblo de Altos, pero los guaraníes de Altos, del pueblo de Altos, se negaron a aceptar a estos arecayenses
diciendo que ellos pertenecían a otro guára, por lo tanto eran extraños. Y conste que se trataba del mismo
estrato étnico guaraní; quiere decir, entonces, que la conciencia del guára como unidad socio-local, como
una verdadera región de pertenencia, era muy fuerte, considerándose ellos en esa unidad geográfica como
dueños absolutos de todos los recursos naturales y de las tierras para las rozas: esta fuerte conciencia de
pertenencia al guára, nunca fue abandonada por los guaraníes.
Desde este punto de vista, entonces, hablar de 14 grandes guáras que los guaraníes tenían al
comenzar la conquista y que veremos seguidamente en detalle.
a) Los carios
El guára más conocido era el de los carios, con los siguientes límites: el río Manduvirá por el norte
y el Tebicuary por el sur, existiendo dentro de este guára varios focos poblacionales, varias aldeas grandes,
pero sin que vivieran todos agrupados sino mediando, entre una y otra nucleación aldeana, por lo menos 1 o
2, a veces hasta 3, leguas de distancia.
Esto no sólo por necesidades propias de las rozas, que debían rotar y cambiar frecuentemente, sino
por la propia costumbre guaraní de no tener nunca los teko'á y las aldeas muy juntos; sino siempre con alguna
distancia intermedia.

El guára de los carios, entre el Manduvirá y el Tebicuary, es conocido esencialmente por sus ethos
agrícola, por excelentes cultivadores, además de buenos cazadores, ya que la caza fue la única fuente de
alimentación a base de carne. El guára de los carios fue el de los primeros contactos con los españoles
llegados a esta parte del Paraguay.
En este guára se reconocían especialmente dos zonas de poblamiento que son la de los ypacarienses,
al lado del lago Ypacarai y otra de grupos más sureños en la zona de Quiindy y Acahay Ambos son de suma
importancia pues, aparte de la fundación de Asunción, después de la llegada de los españoles, los primeros
asientos fundados por éstos fueron precisamente en esta zona de los carios, entre el Manduvirá y el
Tebicuary, y más específicamente en la zona del lago Ypacarai, en la zona cordillerana, y llegando hasta
Quiindy, Quyquyó y Acahay.
Estas zonas constituyeron verdaderas bases del contacto español-guaraní, vale decir en el verdadero
centro de los teko'á con el fuerte ethos de cultivadores, donde estos carios se encontraban más desarrollados.
Sin embargo, estos carios se hallaban en estado de verdadera zozobra a la llegada de los españoles
ya que, enfrente, río Paraguay de por medio, se encontraban temibles enemigos y, sobre todo, el mismo río
Paraguay se hallaba literalmente "poblado" de irreductibles enemigos de los guaraníes, los famosos
payaguáes, canoeros-pescadores, verdaderamente dueños del río Paraguay.
Los propios españoles debieron luchar encarnizadamente contra estos payaguáes y su presencia iba
a provocar fuertes impactos en el poblamiento y en la vida de la Provincia del Paraguay, llegando a
obligarles, por ejemplo, a tener que desviar el tráfico de la yerba-mate que en los primeros tiempos de su
explotación eran transportados por vía fluvial, a través del río Curuguaty y del río Jejuí, con sus diversos
afluentes, hasta llegar al río Paraguay para seguir por ese curso hasta Asunción, Santa Fe, Buenos Aires, etc.
Este itinerario debió ser modificado por la presencia beligerante de los payaguáes en el río Paraguay,
obligando al gobierno de Asunción a crear una nueva vía de tráfico para la yerba, surgiendo así el camino
desde los yerbales hasta Ajos (actual Coronel Oviedo), y desde allí hasta Asunción; vale decir que la vía
fluvial, interior en la Provincia, debió ser modificada por una vía terrestre para evitar las permanentes
hostilidades de estos canoeros fluviales que interceptaban ese tráfico.
Si para los propios españoles fue difícil afrontar la presión de los payaguáes canoeros-fluviales,
mucho peor fue la situación de los carioguaraníes, pues éstos eran permanentemente asediados por los
payaguáes que cruzaban el río Paraguay, entre el Manduvirá y el Tebicuary, a veces atacando directamente
los asentamientos carios, a veces robando simplemente todo el producto del cultivo en la época de cosechas
o apelando al robo y cautiverio de jóvenes adolescentes, varones y mujeres, que eran llevados al otro lado
del río Paraguay para luego, de tiempo en tiempo, volver con los cautivos exigiendo "rescate" para
devolverlos a las aldeas o teko'á de los que eran robados.
Tal era la situación ya en la época anterior a la conquista y los guaraníes no pudieron nunca vencer
a estos poderosos enemigos, si bien ellos también eran canoeros, pero sin llegar nunca a un verdadero
dinamismo, por una movilidad permanente de tipo fluvial.
Por otra parte, y como habíamos dicho, río Paraguay de por medio, frente a los del lado chaqueño,
se encontraban también los otros poderosos enemigos, los famosos eyiguayegis o yiquiguaicurúes, con el
espíritu netamente nómade y con el ethos de cazadores terrestres y guerreros. Cuando los grupos paleolíticos,
nómades, cazadores con el ethos guerrero se encuentran frente a un grupo neolítico, como eran los carios-
guaraníes, la tendencia es siempre atacar, a enfrentarlos, aprovechando todos sus bienes, sometiendo a
saqueo los productos de las cosechas (que es siempre la época propicia para realizar estos ataques) y también
para tomar cautivos y luego solicitar los ya comentados "rescates"
Quiere decir que en la época anterior a la llegada de los españoles los carios-guaraníes del guára
que estamos analizando se encontraban bajo la amenaza y constante presión y hostilidad por un lado de los
payaguáes y por otro de los comúnmente llamados guaicurúes, teniendo la ribera del río Paraguay
complemente insegura, con la práctica de la pesca casi inexistente (por causa de esta inseguridad de la
presencia payaguá en el río) y con la constante amenaza de las continuas entradas y saqueos de los guaicurúes
y también de los payaguáes, creando un verdadero estado de zozobra y de inseguridad entre los carios.
Ya por esta razón es comprensible que al mismo momento de la llegada de los españoles y de la
fundación de Asunción, el primer pedido de los cario-guaraníes fue, tanto a Ayolas como a Irala así como,
posteriormente, a Alvar Núñez Cabeza de Vaca, la realización de expediciones punitivas para exterminar a
los payaguáes y guaicurúes, sobre la base de una alianza guaraní-española.

Por su parte, ya antes de la llegada de los españoles, los guaraníes tenían noticias de las famosas
tierras del Señor del Candiré, refiriéndose a la zona del imperio incaico; estas noticias se basaban en la
continua comunicación de los carios con otros grupos guaraníes de aquella zona de tal manera que existía ya
una verdadera psicosis migratoria, una fuerte compulsión migratoria hacia el oeste, precisamente hacia el
"país del Candiré".
Tal era, pues, la situación de los carios —entre el río Manduvirá y el Tebicuary— a la llegada de
los españoles y de la fundación de Asunción.
b) Los tobatines
Al norte del guára de los carios, entre los ríos Manduvirá y Jejuí, dominaban los tobatines, también
buenos agricultores y con fuerte conciencia de pertenencia a su propio guára, pero sin el típico aldeamiento
o teko’a de los carios sino con la predominancia de los agrupamientos en tey'i, vale decir, en los pequeños
núcleos patrilineales con un potencial humano menor.
Si los teko'a de los carios se componían de 3 a 6 casas comunales, que podrían albergar entre 100
y 300 familias, con el modelo familiar del padre-madre y 4 hijos y un número total de alrededor de las 1.800
almas, los tey'i de los tobatines eran comparativamente 2 casas comunales como máximo por cada tey'i.
De esta manera, en sus primeros contactos los españoles encontraron en esta zona o guára solamente
aldeas pequeñas con un máximo de 80 “hombres de guerra”, según dicen los documentos de la época; al
referirse a “hombres de guerra” debe considerarse, desde luego, desde adolescentes hasta hombres adultos y
casados, así que más de 60 familias no existían en este tipo de aldeamientos que caracterizaba a los tobatines.
La diferencia es importante, por cuanto determinó actitudes y reacciones también diferentes frente
a la conquista española, como veremos más adelante.
En el guára de los tobatines, entre el Manduvirá y el Jejuí, se encontraba lo que los españoles
consignaron luego como el puerto de Ierukizava; el sentido etimológico de esta palabra nunca fue
explicado, si bien está mencionado por los cronistas, incluso el propio Ruy Díaz de Guzmán lo recoge y
según las fuentes españolas de aquella época se trataría nada más que de un lugar determinado sobre el río
Paraguay que cumplía la función de puerto de embarque, desde donde los guaraníes, algunos grupos
guaraníes, abandonaban el Paraguay oriental, cruzando el río y el Chaco para emigrar hacia la tierra del
Candiré, esto es hacia el Perú.
Por esto es que uno de los importantes focos de entrada al Chaco, ya desde antes de la llegada de
los españoles, se hallaba precisamente en estas tierras de los tobatines; un importante punto de partida para
las incursiones hacia los Andes ya utilizada anteriormente por los guaraníes para sus migraciones y
considerada de gran interés por los españoles, motivo por el cual en esta zona se fundó posteriormente el
pueblo de Tobatí. Vale decir, el primer emplazamiento del pueblo de Tobatí que data del siglo XVI, puesto
que el nuevo, el actual, corresponde ya a una relocalización efectuada en el siglo XVII, según comentaremos
con más detalle más adelante.
c) Los guarambarenses
Otro guára con fuerte conciencia de pertenencia era el de los guarambarenses, que se extendía desde
el río Jejuí, hacia el norte, hasta el río Blanco, vale decir, más al norte del propio río Apa.
Los guarambarenses eran excelentes agricultores, de fuerte ethos agrícola; en consecuencia, se
caracterizan también por los grandes teko'á, grandes aldeamientos donde, al igual que en el caso de los carios,
se agrupan hasta 300 familias.
Pero había una característica especial entre los guarambarenses y es que hacia la ribera del río
Paraguay y la zona del río Ypané se podían encontrar esas grandes aldeas con mucha población, mientras
que más hacia el este, hacia el área de influencia del Mbarakayú y el Amambay, en esta área se hallaban
solamente con 40 hombres de guerra.
En el área o guára de los guarambarenses intentaban penetrar muchos otros grupos guaraníes que
buscaban integrarse a ellos, con la respuesta siempre exclusiva de los locales que oponían a semejante
integración. Existía pues, también, una fuerte conciencia socio-local.
Los guarambarenses tenían también frente suyo la presencia siempre amenazante de los payaguáes,
en el río Paraguay y, por el otro lado, por el lado del Chaco, la de los mbayá-guaicurúes. Pero además

enfrentaban otro peligro potencial, otra amenaza, representada por los itatines-guaraníes, de los que
hablaremos enseguida, que presionaban por cruzar por el guára de los guarambarenses dirigiéndose hacia el
sur.
Los guarambarenses oponían fuerte resistencia a estas penetraciones, se oponían terminantemente
a la presencia de guaraníes provenientes de otros guára, negándose enfáticamente a otorgar su “tajaé”, vale
decir su permiso (tal como los padres Montoya y Anchieta recogen de la tradición y del vocabulario de los
tupinambá, el vocablo como expresión del "libre paso" como se utilizaba en aquella época en la fórmula
guaraní). Este permiso nunca fue otorgado, oponiéndose fuerte y beligerante resistencia.
El guára de los guarambarenses jugó un importante rol en el abastecimiento de las expediciones
españolas. Éstos, cuando iban desde Asunción río arriba para realizar sus travesías transchaqueñas en busca
de El Dorado, llegaban siempre a abastecerse en las tierras de los guarambarenses, ya que éstos se
caracterizaban, como ya hemos dicho, por un fuerte ethos de pueblos cultivadores.
Pese a esto último también eran particularmente belicosos, muy en contraste con los carios. Los
guarambarenses, en efecto, contaban con una verdadera organización y con todo un ritual de iniciación
guerrera para los jóvenes adolescentes. Sobre este particular hablaremos más en detalle al referirnos a los
guaraníes que acompañaban a los españoles en sus expediciones transchaqueñas en busca de El Dorado.
Ya antes de la fundación de Asunción, como es sabido por la historia del Paraguay, Alejo García
había realizado su entrada hacia las tierras andinas proveniente de la costa atlántica. Fue el primer hombre
blanco que entró en el imperio incaico, en los dominios del imperio incaico. Para este viaje, Alejo García
salió de la costa atlántica con los guaraníes (con un grupo de guaraníes al cual nos referiremos más adelante),
llegó a la zona del Guairá antiguo (actual Estado de Paraná, Brasil) entre los guaraníes-guairáes, cruzó el río
Paraná y a medida que avanzaba y cruzaba los diferentes guáras, realizaba grandes convocatorias entre los
guaraníes de cada guára en cada uno de ellos había un grupo de guerreros que lo acompañaban en su
expedición. Así llegó también a la región de los guarambarenses y así fue el primer contacto de estos
guaraníes con los blancos europeos, antes que el contacto que se había realizado en Asunción.
Se realizaban estas grandes convocatorias, típica expresión social entre los guaraníes, donde la
decisión de participar en estas empresas expedicionarias dependía de cada grupo cacical; allí se decidía si
acompañar o no a estas expediciones, pero previamente se realizaban estas convocatorias.
De esta manera una parte de los guarambarenses se decide a acompañar a Alejo García y éste
prosigue su expedición llegando también al guára de los itatines y logrando que también algunos de éstos lo
acompañen en el resto de su camino hasta llegar a la región andina-peruana.
Quiere decir, entonces, que entre los guarambarenses esta conciencia de emigración, esta
efervescencia migratoria motivada por la búsqueda del Candiré, o sea del país del metal, estaba ya presente
a la llegada de los conquistadores. La valorización del metal, en este caso, no debe ser confundida con el
interés por el hacha de metal, sino más bien por el metal como adorno, como elemento cultural de prestigio,
pues del resultado de estos primeros contactos y de la aceptación de estos primeros elementos culturales
extraños a la propia cultura, surge más que un interés basado en la posible satisfacción de necesidades
tecnológicas o culturales específicas, una valorización de los nuevos elementos de la cultura extraña, de "lo
nuevo", como fuente de prestigio social.
De allí entonces que se hallaba en plena efervescencia este afán migratorio entre los guarambarenses
aún antes de que Ayolas e Irala hubieran pasado por el río Paraguay en su expedición transchaqueña y aún
antes de que entraran en contacto con los guarambarenses.
c) Los itatines
Al norte de los guarambarenses se hallaba la provincia o el guára de los itatines, desde el río Blanco
hasta el río Mbotey, hoy llamado río Miranda, ya en pleno Mato Grosso.
Por varias deducciones se puede establecer que un grupo de estos itatines había emigrado de esta
zona ya alrededor de los años 1.500 d. de C. asentándose sobre el río Guaporé; modernamente, este grupo
de itatines-migrantes es conocido con la denominación de Pauserna-Guarayos. Quiere esto decir que ellos,
sin tener ninguna noción todavía del Candiré por boca de los españoles, emigraron por sí hacia la región del
oeste, hacia la frontera con el imperio incaico, desde la región del río Mbotey (hoy Blanco) hasta el río
Guaporé, hoy correspondiente al Brasil, y allí reconstituyeron de nuevo su grupo tribal de los que hasta hoy
se conservan algunos sobrevivientes, si bien ya no muchos y también profundamente aculturados.

¿A qué obedecía este hecho, esta fuerte motivación para migrar?
La zona del río Blanco o, más precisamente, entre el río Apa y el río Miranda –en el Matto Grosso-
, es una zona pantanosa, donde las influencias climáticas sobre la producción de la tierra constituyen un
importante factor. Sumado a estos factores climáticos y a la condición pantanosa del suelo, se hallaba la gran
densidad demográfica de los itatines, no tanto por hallarse en grandes aglomeraciones aldeanas más bien por
el mucho número de los tey'i dispersos que eran la forma básica de su organización y asentamiento. Estas
tierras no eran pues aptas ni suficientes para sus cultivos, obligándoles esta circunstancia a una necesidad
compulsiva de emigrar.
Esta emigración forzosamente debía hacerse hacia el oeste, hacia el Guaporé, porque hacia el este
tampoco era posible hacerlo por hallarse en esta zona, en la periferia, asentados los ñu-guáras. Si bien la
denominación de estos grupos, ñu-guáras, es de origen guaraní, en realidad se trataba de "habitantes del
campo", de grupos de cultura paleolítica, racialmente láguidos. Tales eran sus vecinos inmediatos, en la
periferia, por el lado este y ya hemos señalado que tampoco los guarambarenses permitieron nunca que
transpusieran los límites de su propio guára, más al sur.
Por otra parte, tampoco la tierra de los ñú-guáras era apta para el cultivo pues de haber sido así
podía haberse esperado una relación hostil de los itatines buscando posesionarse de estas tierras, si
recordamos que siempre fue un procedimiento de los guaraníes el de guerrear e imponer el avá ñe'ë como
uno de los principios básicos de la relación interétnica.
En realidad, la imposición del avá ñe'ê significaba más propiamente una forma de relación pacífica,
siendo éste un principio esencial en el sistema de relación inter-étnica para los guaraníes; sin imposición del
avá ñe 'é en la periferia no podía realmente existir una relación interétnica pacífica.
Con base a estos ñú-guáras y al sistema de relaciones inter-étnicos tal como hemos descripto, Ruy
Díaz de Guzmán había propuesto un fortalecimiento de la antigua Santiago de Jérez; en efecto, fundada
Santiago de Jérez en tiempos del teniente de gobernador Bazán, posteriormente Ruy Díaz de Guzmán, desde
Villa Rica del Espíritu Santo Santo (la antigua Villa Rica, erigida en el Guairá antiguo, actual Estado de
Paraná en Brasil), realizó un nuevo intento de consolidar aquel asiento original de Jérez y en sus cartas al
Cabildo de Asunción y al Gobernador hace mención al crecido número de itatines existentes en la región,
pero menciona sobre todo a los ñú-guáras señalando que, si bien no son efectivamente guaraníes, ya han
adoptado el idioma guaraní y ya practican el cultivo por el contacto con los itatines, y propone prácticamente
refundar y consolidar el asiento de Santiago de Jérez tomando por base poblacional a estos ñú-guáras.
Posteriormente, los españoles se valdrían realmente de los ñúguáras, pero fundando con ellos otro
pueblo, el de Pericó, que no llegó a tener sino una corta duración.
Se comprende entonces que los itatines, por las condiciones ecológicas de su guára, con tierras
pantanosas, y por su alto índice demográfico, debieron buscar estas diferentes vías de expansión migratoria
y como hemos podido ver esta expansión fue difícil de emprender hacia la región donde habitaban los
guarambarenses y que fue más efectiva la corriente migratoria emprendida hacia los años 1.500 d. de C. que
los llevó hasta el río Guaporé, como ya hemos mencionado, donde formaron posteriormente el grupo tribal
de los pauserna-guarayos (que no deben ser confundidos con los actuales guarayos de Bolivia oriental).
También fue otra vía de migración la del Guairá antiguo, pero siguiendo un camino completamente distinto
del Mbarakayú y del Amambay, llegando más bien por los ríos Ygatimí y Amambay, que hoy día se hallan
fuera de las fronteras del Paraguay, ríos que desembocan en el Paraná. De modo que la influencia de los
itatines llegaba también hasta la zona del Guairá antiguo.
Todas estas acotaciones a los movimientos migratorios de los itatines en que nos hemos detenido
son de mucha importancia para comprender más adelante las referencias que haremos a las modernas tribus
sobrevivientes. Al momento de hablar de éstas, tendremos que apelar de nuevo a esta influencia que la
expansión de los itatines ha tenido, al verse obligados a estos movimientos migratorios determinados por la
ineptitud de sus tierras para sus ethos de cultivadores.
Es importante también señalar que, ya antes de la llegada de Alejo García, estos itatines formaban
pequeños grupos de guerreros, exclusivamente, sin mujeres; partidas constituidas exclusivamente por
varones-guerreros que practicaban el así llamado por Ruíz de Montoya “marandekó”, vale decir, el pillaje,
la simple guerra de pillaje. En estas correrías de su marandekó, pasaban por la actual Provincia de Chiquito,
en la zona fronteriza norte del Chaco paraguayo-boliviano, llegando hasta el río San Miguel, en las cercanías
de donde se halla actualmente Santa Cruz de la Sierra.

Estos movimientos sin embargo, siempre con la sola intención de realizar “entradas”, acciones de
pillaje, sin constituir verdaderas migraciones; una vez cumpliendo el objetivo de las entradas, realizando el
pillaje, estas bandas guerreras regresaban a su guára residencial.
Como puede verse, tanto estos movimientos provisorios por pillaje como la propia efervescencia
migratoria ya existía entre los guaraníes interesados en llegar al Candiré antes mismo de la llegada de Alejo
García. Esta efervescencia se vio acrecentada por las convocatorias realizadas una vez que Alejo García
realizó su expedición y su entrada a la región andina. Sin embargo, las convocatorias continuaron y se
acrecentaron luego que los propios guaraníes mataron a Alejo García. Se trataba ya de verdaderas
convocatorias guaraníes con auténticos fines migratorios de todos los grupos y de todo el gentío, integrado
por hombres, mujeres y niños y de todos los guáras: carios, itatines, guairáes, tobatines, guarambarenses,
todos eran convocados para juntarse y migrar buscando las fronteras del imperio incaico, el país del Candiré
donde se hallaban vasijas de metal, adornos de metal, donde, incluso, había otro tipo de maíz.
Toda esta gran efervescencia migratoria se producía aún antes de que los asuncenos hubieran
organizado sus expediciones transchaqueñas en busca de El Dorado y lo imporante de señalar es que los
guaraníes realizaban ya estos movimientos migratorios, eligiendo un camino por la provincia de Chiquitos
que había sido practicado y enseñado por los itatines. Un camino diferente al que ya hemos mencionado
anteriormente cuando hablamos de los tobatines que tenían el puerto que ya señalamos de Ierukizáva. Este
puerto permitía cruzar el río y atravesar el Chaco por su parte central. Y había que mencionar aún un tercer
camino de acercamiento y migración hacía los Andes: era el curso del río Pilcomayo hasta sus nacientes.
Así pues entonces eran 3 verdaderas corrientes migracionales que se dirigían hacia la región andina
ya desde poco antes, y luego coincidentemente con el arribo de los españoles. De estas corrientes migratorias
surgiría también el otro gran grupo de los guaraní-migrantes asentados en la región de Bolivia oriental, desde
Santa Cruz de la Sierra hasta Tarija, y también muy hacia el oeste, hacia el interior, donde ya prácticamente
comienza la verdadera cordillera de los Andes: este es el grupo de los chiriguanos-guaraníes.
Como se puede ver, esto es lo que tratamos de recalcar, esta gran efervescencia y estos
desplazamientos migracionales ya inmediatamente anteriores a la llegada de los españoles demuestran que
los guaraníes no vivían simplemente en sus guára sin ninguna clase de problemas y sin ningún tipo de
movilidad, sino con una fuerte inquietud migracional, con el deseo de ampliar esos guáras, con una notable
animosidad entre los diferentes grupos y los distintos guáras guaraníes con una permanente amenaza de los
payaguáes fluviales y de los guaicurúes chaqueños.
Así, el ambiente a la llegada de los españoles era en realidad lo que, antropológicamente, podemos
llamar de una verdadera crisis conflictiva para la propia seguridad socioeconómica de estos guáras, y es
interesante poner énfasis en este aspecto antes de seguir analizando a los otros grupos y guarás como estamos
haciendo.
d) Los mbarakayuénses
Antes de hablar de estos grupos debemos hacer notar que toda la mitad de la Región Oriental del
Paraguay, entre el río Paraná y las sierras de Yvyturuzú, Caaguazú y San Rafael (en Misiones), se hallaba
poco poblada, a diferencia de la mitad que va hacia la cuenca del río Paraguay, donde había una mayor
densidad de poblamiento guaraní. En la cuenca del Paraná no existía la población densa del guaraní y
primaban los enclaves de los protopobladores paleolíticos.
De esta manera, en esta zona aún no hallamos una ocupación con el derecho absoluto al guára,
como en los casos que hasta ahora hemos comentado, con plena posesión de los recursos naturales.
En estas condiciones se hallaban los mbarakayuénses hacia las sierras del Mbarakayú y Amambay,
rodeados de vecinos no guaraníes, racialmente láguidos y culturalmente paleolíticos. De estos
mbarakayuénses existe un grupo especial, mencionados como del Amambay, del cual nos ocuparemos con
más detalle luego, al llegar a la conquista española propiamente.
Los mbarakayuénses tenían por un lado un enclave de enemigos: los kaingangues, a los que
denominamos “cuevereros”, porque vivían en cuevas, refugios naturales en las sierras de Mbarakayú y
Amambay. Hasta hoy es posible encontrar restos arqueológicos en estas cuevas, aunque solamente se trata
de puntas líticas. Así que estos grupos de cueveros se hallaban fuertemente posesionados en las sierras y los
guaraníes nunca tentaban de realizar una verdadera ocupación, limitándose a asentarse a los piés de las
serranías.

Por otro lado, en el río Itanará también se hallaba otro grupo de kaingangues, los así llamados
paikeras, también láguidos-paleolíticos.
Quiere decir, entonces, que había una gran zona del río Paraná que no estaba en posesión efectiva
de los guaraníes por ninguno de los dos lados de la costa del Paraná; antes bien era territorio de los
kaingangues, sin ninguna vinculación con los guaraníes.
Recién al comenzar la conquista los guaraníes comenzaban también a guerrear con estos grupos, a
amedrentarlos con la antropofagia y a apoderarse de estas tierras. Pero ésta resultaba tan difícil que constituye
siempre un verdadero obstáculo para la movilidad y para la consolidación del asentamiento de la zona, ya
cuando los españoles fundaron allí la antigua provincia del Guairá y pretendieron abrir, sobre el río Paraná,
un puerto: el puerto de Mbarakayú por donde embarcar la yerba para su transporte hasta Asunción por la vía
fluvial, a través de los diversos afluentes de los ríos Paraná y Paraguay. La dificultad radicaba,
permanentemente, en la presencia de estas tribus de cultura paleolítica, cazadores nómadas, agresivos, que
impedían un efectivo dominio territorial por parte de los guaraníes de la zona.
f) Los mondayenses
Constituían otro guára ocupando las zonas del río Acaray y Monday, extendiendo sus pequeños
te'y, sus pequeñas casas comunales constituidas por bandas patrilineales, hasta el mismo río Ñacunday.
En esta zona de los mondayenses entraron por primera vez en contacto con los guaraníes los jesuitas
hacia 1630 y es la zona que se menciona generalmente como el Mba’e verá; una región donde también se
encuentra la presencia de los kaingangues monteses.
De estos grupos tenemos las primeras noticias a través del padre jesuita Juan Porrás, quien a
mediados del siglo XVII fue enviado a explorar las costas del Monday intentando una reducción de estos
grupos.
Las descripciones de este jesuita se corresponden con las de la primera mitad del siglo XVIII que
también se refieren a la región del Mba’e verá y estas descripciones concuerdan con las primeras sobre estos
grupos, su forma de vida, sus caciques, etc.
g) Los paranáes
Desplazándonos más al sur, entre los ríos Tebicuary y Paraná, encontrábamos el guará, existían
notables diferencias internas entre estos grupos: así, por ejemplo, el grupo que se asentaba sobre la costa del
Tebicuary era esencialmente terrestre, con su principal preocupación por la tierra, mientras los que se
hallaban en la costa del Paraná, con la denominación específica –según los documentos de la época– de
paranaygua, eran básicamente canoeros, teniendo por su principal asiento la isla de Yacyretá.
Los paranáes del Tebicuary, en lo que constituía la antigua comarca caazapeña (ya que la actual
Caazapá en su actual localización es posterior al año 1600), se extendían por el sur del Tebicuary y
correspondían al estrato formativo guaraní proto-mby’a, vale decir, eran parte del primer ramal o corriente
migratoria de los que ocuparon el Paraguay oriental.
Ocupaban, como hemos dicho, la región que por entonces era conocida como la comarca caazapeña,
con el tipo de organización de los pequeños tey’i, basados en las rozas y cultivos exclusivistas, propios del
característico oréva de los tey’i, sin ninguna posibilidad de unión sociopolítica, por relaciones de parentesco
político, con otros tey’i también cerrados a la relación.
En contraste, los paranáes que vivían propiamente sobre el río Paraná, pertenecían al estrato proto-
cario y se caracterizaban por su excelente utilización de la canoa, dominando todo el río Paraná al punto de
contar con verdaderos puntos de vigilancia, lugares estratégicos en el río, desde donde vigilaban incluso a
otros grupos guaraníes; por ejemplo, en la confluencia del río Paraguay con el río Paraná, allí existía, y lo
sabemos por cartas y documentos de los que participaron en la expedición de Sebastián Gaboto, que fue el
primero en llegar hasta la parte sureña del río Paraná, existía allí un verdadero fuerte, prácticamente con
empalizadas alrededor de la aldea, y desde allí vigilaban efectuando un control y permanente recorrido del
río Paraguay casi hasta Santa Fe y por el río Paraná llegando al recodo del río hasta el propio río Yguazú,
donde existía otro grupo guaraní con las mismas tendencias de canoeros.
Todos los documentos hacen referencia a esta proliferación de las canoas, a veces evidentemente
incurriendo en exageraciones, diciendo por ejemplo que “el río se cubrió de canoas”, pero testimoniando

indudablemente este verdadero ethos canoero, la gran movilidad y dinamismo fluvial de estos grupos, lo que
se manifestaba en su misma alimentación con una predominante ictiofagia. Esta tendencia era tan fuerte y
arraigada, que cuando después los jesuitas quisieron reducir a los paranáes, internarlos territorio adentro, se
encontraban con una fuerte resistencia de éstos a abandonar el río Paraná.
Sin embargo, a pesar de esta notable ictiofagia, no obstante estos guaraníes practicaban también
una agricultura incipiente. Y aquí se produjo un interesante caso de unión de los guaraníes paranaygua,
canoeros, cultivadores e ictiógrafos con los otros grupos terrestres que no se acercaban a la costa del río y
que, desde sus tey’i o teko’a, con su activa agricultura, se vinculaban con los paranaygua proveyéndoles de
provisiones mientras éstos solamente se dedicaban a resguardar el río Paraná.
Este era el caso, por ejemplo, del cacique Itapúa (que dio su nombre a Itapúa, como originalmente
se llamó a la ciudad de Encarnación y como se llama hoy el mismo departamento): éste era un auténtico avá-
eté agrícola pero tenía que, periódicamente, dar provisiones de maíz y otros frutos a los canoeros guarníes
del río Paraná, los así llamados paranaygua.
¿Y a qué se debía tanta importancia a esta función resguardadora del río Paraná? Por el hecho de
que los guaraníes no ocuparon ni transpusieron nunca, en esta zona, las tierras situadas al sur del Paraná
ocupadas como estaba por otras tribus también de origen láguido, los llamados Aró-gé, como así también
por otro grupo del litoral del Paraná que, por influencia se transformó de paleolítico en neolítico. Éstas
constituían verdaderas barreras para la expansión y migración de los guaraníes.
Pero, por otra parte, a los propios guaraníes no les interesaba realmente la zona al sur del río Paraná,
primeramente porque esta zona no era apta para el cultivo y, en segundo lugar, por el gran miedo que les
producían las enfermedades predominantes en esta zona ya que, efectivamente, era una zona de mucho
paludismo y reumatismo. Es de destacar que quizás de todas las enfermedades o dolencias que más afectaba
a los guaraníes en la época, antes de la conquista española y durante el primer siglo de la misma, la más
notable era precisamente la del reumatismo que se menciona en todos los documentos: reumatismo muscular
y reumatismo articular.
Con relación a esto último es interesante destacar algunos hechos históricos que apoyan a estas
afirmaciones; así por ejemplo, como es sabido, en 1616 el beato Roque González de Santa Cruz fundó Itapúa,
la actual Encarnación, en su primer emplazamiento que era, en realidad, al sur del río Paraná donde
actualmente se encuentra la ciudad argentina de Posadas; después sería trasladada adonde actualmente se
encuentra. Y cuando el beato Roque González fundó Itapúa, quiso también reducir y conquistar a un grupo
de guaraníes que se encontraban en un lugar cercano a la actual Itapúa, un lugar llamado Yaguá Pohá, donde
estaban reunidos solamente los así llamados "médicos chupadores" (Roque González los menciona así en
sus cartas); estos médicos chupadores eran realmente los médicos que practicaban la succión (de allí de
“chupadores”, en el antiguo castellano) y esta succión como práctica medicinal era uno de los métodos más
comunes, incluso para el tratamiento del reumatismo entre los guaraníes.
Vale decir que, si todavía en 1616 el beato Roque González de Santa Cruz encontró este poblado
exclusivamente de médicos-shamanes, “chupadores” o succionadores que curaban el paludismo o el
reumatismo o cualquier otro tipo de mal de los guaraníes de la zona, estas enfermedades constituían un
verdadero factor de presión entre los paranáes de este guára, especialmente los paranáes ribereños del río
Paraná, como hemos mencionado más arriba.
h) Los ygañáenses
En el recodo del río Paraná donde actualmente se encuentra Capitán Meza, y algo más al norte en
la que era antes conocida como colonia Mayntzhusen, en esta zona todos los documentos hablan de que
existía un guára llamado de los ygañá, también llamados ygañenses o ygañaénses. Este guára es de suma
importancia porque en esta zona, en el río Paraná, ni en la orilla izquierda ni en la orilla derecha de este
recodo existía una población guaraní densa sino más bien predominaba otro grupo paleolítico perteneciente
también a los kaingangues, os llamados guayaná.
Hasta hoy día hay recuerdo de estos guayaná porque ésta sido una zona de muy ricos yerbales
aprovechados aún en épocas del Dr. Francia, cuando el Paraguay aún poseía los 5 pueblos misioneros al otro
lado del río Paraná. Estos yerbales fueron muy explotados en la época colonial y todavía lo eran en la época
independiente, conociéndose como los famosos yerbales guayaná. Quiere decir que el nombre se conservó

y existe esta tradición hasta hoy de que la mayoría de la gente que poblaba esta zona eran guayanáes y no
guaraníes.
Por ello es de mucha importancia este asiento de los yagañá formando este guára, tanto en la ribera
adentro del río Paraná; eran ellos también canoeros y cultivadores y como canoeros se hallaban en continua
comunicación con los paranáes, especialmente con los paranaygua.
i) Los yguazúenses
En esta zona del recodo del río Paraná que hemos mencionado había, además, otro grupo muy
interesante de guaraníes que puede decirse constituía una verdadera colonia guaraní porque prácticamente,
se encontraba enclavada en una región completamente rodeada por otras tribus totalmente diferentes, de
cultura paleolítica y racialmente láguidos.
Esta era la famosa colonia de Yguazú con los grupos conocidos como yguazúenses. La importancia
de estos asentamientos está comprobada por los hallazgos arqueológicos que confirman la presencia de los
yguazúenses y de los ygañáenses; se los encuentra en la desembocadura del río Yguazú, en el río Paraná y
es posible hallar diferentes estilos de cerámica.
Esto confirma la existencia de esta colonia y preferimos utilizar la expresión colonia, ya que es
difícil hablar de guára, como se da por ejemplo en el caso de los carios, con la posesión y el dominio efectivo
de toda una región bien definida, entre los ríos Manduvirá y Tebicuary; aquí es más bien el dominio de un
punto estratégico con algunas rozas alrededor.
Estos yguazúenses eran también canoeros esencialmente, si bien practicaban también el cultivo.
j) Los uruguayénses
Se trataba de un pequeño grupo en la ribera derecha del rio Uruguay y otros pocos en la orilla
opuesta. Grupo relativamente pequeño los famosos yerbales guayaná. Quiere decir que el nombre se
conservó y que nosotros denominamos uruguayenses; ellos, en realidad, tomaban otras denominaciones
según los diferentes lugares que ocupaban: así por ejemplo, los que se asentaban a orillas del rio Piratini se
autodenominaban piratiníes, siempre con la conciencia de pertenencia al guára. Tampoco estos uruguayenses
se extendieron mucho ya que se hallaban a su vez totalmente rodeados de paleolíticos.
Son, no obstante, un importante grupo por las comunicaciones en que se hallaban con otros grupos
guaraníes y sobre todo por el papel que juegan en la época de la conquista. Tanto los conquistadores que se
acercaban desde la costa Atlántida como los que querían llegar hacía Buenos Aires, después de la 2a
fundación de esta ciudad, ya a fines del siglo XVI, tenían que necesariamente pasar por la zona de los
uruguayenses.
k) Los tapes
Tenemos luego el grupo de los tapes en la zona del hoy estado de Río Grande do Sul, asentados
esencialmente sobre dos ríos llamado Ybycu’i y Yacu’i. Debe tenerse en cuenta que muchos ríos de la
topografía americana fueron cambiando de nombre con el curso de los años.
Era esta una zona también especialmente importante sobre todo para la gobernación de Buenos
Aires, que buscaba siempre una salida por el río Uruguay hacia la costa atlántica. Así que este guára tenía,
puede decirse, mayor significación para Buenos Aires que para la provincia del Paraguay.
l) Los mbiazás
En cercanías de la costa atlántica tenemos otro grupo guaraní que ya no constituye simplemente una colonia
sino un verdadero guára. En cercanías de la costa y aun en la propia costa atlántica todos los documentos de
la época mencionan a los mbiazpas, nombre éste con el que ellos mismos se autodenominaban.
Se trata de los carios del litoral, verdadero sostén de todas las expediciones españolas que arribaban
a la isla de Santa Catalina y se aprovisionaban de víveres antes de proseguir, con provisiones obtenidas de
estos carios del litoral atlántico que eran los mbiazás. Estos eran, también, fuente de provisión de los
lenguaraces.

Con la expedición de Alvar Núñez Cabeza de Vaca habían venido dos curas franciscanos, los padres
Ravono y Arzamendia, quienes —luego de un naufragio de una de las embarcaciones— quedaron
precisamente en la isla de Santa Catalina para luego de reponerse seguir viaje.
La presencia de estos mbiazás en la costa atlántica nos confirma que, efectivamente, los guaraníes
en sus migraciones llegaron hasta acá y sobre todo en Santa Catalina, los así llamados carios litoraleños.
La zona es interesante porque en la otra isla aledaña, al norte de Santa Catalina, en la de San Vicente,
tenían su dominio otro grupo: el de los tupinaquíes, quienes siempre se manifestaron y fueron considerados
amigos de los lusos, mientras los carios litoraleños, los mbiazás, eran básicamente amigos de los españoles.
Era frecuente, incluso, la propia lucha intertribal entre los carios-mbiazá de Santa Catalina y los tupinaquíes
de San Vicente.
Los asunceños valoraban cabalmente la importancia de ocupar esta zona y los españoles trataron de
colonizar esta faja del litoral atlántico y también la colonización de la propia isla de Santa Catalina. Ya Irala,
en 1548, pidió a España que se enviaran 3.000 españoles con el fin preciso de ocupar y colonizar la provincia
del Mbiazá (como la llamaban los documentos) y la isla de Santa Catalina, para que todos los barcos que
llegaron de España con rumbo a Asunción tuvieran allí su asiento y pudieran recalar entre tribus amigas.
Esta es una prueba más de que se contaba con la amistad de los mbiazás hacia los españoles frente a la
hostilidad de los tupinaquines inclinados por los portugueses.
Hernando de Trejo en su viaje hacia Asunción pensó fundar antes una colonia en cercanías de la
isla de Santa Catalina, que perteneciera al dominio asunceno, al de la provincia del Paraguay; este ensayo
fracasó. Mientras Hernandarias, también, como gobernador criollo, pedía insistentemente la colonización de
la provincia del Mbiazá, contando con la amistad de este grupo guaraní en la costa atlántica.
m) Los guairáes
Se hallaba este guára entre el río Tieté, llamado a veces en los documentos de la primera época río
Añemby, y el río Yguazú, al menos con la tendencia de extenderse hacia el Yguazú; vale decir en parte de
lo que es hoy el Estado de Paraná en Brasil.
El guára de los guairáes fue una de las regiones de verdadera efervescencia sociopolítica: la misma
formación de estos guairáes era diferente; algunos habían penetrado por el río Paraná asentándose en la zona;
otros habían penetrado desde el sur, desde el área de los mbiazás litoraleños. Se producía así una lucha
permanente por el poder entre los grandes avá'eté, como antes se llamaban los mburuvichá, luchas por
prestigio entre los avá'eté de un teko'á y otro, teniendo en este caso importancia fundamental los avá eté, y
no así el shamanismo que, aunque era importante en los teko'á, no alcanzaba a igualar esta puja por prestigio
entre diferentes mburuvichás o avá etés de los diversos teko'á
La fórmula para obtener prestigio entre los guaraníes era esencialmente a base de la obtención de
secuaces, quiere decir: poder reunir a muchos jóvenes y hombres adultos y emplearlos en cualquier tipo de
expedición guerrera que debieran emprender contra otros grupos. Además, era fuente de prestigio la tenencia
de muchas mozas núbiles, asegurándose con esta una efectiva subsistencia a base de las rozas, a base de los
lotes de cultivo. Y, además, la búsqueda de prestigio implicaba la necesidad de un excelente manejo de la
oratoria; sin oratoria ningún mburuvichá podía aspirar a prestigio entre los guaraníes. Precisamente entre
estos guairáes podemos notar el poder y el prestigio de estos mburuvichás, pues poco antes de la conquista
y al inicio de ella se percibe el notable poder de los mismos que no es un poder de mando ni un poder por
coerción, sino un verdadero poder por la persuasión sólo era posible obtenerlo por la vía de la oratoria; desde
luego, y además, con suficientes graneros llenos (como dicen los documentos de la época), vale decir con
abundante cultivo.
Estos mburuvichá debían organizar continuamente convocatorias, debían ofrecer verdaderas fiestas
ceremoniales, tenían que permanentemente invitar y agasajar a los shamanes andantes (llamados éstos, en
aquella época por los guaraníes, los caraíva), y todo esto exigía que estos mburuvichá estuvieran en real
posibilidad de hacer estas demostraciones; ofrecer el agasajo significaba ofrecer la chicha, carne de salvajina
y todo lo que fuera, desde luego, comidas provenientes de abundantes cultivos.
Pondremos un ejemplo sobre el particular: el caso de uno de los famosos caciques de la zona que
tenía prácticamente la mitad de la región bajo su poder, su poder persuasivo, su oratoria; dominaba realmente
la mitad de toda la provincia o guára del Guairá; el cacique Tayaóva, de quien hablamos, tenía tras de sí 80
tey'i, vale decir 80 pequeños núcleos comunales, y todos le obedecían y todo lo conseguía por el simple lazo

del parentesco político, vale decir por medio de la poligamia. Se casaba con las hijas de los principales teyi'rú
(de cada uno de estos grupos comunales) y se aseguraba así la solidaridad de todo el grupo; y lo que no
conseguía con las relaciones pacíficas, a través de la poligamia, lo conseguía con la antropofagia.
Hay que tener en cuenta que esta antropofagia era, entre los guaraníes, esencialmente ritual: quiere
decir que al cautivo guerrero de otra tribu se sacrificaba y se victimaba y este rito servía también de amenaza
y de violencia endoétnica, quiere decir dentro de la misma tribu. Ejemplos de estos rituales, con este sentido,
tenemos abundantes desde que se fundó la Provincia del Guairá ya por los españoles (por Melgarejo y de
otros) y luego ya cuando los mismos jesuitas llegaron a la región: muchos jefes de estos teko'á amenazaban
con la antropofagia y con raptar a algún hombre o mujer en los grupos del teko'á rival para someterlos a este
ritual, teniendo esta amenaza el sentido de una violenta imposición del dominio por prestigio. Hay que insistir
en que este era un dominio basado en el prestigio, un dominio por prestigio y no un dominio político, pues
sólo este prestigio personal del mburuvichá podía mantener la lealtad de los secuaces: cuando este prestigio
menguaba, los secuaces descontentos desaparecían del teko'á de la noche a la mañana, migraban y se
acoplaban a otro grupo.
Era este raro mecanismo de relación social el que estaba en vigencia en estas sociedades de
cultura neolítica, donde el poder como tal, el poder autoritario no existía, pero existía en cambio el poder por
prestigio y donde los grupos descontentos, que no se doblegaban o que veían menguar el prestigio del jefe,
sencillamente tenían la libertad de separarse, de emigrar y acoplarse, si encontraban, a otros grupos. Era a
base de este mecanismo que operaban siempre los guaraníes y así fue posteriormente, luego de las
vinculaciones con los españoles, cuando realizaron sus grandes revueltas contra el poder español como ya
veremos más adelante.
Respecto a la antropofagia como medio de amenaza y violencia, queremos mencionar el ejemplo
de los chiriguanos-guaraníes (sobre quienes ya hemos mencionado que a comienzos de la conquista española
y, aún un poco antes que ésta, habían emigrado hacia los Andes subyugando al grupo de los chané-arawak,
que tenían un tipo de cultura neolítica superior a la de los chiriguanos); estos chiriguanos lograron subyugar
a este grupo tribal de la zona pre-cordillerana andina con la flecha y el avá ñe'ë, pero mantenían sobre ellos
su dominio fundamentalmente por medio de la amenaza violenta y permanente de la antropofagia.
En cada grupo, en cada teko'á de los chiriguanos, siempre tenía que haber unos 10 chanés y
periódicamente los mataban, los sacrificaban por el rito antropofágico, manteniendo de este modo —por la
permanente amenaza y violencia— el doblegamiento de los chanés arawak.
El virrey Toledo, con asiento en Charcas (hoy llamada ciudad Sucre), hacia fines del siglo XVI
llegó a cautivar algunos chiriguanos y se les hizo todo un proceso incluyendo la declaración de los propios
caciques; y a través de esta fuente sabemos que los propios caciques chiriguanos declaraban que no podría
haber ninguna luna nueva, ninguna cosecha nueva, ni roza nueva, ningún ceremonial colectivo con chicha,
sin que existiera el rito de la antropofagia y que para esto servían los chané arawak.
Así que este es un típico caso de antropofagia como imposición violenta, pero en este caso de tipo
interétnica ya que hemos mencionado anteriormente, la antropofagia era de carácter esencialmente endo-
étnico, se practicaba dentro de los mismos grupos guaraníes, y hasta puede decirse dentro mismo del límite
del propio guára y todo ello por efecto de esa verdadera efervescencia social en que se vivía en este guára
de los guairáes.
Los guairáes también se encontraban rodeados de los kaingangues, en esta zona llamados gualachos
camperos o guayanás, según las diferentes fuentes de la época de la conquista. Precisamente el principal
enemigo de los guairáes era el gualacho sobre el río Añemby o Tieté, tanto es así que estos estos kaingangues
gualachos presionaban sobre los guairáes y los obligaban a desplazarse al punto de llegar casi hasta el
Paranápanema, que es el límite de la máxima expansión de los guaraníes.
Cuando los padres Nóbrega y Anchietta, los dos jesuitas de la provincia portuguesa, fundaron
Piratiningá (actualmente San Pablo), en el siglo XVI, se encontraban sumamente interesados de penetrar
entre estos guairáes a quienes ellos llamaban cariyós, que equivale a la pronunciación portuguesa de carios;
esta denominación de cariyós (o carios) debía a que estos guairáes ya tenían ciertos contactos con los carios
litoraleños de quienes hemos hablado, vale decir los mbiazá de la isla de Santa Catalina. La idea era penetrar
en la región y llevar inclusive a estos guaraníes hasta San Pablo.
También fueron jesuitas portugueses los que, en 1580, enviaron a dos padres de la orden a tratar de
llevar hacia Piratingá a estos guairúes, antes de que los jesuitas españoles se establecieran en Asunción por

mandato de Hernandarias; este ensayo jesuita-portugués fracasó, y precisamente porque los grupos de
guayanás no permitían ninguna expansión, ningún movimiento hacia el norte.
Sobre el río Yvahy más o menos se fundó la primera Villarrica del Espíritu Santo y cuando llegaron
los españoles para fundarla, se encontraron con un grupo étnicamente no guaraní, llamados los yvyráyara,
llamados así por el uso del yvyrá, así conocida la macana, la masa, pues la masa era su arma principal más
importante que la flecha y el arco. Sin embargo ya estos yvyráyara hablaban algo del guaraní, o sea del avá
ñe'ê, vale decir que en esta misma zona donde se hallaba ubicada los chané no era Villarrica del Espíritu
Santo la protopoblación recién se encontraba guaranizada y no era de origen guaraní.
n) Los chandules
Resta finalmente un grupo, el de los chandules, así llamados generalmente en la literatura del siglo
XVI; se trata sin duda de un nombre deformado; este nombre no pertenece originariamente al guaraní pues
es un nombre de otra tribu, la de los así llamados timbúes del litoral del Paraná que los comunicaron a los
españoles.
A este grupo podemos llamarlos simplemente los guaraní-isleños. Como se recordará, hemos
hablado de los guaraníes ygañá y de los yguazú, esencialmente canoeros, con fuerte dinamismo fluvial, al
resguardo permanente del río, sin dejar por eso de ser cultivadores. Algunos de estos grupos de ygañá y de
yguazús se iban desprendiendo e iban asentándose paulatinamente en las islas del río Paraná y del río
Uruguay, tomando una verdadera posesión de las islas, incluso en islas del río Paraguay.
Su carácter era entonces eminentemente el de isleños; en las islas tenían su asiento y sus cultivos;
en todas las islas del Paraná los encontramos desde Corrientes hasta Buenos Aires y siempre conocidos como
los chandules.
Sin embargo, en ningún caso los hallamos sobre las ribera del lado oriental y occidental del Paraná
se encontraban ocupadas por otras tribus y sobre ellas los guaraníes no tenían mayor interés porque no eran
aptas para el cultivo, en contraste con las islas que se encuentran desde Buenos Aires hasta Corrientes. Así
en el propio lugar del delta de Buenos Aires, conocido hoy como El Tigre, encontramos uno de los asientos
más fuertes que poseían estos guaraníes chandules pero en los alrededores absolutamente nada, en los
alrededores, sobre las costas y tierras interiores, otros grupos se encontraban que ni cultural, ni étnica, ni
racialmente tenían nada que ver con los guaraníes.
Las pruebas de todo esto son en primer lugar las arqueológicas porque todas las islas del litoral
paranaense, desde Buenos Aires hasta Corrientes, ofrecen restos arqueológicos de las conocidas urnas
funerarias con la típica decoración de impresión digital o de ornamentado, clásica e inconfundible de los
guaraníes. En segundo término nos confirma también otra fuente; cuando Sebastián Gaboto remontó el río
Paraná desde Buenos Aires hasta Santa Ana, cada vez que sus embarcaciones se acercaban a una isla eran
recibidas por gente que tenía maíz, mandioca y se les presentaban y se menciona específicamente a un
famoso cacique Yaguarón que se asentaba en una isla a unos 80 kilómetros al sur de Corrientes.
Tenemos, luego, también otros documentos; el mismo Irala los menciona a raíz de la despoblación
de Buenos Aires, así como después, para la segunda fundación por Garay de Buenos Aires, pues en todos
los casos había que navegar por el Paraguay y luego por el Paraná desde Asunción hasta Buenos Aires y en
todo el recorrido pasar por estas islas.
En todos los casos se realizaban contactos y agasajos con el característico criterio guaraní
de la reciprocidad, de que si ellos algo dan necesariamente algo esperan también recibir a cambio, siendo
este un elemento clave para el sistema de las relaciones pacíficas.
Y otra prueba más de la importancia y relativamente densa población de estas islas del Paraná desde
Buenos Aires (y El Tigre) hasta Corrientes, la tenemos cuando Garay refundó Buenos Aires en 1580,
encomendando (vale decir: reuniendo a los indios para el servicio de encomiendas a los españoles) a estos
guaraníes. Afortunadamente se han conservado los documentos de la época y en estos documentos se cita
uno por uno a los caciques con sus nombres y con tantos hombres de guerra (hombres adultos) que cada uno
aportaba; y así sabemos que todavía en 1580 Garay pudo reunir 16 caciques con un total de 600 almas que
fueron luego encomendados y puestos al servicio de los que fueron a poblar la nueva Buenos Aires.
Es claro que, con este último testimonio, también tenemos la última mención a este grupo de los
guaraníes isleños. Ya no se los menciona nunca más. Algo parecido ocurrió con el río Uruguay,
especialmente en la confluencia del río Yacuí, conformándose toda una extensa red fluvial desde el río

Paraná y el Uruguay hasta la costa atlántica; en todas las islas de este red fluvial, donde también existían
numerosas islas, se percibía la existencia de estos guaraníes isleños; sin embargo, en este caso se producía
muchas veces el mestizamiento con la población de las costas del río Uruguay, sobre todo en la costa oriental
donde se encontraban los charrúas, esencialmente pámpidos, y así también estos isleños de esta parte del
Uruguay, de la región del este, que tanta importancia tuvo en el proceso de la conquista, fue desapareciendo
por el propio mestizamiento, perdiéndose completamente su rastro también ya en los principios del siglo
XVII.
2. Situación de los grupos guaraníes al llegar los españoles
Veremos rápidamente, antes de comenzar ya con el capítulo de plasmación sociobiológica y
sociocultural propiamente dicha, a la llegada de los españoles, cuál era su situación y qué pasó con cada uno
de estos grupos guaraníes asentados en estos 14 diferentes guáras capítulo que acabamos de estudiar y
describir.
Acabamos de mencionar cuál fue la situación de los guaraní isleños, conocidos como chandules,
primeros guaraníes con quienes entraron en contacto los conquistadores en el Río de la Plata y
tempranamente desaparecidos en las menciones de los documentos.
Los grupos carios y tobatines, quiere decir entre los ríos Tebicuary por el sur y el Jejuí por el norte,
fueron aglomerados en los nuevos pueblos hispanos-cristianos perdiendo sus independientes tefi y
constituyendo los nuevos tipos de asentamiento, los así llamados táva guararúes. Estos eran los nuevos
pueblos, ya bajo la nueva administración hispana, y los encontramos ya a fines del siglo XVI en este tipo de
aglomenciones habiendo perdido su original dominio sobre las tierras para el tipo de agricultura al que
estaban acostumbrados y contando solamente con las tierras del táva, de propiedad comunal y bajo
administración colonial de la Provincia del Paraguay y por los curas doctrineros.
Los orgullosos y vengativos guarambarenses, siempre revoltosos (organizaron 5 revueltas contra
los españoles), en su guára al norte del Jejuí, pasando el río Apa y llegando hasta el río Blanco, también
obligados a aglomerarse en távas y objeto de persecución y atropello por parte de los mbayá-guaicurúes: en
efecto, los mbayá-guaicurúes, nómades chaqueños, convertidos después en ecuestres al adoptar el caballo
luego de la llegada de los españoles, cruzaron el río Paraguay y ocuparon la región, el guára, de los
guarambarenses, obligándolos a una huida total. Esta huida, desde luego, afectó también a los propios
criollos, de modo que prácticamente toda esta zona fue despoblada completamente hacia 1664 y ocupada
por los asaltantes chaqueños guaicurúes.
En el guára de los itatines, al norte del río Blanco y llegando hasta el río Miranda, en pleno Mato
Grosso, se produjo el fenómeno primero de las migraciones que ya señalamos, luego se acoplaron al
movimiento expedicionario de Ñuflo de Chávez que fue a fundar Santa Cruz de la Sierra y allí se asentaron;
entretanto, otro grupo de estos itatines quedó en su guára original, si bien ya más hacia el río Apa, más al sur
del Miranda, pero luego este grupo también comenzó a abandonar sus tieras debido al ataque de los
bandeirantes paulistas. Este es un proceso bien conocido, las constantes incursiones de los paulistas,
conocidos por bandeirantes, que venían atraídos por los gentíos guaraníes a cautivar los como esclavos para
llevarlos a sus plantaciones de la costa. Huyendo de tales incursiones los jesuitas reunieron a un grupo de
estos itatines con los cuales fundaron después los pueblos que hoy conocemos en las Misiones, al sur del río
Tebicuary (Santa Rosa, Santiago y Santa María de Fe). Así que esta zona también se despobló.
Tenemos así que en la mitad del siglo XVII, arriba del río Manduvirá, hacia el norte, no existe ya
un solo poblado guaraní en la parte oriental del río Paraguay. En esta misma área, pero hacia el Occidente,
vale decir desde donde corren las cordilleras de Caaguazú, Yvyturuzú y Sierra de San Rafael, tampoco queda
nada de los isleños chandules; los paranáes, uruguayenses y ygañáes quedaron pero fueron luego
misionalizados por los jesuitas con la labor misionera que se inició hacia 1612 y que, en diferentes fechas,
fue reduciendo a estos distintos grupos, de modo que ya tampoco eran independientes, ya no tenían su propia
roza ni sus cultivos, sino que estaban obligados a trabajar dentro del sistema comunal en las reducciones
jesuíticas.
Los guairáes, por su parte, fueron los que más sufrieron bajo las persecuciones y las entradas de los
bandeirantes paulistas. Los jesuitas hicieron todo lo posible por unir a este gentío y luchar contra los
bandeirantes, pero todo intento de ese tipo resultó imposible o infructuoso hasta que, en 1630, el padre Ruiz
de Montoya da comienzo al verdadero éxodo de los guairáes como él mismo nos lo cuenta en su libro

"Conquista Espiritual", donde dice textualmente que, en 1630, "hemos iniciado un verdadero éxodo". Sin
embargo, de estos guairáes, solamente 12.000 almas logró llevar el padre Montoya por todo el río Paraná,
bajando hacia el sur, hasta llegar a su nueva área de asentamiento misionera y fundar allí Loreto y más tarde
San Ignacio.
Quiere decir, entonces, que en esta zona también comienza un verdadero despoblamiento por miedo
al bandeirante, por el temor al cautiverio y esclavitud. Solamente algunos grupos se refugiaron en los montes
y vivían hasta el siglo pasado fuera de todo tipo de contacto o relación con los blancos, tanto paraguayos
como brasileños, siempre imbuidos de ese miedo, de ese verdadero terror a una situación que era para ellos
de verdadera catástrofe, de verdadero mba'e megüa, casi el fin del mundo. Esta inseguridad total para los
guairáes en realidad lo era también para los propios españoles, así es como la propia Villarrica del Espíritu
Santo, la antigua Villarrica, originalmente fundada en este Guairá-antiguo, tuvo que también emigrar,
pasando sus pobladores primero por Curuguaty y luego por la propia Asunción, pidiendo tierras para una
nueva localización más segura. A tal punto llegaba esta situación que en una Cédula Real, a los villarriqueños
se los trataba de cobardes por el hecho de haber abandonado su poblado y, en vez de luchar contra los
bandeirantes paulistas, haber emigrado. Con posterioridad a todo esto recién se fundaría la Villarrica en el
asiento que hoy conocemos y, mientras tanto tenemos ya entonces también todo el área del Guairá antiguo
totalmente despoblado.
Con los mbiazá a carios litoraleños pasó algo parecido. Solamente que en este caso se utilizaba una
táctica diferente. Atemorizados también por la acción de los bandeirantes paulistas, algunos de estos mbiazás
se refugiaban más hacia el interior pero, curiosamente, en este caso los paulistas no venían con sus tropas de
mamelucos cometiendo toda suerte de crueldades en busca del cautiverio por la fuerza. Practicaban otro
sistema igualmente eficaz, pues estas incursiones de los bandeirantes eran de verdaderas bandas de mestizos
luso-guayanás, vale decir: no se trataba del mestizaje del luso con grupos tupí-guaraníes, sino con estos
guayanáes, que nada tenían que ver con los amazónides y que eran entonces enviados pacíficamente a hacer
tratos con los jefecillos guaraníes, mbiazá, ofreciéndoles hachas de metal y cualquier otro tipo de chucherías
de modo que los propios jefecillos de esos pequeños tey’i pactaban y entregaban a su gente. Se trataba
prácticamente de una venta de la gente mbiazá por parte de sus jefes comunales que los entregaban a estos
mestizos paulistas-guayanás.
A estos mestizos que practicaban este tipo de incursiones para pactar a esta clase de intercambio se
les daba el nombre de pomberos; así los menciona también el padre Montoya en su libro de 1630 y la
palabra, desde luego, procede de palomero en castellano; pombero es nada más que el apelativo portugués.
Y de esta manera también todo este grupo desapareció quedando a la franja litoraleña completamente
despoblada de estos grupos con excepción de algunos que se acoplaron a los tapes.
En cuanto a los tapes, fue con ellos que los dos jesuitas organizaron sus misiones fundadas las
primeras de ellas alrededor de 1628. Y otra vez se sucedieron las grandes entradas o incursiones de los
paulistas buscando cautivos, sobre todo bajo el mando del famoso capitán paulista Pedrozo. Estas misiones
jesuíticas se constituyeron en un especial atractivo para estas incursiones por el hecho de que en ellas los
bandeirantes encontraban a los guaraníes verdaderamente aglomerados, era toda una masa de guaraníes de
los que podían apoderarse. Y así, nuevamente, se produce un verdadero éxodo de los jesuitas llevando otra
vez sus misiones, con los tapes, hacia el río Uruguay.
En todo este panorama queda un hecho notable y es el de la zona oriental del Paraguay, en la cuenca
del río Paraná, donde habían muchos guára que constituían verdaderas colonias guaraníes –como hemos
visto–, enclavadas entre una serie de grupos de proto-pobladores que no eran guaraníes, ni étnica, ni racial
ni lingüísticamente; es en esta zona donde los grupos guaraníes se mantuvieron ajenos al contacto con los
blancos para ser después conocidos con la denominación general de monteses. Y estos grupos constituyeron
la cuna, el origen y la procedencia de las tres modernas tribus que actualmente se conservan en el Paraguay
y en la misma región o cuenca del Paraná: los Paí Tavyterá, los Chiripá (llamados ellos a sí mismos como
avá catueté) y los mby’pa guaraníes.
Así pues, entonces, se ve claramente que prácticamente se produjo una verdadera despoblación
general y completa de todos estos guára que hemos analizado y la que quedó fue aglomerada en los llamados
táva guaraníes de los cuales nos ocuparemos ya como parte del estudio mismo del proceso de contactos con
los españoles y del desarrollo de la plasmación social y cultual.