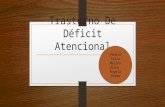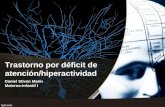en personas con trastorno por déficit de Trabajo social ...
Transcript of en personas con trastorno por déficit de Trabajo social ...

Trabajo social sanitarioen personas contrastorno por déficit deatención ehiperactividad (TDAH)PID_00270213
Valentín Calvo Rojas
Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 3 horas

© FUOC • PID_00270213 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Valentín Calvo Rojas
Diplomado en Trabajo Social (UB).Licenciado en Psicología Clínica(URL). Diploma de Estudios Avanza-dos en Psiquiatría (UAB). Doctoran-do en Psiquiatría y Psicología Médi-ca (UAB). Máster en Psicopatologíaclínica (URL). Máster en Psicoterapiapsicoanalítica (URL). Ha trabajadoen diferentes centros de atención alas drogodependencias como traba-jador social y psicólogo clínico y, enla actualidad, como trabajador so-cial sanitario en atención primariade salud (ICS). En el ámbito privado,ejerce como psicoterapeuta.
Segunda edición: septiembre 2019© Valentín Calvo RojasTodos los derechos reservados© de esta edición, FUOC, 2019Av. Tibidabo, 39-43, 08035 BarcelonaRealización editorial: FUOC
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada,reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea este eléctrico,químico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escritade los titulares de los derechos.

© FUOC • PID_00270213 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Índice
Introducción............................................................................................... 5
Objetivos....................................................................................................... 11
1. Etiopatogenia...................................................................................... 13
2. Epidemiología..................................................................................... 15
3. Diagnóstico.......................................................................................... 17
3.1. Uso de escalas y otras pruebas diagnósticas ............................... 21
3.2. Clínica ......................................................................................... 22
3.3. Evolución y pronóstico ............................................................... 24
4. Tratamiento......................................................................................... 25
4.1. Intervención desde las líneas pediátricas .................................... 30
Bibliografía................................................................................................. 35


© FUOC • PID_00270213 5 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Introducción
Ya hace más de un siglo desde que Still (1902) describió a una serie de niños
que presentaban un exceso de actividad motora y un muy escaso control de
los impulsos; son los que actualmente denominamos niños con trastorno por
déficit de atención, hiperactivos o hipercinéticos.
Según el Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH), el trastorno de déficit
de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los más diagnosticados en la
niñez y puede continuar hasta la adolescencia y la edad adulta.
Tabla 1. Personas con déficit de atención y trastorno del comportamiento por grupo de edad ysexo (2017)
Número de altasEdad
Hombre Mujer Total
01-04 años 7 ... 9
05-09 años 37 7 44
10-14 años 182 142 324
15-19 años 169 148 317
20-24 años 66 51 117
25-29 años 90 28 118
30-34 años 54 46 100
35-39 años 65 51 116
40-44 años 75 40 115
45-49 años 65 37 102
50-54 años 58 38 96
55-59 años 34 35 69
60-64 años 18 23 41
65-69 años 23 23 46
70-74 años 26 31 57
75-79 años 25 25 50
80-84 años 19 20 39
85-89 años 12 23 35
90-94 años 5 7 12
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Subdirección General de Información Sanitaria. Registro de Activi-dad de Atención Especializada (RAE-CMBD). Dirección de la web: https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/

© FUOC • PID_00270213 6 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Número de altasEdad
Hombre Mujer Total
95 o más años ... ... 3
Total 1.031 779 1.810
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Subdirección General de Información Sanitaria. Registro de Activi-dad de Atención Especializada (RAE-CMBD). Dirección de la web: https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/
Figura 1. Personas con déficit de atención y trastorno del comportamiento por grupo de edad ysexo
De los datos presentados se desprende que en poblaciones jóvenes y hasta los
55 años los hombres presentan una mayor frecuencia del trastorno, pero que
a partir de los 55 años son la mujeres las que presentan una tasa más elevada
de altas.
Tabla 2. Déficit de atención y trastorno del comportamiento: altas y estancia media por sexo
Número de altas Estancia mediaAño
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
2007 730 521 1.251 10,97 10,23 10,66
2008 882 564 1.446 9,93 11,04 10,36
2009 956 570 1.526 10,46 10,96 10,64
2010 985 567 1.552 11,06 9,96 10,66
2011 1.091 633 1.724 10,37 11,21 10,68
2012 973 609 1.582 10,58 10,62 10,59
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Subdirección General de Información Sanitaria. Registro de Activi-dad de Atención Especializada (RAE-CMBD). Dirección de la web: https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/

© FUOC • PID_00270213 7 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Número de altas Estancia mediaAño
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
2013 997 715 1.712 10,19 10,61 10,37
2014 944 771 1.715 12,37 10,72 11,63
2015 1.109 718 1.827 10,91 10,51 10,75
2016 992 824 1.816 11,08 11,26 11,16
2017 1.047 794 1.841 9,45 11,45 10,31
Total 10.706 7.286 17.992 10,65 10,81 10,72
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Subdirección General de Información Sanitaria. Registro de Activi-dad de Atención Especializada (RAE-CMBD). Dirección de la web: https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/
Figura 2. Déficit de atención y trastorno del comportamiento: altas por sexo
Tanto la tabla 2 como la figura 2, desde la perspectiva de género, muestran
que los hombres con déficit de atención, en toda la serie histórica desde 2007,
realizan prácticamente un tercio más de ingresos que las mujeres con el mismo
diagnóstico y que año tras año se incrementa en ambos grupos. Ello justifica
el diseño de protocolos de intervención diferenciando la población femenina
de la masculina.
Tabla 3. Déficit de atención y trastorno del comportamiento: coste medio y tasa de actividad
Coste medio Tasa de actividad (al-tas 10.000 habitantes)
Año
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
2007 3.628,09 3.640,20 3.633,13 0,33 0,23 0,28
2008 3.978,63 3.957,21 3.970,27 0,39 0,24 0,32
2009 3.999,54 4.043,58 4.015,99 0,42 0,25 0,33
2010 3.908,92 3.887,10 3.900,95 0,43 0,24 0,34
2011 3.998,89 3.993,97 3.997,08 0,48 0,27 0,37
2012 3.846,49 3.842,60 3.844,99 0,43 0,26 0,34
2013 5.478,20 5.514,26 5.493,26 0,43 0,3 0,37
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Subdirección General de Información Sanitaria. Registro de Activi-dad de Atención Especializada (RAE-CMBD). Dirección de la web: https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/

© FUOC • PID_00270213 8 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Coste medio Tasa de actividad (al-tas 10.000 habitantes)
Año
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
2014 5.251,75 5.210,41 5.233,17 0,41 0,33 0,37
2015 5.675,12 5.665,08 5.671,17 0,49 0,3 0,39
2016 5.899,45 5.964,53 5.928,98 0,43 0,35 0,39
2017 5.959,21 5.895,29 5.931,64 0,46 0,33 0,4
Total 4.739,55 4.821,39 4.772,69 0,43 0,28 0,35
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Subdirección General de Información Sanitaria. Registro de Activi-dad de Atención Especializada (RAE-CMBD). Dirección de la web: https://pestadistico.inteligenciadegestion.mscbs.es/
Figura 3. Déficit de atención y trastorno del comportamiento: coste medio hospitalizaciones
En la tabla 3, relativa al coste medio de la hospitalización, se observa que exis-
ten pocas diferencias significativas entre la población femenina y la masculi-
na. Sin embargo, al haber más ingresos de hombres el monto global es supe-
rior para las mujeres. También es destacable el incremento del coste en ambos
grupos a partir del año 2013.
Los síntomas incluyen dificultad para concentrarse y prestar atención, dificul-
tad para controlar la conducta e hiperactividad (actividad excesiva). En la ac-
tualidad, el trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad constituye
un problema complejo y preocupante, y aunque las repercusiones del proble-
ma son de todo tipo, es principalmente en el ámbito escolar donde presenta
una mayor incidencia. Esta conclusión se apoya, fundamentalmente, en las
peculiaridades de los síntomas asociados con este déficit y su influencia direc-
ta para la consecución de los objetivos educativos en la población infantil con
este problema. Se ha visto en la tabla 3 que el trastorno de déficit de atención
lo sufren más los niños que las niñas.
La psicopatología de la niñez presenta una serie de peculiaridades que la dife-
rencia de manera significativa de la psicopatología general (la del adulto), a
pesar de las cada vez más reconocidas coincidencias e identidades que existen

© FUOC • PID_00270213 9 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
entre las dos. Sucede, simplemente, que la edad infantil es diferente de la edad
adulta y que, por tanto, sus modos de enfermar y sus formas de manifestar la
enfermedad no coinciden con los observados en otras etapas de la vida.
Conviene recordar un hecho importante: la totalidad de la población infantil
va a la consulta conducida por sus padres, no acude voluntariamente. Es más,
casi nunca saben por qué les llevan a la misma. Esto implica más dificultades
para el trabajador social sanitario. El logro de una relación correcta con el niño
o la niña tiene en muchos casos más dificultades que las observadas en otras
edades. Por otro lado, la mayor parte de las consultas no están determinadas
tanto por la gravedad del cuadro como por la tolerancia de los padres al com-
portamiento o los problemas del hijo. Es muy difícil hallar algún género de
psicopatología en un niño que pueda describirse sin ponerla en relación de
algún modo con la vida familiar. No nos referimos a la familia como causa de
patología, sino a la frecuente implicación de los padres en las manifestaciones
psicopatológicas del niño.
La población infantil madura a ritmos diferentes y tiene personalidades, tem-
peramentos y niveles de energía distintos. La mayoría de los niños y las niñas
se distraen, actúan de manera impulsiva y se esfuerzan para concentrarse en
un momento u otro. A veces, estos factores normales pueden confundirse con
el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Los síntomas del
TDAH generalmente aparecen a una temprana edad, habitualmente entre los
3 y 6 años, y dado que los síntomas varían de una persona a otra, el trastorno
puede ser difícil de diagnosticar. El padre o la madre puede notar que su hijo
pierde el interés en ciertas cosas antes que otros niños o parece estar constan-
temente “fuera de control”. Con frecuencia, los maestros son los primeros en
notar los síntomas, cuando un niño tiene dificultades para seguir normas, o a
menudo se aísla en las clases o el patio de recreo. Crisol et al., señalan:
“Dada la importancia de este trastorno, el TDAH queda reconocido como Necesidad Es-pecífica de Apoyo Educativo (NEAE) en el artículo 71.2., del Proyecto de la Ley Orgánicapara la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), incluyendo, además, un nuevo artículo(79 bis), que prevé el derecho a la identificación del trastorno, la valoración de sus nece-sidades educativas y la consiguiente intervención lo más temprana posible.”
Emilio Crisol Moya, Natalia Campos Soto (2019). “Rehabilitación de las funciones eje-cutivas en niños de 6 años con TDAH. Un estudio de caso”. Profesorado: Revista de currí-culum y formación del profesorado (vol. 23, núm. 1, págs. 285-306, ejemplar dedicado a:“Hacia una educación inclusiva para todos. Nuevas contribuciones”) [consulta el 28 dejunio de 2019].
El TDAH es un trastorno crónico cuyos síntomas pueden persistir a lo largo del
ciclo vital. Por otra parte, la personalidad se considera un patrón emocional,
cognitivo y conductual relativamente estable y duradero a lo largo de la vida.
Esta estabilidad y cronicidad sugieren una conexión teórica entre el TDAH
y la personalidad, tanto adaptativa como desadaptativa (Nigg, Goldsmith, y
Sachek, 2004).

© FUOC • PID_00270213 10 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
A pesar del interés creciente acerca de la relación entre personalidad y TDAH,
parte de la literatura actual no ha tenido en consideración los subtipos clíni-
cos de TDAH establecidos en el DSM-IV (American Psychiatric Association,
2000) –predominantemente inatento (TDAH-I), predominantemente hiperac-
tivo/impulsivo (TDAHHI) y combinado (TDAH-C)–, sino que ha estudiado el
trastorno como entidad única. La misma estadística recogida del Sistema Na-
cional de Salud pone de relieve este hecho.
Las irregularidades de la atención y la impulsividad constituyen las caracterís-
ticas más peculiares del cuadro. La hiperactividad propiamente dicha, el ex-
ceso de movimiento desarrollado con un tempo acelerado, aunque constituye
un síntoma importante, está ocupando un lugar secundario en el análisis del
trastorno de atención.
Nuestro objetivo principal es orientar a los trabajadores sociales sanitarios, por
un lado, en el reconocimiento del TDAH, y por otro lado, en la selección de
recomendaciones basadas en la evidencia científica disponible sobre las inter-
venciones terapéuticas que son abordables desde nuestro ámbito de interven-
ción.

© FUOC • PID_00270213 11 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Objetivos
1. Reconocer conceptualmente y en la clínica el TDAH.
2. Diferenciar las diferentes dimensiones clínicas del TDAH.
3. Seleccionar las intervenciones terapéuticas, abordables desde nuestro ám-
bito de intervención, el trabajo social sanitario, en función de las reco-
mendaciones basadas en la evidencia científica.
4. Diferenciar entre personalidad, trastorno de personalidad y síndromes clí-
nicos.


© FUOC • PID_00270213 13 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
1. Etiopatogenia
Los investigadores no están seguros de cuáles son las causas del TDAH, aunque
muchos estudios sugieren que los genes tienen un rol importante. Como su-
cede con otras enfermedades, el TDAH es probablemente el resultado de una
combinación de factores. Además de la genética, los científicos están tratando
de encontrar posibles factores medioambientales y están estudiando de qué
manera las lesiones cerebrales, la nutrición y el entorno social podrían contri-
buir al desarrollo del TDAH. En cualquier caso, todos estos factores solo expli-
can una pequeña parte de la varianza.
Encontramos algunos factores que, dada su asociación con cierto número
de niños con TDAH, se consideran predisponentes. Unos son de carácter so-
cial: grupos sociales económicamente deprimidos, familias numerosas, haci-
namiento, etc. Asimismo, la población en edad preescolar que está expuesta a
altos niveles de plomo, que se encuentra a veces en cañerías o en la pintura en
edificios viejos, puede tener un mayor riesgo de desarrollar el TDAH (Braun y
otros, 2006). Otros factores, que no pueden desvincularse plenamente de los
anteriores, puede tener una interpretación más biológica: enfermedades de la
madre durante el embarazo, consumo de alcohol y/o tabaco por parte de la
madre durante el embarazo (Mick y otros, 2002; Linnet y otros, 2003), hiper-
madurez en el nacimiento, etc. Comparados con padres de niños controles,
los padres varones de niños con TDAH tienden a sufrir tasas más elevadas de
alcoholismo y de conducta antisocial, mientras que las madres padecen con
mayor frecuencia trastornos histéricos.
Se han descrito también factores de riesgo psicosocial que influirían en el desa-
rrollo de la capacidad de control emocional y cognitiva. Los problemas en la
relación familiar son más frecuentes en familias de niños con TDAH. Esto pue-
de ser una consecuencia o un factor de riesgo por sí solo (Biederman y otros,
2002).
Varios estudios internacionales de hiperactividad en gemelos sugieren un
componente hereditario sustancial. También llegan a esta conclusión los estu-
dios de hermanos adoptados. Los investigadores están buscando varios genes
que podrían aumentar la vulnerabilidad de sufrir el trastorno (Faraone y otros,
2005; Khan y Faraone, 2005; Shaw y otros, 2007). Por otra parte, los niños que
han sufrido una lesión cerebral pueden mostrar algunas conductas similares a
las de quienes padecen el TDAH. Sin embargo, solo un porcentaje pequeño de
niños con TDAH han sufrido una lesión cerebral traumática.
La idea de que el azúcar refinado causa el TDAH o empeora los síntomas es co-
mún, pero la investigación descarta esta teoría (Wolraich y otros, 1985; Hoo-
ver y Milich, 1994; Wolraich y otros, 1994). Una investigación británica indi-

© FUOC • PID_00270213 14 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
ca que puede haber un vínculo entre el consumo de ciertos aditivos alimen-
tarios, como colorantes artificiales o conservantes, y un aumento en la acti-
vidad (McCann y otros, 2007). Se están llevando a cabo investigaciones para
confirmar estos hallazgos.

© FUOC • PID_00270213 15 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
2. Epidemiología
Si nos fijamos en los términos de prevalencia, el TDAH es uno de los trastornos
evolutivos más frecuentemente diagnosticados en la infancia y la adolescen-
cia, es una de las causas más frecuentes, en población infantil, que atienden
los pediatras, neuropediatras, psicólogos y psiquiatras infantiles (Miranda y
otros, 1998; Lerner, 2002), y es uno de los problemas clínicos y de salud pú-
blica más importantes en términos de morbilidad y disfuncionalidad, que se
extiende desde la infancia a la adolescencia y hasta la vida adulta (Barkley,
1998; Balluerka y otros, 2000; Biederman, 2003). La media de edad de inicio
de los síntomas se sitúa entre los 4 y 5 años; los niños presentan impulsividad,
hiperactividad y desobediencia y tienen mayor propensión a tener accidentes
(Bonati y otros, 2005). Véase la tabla y la figura 1.
Estudios epidemiológicos internacionales recientes muestran una prevalencia
del TDAH en población general adulta en torno al 3-4% (Kessler y otros, 2005;
Fayyad y otros, 2007). El trastorno por déficit de atención con o sin hiperac-
tividad, acompañado por distintas condiciones comórbidas (oposición com-
portamental, dificultades de aprendizaje, depresión/ansiedad, trastorno bipo-
lar, tics, etc.) y otros problemas enmascarados junto al trastorno (problemas
de procesamiento auditivo, encefalopatías, trastornos alimentarios y nutricio-
nales, retraso mental y otros) afectan en torno al 5% de la población en todo
el mundo (Riccio y Reynolds, 2001). La prevalencia estimada del TDAH en la
población en edad escolar oscila entre el 3% (si se consideran criterios diag-
nósticos de la CIE-101) y el 7% (si se consideran criterios del DSM-IV2). Otras
investigaciones, incluso, aumentan esta prevalencia y la sitúan de un 5 al 10%
de estos niños en edad escolar (Scahill y Schwab-Stone, 2000). Centrándose
en la ratio por sexos, partimos de que su incidencia es mayor en el sexo mas-
culino que en el femenino, y la proporción varón/mujer es de al menos 4 a
1 (APA, 2002).
Contrariamente a lo que se solía considerar hasta hace un par de décadas, los
síntomas y el impacto funcional del TDAH no siempre desaparecen al pasar
a la edad adulta y el trastorno puede persistir en más del 50% de los casos
(Faraone y otros, 2006; Ramos-Quiroga y otros, 2006). Sin embargo, por dife-
rentes motivos, una gran proporción de pacientes adultos con TDAH no son
detectados (Faraone y otros, 2004) y permanecen ajenos a los potenciales be-
neficios de un tratamiento específico (Tcheremissine y Salazar 2008; Knouse
y otros, 2008). Una de las causas del infradiagnóstico en adultos es el gran
desconocimiento de este trastorno por parte de los médicos, particularmente
en atención primaria (Thapar, 2002).
(1)CIE-10: Clasificación EstadísticaInternacional de Enfermedades yotros problemas de salud, décimaedición, de la Organización Mun-dial de la Salud (OMS, 1992).
(2)DSM-IV: Manual diagnóstico yestadístico de los trastornos menta-les, cuarta edición (DSM-IV) de laAmerican Psychiatric Association(APA, 2002).

© FUOC • PID_00270213 16 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Los estudios epidemiológicos en población general muestran una distribución
bastante uniforme en los diferentes grupos de edad. Aun cuando es difícil com-
parar datos epidemiológicos poblacionales y datos obtenidos de registros clí-
nicos, puede presumirse que con una detección y diagnóstico adecuados del
TDAH en adultos la prevalencia de diagnósticos registrados debería acercarse
a la prevalencia poblacional. La exagerada discordancia entre las dos cifras su-
giere un elevado infradiagnóstico.

© FUOC • PID_00270213 17 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
3. Diagnóstico
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, formado básicamente
por los constructos de inatención, hiperactividad e impulsividad, ha avanzado
y redefinido sus características con diferentes conceptualizaciones a lo largo
de la historia. Es normal que la población infantil y adolescente a veces no
preste atención o sea hiperactiva e impulsiva, pero cuando se manifiesta el
TDAH estas conductas son más severas y ocurren con más frecuencia. Para
diagnosticar este trastorno, los síntomas deben persistir durante seis meses o
más y en un grado mayor del que presentan otros niños de la misma edad.
El DSM-IV (APA, op. cit.) describe el TDAH como un trastorno del desarrollo
que consiste en dos dimensiones de síntomas: déficit de atención y un com-
portamiento hiperactivo-impulsivo. Es necesario que se den, al menos, seis
síntomas de cualquiera de las listas de nueve síntomas para diagnosticar el
trastorno y para clasificarlo en cualquiera de los tres subtipos: combinado (C),
déficit de atención (DA) o hiperactividad-impulsividad (HI).
Las personas (en edad infantil o adulta) que tienen síntomas de déficit�de
atención pueden:
• Distraerse fácilmente, no percibir detalles, olvidarse de las cosas y con fre-
cuencia cambiar de una actividad a otra.
• Tener dificultad para concentrarse en una sola cosa.
• Aburrirse con una tarea después de tan solo unos minutos, salvo que estén
llevando a cabo una actividad placentera.
• Tener dificultad para concentrarse en organizar y completar una tarea o
en aprender algo nuevo.
• Tener problemas para completar o entregar tareas; con frecuencia, pierden
las cosas (p. ej., lápices, juguetes, asignaciones) que se necesitan para com-
pletar las tareas o actividades.
• Parecen no escuchar cuando se les habla.
• Sueñan despiertos, se confunden fácilmente y se mueven lentamente.
• Tienen dificultad para procesar información de manera rápida y precisa
como los demás.

© FUOC • PID_00270213 18 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
• Tienen dificultad para seguir instrucciones.
Las personas que tienen síntomas de hiperactividad pueden:
• Estar inquietos y movedizos en sus asientos.
• Hablar sin parar.
• Ir de un lado a otro, tocando o jugando con todo lo que está a la vista.
• Estar en constante movimiento.
• Tener dificultad para realizar tareas o actividades que requieran tranquili-
dad.
Las personas que tienen síntomas de impulsividad pueden:
• Ser muy impacientes.
• Hacer comentarios inapropiados, mostrar sus emociones sin reparos y ac-
tuar sin tener en cuenta las consecuencias.
• Tienen dificultad para esperar a obtener cosas que quieren o para esperar
su turno en los juegos.
• Interrumpen con frecuencia conversaciones o las actividades de los demás.
De este modo, los tres subtipos de TDAH, según el DSM-IV-TR (APA, op. cit.),
son los siguientes:
• Predominantemente�hiperactivo-impulsivo (TDAH-HI):
– La mayoría de los síntomas (seis o más) se encuentran en la categoría
de hiperactividad-impulsividad.
– Se presentan menos de seis síntomas de inatención, aunque la inaten-
ción aún puede estar presente hasta cierto grado.
• Predominantemente�inatento (TDAH-DA):
– La mayoría de los síntomas (seis o más) se encuentran en la categoría
de déficit de atención y se presentan menos de seis síntomas de hiper-
actividad-impulsividad, aunque la hiperactividad-impulsividad toda-
vía puede estar presente hasta cierto grado.
– Los individuos que padecen este tipo son menos propensos a demos-
trarlo o tienen dificultades para llevarse bien con otros. Puede que es-
tén tranquilos, pero no quiere decir que están prestando atención a lo
que están haciendo. Por lo tanto, su conducta puede ser pasada por

© FUOC • PID_00270213 19 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
alto y su padre o madre o el profesorado, quizá no noten que el niño
padece del TDAH.
• Combinación�hiperactivo-impulsiva�e�inatenta (TDAH-C).
– Están presentes seis o más síntomas de inatención y seis o más sínto-
mas de hiperactividad-impulsividad.
– La mayoría de la población infantil padece el tipo combinado del
TDAH.
Para resumir, esto implica que estas dimensiones son independientes
entre sí; que un umbral crítico de síntomas en cualquier dimensión es
suficiente para el diagnóstico a todas las edades; que es necesario tener
en cuenta 18 síntomas a la hora de detectar el trastorno con precisión;
que tales dimensiones se pueden utilizar para formar subtipos significa-
tivos (clínica y científicamente útiles) del trastorno; y que estos son los
mejores síntomas para detectar con precisión el trastorno en cada etapa
importante del desarrollo (infancia, adolescencia y edad adulta).
El TDAH se asocia frecuentemente con otros trastornos psiquiátricos (Pliszka
y otros, 1999). La controversia sobre si la hiperactividad es un constructo con
entidad propia o si, en realidad, se trata de un conjunto de síntomas que for-
man parte de otras entidades psicopatológicas ha sido resuelta por un impor-
tante grupo de autores que acreditan la asociación de TDAH con otros diag-
nósticos comórbidos, con independencia sindrómica (Hinshaw, 1987; Kalia-
perumal y otros, 1994), considerando que son las propias características del
TDAH las que incrementan la posibilidad de padecer otras alteraciones en el
área de la salud mental. La población infantil que presenta TDAH asociado con
otros diagnósticos reviste una mayor gravedad clínica, dado que ven afectadas
en mayor medida las distintas áreas de su vida familiar, social y académica y
siguen una evolución más desfavorable que si padecen TDAH sin comorbili-
dad. El término comorbilidad hace referencia a la presentación en un mismo
sujeto de dos o más enfermedades o trastornos distintos, lo que requiere una
intervención terapéutica más compleja (Biederman, y otros, 1996; Michanie,
2000).
Un estudio realizado en Suecia por el grupo de Kadesjo y Gillberg (2001) mos-
tró que el 87% de la población infantil que cumplía todos los criterios de TDAH
tenía, por lo menos, un diagnóstico comórbido, y que el 67% cumplía los cri-
terios para, al menos, dos trastornos comórbidos. Por ejemplo, pueden pade-
cer uno o más trastornos de la lista siguiente:
• Trastorno�del�aprendizaje: un niño o niña en edad preescolar con un pro-
blema de aprendizaje puede tener problemas para entender ciertos sonidos
Investigaciones críticas
Actualmente, hay investiga-ciones que cuestionan estossupuestos y proponen que esprobable que se pueda identi-ficar una lista más corta de es-tos síntomas sin ninguna pér-dida de la detección del tras-torno.

© FUOC • PID_00270213 20 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
y palabras o para expresarse con palabras. Un niño o niña en edad escolar
puede tener dificultad para leer, deletrear, escribir y para las matemáticas.
• Trastorno�de�oposición�desafiante: la población infantil que padece esta
afección se comporta de manera excesivamente terca o rebelde, con fre-
cuencia discute con la población adulta y se niega a obedecer las normas.
• Trastorno�de�conducta: incluye conductas en las cuales el individuo pue-
de mentir, robar, pelear o intimidar a los demás. Puede llegar a destruir la
propiedad, usar armas, etc. En edad infantil y en la adolescencia tienen
también un mayor riesgo de abusar de sustancias ilegales. Los niños y ni-
ñas con un trastorno de conducta están en riesgo de meterse en problemas
en la escuela o con la policía.
• Ansiedad�y�depresión: el TDAH puede manifestar problemas de diagnós-
tico diferencial con la ansiedad o la depresión. En el caso de diagnóstico de
ansiedad es posible, también, la presencia de inatención e inquietud, pero
la clínica está asociada a preocupaciones o temores y no a un trastorno
que tiene su comienzo antes de los siete años y manifiesta una relativa cro-
nicidad o persistencia. Paralelamente, la depresión infantil puede presen-
tar inatención, problemas de relación con los compañeros, problemas de
conducta e inquietud; sin embargo, suele acompañarse de tristeza, apatía
o pérdida de ilusión y ser frecuentemente episódica, por contraposición al
TDAH. Para resumir, la sintomatología de los trastornos de ansiedad y/o
depresión suele tener un inicio posterior a los siete años, es más episódica
que la del TDAH y presenta clínica específica. Tratar el TDAH puede ayudar
a disminuir la ansiedad o algunas formas de depresión.
• Trastorno�bipolar: algunos individuos que padecen el TDAH pueden tam-
bién sufrir este trastorno, en el que se presentan cambios de estado de áni-
mo extremos, que van desde la manía (un estado de ánimo excesivamente
exaltado) a la depresión en breves periodos de tiempo.
• Síndrome�de�Tourette: muy pocos niños o niñas padecen este trastorno
cerebral, pero muchos de los que lo padecen también sufren el TDAH. Al-
gunas personas con este síndrome tienen tics nerviosos y gestos repetiti-
vos, como parpadeos de los ojos, tics faciales o muecas. Otros carraspean,
resoplan, aspiran frecuentemente o gritan palabras inadecuadas.
Otro aspecto de gran trascendencia y muy importante ante cualquier diagnós-
tico, y por lo tanto cuando tratamos el TDAH, es el nivel de inteligencia y
la medida del cociente intelectual (CI). Algunos estudios llegan a la conclu-
sión, aunque lo hacen de manera limitada, de que hay una correlación entre
el TDAH y las medidas de inteligencia (Doyle y otros, 2000). Por otra parte, ha
habido también numerosos informes de independencia entre el CI y el diag-
nóstico de TDAH (Reader y otros, 1994).

© FUOC • PID_00270213 21 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
De la misma manera que la población infantil, la población adulta que sospe-
cha que padece TDAH debe ser evaluada por profesionales de la salud. Para
detectar el TDAH, cada profesional puede que necesite considerar una amplia
gama de síntomas al evaluar a adultos, dado que sus síntomas tienden a ser
más variados y, posiblemente, no tan definidos como los que se presentan en
la infancia.
Para diagnosticar este trastorno, los síntomas del TDAH en el adulto deben ha-
berse iniciado en la niñez y continuado en la edad adulta (Wilens, Biederman
y Spencer, 2002). Cada profesional de la salud determinará si el sujeto adulto
reúne los criterios diagnósticos y examinará los antecedentes de la persona
en cuanto a conductas de la niñez y experiencias escolares, y entrevistarán al
cónyuge o pareja, al padre, a la madre, amistades cercanas y otras personas que
se relacionen con el sujeto enfermo. La persona afectada también se someterá
a un examen físico y varias pruebas psicológicas.
Para algunos adultos, un diagnóstico de TDAH puede dar un sentido de ali-
vio. Las personas adultas que han padecido el trastorno desde la niñez, pero
a quienes no se les ha diagnosticado, con el paso de los años pueden haber
desarrollado sentimientos negativos sobre sí misma. El diagnóstico les permite
entender las razones de sus problemas, y el tratamiento les permitirá afrontar-
los con mayor eficacia.
3.1. Uso de escalas y otras pruebas diagnósticas
No encontramos marcadores biológicos que nos permitan diagnosticar el
TDAH, por lo que el diagnóstico es clínico. Para el diagnóstico, cada profesio-
nal suele depender de los cuestionarios provenientes de la lista de síntomas y
criterios del DSM-IV3, que representan aspectos conductuales y sujetos a ses-
gos de interpretación.
No hay acuerdo en nuestro medio acerca de qué instrumentos hay que utilizar
para la evaluación de la población infantil con posible TDAH; también existe
controversia sobre los criterios que se deben emplear para su diagnóstico. Estas
dificultades en la detección, el proceso diagnóstico y la metodología originan
amplias variaciones (geográficas y demográficas), lo que conduce a un infra-
diagnóstico o sobrediagnóstico del TDAH.
Cuestionarios de comportamiento como el EDAH, ADHD-IV, BASC, CBCL,
Conners y muchos otros (McGough y McCracken, 2000) representan la base
de herramientas con respecto a la cuantificación de síntomas. Estos cuestio-
narios y escalas, si bien son útiles, también son problemáticos porque los dife-
rentes observadores tienden a centrarse en el comportamiento de los subgru-
pos de especial interés para ellos o en los ambientes de los que pueden ser es-
pecialmente conscientes. Las expectativas y la tolerancia de los observadores
del comportamiento y la variación de sus opiniones pueden ser muy amplias,
(3)Clasificación que se va actuali-zando, por ejemplo actualmenteya se trabaja con el DSM-V, versiónque encontraréis en el aula.

© FUOC • PID_00270213 22 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
e introducen una serie de sesgos en los resultados. Así pues, el evaluador debe
interpretar los resultados cuidadosamente y valorar la episódica variación que
puede no tener sentido.
Un profesional de la salud necesitará reunir información sobre el niño o niña,
su conducta y su entorno. La familia puede que primero quiera hablar con su
pediatra. Algunos pediatras pueden evaluar al sujeto ellos mismos, pero mu-
chos derivarán a la familia a un especialista de la salud mental con experiencia
en trastornos mentales de la niñez, como el TDAH. Cada pediatra o especialis-
ta de la salud mental intentará descartar otras razones para los síntomas. Por
ejemplo, ciertas situaciones, eventos o afecciones de la salud pueden causar
conductas pasajeras en el niño o la niña que parece tener el TDAH.
En el último grado de evaluación, estarían las imágenes del cerebro mediante
SPECT, funcional MRI y escáner u otras tecnologías que ofrecen una gran pro-
mesa para la precisión del estado clínico, pero no son herramientas prácticas
para el seguimiento de los avances y el diagnóstico; principalmente debido a
su coste, trastornos de invasión y molestias.
En la unidad de trabajo social sanitario se debe saber la logística y organiza-
ción de los profesionales de la pediatría y éstos, a la vez, deben conocer los
procedimientos o protocolos propios para atender a la población infantil afec-
tada. En caso de carecer de ellos deberá diseñarlos. En principio se trata de un
protocolo de trabajo social sanitario para la infancia con TDAH.
3.2. Clínica
La disfunción de la atención es un fenómeno que implica distintas consecuen-
cias: dificultades para resistir la distracción; para atender intensa y selectiva-
mente estímulos específicos; y para explorar estímulos complejos de modo
planeado y eficiente. Es lógico que este conjunto de alteraciones afecte a mu-
chos rendimientos y aprendizajes de la niñez, especialmente los académicos.
Dado que a menudo el cuadro va acompañado de cierta torpeza motora, la
imagen de una inhabilidad general es habitual, a pesar de que la persona afec-
tada cuente con un nivel intelectual correcto. Estos problemas de atención
hacen que el niño o niña hiperactivo/va se distraiga continuamente en clase,
pase con frecuencia de una tarea a otra o de un juego a otro, olvide material
escolar, etc.
La mayoría de la población infantil que padece TDAH continúa presentando
síntomas a medida que entra en la adolescencia. A algunos individuos, sin
embargo, no se les diagnostica el TDAH hasta que llegan a la adolescencia. Esto
es más común en niños o niñas con los síntomas del tipo predominantemente
inatento, dado que no necesariamente presentan problemas de disciplina en
el hogar o en la escuela. En estos casos, el trastorno se vuelve más notorio
a medida que se incrementan las demandas académicas y se acumulan las

© FUOC • PID_00270213 23 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
responsabilidades. Para toda la población adolescente, esta etapa es un reto.
Sin embargo, cuando padecen el TDAH, estos años pueden ser especialmente
difíciles.
La impulsividad se manifiesta básicamente por medio de dos tipos de hechos.
Por un lado, no se suele tener presente las posibles consecuencias de sus actos,
al tiempo que se muestra una incapacidad de aplazar gratificaciones. Esto le
lleva a ser imprudente tanto física como socialmente. Estos casos suelen sufrir
más accidentes que los no hiperactivos, son incapaces de esperar, se precipitan
sobre el objeto deseado, responden agresivamente a pequeñas frustraciones,
perturban el juego o el trabajo de los demás, etc. Junto a esta disfunción bási-
camente conductual, existe otro género de manifestación de la impulsividad
de carácter más cognitivo. Se trata de las dificultades para asumir tareas que
impliquen alguna estrategia (resolución de problemas). La ausencia de plani-
ficación mínima puede incapacitarlos tanto para la ejecución de un dibujo
como para resolver un problema aritmético o proceder a cualquier tarea de
síntesis o análisis.
La hiperactividad propiamente dicha es, con frecuencia, difícil de deslindar de
las consecuencias de los problemas de atención e impulsividad. Sin embargo,
se produce en la mayoría de los casos. Hay evidentes diferencias individuales.
Conviene diferenciar una hiperactividad situacional de una hiperactividad
generalizada. Esta última se manifiesta en todos los ámbitos: hogar, escuela
y consulta; aquella en uno solo de tales ambientes. Cuando no se hacía hin-
capié en el carácter decisivo de los trastornos de atención, se aceptaba que la
hiperactividad situacional no podía integrarse en el síndrome que estamos es-
tudiando. Lo cierto es que la población infantil con TDAH generalizada sufre
más trastornos conductuales y cognitivos.
Casos con TDAH, dadas las característica descritas, suelen ser considerados in-
maduros, maleducados, etc. Sus comportamientos les generan frecuentes con-
flictos, lo que les conduce a estar sometidos a un régimen de desaprobación
y rechazo permanente por parte de adultos y de sus iguales. Esta experiencia
negativa sistemática y repetida, junto con sus propias características tempe-
ramentales, les hace irritables, frustrables, con una gran facilidad para el des-
control emocional y, a menudo, para la agresividad. No puede sorprender que
tiendan hacia el aislamiento social en el grupo. De hecho, el niño o niña hi-
peractivo/va típico arrastra una historia de fracaso escolar, social, familiar e
incluso físico/deportivo. Pese a esto, en la mayor parte de los casos no suele
aparecer patología emocional propiamente dicha.
Aunque la hiperactividad tiende a disminuir a medida que la población infan-
til crece, los adolescentes que siguen siendo hiperactivos pueden ser inquietos
e intentar hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Estos individuos pueden
elegir tareas o actividades que ofrecen beneficios inmediatos, en lugar de las
que demandan más esfuerzo pero ofrecen mayores recompensas a largo plazo.

© FUOC • PID_00270213 24 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
La población adolescente que padece principalmente de déficits de atención
tiene problemas con la escuela y otras actividades en las que se espera que sea
más independiente.
También hay casos de adolescentes que se vuelven más responsables en la to-
ma de decisiones sobre su propia salud. Para un niño o niña con el TDAH, lo
más probable es que el padre y/o la madre sean los responsables en asegurar el
seguimiento del tratamiento. Sin embargo, en la adolescencia, ambos proge-
nitores tienen menos control, y quienes padecen el TDAH pueden presentar
dificultades para seguir el tratamiento.
3.3. Evolución y pronóstico
Aunque no se cuente con porcentajes aproximados, se admite que hay tres
modalidades evolutivas del TDAH (Greenhill, 1985). En la primera de las mis-
mas, se mantendría el mismo nivel de impulsividad, hiperactividad e inaten-
ción a lo largo de la vida adulta. Este hecho, bien verificado en la actualidad,
no se aceptaba hasta hace una par de décadas. Una segunda modalidad, la
propia del denominado síndrome residual, supone la desaparición de la hi-
peractividad junto con la persistencia de las restantes características. Por fin,
un tercer grupo de casos ve desaparecer toda su sintomatología al atravesar la
edad adolescente. Los dos primeros grupos son los que, a veces, implicarán un
trastorno de conducta propiamente dicho.
Aunque los síntomas del TDAH persisten en muchos de los casos, es impor-
tante recordar que muchos jóvenes tendrán una buena adaptación en la edad
adulta y estarán libres de problemas (Hernández et al., 2017). Probablemente,
el pronóstico será mejor cuando: a) predomina el déficit de atención más que
la hiperactividad-impulsividad; b) no se desarrolla conducta antisocial; y c) las
relaciones con los familiares y con otros niños o niñas son adecuadas. Es nece-
sario efectuar más estudios sobre la evolución del TDAH en población infantil
y adolescente hacia la edad adulta, que deberían incluir el pronóstico a largo
plazo junto a los posibles beneficios (y riesgos) del diagnóstico y tratamiento
precoz (NICE, 2009).
Referencia bibliográfica
M.�Hernández�Martínez,�N.Pastor�Hernández,�X.�Pas-tor�Durán,�C.�Boix�Lluch,�A.Sans�Fitó (2017). “Calidad devida en niños con trastornopor déficit de atención con osin hiperactividad (TDAH)”.Rev Pediatr Aten Primaria (vol.73, núm. 19, págs. 31-39).

© FUOC • PID_00270213 25 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
4. Tratamiento
La atención primaria de salud tiene características que la hacen muy adecuada
para ocupar un papel central en la detección y la atención a los principales
problemas de salud mental de la población y varios autores consideran que la
atención primaria puede ser un lugar apropiado para mejorar la detección y,
por consiguiente, la atención a los pacientes adultos con TDAH (Thapar, 2003;
Culpepper y Mattingly, 2008; Espatolero et al., 2015).
Los tratamientos disponibles en la actualidad se centran en reducir los sínto-
mas del TDAH y mejorar el funcionamiento, son de carácter multidimensio-
nal e incluyen medicamentos, diferentes tipos de psicoterapia, educación o
capacitación, o una combinación de tratamientos. La población adulta con el
TDAH puede recibir un tratamiento similar al que recibe la población infantil
que padece el trastorno, con medicamentos, psicoterapia o una combinación
de tratamientos. Sin embargo, excepto en los casos leves, la medicación esti-
mulante es el tratamiento de elección que de manera paradójica inhibe la im-
pulsividad y reduce la hiperactividad, de modo que mejora los rendimientos
en las medidas de atención y también puede mejorar la coordinación física.
No podemos usar un enfoque de tratamiento uniforme para todos los casos
con TDAH. Lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Un caso
puede tener efectos secundarios con cierto medicamento, mientras que otro
puede no tenerlos. A veces, hay que probar varios medicamentos o dosis dife-
rentes antes de encontrar uno que funcione para un niño o niña en particular.
Los profesionales del trabajo social sanitario como parte de los equipos de sa-
lud debemos monitorizar cuidadosamente a cada individuo que esté tomando
medicamentos. Las investigaciones financiadas por el Instituto Nacional de la
Salud Mental (NIMH) han demostrado que los medicamentos funcionan me-
jor cuando el tratamiento es controlado de manera periódica por el personal
médico que los receta y la dosis se ajusta en función a las necesidades del caso
(MTA, 1999). La población infantil en edad preescolar que toma medicamen-
tos para el TDAH debería estar supervisada de cerca (Wigal y otros, 2006).
El NIMH financió un estudio en el que participaron más de 300 individuos en
edad preescolar a quienes se les había diagnosticado el TDAH. El estudio des-
cubrió que las dosis bajas del estimulante metilfenidato son seguras y eficaces
en estas franjas de edad, pero la población en estas edades es más sensible a los
efectos secundarios del medicamento e, incluso, presenta tasa de crecimiento
más lentas que el promedio.
Referencia bibliográfica
E.�Espatolero�Ladrero,�M.P.�García�Castellano,�M.�R.Osinaga�Cenoz,�M.�T.�RuizCastillo (2015). “Abordajesociosanitario de la infanciay adolescencia. El caso TDA-H una propuesta desde el tra-bajo social sanitario”. AGAT-HOS: Atención Sociosanita-ria y Bienestar (núm. 1, págs.18-29).

© FUOC • PID_00270213 26 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Los efectos rápidos y beneficiosos de los fármacos hacen que familia-
res, profesorado, profesionales en general no cuestionen el uso de unos
tratamientos que afectan directamente al sistema nervioso central, aún
inmaduro, de niños y niñas de todas las franjas de edad. No se ha in-
vestigado suficientemente las consecuencias a largo plazo que tendrá el
uso de estos estimulantes en la futura población adulta.
Los efectos secundarios de los medicamentos más comúnmente reportados
son la pérdida de apetito, los problemas para dormir, la ansiedad y la irritabili-
dad. Algunos casos también reportan dolores de estómago o dolores de cabeza
leves. La mayoría de los efectos secundarios son leves y desaparecen con el
tiempo o si el nivel de la dosis se reduce.
Los medicamentos actuales no curan el TDAH, sino que más bien controlan
los síntomas durante el periodo en el que se toman y pueden ayudar a un
niño a prestar atención y completar las tareas de la escuela. No está claro si los
medicamentos pueden ayudar a la población infantil a aprender o a mejorar
sus habilidades académicas. Agregar una terapia puede ayudarles con el TDAH
y a sus familias a afrontar mejor los problemas cotidianos.
Se usan diferentes tipos de psicoterapia para tratar el TDAH. Las�técnicas�de
modificación�de�conducta han sido utilizadas con éxito relativo en la hiper-
actividad. Aunque resulten eficaces, no siempre se consigue la imprescindible
generalización de los resultados. La terapia conductual tiene como objetivo
ayudar a cambiar su conducta. Puede implicar ayuda práctica: organizar tareas,
completar el trabajo escolar o superar eventos emocionalmente difíciles. La
terapia conductual también enseña cómo monitorizar la propia conducta, a
darse elogios o premios por actuar de una manera deseada, cómo controlar la
ira o a pensar antes de actuar. Más eficaces parece que son las técnicas�cogni-
tivo-conductuales que, basándose en la interiorización de normas mediante
el lenguaje, facilitan la mejora de la planificación y el autocontrol en la ejecu-
ción de tareas. Además, los terapeutas pueden enseñar a la población infantil
habilidades para socializar, como de qué manera esperar su tanda, compartir
juguetes, pedir ayuda o responder a burlas. Aprender a leer las expresiones fa-
ciales, el tono de voz en otras personas y cómo responder de manera adecuada.
La reeducación�psicopedagógica es un refuerzo escolar individualizado que
se presta durante o después del horario escolar y que tiene como objetivo pa-
liar los efectos negativos del TDAH en la población infantil o adolescente que
lo presenta, en relación con su aprendizaje o competencia académica. Se tra-
baja sobre la repercusión negativa del déficit de atención, la impulsividad y la
hiperactividad en el proceso del aprendizaje escolar.
La reeducación psicopedagógica debe incluir acciones encaminadas a:

© FUOC • PID_00270213 27 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
• Mejorar el rendimiento académico de las diferentes áreas, las instrumen-
tales y aquellas más específicas para cada curso escolar.
• Trabajar los hábitos que fomentan conductas apropiadas para el aprendi-
zaje (por ejemplo, el manejo del horario y el control de la agenda escolar)
y las técnicas de estudio (prelectura, lectura atenta, análisis y subrayado,
síntesis y esquemas o resúmenes).
• Elaborar y enseñar estrategias para la preparación y elaboración de exáme-
nes.
• Mejorar la autoestima en cuanto a las tareas y el estudio, identificando
habilidades positivas y aumentando la motivación por el logro.
• Enseñar y reforzar conductas apropiadas y facilitadoras de un buen estudio
y cumplimiento de tareas.
• Reducir o eliminar comportamientos inadecuados como conductas
desafiantes o malos hábitos de organización.
• Mantener actuaciones de coordinación con profesionales y especialistas
responsables del tratamiento y con la escuela para establecer objetivos co-
munes y ofrecer al profesorado estrategias para el manejo de la población
infantil o adolescente con TDAH en el aula.
• Intervenir con el padre y la madre para enseñarles a poner en práctica,
monitorizar y reforzar el uso continuado de las tareas de gestión y organi-
zación del estudio en el hogar.
Un estudio de metaanálisis sobre los elementos eficaces en la instrucción en
escritura examina tres teorías: la de Graham y Perin (2007), el manual de psi-
cología de la escritura de McArthur, Graham, y Fitzgerald (2006) y la revisión
de Rijlaarsdam y otros (2008), y concluye que los tres enfoques utilizados en el
desarrollo de conocimientos sobre los elementos claves mejoran la escritura.
A la par que crece el interés sobre el papel de la memoria operativa, desde el
punto de vista de la composición escrita, desarrolla su importancia dentro de
la conceptualización y las dificultades del TDAH. Además de aparecer refleja-
do, de algún modo, en el modelo teórico más vigente actualmente en TDAH,
como es el modelo de inhibición conductual (Barkley, 2007).
Además, la población infantil o adolescente que padece TDAH necesita guía
y comprensión por parte de sus progenitores y profesorado para desarrollar
todo su potencial y tener éxito en la escuela. Cualquiera de los miembros de la
familia puede necesitar ayuda especial para superar los sentimientos adversos
acumulados antes del diagnóstico del trastorno, como la frustración, la culpa

© FUOC • PID_00270213 28 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
o la ira. Los equipos de salud pueden ayudar a los progenitores y allegados a
entender de qué manera afecta el TDAH a una familia. También les ayudarán
a desarrollar nuevas habilidades, actitudes y formas de relacionarse entre sí.
En este cuadro es imprescindible la intervención parental. La corrección de los
hábitos adquiridos, la promoción de comportamientos adaptativos, la supre-
sión de arrebatos emocionales, etc. suelen obligarnos a su orientación educa-
tiva. Los diferentes protagonistas relacionados con la población afectada por
TDAH deben expresar comentarios positivos o negativos para ciertas conduc-
tas de ésta. Asimismo, normas claras, listas de tareas y otras rutinas estructu-
radas pueden ayudar a que un niño controle su conducta.
La NICE publicó en el 2006 un informe de evaluación de la eficacia del entre-
namiento para padres de niños con trastornos de conducta. Siete de los estu-
dios incluían a pacientes con TDAH. Se concluyó que los programas de entre-
namiento eran eficaces bajo las condiciones siguientes:
• Que estuvieran estructurados y basados en los principios de la teoría del
aprendizaje social.
• Que incluyeran estrategias para mejorar la relación paternofilial.
• Número óptimo de sesiones: 8-12.
• En formato grupal o individual.
• Que permitiera a los padres identificar sus propios objetivos.
• Que incorporase sesiones de role-playing y tareas para casa para mejorar la
generalización.
• Conducidos por profesionales entrenados de manera adecuada.
• Basados en manual y materiales estandarizados.
La capacitación para el desarrollo de habilidades de crianza infantil ayuda a los
progenitores a aprender a utilizar un sistema de recompensas y consecuencias
para cambiar la conducta del niño. Se les enseña a ofrecer comentarios posi-
tivos inmediatos para conductas que desean alentar, ignorar o reorientar. En
algunos casos, se puede utilizar el “tiempo fuera” cuando la conducta del niño
o de la niña se descontrola. En un “tiempo fuera”, se les retira de la situación
que desencadena la ira y se le sienta solo por un breve periodo de tiempo para
que se calme.
También se anima a la familia directa (padre y madre) a compartir una acti-
vidad placentera o relajante con el niño o la niña, para observar y señalar lo
que hace bien y elogiar sus fortalezas y habilidades. Pueden también apren-

© FUOC • PID_00270213 29 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
der a estructurar situaciones de maneras más positivas. Por ejemplo, pueden
restringir la cantidad de amistades de juego a uno o dos, para evitar que se
sobreestimule. O bien, en caso de presentar dificultades para completar tareas,
la familia puede ayudarlo a dividir las tareas grandes en pasos más pequeños y
más manejables. También pueden utilizar técnicas para aprender a controlar
el estrés y así mejorar su habilidad para afrontar las frustraciones, de manera
que puedan responder con calma ante la conducta de su hijo.
De igual modo, a la población adolescente con TDAH se le debe dar normas
claras y fáciles de entender y, de esta manera, ayudarla a mantenerse en la
estructura de organización que necesita. Además, se puede confeccionar una
lista de tareas del hogar y responsabilidades con sus respectivos espacios para
que ellos mismos marquen las tareas completadas.
Los adolescentes con o sin el TDAH desean ser independientes y probar cosas
nuevas y a veces, van a romper las reglas. Si ocurre, nuestra respuesta deberá
ser lo más calmada y natural posible. El castigo debe ser utilizado solo en raras
ocasiones. La población adolescente con TDAH con frecuencia tiene proble-
mas para controlar su impulsividad y puede presentar fuertes ataques de ira.
A veces, un breve “tiempo fuera” puede calmar. Si, por ejemplo, pide permiso
para regresar a casa más tarde y usar el vehículo, los padres deben escuchar
su demanda, deben argumentar sus opiniones y escuchar la opinión de él o
ella. Las reglas deben ser claras una vez se establecen, pero la comunicación,
la negociación y el acuerdo son útiles durante este proceso.
A veces, toda la familia puede necesitar terapia. Los equipos profesionales de
la salud pueden ayudar a los miembros de la familia a encontrar mejores for-
mas de controlar las conductas perjudiciales y fomentar cambios conductua-
les. Finalmente, los grupos�de�apoyo ayudan a los familiares más allegados
a conectarse con otras familias que padecen problemas y preocupaciones si-
milares. Los grupos se reúnen regularmente para compartir frustraciones y lo-
gros, intercambiar información sobre especialistas y estrategias recomendadas
y para hablar con expertos.
Los tratamientos pueden aliviar muchos de los síntomas del trastorno. Con
tratamiento, la mayoría de las personas que padecen del TDAH pueden tener
éxito en la escuela y vivir vidas productivas. Los investigadores están desa-
rrollando tratamientos e intervenciones más eficaces y usando nuevas herra-
mientas como imágenes cerebrales, para comprender mejor el TDAH y encon-
trar maneras más eficaces de tratarlo y prevenirlo.
La OMS señala varios tipos de tratamiento, incluido el farmacológico, siempre
administrado por personal médico y de enfermería y con la consecuente edu-
cación parenteral.

© FUOC • PID_00270213 30 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Señala como resultados relevantes en un estudio a doble ciego4:
• disminución de los síntomas;
• efectos adversos;
• funcionamiento en la familia y en la escuela;
• satisfacción con el tratamiento;
• salud física;
• satisfacción del paciente.
4.1. Intervención desde las líneas pediátricas
Cuando la etiología del TDAH es fundamentalmente de base genética, la pre-
vención primaria, es decir, las acciones encaminadas a que el trastorno no lle-
gue a producirse, no serían factibles. Sí podemos actuar a otro nivel de preven-
ción: la detección precoz de este trastorno, prestando especial atención, sobre
todo, a poblaciones de riesgo como la población infantil con antecedentes fa-
miliares de TDAH, prematuros, con bajo peso al nacimiento, ingesta de tóxi-
cos durante la gestación y con traumatismos craneoencefálicos graves (Spen-
cer, 2007).
La detección precoz del trastorno nos ayudará a iniciar cuanto antes el tratamientoadecuado, fundamental para prevenir los problemas asociados (mal rendimiento es-colar, dificultades en las relaciones sociales, trastornos de conducta). En este sentido,recordad que la mayoría de los niños con TDAH ya manifiestan en la edad preescolarsíntomas de hiperactividad e impulsividad, suelen ser más desobedientes, tienen másaccidentes, les cuesta prestar atención, etc. (Quintero, 2006). Dado que estos sínto-mas son propios de la edad, el diagnóstico de un posible TDAH en estos niños puedeser difícil y deberá basarse en la intensidad y la persistencia de los síntomas, los pro-blemas de conducta y la repercusión sobre el entorno (familia, escuela, comunidad;Sonuga-Barke, 2005). Por lo tanto, el papel de los profesionales de las líneas pediátri-cas y de los profesionales del ámbito educativo es muy importante en la identifica-ción y derivación de estos niños.
(4)Fuente: https://www.who.int/mental_health/mhgap/eviden-ce/child/q7/es/ [consulta el 29 dejunio de 2019]
La infancia y la adolescencia son los tramos de edad en los que el modelo pre-
ventivo tiene mayor importancia, y la relación asistencial siempre está modu-
lada por la figura de un tercero, los padres o tutores, que son quienes van a
realizar o transmitir la demanda e intervendrán en el proceso diagnóstico y
terapéutico junto con el paciente. Aunque desde la Convención de Derechos
del Niño5, promulgados por la ONU en el año 1989, ha habido una serie de
cambios en la visión de la infancia, caracterizados por el reconocimiento de la
capacidad de participación en el proceso de decisión sobre la salud y enferme-
dad del propio niño, que han dotado de peculiaridades a la atención sanitaria
de la población infantil y adolescente.
La competencia, en menores, es un proceso gradual que abarca el desarrollo
psicosocial y cognitivo, y debe valorarse en función de la importancia y tras-
cendencia de la decisión que se va a tomar. El respeto al principio de autono-
mía requiere de manera inevitable el principio de responsabilidad. Especial-
mente en las relaciones asimétricas –como la asistencia médica y, sobre todo,
(5)Consulta el 15 de junio de 2019.

© FUOC • PID_00270213 31 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
en la atención psiquiátrica y psicosocial a la población infantil y adolescente–,
el principio de autonomía debe interpretarse necesariamente en el marco de
la responsabilidad ética, pues de otro modo la decisión del profesional de la
salud puede ser irresponsable y altamente nociva.
La legislación actual sobre derechos de los pacientes (Ley 41/2002) reconoce
al menor maduro la legitimidad para participar en su proceso de salud, si bien
delega la valoración de su madurez en los equipos de profesionales sanitarios
ante cada situación y contexto concreto, que deben ponderar de manera ade-
cuada los riesgos y beneficios. Sin embargo, ante situaciones de falta de ma-
durez o madurez insuficiente, la ley prevé la subrogación de los progenitores
o tutores en la toma de decisiones (criterio de patria potestad), que deberá ser
siempre en beneficio del menor, situación no exenta de dificultades ante una
posible discrepancia entre el criterio de los dos.
De este modo, la Ley 41/2002 en materia del derecho de pacientes menores
en el ámbito sanitario establece con carácter general, aplicable por tanto al
diagnóstico y tratamiento del TDAH, que:
“1. Entre los 12 y los 16 años, deberá valorarse la competencia del menor y la trascenden-cia de la decisión que hay que tomar, ponderando bien los riesgos y beneficios, para con-cretar si puede por sí mismo aceptar o rechazar el tratamiento y valorar la implicación delos padres en la toma de decisiones. En el supuesto de menores con�madurez�suficiente,deberá prevalecer su opinión ante un posible conflicto con sus progenitores o tutores.
2. En el supuesto de menores de 12 años o entre los 12 y los 16 años sin�madurez�sufi-ciente, la decisión sobre el diagnóstico y el tratamiento corresponderá a los progenitoreso tutores.
3. A partir de los 16 años, deberá considerarse al menor como un mayor de edad a todoslos efectos, salvo situaciones de manifiesta incompetencia, caso en el que deberemosrecurrir a la decisión subrogada (padres o tutores).”
A la población menor madura se le reconoce, con carácter general, el derecho
a la intimidad y el respeto a su esfera privada, lo que implica la confidenciali-
dad de sus datos sanitarios, previa ponderación de los riesgos y beneficios que
esto pueda implicar, y salvo la excepción de grave riesgo para él. Sin embargo,
este reconocimiento puede, en ocasiones, entrar en conflicto con el deber y la
voluntad de los padres o tutores de tener acceso a esta información.
Como criterio básico, puede establecerse que la quiebra de la confidencialidad
del menor maduro por parte del profesional frente a terceros, como los padres
o tutores, debe tener carácter excepcional y justificarse ética y legalmente, y no
es válido aplicar un criterio meramente paternalista o de autoridad por patria
potestad. El primer principio básico es el de respeto a esta confidencialidad,
recabando siempre el beneplácito del menor o adolescente con TDAH para
comunicar la información a los padres o tutores.
En la terapia infantil, debemos tener en cuenta la situación de dependencia
del individuo afectado y las múltiples motivaciones que lo llevan a un trata-
miento, entre las cuales hay que incluir las que hacen referencia a sí mismo

© FUOC • PID_00270213 32 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
como individualidad, y las que son exclusivas de las dificultades de los proge-
nitores o tutores o de la relación entre todos ellos y el niño o la niña. Para el
trabajador social sanitario, el encuadre es un marco de referencia y de conten-
ción, y tiene como objeto dar sentido a los acontecimientos que se producen
en la relación terapéutica, parecido a lo que sucede en la relación madre-hijo
cuando predomina la capacidad de holding, y que incluye no solo el cuidado y
las atenciones físicas, sino también la disposición mental para acoger las ne-
cesidades del niño y responder de manera adecuada para facilitar y promover
el proceso de maduración.
En el mantenimiento y la transgresión del encuadre intervienen elementos
relacionados tanto con las resistencias de los individuos afectados como con
las del terapeuta que lo atiende. El establecimiento de un encuadre externo
flexible, pero firme, permite observar e interpretar los contenidos del encuadre
interno. La atención familiar es básica para preservar el encuadre interno de la
relación terapéutica. Cada menor depositará en los progenitores las resisten-
cias y viceversa, y a su vez éstos depositarán en el niño o la niña expectativas,
sentimientos de culpa, así como necesidades, rivalidades, celos, etc. hacia el
terapeuta.
A diferencia de la población adulta, la infantil se comunica no tanto a través
del lenguaje, sino mediante juego y actos. De ahí que M. Klein facilitara ju-
guetes como herramientas con las que comunicar sus pensamientos y senti-
mientos (entre estos, figuritas humanas, animales domésticos y salvajes, co-
ches, etc., y actualmente también pinturas, plastilina y acceso a agua). De esta
manera, el juego puede interpretarse como los sueños de la población adulta:
siempre considerándola como parte del contexto de la sesión. En algunos ca-
sos, el juego se ve interferido por sentimientos de hostilidad, miedo o culpa,
que al ser interpretados posibilitan el juego.
Todos tenemos puntos ciegos por los que la población infantil intentará in-
troducirse para aliarse con alguna parte extraterapéutica. A su vez, también
puede usar la agresión para forzarnos a un rol punitivo y autoritario con el que
luchar. Reconociendo estos papeles en nuestra contratransferencia, podemos
entender sus deseos ocultos y mantenernos en nuestro lugar.
El juego es una actividad que se encuentra entre la realidad interna y la exter-
na, es decir, hace de puente entre una y otra. Así como la población infantil
utiliza la conducta como forma de simbolización, la población adulta utilizará
el lenguaje. Es esencial permitir que el niño o la niña deje surgir su agresivi-
dad; pero lo que cuenta más es comprender por qué en un momento particu-
lar de la situación de transferencia aparecen impulsos destructivos y observar
sus consecuencias en la mente del sujeto afectado. Pueden seguir sentimientos
de culpa muy poco después de haber roto, por ejemplo, una figura pequeña.
La culpa aparece no solo por el daño real producido, sino por lo que el jugue-

© FUOC • PID_00270213 33 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
te representa. El análisis del juego ha mostrado que el simbolismo permite la
transferencia no solo de intereses, sino fantasías, ansiedades y sentimientos de
culpa a objetos distintos de las personas (Calvo-Rojas, 2009).


© FUOC • PID_00270213 35 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Bibliografía
American Psychiatric Association (2002). DSMIV-TR. Manual diagnóstico y estadístico delos trastornos mentales. Barcelona: Masson (Edición original, 2000).
Balluerka, N.; Gómez, J.; Stock, W.; Caterino, L. (2000). “Características psicométricasde las versiones americana y española de la escala TDAH (Trastorno por Déficit de Atencióncon Hiperactividad): un estudio comparativo”. Psicothema (núm. 12, vol. 4, págs. 629-634).
Barkley, R. A. (1998). Attention Deficit Hyperactivity Disorder. A Handbook for Diagnosis andTreatment. Nueva York: Guilford Press.
Barkley, R. A. (2007). “School Intervention for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Whereto From Here?”. School Psychology Review (núm. 36, vol. 2, págs. 279-286).
Biederman, J.; Faraone, S. V.; Monuteaux, M. C. (2002). “Differential effect of environ-mental adversity by gender: Rutter’s index of adversity in a group of boys and girls with and withoutADHD”. Am J Psychiatry (núm. 159, vol. 9, págs. 1556-62).
Biederman, J. (2003). “A ten-year follow-up of ADHD subjects”. Program and abstracts of theAmerican Psychiatric Association 156th Annual Meeting; May 17-22; San Francisco, Califor-nia.
Bonati, M.; Clavenna A. (2005). “The epidemiology of psychotropic drug use in children andadolescents”. Int Rev Psychiatry (núm. 17, vol. 3, págs. 181-8).
Braun, J.; Kahn, R. S.; Froehlich, T.; Auinger, P.; Lanphear, B. P. (2006). “Exposuresto environmental toxicants and attention-deficit/hyperactivity disorder in U.S. children”. Environ-mental Health Perspectives (núm. 114, vol. 12, págs. 1904-1909).
Calvo-Rojas, V. (2009). “Alguns apunts sobre psicoteràpia de nens”. Rev del COPC (núm. 216,págs. 33-35).
CIE-10 (1992). Décima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades. Trastornosmentales y del comportamiento. Ed. Meditor.
Culpepper, L.; Mattingly, G. (2008). “A Practical Guide to Recognition and Diagnosis ofADHD in Adults in the Primary Care Setting”. Postgrad Med (núm. 120, págs. 16-26).
Doyle, A. E.; Biederman, J.; Seidman, L. F.; Weber, W.; Faraone, S. V. (2000). “Diag-nostic efficiency of neuropsychological test scores for discriminating boys with and without atten-tion deficit–hyperactivity disorder”. Journal of Consulting and Clinical Psychology (núm. 68, págs.477-488).
Espatolero Ladrero, E.; García Castellano, M. P.; Osinaga Cenoz, M. R.; Ruiz Cas-tillo, M. T. (2015). “Abordaje sociosanitario de la infancia y adolescencia. El caso TDA-Huna propuesta desde el trabajo social sanitario”. AGATHOS: Atención Sociosanitaria y Bienestar(núm. 1, págs. 18-29).
Faraone, S. V.; Spencer, T. J.; Montano, B.; Biederman, J. A. (2004). “Attention-defi-cit/hyperactivity disorder in adults. A survey of current practice in psychiatry and primary care. ArchIntern Med (núm. 164, págs. 1221-26).
Faraone, S. V., Perlis, R. H., Doyle, A. E., Smoller, J. W., Goralnick, J. J., Holmgren,M. A.; Sklar, P. (2005). “Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder”. BiologicalPsychiatry (núm. 57, págs. 1313-1323).
Faraone, S. V.; Biederman, J.; Mick, E. (2006). “The age-dependent decline of attentiondeficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies”. Psychol Med (36, págs. 159-65).
Fayyad, J.; De Graaf, R.; Kessler, R.; Alonso, J.; Angermeyer, M.; Demyttenaere, K.;y otros (2007). “Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivitydisorder”. Br J Psychiatry (núm. 190, págs. 402-9).
Graham, S.; Perin, D. (2007). “A meta-analysis of writing instruction for adolescent students”.Journal of Educational Psychology (núm. 99, vol. 3, págs. 445-476).
Greenhill, L.; Kollins, S.; Abikoff, H.; McCracken, J.; Riddle, M.; Swanson, J.; Mc-Gough, J.; Wigal, S.; Wigal, T.; Vitiello, B.; Skroballa, A.; Posner, K.; Ghuman,J.; Cunningham, C.; Davies, M.; Chuang, S.; Cooper, T. (2006). “Efficacy and safety ofimmediate-release methylphenidate treatment for preschoolers with attention-deficit/hyperactivity

© FUOC • PID_00270213 36 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
disorder”. Journal of the Academy of Child and Adolescent Psychiatry (núm. 45, vol. 11, págs.1284-1293).
Hernández Martínez, M; Pastor Hernández, N; Pastor Durán, X; Boix Lluch, C;Sans Fitó, A. (2017). “Calidad de vida en niños con trastorno por déficit de atención con osin hiperactividad (TDAH)”. Rev Pediatr Aten Primaria (núm. 19, vol. 73, págs. 31-39).
Hinshaw, S. P. (1987). “On the distinction between attentional deficits/hyperactivity and conductproblems/aggression in child psychopathology”. Psychological Bulletin (núm. 101, págs. 443-463).
Hoover D. W.; Milich, R. (1994). “Effects of sugar ingestion expectancies on mother-child in-teraction”. Journal of Abnormal Child Psychology (núm. 22, 501-515).
Kadesjo, B.; Gillberg, C. (2001). “The comorbidity of ADHD in the general population of Swe-dish school-age children”. J Child Psychol Psychiatry (núm. 42, vol. 4, págs. 487-92).
Kaliaperumal, V. G.; Khalilian, A. R.; Channabasavanna, S. M. (1994). “Structuralequations models in child behavior”. NIMHANS Journal (núm. 12, págs. 125-134).
Kessler, R. C.; Chiu, W. T.; Demler, O.; Merikangas, K. R.; Walters, E. E. (2005).“Prevalence, Severity, and Comorbidity of 12-Month DSM-IV Disorders in the National ComorbiditySurvey Replication”. Arch Gen Psychiatry (núm. 62, págs. 617-27).
Khan, S. A.; Faraone, S. V. (2006). “The genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder: Aliterature review of 2005”. Current Psychiatry Reports (núm. 8, págs. 393-397).
Knouse, L. E.; Cooper-Vince, C.; Sprich, S.; Safren, S. A. (2008). “Recent developmentsin the psychosocial treatment of adult ADHD”. Expert Rev Neurother (núm. 8, págs. 1537-48).
Lerner, M. (2002). Office-based management of ADHD. Satellite Symposium to the AmericanAcademy of Pediatrics National Conference and Exhibition. Boston, Massachusetts.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de de-rechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE núm. 274.2002.
Linnet, K. M.; Dalsgaard, S.; Obel, C.; Wisborg, K.; Henriksen, T. B.; Rodriguez,A.; Kotimaa, A.; Moilanen, I.; Thomsen, P. H.; Olsen, J.; Jarvelin, M. R. (2003).“Maternal lifestyle factors in pregnancy risk of attention-deficit/ hyperactivity disorder and associatedbehaviors: review of the current evidence”. American Journal of Psychiatry (núm. 160, vol. 6, págs.1028-1040).
MacArthur, C. A.; Graham, S.; Fitzgerald, J. (2006). Handbook of writing research. NuevaYork: The Guildford Press.
McCann, D.; Barrett, A.; Cooper, A.; Crumpler, D.; Dalen, L.; Grimshaw, K.; Kit-chin, E.; Lok, E.; Porteous, L.; Prince, E.; Sonuga-Barke, E.; Warner, J. O.; Steven-son, J. (2007). “Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old childrenin the community: a randomised, double-blinded, placebocontrolled trial”. Lancet (núm. 370, vol.9598, págs. 1560-1567).
McGough, J. J.; McCracken, J. T. (2000). “Assessment of attention deficit hyperactivity disor-der: A review of recent literature”. Current Opinion in Pediatrics (núm. 12, vol. 4, págs. 319-324).
Michanie, C. (2000). “Comorbilidad en el ADHD”. En E. Joselevich, Síndrome de Déficit deAtención con o sin Hiperactividad en niños adolescentes y adultos. Barcelona: Paidós.
Mick, E.; Biederman, J.; Faraone, S. V.; Sayer, J.; Kleinman, S. (2002). “Case-controlstudy of attention-deficit hyperactivity disorder and maternal smoking, alcohol use, and drug useduring pregnancy”. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (núm.41, vol. 4, págs. 378-385).
Miranda, A., Rosello, B.; Soriano, M. (1998). Estudiantes con deficiencias atencionales.Valencia: Promolibro.
MTA Cooperative Group (1999). “A 14-month randomized clinical trial of treatment strate-gies for attention-deficit hyperactivity disorder”. Archives of General Psychiatry (núm. 56, vols.1073-1086).

© FUOC • PID_00270213 37 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
National Institute for Health and Clinical Excellence (2006). Parent-training/educa-tion programmes in the management of children with conduct disorders. Gran Bretaña: The BritishPsychological Society and The Royal College of Psychiatrist.
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009). Attention deficit hype-ractivity disorder. Diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults. GranBretaña: The British Psychological Society and The Royal College of Psychiatrist.
Nigg, J. T.; Goldsmith, H. H.; Sachek, J. (2004). “Temperament and attention deficit hype-ractivity disorder: The development of a multiple pathway model”. Journal of Clinical Child andAdolescent Psychology (núm. 33, págs. 42-53).
Pliszka, S. R.; Carlson, C. L.; Swanson, J. M. (1999). ADHD with Comorbid Disorders:Clinical Assessment and Management. Nueva York: Guilford.
Quintero Gutiérrez del Álamo, F. J.; Sansebastián, J.; García Álvarez, R.; Correas,J.; Barbudo, E.; Puente, R.; y otros (2006). “Características clínicas del trastorno pordéficit de atención e hiperactividad (TDAH) en la infancia”. En: F. J. Quintero Gutiérrez delÁlamo, J. Correas y F. J. Quintero Lumbreras (Eds.). Trastorno por Déficit de Atención e Hiper-actividad a lo largo de la vida. Madrid: Ergón.
Ramos-Quiroga, J. A.; Bosch-Munso, R.; Castells- Cervello, X.; Nogueira-Morais,M.; García-Giménez, E.; Casas-Brugue, M. (2006). “Attention deficit hyperactivity disorderin adults: a clinical and therapeutic characterization”. Rev Neurol (núm. 42, págs. 600-6).
Reader, M. J.; Harris, E. L.; Schuerholz, L. J.; Denckla, M. B. (1994). “Attention deficithyperactivity disorder and executive dysfunction”. Developmental Neuropsychology (núm. 10, págs.493-512).
Riccio, C. A.; Reynolds, C. R. (2001). “Continuous performance tests are sensitive to ADHDin adults but lack specificity: A review and critique for differential diagnosis”. Annals of the NewYork Academy of Sciences (núm. 931, págs. 113-139).
Rijlaarsdam, G.; Braaksma, M.; Couzijn, M.; Janssen, T.; Raedts, M.; Van Steen-dam, E.; Toorenaar, A.; Van den Bergh, H. (2008). “Observation of peers in learning towrite: Practice and research”. Journal of Writing Research (núm. 1, vol. 1, págs. 53-83).
Scahill, L.; Schwab-Stone, M. (2000). “Epidemiology of ADHD in school-age children”. Childand Adolescent Psychiatric Clinics of North America (núm. 9, vol. 3, pág. 541).
Shaw, P.; Gornick, M.; Lerch, J.; Addington, A.; Seal, J.; Greenstein, D.; Sharp, W.;Evans, A.; Giedd, J. N.; Castellanos, F. X.; Rapoport, J. L. (2007). “Polymorphisms ofthe dopamine D4 receptor, clinical outcome and cortical structure in attention-deficit/hyperactivitydisorder”. Archives of General Psychiatry (núm. 64, vol. 8, págs. 921-931).
Sonuga-Barke, E. J. (2005). “Causal models of attention-defi cit/hyperactivity disorder: fromcommon simple defi cits to multiple developmental pathways”. Biol Psychiatry (núm. 57. vol. 11,págs. 1231-8).
Spencer, T. J. (2007). “ADHD and Comorbidity in Childhood”. J Clin Psychiatry (núm. 67, vol.8, págs. 27-31).
Still, G. F. (1902). “Some abnormal psychical conditions in children: the Goulstonian lectures”.Lancet (núm. 1, págs. 1008-1012).
Tcheremissine, O. V.; Salazar, J. O. (2008). “Pharmacotherapy of adult attention deficit/hy-peractivity disorder: review of evidence-based practices and future directions”. Expert Opin Pharma-cother (núm. 9, págs. 1299-310).
Thapar, A. (2002). “Is primary care ready to take on Attention Deficit Hyperactivity Disorder?”.BMC Fam Pract (núm. 16, vol. 3, págs. 7).
Thapar, A. K.; Thapar, A. (2003). “Attention-deficit hyperactivity disorder”. Br J Gen Pract(núm. 53, págs. 225-30).
Wigal, T.; Greenhill, L.; Chuang, S.; McGough, J.; Vitiello, B.; Skrobala, A.; Swan-son, J.; Wigal, S.; Abikoff, H.; Kollins, S.; McCracken, J.; Riddle, M.; Posner, K.;Ghuman, J.; Davies, M.; Thorp, B.; Stehli, A. (2006). Safety and tolerability of methylp-henidate in preschool children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of theAcademy of Child and Adolescent Psychiatry, 45 (11), 1294-1303.

© FUOC • PID_00270213 38 Trabajo social sanitario en personas con trastorno por déficit de...
Wilens, T. E.; Biederman, J.; Spencer, T. J. (2002). “Attention deficit/hyperactivity disorderacross the lifespan”. Annual Review of Medicine (núm. 53, págs. 113-131).
Wolraich, M.; Milich, R.; Stumbo, P.; Schultz, F. (1985). “The effects of sucrose ingestionon the behavior of hyperactive boys”. Pediatrics (núm. 106, vol. 4, págs. 657-682).
Wolraich, M. L.; Lindgren, S. D.; Stumbo, P. J.; Stegink, L. D.; Appelbaum, M. I.;Kiritsy, M. C. (1994). “Effects of diets high in sucrose or aspartame on the behavior and cognitiveperformance of children”. New England Journal of Medicine (núm. 330, vol. 5, págs. 301-307).