EN TORNO A EUROPAfundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20130425191159en... · podían ser...
Transcript of EN TORNO A EUROPAfundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20130425191159en... · podían ser...
© FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y el autor, 2003
ISBN: 84-89633-27-4
Depósito Legal: M--55031-2003
Impreso en España / Printed in Spain
EBCOMP, S.A. Bergantín, 1 - 28042 MADRID
FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales no se identifica ne -
cesariamente con las opiniones expresadas en los textos que publica.
Esta obra es fruto de tres seminarios realizados en la Fundación FAES
durante el año 2003 y una colaboración exterena.
En torno a Europa
Ferrán Gallego
Ricardo Martín de la Guardia
Guillermo A. Pérez Sánchez
Diego Sánchez Meca
José Luis Villacañas
Coordinador: Fernando García de Cortázar
Sumario
Páginas
PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fernando García de Cortazar
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA . . . . . . 13
José Luis Villacañas
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS: EL DILEMA ENTRE
IDENTIDAD Y DIVERSIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Diego Sánchez Meca
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA. EL NACIONAL-POPULISMO Y
LA EXTREMA DERECHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Ferrán Gallego
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA: LOS RETOS DE
LA SEGURIDAD COMÚN DESPUÉS DE LA AMPLIACIÓN AL ESTE.. . . 155
Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo A. Pérez Sánchez
PRESENTACIÓN
Fernando García de Cortázar
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto.
El sueño de Europa no se limita al siglo pasado. Euro-
pa como tierra de paz perpetua, imperio o frontera, habita
las páginas de filósofos y poetas y la mirada ceñuda de
reyes y generales. Erasmo y Kant la pensaron como una
realidad superior a los Estados que la componían, funda-
da en el cristianismo o en la razón ilustrada. Los viajeros
del siglo XVIII la recorrieron con el cuaderno de notas en
la maleta y Byron y los románticos la llenaron de épica
tradicionalista o revolucionaria. Impasibles a las musas,
mucho menos etéreos que el tratado filosófico o el canto
elegíaco del poeta, hubo también quienes no quisieron li-
mitar al papel el sueño de Europa y se lanzaron a con-
quistarlo. Carlos V, Luis XIV y Napoleón la inundaron con
sus ejércitos, tratando de someterla a la furia de una reli-
gión que ponía a Dios o la Enciclopedia sobre la guerra.
Hitler la imaginó germánica e industrial, surcada de colo-
nias militares y esclavos no arios, un mundo donde todos
podían ser acusados y culpables y donde el totalitarismo
insinuaba su siniestra inseguridad en el rostro aburrido de
los asesinos.
En el delirio de aquellos hombres que la quisieron con-
quistar con las armas —Carlos V, Luis XIV, Napoleón, Hi-
t l e r...— que la quisieron forjar con llamas, Europa se pa-
rece, más que a cualquier otra cosa, a un atlas militar. El
p resente del viejo continente, sin embargo, está lejos de
aquellas fantasías imperiales o nacionalistas que tiñero n
de ruinas y muertos el pasado. Las lecciones del abismo,
como decía un personaje de Julio Ve rne, conducen a la lu-
cidez, y de ellas se extrajo otra mirada. “Europa es donde
no hay pena de muerte”, diría un filósofo francés después
de dos guerras mundiales, pero también es un sueño
que, moldeado en torno a la economía, comenzó hace
tiempo a hacerse carne social y administrativa.
E u ropa, ficción política o mosaico de pueblos, podría
ser el subtítulo de este libro que reúne tres seminarios
de la Fundación FAES y una colaboración externa sobre la
realidad del viejo continente a comienzos del siglo XXI, so-
b re sus posibilidades, sus retos inmediatos y las amena-
zas que la atraviesan. Ferrán Gallego, con la mirada pues-
ta en el fulgurante ascenso del Frente Nacional de Le
Pen, profundiza en los riesgos que el nacional-populismo
de extrema derecha entraña para la democracia y la so-
ciedad civil. José Luis Villacañas analiza la crisis del Esta-
do nación y la necesidad de una Europa suficientemente
f u e rte en su coherencia como para cooperar en el terre n o
de la política internacional. Consciente de la inmensurable
EN TORNO A EUROPA
10
variedad de gentes y culturas que habitan los países de
la Unión, Diego Sánchez Meca se interroga sobre la posi-
bilidad de una Europa de los pueblos y propone un hori-
zonte abierto a la diversidad y no a la identidad, una Eu-
ropa unida no sólo en torno a los ideales cosmopolitas
de la Ilustración sino también en defensa de conquistas
p o s t e r i o res, como el sentido democrático del orden políti-
co o las liber tades y garantías jurídicas del individuo con-
c reto, real. Cierra este volumen la colaboración de Ricard o
M a rtín de la Guardia y Guillermo A. Pérez Sánchez y su
análisis sobre los desafíos que lanza a la Unión Euro p e a
su ampliación al Este.
PRESENTACIÓN
11
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA
José Luis Villacañas
Catedrático de Filosofía Política de la Universidad de Murcia. Director
de la Revista RES PÚBLICA.
INTRODUCCIÓN
Deseo abordar la historia de dos conceptos, Poder cons-
tituyente y Constitución, desde una perspectiva final muy
c o n c reta y comprometida. Se trata de usar el saber históri-
co-filosófico acumulado sobre estos principales conceptos
de nuestra tradición política con la finalidad de pensar nues-
t ro presente europeo tal y como lo tenemos, no el que será
p revisible tras la Convención. En realidad, ofrezco más bien
una reflexión que quizá se deba tener en cuenta a la hora de
analizar la tarea de la Convención misma. No es un mero
afán erudito el que nos hace recoger determinados materia-
les históricos, sino un afán práctico-político. No se trata de
saber más historia, sino de pensar mejor y más re s p o n s a-
blemente el presente, con todas sus antinomias y aporías.
Esta estrategia podemos aplicarla a un problema que pre o-
cupa a todas las conciencias que pretenden estar a la altu-
ra de los tiempos. Se trata del proceso de la constru c c i ó n
e u ropea, una experiencia política de largo alcance, fasci-
nante y novedosa, de re p e rcusiones mundiales. Una expe-
riencia que, transcendiendo su facticidad más concreta, en-
c i e rra potencialidades generalizables a otras regiones del
p l a n e t a .
He hablado de potencialidades mundiales que anidan en
el seno de la experiencia de la Unión Europea. Occidente lle-
va siglos pensando que sólo es universalizable lo que es jus-
tificable. Sólo una legitimación racional, una deducción nor-
mativa, puede justificar finalmente un proceso histórico. La
Unión Europea puede ser una forma generalizable de ordenar
territorios organizados en Estados, en el escenario de globa-
lización propio de una Tierra consciente de sí como unidad.
Para lograrlo, hemos de tener muy presentes sus premisas y
estructuras normativas, su legitimidad ante propios y extra-
ños. La cuestión central es que el núcleo normativo de nues-
tra política está construido alrededor de los conceptos de poder
constituyente y constitución. La pregunta que inmediatamente
surge al reflexionar sobre la base normativa de la Unión Eu-
ropea es, si ésta tiene o puede aspirar a tener una constitu-
ción y un poder constituyente. En la Unión se deben poner en-
cima de la mesa, con la transparencia y la publicidad con que
desde Kant identificamos los procesos legales normativa-
mente sostenidos, las razones de este proceso, su deseabi-
lidad, su perfectibilidad, sus déficit y sus tiempos. Sea cual
EN TORNO A EUROPA 14
sea la conclusión final acerca de este proceso, se tratará de
uno altamente autoconsciente y reflexivo. Aquí se pretende
contribuir a esta reflexividad, esto es, defender la legitimidad
de un proceso ante los mismos ciudadanos que deben im-
pulsarlo, frente a voces que, a mi parecer de una forma in-
sensata, claman en contra de una Unión Europea tal y como
se está forjando.
Como verán, no dejo de emplear una terminología que re-
cibió su espaldarazo filosófico en 1781, con la edición de la
Crítica de la razón pura. No es un azar, porque creo que esa
obra nos sigue ofreciendo el mayor arsenal de estrategias y
de herramientas argumentales en relación con las prácticas
que estamos dispuestos a llamar racionales. Así, en uno de
sus rincones más conocidos, Kant habla de dos tipos de le-
gitimación, con dos tipos de preguntas y de estrategias argu-
mentales. A una la llamó quid facti y a otra quid juris. La pri-
mera estrategia pretende conocer la existencia del hecho y
reclama la libre investigación empírica del juez, aunque con el
telos de someter los sucesos a una regla. La segunda cues-
tión es la específicamente normativa y debe demostrar los
fundamentos racionales en los que se apoya determinada
realidad, uso o decisión.
Propongo analizar el problema de la construcción europea
desde esta doble estrategia kantiana y concluir que, cuando
las dos formas de justificación se complementan, entonces la
Unión Europea goza de la máxima legitimación. Entonces apa-
recerá como un modelo imitable mutatis mutandi en otros
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA15
ámbitos territoriales del planeta, que incluso pueden tener
mejor base política para ello
(1)
.
I. QUID FACTI DE LA UNIÓN: LA CRISIS DEL ESTADO-NACIÓN
Esta parte de mi argumento quizás se deba comprimir de
forma dogmática. Avanzaré sobre afirmaciones que me pare-
cen altamente evidentes, pero no puedo detenerme a funda-
mentarlas en toda su extensión. Para ello invocaré otros lu-
gares de mi aproximación al fenómeno y otros análisis más
pormenorizados ya publicados sobre el mismo. Comenzaré di-
ciendo que el Estado-nación es la última forma, y la más con-
secuente, que ha adoptado el Estado moderno en su preten-
sión de hacer efectivos los supuestos de su auto-imagen. La
nación fue el imaginario que empleó el Estado para lograr la
máxima entrega de recursos sociales en su intento de lograr
la soberanía, la autodeterminación, la desvinculación de cual-
quier otro poder, la de plenitud determinación jurídica con la
que había soñado desde siempre. La movilización de energ í a s
sociales, bajo el rótulo de fuerzas nacionales, le pareció al
Estado clásico la manera de culminar sus aspiraciones a la
omnipotencia.
EN TORNO A EUROPA 16
(1)
En cierto modo, conviene reconocer que el proceso de la Unión
E u ropea ya aparece como una imitación, igualmente mutatis mutandi,
de los procesos de configuración de los Estados Unidos. Pero des-
de luego podría ser imitable en el continente americano, en la fran-
ja hispánica, donde el idioma común facilitaría la formación de una
opinión pública latinoamericana, por lo demás muy sensible a lo
que a principios del siglo XIX fue el sueño de Bolívar.
En un escenario internacional en que el Estado sólo se
vinculaba a la propia ley, y en el que las relaciones interna-
cionales eran reconocidas como estado de naturaleza, defini-
do por la competencia continua por el poder, la influencia y
los territorios, el Estado nacional demostró ser la forma más
adaptable a esa forma de existencia política. Por eso, se ex-
tendió como la pólvora, a veces desde movimientos popula-
res, como en Francia, a veces desde la propaganda del Esta-
do tradicional, como en Prusia; a veces de forma temprana,
como en Inglaterra; a veces de forma rezagada, como en Ru-
sia o en Italia. Desde el principio, la aspiración a la omnipo-
tencia del Estado clásico, su definición misma de soberanía,
tal y como se dio en la Modernidad, encontró su imagen más
verosímil en un pueblo nacionalmente unido, cohesionado,
homogéneo, moralmente solidario, religiosamente represen-
tado y unido alrededor de tareas históricas definitivas. Cuan-
do se hundió con la hegemonía napoleónica el sistema clási-
co de derecho internacional, y las guerras europeas pusieron
en tela de juicio el derecho a la existencia de los pequeños
Estados alemanes, el imaginario nacional supo encontrar en
la autoafirmación existencial a vida o muerte frente a enemi-
gos tradicionales su mayor propaganda para apoyar los nece-
sarios fenómenos de reconstrucción estatal.
Sin embargo, la base nacional del Estado fue una estruc-
tura demasiado compacta como para respetar la complejidad
de la sociedad civil y las cautelas del republicanismo sobre
separación de poderes. Por ello, la nacionalización del Esta-
do facilitó una comprensión de la democracia como aclama-
ción, plebiscito, movimiento, etcétera, todas ellas electiva-
mente afines a un Estado que, para llegar ser omnipotente,
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA17
aceptó finalmente ser totalitario. Contra toda previsión, sin
e m b a rgo, este proceso significó la ruina de la forma del Esta-
do nacional y la caída en la impotencia de su org a n i z a c i ó n
( 2 )
.
El Estado-nación supuso, por tanto, la implementación so-
cial de títulos jurídicos que hasta la fecha habían recaído so-
bre la persona que representaba al Estado clásico. El monar-
ca-Estado nacional ya no era sólo la última ratio de un poder
en sí mismo limitado; era la última ratio de un poder que ha-
bía movilizado a toda la sociedad civil, cuyos órdenes se ha-
bían disuelto en la autorrepresentación de la nación homogé-
nea. El principio de una plenitudo determinationis en el
interior del Estado, reconocido por Fichte por primera vez, fue
complementado por el principio de hegemonía en política ex-
terior, que desplazaba así el caduco principio de equilibrio
que había emergido de Westfalia. De hecho, Fichte también
dio este paso, pues su teoría de Centroeuropa ya era de he-
cho una teoría de la hegemonía de la Gran Alemania. Esta do-
ble aplicación de la omnideterminatio jurídica y de la hege-
monía internacional, posibilitadas ambas por la movilización
total de la nación, ha tenido como resultado las dos guerras
mundiales, y los fenómenos de totalitarismo que todavía nos
impresionan, tanto por su violencia, como por las justificacio-
nes de esta misma violencia. De hecho, estos fenómenos de
totalitarismo ya implicaban el intento, contradictorio, de cons-
truir un orden internacional nuevo, aunque con base en po-
deres nacionales. Fueron, por decirlo así, formas expansivas
imperialistas de autotrascendencia del Estado-nación. El eu-
EN TORNO A EUROPA 18
(2)
Es la tesis de Behemoth, Pensamiento y acción en el nacio -
nalsocialismo, de Franz NEUMANN, en FCE, México, 1983.
ropeísmo ario nazi y el internacionalismo bolchevique fueron
dos formas específicas de encubrir ideológicamente la crea-
ción de órdenes internacionales basados en poderes nacio-
nales. Fue el falso camino emprendido por el Estado-nación
hacia su autotrascendencia. Este camino imperialista y hege-
mónico se ha manifestado sin salida, desde luego, pero ha
dejado muy clara una lección: el Estado-Nación está obligado
a transcenderse. De ahí que los autores más lúcidos pudie-
ran hablar del fin del tiempo del Estado y atisbar nuevas for-
mas de ordenación espacial de la política. Pero en realidad
sería más preciso hablar de fin del Estado-Nación, con lo que
esto ha significado desde la Revolución francesa hasta la Se-
gunda Guerra Mundial.
II. AUTOTRASCENDENCIA Y COOPERACIÓN CONFEDERADA
Resumiendo: la deducción quid facti dice que el orden
promovido por el Estado-nación, cuando choca con las duras
realidades de la ordenación del mundo, muchas de ellas no
vinculables al espacio de la nación —como la economía, la
técnica, la seguridad, y ya antes la religión—, se muestra in-
capaz de generar un sistema político aceptable, y se embar-
ca en procesos de hegemonía, internos y externos. Para eso
precisa de regímenes totalitarios que, a la postre, son auto-
destructivos
(3)
. Este falso camino hacia la autotrascendencia
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA19
(3)
cf. Thomas ELLWEIN, Staatlichkeit im Wandel. Das Staatsmodell
des 19. Jahrhunderts als Verständnisbarriere, en Beate KOHLER-KOCH
(ed), Staat und Demokratie in Euro p a. Leske+Budrich, Opladen,
1992, pp. 73-82. Sobre el mismo argumento, Ernst B. HA A S, B e
se hizo abandonando las voces, llenas de cautela y de buen
sentido, de hombres como Kant, que reclamaron, ante la con-
ciencia de las nuevas realidades de la vida social, y entre
ellas la economía, la seguridad y la cultura, la substitución del
viejo sistema clásico de equilibrio de los Estados —de hecho
una guerra continua sin hegemonía— por el principio de coo-
peración entre los Estados. Esta propuesta, concretada en el
escrito Hacia la paz perpetua de 1796, abría el camino a la
formación de una confederación cooperativa de Estados, do-
tados de una misma base institucional republicana y de un
sentido claramente supranacional de la vida económica, mili-
tar, científica y cultural. Este sentido supranacional de la vida
se puede caracterizar como una sociedad civil abierta y cre-
cientemente integrada.
Esta propuesta kantiana se redescubrió y tuvo su segun-
da oportunidad cuando, hacia finales de 1944
(4)
, se sabía
que el final de la guerra implicaba el final del Estado nación
EN TORNO A EUROPA 20
yond the Nation-State. Functionalism and International Organization.
Stanford U.P. Stanford, 1964. Más reciente e importante, David
HELD, Democracy and the Global Order. From the Modern State to
Cosmopolitan Governance, Polity Press, Cambridge, 1995. Para una
explicación de los casos concretos, puede verse Adrienne HÉRITIER,
Christoph KNILL y Susanne MINGER, Ringing the Changes in Europe.
Regulatory Competition and the Transformation of the State. Britain,
France, Germany. De Gruyter, Berlin, 1996. Un artículo interesante
sobre el tema, el de Stanley Hoffmann, Obstinate or Obsolete? The
Fate of the Nation-State in the Case of Western Europe, en la re-
vista Daedalus, 95, 1996, pp. 869-915.
(4)
Para el argumento cf. Göran Therborn, European Modernity and
Beyond. The Trajectory of European Societies, 1945-2000. Sage,
London, 1995.
clásico, pero también el final del orden mundial basado en el
imperialismo europeo
(5)
. Ambas cosas iban íntimamente en-
trelazadas. El principio de hegemonía, desplazado desde Eu-
ropa hacia Estados Unidos, dejaba de tener vigencia radical
en el Continente y forzaba a estructuras de cooperación en-
tre los Estados europeos. Pero a su vez, demasiado cons-
cientes del modelo romano como para ejercer una forma clá-
sica de hegemonía de un solo país, los Estados Unidos
impusieron una alianza militar capaz de fundar un orden mun-
dial. Este orden, sin embargo, ya no se ejercía mediante co-
lonias y dominio político de territorios, sino mediante bases
militares y libertad de mercados. Los pasos iniciales hacia la
globalización del comercio tenían como contrapunto —y si-
guen teniendo— la ordenación geoestratégica de la tierra por
parte de Estados Unidos como garante.
Este nuevo orden mundial que se viene forjando desde el
final de la II Gran Guerra implica ante todo la ruina de la for-
ma de pensar el Estado clásico. Si la nación fue la forma en
que la soberanía del poder del Estado tomaba posesión de to-
dos los ámbitos de la vida social, el Estado postnacional que
se abre tras la II Gran Guerra coacciona la soberanía y condi-
ciona las decisiones que podía tomar el Estado-nación en los
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA21
(5)
Cf. Cf. los dos libros de E.H. CARR, Conditions of Peace, de
1942, y Nationalism and After, de 1945, ambos editados por Mac-
millan de Londres. En la misma línea David MITRANY, A Workin Pea -
ce System, London, Royal Institute of International Affairs, 1943, o
más recientemente, y recogiendo este momento histórico, Paul
RICH, The transformation of the European Ideal Since World War II,
en P. MURRAY y P. RICH (eds) Visions of European Unity, Oxford.
Westview Press, 1996, pp. 183-199.
diferentes ámbitos de acción social. Así por ejemplo, con la
formación de la OTAN, el Estado —desde consideraciones po-
líticas específicamente internacionales— desnacionaliza la
dimensión militar y la separa de sus exclusivas decisiones so-
beranas. Ahora, los tratados internacionales vinculan a los
Estados no sólo a la paz y a la guerra, sino a las dimensio-
nes de los ejércitos, las formas de despliegue, los objetivos
militares específicos, las formas de armamentos, etcétera, y
coaccionan a los gobiernos estatales en sus políticas do-
mésticas. Por mucho que se siga pensando la OTAN como un
tratado internacional clásico, hace mucho que ha dejado de
serlo para convertirse en un operativo militar de efecto direc-
to e inmediato sobre los Estados miembros. De esta manera,
el ejército se ha desnacionalizado y profesionalizado. La so-
beranía se ha adelgazado sobre la base de sus propias deci-
siones de alienar poderes en organismos internacionales. Pe-
ro es un mero eufemismo decir que esta soberanía que aliena
una parte de su exclusivo poder de decisión en instancias su-
pranacionales es la misma que aquella otra soberanía que se
pensó como omnipotencia decisoria sobre la vida nacional.
En todo caso, nadie podría asumir ni calcular los efectos que
se derivarían de una conducta regresiva en este ámbito. En
todo caso, la actitud de Francia en la crisis de Irak, regre-
sando a una política de soberanía absoluta —uso de derecho
de veto y refuerzo de su separación de la política militar de la
OTAN— está dictada por una melancolía del Estado-nación y
es especialmente miope, por cuanto confunde la posición de
potencia disuasoria por su armamento nuclear con la posi-
ción de potencia activa en el mundo. La primera es negativa
y tiende al aislamiento, la segunda es activa y fuerza a la co-
operación.
EN TORNO A EUROPA 22
No sólo militarmente se ha autotrascendido de forma coo-
perativa la soberanía de que disfrutó el Estado nación. Tam-
bién económicamente
(6)
. Los órdenes del capitalismo y del
Estado no habían unido sus destinos desde el principio. Al
contrario, configuraron subsistemas más bien independientes
y de distinto alcance, como queda claro en los relatos clási-
cos sobre el tema, como el cap. IX de Economía y Sociedad
de Max Weber. El capitalismo tuvo una dimensión internacio-
nal desde el principio, garantizada por el propio Estado como
mercado libre de bienes y capitales. Este hecho resultó deci-
sivo para la comprensión de la sociedad civil clásica europea
como algo diferente de la nación, una versión restrictiva de la
misma. La sociedad civil tenía títulos para resistir al Estado,
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA23
(6)
La noción de autotrascendencia es, desde luego, ambigua. No
quiere decir que el Estado-nación desaparezca o se arruine. Quiere
decir que tiene que alterar la forma de pensar su propia soberanía.
De otra manera: el Estado nación pierde en soberanía para poder
mantener e incluso aumentar su poder. Ambas cosas no son con-
trarias. En este sentido, se puede hablar, con A Milward, de una
“european rescue of the Nation-State”, como una reacción específi-
camente europea contra las fuerzas de la globalización, re a c c i ó n
que es explicable por la enorme fuerza del Estado nación. La Unión
sería así un ensayo anti-cosmopolita, cuya finalidad es impedir que
las estructuras y órdenes de las naciones europeas queden disuel-
tos en la globalización. Este efecto defensivo tendría la creación de
la ciudadanía europea, que rompe el continuo cosmopolita. La
prueba en contrario que da verosimilitud a este análisis se puede
encontrar en la ex Unión Soviética, que se mostraría incapaz de
poner resistencia al proceso de disolución en el mercado desinte-
grado de bienes mundiales. Todo esto es un índice de la fuerza
del Estado-nación, pero no quita fuerza a la tesis de que el Estado
Nación pasa a pensarse de otra manera. Cf. A. MILWARD, The Euro -
pean Rescue of the Nation-State, Routledge, London, 1992.
la nación no. Las diferentes escuelas de la economía nacio-
nal —diseñadas para fortalecer la economía de Estados atra-
sados como Prusia— forjaron la idea de que el Estado sobe-
rano debía basarse sobre una economía nacional, asfixiando
las visiones más internacionales del proceso capitalista. En
todo caso, el resultado de esta vinculación estrechísima de la
producción al destino del Estado-nación totalitario fue dramá-
tico. Baste recordar la forma en que usó el nazismo del capi-
talismo alemán o el derrumbe del aparato productivo en la
URSS, a todos los efectos un régimen imperial ruso con ex-
tremas coartadas ideológicas.
Pues bien, la estrategia tras aquella autodestrucción final
de 1945, consistió en retirar poco a poco el ámbito de la eco-
nomía de la soberanía del Estado nacional. Así surgió el Mer-
cado del hierro y del acero como resultado tangible de la II
Guerra Mundial. Con el tiempo, surgió la Comunidad econó-
mica europea y luego la Unión Europea con moneda única. El
Estado soberano puede consolarse diciendo que únicamente
delega parte de su soberanía a una instancia supranacional.
Lo importante es identificar qué consideraciones específica-
mente políticas, de orden epistemológico, le fuerzan a ello.
La soberanía del Estado que reconoce la naturaleza de las co-
sas en el ámbito económico, o en el ámbito militar, no es la
misma que la que reclamaba la omnipotencia absoluta del
Estado-Nación. Si el Estado regresara a una conducta de so-
beranía absoluta en este terreno, sabría que en todo caso no
tiene un aliado en la verdad de las cosas, en la naturaleza ob-
jetiva de los procesos económicos y geoestratégicos. En todo
caso, no hay que olvidar que esta segunda delegación de so-
beranía para asuntos económicos se dio sobre una Europa
EN TORNO A EUROPA 24
neutralizada militarmente. Esto es, sobre una Europa donde
ya no era posible la guerra, donde ya se había establecido un
Landsfriede. Sobre esta base, la economía pasaba a ser el
segundo territorio de cooperación supranacional, aunque el
primero en avanzar por ese camino hacia una nueva organi-
zación política.
III. LA UNIÓN EUROPA COMO COMUNIDAD ECONÓMICA
En los debates sobre la normatividad que subyace a la
Unión Europea hay acuerdo en relación con algo: si el mode-
lo de integración europea se hubiera mantenido en el ámbito
de la vida económica, la Unión Europea sería una federación
especializada de Estados, perfectamente tipificada y ordena-
da, y suficientemente constitucionalizada. Es la tesis de una
constitución económica neoliberal para la Unión Europea, que
han desarrollado sobre todo Mestmäcker
(7)
, Petersmann
(8)
,
S c h e rer
( 9 )
, Streit-Mussler
( 1 0 )
. Las bases de este modelo serían
las siguientes:
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA25
(7)
Ernst Joachim MESTMÄCKER, Zur Wirtschaftsverfassung in der
Europäischen Union, en Ordnung in Freiheit. Festgabe für Hans Will -
gerodt zum 70 Geburtstag, Stuttgart, 1994, pág. 263-292.
(8)
Ernst- Ulrich PETERSMANN, Grundprobleme der Wirtschaftsverfas -
sung der EG, en Aussenwirtschaft , 48 (1993), pp. 389-424.
(9)
Josef SCHERER, Die Wirtschaftsverfassung der EWG. Baden–Ba-
den, Nomos, 1970.
(10)
Cf. STREIT, Manfred y MUSSLER, Werner, The Economic Constitu -
tion of the European Community. From Rome to Maastricht. en Eu -
ropean Law Journal, 1. 1995, pp. 5-30.
1. Separación del mercado y del Estado. La Unión Euro-
pea sería un único mercado que se extiende a diferentes Es-
tados. Esta integración económica sería un fin norm a t i v o
e s p e c í f i c o con independencia de ser, a la vez, la forma es-
p e c í f i c a m e n t e europea de responder a los retos de la globa-
lización.
2. Para lograr este fin se promueve ante todo la descons-
trucción del Estado económico nacional, y se impulsa la lla-
mada integración negativa, lograda sobre la base de un mera
desregulación y la puesta en marcha de las cuatro libertades:
de comercio, de capitales, de bienes y de personas.
3. Esta integración aspira, sin embargo, a fines positivos,
como son la eficacia económica y la libertad individual por
medio de la libre competencia, el respeto estricto por la pro-
piedad privada y una legislación anti-cartel. De esta manera,
se conjuga eficacia y normatividad. Esto es, la Comunidad
Económica no es un mercado libre y autorregulado. “Es —co-
mo ha defendido Markus Jachtenfuchs— un orden normativo
que está constituido por un número de derechos legales y
que tiene que ser protegido contra los intereses egoístas de
los participantes en el mercado”
(11)
. En la medida en que se
debe propiciar la libertad y la eficacia del mercado, las inter-
venciones de los Estados miembros en este ámbito serán
drásticamente limitadas. La legitimación de este orden eco-
nómico, neutralizado respecto a la soberanía política, vendrá
EN TORNO A EUROPA 26
(11)
Cf. Democracy and Governance in the European Union. en An-
d reas FO L L E S D A L y Peter KO S L O W S K I (eds) Democracy and the Euro p e a n
Union. Springer, Berlin, 1998, p.51 ss
dada por valores internos a ese subsistema económico,
por el cumplimiento de su finalidad, o sea, de eficacia p l u s
l i b e rtad.
4. El Tratado de la Unión Europea es la mejor constitución
de este cuerpo supranacional y la Corte Europea de Justicia
sería la mejor protección de los derechos económicos de los
ciudadanos frente a las intervenciones oportunistas. Las sen-
tencias que emanan de esta Corte, o las que emanan del
Consejo de Ministros, son de efecto inmediato, directo y vin-
culante para los Estados miembros.
5. Esta constitución europea, destinada al subsistema
económico, no requiere atender a la seguridad interna o ex-
terna de los Estados, ni requiere identidad colectiva ni inte-
gración simbólica. Constituye un ámbito neutralizado respec-
to al Estado nacional, libremente decidido por el propio
Estado nacional. Sería una mera “Zweckverband funktioneller
Integration”
(12)
, con actividades de naturaleza técnica y orga-
nizadora, impulsadas por expertos sin legitimidad democráti-
ca directa, tal y como de hecho es la Comisión o el Banco Eu-
ropeo. Toda legitimidad democrática procede de los Estados
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA27
(12)
Es la tesis de Hans Peter IPSEN, autor de numerosas obras so-
bre la Unión, desde la Europäisches Gemeinschaftsrechts. Mohr,
Tübingen, 1972. Cf. además Europäische Verfassung-nationales Ver -
fassung, en Europarecht, 22, 1987, pp. 195-213. También Zum
P a r l a m e n t s e n t w u rf einer Europäischen Union, en Der Staat, 24,
1985, pp. 325-349. Finalmente Zur Exekutiv-Rechtsetzung in der Eu -
ropäischen Gemeinschaft, en Peter BADURA and Rupert SCHOLZ (eds):
Wege unf Verfahren des Verfassungslebens. Festchrift für Peter Ler -
che zum 65. Geburtstag. Beck, Munich, 1993, pp. 425-441.
miembros. En sí misma, al desvincular el sistema económico
del sistema político, esta Unión Europea no podría ni necesi-
taría ser democrática.
6. Para corregir fallos del mercado internacional, la Unión
requiere fuertes poderes supranacionales, pero en sectores
limitados. Para legitimar estos poderes y controlarlos podría
ser suficiente el Parlamento Europeo como representación
democrática supranacional, junto con los controles, sin duda
reforzados, de los parlamentos nacionales. Tendríamos así
una soberanía económica supranacional que afecta de forma
especializada al subsistema económico.
IV. LA IMPOSIBILIDAD TEÓRICA DE LA UNIÓN EUROPEA COMO
MERA COMUNIDAD ECONÓMICA
Hay dos descripciones alternativas de esta misma pro-
puesta. Una habla de ella como un intento de regular un sub-
sistema autónomo, el de la economía. La otra, más schmit -
tiana en su origen, habla de un proceso de neutralización.
Ambas son efectivas. La primera subraya las coacciones epis-
temológicas para autonomizar en un subsistema separado la
realidad económica. La última es una descripción más realis-
ta que la primera, como lo indica el hecho de que la autono-
mía del subsistema sólo se alcanza por una decisión de des-
rregulación y desconstrucción de la economía nacional. El
estatuto de subsistema autónomo se alcanza por consenso
entre los Estados pero, también, mediante su reconocimien-
to y autolimitación por parte del soberano. Este proceso no
EN TORNO A EUROPA 28
es sólo un mero ejercicio de la voluntad soberana, que se vin-
cula a su propia renuncia arbitraria, sino un ejercicio episte-
mológico de reconocer la naturaleza de las cosas, por el cual
el soberano identifica el principio de realidad: que él no pue-
de ordenar de forma absoluta y omnipotente los elementos
del mercado y de la vida económica.
Las bases teóricas de esta propuesta no re q u i e ren que
se acepte la ontología de la teoría de sistemas; antes bien
la niega. Justo por eso, con el consenso de crear una cons-
titución económica, no se impone también de forma nítida el
reconocimiento de los límites del subsistema económico.
Por decirlo de una manera clara: el Estado reconoce que de-
be transcenderse si quiere ordenar la esfera económica con
eficacia y libertad; pero con ello no ha aprendido, ni re c o n o-
cido también epistemológicamente, los límites de esta auto-
trascendencia. Si ha de ser sincero, no sabe a qué se com-
p romete con la renuncia a la soberanía económica. Éste es
el problema real de la Unión Euro p e a
( 1 3 )
. Este problema no
se plantearía desde la teoría de sistemas, que, como ha re-
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA29
( 1 3 )
FR I T Z W. Scharpf, en un ar tículo de 1994, Community and Au -
tonomy: Multi-level Policy-making in the European Union, en J o u rn a l
of European Public Policy, 1. 1994, 219-241, en su página 226,
escribe que “no hay campo de nacional o subnacional competencia
que no pueda ser tocado por la medidas europeas para salvaguar-
dar las cuatro liber tadas básicas o para regular los pro b l e m a s
transnacionales. En un mundo crecientemente interdependiente, el
fin no puede ser por más tiempo la clara separación de esferas
de responsabilidad de acuerdo con el modelo del dual federalis-
mo”. Este modelo hablaría en favor de unas competencias exclusi-
vamente económicas para la Unión y todo lo demás para los Esta-
dos miembros.
conocido Habermas, choca con las intuiciones elementales
del tejido continuo de la vida social.
Ante todo, los propios partidarios de la constitución eco-
nómica y sus críticos están de acuerdo en una cosa: si no se
q u i e re que la constitución económica necesite legitimidad
democrática, entonces no se debe entrar en políticas re d i s-
tributivas. Por decirlo positivamente: “Sólo políticas re d i s t r i-
butivas necesitan legitimación democrática”
( 1 4 )
. Ahora bien,
si Europa ha de poner en práctica su propio arsenal de sa-
b e res y experiencias, ¿puede aceptar el Estado la posibilidad
de una regulación del mercado que garantice eficacia y liber-
tad sin que implique políticas redistributivas? Desde el co-
mienzo de la Comunidad económica, ¿acaso no hay una
t r a n s f e rencia continua de plusvalías hacia el mundo agrario?
¿Es posible que la Unión abandone de facto estas políticas?
¿Es posible dejar a la Unión la mera integración negativa, y
c a rgar a los Estados miembros con los retos de una integra-
ción positiva, siendo así que disponen de un espacio re d u c i-
do de decisión económica? ¿Para qué entonces se exige un
nivel de vida democrático para ser miembro de la Unión? Pe-
ro si esta exigencia es necesaria, resulta claro que la unión
es sensible a valores que están en la base de la vida demo-
crática, en toda su plenitud normativa, como la igualdad de
o p o rtunidades. ¿Pueden estos valores ser abandonados por
la Unión cuando son afectados por el libre despliegue de la
p ropia constitución económica?
EN TORNO A EUROPA 30
(14)
Markus JACHTENFUCHS, o.c. p. 54.
En suma, tanto por lo que implique regular la vida econó-
mica, como por lo que implique atender a los efectos socia-
les de esta regulación, la Unión Europea no será un mero sub-
sistema económico de límites precisos. Fijar estos límites no
es un acto natural, propio de un reconocimiento ontológico,
sino un acto de decisión fundado en elementos epistemoló-
gicos y en valores. ¿Pero una decisión de quién? Éste es el
primer problema del poder estrictamente europeo, pues no se
trata ya de la constitución por delegación de los Estados de
una soberanía europea parcial; si no de desplegar un poder
capaz de corregir los propios efectos de la integración nega-
tiva e impulsar una integración positiva.
Ésta es la cuestión decisiva de la nueva realidad de la so-
beranía que se abre camino en Europa ¿Quién ha de decidir
los límites de la transferencia de soberanía que los Estados
han proyectado sobre la Unión Europea? ¿Quién ha de deci-
dir lo que implica regular bien el mercado con eficacia y liber-
tad? La intuición más básica de la política, en la que se hizo
fuerte el Estado nacional, reconocía la potencialidad política
de todo fenómeno, y ante todo de los fenómenos económi-
cos. Esta continuidad de los fenómenos políticos, que puede
proyectarse a todo ámbito social, será inevitablemente reco-
nocida por el fragmento de soberanía de la Unión Europea
(15)
,
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA31
(15)
Para un análisis de este interesante concepto de “fragmento
de soberanía”, procedente de Jellinek, cf. José L. Villacañas, El es -
tado de las Autonomías. La previsión originaria y la realización del
modelo. En la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos, n. 21,
Número extraordinario, Septiembre de 1997, pp. 93-123, donde
analizo las relaciones entre la UE, los Estados y las regiones auto-
nómicas dentro de los Estados.
que intentará expandir su ámbito de decisión con argumentos
epistemológicos y normativos. El tipo más básico de estos ar-
gumentos es: si los Estados piden de ella que regule bien el
mercado y X es necesario para esta tarea, entonces Europa
reclama el poder de X. Si reconocemos que la trama entera
de la vida social está afectada por la vida productiva y eco-
nómica, entonces, ¿dónde acaba el subsistema económico?
En una sociedad donde cualquier cosa puede ser satisfecha
por el mercado, ¿dónde se detendrá la des-regulación nacio-
nal del mercado? No nos dejemos llevar, pues, por las pala-
bras: des-regular es regular de otra manera, a otro nivel. Así,
la Comisión ha intervenido en mercados que no estaban pre-
vistos inicialmente, como el de la energía eléctrica y las tele-
comunicaciones. Pronto seguirá el turismo. Pero no tiene por
qué detenerse ahí. Por ejemplo: si para garantizar la libertad
y la eficacia del mercado es preciso unificar también el siste-
ma educativo, ¿tendrá la Unión competencias para hacer del
sistema educativo un ámbito de libre competencia, de efica-
cia y de libertad? La Unión Europea ha dicho que sí. Pero es-
to será imposible sin identificar el mérito de la misma mane-
ra. Pues no otra cosa que el mérito de un producto es lo que
reconoce el mercado. Las preguntas podrían multiplicarse a
partir de aquí y poco a poco veríamos que lo que empezó
siendo un asunto económico se aplica a todos los ámbitos de
la sociedad civil, porque no hay que olvidarlo: esa misma ca-
tegoría tiene una dimensión económica central. Todas esas
preguntas sugieren que, de considerar la Unión como un me-
ro soberano económico, se requieren continuas decisiones
para delimitar los límites de su soberanía. Pero una vez más
surge la cuestión: ¿decisiones de quién? Pues quien tenga la
competencia de decidir la competencia es desde luego el ór-
EN TORNO A EUROPA 32
gano del soberano. Como ha reconocido Neil MacCormick, “la
competencia en materia de competencia interpretativa es una
atribución del más alto tribunal de cualquier sistema norma-
tivo”
(16)
. Quien tome esta decisión no será el poder constitu-
yente —que quizás ni siquiera se ha identificado—, pero sí el
representante del poder constituyente en todo caso existen-
te. Pues, lo que resulta evidente, es que nadie puede impedir
que las instancias de la Unión hablen —y a veces decidan—
acerca de estos límites.
V. FRAGMENTOS DE SOBERANÍA
Por la misma lógica expansiva de la soberanía que ya co-
nociera el Estado-nación, éste teme, y con razón, que el frag-
mento de soberanía que ha entregado a la Unión Europea se
expanda igualmente con los argumentos epistemológicos ya
mencionados, que no tienen que sobrepasar la integración
funcional y económica —antes descrita—, sino sólo mirarla
más positivamente. Esto es, los fragmentos de soberanía, en
contra de cualquier otro tipo de fragmentos, siempre son de
naturaleza expansiva y es lógico presumir que lucharán entre
ellos por dominar la continuidad del cosmos de las cosas po-
líticas. La cuestión fundamental es que esa lucha será jurídi-
ca y basada en argumentos epistemológicos y normativos, y
no meramente de interés de los agentes, porque la Unión ha
sido declarada ya previamente un Landsfriede, un territorio de
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA33
(16)
Cf. Neil MACCORMICK, La sentencia de Maastricht: soberanía
ahora. En la Revista Debats, 55, 1996, pp. 25-30, aquí. p. 29.
paz, y porque se ha demostrado la voluntad de los poderes
soberanos tradicionales del Estado-nación de someterse al
principio de realidad.
Pues bien, el principio de subsidiaridad, aprobado en Lis-
boa en 1992, es el que pretende regular este combate de
fragmentos de soberanía entre sí. Su sentido es que la Unión
sólo actuará en aquellas cuestiones que pueden ser empren-
didas más efectivamente en común que por los Estados
miembros actuando por separado. En sí mismo, este princi-
pio es un cor rectivo radical del pensamiento básico del Esta-
do-nación tradicional. Fichte definió el modelo de tal Estado
como principio omnideterminationis . El principio de subsidia-
ridad reconoce que el Estado no puede ser una plenitudo de -
terminationis per se. Ahora sabe que determinadas cuestio-
nes no pueden ser resueltas en los términos de su propio
ámbito de soberanía y, por tanto, cuando éste sea el caso, ve-
ría justificada una transferencia de soberanía a la Unión. Sin
embargo, conviene ver las cosas con detenimiento. Más que
limitar el papel de la Unión, el principio de subsidiaridad in-
troduce un ámbito de racionalidad en ella que hace inevitable
su aplicación.
Naturalmente, por la demostración empírica de que ha-
blamos antes, la primera aplicación de este principio se rea-
liza en el ámbito de la economía. Por él se reconoce, como
hemos visto, que ni la economía nacional ni el imperialismo
es un buen sistema regulador del mercado. El narcisismo po-
lítico del soberano se reduce y reconoce que no es omnipo-
tente respecto del ámbito económico. Pero el principio de
EN TORNO A EUROPA 34
subsidiaridad va más allá y, con él, el soberano tradicional
viene a confesar impotencia epistemológica al declarar que
está dispuesto a transferir más soberanía a la Unión para so-
lucionar aquellos problemas que, todavía ignotos, sólo pue-
den resolverse en el ámbito de la Unión. Tenemos aquí un
principio formal que no se agota en ninguna aplicación y que
reconoce la naturaleza histórica de las cosas, su contingen-
cia y su limitada disponibilidad por parte del arbitrio humano,
por soberano que sea. No sólo se reconoce así la naturaleza
de las cosas económicas, sino también el ámbito específico
del tiempo histórico. Quizás con este movimiento, los pode-
res soberanos se ponen a la altura reflexiva de lo que el pro-
ceso moderno nos ha enseñado.
Por ejemplo: la crisis geoestratégica mundial sobrevenida
tras el hundimiento de la URSS pone a la Unión ante el pro-
blema de si se deben seguir entregando las relaciones inter-
nacionales al principio de la soberanía nacional o, bien, se ha
de aplicar el principio de subsidiaridad negativo: ya no pueden
ser resueltos sus problemas desde el Estado nación. Aquí
una vez más tenemos en Francia el caso más fuerte de nos-
talgia por el Estado antiguo. Pues mientras la Unión se con-
sideraba burlada por Marruecos, hasta el punto de amenazar
las relaciones globales con el reino vecino, Francia garantiza-
ba las mejores relaciones bilaterales con el reino alauita. Pe-
ro si la Unión quiere tener una regulación del mercado y de la
vida económica con libertad y eficacia, entonces no se puede
mantener una política internacional que impida este fin. Que
esto suceda, desde luego, muestra hasta qué punto la inte-
gración económica europea no es todavía suficiente para con-
siderarse en general perjudicada por la labor obstruccionista
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA35
de Marruecos. En la medida en que la política internacional
es otra forma de defender y desplegar los intereses econó-
micos, sólo tiene sentido como política nacional según la an-
tigua usanza en la medida en que la integración económica
europea sea reducida. Pero al mismo tiempo, esta política in-
ternacional, que a veces tiene aspectos neocoloniales, es la
mejor manera para que la economía europea resista la inte-
gración y genere ámbitos de capitalismo nacionales. La Unión
debería estar muy atenta a estos asuntos, que son los que
en verdad han diferenciado la posición francesa en la crisis
de Irak, diferencias que ponen en peligro la misma premisa
sobre la que se organiza la Unión: ser territorio de paz.
Pero regresemos del ejemplo. El principio de subsidiari-
dad es solamente el reconocimiento de que la batalla por los
fragmentos de soberanía, su reparto entre la Unión y los Es-
tados, estará permanentemente abierta en la Unión. El es-
quema de esta batalla puede ser el siguiente: la Comisión,
como fuente de iniciativa política y legal, con el derecho ex-
clusivo de iniciativa legislativa
(17)
, puede ordenar una regula-
ción determinada. Puede pasarla al consejo de ministros y lo-
grar un voto por mayoría positivo. Es más, puede usar el §90
EN TORNO A EUROPA 36
(17)
Para lo siguiente cf. Andreas FOLLESDAL, Democracy and the Eu -
ropean Union: Challenges, y Janne Haaland MATLÁRY, Democratic Le -
gitimacy and the Role of the Commision, ambos en Andreas FOLLES-
DAL y Peter KOSLOWSKI (eds) Democracy and the European Union.
Springer, Berlin, 1998, p.6. y 64-80. Todos estos trabajos están
basados en el importante colectivo reunido por N. NUGENT (ed), At
the heart of the Union. Studie of the European Commission. Mac-
millan, London, 1997. Con anterioridad el mismo autor había edita-
do el trabajo The Government and Politics of the European Union,
en la misma editorial y ciudad, en el año 1994.
del Tratado de Roma para pasar directivas sin la aprobación
del Consejo de Ministros. Como ha sugerido Matlàry puede
usar sus poderes formales o informales para “aplicar direc-
tamente políticas en los Estados miembros y puede emanar
directivas vinculantes en áreas políticas sobre la base de su
autoridad exclusiva”
(18)
. Esto puede aplicarse allí donde la
Unión tiene competencia exclusiva, como política comercial,
política agraria, unión monetaria, etcétera.
Como es lógico, este §90 es visto por los Estados como
la puerta abierta para el activismo comunitarista. De ahí que
fácilmente se opongan a su uso y no se muestren muy dis-
puestos a obedecer las normativas que proceden de él. En
caso de rechazo, la Comisión llamará a la Corte Europea de
Justicia, que casi siempre fallará a su favor, mostrando la le-
gitimidad por el argumento de la analogía entre políticas
aceptadas en el pasado por los Estados y las nuevas regula-
ciones. Así ha sucedido en el uso de la legislación sobre
competencia desde áreas clásicas a nuevas áreas como te-
lecomunicaciones, transportes, energía, etcétera. En este ca-
so, la Corte Europea de Justicia funciona como intérprete de
quién es el señor del tratado, Der Herr des Vertrages. Por lo
general, apelando al tratado de Roma, considera que lo es la
Comisión. De esta forma, la Corte es de facto el árbitro del
principio de subsidiaridad. Con ello, resultaría que los límites
del ámbito de intervención de la Unión están entregados a
una instancia de la Unión. De esta forma, el ámbito de sobe-
ranía estatal está entregado, negativamente, a la Corte de
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA37
(18)
Janne Haaland MATLÁRY, op. cit. en Andreas FOLLESDAL y Peter
KOSLOWSKI (eds) Democracy and the European Union; o.c. p. 71.
Justicia, que sería el auténtico poder del principio de sobera-
nía europea. Puesto que este poder de la Corte define com-
petencias, tiene casi efectos constitucionales. Sin duda, se
trata de una soberanía sui generis porque no tiene soberano
ni poder constituyente clásico, ya que la Corte forma parte de
los poderes constituidos. Funcionaría como una Corte Cons-
titucional que hace Constitución, no una que interpreta la
Constitución y el espíritu de su poder constituyente. Como re-
sulta claro, los gobiernos pueden apelar a sus propios tribu-
nales superiores constitucionales, que generalmente insisti-
rán en la doctrina de que el señor de los tratados es el pueblo
soberano de cada uno de los Estados miembros, por lo que
cada uno de los actores recurrirá a una instancia que consi-
dera máxima de “competencia sobre competencias”.
M a c C o rmick, en un artículo citado, se ha enfrentado al pro-
blema y ha llegado a algunas conclusiones que nos perm i t e n
avanzar en la interpretación del principio de subsidiaridad. La
primera es que la Unión de hecho está asentada en un siste-
ma jurídico plural. Quiere decir con ello que cada sistema, el co-
munitario y el nacional, tiene una máxima instancia. Pero en ca-
so de conflicto, como resulta de la hipótesis del doble sistema,
queda claro que “no todos los problemas jurídicos pueden ser
solucionados jurídicamente”. MacCormick sugiere que hay que
evitar que se produzcan estos encuentros, y que las soluciones
se hallan en la prudencia y en el juicio político previo que impi-
da plantear el problema jurídico de esta forma. Pues está cla-
ro que los tribunales nacionales no pueden abandonar “la re-
tórica constitucional” de la soberanía nacional, pero tampoco
pueden desconocer que ya no la tienen enteramente consigo.
EN TORNO A EUROPA 38
Esta situación de perplejidad no lo es tanto si reconoce-
mos que, en último extremo, el conflicto viene provocado por
un principio constructivo de la Unión, el de subsidiaridad, que
establece que hay dudas acerca de lo que sea ámbito de in-
tervención comunitaria y ámbito de intervención exclusiva na-
cional. Y por lo tanto, que el problema de la soberanía, como
decisión última, ya no se plantea a la manera antigua, a todo
o nada, sino que se vincula a políticas dadas y a decisiones
concretas. La mera realidad del conflicto, y la del principio
que lo permite, es la garantía de que ya se ha entrado en una
lucha de fragmentos de soberanía. Esto implica reconocer
que la Unión hace pie en poderes soberanos finalmente pro-
pios, por mucho que en su origen hayan sido transferidos por
los Estados miembros. Y la cuestión está en que el uso de
los poderes soberanos delegados escapa, como siempre, a
los límites iniciales de la delegación, porque crea dos sujetos
últimos —dos sociedades perfectas— con interpretaciones
alternativas de esos límites.
La perplejidad es radical y contradice nuestros esquemas
políticos. “La Unión ha sido dotada por los Estados miembros
con derechos soberanos que ahora ejerce en lugar de ellos,
pero con el mismo efecto, concretamente con efecto domés-
tico directo. Aunque no sea por ella misma un Estado, ejerce
poderes soberanos tales como los que tradicionalmente sólo
ostentaban los Estados”, dice Dieter Grimm
(19)
. La paradoja
no reside en este pacto de transferencia. La perplejidad sur-
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA39
(19)
Dieter GRIMM, ¿Necesita Europa una Constitución? en Debats,
55, 1996, p.8.
ge de que los Estados miembros quieran seguir siendo sobe-
ranos para interpretar los derechos soberanos concedidos a
la Unión. Por eso, con sentido, Grimm ha sugerido que lo que
precisa regulación y legalización es el poder soberano, caiga
del lado de quien caiga. Esto implica una constitucionaliza-
ción de los dos fragmentos de soberanía que tenga en cuen-
ta su ajuste. Esto no se ha logrado en la Unión. Ni hay un sis-
tema jurídico único que permita apelar a una instancia
máxima para decidir en cada caso quién es el poder sobera-
no en una política, ni la Unión Europea tiene una Constitución
en el sentido estricto del término, ni se han previsto bien los
ajustes entre los dos centros de decisión. Ni la Unión es un
sistema jurídico absoluto, ni, por la misma razón, las Consti-
tuciones nacionales son sistemas jurídicos autorreferencia-
les, ya en el sentido clásico. Resulta claro que los tribunales
nacionales deberían ahora referirse a los europeos y vicever-
sa. Pero no hay poder superior, ni ordenamiento constitucio-
nal que regule justamente estas relaciones. Tenemos así el
regreso a categorías políticas pre-modernas. El ejercicio de la
prudencia no se basa en un cuerpo de legalización de las ta-
reas. En la medida en que la legitimidad moderna sea la ate-
nencia a una legalidad, en el subsuelo de la Unión se disfru-
taría de una legitimidad a-legal, que la introduce en un
continuo proceso constituyente. Esta legitimidad a-legal podrá
ser sustituida por una legitimidad material de naturaleza epis-
temológica: funcionará en la medida en que la paulatina inte-
gración produzca efectos positivos sobre las poblaciones.
EN TORNO A EUROPA 40
VII. DOBLE ASIMETRÍA COMO DESCRIPCIÓN EMPÍRICA DE LA
REALIDAD EUROPEA
( 2 0 )
Resulta muy claro que la índole de los debates que en es-
tos momentos se mantienen en la Unión son genuinamente
constitucionales. Afectan al papel del poderes como el legis-
lativo, el judicial, el ejecutivo y los roles de tribunal constitu-
cional, por un lado, y su legitimidad democrática por otro, esto
es, su anclaje en algo que pudiera ser un poder constituyente
legítimo. Michael Nentwich ha podido decir, consiguientemen-
te que “el momento de elección constitucional para una Eu-
ropa democrática ha llegado”
(21)
. Esto es lo que al parecer se
pretende cumplir con la Convención Europea. Como es sabi-
do, estos problemas afectan a dos cuestiones básicas que
tienen que ver con el doble frente de soberanía que en la
Unión se abre: con la legitimidad democrática de la Unión y
con su definición institucional. En el fondo, ambas dimensio-
nes pretenden regular las relaciones entre la Unión, los Esta-
dos y las poblaciones. Sistematizar el cuerpo de problemas y
de propuestas que esto plantea es más bien una tarea com-
plicada, que aquí sólo podemos introducir.
Por un parte está el debate acerca de la organización in-
terna de la Unión. Por otra, el debate sobre las relaciones con
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA41
(20)
En realidad se trata de una triple asimetría, según el cuadro
siguiente:
Integración: positiva negativa
Instancia: estatal supraestatal
Democracia: completa incompleta
(21)
NENTWICH, o.c. p. 104.
los Estados y poblaciones. Ambos debates tienen un deno-
minador común: aumentar la legitimación democrática de la
Unión, tanto a efectos de transparencia institucional y publi-
cidad, como a efectos de responsabilidad democrática. De
hecho, sólo donde hay transparencia puede exigirse respon-
sabilidad. Pero sólo donde hay una precisa institucionaliza-
ción son posibles ambas cosas. En suma, se trata de man-
tener activas las formas fragmentadas de soberanía europea:
una transparencia y responsabilidad de las instituciones eu-
ropeas como tales. Pero responsabilidad ¿frente a quién?
¿Frente a un hipotético pueblo europeo, todavía inexistente,
pero ya representado en instituciones, o frente a los pueblos
de los Estados miembros, sólo parcialmente soberanos? El
déficit democrático estructural reside en que las instituciones
de la Unión deberían ser responsables ante instituciones eu-
ropeas de control, forjadas sobre una opinión pública europea
como pueblo, que es inexistente; mientras que sólo son res-
ponsables ante los pueblos de los Estados y sus gobiernos,
que sin embargo, aunque existen, ni tienen poder para impo-
nerse inmediatamente en las decisiones de la Unión, ni han
alterado por igual sus constituciones a efectos de controlar
este nuevo poder.
El trabajo de relacionar entre sí las instituciones de la
Unión es un trabajo indudablemente constitucional. Trata de
regular y legalizar los trabajos de las diferentes instancias.
Como la Unión es por definición un fragmento de soberanía,
y como tiene razones funcionales en su origen, cada uno de
los elementos de la Unión puede reclamar formas específicas
de relaciones institucionales. Así, la Unión económica y mo-
netaria requeriría un proceder de cooperación entre la Comi-
EN TORNO A EUROPA 42
sión y el Parlamento distinto del que se requeriría para la
Unión Schengen, o para la Unión Militar. A su vez, una cosa
serán las materias legislativas del Consejo de Ministros y
otras las materias ejecutivas. Para las primeras, se deberían
llegar a la codecisión entre Parlamento y Consejo, y en las úl-
timas sería necesaria la consulta. A su vez, según los tipos
de leyes habría normas para específicas formas de mayorías.
En todo caso, esta constitucionalización de las relaciones en-
tre Consejo y Parlamento opera con el modelo del bicamera-
lismo
(22)
. El Consejo sería el órgano de representación de los
Estados miembros y sus pueblos (un Senado Europeo al es-
tilo alemán), y el Parlamento una casa de los representantes
de los pueblos o del Pueblo Europeo. Esto implicaría una en-
mienda al Artículo 189bECT. Como ha dicho el grupo de tra-
bajo Europäische Strukturkommission, este sistema podría
ofrecer suficiente base de legitimidad a la Unión
(23)
. Sin em-
bargo, este bicameralismo sería siempre imperfecto, porque
la iniciativa legislativa corresponde a la Comisión, que no tie-
ne obligación jurídica de atender los requerimientos del Par-
lamento al respecto. Mientras esto suceda, el poder de la
agenda lo sigue teniendo un cuerpo de burócratas sin res-
ponsabilidad política. Por mucho que exista amplio consenso
para mantener este derecho en la Comisión, como medio pa-
ra evitar la confusión de instancias directoras de la Unión, en-
miendas al artículo 138b(2) han sido sugeridas para que la
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA43
(22)
Cf. Michael NE N T W I C H, The Eu Interg o v e rnmental Confere n c e
1996/97, en Andreas FOLLESDAL y Peter KOSLOWSKI (eds) Democracy
and the European Union; o.c. p. 86.
(23)
Cf. Europäischen Strukturkommision, en W. WEIDENFELD (ed): Eu -
ropa’96. Reform p rogramm für die Europäische Union. Strategien
und Optionen für Europa, Verlag Bertelsmann Stiftung, 1994.
Comisión tenga que responder obligatoriamente a las iniciati-
vas del Parlamento
(24)
.
Pero la constitucionalización de estas tareas no implica la
transparencia ni la genuina responsabilidad de las mismas.
Por ejemplo, aunque reguladas y simplificadas, las reuniones
del Consejo siguen siendo casi siempre secretas, no se in-
forma del número de votos de mayorías cualificadas, no hay
acceso general a las minutas, y sólo se dispone de un códi-
go de conducta que, sin embargo, no es jurídicamente vincu-
lante
(25)
. Un reglamento de publicidad parece necesario como
base de exigencia de responsabilidades, pues forjaría un de-
recho de los ciudadanos de la Unión a la información sobre
materias de la Unión. Sólo así se daría sentido a la ciudada-
nía europea que se introduce en Tratado de la Unión Europea.
Finalmente, para cerrar la constitucionalización de la
Unión, diferentes grupos de trabajo han exigido concretar el
principio de subsidiaridad, mediante una división de compe-
tencias que no sea ambigua. En principio, el juego del artícu-
lo A del TEU y el 3b de la ECT no decide nunca la cuestión,
como ya vimos. Europäische Strukturkommission ha abogado
EN TORNO A EUROPA 44
(24)
En el F. HERMAN Second Report of the Committee of Institutio -
nal Affairs on the Constitution of the European Union, Parlamento
Europeo, 203.601/endg.2. A3-0064/94, 9 Febrero de 1994, se re-
comienda que se distinga entre leyes ordinarias y leyes constitucio-
nales. La iniciativa para las últimas podría proceder del Parlamento,
del Consejo, de la Comisión o de cualquier Estado miembro, mien-
tras que las leyes ordinarias deberían ser propuestas sólo a inicia-
tiva de la Comisión.
(25)
NENTWICH, o. c. 92-93.
por una listado de competencias, un Kompetenzkatalog, que
incluyese principios para transferencias ulteriores y para su
ejercicio. Naturalmente, toda nueva transferencia sería ratifi-
cada por todos los Estados. Sería así un paso más hacia la
federalización, con políticas de “o...o”. Lo que no esté aten-
dido a nivel nacional lo estará inequívocamente a nivel euro-
peo
(26)
. El grupo European Constitutional Group, más cons-
ciente de lo que se juega, disputa a la Corte Europea de
Justicia la decisión acerca del principio de subsidiariedad y
propone la revisión de sus sentencias por una Union Corte of
Review, formada por jueces nacionales representativos que
de esta forma se instituiría como verdadero tribunal constitu-
cional europeo confederal
(27)
.
Todas estas opciones buscan esencialmente una consti-
tucionalización de la Unión. Su aspiración es la de abolir el
déficit democrático mediante la construcción de un supraes-
tatalismo democrático que se inspiraría en la estructura nor-
mativa de un Estado federal, con sus cuatro requisitos de
congruencia entre súbditos y ciudadanos, su identificación
con el régimen hasta el punto de aceptar triunfos de mayo-
rías, la reversibilidad de las políticas y la responsabilidad de
los gobernantes en la reelección
(28)
. Este Estado federal se
basaría en un compromiso entre un Estado un voto y un ciu-
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA45
(26)
Europäischen Strukturkommision, o.c. p. 17.
(27)
European Constitutional Group (ECG): A proposal for a Euro -
pean Constitution. A Report. Diciembre de 1993.
(28)
cf, Michael ZÜRN, Úber den Staat und die Demokratie im eu -
ropäischen Mehre b e n e n s y s t e m, en Politische Vi e rt e l j a h re s s c h r i f t,
37, 1996, pp. 27-55, aquí 38ss.
dadano un voto, y una lista de competencias según el criterio
de “o...o”, esto es, sobre una soberanía fragmentada de for-
ma rígida. Para ultimar este perfil se podría dar más compe-
tencias de control y transparencia al Parlamento europeo, ele-
gir con voto directo europeo al presidente de la Comisión, y
obligarle a ser responsable ante el Parlamento —que, sin lle-
gar a tener capacidades legislativas, dejaría de ser una mera
Asamblea— de las iniciativas que propone al Consejo antes
de someterlas a su aprobación. La aspiración de esta tenden-
cia es que ese supraestatismo sea democratizado
( 2 9 )
. El choque
central para esta tendencia es que no se cumple, y es difícil q u e
lo haga, una de las condiciones para esta constitucionalización
i d e a l
( 3 0 )
, a saber, la existencia de una opinión pública euro p e a
como poder constituyente continuo de control.
Cada una de estas operaciones de federalización es con-
testada por otras contrarias destinadas a reconducir la Unión
a los poderes nacionales que han delegado en ella parte de
su soberanía, y así reducir los mecanismos de control, trans-
parencia y responsabilidad a los propios sistemas de garan-
tías de los Estados, como parlamentos y tribunales constitu-
cionales internos. Su opción, por tanto, tiende a hacer
desaparecer la dimensión supraestatal y reducirla a mera co-
operación internacional o a lo sumo confederal. Y esto por
EN TORNO A EUROPA 46
(29)
Cf. Sverker GUSTAVSSON, Double asymmetrie as normative Cha -
llenge, en Andreas FOLLESDAL y Peter KOSLOWSKI (eds) Democracy and
the European Union. o.c. p. 110-111.
(30)
Cf. el trabajo de Knut MIDGAARD, The Problem of Autonomy and
Democracy in a Complex Polity. the European Union, en Andreas FO-
LLESDAL y Peter KOSLOWSKI (eds) Democracy and the European Union.
o.c. p. 191.
dos opciones diferentes. La primera —nacionalistas cívicos—
por reconocer que, aunque fuese deseable un pueblo euro-
peo, los únicos poderes constituyentes siguen democrática-
mente vinculados a los pueblos de los Estados. La segunda
—nacionalistas étnicos y de otro tipo—
(31)
, porque indepen-
dientemente de que sea posible democratizar la dimensión
supraestatal de la Unión, con los mismos o análogos criterios
del Estado-nación, no se considera deseable tal operación.
En cualquiera de los dos casos, no se ve factible o deseable
la condición de una verdadera Europa Federal, un electorado
europeo con su opinión pública.
Ante esta situación, estamos en un círculo. Para que exis-
tiera un electorado europeo se tendrían que fortalecer las di-
mensiones supraestatales de la Unión. Pero como la Unión
todavía no está plenamente democratizada, este refuerzo ten-
dría que hacerse no sólo a costa de los Estados sino a costa
de nuestras creencias normativas. De esta forma, los Esta-
dos miembros se sienten autorizados, por ser más cumplido-
res de la normatividad democrática, a no ceder más poderes
a la Unión, retirando la dimensión supraestatal siempre que
sea posible. Pero con ello, la Unión no podrá democratizarse,
ni podrá solicitar la visibilidad que le llevaría a un electorado
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA47
(31)
Uso así la distinción entre “conservative Euro-sceptics”, que
piensan la nación casi en términos étnicos y comunitaristas, y los
“civic nationalists” que vinculan de forma republicana el patriotismo
y la participación democrática, propia de la tradición francesa. Cf.
R. BELLAMY y D. CASTIGLIONE, The normative Challege of a European
Polity: Cosmopolitan and Communitarian Models Compared, Critici -
sed and Combined. En Andreas FOLLESDAL y Peter KOSLOWSKI (eds)
Democracy and the European Union. o.c. p. 255.
europeo
(32)
. Resulta claro que de esta situación sólo se pue-
de salir por una política que haga tan democrática como sea
posible las decisiones del nivel de Unión y tan estrecho como
posible el control de los Estados miembros sobre las instan-
cias de la Unión. Esta situación se ha dado en llamar por Gus-
tavsson y otros un preservacionismo reflexivo de la situación
asimétrica actual, mediante una política de “piecemeal social
engineering” lejos de planteamientos utópicos. Su presu-
puesto es desde luego la mutua compatibilidad [mutual com-
patibility] entre la Union y los Estados, de tal manera que se
propongan medios mutuamente aceptables para la realiza-
ción de las funciones a cada nivel
(33)
.
La ventaja de esta posición es que no ideologiza ni la eli-
minación ni el mantenimiento de soberanía, ni funda una con-
federación ni funda un Estado federal con sus fragmentos de
soberanía definidos. Como ha dicho Sverker Gustavsson, si-
EN TORNO A EUROPA 48
(32)
Fritz W. SCHARPF, en el artículo citado de 1994, Community and
Autonomy: Multi-level Policy-making in the European Union, en Jour -
nal of European Public Policy, 1. 1994, 219-241, en su página
220, escribe: “[Mientras] la Comunidad carezca de legitimación de-
mocrática, las razones normativas hablan contra la rápida disminu-
ción de los poderes de los gobiernos [de los Estados]. En la au-
sencia de medios de comunicación europeos, de partidos políticos
europeos, y de procesos genuinamente europeos de formación de
la opinión pública, la reforma constitucional no puede, por sí mis-
mas, superar el presente déficit democrático en el nivel Europeo.
[...] A corte plazo, en cualquier caso, extender los poderes legislati-
vos y de control del Parlamento Europeo podría tornar el proceso
de decisión europeo, ya de por sí demasiado complicado y durade-
ro, aún más molesto”.
(33)
SCHARPF, art. cit. p. 225.
guiendo a Scharpf
(34)
, la doble asimetría, basada en el esca-
samente democrático supraestatismo provisional y Estados
democráticos pero ya no soberanos, podría ser preferible a
sus alternativas abolicionistas de cualquier parte. En térmi-
nos kantianos, podríamos decir que hay razones prudenciales
y políticas para afirmar que los déficit democráticos de la
Unión forman parte de la lex permissiva, y constituyen ex-
cepciones justificadas de una interpretación exigente de la
normatividad real de nuestra vida política.
VII. EUROPA COMO BUND
Sea como sea, no parecen verdaderos los argumentos de
la Corte Suprema Alemana cuando considera que la Unión tie-
ne poderes soberanos, pero delegados por los Estados, de
tal manera que el uso de estos poderes tiene que ser, res-
pecto a la propia constitución de los Estados, marginal, pre-
decible y revocable
(35)
. Este carácter provisional del supraes-
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA49
(34)
SCHARPF, Democratic Polity in Europe, en European Law Journal,
2. 1996, pp 136-155. En este artículo, Scharpf se opone a una re-
nacionalización de la Unión, pero confiesa que una estrategia de
democratizar la Unión llevaría a unos resultados inaceptables.
(35)
Para una interpretación de la sentencia de 31 de diciembre de
1992 como difícilmente exenta de trucos jurídicos, cf. Thomas W.
POGGE, How to Create Supre-national Institutions Democratically. So -
me Reflextions on the European Union’s “Democratic Deficit”, en
Andreas FOLLESDAL y Peter KOSLOWSKI (eds) Democracy and the Euro -
pean Union. o.c. p. 162-168. Pogge, como en casi todas sus pro-
puestas, apuesta por el referéndum como forma de construir su-
praestatalidad. Aquí, defiende que se debería haber reclamado en
tatalismo no es de recibo cuando se ha conformado el Banco
Europeo, que no es marginal, ni revocable en el sentido fuer-
EN TORNO A EUROPA 50
referéndum al pueblo alemán la aceptación de las enmiendas a la
Ley Fundamental que implica Maastricht, así como el ingreso a la
Unión. Cabe recordar que la Constitución de los Estados Unidos no
se hizo con elecciones directas en los Estados, sino mediante vo-
taciones de políticos elegidos para el propósito. cf. para este pro-
pósito, Anti-federalist paper and the Constitutional Convencion De -
bates, edited and with an Introduction by Ralph KETCHAM, Mentor
Book, New York, 1986. pp. 12-14. En este sentido, la constitución
americana fue ratificada, no votada. La clave de todas las propues-
tas de Pogge reside en que el propone “una elite de tercer orden
de tomas de decisiones cuyas deliberaciones y decisiones sean
completamente públicas” (o.c. p. 170). Ellas se encargarían de
mostrar cómo se podrían hacer efectivas decisiones de segundo or-
den que hicieran más democráticas las instituciones de la Unión.
Todo el argumento de Pogge es una petición de principio en este
sentido: supone que ya existe una opinión pública que puede se-
guir los debates de las elites de tercer orden, y supone que ya es-
tán tomadas las decisiones acerca de dominio y fines y procedi-
mientos de la Unión, o que al menos se pueden definir de forma
transparente mediante estos debates completamente públicos. Pero
si se cumpliera la premisa, y hubiera un pueblo europeo constru-
yendo opinión pública, entonces la opción por un Estado federal
que se asentara en un uso claro del principio de subsidiaridad se-
ría simple e inmediata. Naturalmente, los argumentos de Pogge
son muy útiles cuando se introducen en contextos de lo que he-
mos llamado un preservacionismo reflexivo. La posibilidad de conci-
liar el principio de subsidiaridad y el principio de cooperación dis-
crecional (o.c. p. 176), que vincula sólo a un grupo de Estados
m i e m b ros, es muy interesante y va en la línea de una org a n i z a c i ó n
informal de lobbies de Estados que simplifican el juego político de
la Unión. Así el listado de cuestiones que luego pueden ser cuida-
dosamente gestionadas desde el principio de subsidiaridad, es muy
útil. Se trataría de preguntar a los ciudadanos en un referéndum
múltiple, de sí o no, si están de acuerdo en que la Unión inter-
venga en estas cuestiones: derechos básicos, justicia económica,
te de la palabra, aunque sea altamente predecible. A los Es-
tados no les está concedido retirarse del Banco Europeo co-
mo si se retirasen del acuerdo internacional sobre limitación
de la pesca con volandas. La única manera de impedir que
esta situación escape a todo control, y se imponga con la ro-
tundidad de los procesos irreflexivos, es que las oportunida-
des de verdadera política se lleven al límite en los dos nive-
les, en el germen supraestatal y en el momento estatal.
Puesto que nos vemos obligados a una política de legitimidad
limitada, reforcemos aquellos lugares donde la normatividad
democrática se ejerce, hasta alcanzar niveles genuinamente
compensatorios del déficit global del sistema. El reto no es
sólo de los Estados, ni sólo de la Unión. Es el reto de la po-
lítica. No se trata tanto de modelos perfectos, como el que
nos ofrece Pogge, sino de intervenir en procesos que, por
principio, no pueden ser pensados como si poseyeran un te-
los unitario y necesario. Cada paso debe ser tan humilde co-
mo sea necesario para avanzar en una integración sin conse-
cuencias negativas. Pues ningún paso decidirá ni el regreso a
la mera confederación ni la llegada al Estado federal. Como
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA51
migración intraeuropea, comercio e inversiones intraeuropeo, siste-
ma europeo financiero, sistema de medio ambiente europeo, coo-
peración de seguridad y política exterior -teniendo relaciones diplo-
máticas con los países extraeuropeos y firmando pacto con otros
Estados, etcétera. Naturalmente, esto no significa que se entregan
estas competencias absolutas. Al contrario, estarían sometidas al
principio de subsidiaridad. Además, el resultado de todo esto esta-
ría sometido a un referéndum de segundo orden por el que se afir-
mará o se rechazará formar parte de la Unión que saliese de ese
referéndum de primer orden. De esta forma, en este segundo refe-
réndum se establecería el dominio europeo (o.c. pp. 177-8).
ha dicho Andreas Follesdal, “La Unión Europa no llegará nun-
ca a una federación completa”
(36)
. ¿Pero entonces a qué lle-
gará y que es la Unión Europea? ¿No existe en la teoría cons-
titucional nada parecido a su modelo?
Cuando reflexionamos con Habermas sobre las bases nor-
mativas últimas que se encierran en la categoría del poder
constituyente, reconocemos que la soberanía popular es útil
porque permite conciliar el principio de la autonomía perso-
nal, con sus intuiciones acerca de la dignidad persona huma-
na, con la categoría de la autonomía pública. Cuando mira-
mos la Unión, nos damos cuenta de que esta convergencia
de instancias se ha escindido en su funcionamiento, de tal
manera que, ni siempre se respeta el principio de un hombre
un voto, ni siempre se acepta el principio del Estado sobera-
no. Si hiciera valer la primera instancia, la Unión aspiraría a
ser un Estado federal. Si sólo hiciese valer la segunda, a una
Confederación. Pero no hace ni una cosa ni otra
(37)
. Así que
EN TORNO A EUROPA 52
(36)
Cf. Democracy and Federalism in the European Union, de An-
dreas FOLLESDAL en Andreas FOLLESDAL y Peter KOSLOWSKI (eds) Demo -
cracy and the European Union. o.c. p. 232.
(37)
Curiosamente, el principio de un hombre un voto, y por tanto,
la federalización de Europa disminuiría el peso de España en el
Parlamento Europeo. Repárese que, en 1995, con 40 millones de
habitantes tiene 64 escaños y 8 votos en el Consejo, mientras que
Alemania, con 81 millones, tiene 99 votos en el Parlamento y 10
votos en el Consejo. Esto es, entre Alemania y España no se cum-
ple en modo alguno la proporción 1/2 en los ámbitos de presencia
institucional y población. Conforme desciende la población de los
Estados, por lo demás, aumenta el valor político de cada habitante
de la Unión. Setenta mil habitantes tienen el peso de un escaño
no tenemos ni igualdad de derechos de los Estados ni igual-
dad de derechos de los ciudadanos. Pero si tuviéramos que
respetar las exigencias normativas últimas en toda su pleni-
tud, nos veríamos obligados a reconocer que los derechos de
los Estados se derivan de que ellos sí cumplen, en manera
suficiente, con el requisito de un hombre un voto; esto es, de
que ellos juegan con el principio de soberanía popular y de po-
der constituyente, de tal manera que, en la medida en que el
Estado se tome en serio a sí mismo, tendría que apostar por
una Europa federal o por una confederación. Pero en el mo-
mento en que se toma en serio la Unión, con este criterio,
choca con la imposibilidad de que la autonomía personal de
los europeos se traduzca en una autonómica pública por la
falta de la opinión pública como mediación comunicativa es-
pecífica de la soberanía popular. Así el círculo es vicioso:
cualquier intento de hacer de Europa un Estado federal, por
su propio principio obliga a hacer de Europa una mera Confe-
deración de Estados. Mas, por mucho que se quiera, este in-
tento choca con la realidad de que los Estados no tienen ya,
en la práctica, la soberanía con que se autoperciben sus po-
deres constituyentes. Así que se está en un impass: o se re-
nuncia a la categoría del poder constituyente soberano, o se
eleva un poder constituyente europeo. Naturalmente la Unión
no puede hacer ni lo uno ni lo otro.
Bellamy y Castiglione han podido decir, en este sentido,
que “se necesita algo así como un Revolución Copern i c a n a
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA53
en Luxemburgo, mientras que son necesarios ni más ni menos que
800.000 alemanes para un escaño, y 620.000 españoles.
en nuestros conceptos políticos tradicionales si hemos de
c o m p render la verdadera naturaleza de la Unión Euro-
p e a ”
( 3 8 )
. La única descripción de esta realidad es una mez-
cla compleja de elementos subnacionales, nacionales,
i n t e rg u b e rnamentales —confederales— y supranacionales
—federales—, que se relacionan de una forma ad hoc y se-
gún las materias en juego. En ella, la distinción entre pode-
res constituyentes y constituidos se rompe, porque aquí son
p o d e res constituyentes los Estados, que a su vez son po-
d e res constituidos, y porque, además, la propia Corte de
E s t r a s b u rgo puede tener efectos constituyentes, siendo un
m e ro poder constituido. La consecuencia es que se pro d u-
ce una realidad que es más propia del b r i c o l a g e que de la
a rquitectura, en frase de Bellamy y Castiglione, y que confi-
gura un statu quo de equilibrio justificable por su propio es-
tatuto.
¿ P e ro es así? ¿No existe una figura constitucional para
esta realidad? Si vamos a una de las teorías de la constitu-
ción más influyente, la que escribió el propio Carl Schmitt
en 1927, nos damos cuenta de que todos los rasgos empí-
ricos que hemos descrito en la Unión Europea cuadran per-
fectamente con la figura de una Federación, de un B u n d. Fe-
EN TORNO A EUROPA 54
(38)
Cf. R. BELLAMY y D. CASTIGLIONE, The normative Challenge of a
European Polity: Cosmopolitan and Communitarian Models Compara -
ed, Criticised and Combined. En Andreas FOLLESDAL y Peter KOSLOWS-
KI (eds) Democracy and the European Union. o.c. p. 255. De una
manera coincidente con los argumentos aquí dados, los autores
confiesan que “quien tiene la autoridad de tomar decisiones, acer-
ca de qué, para quien y cómo han llegado a ser cuestiones que no
pueden ser fácilmente contestadas”.
deración no es Con-federación, ni es Estado federal. Para
Schmitt la federación tiene una naturaleza antinómica inter-
na que es consustancial con ella, y que tiene su última ba-
se en el sencillo hecho de que, aunque fruto de un poder
constituyente, ella misma no tiene poder constituyente. Co-
mo la Unión Europea, la “Federación es una unión perm a-
nente, basada en libre convenio, y al servicio del fin común
de la autoconservación de todos los miembros, mediante la
cual se cambia el total s t a t u s político de cada uno de los
m i e m b ros en atención al fin común”
( 3 9 )
. Esa autoconserv a-
ción política y territorial implica una permanente pacifica-
ción, de tal forma que se abre camino una obligación in-
condicional de los Estados miembros a resolver sus
asuntos por la vía del dere c h o
( 4 0 )
. Por todo ello, el ingre s o
en una federación implica la re f o rma de la constitución del
Estado que en ella ingresa, y esto no necesariamente en el
sentido legal y positivo, esto es, en el ar ticulado de su car-
ta magna, sino en un sentido mucho más importante y cru-
cial, a saber, en “el contenido concreto de las decisiones
políticas fundamentales sobre el total modo de existencia
del Estado”. Esto es así porque ese pacto de entrada en la
federación no puede ser libremente denunciado, porque no
regula relaciones parciales mensurables. “Antes bien, un
Estado, por el hecho de pertenecer a la Federación, queda
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA55
(39)
Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, v. e. Alianza, Madrid,
1982. p. 348. No cabe la menor duda de que esta tesis inicial se
acopla perfectamente a la Unión Europea. En lo que sigue, extrae-
ré los rasgos del modelo de Schmitt que cumplen esta característi-
ca.
(40)
O.c. p. 350.
i n o rdinado en un sistema político total”
( 4 1 )
. En este sentido,
Schmitt habla del pacto de federación como un pacto inte-
restatal de s t a t u s. De esta misma definición se nutren to-
das las antinomias de la federación. En efecto, es un pacto
i n t e restatal, pero de s t a t u s. Esto es: un pacto entre los Es-
tados que afecta a la creación de un s t a t u s. Entre los Esta-
dos de origen y el s t a t u s de resultado se da la antinomia
que vamos a desarrollar ahora.
La federación es una ordenación política permanente cre a d a
por un pacto constitucional que sólo puede ser acto de poder
constituyente. “El pacto federal auténtico es un acto del poder
constituyente”, dice Schmitt, quien, aun sin concretar a quien
c o rresponde dicho poder, sugiere que a los Estados pactan-
tes. Su contenido es propio de la federación y de cada uno de
los Estados miembros. Por eso no puede haber federación sin
una actuación de ésta que sea vista como injerencia por par-
te de los Estados miembros. La finalidad de la federación es
la autoconservación de los Estados, pero la federación aminora
su independencia. La federación parte de la autodeterm i n a c i ó n
de los Estados miembros, pero ella limita su propia autode-
t e rminación. Estas dos antinomias, respecto a la autocon-
s e rvación y la autodeterminación, dependen de otra estru c t u-
ral y política: que en la federación “coexisten dos clases de
existencia política”, la de la federación y la de los Estados. Este
dualismo de la existencia política, que implica la posibilidad de
que la federación dirija mandatos directos a los Estados
( 4 2 )
, con
EN TORNO A EUROPA 56
(41)
O.c. p. 349.
(42)
O.c. p. 361.
p recedencia para el derecho de la federación sobre el esta-
t a l
( 4 3 )
, es la esencia de la federación, y por eso ha de conducir
a muchos conflictos que necesitan ser resueltos. Como vemos,
aquí se describe bien la situación de la Unión Euro p e a .
Schmitt argumenta acerca de la necesidad de una repre-
sentación federal, que él sitúa en la asamblea de represen-
tantes de las unidades políticas que forman la federación. A
su servicio y dirección está un Consejo o Comisión no nece-
sariamente representativo, lo que no implica una exigencia ul-
terior de transparencia, responsabilidad y legitimidad. Institu-
cionalmente, por tanto, la Unión Europea no se distancia de
esa forma Federación. Pero lo decisivo es que la federación
no se organiza con una competencia “o…o” clara, y por tan-
to el conflicto es seguro. Aquí es donde Schmitt introduce la
reflexión más importante de toda su teoría política, por cuan-
to pone en cuarentena sus categorías más conocidas. Pues
soberanía era para Schmitt la capacidad de decidir en un con-
flicto existencial. Y sin embargo, la federación se ve en la pe-
culiar situación de tener una doble existencia política, y por
tanto no deja claro qué ha de pasar en caso de conflicto exis-
tencial. Ahora bien, cuál sea el caso de conflicto existencial,
sólo puede ser decidido por un pueblo que existe política-
mente, y que se eleva a soberano. Como aquí hay dos exis-
tencias políticas, “corresponde a la esencia de la federación
el que se mantenga abierta la cuestión de la soberanía entre
una (la federación) y otros (los Estados)”. En caso de conflic-
to existencial, entonces, naturalmente una de las dos exis-
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA57
(43)
O.c. p. 362.
tencias políticas se eleva sobre la otra e impondrá su criterio.
Si vence la Federación, tenemos un Estado federal unitario
soberano; si vencen los Estados, tenemos una asociación
meramente supranacional que podrá diluirse a voluntad.
El argumento concluye por tanto que, en caso de conflic-
to existencial, la federación desaparece por un lado o por
otro. Frente a toda otra unidad política, cuya lógica final es po-
sibilitar la decisión soberana en un conflicto existencial, la fe-
deración es el único caso de forma política que tiende a evi-
tar dicho conflicto, si quiere subsistir. De ahí la extremada
importancia de la misma actitud de la federación ante la paz
y la guerra. Schmitt reconoce que esta conclusión tiene que
parecer una contradicción, sobre toda para su propia teoría
política. Pues si no hay conflicto existencial no se identifica al
soberano. Por el contrario, una federación sobrevive sólo por-
que no tiene necesidad de identificar al soberano. En efecto,
para que se mantenga el equilibrio del que depende la fede-
ración, garante de una vida plagada de antinomias, se tiene
que dar una condición que también hemos visto en la Unión
Europea, a saber, “que la federación no tiene un poder cons-
tituyente propio, sino que se apoya en el pacto. Cualquier es-
pecie de competencia para revisar los postulados de la fede-
ración no es, ya por eso, Poder constituyente”
(44)
. Esto es lo
que Europa sabe al dar a la Convención Europea un estatuto
casi de intergubernamentalidad.
EN TORNO A EUROPA 58
(44)
O.c. p. 361.
La posibilidad de que la forma política “federación” sub-
sista sin apelar a una soberanía unívoca depende, entonces,
de que no surja un conflicto existencial. Schmitt reconoce que
esto sólo es posible si la federación se organiza sobre “una
homogeneidad de todos sus miembros”
(45)
. Schmitt califica
esta homogeneidad con los adjetivos más fuertes posibles:
la ha llamado sustancial, y debe producir una coincidencia
concreta y fáctica de los Estados miembros. Pero finalmente,
con esa homogeneidad substantiva se apela a la homogenei-
dad nacional, aunque no sólo a ella. Haciéndose eco del pen-
samiento ilustrado de Montesquieu a Kant, se añade a la na-
cional la homogeneidad del principio político, expresamente
garantizado. Sin embargo, esta última es más bien secunda-
ria. Para Schmitt, en resumen, el conflicto existencial sólo
puede excluirse si tenemos una “población nacional homogé-
nea y orientada en el mismo sentido”, dotada de un “paren-
tesco efectivo”. Su otra conclusión, en sentido contrario, es
que no cabe homogeneidad allí donde se dan pueblos “de di-
versa estructura y de intereses y convicciones en colisión, cu-
yas singularidades efectivas encuentran en el Estado su for-
ma política”. Así las cosas, Schmitt condena en el fondo a la
federación. Por una parte, sólo donde existen Estados real-
mente diferentes tiene sentido pensar en la federación como
tal, pero allí es imposible; por otra parte, allí donde exista ho-
mogeneidad nacional políticamente activa, finalmente se for-
jará un Estado federal sin base federal; esto es, un Estado
con un único pueblo. La federación, por tanto, si se basa en
una homogeneidad nacional garantiza la exclusión del con-
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA59
(45)
O.c. p. 356. Las notas ulteriores son de esta página y las si-
guientes.
flicto existencial de la misma manera que el Estado simple,
cuya forma en último término reclama.
Vemos así que Schmitt, al introducir el principio nacional,
como fuente sustancial de afectos, pertenencias, intereses y
convicciones, se ha vedado la posibilidad de pensar hasta el
final la forma de la federación. Al hacerla depender de una ho-
mogeneidad entendida en sentido nacional, ha encarrilado la
federación por la senda de la formación de un Estado-nación
de corte federal o unitario. Aunque Schmitt ha visto clara-
mente que la federación, en caso de existir, implica fuertes
equilibrios desde el punto de vista de la lógica democrática,
no ha sido capaz de pensar en otra homogeneidad diferente
de la nacional sustantiva. Es verdad que una federación vive
sin saber de forma totalmente clara cuál es el pueblo sobe-
rano, pero puede tener una homogeneidad de base y operati-
va. Ese concepto de homogeneidad que tiene en su base el
ideal de federación antes definido —en la plenitud de su an-
tinomia— no es suficiente para definir una nación, pero sí pa-
ra definir una estructura social donde los conflictos no se pre-
senten con ese grado de intensidad que hace de ellos
conflictos existenciales. Esta homogeneidad social, junto con
la homogeneidad político institucional de los Estados, junto
con la homogeneidad básica en la apelación a la paz cómo
base final de las relaciones políticas, puede ser suficiente pa-
ra garantizar la antinomia peculiar de la federación auténtica,
pues no llegará a la homogeneidad nacional, que impondría
un poder constituyente único, pero tampoco permitirá la
emergencia del conflicto decisivo. Como es evidente, la ho-
mogeneidad del principio político democrático, junto con la
homogeneidad de la paz, puede jugar aquí de forma autóno-
EN TORNO A EUROPA 60
ma respecto al principio de homogeneidad nacional. Con ple-
na lucidez, Schmitt insiste en que “en la misma medida en
que penetraba la democracia, se reducía la independencia po-
lítica de los Estados miembros”
(46)
. Por ello, allí donde se dan
las dos homogeneidades, la nacional y la política, el proceso
hacia la unidad de la federación resulta imparable, formando
un estado federal sin fundamentos federales, en el que “el
poder constituyente de la federación recae sobre todo el pue-
blo de la federación”, que ya es el único pueblo. Pero si sólo
se da la homogeneidad social y política, entonces la federa-
ción, políticamente homogénea, no formará una nación en
sentido sustantivo, ni la federación dará paso a un Estado fe-
deral, sino que continuará su vida políticamente dual.
Schmitt, al depender de un planteamiento sustantivo de la
nación, ha visto la federación como algo provisional. Allí don-
de es posible para él —donde se da homogeneidad fuert e — ,
es necesario que sea superada. Allí donde sería necesaria,
para regular el orden de Estados, no sería posible. Aquí es
donde su esquema, anclado en la noción de nación como ba-
se de la categoría de pueblo, y de poder constituyente, no
puede servir para pensar el presente y el futuro de la federa-
ción —Bund— europea. Pues en este presente se da un jue-
go divergente del principio de homogeneidad política y social
respecto a la homogeneidad nacional. Mientras que podemos
decir que hay una sociedad civil común europea, no podemos
decir que exista una nación europea. Por eso, el principio de-
mocrático y social excede los límites nacionales, pero no los
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA61
(46)
O.c. p. 368. Los entrecomillados siguientes pertenecen a la
misma página y a la 369.
suprime. Teje unos lazos de intereses y convicciones, de ins-
tituciones y métodos políticos, suficientes para superar toda
idealización de la nación, pero no para formar un único pue-
blo. Ese equilibrio de homogeneidad y heterogeneidad es tam-
bién una base suficiente para que se excluya el conflicto exis-
tencial, pero no lo será sin el apoyo de una política de
cooperación y de reducción de las sublimaciones de las per-
tenencias nacionales. Finalmente, ese equilibrio de la federa-
ción no reposa sobre el deus ex machina de la homogeneidad
nacional, sino sobre una administración de las tensiones en-
tre la homogeneidad democrática y social y la heterogeneidad
nacional, mediante una política máximamente democrática,
responsable y prudente en cada caso, que atienda los retos
de integración de una sociedad europea, bajos formas de cul-
tura política común que, en el límite puedan crear, sobre las
formas nacionales de existencia, una mínima opinión pública
europea, como ha defendido Habermas.
Para ello no es necesario una completa estatalización de
la Unión Europea, aunque sí mejorar al máximo su transpa-
rencia institucional y sus posibilidades de legitimidad demo-
crática. Esta debería ser la tarea de la Convención y así pa-
rece que ella misma la ha entendido, de seguir en pie las
declaraciones de su presidente [El País, 14 de enero de
2003]. En relación con esta exigencia democrática, es muy
posible que la Unión Europa no cumpla todos los requisitos
normativos que, de manera habitual, estamos acostumbra-
dos a asociar a la forma del Estado-nación. Pero ella tiene ba-
ses institucionales que no contradicen estas formas especí-
ficas y óptimas, sino que las incorpora per analogiam. Sin
embargo, el déficit que implica el razonamiento per analogiam
EN TORNO A EUROPA 62
queda ampliamente superado cuando nos damos cuenta de
la legitimación empírica, del quid facti, de la crisis insupera-
ble de la razón de Estado clásica basada en la idea de la Es-
tado-nación, con su poder constituyente nítidamente asenta-
do en la idea de pueblo. Lo fundamental del razonamiento por
analogía es que abre el horizonte histórico hacia una novedad
relativa reconocible, al tiempo que nos aleja de un pasado
histórico que nos resulta trágicamente irrepetible. De esta
manera, estoy a favor de una limitación del fundamentalismo
normativista sobre la Unión, y creo que es preferible una nor-
ma que rige por analogía, pero con suficiente apoyo de legiti-
midad empírica, que no a favor de una norma que en su pu-
reza desconozca las coacciones efectivas de lo fáctico, sobre
todo cuando eso fáctico, los Estados, tienen también su pro-
pia base normativa democrática inexpugnable.
De todo lo dicho, sin embargo, se desprende algo decisi-
vo. Es preciso hacer de la Unión un territorio de paz. Sin es-
te requisito, la Unión no podrá mantener el complejo juego de
sus ambigüedades. Pero esto significa dos cosas: es nece-
sario que la Unión se esfuerce por eliminar todos aquellos fo-
cos en los que la violencia es todavía la forma de intervenir
en la política. El IRA y la ETA son amenazas dirigidas al seno
mismo, al principio vital de la Unión. Segundo, es necesario
que la política internacional de los países de la Unión no pri-
vilegie las relaciones con terceros frente a las relaciones con
los demás países de la Unión. Pues la problemática de la paz
y de la guerra en las relaciones internacionales se entretejen
en un continuo de tensiones que van desde la presión hasta
la amenaza. La integración europea no necesita únicamente
la mera y negativa neutralización de la violencia, sino una po-
CRISIS DEL ESTADO NACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EUROPEA63
lítica cooperativa en el terreno de la política internacional. No
debemos garantizar neutralidad a los Estados del Bund fren-
te a terceros, sino exigir cooperación y alianza y esto en to-
das las gamas en que se expresa la actitud diplomática ha-
cia terceros países. Lo que ha puesto de manifiesto la actual
situación de la Guerra de Irak es que, sin una atención ex-
presa hacia esta problemática, y una construcción de la coo-
peración internacional, el tejido de la paz comienza a deste-
jerse en su periferia. Sin embargo, no debemos olvidar nunca
que este tejido es muy sutil y que se desgarra exponencial-
mente a lo ya desgarrado.
EN TORNO A EUROPA 64
EL SUEÑO DE UNA EUROPA
DE LOS PUEBLOS: EL DILEMA ENTRE
IDENTIDAD Y DIVERSIDAD
Diego Sánchez Meca
Catedrático de Filosofía, Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
I. DOS RETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA
Desde un punto de vista político, la idea de Europa como
unidad de naciones sigue encontrándose todavía hoy ante un
doble desafío: uno externo, constituido por la presión cre-
ciente y cada vez más determinante del proceso de globali-
zación; y otro interno, representado por la resistencia de los
Estados que la componen a ceder cuotas importantes de su
soberanía en detrimento de su propia independencia, identi-
dad y capacidad de autodeterminación.
Tal vez ha sido el primero de estos desafíos el estímulo
más decisivo para avanzar en la construcción actual de Euro-
pa. Pues la globalización ha obligado a las naciones europeas
a unirse —aun no queriéndolo expresamente— por la nece-
sidad apremiante de disponer de un ámbito supranacional de
intervención y de acción económica y política, ante las exi-
gencias e imposiciones del mercado globalizado y de la co-
municación sin fronteras que escapan ya al control y al poder
de los gobiernos nacionales. Ya Nietzsche se dio cuenta de
esto cuando, hace más de un siglo, escribió: “Lo que se di-
buja como necesidad de una unidad nueva va acompañado de
un gran hecho económico que la explica: los pequeños Esta-
dos de Europa, quiero decir todos nuestros Estados e Impe-
rios actuales, se van a hacer insostenibles económicamente
habida cuenta de las exigencias de las grandes relaciones in-
ternacionales y del gran comercio que reclaman la extensión
máxima, intercambios universales y un mercado mundial. Só-
lo el dinero obligará, pues, a Europa, pronto o tarde, a fun-
dirse en una sola masa”
(1)
.
El imponente desarrollo industrial de los últimos dece-
nios, la expansión de las nuevas tecnologías, el alcance sin
fronteras del mundo de la comunicación y la aceleración de la
dinámica económica de las multinacionales se han liberado,
en gran medida, de la tutela de los aparatos estatales y se
organizan e interactúan cada vez más a nivel planetario. Así,
las estrategias de inversión y de producción se dirigen de ma-
nera creciente a mercados financieros y laborales que fun-
cionan a escala mundial. Esto arrebata a los gobiernos mu-
EN TORNO A EUROPA 66
(1)
NIETZSCHE, F., Nachgelassene Fragmente, Juni-Juli 1885, Kritis -
che Studien Ausgabe, ed. G. COLLI y M. MONTINARI, Berlín, Gruyter,
1988, vol. 11, 37 (9), pp. 583-584
chas de sus posibilidades y recursos tradicionales sin los
cuales no son capaces de cumplir objetivos básicos como el
de proteger al conjunto de los ciudadanos frente a las desi-
gualdades a las que conduciría, por su propia naturaleza, el
funcionamiento puro y duro de un capitalismo incontrolado.
En el ámbito fiscal, concretamente, con la globalización de
los mercados financieros, de la industria, del comercio y del
trabajo los gobiernos europeos, para mantener su seguridad
social, sus pensiones, su subsidio de desempleo, su educa-
ción, etc. necesitan instancias que les permitan actuar tam-
bién en ámbitos supranacionales, actuar coordinadamente
con los otros gobiernos para recaudar los impuestos en este
nuevo sistema de interacción global
(2)
.
Esta ha sido, en definitiva, una de las motivaciones más
importantes que han determinado la construcción de la Unión
Europea inicialmente como comunidad económica. El proble-
ma es que la globalización rebasa cada vez más los límites
de la simple economía y abarca también otras muchas esfe-
ras esenciales de nuestra vida, como son la conservación del
medio ambiente, la seguridad, la justicia, las comunicacio-
nes, el mercado laboral, etc. Aun cuando la Unión Europea se
empezó autocomprendiendo como una mera organización bu-
rocrática supranacional basada en tratados de derecho inter-
nacional —y no como un Estado ni como una federación de
Estados—, hoy, por las necesidades propias de su funciona-
miento efectivo en todos esos ámbitos globales se plantea la
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 67
(2)
Cfr. BECK, U. (ed.), Politik der Globalisierung, Frankfurt a.M.,
Suhrkamp, 1998; también de BECK, U., ¿Qué es la globalización?,
Barcelona, Paidós, 1998.
necesidad de su desarrollo hacia una estructura democrática
y supranacional autónoma y efectiva. Esta aspiración, sin em-
bargo, entre otros problemas, no deja de tropezar con la re-
sistencia de las peculiaridades históricas, de los intereses
específicos y de los requerimientos nacionales de sus Esta-
dos miembros.
De hecho, el tratado de Maastricht no funda ninguna fe-
deración europea como supranación con una política interior,
e x t e r i o r, de defensa, de medio ambiente, de justicia, etc. au-
tónoma e independiente. Los Estados miembros siguen con-
s e rvando su soberanía individualizadamente, su independen-
cia, su identidad y sus plenos poderes. Esto genera, sin
e m b a rgo, una distorsionante contradicción elemental. Pues
las instituciones comunitarias no pueden cumplir los objetivos
para los que se han creado si no generan normas y leyes vin-
culantes para los Estados miembros. Es decir, tienen que obli-
gar a que se cumplan sus resoluciones o acuerdos que pue-
den, tal vez, no satisfacer el interés particular de alguno de
sus miembros o tener incluso la oposición abierta de algún o
algunos de los gobiernos de la Unión por razones diversas.
Pero si Europa, como entidad supranacional, provoca re-
sistencias, es porque tampoco parece fácil resolver las difi-
cultades que la cesión de soberanía produce al cumplimiento
de los fines sociales de los Estados miembros
(3)
. Éstos tie-
nen que asegurar unas condiciones de vida social, tecnológi-
EN TORNO A EUROPA 68
(3)
Cfr. HELD, D., “Democracy, the Nation-State and the Global Sys-
tem”, en HELD, D. (ed.), Political Theory Today, Cambridge Univ.
Press, 1991, pp. 197-235.
ca y ecológica que permita a todos tener las mismas oportu-
nidades, del mismo modo que se garantizan, en principio, los
mismos derechos civiles para todos. El Estado-nación, como
Estado social, acabó consolidándose después de la Segunda
Guerra Mundial frente a los totalitarismos porque encarnó po-
líticamente un determinado concepto de autonomía. El Esta-
do territorial, la nación y una economía desarrollada en lo
esencial dentro de las fronteras nacionales proporcionaban
unas condiciones propicias en las que el proceso democráti-
co, en mayor o menor medida, adoptó una forma institucional
comúnmente aceptada. El intervencionismo estatal en mate-
ria económica, por ejemplo, podía ser entendido como una
prolongación de la autolegislación de los ciudadanos necesa-
rio para armonizar la dialéctica entre igualdad jurídica y desi-
gualdad económica
(4)
. Porque el Estado está para garantizar
las infraestructuras necesarias al mantenimiento de la vida
pública y privada (política de empleo, de protección de la na-
turaleza, de planificación de las ciudades, de seguridad so-
cial, de educación, etc.) que se verían amenazadas si se de-
jase su regulación al arbitrio del funcionamiento del mercado.
Estas son las condiciones que el desafío de la globalización
somete a revisión. Y en esto tienen su origen las resistencias
a la construcción de una entidad supranacional como Europa:
“Si el Estado soberano ya no se concibe como algo indivisi-
ble, sino como algo compartido con agentes internacionales;
si los Estados ya no tienen el control sobre sus propios terri-
torios; y si las fronteras territoriales y políticas son cada vez
más difusas y permeables, los principios fundamentales de la
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 69
(4)
Cfr. ALEXI, R., Teoría de los derechos fundamentales, Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 359 ss.
democracia liberal, es decir, el autogobierno, el demos, el
consenso, la representación y la soberanía popular se vuel-
ven problemáticas”
(5)
. No son, por tanto, sólo egoísmos o la
defensa de particularismos identitarios nacionales. Se teme
que la relativamente homogénea base de la solidaridad civil
se vaya viendo afectada a medida que los Estados miembros
de la Unión vean limitadas sus competencias.
Pero los retos siguen ahí. La globalización obliga a los Es-
tados nacionales a abrirse a otros Estados, aun a costa de
restringir sus particulares ámbitos de acción
(6)
. El pertre-
charse en una actitud defensiva y autoproteccionista no es la
solución, sino que habrá que avanzar en la tarea de construir
un ámbito de actuación política más amplio que el del Esta-
do-nación capaz de vertebrar la voluntad y la conciencia de un
número más amplio de ciudadanos articulados democrática-
mente. Para construirse como comunidad de naciones más
allá de esa mera burocracia formal en la que todavía consis-
te —es decir, para adquirir consistencia jurídico-política—, Eu-
ropa tiene que convertirse ella misma, del modo que sea, en
una entidad democrática supranacional legítima. No sólo que
sus órganos e instituciones sean la correa de transmisión de
los gobiernos a los que representan derivando de ellos su le-
gitimidad, sino que ellos mismos sean los órganos de una en-
tidad política formada por un acto de voluntad fundacional del
conjunto de todos los europeos unidos.
EN TORNO A EUROPA 70
(5)
MCGREW, A., “Globalization and Territorial Democracy”, en MC-
GREW, A. (ed.), The Transformation of Democracy?, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1997, p. 12.
(6)
Cfr. HELD, D., “Democracy and Globalization”, en Global Gover -
nance 1997 (33), pp. 251 ss.
En realidad, este es uno de los aspectos más vivos de la
discusión que se viene desarrollando desde hace años en tor-
no a la posibilidad de una Europa como Europa de las nacio-
nes, cómo podría fundarse, cuáles habrían de ser las condi-
ciones, las exigencias y la posibilidad misma de una Europa
como entidad democrática real con una constitución propia in-
cluso y con unos órganos legislativos y ejecutivos competen-
tes
(7)
. Todavía, en el nivel de desarrollo político en el que hoy
se encuentra, la Unión Europea descansa en un conjunto de
tratados entre los gobiernos de sus países miembros, y no en
la voluntad y autodeterminación del conjunto de los euro p e o s .
Por eso, para poder hablar de una Europa como espacio de-
mocrático de acción política, hay que determinar las condi-
ciones capaces de hacer posible la convergencia de las vo-
luntades y la participación efectiva de los ciudadanos en sus
órganos e instituciones. Dicho en otras palabras, hay que po-
nerse de acuerdo, ante todo, sobre qué bases los europeos
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 71
(7)
De entre la inabarcable bibliografía sobre este debate véase
Grimm, D., “¿Necesita Europa una constitución?”, en Debats 1996
(55), pp. 4-20, y la respuesta a este artículo de HABERMAS, J., La
inclusión del otro, trad. M. Eskenazi, Barcelona, Paidós, 1999,
pp.137-143; también HA B E R M A S, J., La constelación posnacional,
trad. P. Fabra, Barcelona, Paidós, 2000, especialmente pp. 81-146;
SCHULZE, H., Estado y nación en Europa, Barcelona, Crítica, 1997;
BOISSONNAT, J. y otros, Entre mondialisation et nations: Quelle Euro -
pe?, París, Bayard, 1997; HABERMAS, J., Más allá del Estado nacio -
nal, trad. J. Jiménez Redondo, Madrid, Trotta, 1997; Grande, E.,
“Democratische Legitimation und europäische Integration”, en Levia -
tan 1996, pp. 339-360; SCHMIDT, H., La autoafirmación de Europa,
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2002; PINNA, M. (ed.), L’Europa delle
diversità: Identità e culture alle soglie del terzo millenio, Milán,
Franco Angeli, 1993; AAVV, Penser l’Europe à ses frontières, París,
Éditons de l’Aube, 1993.
podrían formar un conjunto cohesionado de ciudadanos ca-
paces de darse democráticamente leyes a sí mismos; qué
conciencia europea tienen o sobre qué identidad común se
podría legitimar esa composición de Europa como entidad po-
lítica supranacional.
II. ESTADOS NACIONALES Y ESTRUCTURA POLÍTICA SUPRANA-
CIONAL
No es discutible ya que una de las conquistas más im-
portantes alcanzada por la modernidad en el ámbito político
—al menos en el plano de la teoría hoy comúnmente más
aceptada, aunque también, en gran medida, en su implanta-
ción en la práctica— ha consistido en la sustitución, como
fundamento de una comunidad política, de la noción de “pue-
blo” —entendido como comunidad “natural” de raza, lengua
y cultura— por el concepto de “nación”, formada sobre la ba-
se de un contrato social y de una cohesión jurídicamente
construida entre ciudadanos diferentes y heterogéneos entre
sí. A la luz de este logro, la construcción de Europa, como en-
tidad política supranacional, no puede comprenderse sino en
la dirección de ese mismo modo de integración comunitaria
de los ciudadanos que no busca su fundamento ya en la iden-
tidad colectiva y homogénea de un “pueblo europeo” —que ni
existe ni nunca ha existido—, sino que tratará de basarla en
una conciencia pública fomentada, compartida y construida
democráticamente. Esta es, además, empíricamente la ense-
ñanza paradigmática que nos aporta la evolución histórica —du-
rante los dos últimos siglos pero, especialmente, después de
EN TORNO A EUROPA 72
las dos últimas guerras mundiales— del modo básico de
constituirse las democracias actuales y de los conflictos a los
que su consolidación ha tenido que hacer frente.
Todavía en los primeros tiempos de la Época Moderna, el
poder político obtenía básicamente su legitimidad, como en la
Edad Media, de un contexto de creencias religiosas que lo im-
ponía como otorgado directamente por Dios. A medida que
avanzó el proceso de secularización y fueron perdiendo su
fuerza y credibilidad estas justificaciones teológicas del po-
der, se dejó sentir la necesidad de buscarle otras bases de
fundamentación, y así la teoría política desar rolló, para decir-
lo muy resumidamente, dos propuestas: la del cosmopolitis-
mo ilustrado, que se articuló como republicanismo, y la que
le opuso a ésta una fundamentación “etnocéntrica” del con-
cepto de nación. Concretamente Kant piensa en un Estado
constitucional como orden querido por los ciudadanos y legi-
timado a través de una participación en el establecimiento de
las leyes, de modo que los destinatarios del derecho fueran
ellos mismos, a su vez, sus autores: el contrato social, la vo-
luntad general es la base de un orden político justo en el que
todos deciden sobre todos
(8)
. Se trata de un ideal que re-
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 73
(8)
Es verdad que Kant no defiende una idea de democracia tal
como la entendemos nosotros hoy. Por ejemplo, distingue entre ciu-
dadanos activos, que serían los que podrían votar, y ciudadanos
pasivos, entre los que se cuentan las mujeres, los niños y los asa-
lariados. Cfr. KANT, I., Teoría y práctica, trad. J.M. PALACIOS y otros,
Madrid, Tecnos, 1986, p. 33 ss; véase también HABERMAS, J., Struk -
turwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1990, p.
178 ss; GARCÍA MARZÁ, V.D., “República y Democracia en La paz per -
p e t u a”, en Martínez Guzmán, V. (ed.), La paz perpetua doscientos
quiere unos ciudadanos llegados a la mayoría de edad, cons-
cientes de sí mismos, ilustrados, y que sean capaces de en-
tender su libertad de manera cosmopolita, esto es, como un
derecho que obliga al entendimiento y a la búsqueda de
acuerdos con otras naciones y grupos para hacer posible la
colaboración y la convivencia en paz.
El otro modelo, que se contrapone a éste, lo cuestiona
por formalista, abstracto y poco operante. No se cree que la
formalidad del mero contrato social tenga la fuerza vinculan-
te que hace falta para garantizar la cohesión y la solidaridad
en las que debe basarse el funcionamiento efectivo de un
pueblo como nación. La cooperación y la lealtad de los ciu-
dadanos tiene que estar enraizada, según este otro punto de
vista, en algo más profundo, en el sentimiento “natural” de
pertenencia a un “nosotros” históricamente entendido como
procedente de un mismo origen y, por tanto, como unidad sin-
gular de destino. Sólo una vinculación emocional de este tipo
hace que los individuos estén dispuestos, si es preciso, in-
cluso a dar sus vidas patrióticamente para salvaguardar la in-
tegridad nacional. En suma, la comunidad política de los ciu-
dadanos tiene que surgir de ese sentimiento de pertenencia
natural de los miembros de un pueblo aglutinados a partir de
un origen natural común, pues sólo él es capaz de estabili-
zarlos realmente como grupo de individuos libres y jurídica-
mente iguales.
EN TORNO A EUROPA 74
años después, Valencia, Nau Llibres, 1997, p. 88 ss; para una vi-
sión más general, AAVV, La paz y el ideal cosmopolita de la Ilustra -
ción, Madrid, Tecnos, 1996.
Este es el concepto romántico-nacionalista de pueblo, de-
sarrollado en el pasado siglo por Carl Schmitt como funda-
mento de una identidad nacional colectiva. En él se vincula el
postulado de una comunidad imaginada de lengua y origen,
míticamente construida, a una sociedad política concreta que
habita un determinado territorio y tal vez comparte una len-
gua común: “El Estado es la forma específicamente política
de la unidad de un pueblo... El Estado no tiene una Constitu-
ción según la que se forma y funciona la voluntad estatal, si-
no que el Estado es Constitución, es decir, una situación pre-
sente del ser, un status de unidad y ordenación. El Estado
cesaría de existir si cesara esta Constitución, es decir, esta
unidad y ordenación. Su Constitución es su alma, su vida con-
creta y su existencia individual”
(9)
. La libertad de este pueblo
se entiende sustancialmente como autodeterminación, o sea,
como independencia nacional capaz de hacer posible la au-
torrealización de su singularidad exclusiva. Con lo que, en es-
ta concepción, la libertad, por un lado, y la idea de derechos
humanos iguales para todos como personas —postulado bá-
sico del cosmopolitismo— entran en conflicto
(10)
. El respeto
a todos los individuos por igual, independientemente de su
origen, de sus diferencias raciales, confesionales, etc., es di-
fícilmente compatible con la defensa de derechos y privilegios
que corresponden exclusivamente a los miembros que perte-
necen y forman parte de ese nosotros que se reconoce y se
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 75
(9)
SCHMITT, C., Teoría de la Constitución, trad. cast. F. Ayala, Ma-
drid, Alianza, 1982, pp.29-30. Cfr. KERVÉGAN, J.F., Hegel et Carl Sch -
mitt: Le politique entre speculation et positivité, París, PUF, 1992,
p. 65 ss.
(10)
Cfr. SCHMITT, C., o.c., p. 177 ss.
delimita a sí mismo como identidad diferenciada respecto de
los otros. En suma, la nueva “teología política” de Schmitt no
es compatible con un concepto secularizado de política, re-
chaza el procedimiento democrático como fundamento justifi-
cador del derecho, reduce el concepto de democracia a la pu-
ra aclamación de las masas, contrapone el mito de la unidad
nacional innata al pluralismo social y critica el universalismo
de los derechos humanos tachándolos de mera hipocresía.
Es sabido que la fuerte implantación de este nacionalismo
en naciones europeas como Alemania, en torno a los años 30
del pasado siglo, conectó directamente con el sufrimiento de
grandes masas de la población que habían perdido sus víncu-
los comunitarios estamentales y se sentían aisladas, desa-
rraigadas y desprotegidas en medio de las pujantes estru c t u-
ras de libertad de mercado impulsadas por el capitalismo
c reciente. En conjunto, las naciones que hoy componen la
Unión Europea han pasado por procesos desigualmente trau-
máticos, pero todos ellos complejos, de conflictividad, secula-
rización y simbiosis entre estas dos formas de autocompre n-
derse como nación: la cosmopolita y la nacionalista. En todo
caso, ha logrado imponerse, a nivel general, la idea de nación
como concepto que se define, ante todo, jurídicamente, que
hace re f e rencia a un poder estatal interna y externamente so-
berano que se ejerce sobre un conjunto de ciudadanos dentro
de un determinado territorio, y que se legitima en la medida en
que emana de esos ciudadanos mismos por pro c e d i m i e n t o s
democráticos. Es decir, la cohesión de las sociedades moder-
nas, su autoconcepto de nación distinta a otras naciones, ya
no se comprende como resultado de un macrosujeto unitario
capaz de acción como expresión del sustrato natural de la re a-
EN TORNO A EUROPA 76
lidad de un pueblo, sino que no pasa de ser, en buena medi-
da, un mero concepto empírico
( 1 1 )
.
Esto significa que el pueblo español, el francés o el ale-
mán no tienen ya el valor de hechos prepolíticos, sino que
son el producto de un contrato social. Los miembros de cada
nación aceptan en común formar una sociedad regida por le-
yes que la hacen posible y que garantizan el uso común de
las libertades. La autodeterminación no tiene sustancialmen-
te el sentido excluyente de afirmación de la propia indepen-
dencia nacional como condición de realización de su identi-
dad, sino que tiene el sentido inclusivo de capacidad de
autolegislarse que se extiende al conjunto de los ciudadanos.
Y éste fue el principio claramente democrático que Kant in-
trodujo en su concepción del Estado: “El poder legislativo só-
lo puede corresponder a la voluntad unida del pueblo. Porque
ya que de él debe proceder todo derecho, no ha de poder ac-
tuar injustamente con nadie mediante su ley. Pues si alguien
decreta algo respecto de otro siempre es posible con ello co-
meter injusticia contra él, pero nunca en aquello que decide
sobre sí mismo. De ahí que sólo la voluntad concordante y
unida de todos, en la medida en que decidan lo mismo cada
uno sobre todos y todos sobre cada uno, por consiguiente só-
lo la voluntad popular universalmente unida, puede ser legis-
ladora”
(12)
. Este es el marco conceptual que da lugar —al me-
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 77
(11)
Interesante, sobre esta temática, es el artículo de Offe, C.,
“Homogeneity and Constitutional Democracy”, en The Journal of Po -
litical Philosophy 1998 (6-2), pp. 113-141.
(12)
KANT, I., Metafísica de las costumbres, trad. A. CORTINA y J. CO-
NILL, Madrid, Tecnos, 1989, p. 143.
nos teóricamente— a un orden político abierto a la incorpo-
ración de las diferencias sin la exigencia de integrarlas o de
asimilarlas en la uniformidad de una comunidad propia ho-
mogeneizada. Porque en este orden que es el Estado de de-
recho la pertenencia ya no es innata e irrenunciable. La na-
cionalidad del ciudadano descansa en su libre aceptación
—al menos implícitamente—, siéndole posible, de hecho, re-
nunciar a ella.
La doble condición que ponía Kant para una paz perpetua
e n t re los Estados era que tuvieran internamente una Constitu-
ción republicana cada uno de ellos, y que se unieran luego en
una Constitución cosmopolita que regulara las relaciones entre
Estados. La Constitución republicana es, en su opinión, la que
mejor realiza el ideal de libertad en la medida en que implica
una legitimación de las leyes en virtud de la voluntad general:
“La Constitución republicana es aquella establecida de confor-
midad con los principios: 11 de la libertad de los miembros de
una sociedad (en cuanto hombres), 21 de la dependencia de
todos respecto a una única legislación común (en cuanto súb-
ditos) y 31 de conformidad con la ley de la igualdad de todos
los súbditos (en cuanto ciudadanos): es la única que deriva de
la idea del contrato originario y sobre la que deben fundarse to-
das las normas jurídicas de un pueblo”
( 1 3 )
. La voluntad gene-
ral, pues, y no una persona o un grupo en part i c u l a r, es la úl-
tima palabra. Esta estructura republicana, como propia de un
o rden político justo, la fundamenta Kant deduciéndola del de-
recho como condición de realización de la libertad.
EN TORNO A EUROPA 78
(13)
KANT, I., La paz perpetua, trad. cast. J. Abellán, Madrid, Tec-
nos, 1989, p. 15.
En efecto, Kant define la libertad, como se ha visto, como
la capacidad que tienen los hombres de darse leyes a sí mis-
mos para conducir su vida de forma racional, lo que implica
considerar como marco de referencia de su acción a los de-
más seres humanos que también son libres. De ahí se dedu-
ce justamente la necesidad del derecho, pues el derecho es
la condición necesaria de realización de esta libertad. El de-
recho es “el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbi-
trio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro, según
una ley universal de la libertad”
(14)
. Es lo que armoniza nues-
tra libertad con la de los demás, según esa ley universal que
es la moral. Por eso los derechos humanos pueden ser ex-
tensibles de manera cosmopolita a todos los individuos en
cuanto personas, porque no derivan su validez del hecho de
que sean votados o no por la mayoría parlamentaria ocasio-
nal de una nación determinada, sino porque son la expresión
de una ley moral de carácter universal.
Ahora bien, una cosa es esta Constitución republicana co-
mo principio de legitimidad y otra su plasmación concreta en
un determinado código de leyes por los que haya de regirse
una nación. Kant no confunde facticidad y validez. Decir que
el poder legislativo pertenece al pueblo, que la voluntad ge-
neral es la fuente del derecho y que, por tanto, el Estado re-
publicano es el único capaz de aportar los elementos institu-
cionales y coactivos necesarios para el ejercicio de un orden
equitativo de convivencia en paz, esto es aducir un criterio de
legitimidad, no referirse a una determinada estructura del po-
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 79
(14)
KANT, I., Metafísica de las costumbres, ed. cit., p. 39.
der político. El Estado republicano es una tarea a cumplir, un
horizonte de comprensión de lo que es justo. La voluntad ge-
neral no es la voluntad dada y efectiva del conjunto de los ciu-
dadanos, sino su posibilidad según la razón práctica: “Si no
cabe esperar la total unanimidad por parte de un pueblo en-
tero, si todo cuanto podemos prever que se alcance es úni-
camente una mayoría de votos (y no por cierto de votantes
d irectos, en el caso de un pueblo grande, sino sólo de dele-
gados, a título de re p resentantes del pueblo), resulta que
este mismo principio, el de contentarse con la mayoría, en
tanto que principio aceptado por acuerdo general, y consi-
guientemente por medio de un contrato, tendría que ser el
fundamento supremo del establecimiento de una Constitu-
ción civil”
(15)
.
Es decir, para Kant, en el nivel de los principios teóricos
lo importante es acogerse a la exigencia de autolegislación.
La racionalidad de la voluntad general como principio de legi-
mitidad implica su idealidad. Por tanto, no tiene que suceder
que todos quieran o se sumen de facto al contrato social, si-
no que todos deban querer. No es la voluntad unánime de to-
dos lo que caracteriza el contrato, sino la voluntad necesa -
riamente unánime
(16)
. Para ayudar en el logro de esta meta
Kant señala, por un lado, el interés general que implica su
EN TORNO A EUROPA 80
(15)
KANT, I., Teoría y praxis, ed. cit., p. 36.
(16)
De ahí los reparos que tiene Kant a la democracia representa-
tiva, que “funda un poder ejecutivo donde todos deciden sobre y,
en todo caso, también contra uno (quien, por tanto, no da su con-
sentimiento), con lo que todos, sin ser todos, deciden: esta es una
contradicción de la voluntad general consigo misma y con la liber-
tad”. KANT, I., La paz perpetua, ed. cit., pp. 18-19.
realización y, por otro, ciertas condiciones que deben cumplir
los agentes del poder para fomentar el acuerdo. Así dice: “La
paz perpetua (el fin último del derecho de gentes en su tota-
lidad) es ciertamente una idea irrealizable. Pero los principios
políticos que tienden a realizar tales alianzas entre los Esta-
dos, en cuanto sirven para acercarse continuamente al esta-
do de paz perpetua, no lo son; sino que son sin duda realiza-
bles, en la medida en que tal aproximación es una tarea
fundada en el deber”
(17)
. Y en cuanto a los criterios para el
ejercicio del poder señala, como elemento importante de con-
trol del poder por parte de los ciudadanos, la publicidad: “To-
das las máximas que necesitan de la publicidad para no fra-
casar en sus propósitos concuerdan con el derecho y la
política a la vez”
(18)
.
Si hacemos caso de estas indicaciones de Kant, cualquier
clase de entidad política pluralista con intención de cons-
truirse sobre lo que actualmente es la Unión Europea no bus-
cará configurarse apelando a un pretendido sustrato identita-
rio aglutinado por el sentimiento común de pertenencia a un
mismo origen. El argumento de que no existe ningún pueblo
europeo y que, por tanto, tampoco puede existir un poder
constituyente en este ámbito sólo adquiere el carácter de una
objeción a tomar en cuenta cuando previamente se ha admi-
tido un concepto “nacionalista” de pueblo
(19)
. La cohesión y
la lealtad de los ciudadanos a Europa no podrá basarse en
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 81
(17)
KANT, I., Metafísica de las costumbres, ed. cit., pp. 190-191.
(18)
KANT, I., La paz perpetua, ed. cit., p. 63.
(19)
DELANTY, G. “Models of Citizenship: Defining European Identity
and Citizenship”, en Citizenship Studies 1997 (1), p. 285 ss.
otra cosa que en las prestaciones constitucionales y socia-
les, en las ventajas económicas y civiles que Europa propor-
cione como comunidad de intereses comunes. El mismo pro-
ceso democrático deberá ser, por tanto, el que lleve a cabo la
tarea de la integración comunitaria de una diversidad de na-
ciones plurales y diferenciadas
(20)
. La Constitución europea,
en suma, deberá ser la encargada de asegurar la integración
mediante principios que hagan efectiva la participación políti-
ca y la condición de ciudadano europeo amparada por medios
democráticos.
En el seno del debate sobre la actual construcción de Eu-
ropa se sigue insistiendo, sin embargo, en que faltan las con-
diciones para que pueda funcionar democráticamente una vo-
luntad común de los ciudadanos integrada a nivel europeo, y
se reitera que no existe esa identidad europea capaz de fun-
dar una voluntad democrática común. De ahí se pasa a afir-
mar que no formamos una sociedad civil europea, un espacio
público político de ámbito europeo, porque no se da una cul-
tura política común. Lo que hay —y en eso el acuerdo es ma-
yor— es una desconexión entre los procesos de toma de de-
cisiones supranacionales y la voluntad y opinión de los
ciudadanos organizados democráticamente tan sólo en sus
respectivos ámbitos nacionales. Porque se recuerda que los
ciudadanos, aunque sean también personas jurídicas, no
son, primariamente, entes abstractos, separados de sus con-
EN TORNO A EUROPA 82
(20)
Es la propuesta reiterada, en sus escritos de teoría política re-
feridos a Europa, de Habermas. Véase, por ejemplo, La inclusión
del otro, ed. cit., p. 81 ss; también La constelación posnacional,
ed. cit., p. 81 ss.
textos concretos de origen. No será, por tanto, tarea fácil la
sublimación de los prejuicios etnocéntricos, de los senti-
mientos particularistas o de las ofuscaciones nacionalistas.
No parecería realista, en consecuencia, pensar que los euro-
peos vayan a dejarse convencer, sin más, por la fuerza de los
simples argumentos y vayan a convertirse al cosmopolitismo
por el sentido del deber o gracias a la mera interacción co-
municativa.
En cualquier caso lo que no tiene sentido es apelar ya a
ningún origen común para fundar una unidad política como la
europea, sino que, como señala Habermas, debe ser el mis-
mo funcionamiento democrático de las instituciones que se
vayan creando el que trate de producir la conciencia integra-
da de una unidad más o menos compatible con la diversidad.
Que para que exista un funcionamiento democrático haga fal-
ta una cierta base unitaria del conjunto de los europeos, es-
to no tiene por qué implicar la necesidad de que esa unidad
deba ser pensada en términos sustantivos (como unidad de
tipo étnico, religioso, lingüístico, cultural, etc.). Desde luego
sin cohesión colectiva no es posible la aceptación pacífica y
positiva de las decisiones y opiniones mayoritarias ni la soli-
daridad entre los europeos desde la que formar una unidad
capaz de acción. Pero, puesto que no tiene sentido buscar es-
ta base en ningún sustrato natural a la manera de un mismo
origen al que hubiera que referirse para justificar la condición
homogénea de ciudadanía europea, una identidad colectiva
europea, imaginada independientemente del proceso demo-
crático y con anterioridad a su funcionamiento, no sólo no se-
ría un requisito necesario y fundamental, sino que puede
constituir incluso un obstáculo y una fuente insuperable de
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 83
conflictos. Porque cuando se ha buscado una identidad co-
mún para fundar sobre ella el concepto de una nación o de un
continente, la conclusión no ha sido otra que la afirmación de
una determinada cultura como dominante y hegemónica so-
bre las demás. En el ámbito de la filosofía se encuentran iti-
nerarios justificativos muy significativos de esta búsqueda,
que plantean la comprensión de esa identidad como reapro-
piación de la pureza del origen, y erigen una determinada con-
cepción de la humanidad en universal. Son los discursos eu-
rocentristas, a los que también encontramos su contrapunto
en pensadores que apuestan por el cosmopolitismo y que
nos invitan a aprender a vivir en un mundo sin patrias.
III. LAS TELEOLOGÍAS HEGEMÓNICAS
Si en la línea del cosmopolitismo kantiano la construcción
de Europa se comprendería como tarea siempre en vías de
cumplirse en busca de esa unidad capaz de aglutinar a un
conjunto de individuos en virtud de su adhesión libre y volun-
taria a ella, los discursos eurocentristas parecen querer es-
cayolar elementos de la tradición con raíces revitalizadas pa-
ra recomponer mítica o metafísicamente una teleología del
destino histórico de Europa. En el pensamiento de Hegel, en
concreto, Europa aparece como el lugar y el tiempo concep-
tual en el que se cumple el destino espiritual de la humani-
dad como expresión, realización y consumación del Espíritu o
Razón universal y de la libertad. La dialéctica del Espíritu ha-
ce posible una determinación lógica e histórica de la identi-
dad europea en conformidad con su origen, lo que le propor-
EN TORNO A EUROPA 84
ciona un fundamento interno de carácter ontológico. Europa,
pues, es comprendida hegelianamente como la síntesis del
origen consumado que nos espera como patria a la que re-
tornamos tras la odisea, a través de la historia, de una con-
ciencia ya muy enriquecida con la reapropiación y asimilación
de todo lo diverso: “La ciencia, el arte, lo que satisface, dig-
nifica y adorna nuestra vida espiritual tuvo, como punto de
partida, a Grecia, bien directamente, bien indirectamente a
través de los romanos. Este último camino, el de Roma, fue
la primera forma en que esta cultura llegó a nosotros... La
densidad germánica necesitó pasar, para disciplinarse, por la
dura escuela de la Iglesia y el derecho romanos. Sólo de es-
te modo se ablandó el carácter europeo y se capacitó para la
libertad. Por consiguiente, después de que la humanidad eu-
ropea se instalase dentro de sí como en su propia casa, mi-
rando a su presente, abandonó lo histórico, lo recibido de fue-
ra. A partir de entonces, el hombre empezó a encontrarse en
su propia patria. Y para poder disfrutar de ella volvió los ojos
a los griegos”
(21)
.
Es preciso, ante todo, aclarar ese estatuto ontológico que
la historia europea adquiere en el seno del pensamiento de
Hegel y la específica relación que guardan entre sí en ella We -
sen y Geschichte. La historia (Geschichte) constituye el haber-
sido esencial (Gewesenes) que se consuma como reconcilia-
ción final de ese pasado esencial (das Gewesene). Es lo que
enuncia el principio hegeliano Wesen ist was gewesen ist. Pa-
ra comprender su alcance es preciso hacer estas dos obser-
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 85
(21)
HEGEL, G.W.F., Lecciones sobre la historia de la filosofía, trad.
cast. W. Roces, México, FCE, 1985, vol. I, p. 139. Subrayado mío.
vaciones. En primer lugar, que a tal ontología le es consus-
tancial la idea de un origen, un Anfang como Gewesenes, que
no se reduce a un mero comienzo (Beginn) que se deja atrás
y se pierde, sino que se conserva como telos hacia un aca-
bamiento y realización final. Así, en la Fenomenología del Es -
píritu, la conciencia se define en cada uno de sus grados por
el todavía-no de los grados que aún le quedan por alcanzar y
por su conclusión final. Ese telos es el motor de la historia
hacia su totalización final, que se piensa según el modelo de
la escatología. En ella cada época histórica de Europa (su
prehistoria oriental, la época grecorromana y la modernidad
germánica) encuentran finalmente su sentido al ser vistas
restrospectivamente a la luz de la totalidad del proceso. En
segundo lugar, hay que reparar en que aquí la historia “ver-
dadera”, la Geschichte, no es lo efímero, lo que sucede y pa-
sa de manera más o menos anecdótica, sino eso que, ha-
biendo sido, se conserva (A u f h e b u n g) en el presente como
g e rmen del porv e n i r. O sea, la diferencia entre la historia em-
pírica (H i s t o r i e) y el devenir del Espíritu o la Razón (G e s -
c h i c h t e) es la diferencia entre lo contingente o accidental y
lo necesario o absoluto. Esto es lo que explica que ese ha-
b e r-sido esencial sea la sustancia de lo que está por venir.
Su carácter de absoluto trasciende su condición de mero pa-
sado. El origen de la historia europea, en definitiva, no es el
pasado griego empírico, ya desaparecido (lo que indica la raíz
G a n g en Ve rg a n g e n h e i t), ni el presente ni el futuro, sino lo
que, habiendo sido, nunca ha dejado de ser. El euro c e n t r i s-
mo de Hegel es así consecuencia inevitable de su ontología
de la historia.
EN TORNO A EUROPA 86
La fe en la dialéctica permite, por tanto, a Hegel trazar una
relación de carácter sustantivo entre origen griego e identidad
europea, según la cual ese origen es, en última instancia, el
fundamento que sostiene ontológicamente esta identidad
(22)
.
Explicitando el movimiento propiamente histórico-dialéctico
de origen (Grecia), pérdida del origen (Modernidad) y reen-
cuentro o reapropiación como resolución o síntesis (Época
presente), resulta que finalmente es posible reconocer y re-
cuperar el poder vivificante de nuestro origen griego, su pure-
za, su plenitud y su luz haciendo actual su consumación. Si
en aquel origen estaba el embrión, la vitalidad natural, la fuer-
za dinámica de todo el proceso, justo por eso no puede pen-
sarse la superación de la crisis o decadencia que representa
la modernidad (en la que nos alejamos del origen) como un
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 87
(22)
Precedentes esenciales de esta concepción hegeliana hay que
buscarlos en Herder y en el primer romanticismo, es decir, en ese
sueño de una Europa de los pueblos que reencuentran cada uno
de ellos su propia identidad lingüística y cultural, pero que al mis-
mo tiempo pueden formar la patria común en virtud del poder unifi-
cador de una “nueva mitología”, o sea, de una religión entendida
como recuperación, en la época presente, de una fuerza natural
procedente de los orígenes. Cfr. LLOBERA, J.R., El dios de la moder -
nidad: El desarrollo del nacionalismo en Europa occidental, Barcelo-
na, Anagrama, 1996, pp. 220 ss. Europa, por tanto, para el idea-
lismo romántico como continente plural en lo cultural y en lo
político, pero unificada y cohesionada por la llegada final del espíri-
tu a su pleno desarrollo en su recorrido dialéctico a través de la
historia. Se rechaza el cosmopolitismo abstracto y mecánico de la
Ilustración, falto de credibilidad por el filisteísmo moral de la bur-
guesía, y, en actitud polémica con el ideal imperialista (rescatado
por Francia en su autocomprensión de nueva Roma), se enhebra el
llamamiento a una “vuelta a la naturaleza” con la consigna de ha-
cer renacer en Alemania una nueva Grecia. Cfr. sobre esto DUQUE,
F., La estrella errante, Madrid, Akal, 1997, pp. 123-144.
simple retorno, imitación o repetición
(23)
. La modernidad es,
esencialmente, desarraigo, crisis, pérdida de la tierra natal,
éxodo. En ella, “el Espíritu, replegado sobre sí, aprehende en
el extremo de su absoluta negatividad, en el momento crítico
en y por sí, la infinita positividad de esa interioridad suya, el
principio de una unidad de la naturaleza divina y humana, la
reconciliación como libertad y verdad objetivas que aparecen
en el interior de la autoconciencia y de la subjetividad. La rea-
lización de todo esto queda confiada al principio nórdico de
los pueblos germánicos”
(24)
. El Espíritu puede finalmente re-
cogerse y reconciliarse en sí mismo al haberse alejado y ex-
trañado previamente de sí. Este extrañamiento es necesario
para lograr el conocimiento progresivo de sí mediante la su-
peración de las antítesis en las que se ha ido alienando para
poder conocerse. La historia (Geschichte) no es otra cosa que
esta reconquista progresiva de sí del Espíritu que se acaba
por poseer a sí mismo totalmente como saber absoluto.
En suma, la historia de la humanidad es la historia por la
que el Espíritu deviene absoluto superando y sintetizando to-
dos los contrarios. Así tiene lugar su progreso ya entre los
mismos griegos: “Es cierto que tomaron los rudimentos sus-
EN TORNO A EUROPA 88
( 2 3 )
Esta es la razón de la crítica de Hegel al neoclasicismo de
Winckelmann y Lessing, que trataban de revitalizar Europa pre d i c a n d o
la imitación del arte y la cultura griegas históricas. Hegel no puede
ver semejante imitación más que como una re c reación artificial de
un pasado empírico irrecuperable y como algo, en definitiva, imposi-
ble, porque el propio desarrollo del Espíritu produce una distancia in-
superable entre el lugar de su irrepetible origen y el de su final.
(24)
HEGEL, G.W.F., Principios de la filosofía del derecho, trad. J.L.
Vermal, Barcelona, Edhasa, 1988, p. 428.
tanciales de su religión, de su cultura, de su convivencia so-
cial, en mayor o menor medida de Asia, de Siria, de Egipto.
Pero supieron anular de tal modo lo que había de extraño en
estos orígenes, lo transformaron, elaboraron, invirtieron, ha-
ciendo de ello algo distinto a lo que era, de tal modo que lo
que nosotros, al igual que ellos mismos, apreciamos, reco-
nocemos y amamos en eso es, esencialmente, lo suyo pro-
pio”
(25)
. Esto es lo que hace posible que, al final del recorrido
del Espíritu en este su progreso dialéctico (es decir, en la su-
peración de la crisis como advenimiento de la síntesis) tenga
lugar la reapropiación del origen como reelaboración que ex-
trae de él la fuerza y la dirección para una nueva época. El
presente europeo debe ser pensado, en suma, como la reali-
zación final de la esencia íntima del origen griego.
¿Cómo entiende Hegel esta esencia? Pues básicamente
como razón y libertad , es decir, justamente como la filosofía,
comprendida a su vez como conocimiento, apropiación y do -
minio de todo lo extraño o diverso. La finalidad de la historia
es que el Espíritu alcance el saber absoluto de sí y realice
ese saber en mundo por él transfigurado. Esto explica la con-
dición del hombre europeo, heredero de los griegos, como
hombre del conocimiento y su impulso a conocer el mundo y
dominarlo, a apropiarse siempre de lo otro, su tendencia a in-
tegrar todo lo particular y singular del mundo en lo universal
del concepto y la racionalidad. Hegel concretiza así la finali-
dad subyacente al progreso de la autoconciencia como ten-
dencia a la apropiación cognoscitiva de toda alteridad. Identi-
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 89
(25)
HEGEL, G.W.F., Lecciones sobre la historia de la filosofía, ed.
cit., vol. I, p. 140.
dad, en suma, de Europa como voluntad de apropiarse de
cualquier alteridad. Aunque dejado atrás en su forma especí-
ficamente griega y dialécticamente superado en esa forma,
este origen es lo que siempre nos define. Es nuestra alteri-
dad interiorizada en la experiencia moderna, es “lo sustancial
supremo”
(26)
, lo propio como raíz, patria, proximidad a la pro-
pia esencia.
En la filosofía política hegeliana, el Espíritu que progresa
y se desarrolla a través de la historia (Geschichte) es, en su
manifestación empírica (Historie), el espíritu de los pueblos
(Volksgeist) que se suceden en la historia: “Los pueblos son
el concepto que el Espíritu tiene de sí mismo. De modo que
lo que se realiza en la historia es la representación del Espí-
ritu”
(27)
. Esto significa que la finalidad de la historia, que es
la realización de la razón y de la libertad en el saber absolu-
to, se cumple a través del Estado, sólo en el cual el hombre
desarrolla su razón y su libertad. La historia del mundo es
así, en concreto, la sucesión de las formas estatales del
mundo oriental, el mundo grecorromano y el mundo germáni-
EN TORNO A EUROPA 90
(26)
“En la historia de la vida griega, por mucho que en ella nos
remontemos y debamos remontarnos, podríamos prescindir perfec-
tamente de esta marcha hacia atrás para descubrir dentro de su
propio mundo y modo de ser y de vivir los comienzos, los gérme-
nes y la trayectoria de la ciencia y del arte hasta su florecimien-
to... La forma que saben imprimir al fundamento ajeno es ese pe-
culiar aliento espiritual que da el espíritu de la libertad y la
belleza, el cual es lo sustancial supremo”. HEGEL, G.W.F., Lecciones
sobre la historia de la filosofía, ed. cit., vol. I, p. 140.
(27)
HEGEL, G.W.F., Lecciones sobre la filosofía de la historia univer -
sal, trad. J. Gaos, Madrid, Alianza, 1980, p. 65.
co, que son los tres momentos de la realización de la libertad
del Espíritu del mundo. Y el sentido teleológico de la historia
se revela, justamente, en la victoria que finalmente consigue
el pueblo que tiene el más alto concepto del Espíritu: “El es-
píritu particular de un pueblo está sometido a lo transitorio,
pasa, pierde su importancia para la historia del mundo, cesa
de ser el portador del concepto supremo que el Espíritu ha
conquistado de sí. Pero el pueblo del momento, el dominador,
es, en efecto, a la vuelta del tiempo, el que ha concebido el
más elevado concepto del Espíritu. Puede suceder que los
pueblos portadores de conceptos no tan elevados continúen
existiendo, pero en la historia del mundo son apartados”
(28)
.
Eurocentrismo a las claras, en definitiva, ligado a una filoso-
fía hegemónica de la historia que desemboca en una metafí-
sica política de carácter teológico. Su distancia respecto al re-
publicanismo kantiano es manifiesta: “La conciencia del
pueblo depende de lo que el Espíritu sepa de sí mismo, y la
última conciencia a que se reduce todo es que el hombre es
libre. La conciencia del Espíritu debe tomar forma en el mun-
do. El material de esta realización, su terreno, no es otro que
la conciencia universal, la conciencia de un pueblo. Esta con-
ciencia contiene, y por ella se rigen, todos los fines e intere-
ses del pueblo. Esta conciencia constituye el derecho, la mo-
ral y la religión del pueblo. Es lo sustancial del espíritu de un
pueblo... y constituye para los individuos un supuesto, una
necesidad”
(29)
.
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 91
(28)
HEGEL, G.W.F., Lecciones sobre la filosofía de la historia univer -
sal, ed. cit., p. 74.
(29)
HEGEL, G.W.F., Lecciones sobre la filosofía de la historia univer -
sal, ed. cit., p. 75.
Aunque Husserl no comparte la fe hegeliana en la dialéc-
tica del Espíritu, retoma elementos importantes de su teleo-
logía y participa de su eurocentrismo plenamente. En concre-
to, entiende la crisis de la moderna conciencia europea como
pérdida de la autoconciencia del espíritu subjetivo y olvido de
su eidos profundo. La crisis de Europa es la crisis de las cien-
cias europeas, una crisis espiritual producida por el fracaso
en la realización de su destino más propio
(30)
. En lugar de es-
te cumplimiento de su esencia, el hombre europeo vive hoy
en un mundo que no responde a sus ideales ni a sus valores
distintivos. Ha perdido su relación directa con el mundo de la
vida (Lebenswelt) y no es capaz de reconocerse como sujeto
en este mundo reducido a sus aspectos cualitativos y técni-
cos por las ciencias modernas. El objetivismo científico re-
ductivista es el culpable de esta pérdida de la dimensión del
sentido. Las ciencias, que todo lo reducen a hechos medibles
y contables, han acabado por producir también hombres co-
mo simples hechos medibles y contables, incapaces, por tan-
to, de impulsar la razón, la libertad y los ideales que definen
a Europa. En suma, Europa ha perdido el sentido de su rela-
ción esencial con su propia historia. Por eso, lo que Husserl
propone como solución es “indagar lo que originariamente se
perseguía con la filosofía, lo que todas las filosofías y todos
los filósofos, históricamente intercomunicados, han persegui-
do. Y esto a través de una consideración crítica de lo que, en
la propia filosofía y en el propio método, revela la adherencia
última y auténtica al propio origen que, una vez penetrada, liga
EN TORNO A EUROPA 92
(30)
HUSSERL, E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und
die transzendentale Phänomenologie, Husserliana VI, La Haya, M.
Nijhoff, 19, p. 393 ss.
a sí apodícticamente la voluntad”
(31)
. Es decir, la superación
de la crisis pasaría, según esto, por una refundación de la po-
sibilidad misma de la filosofía como ciencia en su sentido ori-
ginario
(32)
, que requeriría un cierto “heroísmo de la razón”
(33)
capaz de ir más allá del reductivismo y del objetivismo. De
hecho, toda la Fenomenología de Husserl no se autoconcibe
como otra cosa que como una apelación a la recuperación de
la histórica voluntad de racionalidad del hombre europeo.
Pues la humanidad europea —piensa Husserl— lleva en sí
una idea absoluta cuyo sentido debe reapropiarse ahora de
nuevo en la identidad de una autoconciencia recuperada. La
identidad de Europa exige, en definitiva, el reencuentro con
su propia esencia subyacente como sujeto de su historia, la
recuperación de esa idea absoluta de filosofía como saber-po-
der, como constricción imprescindible de lo múltiple y de lo
otro bajo la unidad de un sentido que el sujeto de la historia
confiere y administra hegemónicamente. El paralelismo con
Hegel no es casual. Sólo en la completa europeización de las
“otras humanidades” no europeas Europa podría encontrar el
lugar filosófico de la superación de la crisis que le afecta. Y
esto como una reapropiación de sentido.
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 93
(31)
HUSSERL, E., Die Krisis..., ed. cit., p. 42.
(32)
De hecho, los trabajos husserlianos más importantes se orien-
tan a este objetivo: las lecciones sobre la Erste Philosophie, que
elaboran la idea de la Fenomenología trascendental como filosofía
primera; Formale und transzendentale Logik, que desarrolla la críti-
ca de la razón lógica en perspectiva fenomenológico-trascendental;
las Ideen, que contienen el enorme esfuerzo de refundar la filoso-
fía en la subjetividad trascendental; y las Cartesianische Meditatio -
nen, que radicalizan la inspiración cartesiana de la concepción fe-
nomenológica de la subjetividad.
(33)
HUSSERL, E., Die Krisis..., ed. cit., p. 400.
Resulta así curioso comprobar cómo la Fenomenología
de Husserl, que pretende elevarse programáticamente por
encima de todo prejuicio, es, en definitiva, resultado de es-
te único y gran prejuicio, a saber, que su re a f i rmación de-
sesperada y última del fundamentalismo de la filosofía co-
mo filosofía de la subjetividad descansa en el supuesto del
papel hegemónico de Europa. La certeza absoluta alcanza-
da por la autoconciencia (S e l b s t b e s i n n u n g) bloquea toda
a p e rtura al otro, que queda reducido —como leemos en la
V de las C a r tesianische Meditationen— a una simple fun-
ción del yo, de quien procede todo otorgamiento de sentido.
Y esto sólo en la dirección ver tical de mí al otro, nunca del
o t ro a mí. No encontramos aquí, ciertamente, el burdo et-
nocentrismo que contrapone lo propio como lo absoluto —y,
por lo tanto, como incomparablemente mejor— a lo otro o
extraño. Es una forma de eurocentrismo mucho más re f i n a-
da, en la que se mezclan etnocentrismo y logocentrismo, y
cuyo lema es que lo propio se impone y manifiesta pro g re-
sivamente a través de lo extraño, absorbiendo en sí a todo
lo otro e implantándose como lo universal. Sin embargo, lo
c i e rto es que esta realización de sí en la autocerteza de la
p ropia subjetividad reencontrada no es, en realidad, otra co-
sa que la pérdida de los otro s .
Husserl lleva a su punto de máxima tensión la egología
m o d e rna de Europa que, para imponerse como Idea abso-
luta, debe reducir el ser otro del otro al sentido de alteri-
dad que el sujeto le debe conferir poniéndose como yo ab-
soluto al principio de la relación. Esto no da lugar a una
relación verdadera, pues todo se reduce y tiene lugar en el
EN TORNO A EUROPA 94
y o
( 3 4 )
. Husserl es incapaz de ver que a la re s p o n s a b i l i d a d
del sujeto de entrar dentro de sí y reencontrarse en su pro-
pia autocerteza debe acompañar la responsabilidad ante el
o t ro, porque es siempre del otro de donde viene la posibi-
lidad misma para cada uno de decir yo
( 3 5 )
.
Significado y fin de la historia es, en definitiva, tanto para
Hegel como para Husserl, la afirmación de la racionalidad eu-
ropea, o sea, la realización del espíritu heredado de Grecia y
encarnado en la filosofía: “La filosofía es racionalidad como
voluntad de llegar a la verdadera y plena racionalidad (im
Erringenwollen der wahren und vollen Rationalität)”
(36)
. La eu-
ropeización, por tanto, se entiende como teleología de Euro-
pa en el impulso imparable a su deber-ser
(37)
. Es la vía que
conduce, en una sola dirección, de la prehistoria del tribalis-
mo primitivo a la configuración de las naciones modernas,
hasta ampliarse finalmente en una supranacionalidad que lle-
va el nombre de Europa. Se puede esperar, por tanto, que to-
do el resto de la humanidad se europeizará, mientras que no-
sotros los europeos, si somos conscientes de lo que somos
en sentido absoluto en la autocerteza de nosotros mismos,
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 95
(34)
Para la crítica de esta incapacidad de la filosofía trascenden-
tal; para abordar el problema del otro; y para el contraste con la
doctrina buberiana del Yo-Tú, véase mi libro Martin Buber, Madrid,
Herder, 2000 (2.
a
edición), primera parte.
( 3 5 )
Tal es el núcleo de la contestación fuerte, desde dentro de la
Fenomenología, que hace LE V I N A S, E., Totalidad e Infinito. Ensayo sobre
la exterioridad, trad. cast. E. Guillot , Salamanca, Sígueme, 1977.
(36)
HUSSERL, E., Die Krisis..., ed. cit., p. 345.
(37)
“Menschsein ist Teleogogischsein und Seinsollen”. HUSSERL, E.,
Die Krisis..., ed. cit., p. 273.
difícilmente trataríamos, por ejemplo, de convertirnos en in-
dios. Con el advenimiento del nihilismo, en cambio, es justa-
mente la fe en este cumplimiento teleológico de la razón, jun-
to con la posibilidad misma de la conciencia europea de
concebirse como historia de la progresiva producción del sen-
tido del mundo, lo que entra en crisis, provocando reacciones
como la que representa la filosofía de Husserl
(38)
.
IV. LOS “BUENOS EUROPEOS”, “APÁTRIDAS”
E “HIJOS DEL PORVENIR”
Como contrapunto a estas teleologías hegeliana y hus-
serliana del origen, entendido como identidad fundamental
que debe realizarse o reencontrarse en el momento de la con-
figuración última de Europa como unidad, encontramos en
Nietzsche una genealogía que cuestiona la relación dialéctica
entre origen e identidad y a cuya luz quedan invalidados los
argumentos por los que se trata de derivar de la evidencia del
origen el destino de Europa iluminado por ella.
Nietzsche reduce a una pura cuestión de fe la afirmación
de una posible conclusión dialéctica entre pasado y presente
EN TORNO A EUROPA 96
(38)
Para un desarrollo más pormenorizado de esta discusión véa-
se DASTUR, F., “Europa und der andere Anfang”, en Gander, H.H.
(ed.), E u ropa und die Philosophie, Frankfur t a.M., Klosterm a n n ,
1993; WALDENFELS, B., “L’Europa di fronte all’estraneo”, en Cristin,
R.-Ruggenini, M. (eds.), La Fenomenología e l’Europa, Nápoles, Viva-
rium, 1999, pp. 45 ss.; BAPTIST, G., “L’idea di Europa e il problema
dell’identitá”, en Il Contributto 1993, pp. 99 ss.
como síntesis. No hay ningún vínculo teleológico entre noso-
tros y el origen. Éste es irrecuperable de cualquier manera
que se lo quiera pensar. Europa no ha de salir de su oscure-
cimiento y superar una crisis de identidad reencontrando o re-
apropiandose su esencia originaria griega. No se puede decir
que haya habido ruptura entre Grecia y la modernidad, ni cri-
sis o decadencia en relación a un origen como perfección, si-
no que, desde el mismo origen, no ha existido nunca otra co-
sa que la contradicción, la crisis, la falta de identidad, el
enfrentamiento irreductible entre lo propio y lo extraño como
lucha destinada a autoalimentarse indefinidamente. No hay
ningún origen como totalidad natural que preceda a la esci-
sión, sino una escisión originaria constituida por la lucha de
polos contrapuestos nunca del todo conciliables en ninguna
síntesis. Lo otro, lo extraño que se nos opone y que no se de-
ja reducir y asimilar se muestra ya en la alteridad de nuestro
propio origen. No se puede buscar, en consecuencia, la iden-
tidad de Europa volviéndose hacia el origen griego, tratando
de reapropiarselo, porque no hay nada de lo que reapropiar-
se ni nada perdido que recuperar. Sólo hay la invención de
una figura mítica o metafísica que retrocede y se disuelve ca-
da vez que intentamos verificarla. Grecia no es para nosotros
más que ese lugar imaginario, desaparecido, de su falta y de
su ausencia.
Por otra parte —piensa Nietzsche—, resulta absurdo que
la Europa del presente trate de buscar su identidad en Grecia
porque Grecia nunca fue una esencia idéntica a sí misma
(39)
.
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 97
(39)
Hegel creía justamente que Grecia fue una identidad en sí
misma: “El espíritu griego consiste precisamente en ser lo que (los
Lo que los griegos tuvieron como rasgo más distintivo fue,
precisamente, su diferencia respecto de ellos mismos. Grecia
tuvo su origen en su otro, que era Asia, como bien observa
Hegel. No se fundó en nada propio. Pero cuando se deja de
creer en la dialéctica entonces no ya no es posible afirmar
que los griegos “superaron” este otro constituyéndose como
algo idéntico a sí mismo, sino que se formaron y evoluciona-
ron siempre en una lucha y en una relación de tensión, de in-
teracción y de hibridación continua con lo extraño. Por tanto
no pueden fundar ninguna identidad europea: “¿Qué es Euro-
pa? La civilización griega desarrollada a partir de elementos
tracios, fenicios, el helenismo, el filohelenismo de los roma-
nos, su Imperio mundial, el cristianismo como depositario de
elementos antiguos, esos elementos de los que surgen los
gérmenes de las ciencias europeas”
(40)
.
Oriente fue lo otro, el presupuesto originario básico de lo
griego con el que los griegos nunca dejaron de debatir
(41)
. La
EN TORNO A EUROPA 98
griegos) son, lo suyo, y en vivir dentro de ello como dentro de sí.
Conciben su propia existencia como algo aparte, como un objeto
que se engendra como un ser para sí y que adquiere en ello su
bondad y su razón de ser, y de este modo se hacen una historia
de todo lo que han sido y han poseído”. HEGEL, G.W.F., Lecciones
sobre la historia de la filosofía, ed. cit., vol. I, p. 140.
(40)
NIETZSCHE, F., Fragmentos póstumos, Otoño 1878, 33 (9), en
NIETZSCHE, F., Humano, demasiado humano, trad. A. Brontóns, Ma-
drid, Akal, 1996, vol. II, p. 290.
(41)
“Desde el principio, por todos lados sin excepción y con una
bella regularidad, (los griegos) se han visto estimulados por el mundo
de una civilización extranjera. Cada tipo de desmesura y de exube-
rancia asiáticas se presentaba crudamente a sus ojos bajo la form a
de civilizaciones muy evolucionadas o que estaban ya acabadas. Se
civilización griega nació y se forjó a partir de una combinación
de elementos procedentes de casi todas las primitivas civili-
zaciones del Mediterráneo. Por ello Nietzsche ve el equilibrio,
la armónica belleza de la apariencia apolínea del arte griego
encubriendo un abismo sin fondo hecho de crueldad, de vio-
lencia y de terror. Este era el trasfondo pregriego sobre el que
se tendió la figura luminosa y clásica que acostumbramos a
pensar como nuestro origen. En realidad, sin embargo, este
origen no es más que una imagen que se impone sobre algo
que lo precede como su misma alteridad, de modo que sin el
desenfreno, sin la desmesura de lo oriental, no hubiera podi-
do existir el equilibrio y la mesura griegas
(42)
. Ambas cosas
forman una dualidad irreductible, la cara y el envés de una
aporía constitutiva: “La difícil relación que entre lo apolíneo y
lo dionisíaco se da en la tragedia griega se podría simbolizar
realmente mediante una alianza fraternal de ambas divinida-
des: Dionisos habla el lenguaje de Apolo, pero al final Apolo
habla el lenguaje de Dionisos”
(43)
. Esta “alianza fraternal” no
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 99
puede valorar su tesón y su energía en un grado tanto más alto si
se considera cómo otros pueblos estuvieron expuestos, tan fuerte-
mente o incluso durante más largo tiempo que ellos, a las influen-
cias de Oriente y, sin embargo, como es el caso de los íberos, no
han llegado a un desarrollo superior”. Nietzsche, F., El culto griego a
los dioses, trad. D. Sánchez Meca, Madrid, Alderabán, 1999, p. 74.
(42)
“Allí donde tropezamos en el arte con lo ingenuo, hemos de
reconocer el efecto supremo de la cultura apolínea, la cual siempre
ha de derrocar primero un reino de Titanes y matar monstruos, y
haber obtenido la victoria por medio de enérgicas ficciones engaño-
sas y de ilusiones placenteras sobre la horrorosa profundidad de
su consideración del mundo”. Nietzsche, F., El nacimiento de la tra -
gedia, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1978, p. 54.
(43)
”Nietzsche, F., El nacimiento de la tragedia, ed. cit., p. 172.
equivale a ninguna síntesis dialéctica final, sino que alude a
una peculiar conjunción de identidad y diferencia.
Grecia es, según esto, un lugar de alteridad y figura, para
Europa, de la ausencia de una patria como tierra natal. Esta
figura muestra tan sólo los signos de una desaparición que,
como ocaso, señala hacia atrás, por la ruta del sol hacia el
Oriente que se incrusta en nuestro origen originándolo en una
dualidad irrecomponible. El orgiasmo dionisíaco no era sólo
algo propio de bárbaros, de los tracios o de los fenicios; tam-
bién los griegos practicaron un dionisíaco “ponerse fuera de
sí” como condición para salir hacia lo que les era extraño. Y
esto es lo que nos enseñan: la inevitabilidad del extraña-
miento en lo otro, en lo exterior, para poder desarrollarse uno
mismo. Lo único que cabe buscar en Grecia y lo que podemos
aprender de esa búsqueda es nuestra ausencia de origen y
de algo propio, nuestra impropiedad y extrañamiento origina-
rios que nos permiten, en cambio, reproducir lo otro como
otro dentro de nosotros mismos. Grecia, en fin, como ese te-
rritorio múltiplemente esparcido en el mar, viajera y despa-
rramada en sus múltiples colonias, lugar de interacciones
múltiples, de simbiosis, de hibridismo, de heterogeneidad, de
cohabitación originaria con la diversidad de culturas y pueblos
del Mediterráneo.
Las reflexiones nietzscheanas sobre Europa, contenidas
sobre todo en Die Fröhliche Wissenschaft, parten de esta au-
sencia de un origen fundante de una identidad europea. Sólo
desde la experiencia profunda del nihilismo —dice Nietzs-
che— Europa puede superar su decadencia y autoimpulsarse
EN TORNO A EUROPA 100
más allá de sí misma. Esto no sólo implica reconocer que
nuestra ausencia de identidad estaba ya presente en el ori-
gen griego, como acabamos de ver, sino, más todavía, impli-
ca que nos queramos desarraigados. O sea, nosotros, euro-
peos “del día después” (de la “muerte de Dios”) debemos
sentir que “por fin el horizonte se abre de nuevo, aun admi-
tiendo que no esté claro; por fin nuestros barcos pueden des-
plegar sus velas y navegar otra vez: todos los riesgos del que
busca el conocimiento están permitidos de nuevo. El mar,
nuestra pleamar se extiende ante nosotros, y quizá no hubo
nunca una mar tan plena”
(44)
. Nietzsche nos sugiere el mar
como la mejor metáfora de lo inapropiado de nosotros mis-
mos y lugar en el que no cabe querer echar raíces, sino sólo
navegar como exploradores que se dejan guiar por la pasión
del conocimiento.
Nietzsche pide a los buenos europeos una mirada desde
fuera de Europa, es decir, desde su mar. Para comprender a
Europa “hay que hacer como hace el viajero que quiere cono-
cer la altura de las torres de una ciudad: para ello deja la ciu-
dad..., busca una posición más allá de nuestro bien y de
nuestro mal, una independencia respecto de toda Europa en-
tendida esta última como una suma de juicios de valor que
nos mandan y que han entrado en nuestra sangre”
(45)
. Por-
que, si hubiera que indicar un aspecto en el que cupiese ci-
frar la actual unidad de Europa, Nietzsche cree poder señalar
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 101
(44)
NIETZSCHE, F., Die Fröliche Wissenschaft, en Kritische Sstudien
Aausgabe, ed. G. Colli y M. Montinari, Berlín, Gruyter, 1988, vol. 3,
af. 343.
(45)
”NIETZSCHE, F., Die Fröhliche Wissenschaft, ed. cit. af. 380.
uno en los valores morales que han entrado en crisis con la
“muerte de Dios” y han perdido su valor con el advenimiento
del nihilismo: “Hemos encontrado que Europa, incluidos
aquellos países en que el influjo de Europa es dominante, se
ha vuelto unánime en todos los juicios morales capitales: en
Europa se sabe evidentemente aquello que Sócrates decía no
saber, y que la vieja y famosa serpiente prometió un día en-
señar. Se sabe hoy qué es el bien y qué es el mal”
(46)
.
Algo característico del europeo moderno ha sido conside-
rarse a sí mismo como el hombre superior. Para ser más
exactos, se ha tenido a sí mismo por el hombre a secas, lle-
gado a la culminación de la historia en una civilización que ha
sabido redimirse de las tinieblas de su propio pasado y li-
brarse de la miseria material de sus ancestros ¿No está él,
por tanto, en condiciones de saber lo que es el bien y lo que
es el mal? Se siente satisfecho de sí mismo al ver cumplido
en él el sentido del mundo y de la historia. Puede hasta per-
mitirse ser condescendiente y generoso y hacer partícipes a
los que aún no han llegado a su nivel, procurando su incor-
poración a este acabamiento suyo que constituye su más glo-
riosa bandera de la victoria. Así habla este europeo moderno:
“Nosotros los buenos, ‘nosotros somos los justos’. A lo que
ellos (los europeos modernos) reclaman no lo llaman repre-
salia, sino ‘triunfo de la justicia’; a lo que odian no es a su
enemigo ¡no!, ellos odian ‘la injusticia’, ‘la impiedad’; lo que
ellos creen y esperan no es la esperanza de la venganza, la
EN TORNO A EUROPA 102
(46)
NIETZSCHE, F., Más allá del bien y del mal, trad. A. Sánchez
Pascual, Madrid, Alianza, 1978, p. 133.
embriaguez de la dulce venganza, sino ‘la victoria de Dios”
(47)
.
Así, entre este europeo y su otro lo que se entabla no es una
confrontación a campo abierto en la que se muestran y se
comparan las respectivas diferencias. Al identificarse el eu-
ropeo con la moral sin más, es decir, con la justicia, con la
igualdad, con la razón, con la libertad, lo que tiene que ven-
cer en los otros es la inmoralidad, la injusticia, la desigual-
dad, la sinrazón en cuanto tales. De modo que su odio y su
desprecio son legítimos, buenos y estan plenamente justifi-
cados en sí mismos.
Por tanto, lo que en realidad le sucede al europeo moder-
no —piensa Nietzsche— es que no sabe existir a partir de sí
mismo, en su diferencia junto y respecto a los que le son di-
ferentes. Él no soporta ser diferente, no admite las singulari-
dades porque su deseo más íntimo es confundirse con el gre-
garismo del rebaño. Su ideal de igualdad, tal como lo
entiende, le prohibe afirmarse a sí mismo en lo que es, le
prohibe “ser lo que es”
(48)
. Necesita reducirlo todo a lo mis-
mo, y por eso condena y persigue cualquier afirmación de sí
que suponga una diferencia respecto de sí. Si cada uno se
juzga siempre a partir de la opinión de los otros, ¿cómo no
tratar de controlar esa opinión?, ¿cómo no obligar a que los
otros reflejen la única imagen de nosotros que nos puede sa-
tisfacer? La desigualdad debe ser eliminada, no sólo entre
pueblos y razas, sino también entre sexos. Por todas partes
debe reinar un sentido de comunión entre iguales: “¡La doc-
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 103
(47)
NIETZSCHE, F., La genealogía de la moral, trad. A. Sánchez Pas-
cual, Madrid, Alianza, 1978, p. 55.
(48)
Nietzsche, F., Die Fröhliche Wissenschaft, ed. cit., af. 270.
trina de la igualdad!... Pero ¡si no existe un veneno más ve-
nenoso que ése! Pues ella parece ser predicada por la justi-
cia misma, mientras que acaba con la justicia. Igualdad para
los iguales, y desigualdad para los desiguales: ése sería el
verdadero discurso de la justicia”
(49)
.
El europeo moderno, pues, encapsulado en sus reglas
convencionales y en sus modelos impuestos de los que ni
puede ni quiere diferenciarse, no es capaz de crear ni de
abrirse a novedad alguna, ni en sus modos de comporta-
miento ni en su manera de pensar: “Hoy no vemos nada que
aspire a ser más grande. Barruntamos que descendemos ca-
da vez más abajo, más abajo hacia algo más débil, más man-
so, más mediocre, más indiferente, más chino, más cristiano.
El hombre, no hay duda, se vuelve cada vez ‘mejor’. Justo en
esto reside la fatalidad de Europa... ¿Qué es hoy el nihilismo
sino eso? Estamos cansados de el hombre”
(50)
.
A partir de este “nihilismo de los mediocres”, Nietzsche
explica los nacionalismos europeos contemporáneos: “La de-
mocratización de Europa está abocada a procrear un tipo de
hombre preparado para la esclavitud en el sentido más su-
til”
(51)
; es decir, producirá el tipo de hombre que se sentirá fe-
EN TORNO A EUROPA 104
(49)
NIETZSCHE, F., Crepúsculo de los ídolos, trad. A. Sánchez Pas-
cual, Madrid, Alianza, 1975, p. 126.
(50)
NIETZSCHE, F., La genealogía de la moral, ed. cit., pp. 50-51.
“Sólo los mediocres tienen perspectivas de continuar, de propagar-
se. Son los hombres del futuro... ¡Haceos mediocres!, así dice la
única moral que tiene sentido”. NIETZSCHE, F., Más allá del bien y
del mal, ed. cit., p. 231.
(51)
Nietzsche, F., Más allá del bien y del mal, ed. cit., p. 195.
liz de verse acogido en la férrea tenaza de la patria, “el más
frío de todos los monstruos gélidos”, el “nuevo ídolo de la
nueva religión”
(52)
. De ahí su fustigamiento incansable de los
entusiasmos nacionalistas que ve prender, sobre todo, en
Alemania como “una nueva forma de fanatismo y negación
misma de la cultura”
(53)
.
Nietzsche denuncia con esta provocadora vehemencia, en
suma, las complacencias de un optimismo ciego que contri-
buye, sin autoanalizarse rigurosamente, al reino del nihilismo
reactivo y, por tanto, a hacer imposible una sociedad de li-
bertad creadora. Entre el escepticismo y la esperanza, pien-
sa que “lo que hoy en Europa se denomina nación y que, en
realidad, es más una res facta (cosa hecha) que nata (cosa
innata) —más aún, a veces se asemeja, hasta confundirse
con ella, a una res ficta et picta (cosa fingida y pintada)— es,
en todo caso, algo que está en devenir, una cosa joven, fácil
de desplazar, no es una raza, y mucho menos algo aere pe -
nennius (más perenne que el bronce)”
(54)
. Este futuro para la
Europa que está en devenir como algo todavía joven requiere,
sobre todo, según Nietzsche, “espíritus libres” capaces de un
cierto desasimiento, de una desapropiación de sí para abrir-
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 105
(52)
NIETZSCHE, F., Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual,
Madrid, Alianza, 1978, p. 82 ss.
(53)
“El nacionalismo es la enfermedad y sinrazón más destructiva
de la cultura que existe, es la neurosis nacional de la que Europa
está enferma, y que perpetúa la división de Europa en pequeños
Estados y su pequeña política”. NIETZSCHE, F., Más allá del bien y
del mal, ed. cit., p. 235.
(54)
NIETZSCHE, F., Más allá del bien y del mal, ed. cit., p. 206.
se a la alteridad de lo otro
(55)
. Nietzsche observa cómo, por
ejemplo, las leyes penales de cualquier pueblo se refieren
más a lo que ese pueblo rechaza como extraño a sí que a lo
que ordena su propio sistema de valores, porque éstos se
identifican con los únicos justos y sensatos en sentido abso-
luto
(56)
. La particularidad, la parcialidad de su sistema jurídi-
co se le escapa. Sólo desde la actitud cosmopolita del espí-
ritu libre se descubren los peligros y limitaciones de esa
parcialidad, al poder compararla con otros sistemas de valo-
res y otras creencias. No para imitarlos ni para despreciarlos,
sino para asistir a otras perspectivas originales y salir de las
propias ilusiones que identifican lo que se es con lo único
que debe ser y no puede ser de otra manera. El método ge-
nealógico, que procede a través de recorridos etnográficos,
antropológicos y psicológicos, tiene precisamente en esto su
fundamento
(57)
.
EN TORNO A EUROPA 106
(55)
“Gracias al morboso extrañamiento que la insania de las na-
cionalidades ha introducido y continúa introduciendo entre los pue-
blos de Europa, gracias asimismo a los políticos de mirada corta y
de mano rápida que hoy están arriba con la ayuda de esta insania
y que no presienten en absoluto hasta qué punto la política disgre-
gacionista que practican no puede ser necesariamente más que
una política de entreacto, gracias a todo esto y a otras muchas co-
sas ahora son pasados por alto o reinterpretados de manera arbi-
traria y mendaz los indicios más inequívocos en los cuales se ex-
presa que Europa quiere llegar a ser una”. NIETZSCHE, F., Más allá
del bien y del mal, ed. cit., p. 214.
(56)
NIETZSCHE, F., Die Fröhliche Wissenschaft, ed. cit., af. 43.
(57)
“La cuestión ¿qué vale esta o aquella tabla de valores? ¿Qué
vale ésta o aquélla moral? debe ser planteada desde las más di-
versas perspectivas; especialmente la pregunta ¿valioso para qué?
nunca podrá ser analizada con suficiente finura... El bien de los
más y el bien de los menos son puntos de vista contrapuestos de
Esta es la perspectiva desde la que su filosofía abre un
horizonte distinto a la futura Europa: “A la vista de un mundo
de ideas modernas, que confinaría a cada uno en su rincón y
especialidad, el filósofo se vería forzado a situar la grandeza
del hombre, el concepto de grandeza precisamente en su am-
plitud y multiplicidad como totalidad..., incluso determinaría
el valor y el rango por el número y diversidad de cosas que
uno sólo pudiera soportar y tomar sobre sí, y por la amplitud
que uno sólo pudiera dar a su responsabilidad”
(58)
. Si se lee
con atención esta cita se puede ver que no hay, en Nietzsche,
una defensa del individualismo contrario a la conciencia co-
munitaria y a la solidaridad. Lo que hay es la denuncia de una
falsa solidaridad que se presenta a sí misma como máscara
de una moral de rebaño, de un gregarismo plebeyo en sí mis-
mo reacio y alérgico a toda grandeza. Hay la denuncia de la
plebeyización de Europa, entendiendo por tal ese magma en
el que todo es idéntico e indiferenciado porque nada tiene la
fuerza de tomar distancia, sino que, más bien, el no tomar
distancia se ha convertido en el ideal más compartido. Fren-
te a eso, la grandeza consiste, para Nietzsche, en ser y au-
tocomprenderse internamente plural, múltiple y diverso para
poder serlo también externamente (“multiplicidad como tota-
lidad” y “amplitud como plenitud”). Justamente en su defini-
ción misma de la decadencia europea sitúa Nietzsche la ten-
dencia a la disgregación del mal individualismo, esa
patológica separación de la parte respecto del todo como
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 107
valor; considerar ya en sí que el primero tiene un valor más elevado
es algo que nosotros vamos a dejar a la ingenuidad de los biólogos
ingleses”. NI E T Z S C H E, F., La genealogía de la moral, ed. cit., p. 62.
(58)
NIETZSCHE, F., Más allá del bien y del mal, ed. cit., p. 156.
“anarquía de los átomos”, que no es más que una “disolu-
ción de la voluntad” común
(59)
. El significado que tienen las
continuas provocaciones de Nietzsche contra las “ideas mo-
dernas”, o sea, contra la democratización de Europa, su igua-
litarismo, etc. (en el contexto global de sus escritos) es aler-
tar sobre estos mecanismos de autoengaño y sus derivas
ilusorias. No tiene Nietzsche la pretensión de proponer un
modelo social opuesto, basado en la desigualdad y en la ex-
plotación de los fuertes sobre los débiles, como además de
los nazis todavía hoy algunos siguen creyendo al tomar sus
provocaciones como doctrina positiva. De hecho, Nietzsche
jamás elaboró ninguna propuesta política, sino que se entre-
tuvo toda su vida en golpear con el martillo de su provocación
para ver si se dejaba oír el vacío interior de la voluntad de el
hombre europeo, embriagado de autocomplacencia e incapaz
de reencontrar las condiciones para producir nuevas ideas y
crear nuevos valores.
Los buenos europeos, en definitiva, serán sólo los espíri-
tus libres, los sin patria, hijos del porvenir y peregrinos en un
tiempo de tránsito: ¿Cómo podríamos sentirnos como en ca-
sa? Somos hostiles a todo ideal que pudiera aún encontrar
un refugio, pues incluso en casa, no conservamos nada, no
queremos regresar a ningún pasado..., somos demasiado
múltiples y demasiado mixtos de raza y de origen para sentir -
nos tentados de participar en esa admiración de sí mismo,
mentirosa, que practican las razas... Nosotros somos, en una
palabra —y que esa sea nuestra consigna— buenos euro p eos,
EN TORNO A EUROPA 108
(59)
NI E T Z S C H E, F., Der Fall Wa g n e r, en Kritische Studien Ausgabe, ed.
c i t . , vol. 6, p. 12 ss.
herederos de muchos miles de años de espíritu europeo”
(60)
.
Tal sería, pues, la paradoja del buen europeo: que sólo lo es
no siéndolo; que se comprende y se valora a sí mismo mi-
rándose desde fuera, en el reflejo de su imagen no manipu-
lada en los otros. Este es su reto ante el futuro: salir de su
ensimismamiento, alterarse, no en el sentido de una expan-
sión o conquista de los otros pueblos, sino en el de una ex-
periencia y acogida de lo otro en sus confines internos. El
e s p í r i t u europeo, tal como lo piensan Hegel y Husserl, mirán-
dose contínuamente a sí mismo, es impotente para com-
prender a los otros y, por tanto, también a sí mismo.
Nietzsche desautoriza, en suma, toda esa línea teleológi-
co-especulativa del Espíritu universal en peregrinación, desde
Grecia, hacia la meta europea. No se deja vencer por la nos-
talgia de un origen que nos espera como patria natal recupe-
rada y reapropiada. No cree ya en el dogma idealista de la sín-
tesis dialéctica. Sólo hay ausencia de origen, separación, y no
patria, raíz, tierra natal. Europa no tiene un sólo origen, ni tie-
ne una identidad o esencia que no sea el resultado híbrido de
una presencia simultánea de singularidades. Por tanto, la
orientación de la reflexión sobre Europa no puede ser la que
se mueve del origen al porvenir, sino, en todo caso, la que
desde lo que está por venir vuelve a repensar los orígenes.
Cualquier identidad de Europa sólo será un mito que se quie-
re hacer necesario por la ausencia real de identidad. Por eso,
a veces señala también Nietzsche, escéptico, que tal vez Eu-
ropa sólo será, a lo sumo, una comunidad reunida por el in-
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 109
(60)
NIETZSCHE, F., Die Fröhliche Wissenschaft, ed. cit., af. 377.
terés económico, para lo que no necesita de ninguna identi-
dad puesto que el comercio y el mercado pueden funcionar
perfectamente sin ella. El dinero es lo que trasciende toda
identidad y, como ya dejó dicho Kant, “puesto que el poder
del dinero es, en realidad, el más fiel de todos los poderes...
él es el que hace que los Estados se vean obligados a fo-
mentar la paz con alianzas”
(61)
.
El nihilismo europeo, en cuanto destitución de los proyec-
tos de sentido totalizantes, en cuanto pérdida de valor de los
valores que se venían autoimponiendo como absolutos, obli-
ga a aprender a vivir sin los soportes tranquilizadores que po-
dían proporcionar esos absolutos. Ésta es la cuestión que
Nietzsche plantea a los discursos eurocentristas, teleológi-
cos y hegemónicos sobre Europa. Porque, ¿y si al final resul-
tara que esa Europa moderna, que se cree superior a cual-
quier otra civilización, no fuera, en el fondo, más que el
estado terminal de una decadencia y de la consumación del
nihilismo? Sólo que, aunque así fuera, no todo se reduciría a
nihilismo pasivo y reactivo. El nihilismo europeo habría servi-
do también para librarnos de la conflictividad ciega de unos
valores absolutizados frente a todos los demás, habría hecho
posible al espíritu libre mismo rescatándole de la plebeya in-
sistencia europea en la exclusividad única de sus ideas y sus
modelos, y nos habría situado en fin ante la exigencia de te-
ner que asumir la condición de desfondamiento de toda exis-
tencia: “Debías llegar a ser dueño de ti y de tus propias vir-
tudes... Debías aprender a captar lo perspectivista de toda
EN TORNO A EUROPA 110
(61)
KANT, I., La paz perpetua, trad. J. Abellán, Madrid, Tecnos,
1989, p. 41.
valoración, la deformación, la distorsión y la aparente teleo-
logía de los horizontes y de todo lo que pertenece a lo pers-
pectivista... Debías aprender a captar la necesaria injusticia
de todo pro y de todo contra, la injusticia como inseparable
de la vida”
(62)
.
V. UNA EUROPA COMÚN INTERNAMENTE DIFERENCIADA
Las reflexiones de Nietzsche hacen ver que no existe nin-
gún fundamento filosófico o político para una identidad euro-
pea. Si todavía alguien quiere delimitar para Europa alguna
clase de identidad deberá hacerlo en todo caso al margen de
cualquier relación vinculante entre identidad y origen, es de-
cir, tendrá que aceptar la imposibilidad de una determinación
lógica o histórica de esa identidad, y mantener la indetermi-
nación frente a cualquier propuesta de visión totalizante, ar-
monizadora, de apoyo definitivo, de arraigo último, de meta fi-
nal. Europa no es más que un paisaje de países (eine
Landschaft von Länder), la combinación de un conjunto de
partes ninguna de las cuales sirve de totalización ni de iden-
tificación, un contexto de singularidades ninguna de las cua-
les, ni tampoco su conjunto, forman un sujeto universal. Su
mejor identidad es, por tanto, la de algo que no tiene identi-
dad, el topos común de lo extraño, el lugar en el que lo ex-
traño se manifiesta como tal. Europa no comienza a ser ni se
constituye en ningún momento determinado de su historia co-
mo la entidad que ahora es, sino que va formándose y cam-
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 111
(62)
NI E T Z S C H E, F., Humano, demasiado humano, ed. cit., vol. I, p. 39.
biando incesantemente en virtud de la confrontación ince-
sante con lo que no es, con una exterioridad, con un otro
puesto ya en su mismo origen
(63)
. Esta confrontación señala
una diferencia que ninguna identidad podrá nunca resolver.
Por esta razón Europa no se dejará circunscribir en ninguna
representación o figura adecuada de sí misma, sino que está
obligada a partir de la imposibilidad de una configuración de
sí que determine de una vez por todas su propia realidad.
Y, puesto que Europa no es sustancialmente más que es-
te mosaico de formas susceptibles de ir modificándose una y
otra vez podemos aprender de los fracasos en los que han ido
a parar los repetidos intentos de conquistar una Europa sus-
tancialmente unida como realización histórica de su re c u rre n-
te sueño de unidad. En la historia política europea este sueño
se ha saldado en catástrofe cada vez que se ha intentado me-
diante la guerra: Carlos V, Luis XVI, Napoleón, Hitler. Pues lo
p ropio de Europa, políticamente hablando, ha estado re l a c i o-
nado siempre con la irreductible diferencia de su diversidad de
naciones. La defensa de esta diversidad queda ilustrada in-
cluso en la única, fugaz y parcial realización política que ha co-
nocido Europa en virtud de la Santa Alianza de Metternich y
C a s t l e reagh, en la medida en que tal alianza se produjo justa-
mente como reacción al miedo provocado por la re v o l u c i ó n .
A quienes aún defienden que sólo la pertenencia a una
comunidad “natural” prepolítica produce efectivamente el
EN TORNO A EUROPA 112
(63)
Cfr. CACCIARI, M., Geofilosofía de Europa, trad. D. Sánchez Me-
ca, Madrid, Alderabán, 2000, p. 18 ss.
v í nculo y genera la confianza que hace posible entender por
qué ciudadanos interesados en sí mismos posponen sus pro-
pios intereses en favor de lo que ordena la autoridad hay que
responderles que no es sobre una base así sobre la que de-
be buscarse la solidaridad europea. No tiene sentido apelar a
ninguna raíz común para fundamentar sobre ella la unión de
los europeos ni su conciencia cívica, sino que no puede ser
sino el mismo funcionamiento democrático de las institucio-
nes que se den a sí mismos el que vaya creando la concien-
cia común de una Europa internamente diferenciada. Porque
sólo un concepto no naturalista y no eurocéntrico de Europa
puede permitir el ensamblaje de una estructura supranacio-
nal en la que los legítimos intereses de las naciones que la
integran sean compatibles y conjugables con la solidaridad
entre todos.
Cualquier entidad política democrática sólo tiene sentido
como plataforma que hace posible una acción común. Y Eu-
ropa, si quiere construirse como una praxis de este tipo, só-
lo puede hacerlo si se comprende como interrelación de ciu-
dadanos que se reconocen libre y recíprocamente derechos
iguales —independientemente de su procedencia, raza, cre-
encias, etc.— en virtud de un contrato social. Esta tarea de
cómo producir esta intersubjetividad de ciudadanos sólo re-
quiere la voluntad de querer darse los medios institucionales
y políticos que hagan posible la acción necesaria a esa inte-
rrelación. Por tanto, los conceptos kantianos de autolegisla-
ción y voluntad general deben adquirir, en este caso, una di-
mensión política más amplia hasta transformarse en
principios de una estructura supranacional capaz de actuar
sobre sí misma. No hace falta ninguna identidad europea que
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 113
tenga que buscarse o imaginarse como homogeneidad de los
individuos enraizada en un remoto origen compartido de mo-
do natural. Es verdad que, como enseña también Nietzsche,
todo reconocimiento recíproco va unido a una lucha. La con-
vivencia en la diversidad no será fruto sólo de interacciones
racionales y de la acción comunicativa, sino que será inevita-
ble una cierta combinación de violencia y consenso, o, en el
mejor de los casos, de violencia que se racionaliza en con-
senso. Esto no excluye, sin embargo, que filosófica y políti-
camente tengan que usarse sólo las razones de la inteligen-
cia y los argumentos, y desplazar decididamente los de la
fuerza bruta.
En realidad, en nuestras europeas sociedades posdesa-
rrolladas, ¿quién vive en el seno de un pueblo culturalmente
homogéneo? Sin cesar aumenta el pluralismo de formas de
vida, de razas, de credos religiosos y de concepciones del
mundo. Todas las naciones son el resultado de azares histó-
ricos de diverso tipo: conflictos bélicos, alianzas o simple-
mente del establecimiento arbitrario de fronteras. La delimi-
tación territorial de las naciones es, en la mayoría de los
casos, algo completamente contingente: no responde al con-
cepto nacionalista de etnia o comunidad natural
(64)
. Cierta-
mente esto no elimina, sino que, al contrario, tal vez rea-
limenta, como reacción defensiva, los sentimientos
nacionalistas. Pues si la globalización, como occidentaliza-
ción de todo el planeta, parece inevitable, es porque la mis-
ma categoría de opuesto, de otro, de extraño, de enemigo es
EN TORNO A EUROPA 114
(64)
Cfr. GADAMER, H.G., La herencia de Europa, trad. P. Giralt, Bar-
celona, Península, 1990, p. 37 ss.
típicamente occidental. Como queda dicho más arriba, Euro-
pa, Occidente incluyen, ya desde su mismo origen, al contra-
rio y descansan sobre él. Sólo así son potencialmente el to-
do, porque forma parte de su condición la receptividad a
integrar lo extraño, a asimilarlo como algo a digerir hasta in-
corporarlo a su propia esencia: “Un otro fijo en su lugar, según
unas medidas definidas, es, a priori, elemento y función de
una composición armónica, parte de un cosmos, y de ningún
modo singularidad”
(65)
. Por eso, el paso a través de lo extra-
ño puede encarnarse finalmente en un retorno a lo propio
(66)
.
¿Qué significa, a la luz de este imparable proceso de glo-
balización, el discurso filosófico sobre la consumación de Oc-
cidente en la filosofía, en cuanto realización de su esencia
más íntima, o sea, de sus valores de libertad, de racionali-
dad, de progreso, etc.? Sólo Occidente —dice Husserl— ha
desarrollado en su seno dimensiones espirituales de proyec-
ción universal. Forma parte de la autoconciencia de Europa
considerarse a sí misma como encarnación y vanguardia de
la justa razón, del conocimiento verdadero, de la auténtica fe,
del progreso efectivo, de la humanidad libre, en suma, del
sentido universal. Prueba de ello —se aduce— es que todos
los otros pueblos sienten una tendencia a asimilar, de mane-
ra ir refrenable, los mismos valores y comportamientos occi-
dentales que dicen querer combatir y rechazar. En realidad,
visto el fenómeno más de cerca, mientras el mundo se uni-
formiza y las naciones entran en una misma red de relaciones
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 115
(65)
CACCIARI, M., Geofilosofía de Europa, ed. cit., p. 178.
(66)
HEIDEGGER, M., Hölderlins Hymne “Der Ister”, Gesamtausgabe,
vol. 53, Klostermann, Frankfurt a.M., 1984, p. 67 ss.
e interdependencias globales vemos crecer la tensión entre
la asimilación y el aislamiento de pueblos, de minorías, de
grupos que sienten, junto a la atracción por lo occidental, un
no menos fuerte impulso a sustraerse de la presión centrí-
peta de la integración. El desarraigo de las tradiciones loca-
les, el propósito de hacerlas irrelevantes para que no frenen
ni entorpezcan los procesos de compatibilidad global, esto es
lo que produce el irresistible auge del mercado global
(67)
.
De este modo Occidente, exportando a todo el mundo su
racionalización, su libre mercado y su tecnificación, no sólo
convierte el mundo, en cierto modo, en un desierto, sino que
desvela al fin su sospechosa idea de humanidad que eleva a
universal una forma particular de el hombre —el hombre blan-
co de origen europeo— como idea impuesta durante siglos de
violencia y explotación. Occidente no transfiere, en realidad,
a Oriente o a África su propia cultura positiva, sino que tien-
de a disolver todas las otras culturas introduciendo en ellas
su intrínseco nihilismo, es decir, contagiándolas con la repro-
ducción generalizada de su propia figura vacía. No exporta,
pues, sus valores, sino su vacío de valores, su nihilismo re-
activo. Lo que transmite Occidente —ese Occidente que coin-
cide con el todo pero que es, en último término, nada— es,
desde este punto de vista, una fuerza de aniquilación que
acaba con cualquier otro haciéndolo suyo
(68)
.
EN TORNO A EUROPA 116
(67)
Véase sobre esto HROCH, M., Social preconditions of national
revival in Europe, New York, Columbia Univ. Press, 2000, especial-
mente pp. 163 ss.; también Blas Guerrero, A. de, Nacionalismos y
naciones en Europa, Madrid, Alianza, 1994
(68)
“En el pensamiento occidental, la unificación (síntesis a priori)
de lo múltiple que deviene —que es al mismo tiempo afirmación
Si del plano de la globalización volvemos al ámbito de Eu-
ropa, la desautorización de la tradicional idea hegemónica del
hombre europeo plantea la exigencia de que la cultura mayo-
ritaria políticamente dominante no imponga su forma de vida
en contra de la igualdad efectiva de derechos de ciudadanos
de otra procedencia cultural. No se puede seguir sosteniendo
la misma idea de humanidad que ha servido durante siglos
para fundar y justificar los proyectos coloniales y colonizado-
res. Contra el monopolio europeo de la humanidad exclama
Nietzsche: “Nosotros no somos humanitarios, no nos permi-
timos nunca hablar de nuestro amor a la humanidad, no so-
mos lo bastante comediantes para ello. O mejor dicho, no so-
mos lo bastante sansimonianos... Hace falta estar muy
afectado por una dosis excesiva, y muy francesa, de irritabili-
dad erótica y de impaciencia amorosa para acercarse a la hu-
manidad con deseo y ardor. ¡A la humanidad! ¿Pero ha habi-
do jamás otra vieja más horrible entre todas las viejas
horribles?”
(69)
.
Las leyes afectan a las formas de vida (a la familia, al ma-
trimonio, al aborto, a la educación, a la lengua oficial, etc.) y
están inevitablemente basadas en valores y en tradiciones,
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 117
del sentido definitivo, inmutable de lo múltiple— está destinada al
fracaso habida cuenta de que, por un lado, es entificación de la
nada de la que las determinaciones de lo múltiple devienen, y, por
otro lado, de que las determinaciones de lo múltiple, en cuanto os-
cilantes entre el ser y la nada, están originariamente aisladas unas
de otras, de modo que toda unificación de las mismas no puede
ser más que accidental y casual”. Severino, E., “¿Qué es Euro-
pa?”, en SEVERINO, E., La tendencia fundamental de nuestro tiempo,
trad. J.A. González Sáinz, Pamplona, Pamiela, 1991, p. 120.
(69)
NIETZSCHE, F., Die Fröhliche Wissenschaft, ed. cit., af. 377.
suponen una determinada interpretación de principios éticos
que reflejan la autocomprensión ético-política de una mayoría
dominante por razones históricas. Por eso es necesario el
respeto a las diferencias específicas de los diversos grupos
culturales de modo que no se identifique cultura mayoritaria
con cultura política general, respeto que debe tener lugar has-
ta el límite marcado por quienes pretendan que su propia par-
ticularidad deba ser reconocida por todos de manera univer-
sal
(70)
. Con esta condición, los lazos de unión y solidaridad
que deben ser creados por la cultura política común a la di-
versidad de grupos y subculturas podrán hacer posible supe-
rar la atomización social en grupos que coexisten pero rivali-
zando, ignorándose o incluso despreciándose mutuamente.
En conclusión, el proceso de globalización obliga a los Es-
tados nacionales a abrirse, internamente, a una pluralidad de
f o rmas de vida, de culturas y de valores, y, al mismo tiempo,
e x t e rnamente, fuerza también a los Estados soberanos a abrir-
se a otros Estados. Ante este desafío no caben actitudes de-
EN TORNO A EUROPA 118
(70)
Desgraciadamente tenemos la experiencia repetida de cómo
los postulados nacionalistas no pueden representar ningún presu-
puesto necesario para la constitución y existencia de un sistema
democrático. Exigir, incluso mediante el recurso a la violencia terro-
rista, que el reconocimiento de la propia identidad colectiva equiva-
le a preservar la homogeneidad racial, cultural y, en todo caso, ex-
trapolítica, necesariamente lleva a la exclusión y al conflicto
violento: para mantener la pureza del pueblo hay que obligar a la
asimilación forzosa de los elementos extraños, practicar el apart-
heit, impedir la inmigración a los extranjeros, oprimir y segregar a
los extraños, o recurrir a la limpieza étnica y al genocidio de mino-
rías. Sólo la pro g resiva inclusión de todas las diferencias bajo la con-
dición de ciudadanía común puede constituir el principio de una form a
de integración comunitaria sostenida y consolidada por el dere c h o .
fensivas de atrincheramiento nacionalista ni tampoco la disolu-
ción de los Estados en estructuras supranacionales. Hay que
trabajar en políticas eficaces de coordinación que extiendan en-
t re los países europeos una conciencia común, una solidaridad
cívica, resaltando las ventajas que produce una administración
capaz de regular con eficacia los aspectos que afectan a todos.
Los europeos, algunas experiencias históricas comunes sí que
tenemos, entre las que hay que destacar las dos últimas gue-
rras mundiales en las que se pusieron de manifiesto los peli-
g ros de las ideologías y formas de pensar en las que arraiga el
nacionalismo excluyente. Por otra parte, Europa lleva ya mu-
chos años integrándose económica, social y administrativa-
mente, lo que ha modelado ya una cierta experiencia histórica
c o m p a rtida en la línea de comprobar los objetivos que cumple.
Esta construcción de Europa como entidad democrática
supranacional debería verse, por lo demás, como el punto de
partida para el reforzamiento de una regulación política mun-
dial, basada en tratados internacionales, que impulsara el
cosmopolitismo democrático. Es decir, la solidaridad entre
los Estados europeos debería ir incluso más lejos y exten-
derse al plano más abstracto de la convivencia mundial. En
este sentido, el modelo normativo para una sociedad que in-
cluya a todo el mundo es el universo de las personas mora-
les, o dicho en lenguaje kantiano, el reino de los fines. Esto
significa que una sociedad cosmopolita tendría en los dere-
chos humanos su marco normativo último, el fundamento de
su ordenamiento jurídico
(71)
. Los derechos fundamentales,
EL SUEÑO DE UNA EUROPA DE LOS PUEBLOS 119
(71)
C f r. AR C H I B U G I, D.-HE L D, D. (eds.), Cosmopolitan Democracy,
Cambridge University Press, 1995.
que garantizan las libertades individuales y reconocen la au-
tonomía de los ciudadanos a autolegislar su convivencia polí-
tica, deberían, en definitiva, dar lugar al estatuto de “ciuda-
dano del mundo”, en el que debería concretarse la existencia
de un tribunal penal internacional, cuyas sentencias fueran
vinculantes para todos los gobiernos nacionales, así como el
papel a desempeñar por la ONU como organismo de arbitraje
y de coordinación internacional.
Desde esta perspectiva los europeos tendríamos que po-
der ser, a la vez, miembros y extranjeros, convivir compar-
tiendo derechos y deberes en el marco de un reconocimiento
recíproco y respetuoso con nuestra diversidad
(72)
. La solidari-
dad y cohesión vendrán dadas entonces si el funcionamiento
democrático hace posible una participación efectiva en la que
se desarrollen, de hecho, la libertad diferenciada de los indi-
viduos y sus derechos fundamentales. Lo que une a una co-
munidad democrática de ciudadanos y la distingue de un gru-
po unido por vínculos de identidad colectiva más o menos
sustancialistamente supuestos no es otra cosa que un espa-
cio político voluntariamente compartido de negociación, de in-
teracción y de convivencia.
EN TORNO A EUROPA 120
(72)
Cfr. KRISTEVA, J., Extranjeros para nosotros mismos, trad. X.
Gispert, Barcelona, Plaza y Janés, 1991, pp. 205 ss.
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA.
EL NACIONAL-POPULISMO
Y LA EXTREMA DERECHA
Ferrán Gallego
Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
En el inicio del último libro que se ha publicado en Espa-
ña, Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil,
Zygmunt Bauman señala: “Las palabras tienen significado,
pero algunas palabras producen, además, una ‘sensación’”
Para el sociólogo de origen polaco, la palabra comunidad pro-
duce una especie de sosiego, de estupefacción, de manse-
dumbre. No sólo por nuestra parte, sino por la de todo lo que
nos rodea. Es un ambiente cálido y acogedor, que sustituye
en nuestras ansias de familiaridad la atmósfera hostil o,
cuanto menos, indiferente, de la sociedad. La comunidad pa-
rece ofrecernos, por sí misma, ese espacio de íntima solida-
ridad inexplicable o que no necesita de explicación alguna. Es
un sentimiento que perdería su calidad de contacto inmedia-
to con las emociones si de tradujera a un código racional. Es
una especie de solemne metáfora que perdería su sentido lí-
rico si tratáramos de narrarla en términos distintos. En todo
caso, esa “sensación” es un sobreentendido, un atributo que
esperamos hallar, que nos “suponemos” merecer por el me-
ro hecho de “estar aquí”. Es una manifestación de pertenen-
cia que parece emanar de la tierra misma, cuya apariencia in-
mutable nos la proporciona sin ademán alguno, sin necesitar
expresarse más que a través de la relación que establece con
nosotros. Esa expresión no nos aturde, sino que nos asimila
al resto de quienes participan de ese parentesco. Nos pro-
porciona una pluralidad extrañamente homogénea, una espe-
cie de gran Ser viscoso, moldeable, un organismo en cuyo
fluir constante nos reconocemos y fuera del que nada somos,
más que extraviados, exiliados, perplejos extranjeros sin
arraigo alguno, extrañados, alienados de la única forma posi-
ble de ser.
No es una casualidad que un pensador como Bauman se
preocupe por lo que a otros les podría resultar una magnífica
situación. En la multitud de trabajos que ha ido publicando
desde finales de los años ochenta su obsesión ha sido la
compleja articulación de la libertad y la igualdad, la insatis-
factoria manera en que ambas aspiraciones han ido relacio-
nándose, mutuamente necesarias, mutuamente peligrosas,
para acabar comprendiéndose como líneas que no pueden
yuxtaponerse o fundirse en una sola tonalidad social. En tex-
tos ejemplares como “Life in Fragments”, “La postmoderni-
dad y sus descontentos”, “Society under siege” o “La socie-
dad individualizada”, Bauman ha ido planteando los riesgos
del principio comunitario radical. Consiste éste, para decirlo
EN TORNO A EUROPA 122
desde el principio, en la creencia de la superación de un pro-
yecto moderno cuya característica básica habría sido la pre-
sentación del liberalismo como una atención básica, inicial y
finalista, a los derechos del individuo. La nostalgia de una co-
munidad homogénea de la que se habría sido expulsado, de
una comunidad de iguales destruida por la propiedad, de una
raza homogénea degenerada por la mezcla de sangres, de un
pueblo elegido por la Providencia víctima de los episodios de
secularización... En cualquier caso, todos los elementos de
avance de esa sociedad liberal se contemplarían como una
pérdida de derechos, de esencia, de naturaleza, corroída por
la historia, por la política moderna, por la democracia, por el
nuevo carácter de la ciudadanía.
No en vano, Bauman ha trabajado especialmente en la crí-
tica a los excesos de individualización, sugiriendo que en los
puede encontrarse la base de un pánico a la soledad, como
frente a la modernización puede existir el vértigo y el miedo a
la anomia. Sin embargo, el antiguo profesor de la universidad
de Leeds no se ha referido a estos sentimientos como un ar-
caísmo, latente en nuestras sociedades como un brillo ago-
nizante, un sueño residual que va cabeceando en los márge-
nes de la normalidad moderna. Por el contrario, Bauman ha
señalado la pertenencia de este sentimiento a algunos as-
pectos que se han incluido en el llamado proyecto de la mo-
dernidad. Y, a ojos de este intelectual, ha sido precisamente
ese lugar propio en el mundo contemporáneo el que le ha per-
mitido al comunitarismo presentarse como una alternativa
que se beneficia de los instrumentos de la nueva época, aun-
que parezca aprovechar solamente los miedos atávicos fren-
te a cualquier cambio, las resistencias y las inercias de quie-
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 123
nes se ven como perdedores de la modernización. Uno de
sus textos más importantes es, como se sabe, el que dedicó
a la relación entre la modernidad y el Holocausto, estable-
ciendo la forma en que la barbarie del nazismo podía expli-
carse tan sólo al contemplarla en la dinámica de una patolo-
gía de la modernidad, pero no como una simple resistencia a
la misma. Esa “otra vía” posible resultaría una explicación
más acertada que las visiones tradicionales del liberalismo,
que se empeñaron en descubrir en el fascismo y en el nazis-
mo solamente paréntesis morales, episodios de enloqueci-
miento temporal o infecciones culturales que invadían el sen-
tido común de la modernidad. Para conservar la metáfora
biológica, deberíamos hablar, más bien, de un tumor provo-
cado por la propia avidez de las células de la modernidad,
presas de una voluntad maligna y con extraordinaria capaci-
dad de multiplicación, aprovechando la forma en que pueden
neutralizar un sistema inmunológico poco atento a buscar los
adversarios en el interior del propio cuerpo.
Siempre me ha parecido que esta visión de Bauman venía
a corregir y a mejorar algunas afirmaciones de la Escuela de
Frankfurt sobre el nazismo que, de todas formas, pueden te-
ner aún elementos estimulantes para reflexionar sobre los
orígenes de la barbarie, en especial cuando consideramos la
barbarie del “progreso” y la “razón” en el lado opuesto, en la
presunta alternativa del estalinismo. Y las consideraciones
realizadas por los pensadores franceses antiheideggerianos,
en especial Ferry, Renault, Compte-Sponville, Taguieff: es de-
cir, todos esos que los bienpensantes llaman los “nuevos re-
accionarios” me han ayudado a considerar desde ángulos iné-
ditos las aproximaciones que los historiadores solemos hacer
EN TORNO A EUROPA 124
al fenómeno nazi, al alejarlo de su condición de algo mucho
más duradero de lo que podríamos pensar, tanto en su genea-
logía como en su proyección hacia el futuro: es decir, en lo
que podríamos llamar una tradición. Pues de esa constancia,
modificada en su aspecto, se trata. De ese riesgo perpetuo,
que vivió antes de la llegada del nazismo y le ha sobrevivido,
estamos hablando. Estamos hablando, si podemos decirlo ya
sin tapujos, sin escandalizarnos por los excesos del lengua-
je, sin tener miedo a asomarnos al interior de nuestro tiem-
po; estamos hablando del nacional-populismo, del comunita-
rismo identitario. De lo que Maffesoli ha llamado el tiempo de
las nuevas tribus. Creo que, en el día de hoy, ese es el ries-
go principal que acecha a la democracia. Pues ni siquiera apa-
rece el nombre de una profundización en la misma; ni siquie-
ra pretende llevar a la práctica derechos declarados y tantas
veces incumplidos. Desea, pura y simplemente, destruir el
edificio sobre el que se ha construido nuestra cultura. Pre-
tende eliminar las condiciones elementales, originarias, de
nuestro mundo moderno, haciéndolo con los recursos que le
ofrece nuestro tiempo y utilizando los defectos de nuestra so-
ciedad con una astucia deleznable. Esas condiciones ele-
mentales son: la consideración del individuo libre como ori-
gen y fin en sí mismo; la concepción de la sociedad como un
área de encuentro de intereses dispuestos racionalmente, un
espacio de conflicto interno y, por tanto, de reconocimiento
de la pluralidad íntima de cada sociedad; la defensa de redes
de solidaridad que vinculan a individuos libres, soberanos,
iguales pero nunca idénticos, que aspiran a conocerse en su
propia personalidad y en su carácter de especie universal.
Frente a ello, este nacional-populismo pretende instaurar la
falta de sentido del individuo y el significado único de la co-
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 125
munidad. Pretende considerar que el conflicto nunca se da en
el interior de los miembros de la comunidad, sino que la exis-
tencia misma de la pluralidad, indica la expresión de una ex-
trañeza, la falta de pertenencia del elemento conflicto a la co-
munidad homogénea Pretende, en nombre de la fraternidad,
acabar con la universalidad. Pretende, en nombre de la iden-
tidad, acabar con la pluralidad y con la equivalencia de las
personas; Pretende, en nombre del pueblo, acabar con la ciu-
dadanía; en nombre de la nación, acabar con sus individuos
dotados de derechos; en nombre de la autodeterminación,
eliminar la voluntad de cada uno; en nombre del destino aca-
bar con el futuro proyectado y construido voluntariamente.
Esta reflexión pretende plantear la forma en que se ha
normalizado un discurso cuya calidez es una falsificación. Es
un abrigo fabricado sobre la base de un principio antidemo-
crático, cuyos orígenes se encuentran en las formas iniciales
del rechazo de la herencia de la revolución liberal y cuyo de-
sarrollo ha ido adoptando las tallas adecuadas para sentarle
bien a cada época. Y me interesará, sobre todo, indicar la for-
ma en que el nacional-populismo ha podido instalarse en Eu-
ropa en el lugar que le corresponde, el de la extrema derecha,
indicando con ello que no está en el sector más conservador
de nuestra sociedad, sino fuera de los esquemas clásicos de
la izquierda y la derecha, cuya aceptación se inspira ya en el
reconocimiento de la legitimidad de esta separación y, por
tanto, en la evidencia de la pluralidad. Este discurso, aparen-
temente nuevo por su extraordinaria capacidad de arraigar en
las incertidumbres de una época de cambios no siempre bien
gestionados, se ha propuesto desde hace más de dos siglos
golpear la base misma del edificio de la democracia. Golpear
EN TORNO A EUROPA 126
donde más duele: en el principio crítico, en el fundamento ar-
gumentativo de nuestras creencias, en la necesidad de arti-
cularlas en principios elaborados, en la convicción de que la
historia se construye por los hombres y no viene dada ni por
la Tradición, ni por la Providencia, ni por la Tierra impávida ni
la Mitología nuevamente instalada en el lugar donde debería
hallarse el Logos.
Fuera de esos esquemas, la extrema derecha nacional-po-
pulista puede llegar a calificar de fascistas a sus adversarios,
en una expropiación del lenguaje que en cualquier parte re-
sultaría desalentador. Solamente los herederos de ese fluido
nacional-populista comunitario, solamente esa guardia preto-
riana de las identidades inmutables, solamente esos celado-
res de la Tradición pueden llegar a verse como lo contrario de
lo que en verdad son: cuando se llaman los “verdaderos de-
mócratas”, nos recuerdan a aquellos nacionalsocialistas a
los que les gustaba llamarse los “verdaderos socialistas”. El
abuso de su lenguaje es deplorable solo en la medida en que
alguien se lo tome en serio, de que alguien oiga palabras don-
de solo hay ruido. En toda Europa, siempre más al norte,
“donde dicen que la gente es libre, limpia, rica y feliz”, para
usar las palabras de un excelso poeta de mi tierra, puede
pensarse en ese nacional-populismo convertido al etnicismo
como en un engendro que se relaciona inmediatamente con
las experiencias más aterradoras de la historia del siglo XX.
Solamente en esa vieja Europa se contempla a quienes de-
sean apropiarse de las costumbres, del territorio, de la len-
gua y de la historia como unos usurpadores, como unos sal-
teadores dispuestos a saquear a los viajeros para fundir sus
joyas diversas en una sola pieza, homogénea, cuyo valor de -
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 127
riva de la insoportable unanimidad de su brillo, de su jactan-
cia, de su orgullosa soledad. Solamente la vieja y digna Eu-
ropa ha sabido asignar un lugar adecuado a esos pequeños
seres que creen que tenemos que pertenecer a una tierra, en
lugar de ser poseedores de ella; que tenemos que ser muñe-
cos a través de los que habla el invisible ventrílocuo de la
esencia nacional; que tenemos que identificar a nuestros ve-
cinos para decidir quiénes no son dignos de ser nuestros
compatriotas; que tenemos que vivir sobre el recelo y el mie-
do, para que la protección de la comunidad nos permita olvi-
darnos de nuestra condición de individuos libres; para que la
búsqueda de la seguridad nos invite a olvidarnos de algo tan
secundario como una libertad que descienda de los altares
laicos del nacionalismo para regresar a la experiencia diaria
de los ciudadanos.
Entre todos los movimientos de este tipo existentes en
Europa, tomaré el ejemplo de uno que me resulta especial-
mente destacable: el Frente Nacional de Jean Marie Le Pen.
Lo es, en primer lugar, por darse en el país que relaciona de
una forma más explícita sus instituciones con una democra-
cia iniciada en la gran Declaración de Derechos de 1789, y
que por ello entiende una cultura republicana. Lo es, también,
porque actúa en una nación de extraordinaria potencia en el
continente y en el proceso de construcción europea. Lo es,
por fin, porque ha conseguido establecer un área consisten-
te, de larga duración y de extensión tan notable como para
haber sido votada, al menos una vez, por una tercera parte
de sus ciudadanos. Es de suponer, sin embargo, que la aten-
ción prestada a este movimiento no nos alejará de una visión
más general, sino que nos dará la adecuada modulación de
EN TORNO A EUROPA 128
un rumor que se manifiesta de una forma generalizada en el
continente europeo y también en nuestro país. Que aquí se le
haya otorgado otro carácter, que haya logrado seducir a quie-
nes dicen combatir su existencia en Francia, no hace más
que arrojar más cascotes a determinados escombros de
nuestra diezmada moral, tan amante de convertir los vicios
privados en virtudes públicas.
I. EL REGRESO DE LA INSIGNIFICANCIA
Cornelius Castoriadis se refirió, en una entrevista que le
hizo Olivier Morel en junio de 1993, al “ascenso de la insig-
nificancia”, como una forma de describir la carencia no tanto
de veracidad, sino de percepción de significado que para los
habitantes de la sociedad europea de finales del siglo XX te-
nía el mundo en que vivían. Literalmente, indicaba: “No vivi-
mos una fase de krisis en el verdadero sentido del término,
es decir, un momento de decisión. Vivimos una fase de des-
composición. La descomposición se aprecia sobre todo en la
desaparición de las significaciones.” No era más que un com-
plemento a lo que había señalado en 1982: “No puede haber
una sociedad que no sea algo para sí misma; que no se re-
presente como algo. Para sí misma, la sociedad no es nunca
una colección de individuos perecederos y sustituibles que vi-
ven en tal territorio, hablan tal lengua o practican ‘exterior-
mente’ tales costumbres. Al contrario, estos individuos ‘per-
tenecen’ a esta sociedad porque participan de sus
significaciones imaginarias sociales, de sus ‘normas’, ‘valo-
res’, ‘mitos’, ‘representaciones’, ‘proyectos, ‘tradiciones’,
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 129
etc. y porque comparten la voluntad de ser de esta sociedad
y de hacerla ser continuamente. Los individuos son sus úni-
cos portadores reales o concretos. Esto equivale a decir que
todo individuo ha de ser portador ‘suficientemente en cuanto
a la necesidad/uso’ de esta representación de sí de la so-
ciedad. Es ésta una condición vital de la existencia psíquica
del individuo. Pero (lo que es mucho más importante en este
contexto) se trata también de una condición vital de la exis-
tencia de la misma sociedad.”
Por su parte, Michel Maffesoli, un curioso indagador de
las condiciones culturales de nuestro tiempo que se entu-
siasma por la quiebra de la tradición de la modernidad y veri-
fica el entusiasmo de unos momentos que califica como trá-
gicos, frente a la aburrida argumentación dramática de
antaño, establece el retorno de la idea de destino como equi-
valente a la libertad de la comunidad. El “instante eterno” al
que se refiere este sociólogo francés en el título de una de
sus obras, indica el momento alegremente dionisíaco que ha
venido a sustituir al taciturno espacio de razón, debates y
temporalidad de los seres sociales. El subjetivismo entendi-
do como individualismo, la fuerza del instante que arde en su
propia intensidad, la capacidad de dejarse llevar por la fuerza
de las cosas como si fuera un acto de voluntad, pero que es
de entrega a lo que marca el destino, la dotación de valor a
la pura actividad frente al pensamiento, el elogio del riesgo y
de la pérdida del sentido de la historia, el presente constan-
te, el momento iluminado por su propia incineración, consu-
miendo nuestra vida en una pausa heroica entre dos instan-
tes. Todo ello, que podría plantear la fijación de un nuevo
hedonismo, de una placentera estancia privada que se gota
EN TORNO A EUROPA 130
en su propio aislamiento, en sus experiencias puramente es-
peculares, nos arroja el dorso de su propia contradicción. El
propio Maffesoli se ha especializado en señalar, frente a esa
vida sin objetivo, que él exalta frente a la preocupación de los
modernos, el retorno de la tribalización, de la comunidad de
destino. La fuerza individual solo averigua su autenticidad en
un ser comunitario. La experiencia sólo es comunicación. La
voluntad de poder solo puede ejercerse en contacto con los
demás. La vida es, ciertamente, una puesta en escena. Pero
esa reclamación estetizante de nuestro tiempo necesita ac-
tores, que acompañen al protagonista cuando declama su re-
pertorio de materiales comunitarios, oficiando los recursos
de una nueva religión en un espacio sacrificado.
Las palabras de Maffesoli, brillantes, aunque descriptivas
de algo bastante obvio, podrían haberse escrito cien años an-
tes, cuando Nietzsche recomponía la tradición dionisíaca, el
principio de la acción, la insensata dulzura de la liberación de
los instintos, la búsqueda de la lucha y el desprecio a la ar-
gumentación. La reivindicación de la comunidad de destino,
ese cortocircuito entre el espacio y el tiempo, como lo ha lla-
mado Maffesoli, ha sido proclamada ya por quien venía a
transmutar todos los valores. Lo que nos importa son las car-
tas marcadas de los novísimos, la vetusta genealogía que cu-
bre su ascendencia, las oxidadas armas donde velan su com-
bate de apariencia tan joven. Lo que importa es señalar de
dónde arrancan esos esquemas de rechazo del espíritu críti-
co, de la libertad individual, del proyecto de futuro, del valor
del sentido de la vida, de los fundamentos de una sociedad.
Castoriadis indicaba la necesidad de recobrar el ser social pa-
ra conectar con una tradición como la marxista, fundada tam-
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 131
bién en una lectura del progreso y duramente asociada a la
mecánica de la historia. Frente a él se alzaba la visión de un
momento inmutable o de un eterno retorno. Un paisaje impa-
sible, donde el tiempo parece contemplarse conteniendo el
aliento, aguantando la respiración. Un territorio inmóvil donde
los acontecimientos humanos son meros accidentes de su-
perficie, donde los individuos son una contingencia. Y, sin
embargo, el discurso para por ser el discurso del individua-
lismo, de la rebeldía, del rescate del Yo. Para mostrar su es-
casa consistencia, no hay más que señalar dónde acaba ese
principio: en la reclamación insistente de la primacía de la co-
munidad, en el rechazo que hace del individuo su verdadero
dueño: el pensamiento, para sumirlo en una libertad que se
refiere a los actos; unos actos que lo realizan a condición de
que los elija bien, es decir, a condición de que el individuo se
deje llevar por el destino de la comunidad. Ese encuentro es
la verdadera libertad individual: ese es el verdadero sentido
de la vida. Es decir, ésa es su auténtica insignificancia.
II. LA GENEALOGÍA DE UNA DESMORALIZACIÓN
Si es cierto que hay que buscar unos orígenes es, preci-
samente, para burlar las trampas que nos acechan, tendidas
por quienes quieren continuar el proceso de encantamiento,
de simulación mágica en la que todo proceso que desvele es-
ta prohibido, en que todo proceso que revele está censurado.
La única forma de defender con vigor una tradición democrá-
tica es oponerle otra tradición, pues lo único que se consigue
en caso contrario —y precisamente en el momento de presti -
EN TORNO A EUROPA 132
gio de “lo nuevo”—, es la defensa de un pensamiento arcai-
co frente a la saludable juventud que proclama la destrucción
de lo antiguo. Hay que desvelar su edad, desmantelando las
capas de maquillaje sobre las que oculta su vejez. Pues ésta
es la forma de defender la auténtica novedad de la democra-
cia y de la libertad de las personas, frente al asalto a la ra-
zón propiciado desde la exaltación emotiva del nacional-po-
pulismo. Hay que defender, en definitiva, la actualidad de la
democracia, sea cual sea la opción de los ciudadanos en el
seno de unos principios de modernidad. Y expulsar de nues-
tro tiempo a este espectro que no ha sido invitado. No es el
esbozo aún poco preciso de un mundo que llega, sino el es-
combro desfigurado de un edificio extinguido. El recuerdo se
disfraza de anticipación, la memoria se camufla bajo los sig-
nos del futuro.
En el principio fue la Reacción. El sagaz sociólogo Pierre
André Taguieff, cuya sutileza a la hora de descubrir el racismo
en la coartada de la identidad, el aristocratismo en la excusa
de la diversidad, ha desmentido también la “novedad” del
pensamiento de Nietzsche, su carácter rupturista, su exigen-
te voluntad de nihilismo como punto de partida de construc-
ción de valores auténticos. Frente a lo que ha venido hacién-
dose en la cultura nietzschiana francesa, Taguieff propone un
examen de la contemporaneidad de la reacción frente al libe-
ralismo. Y lo hace tomando al principal referente de quien pa-
rece saltar sobre una época de mediocridad para exigir el re-
torno del individuo. Dedica al gran filósofo, en el libro ¿Por
qué no somos nietzschianos? un capítulo extenso, con un tí-
tulo de deliberada extensión: “El paradigma tradicionalista:
horror a la modernidad y antiliberalismo. Nietzsche en la re-
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 133
tórica reaccionaria”. Para Taguieff —y, de hecho, para lo que
nos interesa señalar en este ensayo—, Nietzsche no es tan-
to el hombre de la búsqueda de un nuevo comienzo como el
que engarza con quienes lo han rechazado desde el principio
mismo. No es el ángel exterminador de todo aquello que se
opone a la liberación del individuo, sino el ángel de la guarda
retórico de quienes vienen proclamando, de la mano de Bo-
nald, de Maistre, de Donoso Cortés, de Bourget, de Barbey
d’Aurevilly, la negación a aceptar el principio de argumenta-
ción. Para los autores citados, el liberalismo es un lugar de
permanente debate, de incomprensible juego de palabras pa-
ra hablar de lo que necesita el recurso de la palabra. La en-
trada del argumento, de la Razón, en el jardín de las cosas
sagradas, del silencio funerario de la Eternidad, ha violado el
verdadero principio de la comunidad, la seguridad de su exis-
tencia. Todos ellos tienen la impresión de que la revolución li-
beral ha supuesto una pérdida del tiempo. Ahora, el uso de la
discusión es una pérdida de tiempo.
Para Taguieff, ese es el principal drama del debate del si-
glo XIX: la penosa oposición a que se discuta, la oposición a
la crítica, la supresión de la autonomía de la razón y, por tan-
to, del sentido primario de la libertad. Lo demás viene por
añadidura: entre otras cosas, la insufrible pluralidad, frente a
la tranquilizadora homogeneidad de los silenciosos cemente-
rios donde yacen los despojos de la razón. En las jambas de
las puertas de hierro que dan paso a ese recinto fúnebre, los
tradicionalistas querrían colocar los ángeles custodios, advir -
tiendo con sus espadas en alto: “aquí duerme el pensamien -
to, porque somos los celadores del mundo de la fe, de las
creencias absolutas y sin duda, de la esperanza ciega, de la
EN TORNO A EUROPA 134
emoción que expulsa de la vida a quien no la siente”. Esa Uni-
dad se moldea con un material callado, porque la manera en
que los símbolos vociferan no es la palabra, sino solamente
las formas excitadas del silencio. Luc Ferry y Alain Renaut, en
el mismo texto, señalan el principio de la antimodernidad
nietzschiana arrojando a la cara de los nietzschianos del 68
una frase que debía resultar grata a los grandes asamblea-
rios del Odéon: “Lo que tiene necesidad de ser demostrado
no vale gran cosa”. Para los estudiantes de aquel Mayo ra-
diante, la frecuencia del debate no era más que una exalta-
ción de la actividad, no era una sustitución de la acción, sino
su forma de expresarse. La necesidad de hablar, en una so-
ciedad en la que la palabra y el convencimiento ha recupera-
do su prestigio frente al mito de la acción de los años de en-
treguerras, hace que esos estudiantes se encuentren en un
estado de permanente movilización verbal, en la que encuen-
tran un territorio a la vez familiar y rupturista. Se trata, para
ellos, de una forma de libertad de expresión que nada tiene
que ver con la comunicación, con el escuchar al tiempo que
se dice. Tiene que ver con una voluntad de hablar que es una
gesticulación, que es una escenificación del nuevo poder, de
la reciente transgresión. Hablar sin escuchar no es hablar. Es
emitir actos que tienen la solidez de los códigos convencio-
nales, pero no poseen su principal objetivo: el hallazgo de al-
guien que escucha y que se convertirá en emisor. ¿No asisti-
mos en nuestros días a la verborrea constante, a la exigencia
de esa libertad de expresión que no se contempla como lugar
de encuentro de opiniones, sino espacio para emitir la propia,
escenario donde se vive fingiendo la comunicación?
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 135
Taguieff encontrará esa genealogía nietzschiana en las po-
siciones contrarrevolucionarias, antimodernistas, antilibera-
les, de la primera mitad del siglo XIX. Pero su interés es de-
tectar esa segunda oleada que procede del vitalismo, que
aparece con la máscara de una fractura, que intenta hacerse
pasar por la venganza del desengañado. Los nuevos antilibe-
rales señalan a los incautos demócratas como víctimas de
una estafa del pensamiento, de un sueño de la razón. Su cau-
tiverio idealista, materialista o positivista les aleja de la pro-
fundidad del pensamiento auténtico, que hay que ir a resca-
tar mediante la destrucción de la metafísica. El “Dios ha
muerto” se convierte en la denuncia de la larga sombra de
las ideas que continúan atestando los salones de la cultura
europea. El intento de localizar en el heroísmo de los guerre-
ros amorales de la Ilíada, en las balbuceantes experiencias
de las fiestas de Dionisios, en las aproximaciones metafóri-
cas de los presocráticos, el verdadero encuentro con dos co-
sas al mismo tiempo: el Ser oculto bajo los escombros del ra-
cionalismo y la Existencia negada por la veneración a las
ideas. El atractivo de Nietzsche puede residir, además de en
la potencia de su lenguaje, en todo aquello que brilla en las
épocas de crisis: la nostalgia de la intensidad, cuando lo que
debería ser la normalidad se contempla como decadencia, co-
mo aburrida comodidad, como una confortable mediocridad
en la que vegetan los menos aptos, como la búsqueda de la
sustancia de los actos definitivos y los héroes impunes.
Pero, además, la nostalgia de una comunidad. El nacio-
nalismo integral de Barrès, de Bourget, de Maurras, de Berth,
de Daudet o de Maurras se construye en Francia, precisa-
mente, como una respuesta a la nación de los ciudadanos
EN TORNO A EUROPA 136
convocados por la primera de las grandes revoluciones de la
modernidad en el continente. Debía ser en ese país, justa-
mente, donde el ataque resultara más agudo, a pesar de te-
ner que engullir la amarga sustancia de la filosofía alemana,
de Schopenhauer y de Nietzsche. El germanismo de estos au-
tores, después de la guerra franco-prusiana, podría haber si-
do un elemento de repudio, pero solo lo es para quienes, co-
mo Zola o Jaurés, despiertan el sentido de la patria de los
hombres libres frente a la sombría complacencia de la Tierra
y los Muertos. Los nacionalistas integrales utilizarán el tér-
mino de una novela de Barrès para designar a sus adversa-
rios: los desarraigados. El término es oportunista, porque la
palabra “desarraigado” contiene ya una negación, un prefijo
que indica pérdida. Y no cualquier pérdida: la pérdida de las
“raíces”. Lo cual, si bien se mira, debería indicar la libertad
para caminar, o la superación del reino vegetal para ingresar,
por lo menos, en la zoología. Quienes se instalan en el recin-
to sereno de la botánica, esos nacional-vegetarianos de fines
del XIX, tan preocupados por los valores nutritivos del estiér-
col ideológico, tienen especies carnívoras, que aspiran a ali-
mentarse también con todo animal que puedan exterminar
entre sus atractivas y multicolores zonas de aterrizaje senti-
mental. Con todo, los liberal-demócratas de comienzos del si-
glo XX no se dejan amedrentar, y su Liga de los Derechos del
Hombre recuerda, por si hacía falta, que no existe nación don-
de no existe constitución. Que no hay república donde no hay
pluralidad. Que no hay sociedad donde no hay ciudadanía.
Pero los tiempos son propicios para los cánticos de la de-
cadencia que reciben, en su ayuda inesperada, los avances
mismos de una ciencia cuyo aprovechamiento político se rea-
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 137
liza en los esquemas de esa trama de crisis cultural. El bio-
logismo político será el principal de estos artefactos y el ra-
cismo la más deleznable de sus excrecencias. Tan leales a la
fuerza del instinto y a la crítica del racionalismo, los vitalistas
que anuncian la esencia del fascismo se plantean usar las
ventajas de un titubeo científico, de un mejor conocimiento de
la realidad íntima de la naturaleza, para lanzar sobre ella un
sentido de apropiación, una nueva vuelta de tuerca de la vo-
luntad de poder. El saber es poder, aunque no siempre nos
hace libres de uno en uno. Peter Sloterdijk ha podido ir mar-
cando, en su ensayo Crítica de la razón cínica, el avance de
un “desvelamiento” de la realidad que actúa en ventaja de los
nuevos guerreros, de los nuevos nihilistas, de los nuevos an-
timodernos ataviados con los recursos tecnológicos. “Sola-
mente métodos refinados y a menudo incluso sospechosos,
conducen a aclaraciones sobre el campo secreto difícilmente
penetrable. Por otra parte, la más reciente investigación de
los cuerpos se retrae cada vez menos ante choques agresi-
vos y directos. Esporádicamente se borra la frontera entre el
diagnóstico y la intervención: materias extrañas se introducen
en el cuerpo. La medicina es, aún más que todas sus prede-
cesoras, una empiria negra. Se funda en el apriori de que en-
tre el sujeto y su enfermedad no puede existir ninguna otra
relación que la de la enemistad. La representación de que la
enfermedad pudiera ser una autoexpresión original y en cier-
to sentido “verdadera” del sujeto está excluida ya por la in-
troducción del moderno proceder médico. La enfermedad tie-
ne que ser pensada como lo otro y extraño. En el fondo, la
medicina de una sociedad latentemente paranoica considera
el cuerpo como un riesgo de subversión.” Más adelante, el
autor de Karlsruhe añade: “Dado que ningún pensamiento
EN TORNO A EUROPA 138
moderno postmetafísico e categoría científica es capaz de
comprender la muerte propia, se producen dos posiciones
aparentemente omnipresentes: la muerte no pertenece a la
vida, sino que se enfrenta irreconciliablemente, es más, sin
relación, como una aniquilación absoluta de ésta; y como no
hay ninguna muerte de la que pueda decir que sea ‘la mía’,
el pensamiento se atiene a la única muerte que sigue siendo
pensable objetualmente: la de los otros. Si el sujeto es lo que
no puede morir, entonces transforma el mundo rigurosamen-
te en un campo para sus luchas de supervivencia. Lo que me
estorba es mi enemigo; el que es mi enemigo debe ser es-
torbado para que no estorbe. En última consecuencia, esta
voluntad de protección significa la disposición a aniquilar a
los otros o a ‘lo otro’”. Las palabras son demasiado familia-
res para tener que subrayarlas. Pues el periodo que siguió a
la Gran Guerra, alimentado por los sueños nacionalistas anti-
democráticos, vertebrados en los discursos de la decaden-
cia, justificados por el temor a la degeneración, concluyeron
en una solemne exaltación de un ritual comunitario paralelo
al juego biológico más elemental, aunque pertrechado de las
sutilezas de la nueva biología.
En aquel momento, el principio nacionalista no pretendió
organizar de una forma determinada la sociedad. Pretendió la
supresión de la política y su sustitución por un pálpito comu-
nitario, por una escenificación donde los sujetos pasaban a
ser actores, donde el argumento pasaba a ser una declama-
ción, donde el objetivo pasaba a ser una “obra”. Y el tema de
la obra no era más que el encuentro de ese Ser sumergido en
siglos de metafísica y, sobre todo, en un siglo y medio de de-
mocracia. El encuentro de la comunidad con su destino se
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 139
realizaba a través de un movimiento esencialista que, en sus
formas más radicales, se llamó nazismo. Heidegger habló de
la “grandeza” del movimiento refiriéndose al encuentro entre
la técnica y el hombre moderno. El mundo en estado de dis-
ponibilidad no era la sociedad abierta encontrándose a sí
misma en la pluralidad creativa. Era la comunidad cerrada
avanzando sobre sus enemigos, desplegando su voluntad
destructiva a la espera de que llegara el momento paligenéti-
co de una nueva creación. La adopción de un destino es, en
buena medida, el descubrimiento de que uno es el pueblo ele-
gido. No existe más autodeterminación que la obediencia a
ese principio. La máxima libertad engalana lo que, en reali-
dad, es un síntoma atroz de servidumbre. Solo queda el ritual
de la búsqueda de los agentes infecciosos que impiden la sa-
lud de la comunidad, y cuya conducta se interpreta como una
malformación de la misma o el ingreso subrepticio de extran-
jeros, de materia bacteriana, de escoria viral que aturde la hi-
giene pública. La exclusión es la primera forma de afirmar la
inclusión. El exterminio, la muerte —siempre la del otro, co-
mo señalaba Sloterdijk— es la forma de manifestar la vida —
siempre la propia. La lógica del genocidio se encuentra en
ese punto en que coincide con la liberación. El horror tiene
ese rostro. Es el que sigue teniendo.
III. EL RETORNO DE LOS BRUJOS
Como se indicaba antes, el modelo del Frente Nacional
tiene el interés de referirse a un lugar donde la democracia
se ha asentado, con una influencia decisiva en la construc-
EN TORNO A EUROPA 140
ción de la Unión Europea y donde se encuentran los orígenes
mismos del movimiento liberal del continente. Al darse en
Francia la existencia del partido de extrema derecha nacional-
populista de mayor duración e influencia social y electoral, la
paradoja adquiere rasgos contundentes, resultando de ella
un aviso para aquellas democracias más recientes que creen
no tener una demanda social para este comunitarismo o que
consideran, como ocurre en el caso de España, que los prin-
cipios, el estilo y la dinámica política de estas formaciones no
se están dando a través del espejo deformante de otra legiti-
midad, en buena parte debida a la indulgencia de la izquier-
da con el nacionalismo como ideología. Ello ha conducido a
que la renuncia general al debate sobre el nacional-populismo
haya llevado a la condena de un área de su actividad, mien-
tras permanece fuera del espacio de la crítica la ideología
misma. A salvo de cualquier análisis riguroso, que permita es-
tablecer la genealogía del nacionalismo, sectores que se ma-
nifiestan en los términos estrictos del nacionalismo integral,
del nacional-etnicismo, del diferencialismo radical en térmi-
nos lingüísticos o de cualquier otra preferencia simbólica es-
cogida por los movimientos nacionalista; a salvo de este aná-
lisis, decíamos, se encuentran aquellos partidos y sectores
de opinión que se han ido normalizando y han ido siendo
aceptados por su condición de partidos y gentes que no prac-
tican la violencia. Lo cual ha permitido la impunidad de su dis-
curso en los términos del debate, tolerándose que el nacio-
nalismo haya prendido como forma de ser ciudadano en
aquellos territorios que han establecido una identidad. Y po-
demos decir que la comunidad que necesita “exteriorizarse”,
que debe hacer explícita su existencia a través de una pro-
pagación de sus mitos, de sus recursos de identificación, es
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 141
una comunidad falsificada, para usar los mismos términos
que utiliza Bauman en el texto antes señalado. Precisamente
el hecho de que se realice una fabricación cultural naciona-
lista implica la negación de la comunidad en su sentido de
realidad reconocida espontáneamente, de familiaridad con
las cosas que no precisa de discurso. Al aparecer éste, se
plantea como una reivindicación y, por tanto, como una op-
ción de parte que pasa a convertirse en totalidad, en la úni-
ca manera de reconocer ese territorio que pasa a domesti-
carse para acudir solamente a la llamada de su nuevo dueño.
En la medida en que el discurso nacionalista triunfa, después
de un fatigoso ejercicio de repudio de todas aquellas tenden-
cias que plantean su negativa a aceptarlo como única mane-
ra de expresión del territorio, puede pasar a considerarse un
elemento natural, como si el esfuerzo cultural realizado no
hubiera sido una construcción, sino una excavación que de-
bía hundirse en el fondo sepultado de la conciencia para ha-
llar la autenticidad del ser nacional. Una vez sacado a la luz,
convertido en el suelo, identificado con la tierra y con quienes
la habitan, las diferencias solo pueden darse entre quienes
reconocen ese paisaje común.
En Francia, las cosas resultan algo más complicadas, por-
que la ideología nacionalista integral siempre ha debido en-
frentarse a un patriotismo constitucional, que procede de la
aparición de la idea de nación propiamente dicha al calor de
los movimientos liberales que acabaron con los criterios de
soberanía propios del Antiguo Régimen. Como en España,
donde los nacionalistas españoles del constitucionalismo li-
beral se enfrentaban a los defensores de la autoridad del Al-
tar y del Trono, refugiados en las entidades naturales de la
EN TORNO A EUROPA 142
pequeña comunidad, la tradición liberal francesa hubo de en-
frentarse a la resistencia de quienes no estaban dispuestos
a la identificación entre la nación y la república, para plantear
un reencuentro entre el nacionalismo y las entidades “pro-
pias” de “lo” francés, detectando aquellos elementos que no
pertenecían a una tradición que debía saltar por encima de la
experiencia de 1789.
La negativa a ver en Francia algo distinto a la tradición ja-
cobina, girondina o constitucionalista moderada ha calado
con hondura en la cultura hexagonal, que trata de expulsar la
presencia de su propia extrema derecha nacional-integralista,
de la misma forma que Maurras trataba de expulsar del ser
francés a quienes defendían la democracia. La identificación
del fascismo con la Colaboración y el nuevo mito de la Re-
sistencia permitió alejar aún más ese fantasma, de la misma
forma que el régimen rectificador de la V República salvó la
gran crisis de la década 1953-1962, evitando que la catás-
trofe colonial y la guerra de Argelia creara un movimiento na-
cionalista capaz de conectar con esa tradición antidemocráti-
ca. Ni siquiera el movimiento episódico de Poujade en 1956
ni las diversas organizaciones por la Argelia Francesa ni los
Comités Tixier-Vignancourt de 1965 pudieran reunir el sufi-
ciente apoyo para inquietar al sistema. Tampoco ocurrió en
las condiciones de la crisis del primer gaullismo en 1969-69,
a pesar de que en otras zonas de Europa, como en Alemania
o en Italia, el Partido Nacional-Demócrata de Adolf von Thad-
den o el Movimiento Social de Giorgio Almirante obtenían ex-
celentes resultados, jugando con la ambigüedad del descon-
tento ante las primeras señales de una recesión y la
expansión de los nuevos temas políticos después de una eta-
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 143
pa de”milagro económico”. Recordemos, a este respecto,
que en 1969 le faltó muy poco al NPD para entrar en el Bun-
destag, y que, en 1971-72, las elecciones administrativas y
las generales dieron el máximo impulso al MSI, que consiguió
resultados superiores al 25% de votos en algunas zonas del
sur, y casi un 9% a escala nacional.
En 1972, sin embargo, la organización Ordre Nouveau, un
pequeño pero prestigioso grupo de activistas del neofascis-
mo, tuvo la suficiente agilidad mental para plantearse la cons-
trucción de un movimiento unitario, capaz de agrupar todo el
campo nacional-populista, a la manera de lo que habían he-
cho sus colegas de Italia: es decir, creando una organización
flexible, en la que los elementos de identidad nostálgica fue-
ran capaces de arroparse con las propuestas de compromi-
so, y donde los sectores conservadores más duros pudieron
encontrarse con los elementos “antisistémicos” de las nue-
vas generaciones salidas de la crítica a la sociedad de con-
sumo. Por primera vez, la fundación del Frente Nacional —en-
tregado, simbólicamente, a un Jean Marie Le Pen que
procedía del campo menos “revolucionario” del neofascismo
francés— vino a plantear tres elementos claves: la unidad de
todo el sector de oposición nacionalista; la voluntad de man-
tener la cohesión para garantizar la duración de esta fuerza;
la necesidad de presentarse como algo nuevo y distinto, con-
gruente con las circunstancias de modernización que se es-
taban dando en el continente.
Este último elemento fue crucial para la consolidación del
grupo. Si, en sus primeros diez años, el Frente Nacional ob-
EN TORNO A EUROPA 144
tuvo una presencia marginal, dando un puro testimonio de su
existencia; si fracasó en las urnas y tuvo que recurrir a epi-
sodios tan pintorescos como solicitar el voto a Juana de Arco
en las presidenciales de 1981, cuando no se pudo obtener el
número de firmas necesarias para presentar una candidatu-
ra, no tardarían en darse las condiciones de una “divina sor-
presa”, para usar los términos con que Maurras saludó el ad-
venimiento de Vichy.
Recordemos los hechos: en 1983, el matrimonio Stirbois,
que había pasado varios años trabajando en Dreux, aprove-
chando las condiciones de inmigración, inseguridad y degra-
dación urbana, fueron premiados con un 17% de los votos en
las elecciones municipales, pasando a ser decisivos para que
la derecha pudiera gobernar. En 1984, Le Pen, que ha obte-
nido un buen resultado en las legislativas parciales del distri -
to XX de París, es invitado al programa “L’heure de la vérité”,
consiguiendo un éxito rotundo. Unas semanas más tarde, la
candidatura de la Europa de las Patrias consigue colocar on-
ce diputados en el parlamento de Estrasburgo. Elecciones se-
cundarias, comentan algunos: los franceses no están eligien-
do a quienes le gobierna. Las legislativas de 1986, realizadas
mediante el escrutinio proporcional, dan casi un diez por cien-
to de votos y 35 diputados al Frente Nacional. En las presi-
denciales de 1988, Le Pen el humillado de 1981, consigue el
14,41% de los sufragios. Aunque las legislativas, realizadas
de nuevo por sistema mayoritario, resulten una decepción,
los votos de la primera vuelta vuelven a situar al Frente Na-
cional por encima del 10%, y se consigue la retirada de algu-
nos candidatos de la derecha en la segunda vuelta. Gracias
a ello, Yann Plat se convierte en la única diputada del Frente,
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 145
mientras Mégret y Le Pen obtienen resultados próximos al
40% de los votos en el ballotage. Cuando concluye su segun-
da década de existencia, el Frente Nacional es una realidad
con voluntad de permanencia, no un episodio resignado a una
vida intensa y breve.
Naturalmente, las condiciones políticas del país han ayu-
dado: desde 1981, Mitterrand es el presidente, la derecha li-
beral se encuentra desorientada, en proceso de recomposi-
ción. El primer gobierno reúne las condiciones de un
verdadero Frente Popular, con presencia de comunistas y rea-
lización de una política de gasto público, inflación y aumento
de la presión fiscal. Pero sucede algo más, pues estos ele-
mentos podían haber llevado al voto a la derecha liberal más
que a abandonar el territorio de la derecha para entrar en la
transversalidad del nacional-populismo. Lo que ha ocurrido es
que la crisis de fondo que se observa en la sociedad europea
forjada en la segunda posguerra mundial ha pasado a “perci-
birse”: es una crisis cultural, no una crisis de relaciones la-
borales, de crecimiento económico, de formas políticas, aun-
que sea todas estas cosas al mismo tiempo. O, para decirlo
de manera más tajante, aunque la crisis cultural “proceda”
de la conciencia de todas estas crisis. Se trata de una cons-
tatación de un proceso de fracturas, de quiebra de un mundo
que resulta ahora menos reconocible. Y ello afecta a todas
las condiciones de la existencia: desde la velocidad de la co-
municación de grandes volúmenes de información, hasta las
facilidades para la deslocalización industrial; desde la des-
confianza hacia las viejas ideologías en el que se inspiran los
partidos clásicos, hasta una nueva cultura del trabajo; desde
la fragmentación de las experiencias sociales hasta la uni-
EN TORNO A EUROPA 146
versalización de las actividades; desde la pérdida de sobera-
nía estatal real hasta la el hundimiento de los equilibrios de
poder entre los Estados.
Todos estos elementos hacen que la visión que el indivi-
duo tiene de su lugar en el mundo quede interceptado por el
riesgo de una pérdida de sentido. El reencuentro con la so-
ciedad y la opción por un Estado liviano no siempre se con-
templa como un elemento beneficioso, como una insurrec-
ción de la sociedad civil. Puede contemplarse, también, como
una irrupción de la anomia, con la angustia de la pérdida de
tutelas, con la invasión de la soberanía nacional por la llega-
da de competidores del bienestar en una época de recesión.
La quiebra de los elementos clásicos de socialización puede
dar la impresión de vacío cuando, al mismo tiempo, quedan
desprestigiadas las formas alternativas de la izquierda, que
sólo son capaces de ir incubando un movimiento social con
escaso interés para adquirir coherencia y para transitar los
caminos de la política.
Han sido éstas las condiciones en que ha podido pasar un
estado de “emergencia” lo que hasta entonces había perma-
necido latente, como una herencia repudiada de la cultura
francesa. El Frente Nacional puede verse, desde una posición
democrática, como un problema: para sus votantes es una
solución o, por lo menos, en aquel momento, la expresión de
una queja. El movimiento de protesta ha conocido todos los
escenarios electorales y ha salido airoso. Ha consolidado a
un líder. Se ha instalado en el paisaje político francés con la
suficiente duración como para no percibirse como un estado
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 147
febril. Y ha ganado no sólo a los viejos sectores del naciona-
lismo parafascista, sino a algunos núcleos de la llamada Nue-
va Derecha, que alimentan con un discurso comunitario de
inusitada dureza los vacíos teóricos de los lepenistas. A co-
mienzos de los años noventa, cuando podía pensarse en una
recuperación de la normalidad, esa situación incluye la pre-
sencia del Frente Nacional, que navegará en la última década
del siglo con la habilidad suficiente para sortear sus dificul-
tades, para esquivar los arrecifes de la marginalidad, los can-
tos de sirena del voto útil y la tempestad de la escisión.
Si las cosas podían resultar problemáticas a comienzos
de la nueva década, cuando la caída de la URSS —acompa-
ñada del desguace del PCF— deja a la extrema derecha sin
uno de sus factores de discurso más potentes, el Frente Na-
cional tendrá que mantenerse a flote mediante la estricta pro-
tección de su “diferencia”. Valéry Giscard d’Estaign, Edith
Crésson, Laurent Fabius o Jacques Chirac comenzarán a asu-
mir que la inmigración es un problema, con mayor o menor
fortuna en su lenguaje. La capacidad de contaminación con-
tiene el riesgo de la pérdida de todo el combustible que lleva
el Frente en sus bodegas. Por tanto, Le Pen tiene que marcar
a los conversos, para señalar que ellos han sido los primeros
en decir en voz alta lo que todos pensaban. Para el Frente,
mantener las fronteras entre el lepenismo y el resto de las
fuerzas políticas no es una cuestión de sectarismo, sino de
supervivencia. Las elecciones de 1994 al parlamento euro-
peo muestran esos riesgos, cuando la candidatura de Villiers
arrebata a Le Pen el liderazgo de la derecha radical. En 1995,
el líder del Frente obtiene un resultado que puede presentar-
se como preocupante: se ha alcanzado el mejor nivel de vo-
EN TORNO A EUROPA 148
to, el 15%, pero se están definiendo los límites de influencia
electoral de la formación, en el mejor de los escenarios, que
es la primera vuelta de unas presidenciales, cuando el voto
se confunde con una encuesta sin riesgos para los electores.
A partir de ahí, el debate interno conducirá a la escisión,
cuando Mégret, el número dos del Frente, comience a plan-
tear la necesidad de una sucesión que ofrezca la cara ama-
ble de la gestión y no el rostro crispado de la protesta. Obte-
nida una bolsa de votos apreciable, es la hora de la opción
Fini, no de la de Rauti, para expresarlo en los términos en que
se hace en el caso italiano. La identidad puede ser negocia-
da, a cambio de la posibilidad de influencia. El “todo o nada”
sólo conducirá a la incapacidad de mantener mucho tiempo el
voto antisistema.
Sin embargo, Le Pen se mantiene firme. Por intereses per-
sonales y por la necesidad de una estrategia que adivina la
importancia de ese espacio alternativo, que está desgastan-
do también de una forma impresionante a la derecha liberal,
como se demostrará en las elecciones legislativas de 1997,
y que hundirá a la izquierda más moderada, como habrá de
indicarse en las presidenciales del 2002. En 1998, la esci-
sión se consuma. Tras una breve disputa por las siglas, el
sector megretista acaba escogiendo el nombre de Movimien-
to Nacional Republicano. Le Pen se queda con el beneficio
inapreciable de las siglas. Pasada la prueba de las eleccio-
nes europeas de 1999, cuando el Frente obtiene por unos
cuantos decimales representación, mientras Mégret queda a
un 1,5% de conseguirla, sentencia la suerte de la partida en-
tre las dos caras de la extrema derecha nacional-populista. Le
Pen y su discurso antisistema ha triunfado. El “coup de ton-
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 149
nerre” de las presidenciales del 2002 lo magnifican. Con el
mismo resultado que en 1995, la caída y la división de la iz-
quierda, la emergencia de los tres millones de votos “anti-
globalización” permiten a Le Pen el sueño dorado de pasar a
la segunda vuelta, para competir en Chirac en una batalla en
la que no tiene absolutamente nada que perder. Sólo ganar
esa quinta parte de sufragios emitidos que parecen conde-
corar los méritos de una carrera política iniciada en enero de
1956, cuando Le Pen fue elegido el diputado más joven de la
cámara, en las listas de Pierre Poujade.
IV. DULCE PÁJARO DE SENECTUD
La experiencia francesa sirve, además de su interés in-
trínseco, por su capacidad para haber agitado los elementos
básicos en los que la democracia se va a jugar su futuro. El
principal de ellos es el del miedo a un mundo desconocido, a
la constante renovación que no puede seguirse, al terror a
que todo carezca de sentido. Esa pérdida de norma y de lu-
gar, esa desorientación moral, conduce a la búsqueda de un
tranquilizante, de una cálida forma de acogida, de una zona
de descanso que permita huir del mundanal ruido para regre-
sar a los sonidos familiares del hogar.
A ese miedo se responde con la búsqueda de una identi-
dad. No con la búsqueda de identidades, de procesos de ve-
rificación de lo que uno es y quiere ser, sino al encuentro con
una identidad que, en buena medida, es un reencuentro, el
hallazgo de algo extraviado, el permiso para volver a entrar en
EN TORNO A EUROPA 150
el Paraíso. Frente a la libertad, la seguridad. O la seguridad
disfrazada de libertad. La identidad siempre se construye de-
finiendo quiénes son los otros, nunca quiénes somos noso-
tros y, desde luego, nunca quién soy yo. Eso significa que la
conjugación en plural es la condición, pero también lo es que
el plural deba conjugarse en segunda o tercera persona. El
“vosotros” y, sobre todo, el “ellos” verifica lo más importan-
te de una identidad: no es esto la caracterización de lo que
hay dentro, sino el trazado mismo de la línea de demarcación.
La reconstrucción de esa frontera invisible restituye la calma
cuando caen las fronteras, cuando se establece la porosidad
social, cuando la vida se hace provisional, arriesgada, inse-
gura. La misma fortificación cultural del diferencialismo esta-
blece una línea de seguridad, que no se entiende solo en los
términos de la lucha contra la delincuencia, sino en los mu-
cho más amplios de sentirse “a salvo”, en estado perma-
nente de protección, custodiado por quienes encarnan el so-
lemne “nosotros” frente a quienes se encaraman a un
amenazador “ellos”.
En este sentido, la identidad implica una opción clara por
una comunidad homogénea cuyos conflictos sólo pueden en-
tenderse como la irrupción de los otros, de los extraños, de
quienes no pueden comprender nuestra esencia. El conflicto
se hace exterior, se trata de una infección: los intrusos son
microbios portadores de un elemento letal para la cultura pro-
pia, son indiferentes a nuestra supervivencia o, peor aún, te-
nemos que matar nuestro “nosotros” para poder vivir, de la
misma forma que un virus destruye las células sanas tras ha-
ber utilizado y pervertido su material genético. La xenofobia
es la forma más caracterizada de esta actitud. Pero el ataque
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 151
a la inmigración queda rápidamente secuestrado, en otros ca-
sos —y en la propia elaboración de la Nueva Derecha france-
sa liderada por Benoist— a través de la defensa de la diver-
sidad, cuya valoración positiva, cuya norm a l i z a c i ó n
democrática de aprecio a lo distinto, pasa a degenerarse en
una defensa de la impermeabilidad de las culturas, en el re-
chazo del mestizaje y en la designación de quiénes son ciu-
dadanos propios y quiénes son los demás, los externos, los
que no son expresiones concretas del significado de la co-
munidad, para decirlo a la manera de Castoriadis. No hace
falta que se trate de inmigrantes: esa es la primera trampa
del nacionalismo populista. Se trata de que no reconozcan el
juego de exclusión y exclusión en que se basa el discurso.
Sus creencias, no su procedencia, les convierte en extraños.
El no nacionalista-comunitario pasa a no ser miembro del
p a í s , sin importar el color de su piel, que haya nacido en ese
territorio o que respete los principios constitucionales que lo
inspiran. La ideología se convierte en un criterio de selección.
Ese es un nuevo tipo de racismo que, procediendo de los ele-
mentos del biologismo de los años iniciales del siglo, ha pa-
sado a ocupar los paisajes de una afirmación culturalista.
Y, junto a ello, un derecho a la autodeterminación popular
que nada tiene que ver con su expresión en las urnas. No les
concierne a éstas decidir sobre las verdades esenciales, co-
mo indicaba alguien que lo tenía tan claro como José Antonio
Primo de Rivera en el discurso fundacional de Falange Espa-
ñola. En esta tradición de lo ir revocable —en su sentido más
literal, es decir, lo que no puede ser pronunciado de otra for-
ma—, la existencia misma del “pueblo soberano” pasa por
encima de la democracia “formal”. Curiosamente, quien más
EN TORNO A EUROPA 152
insiste en los elementos simbólicos es quien de manera más
atenta repudia las “manifestaciones” de la política, los “pro-
cedimientos” que son, además de cauces, signos, de la mis-
ma forma que la existencia de un río caudaloso no es solo su
propio curso, sino la referencia a la fertilidad que trae consi-
go. El punto más fuerte de la propaganda lepenista coincide
con lo que fue, en su tiempo, la denuncia del fascismo. La po-
lítica es “plutocracia”, “oligarquía”, “banda de los cuatro”. El
nacionalismo es un movimiento, no un partido. No asume nin-
guna de las condiciones clásicas del lenguaje político, como
la izquierda o la derecha, sino que se declara de todas y nin-
guna cosa al mismo tiempo. Es “lo francés” expresándose,
escenificándose, encarnándose. Es un espíritu que cobra for-
ma y se mueve al ritmo del Frente Nacional. Es, sobre todo,
el PUEBLO. Y ese pueblo homogéneo, sometido a la ley de la
gravedad de los partidos políticos que reposan sobre sus es-
paldas, debe sacudirse las formaciones caducas de encima,
para emprender su marcha. La existencia de una abstención
de más de una tercera parte de votantes, la suma de tres mi-
llones de votos de la izquierda trotskista, los más de cinco mi-
llones de votos de Le Pen, señalan hasta qué punto la des-
confianza ha alcanzado niveles preocupantes. El pueblo no
sólo se expresa en las urnas: mantiene sus derechos para la
discrepancia, para la circulación de opiniones, para las pre-
sentaciones de su constante existencia ciudadana. Pero so-
lamente las urnas deciden una representación.
Ese no es el discurso de quienes creen que su Autentici-
dad está muy por encima de los procedimientos de la demo-
cracia. Que su Verdad no tiene por qué argumentarse. Que la
corpulencia de su Fe no tiene por qué hallar razones. Pero
LOS RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA 153
ese no es el vuelo de un ave joven, inexperta, que otea el ho-
rizonte y atraviesa la trama húmeda de la niebla. Es el vuelo
gallináceo de un ave envejecida, que mueve su rencor y su re-
celo en la pequeña estatura de su vuelo. No es el enérgico
trayecto de la edad más joven, sino un dulce pájaro de
senectud.
EN TORNO A EUROPA 154
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN
EUROPEA: LOS RETOS DE LA SEGURIDAD
COMÚN DESPUÉS DE LA AMPLIACIÓN
AL ESTE
Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo Á. Pérez Sánchez
Departamento de Historia Contemporánea, Instituto de Estudios Euro-
peos. Universidad de Valladolid
I. LA NECESIDAD DE UN MARCO DE SEGURIDAD COMÚN PARA
LA EUROPA DEL SIGLO XXI
A pesar de los avances registrados tanto en la política exte-
rior como en la definición p ro g resiva de una política de defensa
p ropia, a principios del siglo veintiuno es común la perc e p c i ó n
de que el peso de la Unión Europea en el ámbito diplomático no
se corresponde con su capacidad económica, su cualificación
técnica, sus recursos humanos, su potencial demográfico (que
conocerá un gran incremento con la próxima ampliación al Este)
y su decidido compromiso con los menos favorecidos al ser pri-
mer contribuyente a la cooperación para el desarrollo mundial.
En términos parecidos se expresó el Parlamento Euro p e o
en 1998
( 1 )
, al afirmar que la Unión Europea, una vez intro-
ducido el euro, se convertiría en un actor mundial en térm i-
nos monetarios y económicos, algo que en aquellos momen-
tos distaba mucho de producirse en el campo de la política
e x t e r i o r, de seguridad y de defensa común
( 2 )
. Sin embarg o ,
EN TORNO A EUROPA 156
(1)
“Resolución sobre el papel de la Unión Europea en el mundo:
aplicación de la política exterior y de seguridad común en 1998”
Con anterioridad, el 21 de mayo de 1992, la Comisión de Asuntos
Institucionales del Parlamento Europeo había elaborado un “Informe
sobre la articulación y estrategia de la Unión Europea con vistas a su
ampliación y a la creación de un orden global a escala europea” (co-
nocido también como “Informe Hänsch”).
(2)
El título V del Tratado de la Unión Europea fijó las disposicio-
nes por las que se estableció y debía regirse la Política Exterior y
de Seguridad Común (PESC); sus objetivos, enunciados en el apar-
tado 1 del artículo 11 del mencionado Tratado, son los siguientes:
“La defensa de los valores comunes, de los intereses fundamenta-
les y de la independencia e integridad de la Unión, de conformidad con
los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
“El fortalecimiento de la seguridad de la Unión en todas sus formas.
“El mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad in-
ternacional, de conformidad con los principios de la Carta de la Nacio-
nes Unidas, con los principios del Acta final de Helsinki y con los obje-
tivos de la Carta de París, incluidos los relativos a las fronteras
exteriores.
“El fomento de la cooperación internacional.
“El desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de De-
recho, así como el respeto de los Derechos Humanos y de las liberta-
des fundamentales.”
En el artículo 12 se definían las acciones que en función de lo ante-
rior deberían realizarse:
“La determinación de estrategias comunes.
“La Unión perseguirá los objetivos expuestos en el artículo 11 me-
diante:
“La definición de los principios y de las orientaciones generales de la
política exterior y de seguridad comunes.
el Parlamento Europeo animaba a los países miembros de la
Unión Europea a perseverar en favor de lograr una mayor pro-
yección de dicha política común exterior y de seguridad y de-
fensa. Al mismo tiempo, el propio Parlamento consideraba
de gran transcendencia para el futuro de la Unión Europea el
p roceso en marcha de ampliación a los países de la antigua
E u ropa del Este, pues redundaría en fortalecer el ideal euro-
peísta en el Viejo Continente, así como en mantener la paz
para evitar una posible inestabilidad en las fronteras de la
Unión Europea.
Pocos años después, coincidiendo prácticamente con la
entrada en el siglo veintiuno
(3)
, también el Parlamento Euro-
peo valoraba el programa de la Unión Europea para la pre-
vención de conflictos armados aprobado por el Consejo Euro-
peo de Gotemburgo, y respaldaba además a la Unión en su
objetivo —presentado en el Consejo de Niza— de asentar la
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 157
“La adopción de acciones comunes [referidas a situaciones específi -
cas en las que se considere necesaria una acción operativa de la
Unión].
“La adopción de posiciones comunes [que definirán el enfoque de la
Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático].
“El fortalecimiento de una cooperación sistemática entre los Estados
miembros para el desarrollo de su política.”
Con la entrada en vigor del Nuevo Tratado de la Unión Europea —Tra-
tado de Amsterdam— en mayo de 1999, el contenido relativo a la PESC
fue parcialmente modificado y reestructurado. Así, el artículo 17 ex-
tiende la PESC a todas “las cuestiones relativas a la seguridad de la
Unión, incluida la definición progresiva de una política de defensa co-
mún, de conformidad con el párrafo segundo, que podría conducir a una
defensa común si así lo decidiera el Consejo Europeo”.
( 3 )
“Resolución del Parlamento Europeo sobre los pro g resos de la po-
lítica exterior y de seguridad común” (Acta del 25 de octubre de 2001).
futura política exterior común en los cimientos de la llamada
“prevención de conflictos” y en la “gestión de crisis” tanto ci-
vil como militar. Al mismo tiempo, el Parlamento volvía a in-
sistir en la importancia del proceso en marcha de ampliación
a la antigua Europa del Este como contribución a la paz y a la
estabilidad en Europa (incluida también la ampliación de la
OTAN a estos mismos países, comenzada en 1999 con el in-
greso de Polonia, Hungría y la República Checa, y que podría
tener continuación en la cumbre de la OTAN de Praga en no-
viembre de 2002
(4)
), sin olvidar el impulso que ello debe su-
poner para aumentar la cooperación entre la Unión Europea
ampliada y sus nuevos vecinos. Por todo ello, “el argumento
centroeuropeo de que la integración en la alianza militar re-
fuerza la seguridad en todos los niveles y favorece el proce-
so de transformación interna en aquellos países”
(5)
fue asu-
EN TORNO A EUROPA 158
( 4 )
Los orígenes de estas ampliaciones de la OTAN se remontan a
la caída del Muro de Berlín y al final de la Guerra Fría. Así, en la
c u m b re de Copenhague de junio de 1991, la OTAN se mostró dis-
puesta a “ayudar a crear una Europa unida y libre”. Posteriorm e n t e ,
en la cumbre de Roma del mismo año, se dio el visto bueno para
la creación del “Consejo de Cooperación Noratlántico” (CCNA), que
implicaba un nuevo concepto estratégico en el que se re a f i rmaba el
principio de defensa colectiva y se marcaban nuevos retos a la
O TAN: la “gestión de crisis”, las “misiones fuera de zona” y las
“operaciones de mantenimiento de la paz”. Finalmente, en la cum-
b re de Bruselas de enero de 1994 se creaba la Asociación para la
Paz (APP) con el objetivo de integrar en ella a los países del extinto
Pacto de Varsovia, empezando por la Federación Rusa. Posteriorm e n-
te, en la cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid en 1997, el CC-
NA fue sustituido por el Consejo de Asociación Euroatlántico (CAEA).
(5)
LATAWSKI, Paul, “Central Europe and European Security”, en PARK,
William and REES, Wyn (eds.), Rethinking Security in Post-Cold War Eu -
rope, London, Longman, 1998, p. 91.
mido por la comunidad internacional en general y por las ins-
tituciones de la Unión Europea en particular.
Nada de lo anterior supone que se descuiden las distintas
orientaciones en política exterior y los intereses particulares
de cada Estado miembro de la Unión Europea. Mostrando un
apoyo inequívoco a la ampliación al Este, se ha podido inter-
pretar la actuación en política exterior de algunos de los Es-
tados comunitarios como un intento de poner en práctica es-
trategias dispares o sin aparente vínculo en relación con la
nueva frontera del Este. De este modo, “Italia desarrolló, o
mejor dicho impulsó, una Iniciativa Centro Europea basada en
su estrecha relación con las Repúblicas occidentales de la ex-
Yugoslavia y con Hungría, y que se extendió eventualmente
hasta Polonia. Gran Bretaña ha sido una entusiasta de la ex-
pansión al Este con el fin, según sospechan sus socios, de
ralentizar la integración y convertir la Unión Europea en una
mera asociación de Estados. Los países nórdicos, por su par-
te, se han centrado en la cooperación con los Bálticos, impli-
cando como socio incluso a Rusia”
(6)
. En todo caso, las men-
cionadas estrategias dispares estarían pensadas para que
los países que las han impulsado, por ejemplo Italia, fueran
considerados como aliados importantes en el camino hacia la
ampliación de los futuros socios centroeuropeos.
Al tratarse del ámbito centro e u ropeo conviene hacer una
mención explícita al papel desempeñado por Alemania, país
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 159
(6)
MANNIN, M., “Policies towards CEEC” en MANNIN, M., Pushing
the Boundaries: the European Union and Central and Eastern Euro -
pe, Manchester, Manchester University Press, 1999, p. 35.
que ha sido uno de los más firmes valedores de la amplia-
ción al Este. Su influencia económica en la zona creció de for-
ma espectacular en los años que siguieron a la caída del co-
munismo. Si nos centramos sólo en el periodo 1993-1995,
el comercio exterior alemán con los países del Centro y Este
de Europa se incrementó más de 30 por ciento. Práctica-
mente la mitad de todas las exportaciones de la Unión tienen
su origen en Alemania, mientras que, Gran Bretaña por ejem-
plo, teniendo en cuenta su importancia en el mercado mun-
dial no llega al 5,5 por ciento. Junto a los intereses econó-
micos, los gobiernos alemanes presididos por Kohl y
Schröder han mantenido el empeño por favorecer la integra-
ción como medio de fortalecer sus intereses estratégicos en
la frontera oriental, puesto que exportar seguridad equivalía
a mayor estabilidad en la región. Las cautelas ante la am-
pliación que se desprenden de algunos de los discursos de
Schröder no han pretendido obstaculizar o neutralizar la fina-
lidad política última de la ampliación, sino matizarla en tiem-
po y forma para adecuarla a la situación económica alemana
de finales de la década de los noventa. En definitiva se tra-
taba de mantener la trayectoria que el Primer Ministro ale-
mán había marcado durante su primera cumbre europea en
P ö rtschach (Austria) en octubre de 1998 al afirmar que si no
se quería engañar deliberadamente a los países candidatos
o aspirantes, había que dejar claro que la ampliación exigía
tiempo. Es indudable que, como señalan con insistencia los
dirigentes políticos alemanes, las prioridades de su país pa-
san por Europa y que Alemania después de la re u n i f i c a c i ó n
continúa utilizando las instituciones supranacionales (como
la Unión Europea y la OTAN) para encauzar sus intereses y
EN TORNO A EUROPA 160
despejar las incert i d u m b res que todavía suscitan sus inten-
ciones. Como sostiene José Mª Beneyto, “el abierto apoyo de
Alemania a la integración de los PECOS en la Unión Euro p e a
y en la OTAN fundamentaría la idea de que en vez de haber
seguido una política de intereses individuales en la región, la
República Federal habría actuado como un “poder civil” y no
como un poder hegemónico”
( 7 )
. La apuesta por esta comuni-
dad de intereses con el fin de evitar reminiscencias hegemó-
nicas de otro tiempo se hizo patente en la normalización de
las relaciones germano-polacas después de la re u n i f i c a c i ó n
alemana, hecho que por su trascendencia para la estabilidad
del flanco oriental de la Unión Europea ampliada puede equi-
pararse en importancia a la reconciliación franco-alemana
después de la Declaración Schuman de 1950.
En todo caso, con la ampliación a la antigua Europa del
Este la unificación del Viejo Continente sería un hecho, se
c e rrarían sus límites geográficos en el norte, en el centro y
en el sureste, y comenzaría una nueva etapa para todos en
la Unión Europea. En palabras del Prof. Parzymies, la incor-
poración de los países anteriormente sovietizados “cerr a r á
de una vez por todas el capítulo de la historia de Europa que
fue escrito en Yalta. Contribuirá también a extender hacia el
Este esa zona de seguridad, estabilidad y relaciones de bue-
na vecindad que constituye la Unión Europea. Se trata, pues,
de beneficios que responden a los intereses de toda Euro-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 161
(7)
Alemania y la ampliación al Este: ¿hacia una comunidad de in -
tereses?, Madrid, Instituto de Estudios Europeos de la Universidad
San Pablo-CEU, 2002, p. 11.
p a ”
( 8 )
. Así, a la espera de la normalización de la situación en
los Balcanes occidentales (ámbito territorial que incluye a Al-
bania y a los países de la antigua Yugoslavia, excepto Eslo-
venia), quedarían fuera de la Unión Europea, Rusia, Bielorru-
sia, Ucrania, Moldavia y los países del Cáucaso, Estados con
los que se hace necesario impulsar lazos estrechos de todo
tipo para garantizar la estabilidad del flanco oriental de la
Unión Europea
(9)
.
Según la Comisión Europea —y los Quince en su conjun-
to—, la ampliación va a ser enormemente beneficiosa no só-
lo para los Estados miembros, tanto los ya existentes como
los próximos en incorporarse, sino también para los países
vecinos con los que la nueva Unión Europea ampliada deberá
de mantener vínculos lo más estrechos posibles. Así, cerrada
EN TORNO A EUROPA 162
(8)
Cit. en SCHNEPF, Ryszard, “Polonia ante el reto de la amplia-
ción de la Unión Europea”, en MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo M. y
PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo Á. (Editores), Los países de la antigua Eu -
ropa del Este y España ante la ampliación de la Unión Europea.
The Former Eastern European Countries and Spain in Relation to
the European Union Enlargement, Valladolid, Instituto de Estudios
Europeos de la Universidad de Valladolid, 2001, pp. 37-38.
( 9 )
En un dictamen elaborado por el Comité de las Regiones se ha-
cía ver a los Quince que con la integración de nuevos estados miembro s
las fronteras exteriores de la Unión Europea se modificarían, dejando al
d e s c u b i e r to grandes diferencias del nivel de vida, sobre todo por lo que
respecta a la Federación Rusa y a los demás países de la Comunidad
de Estados Independientes. Por este motivo el Comité de las Regiones
consideraba de gran importancia el desarrollo de mecanismos e instru-
mentos de actuación conjunta en esta nueva zona de frontera de la
Unión Europea. “Estrategias de fomento de la cooperación transfro n t e-
riza e interregional en una Europa ampliada. Un documento fundamen-
tal y de orientación para el futuro” (Bruselas, marzo de 2002).
cuanto antes la ampliación en proyecto (no más tarde de
2005 si se mantiene la voluntad política tantas veces expre-
sada), la Unión Europea tendrá nuevos vecinos y sus relacio-
nes con ellos reflejarán la nueva situación. Adelantándose a
este proceso, la Unión ha establecido políticas especiales pa-
ra cada uno de los ámbitos geoestratégicos de las nuevas re-
giones vecinas: a) el “Marco de Asociación y Cooperación pa-
ra la Federación Rusa, Ucrania y otros Nuevos Estados
Independientes”, b) el “Proceso de Asociación y Estabiliza-
ción para los Balcanes occidentales” y c) el “Proceso de Bar-
celona para el Mediterráneo” (ámbitos que no se tratan en el
presente análisis). Además de los asuntos relacionados con
la seguridad (cada vez más importantes después de la acción
terrorista del 11 de septiembre de 2001, tal como se con-
templa en las “Conclusiones y Plan de Acción del Consejo Eu-
ropeo extraordinario”, celebrado el 21 de septiembre del mis-
mo año
(10)
), las mencionadas políticas especiales tienen
como objetivo primigenio crear un espacio de libre comercio
entre la Unión Europea ampliada y sus nuevos vecinos que se
asiente sobre la democracia del Estado de Derecho constitu-
cional y el respeto a los Derechos Humanos, además de fo-
mentar la colaboración en asuntos de justicia e interior.
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 163
(10)
En este sentido, el Parlamento Europeo señalaba también que
la lucha contra el terrorismo internacional debía convertirse en un
elemento central de la política exterior y de seguridad común, au-
nando tanto lo que afecte a la seguridad exterior como a la inte-
rior, solicitando al Consejo y a la Comisión Europea la elaboración
de una estrategia común para la lucha contra el terrorismo. “Reso-
lución del Parlamento Europeo sobre los progresos de la política
exterior y de seguridad común” (Acta del 25 de octubre de 2001).
Uno de los objetivos fundamentales del Tratado de Amster-
dam (que entró en vigor en mayo de 1999) pretendía contribuir
a que la política exterior y de seguridad
( 1 1 )
de la Europa comu-
nitaria fuera más coherente, activa y eficaz en el fomento de la
paz, la prosperidad y la estabilidad en el mundo mediante la
aplicación de instrumentos e iniciativas propias de la Unión ta-
EN TORNO A EUROPA 164
(11)
La Declaración de Petersberg de 19 de junio de 1992 fue el
origen de las denominadas “Misiones de Petersberg” según lo esti-
pulado en el artículo 17 del Nuevo Tratado de la Unión Europea o
Tratado de Amsterdam y constituyó un elemento central en la vo-
luntad de desarrollar la Unión Europea Occidental (UEO) como com-
ponente de la defensa de la Unión Europea. La entrada en vigor de
los acuerdos de Niza de diciembre de 2000 supondrá la plena inte-
gración de la UEO en la Unión Europea y reforzará el anclaje euro-
peo de la Alianza Atlántica (OTAN). La mencionada Declaración de
Petersberg señala también que la UEO está dispuesta a apoyar la
aplicación eficaz de las medidas de prevención de conflictos y con-
trol de las crisis, especialmente las actividades de mantenimiento
de la paz de la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en
Europa (denominada después OSCE), así como del Consejo de Se-
guridad de la ONU.
Los Estados miembros de la UEO se declararon dispuestos a poner a
disposición de la UEO unidades militares para misiones que se llevarían
a cabo bajo mando de la UEO. Así, podrían utilizarse las unidades mili-
t a res de los Estados miembros de la UEO para los siguientes fines: “Mi-
siones humanitarias o de evacuación de nacionales”, “Misiones de
mantenimiento de paz” y “Misiones con intervención de fuerzas de com-
bate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de pacificación”.
La UEO es una organización de defensa europea que dispone de cua-
t ro estatutos diferentes y cuenta en la actualidad con veintiocho miem-
b ros estructurados en tres escalones en función de su distinta vincula-
ción a la organización: diez miembros son activos: Alemania, Francia,
Gran Bretaña, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Grecia, Por tugal y Es-
paña; cinco países, observ a d o res: Irlanda, Austria, Suecia, Finlandia y Di-
n a m a rca; seis miembros asociados: Tu rquía, Islandia, Noruega, Polonia,
Hungría y la República Checa; y siete países, interlocutores asociados:
Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania.
les como las estrategias comunes. El Consejo Europeo las
a p rueba y se aplican en aquellos ámbitos en que los Estados
m i e m b ros tienen intereses comunes importantes. La primera
estrategia común de la Unión Europea se aplicó a la Federa-
ción Rusa (Consejo Europeo de Colonia de 3 y 4 de junio de
1999) y fueron sus principales objetivos la consolidación de la
democracia, el Estado de Derecho y la sociedad civil.
También en la reunión de Colonia de junio de 1999, ante
el conflicto de Kosovo, la Unión Europea tomó la iniciativa de
poner en marcha el “Pacto de Estabilidad para Europa Sudo-
riental”
(12)
, en el que también participaron cuatro países can-
didatos a la adhesión: Bulgaria, Rumania, Eslovenia y Hun-
gría. Su finalidad fue la de apoyar a los países de la zona, en
especial a los de los Balcanes occidentales, en sus esfuer-
zos por fomentar la paz, la democracia, el respeto de los de-
rechos humanos y la prosperidad económica para lograr y
consolidar la estabilidad de la región.
II. GEOESTRATEGIA Y SEGURIDAD EN LA EUROPA AMPLIADA
Durante la segunda mitad del siglo XX la Europa comuni-
taria ha contribuido a poner fin a los conflictos del pasado y
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 165
(12)
Con anterioridad, en 1995, la Unión Europea había puesto en
marcha otra iniciativa en la misma región: el “Proceso de Estabili-
dad y Buena Vecindad en Europa Sudoriental”, denominado también
“Proceso de Royaumont”.
El 25 de octubre de 2000 se celebró la cumbre de Skopje sobre el
proceso de cooperación con el sudeste de Europa; de nuevo, el 23 de
febrero de 2001, tuvo lugar en Skopje una reunión para el seguimien-
to de dicho proceso.
a fortalecer la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar en
la parte occidental del Viejo Continente. Desde que en la dé-
cada de los noventa los países de la antigua Europa del Este
mostraron su interés por incorporarse a la Unión Europea, el
proceso de ampliación en marcha
(13)
no ha dejado de coad-
yuvar de manera decisiva al mantenimiento de la paz, a la es-
tabilidad política, al progreso económico y al logro de la justi-
cia social en toda Europa.
Con la ampliación al Centro y al Sureste —la antigua Eu-
ropa del Este—, la Unión Europea englobará en su seno a los
antiguos países satélites de la exUnión Soviética e incluso a
t res exRepúblicas soviéticas (los Estados del Báltico: Estonia,
Letonia y Lituania). Estos países han seguido por lo general
dos líneas maestras de actuación: una de ellas consistió en
i n c rementar la estabilidad democrática interna; la segunda se
p ropuso renacionalizar la política de seguridad tras la desa-
parición del Pacto de Varsovia en 1991. Sus actuaciones en
política exterior han tenido una clara orientación euro a t l á n t i-
ca: en 1999 Polonia, Hungría y la República Checa ingre s a ro n
en la OTA N
( 1 4 )
. Al mismo tiempo, se debe resaltar el compro-
EN TORNO A EUROPA 166
(13)
”Informe y Documento de Estrategia de la Comisión Europea
sobre la Ampliación” (otoño de 2001).
( 1 4 )
Como hemos comentado antes, la siguiente ampliación de la
O TAN podría tener lugar en la cumbre que la Organización celebrará en
Praga el próximo mes de noviembre de 2002. Sin embargo, como se-
ñala María Angustias Caracuel Raya, “son muy numerosas las voces
que se muestran cautelosas ante la posibilidad de iniciar una ‘segunda
ola’ de la ampliación”. Por otra parte, desde el punto de vista de los paí-
ses de la antigua Europa del Este, ya se trate de miembros de pleno de-
recho ya de aspirantes, y en especial, como también apunta Caracuel
Raya, “desde la perspectiva polaca, se considera que paralizar el pro-
miso de todos ellos en el fomento de la cooperación re g i o n a l
como fase previa a su plena integración en la Unión Euro p e a .
La cuestión ha sido que la creación de grupos o foros re g i o-
nales estaba pensada como instrumento de presión a la ho-
ra de la negociación con la Europa Comunitaria puesto que se
consideraba que se prolongaría mucho más en el tiempo; sin
e m b a rgo, la evolución de los acontecimientos con la acelera-
ción de los tratados de asociación, y más tarde de adhesión,
ha limitado la operatividad de estas uniones re g i o n a l e s .
Como no podía ser de otra manera, el mencionado proce-
so de ampliación se está llevando a cabo en un contexto de
evolución rápida de las prácticas de la Unión Europea hacia
una política exterior y de seguridad común en cuyo marco se
ofrece la posibilidad real de consolidar la estabilidad política
y la seguridad de los Estados del Viejo Continente dado que
la integración en marcha implica de hecho una reducción del
riesgo de conflictos en Europa.
Los países de la Europa Central: Polonia, Hungria,
República Checa, Eslovaquia y Eslovenia
Algunos de los antiguos países sovietizados de la Euro p a
Central, conocidos también como del Grupo de Vi s e g r a d o —Po-
lonia, Hungría y Checoslovaquia (después de 1993, Repúbli-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 167
ceso de ampliación de la Alianza sería equivalente a cuestionar la lógi-
ca de los cambios en Europa”, “Polonia en la seguridad europea”, R e -
vista de Estudios Euro p e o s, nº 26 (Septiembre - D i c i e m b re 2000), p. 46.
ca Checa y República Eslovaca
(15)
)—, expresaron de forma
inequívoca su compromiso con los valores de la Europa Co-
munitaria y en política exterior con la Alianza Atlántica
(16)
, par-
ticipando en el Consejo de Asociación Euroatlántico y en la
Asociación para la Paz. El apoyo de estos tres Estados a la
coalición internacional durante la segunda guerra del Golfo
EN TORNO A EUROPA 168
( 1 5 )
Después de los cambios políticos que pro d u j e ron en la zona
las elecciones generales de 1998, de manera especial en la Repú-
blica Eslovaca con el nuevo gobierno de coalición presidido por Mi-
kulas Dzurinda, fue posible volver a lanzar el Grupo de Vi s e g r a d o .
Los responsables de los gobiernos de Polonia, Hungría y la Repúbli-
ca Checa, reunidos en Budapest el 21 de octubre de 1998, invita-
ron formalmente a su homólogo eslovaco a reintegrarse al Gru p o .
Esta acción en interés de la región y como señal de buena vecindad
estaba pensada también para que los respectivos gobiernos pudie-
ran “llamar a la puer ta de la comunidad europea para probar que
hemos adoptado medidas que nos permitirán entrar en la Unión Eu-
ropea y en la OTAN”. Cit. en FAW N, Rick, “The Elusive Defined? Vi s e-
grád Co-operation as the Contemporary Contours of Central Euro p e ” ,
en DAW S O N, Andrew H. and FAW N, Rick (eds.), The Changing Geopoli -
tics of Eastern Euro p e, London, Frank Cass, 2002, p. 62.
(16)
En función de las prioridades de su política exterior, especialmen-
te en el ter reno de la seguridad y defensa, se puede deducir que Polo-
nia, Hungría y la República Checa “están mucho más cerca de la posi-
ción del Reino Unido que de Francia (…); pero como aspirantes a la
Unión Europea tratan de reconciliar su papel de defensoras de unas es-
trechas relaciones trasatlánticas con su prioridad de acceder a la Unión
Europea, y han tenido que atemperar su entusiasmo pro-Estados Uni-
dos para no molestar a los gobiernos de la Unión Europea (…). Francia
en particular ve a estos tres países como un caballo de Troya que man-
tiene el control norteamericano de la seguridad europea. A comienzos
de 1999, el gobierno francés señaló a estos países que su visión de la
seguridad podía hacer más lenta la adhesión”, KRENZLER, Horst Günter,
The European Defense and Security Policy and EU Enlargement to Eas -
tern Europe, Florence, European University Institute, 2001 [Policy Pa-
pers, RSC, nº 01/1], pp. 14-15.
fue la demostración más palpable de su voluntad de cooperar
con los aliados occidentales y la OTAN en la nueva arquitec-
tura de seguridad del orden internacional después de la Gue-
rra Fría
(17)
. En 1999, al mismo tiempo que lograban que su
candidatura de adhesión a la Unión Europea fuera aceptada
por los Quince, se integraron en la OTAN y se convirtieron en
miembros asociados de la UEO (excepto Eslovaquia, país no
integrado aún en OTAN cuyo estatus con respecto a la UEO es
de interlocutor o colaborador asociado); por su decidido afán
euroatlántico, estos países constituyen desde el punto de vis-
ta teórico un firme apoyo para lograr la consolidación de la po-
lítica de seguridad y defensa común. El ejemplo polaco, con
palabras de su Ministro de Asuntos Exteriores en marzo de
1998, Bronislaw Geremek, lo ilustra a la perfección:
“Nos volveremos hacia el oeste y hacia sus instituciones
con la mente puesta en conseguir al menos cuatro objetivos:
primero, fortalecernos internacionalmente; segundo, introducir
una sensibilidad nueva y una diferente experiencia histórica en
el debate europeo occidental y en la forma europeo-occidental
de entender Europa; tercero, fortalecer la OTAN y la Unión Eu-
ropea no sólo para añadir nuestro potencial a su fuerza, sino
para ofrecer nuevos puntos de vista y nuevos retos, y, cuarto,
fortalecer y acelerar el proceso de reconstrucción democrática
de la región y construir un nuevo orden europeo. Estos cuatro
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 169
(17)
Cfr. VALKI, L., “Security Problems and the New Europe: A Cen-
tral European viewpoint”, en WILLIAMS, A.J. (ed.), Reorganizing Eas -
tern Europe: European Institutions and the Refashioning of Europe’s
Security Architecture, Aldershot, Dartmouth, 1994, p. 129.
objetivos son el núcleo de la nueva geopolítica que iniciamos
hace casi nueve años en esta parte de Europa”
(18)
.
Como ha quedado demostrado, Polonia no ha dejado de
secundar los esfuerzos que se vienen realizando para poten-
ciar la política europea común de seguridad y defensa, en la
medida en que todo ello fortalezca la operatividad de la Alian-
za Atlántica, ya que este país “considera que la OTAN es la
piedra angular de la seguridad europea, y que es vital el de-
sarrollo de los mecanismos institucionales de la Unión Euro-
pea en materia de seguridad y defensa y el establecimiento
de nuevas relaciones de cooperación entre la Unión Europea
y la OTAN”
(19)
. En efecto, para estos países, empezando por
Polonia y según su Ministro de Asuntos Exteriores a finales
de 2001, Wladyslaw Bartoszewski, la integración en la OTAN
y la adhesión en la Unión Europea debe significar “por un la-
do, el fin de un cambio histórico iniciado en 1989, y por otro,
la posibilidad de aprovechar todos los elementos de [su] si-
tuación geopolítica, por el bien de toda Europa”
(20)
.
La actuación del Grupo de Visegrado muestra las contra-
dicciones ya expresadas más arriba de este tipo de alianzas
regionales. Aunque 1994 fuera un año crítico para el futuro
EN TORNO A EUROPA 170
(18)
Materials and Documents, 8 (1998), p. 1.663.
(19)
CARACUEL RAYA, María Angustias, “Polonia…”, art. cit., p. 47.
(20)
“Las aspiraciones y oportunidades relacionadas con el proceso
de adhesión de Polonia a la Unión Europea”, en CRUZ FERRER, Juan
de la y CANO MONTEJANO, José Carlos (coords.), Rumbo a Europa. La
ampliación al Este de la Unión Europea: re p e rcusiones para
España, Madrid, Dykinson, 2002, p. 65.
del Grupo (incluso algunos autores piensan que la coopera-
ción efectiva entre los cuatro países se paralizó
(21)
), las rela-
ciones a cuatro bandas no se interrumpieron en cuestiones
de seguridad como lo demuestra el hecho de las reuniones
entre los respectivos ministros de Defensa en Budapest (ma-
yo de 1995) y de Gdánsk (septiembre de 1996). No obstan-
te, lo cierto es que la recuperación de las iniciativas de ma-
yor calado tardó en producirse y, como ocurrió en el origen del
Grupo, vino de la mano de los gobiernos checo y eslovaco.
Después de la dimisión de Vaclav Klaus en noviembre de
1997, el gobierno socialdemócrata constituido después de
las elecciones legislativas de junio de 1998 tuvo como uno
de sus objetivos prioritarios fortalecer los vínculos con Eslo-
vaquia para, de forma inmediata, dinamizar el proyecto de Vi-
segrado. La derrota del partido de Meciar en los comicios de
septiembre de ese mismo año favoreció el entendimiento
puesto que desde un primer momento el gobierno de Dzurin-
da insistió en el compromiso eslovaco de consolidar el pro-
ceso democratizador y apostar decididamente por su incorpo-
ración a la Unión Europea y a la OTAN. Esta nítida toma de
posición fue valorada por los Primeros Ministros de Hungría,
Polonia y la República Checa reunidos en Budapest el 21 de
octubre de 1998, que dejó expedito el paso para la celebra-
ción de una cumbre entre los cuatro, finalmente desar rollada
en Bratislava en mayo de 1999. De esta reunión salió el pro-
grama de Visegrado 2, dentro del cual aparecía como uno de
los puntos esenciales la coordinación de las políticas exte-
riores de sus respectivos países así como la consideración
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 171
(21)
RHODES, M., “The Idea of Central Europe and Visegrád Coopera-
tion”, International Politics, nº 35/2 (june 1998), p. 182.
de la pertenencia a la OTAN como un elemento fundamental
para la seguridad regional a medio y largo plazo. Por ello, no
debe sorprender que, una vez miembros de la OTAN, Polonia
y la República Checa, apoyaran decididamente la integración
de Eslovaquia en la Alianza militar euroatlántica
(22)
, teniendo
en cuenta además que este país ya había colaborado activa-
mente en las campañas aéreas aliadas en la antigua Yugos-
lavia facilitando su espacio aéreo y su propio territorio duran-
te la campaña bélica. Estos tres países crearon en mayo de
2001 una brigada conjunta con sede en Bratislava para apo-
yar los operativos militares de la OTAN y en su caso de la
Unión Europea; y en la primavera de 2002 las fuerzas arma-
das checas y eslovacas desplegaron un batallón mecanizado
destinado a la misión de pacificación de la OTAN en Kosovo.
Visegrado 2 ha interesado a los gobiernos de otros países,
por ejemplo, a Croacia en el año 2000 (después de la muer-
te del Presidente Tudjman) o a Eslovenia. Sin embargo, tanto
Dzurinda como el Primer Ministro polaco Buzek declararon en
mayo de ese año que “Visegrado no era una entidad cerrada,
pero que sería mucho más productiva en su forma actual con
cuatro países miembros y que, de momento, no se conside-
raba la ampliación”.
La trayectoria europeísta y euroatlántica de Eslovenia, que
sólo pudo ser iniciada a partir de 1991 con la desintegración
de la antigua Yugoslavia al concluir la primera etapa de la gue-
EN TORNO A EUROPA 172
(22)
Cfr. CARACUEL RAYA, María Angustias, “Europa Centro-Oriental y
Euroasia”, Cuadernos de Estrategia, nº 117 —Panorama Estratégi -
co 2001-2002—, Madrid, Ministerio de Defensa. Instituto Español
de Estudios Estratégicos, 2002, p. 68.
rra sudeslava, siguió los mismos derro t e ros de los países del
G rupo de Visegrado, aunque al igual que Eslovaquia no es to-
davía miembro de la OTAN y su vínculo con la UEO es el de in-
terlocutor o colaborador asociado. Después de la caída del so-
cialismo real Eslovenia, como los demás países de la antigua
E u ropa del Este, pudo finalmente aspirar a integrarse en el gru-
po de las naciones libres; para los eslovenos no se entendía la
consolidación de la democracia sin una estrecha vinculación a
la Unión Europea que acabara con su incorporación a la misma.
En virtud de su situación geoestratégica, todos ellos —in-
cluida Eslovenia— forman parte de la Iniciativa Centro Euro-
pea que se formó antes de noviembre de 1989 a partir de la
cooperación informal de regiones, provincias y repúblicas de
Italia, Austria, Hungría y Yugoslavia. Al mismo tiempo, Polonia
está integrada en el Consejo de Estados del mar Báltico y en
mayo de 1997 suscribió un Tratado de Amistad y Cooperación
con Ucrania
( 2 3 )
. Eslovaquia tiene firmado con la Federación Ru-
sa un Tratado sobre cooperación militar (con fecha de 26 de
agosto de 1993); ello resalta aún más, según indica en un ar-
tículo escrito en 2001 su Ministro de Asuntos Exteriore s ,
E d u a rd Kukan, la gran aportación que se puede esperar de Es-
lovaquia a la seguridad general en el marco de la Unión Euro-
pea: “Dada su posición geográfica en el centro de Europa, Es-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 173
(23)
Como complemento de su vinculación con la Unión Europea y
la OTAN, la cooperación regional o subregional conformó “otro de
los niveles más importantes de la política exterior y de seguridad
que benefician la seguridad polaca”, LATAWSKI, Paul, “Poland. ‘For
Your Security and Ours”, en SMITH, Martín A. and TIMMINS, Grahan,
Uncertain Europe. Building a New European Security Order?, Lon-
don, Routledge, 2001, p. 223.
lovaquia, sin embargo, ve su actuación principal en la vert i e n-
te Oriental. Eslovaquia, en colaboración con los demás países
de Europa Central, es decir, con Chequia, Hungría y Polonia.
podrá desempeñar el papel de la puerta oriental de la Unión
E u ropea y de esta forma garantizar con más intensidad los in-
t e reses de los países miembros geográfica y culturalmente
más alejados de dicha zona. Mediante la proximidad geográfi-
ca de estos países al territorio de la antigua Unión Soviética y
las ya establecidas conexiones políticas y económicas, la
Unión Europea alcanzará un contacto más directo con esta zo-
na, lo cual hará posible defender de una manera mucho más
efectiva sus intereses y difundir los principios de colaboración
y estabilidad más hacia Oriente”
( 2 4 )
. Al mismo tiempo, Hungría
y Eslovenia participan en las diferentes iniciativas y pactos so-
b re cooperación y estabilidad del Sudeste de Europa. Hungría
tiene también firmados pactos sobre fronteras y protección de
la minoría húngara (unos tres millones de personas) con Aus-
tria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Croacia y Ucrania, y es-
pera establecer otro similar (pensando en la minoría húngara
de Voivodina) con la República Federal de Yugoslavia. No de-
bemos olvidar que Hungría tiene más de seiscientos kilóme-
t ros de frontera con tres exRepúblicas de la antigua Federa-
ción Yugoslava que le ha impulsado a desarrollar un pro g r a m a
de seguridad nacional influida por la proximidad de estas zo-
nas convulsas. Eslovenia, por su parte, está compro m e t i d a
con la protección de sus nacionales en Italia y Austria, y es-
pera cerrar con Croacia acuerdos fronterizos por mar y tierr a .
EN TORNO A EUROPA 174
(24)
“Consecuencias de la adhesión de la República Eslovaca a la
Unión Europea y en el Reino de España: retos y opor tunidades”, en
CR U Z FE R R E R, J. de la y CA N O MO N T E J A N O, J. (coords.), Op. cit., p. 94.
A pesar de tan buena voluntad, deberíamos preguntarnos
por los logros reales de este tipo de iniciativas cuando el re-
ferente primero para estos países continúa siendo potenciar
su identidad nacional y recomponer sus economías propias.
La susceptibilidad ante cualquier tipo de organización regio-
nal que no sea la Unión Europea y la OTAN (por el beneficio
rápido que creen poder conseguir) es palpable cuando las ex-
periencias de la Federación yugoslava o checoslovaca están
presentes en la población y, por supuesto, entre sus gober-
nantes. De igual forma, la rivalidad entre los candidatos para
ganar la carrera de la adhesión les ha impedido hacer un fren-
te común; por ello se han lanzado de forma independiente a
probar su inequívoco “europeísmo” y sus avances en materia
política o económica para equipararse a los países miem-
bros, sin preocuparles sin embargo la situación de sus veci-
nos también aspirantes a entrar en la Unión: más que unirlos,
como hizo la Unión Soviética por imposición, la historia re-
ciente los ha separado. Como ha escrito Andrè Liebich, “es-
tos países son más “referencia de sí mismos” o “referencia
de otros” que “referencia de grupo”
(25)
.
A este respecto, existen dudas razonables para pensar que
al no existir un proyecto común real de defensa compartida de
sus intereses, su posible pertenencia a la Unión Europea pue-
de generar distorsiones en la seguridad de la región. De he-
cho, y en relación con la OTAN, de la que ya hemos hecho men-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 175
(25)
“East Central Europe: the Unbearable Tightness of Being”, en
SPILLMANN, Kurt R. y WENGER, Andreas (eds.), Towards the 21st Cen -
tury: Trends in Post-Cold War International Security Policy, Bonn, Pe-
ter Lang, 1999, p. 278.
ción en otro momento, es indudable que el conocido inform e
de 1995 sobre la ampliación de la Alianza abogaba por acep-
tar pro g resivamente a estos países proponiendo flexibilizar su
posición siempre que el proceso de integración no fuera trau-
mático para la organización y que ésta no perdiera eficacia en
su funcionamiento y planificación, con lo cual se presenta pro-
blemática la futura ampliación como lo está siendo ya la inte-
gración militar de Polonia, Hungría y la República Checa
( 2 6 )
. No
obstante, tanto el documento de 1995 como las declaraciones
de los responsables de la OTAN han sido siempre suficiente-
mente explícitas sobre la intención de la Alianza de incorporar
a nuevos países de forma plena. De hecho, en la primavera de
1999, los tres países que pasaron a formar parte de la Alian-
za acumulaban una experiencia de cinco años de colaboración
i n i n t e rrumpida que matiza las conclusiones a las que llegó el
Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes.
Después del 11 de Septiembre de 2001, la próxima cum-
b re de la OTAN en noviembre del presente año en Praga alcan-
zará una resonancia todavía mayor de lo esperado. En ella la
vieja advertencia del Presidente Havel parece cobrar plena ac-
tualidad: la Alianza debe exportar seguridad, en especial a la
EN TORNO A EUROPA 176
(26)
En 1998, el Select Committee on Defense de la Cámara de
los Comunes concluía en un profundo informe sobre esta cuestión
que “ninguno está preparado para una integración inmediata” e in-
cluso afirmaba que quienes pasaron a formar parte de la Alianza
en 1999 no eran precisamente los más adecuados porque “las po-
sibilidades de que su territorio o su seguridad se vieran amenaza-
das eran muy remotas”. Cit. en SMITH, MARTÍN A., NATO in the first
Decade after the Cold War, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers,
2000, pp. 126-127.
nueva frontera oriental, lo que debe ser entendido por sus ve-
cinos (la Federación Rusa, Bielorrusia y Ucrania) como la mejor
manera de fomentar una colaboración estrecha y leal para el
mantenimiento de la paz y la seguridad en el Viejo Continente.
De ahí que invertir en seguridad para anular las actuaciones te-
rroristas será el objetivo principal de estos años. Así, la OTA N
y la Federación Rusa tienden a estrechar sus vínculos con la
posible creación en un futuro próximo del “Consejo del Atlánti-
co Norte-Rusia”, llamado a sustituir al Consejo Perm a n e n t e
Conjunto puesto en marcha en 1997. En esta atmósfera de
buenas relaciones, se puede facilitar el otro gran objetivo de la
próxima cumbre de la OTAN: la ampliación de la Alianza, inclui-
dos los tres países del Báltico
( 2 7 )
. De igual forma se podría tam-
bién avanzar en el mejor entendimiento entre la Unión Euro p e a
y la Federación Rusa, en la línea de la reunión mantenida por
ambas partes el 29 de mayo de 2002 donde se impulsó la co-
laboración de fuerzas policiales en la lucha contra el terro r i s-
mo, el narcotráfico, el tráfico ilegal de personas y en general
contra el crimen organizado. En efecto, los acontecimientos del
11 de Septiembre han servido para que la lucha contra el te-
rrorismo se convierta en uno de los ejes centrales de la políti-
ca exterior y de seguridad común de la Unión Euro p e a .
Los países del Báltico: Estonia, Letonia y Lituania
Una vez liberados a finales del verano de 1991 de la do-
minación soviética y después de obtener el reconocimiento
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 177
(27)
De hecho, ya Letonia está comprometida con la OTAN al parti-
cipar con tropas propias en los Balcanes.
de la comunidad internacional, los países del Báltico procla-
maron claramente sus vínculos con la Europa occidental y re-
clamaron un lugar de socios y aliados en la Comunidades Eu-
ropeas y en la Alianza Atlántica. Sin embargo, la futura
incorporación a la OTAN de los países del Báltico —el deno-
minado Grupo de Vilna— se presenta compleja dados los in-
tereses de la Federación Rusa en la zona. En palabras de Ser-
vando de la Torre, “no es ya sólo que tras el ingreso de
Lituania quede un enclave y unos siempre problemáticos pa-
sillos de acceso hasta Königsberg-Kaliningrado. La adhesión
de Estonia y Letonia crea problemas mayores a la Federación
Rusa. Sus fronteras orientales reconocidas por Moscú, aun-
que con diseño soviético, están por ratificar; los ciudadanos
que constituyen su población lo son por su conocimiento, pre-
vio examen, del idioma nacional y por varias circunstancias
censales y administrativas que han concluido por situar como
apátridas a medio millón de ciudadanos de origen ruso en el
caso de Letonia (veinte por ciento) y un cuarto de millón en el
de Estonia (quince por ciento)”
(28)
. Ciertamente en el caso de
estas repúblicas la percepción de una permanente amenaza
rusa ha propiciado un mayor entendimiento a la hora de ofre-
cer pautas de integración para consolidar en el área nórdica
una “región báltica” con carácter propio. A lo largo de la dé-
cada de los noventa se desarrollaron entre las tres repúblicas
exsoviéticas diferentes iniciativas de este tipo como el Con-
sejo Báltico (a imitación del Consejo Nórdico), así como con-
ferencias de cooperación parlamentaria en la zona del mar
Báltico que, por impulso finés, han servido para establecer
EN TORNO A EUROPA 178
(28)
“Ante la cumbre de Praga. Diferencias en el mar Báltico”, Polí -
tica Exterior, nº 88 (julio/agosto 2002), p. 33.
relaciones más fluidas entre los representantes de las dis-
tintas fuerzas políticas. Por último, en cuestiones de seguri-
dad, una “mesa báltica” de la OSCE ha centrado sus esfuer-
zos en poner las bases para dirimir los problemas, tanto de
minorías nacionales como de fronteras, que pueden perturbar
la seguridad de la zona si no se abordan con urgencia.
Sin duda, el Consejo de Estados del Mar Báltico ha sido
desde su fundación en 1992 el único foro en el que de forma
estable han participado todos estos países y, por ello, ha si-
do siempre valorado por la Unión Europea como un interlocu-
tor de primer orden para conocer las necesidades y aspira-
ciones de aquéllos. A ello ha contribuido el hecho de que el
Consejo se entienda como una conferencia permanente más
que como una organización institucionalizada y cerrada, que
ha servido sobre todo para coordinar e intercambiar flujos de
información sobre las tres repúblicas bálticas entre sí. En es-
te sentido, su labor cotidiana ha tratado de crear un ambien-
te de confianza mutua entre ellos y fortalecer su posición con-
junta ante el proceso de integración en la Unión Europea y la
OTAN así como ante su vecino ruso. En todo caso, estos pri-
meros pasos dados en el seno del Consejo Báltico tienen co-
mo objetivo limar asperezas y potenciar una colaboración re-
al en la política de seguridad común. Un primer hito muy
importante por la sensibilidad que existe al respecto ha sido
la creación de una Comisión para los Derechos Humanos y
las Cuestiones de las Minorías con el fin de asesorar y ayu-
dar en la resolución de los temas pendientes en este campo
como ya hemos apuntado.
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 179
Para Estonia —como para Letonia y Lituania—, y según
planteó en 2001 su Ministro de Asuntos Exteriores, Thomas
Hendrik, “la recuperación de su soberanía [hace ya más de
diez años] significó igualmente la posibilidad de definirse den-
tro del sistema internacional después de un largo periodo. Y
en mi opinión, este proceso de autodefinición de Estonia es-
tá sin concluir mientras no se haya determinado su integra-
ción en Europa, es decir, hasta la pertenencia de Estonia [y
de Letonia y Lituania] en la Unión Europea y en la OTAN”
(29)
.
En este doble objetivo, estos tres Estados cuentan con el
apoyo de países vecinos miembros de la Unión Europea co-
mo Suecia y Finlandia, o miembros de la OTAN como Norue-
ga e Islandia, además de Dinamarca, y antes Alemania, los
cuales también son socios comunitarios. Además, como se
demostró en octubre de 1994 con las “Orientaciones para
una aproximación de la Unión hacia la región del mar Báltico”,
en noviembre de 1995 con el “Informe sobre el estado actual
y las perspectivas de cooperación en la región del mar Bálti-
co”, seguido al año siguiente de una “Iniciativa sobre la re-
gión del mar Báltico”, el trabajo de la Comisión Europea para
encauzar las relaciones con los tres Estados bálticos supuso
“una única aproximación política caracterizada por dos objeti-
vos interdependientes: reforzar los lazos bilaterales de la
Unión con los países de la región y desempeñar un papel ac-
tivo en el desarrollo de la cooperación regional. Respecto a lo
último, la Unión da especial importancia al trabajo del Con-
sejo de Estados del mar Báltico, en el cual participa directa-
EN TORNO A EUROPA 180
(29)
“Más Europa: Estonia: una parte inseparable de Europa”, en
CR U Z FE R R E R, J. de la y CA N O MO N T E J A N O, J. C. (coords.), Op. cit., p. 32.
mente (de los diez miembros del Consejo, cuatro son países
de la Unión Europea)”
(30)
.
Al ser firmes candidatos a la adhesión a la Unión Europea
y a la integración en la OTAN, los tres países bálticos tienen
reconocido en la actualidad el estatus de interlocutores o co-
laboradores asociados de la UEO y participan en el Consejo
de Asociación Euroatlántico y en la Asociación por la Paz. Por
su situación geoestratégica son además parte activa del Con-
sejo de Estados del mar Báltico antes citado
(31)
y pertenecen
al Batallón Báltico (BALTBAT) para el Mantenimiento de la Paz.
De todas formas, los tres países bálticos no han formali-
zado tratados de asociación regional antes de su integración
en la Unión Europea o en la OTAN. Tan sólo suscribieron en
febrero de 1999 un acuerdo común de protección consular, lo
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 181
(30)
TEBBE, Gerd, “Baltic Sea Regional Co-operation after 1989”, en
LE W I S, David W. P. and LE P E S A N T, Gilles (eds.), What Security for
which Europe? Case Studies from the Baltic to the Black Sea, New
York, Peter Lang, 1999, p. 107.
(31)
“En la región báltica, el Consejo Nórdico actuó como modelo y
estímulo para la creación de un Consejo de Estados del mar Bálti-
co en el que estuvieran representados los gobiernos de todos los
Estados con costas en el Báltico además de Noruega e Islandia, lo
que ha provisto a las repúblicas bálticas y a Rusia de un foro mu-
cho más amplio para discutir sus problemas mutuos. [Al mismo
tiempo] El Consejo de Estados del mar Báltico ha producido un
‘Programa de Acción para la Cooperación’ entre dichos Estados gra-
cias al cual han incrementado los contactos y reforzado la lucha
contra el crimen, la cooperación económica y la protección medio-
ambiental.”, ARCHER, Clive, “The Baltic-Nordic Region”, en en PARK,
Willian and REES, Wyn (eds.), Rethinking Security in Post-Cold War
Europe, Op. cit., p. 129.
cual indica que también la rivalidad entre ellos paraliza la
creación de modelos de integración de mayor calado. Por otra
parte, el segundo gran objetivo de su política exterior sigue
siendo el establecimiento de buenas relaciones con la Fede-
ración Rusa
(32)
. En este sentido, Tanto Estonia como Letonia
y Lituania se han comprometido a cerrar lo antes posible un
acuerdo fronterizo con Rusia, el cual en el caso lituano se
complica con la delimitación del enclave ruso de Kaliningra-
do. Letonia, por su parte, tiene suscrito un acuerdo fronteri-
zo con Bielorrusia, mientras que Lituania lo tiene pendiente
todavía, aunque en 1994 logró establecer con Polonia un Tra-
tado de amistad y buena vecindad considerado por las auto-
ridades lituanas un paso fundamental en la integración del
Estado báltico en las estructuras militares y comunitarias eu-
roatlánticas, ya que, en palabras del ministro lituano de Asun-
tos Exteriores al visitar Varsovia en enero de 1997, “el cami-
no más corto en esta dirección pasa por Polonia (…) nuestro
principal socio geopolítico y geoestratégico”
(33)
.
EN TORNO A EUROPA 182
(32)
Henrikki HEIKKA ha demostrado el profundo cambio estratégico
operado en la política de seguridad y defensa de la Federación Ru-
sa hacia las repúblicas bálticas en los últimos años, lo que favore-
ce decididamente la aproximación de estos países a la Unión Euro-
pea y a la OTAN. Beyond the Cult of the Offensive. The Evolution
of Soviet/Russian Strategic Culture and its Implications for the Nor -
dic-Baltic Region, Helsinki, Ulkopoliittinen Instituutti, 2000, especial-
mente pp. 65-98.
(33)
Cit. en LEPESANT, Gilles, “Introduction: Unity and Diversity of Eu-
rope’s Eastern Marches”, en LEWIS, David W.P. and LEPESANT, Gilles
(eds.), What Security for which Europe? Case Studies from the Bal -
tic to the Black Sea, Op. cit., 1999, pp. 23-24.
Los países de la Europa suroriental: Bulgaria y Rumania
Después de la caída del comunismo en 1989, Bulgaria y
Rumania, no sin pocas dificultades, lograron mantener como
objetivos básicos de su política exterior la integración en la
Unión Europea y en la Alianza Atlántica. Como ya había suce-
dido con los países de la Europa Central del Grupo de Vise-
grado, Rumania y Bulgaria “buscan con su ingreso en la OTAN
una presencia internacional, la modernización y homologa-
ción social, política y militar y un primer paso para entrar en
la Unión Europea, donde se sienten históricamente incluidos,
y no encerraría en principio cuestiones complejas relativas a
las garantías territoriales [empezando por la Federación Ru-
sa]”
(34)
. En función de lo anterior, y una vez consolidado el
proceso hacia la adhesión en la Unión Europea, estos dos
países han alcanzado el estatus de interlocutor o colaborador
asociado de la UEO y participan tanto en el Consejo de Aso-
ciación Euroatlántico como en la Asociación para la Paz.
Bulgaria y Rumania son miembros de la Iniciativa Centro
Europea. Bulgaria está, así mismo, integrada en el sistema
de Cooperación Económica del mar Negro. Al mismo tiempo,
y en función de su situación geoestratégica, ambos países
participan en las diferentes iniciativas y pactos establecidos
por la Unión Europea para potenciar la cooperación y la esta-
bilidad del sudeste de Europa. En este sentido, como escribió
el Ministro de Asuntos Exteriores de Rumania, Dan Mircea
Gioana, a finales de 2001 la Unión Europea “es un claro
ejemplo de estabilidad [que debe proyectarse] (en los Balca-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 183
(34)
TORRE, S. de la, art. cit., p. 33.
nes occidentales, por ejemplo), de prosperidad [que debe
aplicarse] (en las repúblicas de la exURSS, por ejemplo) de
promoción de la tolerancia religiosa y cultural [tan necesaria]
(al mundo árabe, por ejemplo) en su entorno y más allá del
mismo, y que debería transformarse gradualmente en un mo-
delo interesante para estas zonas”
( 3 5 )
. En efecto, como escri-
be T.M. Leonard, la incorporación de Rumania sería “como el
anclaje meridional que cimentaría la alianza de seguridad tan-
to territorial como estratégicamente”
( 3 6 )
, puesto que las fro n-
teras de la OTAN alcanzarían el mar Negro por primera vez, si
excluimos a Tu rquía. La seguridad de la región se vería nota-
blemente mejorada, más aún después del positivo cambio en
las relaciones rumano-húngaras. El tradicional contencioso
por la situación de la minoría húngara en Transilvania entró en
vías de solución después de la firma de un acuerdo pre l i m i n a r
e n t re los gobiernos de ambos Estados a finales de 1996 con
los auspicios de la Unión Europea y la OTA N .
El factor ruso desempeña un papel fundamental en la con-
cepción de la seguridad nacional de estos países, de ahí la de-
fensa a ultranza que hacen de su incorporación a la OTAN. En el
caso de Rumania es muy evidente por la espinosa cuestión mol-
dava. Después de la desaparición de la URSS, hubo una fuert e
tendencia a favor de la unificación de los Estados rumano y mol-
davo desbaratada en parte por las operaciones militares ru s a s
EN TORNO A EUROPA 184
(35)
“Rumania y el futuro de una Unión Europea ampliada”, en
CRUZ FERRER, J. de la y CANO MONTEJANO, J. C. (coords.), Op. cit., pp.
129-130.
(36)
“NATO Expansion: Romania and Bulgaria within the Larger Con-
text”, East European Quarterly, nº 33 (2000), p. 529.
en la zona oriental del Transniester moldavo, elemento que ha
intensificado la secular animadversión rumana por Rusia.
En la actualidad destacan las buenas relaciones que Bul-
garia y Rumania mantienen con países de su entorno, como
testifican los acuerdos establecidos entre Bulgaria, Grecia y Ru-
mania y entre Bulgaria, Tu rquía y Rumania. Según la Embaja-
dora de Bulgaria en España, Vasilka Dobrena Pallomatas, “la
adhesión de Bulgaria a la UE y a la OTAN ha de ser concebida
a la luz de su papel en el Sudeste de Europa, ya que ocupa un
lugar único en la región en lo que se re f i e re a la estabilidad po-
lítica y económica, la tolerancia étnica y las relaciones de bue-
na vecindad”
( 3 7 )
Rumania, por su parte, alcanzó un acuerdo con
Hungría relativo a la inviolabilidad de las fronteras y de re s p e t o
a las normas y tratados internacionales sobre la protección de
las minorías (pensando sobre todo en función de la minoría
húngara instalada en Rumania). También Rumania firmó en
1996 un Tratado de Amistad y Cooperación con la República Fe-
deral Yugoslava, y otro con Ucrania en los mismos términos, el
2 de junio de 1997, pero sin cerrar un terc e ro con Moldavia.
III. LA FRONTERA ORIENTAL DE LA UNIÓN: EL “MARCO DE ASO-
CIACIÓN Y COOPERACIÓN PARA LA FEDERACIÓN RUSA,
UCRANIA Y OTROS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES”
El “Acuerdo de Asociación y Cooperación” de la Unión Eu-
ropea con la Federación Rusa, en vigor desde el 1 de diciem-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 185
(37)
“Bulgaria y la ampliación de la Unión Europea”, en Ibidem, pp.
141-142.
bre de 1997, estaba pensado para estrechar sus vínculos y
al mismo tiempo para potenciar las relaciones en campos tan
importantes como la política exterior, los asuntos de justicia
e interior, la energía y el medio ambiente
(38)
. En este sentido,
la estrategia común puesta en marcha en 1999 afectaba a
cuatro grandes actuaciones: (1) la consolidación de la demo-
cracia y el Estado de Derecho: (2) la ayuda para la recons-
trucción económica y la cohesión social para fomentar el de-
sarrollo estable y sostenido y el surgimiento de la sociedad
civil; (3) el logro de la estabilidad y la seguridad en Europa y
en toda la región euroasiática antiguamente vinculada a la
exUnión Soviética: y (4) la colaboración estrecha y decidida,
entre otras prioridades, en la lucha común contra el crimen or-
ganizado, la preservación del medio ambiente y la seguridad
nuclear. Así se deduce de lo tratado en la reunión de 17 de
mayo de 2001 entre la Unión Europea y la Federación Ru-
sa
(39)
, en donde también se acordó avanzar hacia un nuevo es-
pacio económico europeo común; al mismo tiempo, la Fede-
ración Rusa expresó su deseo de que la futura ampliación de
la Unión Europea, a la que no se opone, tenga un impacto po-
sitivo en el desarrollo de las negociaciones en curso. En la
cumbre de la Conferencia Europea del 20 de octubre de
2001, donde además de Rusia participaron Ucrania y Molda-
EN TORNO A EUROPA 186
(38)
En relación con la Federación Rusa, el Parlamento Europeo es-
pera que se puedan introducir en las relaciones estratégicas valo-
res irrenunciables de la Unión Europea como la democracia, el res-
peto de los derechos humanos y de las minorías y el principio de
las relaciones amistosas con los países vecinos.
( 3 9 )
El 28 de mayo de 2002 tuvo lugar una nueva reunión entre la
Unión Europea y la Federación Rusa como continuación de la anterior.
via, se volvió sobre estas cuestiones y se trataron otras nue-
vas relacionadas con la lacra del terrorismo.
Al igual que con la Federación Rusa, la Unión Europea fir-
mó un Acuerdo de Asociación y Cooperación con Ucrania (en
vigor desde el 1 de marzo de 1998) y también con Moldavia.
El objeto de dichos acuerdos es apoyar a estos países en
sus procesos de transición política, económica y social, y
tanto Ucrania como Moldavia fueron invitados a participar en
la Conferencia Euro p e a
( 4 0 )
. La necesidad de impulsar las
buenas relaciones en la nueva frontera de la Unión Euro p e a
ampliada ya fue expresada en mayo de 1997 por el Pre s i-
dente polaco, Alexandr Kwasniewski, refiriéndose en con-
c reto al caso de Ucrania, al afirmar que “los dos países po-
drían contribuir a crear una fuerza política influyente en la
región y en toda Euro p a ”
( 4 1 )
. En este contexto, los denomi-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 187
(40)
En el consejo Europeo de Luxemburgo, celebrado el 12 y 13
de diciembre de 1997, se acordó impulsar el proceso de amplia-
ción y poner marcha una la Conferencia Europea como medio para
consolidar el denominado “Espacio Político Europeo” con la part i c i-
pación de la Unión Europea y los países candidatos a la adhe-
sión, entre éstos, y de manera fundamental, los de la antigua Eu-
ropa del Este. Con ello el espacio físico de la Unión Euro p e a
llegará hasta la línea fronteriza de la antigua Unión Soviética en
un breve espacio de tiempo. La primera reunión de la Confere n c i a
E u ropea se celebró en Londres el 12 de marzo de 1998, y en
ella se ar ticuló un sistema de cooperación política interg u b e rn a-
mental en materia de política exterior y otros ámbitos de interés
de la Unión Europea como los de justicia e interior, todo ello en
la línea del Informe Hänsch del Parlamento Europeo con el objeti-
vo de establecer, como indicamos anteriormente, un Espacio Políti-
co Euro p e o .
(41)
Cit. en Op. cit., p. 18.
nados “acuerdos de reconciliación” firmados en 1997 entre
Ucrania y Polonia y entre Ucrania y Rumanía adquiriero n
“una relevancia especial como elementos tanto simbólicos
como prácticos de evitar que surjan ‘nuevos’ muros en Eu-
ropa y de hacer crecer la confianza entre esos países. Re-
ducen la impor tancia de las ‘fronteras’ en el cálculo político
de los líderes de esos países y demuestran que la Euro p a
del Este está preparada para hacerse un sitio en una au-
téntica Europa unida”
( 4 2 )
.
Más problemas presentan hasta el momento las relacio-
nes de la Unión Europea con Bielorrusia (como quedó de-
mostrado con la suspensión del programa TACIS en 1997)
por el escaso calado de las transformaciones democráticas
en este país con el que después de la ampliación tendrá fron-
teras comunes. Según los analistas, la percepción de Estado
frontera —tanto con la OTAN después de la incorporación de
Polonia a la alianza militar occidental, como con la futura
Unión Europea ampliada— no ha dejado de marcar la actua-
ción ni de resaltar las inquietudes de los actuales dirigentes
bielorrusos en el ámbito de las relaciones internacionales y
en la búsqueda de un compromiso de colaboración con el
nuevo vecino ‘militar’, empezando por que la OTAN le ofrezca
“garantías de no agresión”.
EN TORNO A EUROPA 188
(42)
BALMACEDA, Margarita M., “The Ukrainian-Central European Bor-
derland after NATO Expansion: Wall, Fortress, or Open Door?”, en
BALMACEDA, Margarita M. (ed.), On the Edge. Ukrainian-Central Euro -
pean-Russian Security Triangle, Budapest, Central European Univer-
sity Press, 2000, p. 257.
IV. DE NUEVO EL “AVISPERO BALCÁNICO”
Hacia el final del conflicto bélico en la antigua Yugoslavia
Como sabemos, los sucesivos intentos por resolver la cri-
sis bélica que desde 1991 asolaba a la antigua Yugoslavia
habían terminado en fracaso ante la dificultad de conciliar los
opuestos puntos de vista defendidos por cada comunidad na-
cional, sobre todo en Bosnia-Herzegovina. Para los croatas lo
más importante era salvaguardar su derecho a un territorio
propio, sin importarles demasiado el criterio empleado en la
división territorial de la República. En cuanto a los serbios, su
gran objetivo era lograr la partición formal del país, el único
medio según ellos de preservar la existencia de su propia sin-
gularidad: la República Serbia —Srpska— de Bosnia. Sólo los
musulmanes defendieron desde un primer momento la exis-
tencia unitaria de Bosnia-Herzegovina, que como tal Estado
soberano tenía el reconocimiento de la comunidad interna-
cional. Finalmente, ante el desgaste sufrido por los conten-
dientes, la presión permanente de la diplomacia, las derrotas
militares de los serbo-bosnios, y la fuerza armada desplega-
da por la OTAN, la comunidad internacional pudo reconducir
el proceso de paz hasta alcanzar un acuerdo efectivo y dura-
dero, aceptado por todas las partes.
A principios de febre ro de 1994, coincidiendo con uno de
los periódicos ataques contra Sarajevo, el alto mando de la
O TAN advertía al cuartel general de las milicias serbo-bosnias
que se reprimiría enérgicamente cualquier nueva agre s i ó n
contra las zonas de seguridad musulmanas de Bosnia-Herz e-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 189
govina. Sin atender a las advertencias de la Alianza Atlántica,
las milicias serbias desencadenaron fuertes ataques contra
las zonas de seguridad de Naciones Unidas de Sre b renica, Ze-
pa y Gorazde, de graves consecuencias para la población. Es-
te último episodio de “limpieza étnica” llevó a la comunidad
i n t e rnacional, capitaneada por Estados Unidos, a poner en
m a rcha una acción diplomática de gran envergadura con un
doble objetivo: en primer lugar, lograr un pacto de no agre s i ó n
e n t re croatas y musulmanes; y en segundo término, conven-
cer a las autoridades de Belgrado para que retirasen su apo-
yo a las milicias serbo-bosnias. El 18 de marzo de 1994 los
buenos oficios de la diplomacia estadounidense alcanzaron el
p r i m e ro de aquellos objetivos: las comunidades musulmana y
c roata de Bosnia-Herzegovina creaban una nueva entidad co-
mún de tipo federal, y firmaban al mismo tiempo un tratado
de amistad y colaboración, pro c e d i e ron a continuación a fu-
sionar sus fuerzas militares. La colaboración de Belgrado lle-
gó en julio de 1994: cuando los serbo-bosnios re c h a z a ron el
plan de paz del “Grupo de Contacto”, Milosevic dispuso el fin
de la ayuda militar o logística serbia al régimen de Pale.
A mediados de 1995 el conflicto bélico de la antigua Yu-
goslavia entraba en su fase final. El reforzado ejercito croata
lanzó en mayo una primera ofensiva contra las posiciones ser-
bias en Krajina y Eslavonia Occidental; y las nuevas fuerzas
armadas croato-musulmanas también comenzaron a hostigar
seriamente al enemigo común. Sin embargo, en las primeras
semanas de julio las milicias serbo-bosnias de Mladic logra-
ron hacerse con los enclaves de Srebrenica y Zepa, aunque
fracasaron en Bihac. En ese momento, el Presidente Clinton
comprometió el apoyo militar de la OTAN para terminar con la
EN TORNO A EUROPA 190
operatividad de las milicias serbias en Croacia y en Bosnia-
Herzegovina. En el mes de agosto las fuerzas armadas croa-
tas lanzaron una serie de ofensivas a gran escala y recupe-
raron la región de Krajina, con el consiguiente éxodo masivo
de población serbia, unas doscientas cincuenta mil personas,
víctimas propiciatorias para la venganza croata; al mismo
tiempo, unidades militares croato-musulmanas lograban ha-
cerse fuertes en importantes zonas del centro y norte de Bos-
nia. Desde finales de agosto, después de un nuevo ataque
contra Sarajevo, la OTAN comenzó a bombardear de forma
continuada las restantes posiciones serbo-bosnias, así redu-
jeron a la mínima expresión su potencial bélico. Los reveses
sufridos obligaron a los serbios de Bosnia-Herzegovina a
aceptar las premisas negociadoras impuestas por la comuni-
dad internacional. Parecía el momento oportuno de retomar
la conversaciones de paz tantas veces aplazadas.
La presidencia estadounidense encargaba a Richard Hol-
b rooke —el hombre de la Casa Blanca para los Balcanes— la
elaboración de un nuevo plan de paz para la antigua Yu g o s l a-
via. Holbrooke, con el apoyo de los restantes países del “Gru-
po de Contacto”, de la Unión Europea y de la ONU, lograba or-
ganizar una Conferencia de paz respaldada por los Pre s i d e n t e s
de los tres estados afectados: Milosevic, por Serbia; Tu d j m a n ,
por Croacia; e Izetbegovic, por Bosnia-Herzegovina.
El 8 de septiembre de 1995 tuvo lugar en Ginebra la pri-
mera fase de la Conferencia de paz para la antigua Yugosla-
via, en la cual los ministros de Asuntos Exteriores de Serbia,
Croacia y Bosnia-Herzegovina aprobaron un memorándum
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 191
previo que estipulaba, entre otras cosas, el mantenimiento
de la unidad estatal de Bosnia-Herzegovina formada por dos
entidades autónomas: la croato-musulmana y la serbo-bos-
nia. En la segunda fase de la Conferencia de paz, celebrada
el 26 de septiembre en Nueva York, se ratificaron las bases
del memorándum elaborado en Ginebra; se acordó, por otra
parte, que las milicias serbo-bosnias levantarían el asedio de
Sarajevo, y que finalizaría la ofensiva de las fuerzas armadas
croato-musulmanas en el norte de Bosnia. Finalmente, se es-
tableció la fecha del 12 de octubre para el alto el fuego efec-
tivo entre todos los contendientes.
El 1 de noviembre comenzó en Dayton (en el estado nor-
teamericano de Ohio) la tercera y definitiva fase de la Confe-
rencia de paz. En el proceso negociador participaron el Presi-
dente de Bosnia-Herzegovina, A. Izetbegovic, el de Croacia, F.
Tudjman, y el Serbia, S. Milosevic, quien también actuaba en
nombre y representación de los serbios de Bosnia; represen-
tantes del “Grupo de Contacto”, de la Unión Europea y de la
ONU, además de la delegación estadounidenses con Holbro-
oke al frente. Para ultimar el mejor acuerdo posible, los me-
diadores internacionales y los máximos dirigentes de los tres
Estados balcánicos discutieron durante tres semanas de tra-
bajos ininterrumpidos los aspectos ya estudiados en Ginebra
y Nueva York. El 21 de noviembre los negociadores llegaron a
un acuerdo final que todas las partes aceptaron y firmaron.
Para el conflicto de Bosnia-Herzegovina, el acuerdo de paz de
Dayton comprendía cinco grandes líneas de actuación. La pri-
mera afectaba a las “Cuestiones de Seguridad Militar”, las
cuales pasaban a ser responsabilidad de las Fuerzas de Im-
plementación (IFOR) bajo control de la OTAN, y cuyo cometido
EN TORNO A EUROPA 192
esencial, además de hacer cumplir el acuerdo de paz, inclu-
so por la fuerza, era “establecer zonas de separación desmi-
litarizada entre los antiguos adversarios”. La segunda se re-
fería a los “Aspectos Te rritoriales”, según los cuales
Bosnia-Herzegovina era considerada un Estado unificado
compuesto por dos entidades autónomas, la federación mu-
sulmano-croata (a la que se asignaba el 51% del territorio) y
la federación serbo-bosnia —la antigua República Serbia—
Srpska —de Bosnia— (que recibió el 49% restante), con Sa-
rajevo como capital estatal y “ciudad unida”, sin capacidad le-
gal de secesión para ninguna de las comunidades nacionales
antedichas. La tercera estipulaba la “Estructura Constitucio-
nal de Bosnia”, en ella se establecía una presidencia colecti-
va formada por un miembro de cada una de las tres comuni-
dades nacionales (musulmana, croata y serbia), una
Asamblea bicameral, y un gobierno central, con atribuciones
de carácter federal en política exterior, Banco central, mone-
da y comercio exterior, además de otras cuestiones sobre
control de ciudadanía e inmigración. La cuarta marcaba la
necesidad de una “Transición hacia la normalidad política”
por medio de los correspondientes procesos electorales que,
supervisados por la comunidad internacional, deberían llevar-
se a cabo en 1996, para lograr lo antes posible la consolida-
ción de la democracia con el imperio de la ley y el protago-
nismo de la sociedad civil. La quinta y última línea de
actuación se refería al “Respeto de los Derechos Humanos”
por medio de la tolerancia hacia las diferencias y particulari-
dades de las minorías nacionales, y se insistía en la necesa-
ria repatriación de los refugiados (más de setecientos mil), y
en la asistencia a los más de dos millones y medio de des-
plazados, de acuerdo con las directrices del Alto Comisiona-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 193
do de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); todas
las partes se comprometían finalmente a colaborar con el Tri-
bunal de La Haya en el esclarecimiento de todos los “críme-
nes de guerra”. En cuanto al contenciosos ente Croacia y Ser-
bia a propósito de Eslovenia Oriental, las partes acordaron la
reintegración de la región a Croacia por cauces pacíficos en
un plazo no superior a dos años.
El acuerdo de paz de Dayton, que ponía fin al más trágico
conflicto sufrido en Europa en el último medio siglo, fue ratifi-
cado en París el 14 de diciembre de 1995. En el momento de
la firma del mismo, en Dayton, el Presidente de Bosnia-Herz e-
govina, Alija Izetbegovic, sentenció que el acuerdo era “una
paz injusta, pero más justa que una continuación de la gue-
rra”. El acuerdo de paz para Bosnia-Herzegovina fue criticado
por quienes pensaban que su firma “legitimaba el a p a rt h e i d
étnico y rompía los vínculos económicos naturales del país”
p e ro, como han argumentado sus defensores, “la partición for-
mal hubiera sido peor”. En todo caso, el acuerdo re s t a b l e c í a
la unidad estatal de Bosnia-Herzegovina, por precaria que és-
ta fuera. Lord Owen afirmó que quizá queden “sombras de par-
tición”; aunque según Holbrooke, el artífice del acuerdo, las
bases aprobadas en Dayton no pueden considerarse una par-
tición ni han dado lugar a una “paz impuesta”. Para Lenard J.
Cohen, lo que en realidad ha salido del acuerdo de Dayton es
un “Estado segmentado” conforme a los postulados de la re -
a l p o l i t i k imperante en las actuales relaciones intern a c i o n a l e s .
En cualquier caso, más que cualquier otra cosa, el acuerdo de
Dayton debe ser considerado como una gran oportunidad pa-
ra terminar con la guerra en los Balcanes, con la esperanza
EN TORNO A EUROPA 194
añadida, tal como se especificaba en las líneas de actuación,
de contribuir a la consolidación de “la paz, la justicia, la tole-
rancia y la reconciliación” de los pueblos yugoslavos.
La cuestión kosovar y la “gran Serbia”
En Serbia, a mediados de los años ochenta, la población
se inquietó por el retraso económico de la República en un
momento en que en otros territorios de la Federación se di-
fundía que eran precisamente el afán expansionista serbio y
sus intereses los que habían primado sobre cualquier otro ti-
po de consideración. Este malestar se tradujo en el robuste-
cimiento rápido del sentimiento nacional, espoleado por un
sector de la Liga que capitaneaban el disidente comunista
Slobodan Milosevic y la Iglesia ortodoxa. En septiembre de
1986 surgió la polémica en torno a un Memorándum elabo-
rado por la Academia de Ciencias de Serbia donde se anali-
zaban las causas de la situación de postración en la cual en
encontraba el país. Milosevic iba a sacar partido de estas rei-
vindicaciones que, en aquella situación de crisis, comenza-
ban a calar en una población serbia muy insatisfecha.
En la primavera (abril) de 1986, con un apoyo indisimula-
do de la mayor parte de los medios de comunicación, Milo-
sevic era designado mandatario máximo de la Liga de los Co-
munistas Serbios. Con su firmeza y habilidad características
logró en los meses siguientes defenestrar paulatinamente a
la vieja guardia titoísta, reemplazada por sus acólitos. Empe-
zaba, en palabras de Paul Garde, la “revolución cultural” ser-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 195
bia que se extendería al menos hasta 1990, cuando Milose-
vic llegó a controlar todos los resortes del poder. Las purgas
entre los desafectos corrieron paralelas a la exaltación na-
cionalista. La presencia de Milosevic en los medios de co-
municación se hizo constante y su mensaje reiterativo: todos
los serbios de la Federación debían unir sus voluntades en fa-
vor de sus intereses como pueblo para terminar con situacio-
nes ignominiosas como la que ocurría con la población de ori-
gen serbio en Kosovo. El ideal de la “Gran Serbia” cabalgaba
de nuevo con bríos reforzados.
Alentados por este orgulloso espíritu nacional recuperado,
las manifestaciones en contra de los movimientos segrega-
cionistas de los albaneses kosovares se sucedieron por toda
la República Serbia. Se solicitaba al gobierno federal que to-
mara medidas contundentes ante estas actitudes y defendie-
ra los intereses de las minorías serbias en el resto del terri-
torio. Por supuesto, Milosevic aparecía en todas ellas como
el salvador y defensor de un pueblo serbio abandonado a su
suerte por la debilidad de la autoridad federal. La primera reu-
nión masiva de estas características tuvo lugar en Kosovo
Polje, cerca de Pristina, el 24 de abril de 1987, culminada por
un discurso del propio Milosevic ante quince mil personas.
Durante los meses siguientes y a lo largo de 1988 continua-
ron las manifestaciones de protesta hasta la magna concen-
tración de Belgrado que, en noviembre del mismo año, en ple-
na exaltación nacionalista, reunió a un millón de personas.
Con el control del poder republicano en sus manos, y una
influencia indiscutible en Montenegro, Kosovo y Voivodina, Mi-
EN TORNO A EUROPA 196
losevic dio un paso adelante al reivindicar un cambio profun-
do en el texto constitucional con el objetivo de dotar a las ins-
tituciones serbias de un poder todavía más decisorio en el
conjunto de la Federación y de anular competencias de sus
provincias autónomas. Ante la evolución de los aconteci-
mientos, las autoridades de la República de Serbia, con S. Mi-
losevic al frente, y animadas y rearmadas ideológicamente
por el “Memorándum” de la Academia de las Ciencias y de
las Artes —documento elaborado en Belgrado en septiembre
1986, aunque su autoría nunca fue reconocida oficialmente,
y, por lo tanto, difundido de manera subrepticia—, tomaron,
el 28 de marzo 1989, la decisión de reformar la Constitución
de Serbia, lo que de hecho suponía una reforma unilateral, y
por tanto ilegal, de la propia Constitución Federal de 1974,
para reducir a la mínima expresión el estatuto de autonomía
de las provincias de Kosovo y Voivodina: desde ese momen-
to ambas provincias, en aspectos tan sustanciales como la
composición de sus gobiernos o su representación en las má-
ximas instituciones Federales, pasaban a estar dirigidas por
Serbia. El gran objetivo perseguido con dicha medida no era
otro que devolver a Serbia su antiguo prestigio y prestancia
dentro de Yugoslavia; todo ello perdido, según los inspirado-
res del “Memorándum”, en el seno del régimen comunista de
Tito, sobre todo desde la instauración de la Constitución
1974, germen del mal gobierno, de la insolidaridad de las re-
públicas, y de la descomposición del Estado común. Este ata-
que serbio a la legalidad vigente fue rechazado radicalmente
en Kosovo (poblada en un 82% por albaneses), provincia que
venía solicitando desde la época de Tito un mayor autogo-
bierno. La protesta degeneró en enfrentamientos violentos
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 197
que sólo la represión policial y el despliegue del ejército fe-
deral pudieron zanjar.
Poco tiempo después, el 2 de julio de 1990, y con el ob-
jetivo de hacer creer a la comunidad internacional que Serbia
avanzaba por la senda de la transición democrática, se apro-
baba en referéndum una nueva Carta Magna sobre la base
del sistema liberal-parlamentario, haciéndose especial men-
ción a la pertenencia de Serbia a la Federación Yugoslava. Pe-
ro no se daba con ello marcha atrás en lo referente a la si-
tuación de las provincias de Kosovo y Voivodina, las cuales
perdían sus antiguas prerrogativas autonómicas de carácter
Federal y pasaban a depender directamente de Serbia, cuyos
órganos representativos, en caso de necesidad (art. 112 de
la Constitución), “podían sustituir a los de la provincia autó-
noma para asegurar el cumplimiento de toda decisión”.
El comportamiento autoritario de los serbios fue contes-
tado permanentemente por un amplio sector de los diputados
de la Asamblea de Kosovo, suspendida en sus funciones des-
de finales de junio de 1990; así, el mismo día del referéndum
constitucional serbio, 114 de los 180 antiguos diputados ko-
sovares tomaron la decisión de proclamar la independencia
de Kosovo con respecto a Serbia, aprobando la constitución
de la “República Soberana Yugoslava de Kosovo” pero, en las
c i rcunstancias del momento, dicho acuerdo clandestino —que
no pasaba de ser un gesto meramente simbólico— no fue te-
nido en cuenta por las autoridades de Serbia. Éstas proce-
dieron el 5 de julio a disolver la Asamblea y el gobierno ko-
sovar para aplicar un programa cuyo fin era la “instauración
EN TORNO A EUROPA 198
de la paz, la libertad, la igualdad y la prosperidad” en el Ko-
sovo, de hecho, discriminatorio y represivo de la mayoría al-
banesa, ya que tenía por objetivo “modificar progresivamente
la estructura étnica” de la provincia. Ello no impidió que el re-
chazo de los grupos políticos representativos de los albane-
ses kosovares a la política serbia siguiera su curso, aunque
clandestinamente: en septiembre de 1990 fue elaborada una
Constitución para Kosovo, que convertía a la provincia en la
“séptima república yugoslava”; un año más tarde, la pobla-
ción acudió a una consulta popular para ratificar el derecho
de su nueva república a la “soberanía e independencia na-
cional”, proclamada el 19 de octubre de 1991, independen-
cia que no obtuvo, sin embargo, el respaldo internacional,
pues contó solamente con el reconocimiento expreso de Al-
bania. Finalmente, el 24 de mayo de 1992, Ibrahim Rugova,
dirigente de la “Alianza Democrática” de Kosovo, era elegido
Presidente de la República nonata; se constituyeron a conti-
nuación un nuevo parlamento y un “gobierno en el exilio”. Sin
embargo, para las autoridades serbias la contestación no de-
jaba de ser un puro artificio alentado exclusivamente por Al-
bania, lo que, en esos momentos, significaba que en Serbia
simplemente se había optado por dejar reposar el problema
del Kosovo, todavía pendiente de una solución definitiva.
Para los serbios se trataba, en un momento de profunda
crisis en el seno de la Federación, de potenciar la unidad de
su propia comunidad nacional, teniendo en cuenta, por una
parte, los “derechos históricos” aplicables sobre territorios
considerados como serbios: Kosovo, Voivodina, Macedonia o
la región de Sandzak; por otra, el “derecho de autodetermi-
nación” o el “derecho de los pueblos a disponer de ellos mis-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 199
mos”, libremente ejercido por las comunidades serbias esta-
blecidas en el interior de otras repúblicas yugoslavas, espe-
cialmente en Croacia y Bosnia-Herzegovina; derecho este úl-
timo que, aplicando la tesis serbia, entraba en contradicción
con el “derecho histórico” que en justa correspondencia de-
bía aplicarse en los demás territorios no serbios. Para los de-
más pueblos yugoslavos la evidencia más palpable de que se
estaba ante el primer paso hacia la “Gran Serbia”. A finales
de la década de los ochenta Yugoslavia estaba desarticulada
socialmente, y fragmentada en lo nacional.
En los primeros años de la década de los noventa la si-
tuación se hizo irreversible. El 3 de octubre de 1991 las au-
toridades de Serbia y Montenegro excluyeron de la Presiden-
cia colectiva a los representantes de las cuatro repúblicas
independentistas (Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y
Macedonia) y se hicieron con el control de la misma —con lo
que conculcaban de nuevo la Constitución de 1974—, e in-
vocando el artículo 316 de la Carta Magna, relativo al “peli-
gro de guerra inminente”, decretaron unilateral e ilegalmente
el “Estado de Guerra”, que suponía la ruptura irreversible de
Yugoslavia en dos partes fatalmente enfrentadas entre sí. Es-
te golpe de Estado encubierto suponía un atentado a la lega-
lidad de la Federación, reducida de hecho al bloque serbio, al
despojar éste a las restantes repúblicas federales de sus de-
rechos constitucionales. El último episodio de la desarticula-
ción del Estado se produjo en noviembre: S. Milosevic, Presi-
dente de Serbia y hombre fuerte de la situación, rechazó los
planes de la Comunidad Europea para poner fin al conflicto
yugoslavo. En el otoño de 1991, con la parálisis sufrida por
las principales instituciones federales, la Yugoslavia posti-
EN TORNO A EUROPA 200
toísta había dejado de existir en medio de la guerra. Como he-
mos señalado, siguiendo a R. Aron, no sólo “Yugoslavia era
imposible”, sino que la “paz era improbable”. A finales de los
años noventa, la antigua Yugoslavia estaba ante una nueva
fase —la cuarta— del conflicto bélico iniciado en 1991, y que
se creyó concluido en 1995 después del acuerdo de Dayton.
Sin embargo, desde la primavera de 1999, el drama de Ko-
sovo ha vuelto a poner de actualidad el “avispero Balcánico”
teñido de crímenes contra la humanidad —la llamada “lim-
pieza étnica” de terrible recuerdo en Bosnia-Herzegovina—
perpetrados de nuevo por el régimen serbio dirigido por Milo-
sevic contra la población kosovar, y que Occidente trata de
evitar por medio del empleo selectivo de la maquinaria militar
de la OTAN con el objetivo añadido de destruir el complejo po-
licial-militar de Serbia.
El “proceso de asociación y estabilización para los Balcanes
Occidentales”
La consolidación de la democracia en los Balcanes occi-
dentales queda todavía por lograrse. El reto de la Unión Eu-
ropea es lograr la consolidación de la paz, de la democracia
y del respeto a los Derechos Humanos en la región, teniendo
como meta la futura integración de los países de la zona: Al-
bania, Bosnia-Hercegovina, Croacia, la República Federativa
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y la Antigua República
Yugoslava de Macedonia. El objetivo básico del “Proceso de
Asociación y Estabilización” consiste en que cada Estado al-
cance los medios necesarios para mantener activo el proce-
so democrático sobre la base del Estado de Derecho, para
poner en marcha una economía social de mercado y así po-
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 201
der consolidarse como candidato potencial a la adhesión a la
Unión Europea, y que logre así mismo una más estrecha co-
operación regional
(43)
impulsada gracias a un “Programa de
Asistencia” (CARDS), lo cual parece de crucial importancia
para lograr la tan deseada estabilidad y es un elemento bási-
co del compromiso de la Unión Europea con los Balcanes oc-
cidentales. De hecho, una de las medidas más importantes
de la Unión Europea para plasmar su empeño de proteger y
fomentar los Derechos Humanos y el proceso de democrati-
zación fue la denominada “Iniciativa Europea para la Demo-
cracia y los Derechos Humanos”, creada a instancias del Par-
lamento Europeo en 1994. Dicha iniciativa hacía especial
hincapié en el “Apoyo a la democracia en los países de Euro-
pa Central y Oriental, incluidas las repúblicas surgidas de la
antigua Yugoslavia”. Tanto la Unión y el Consejo de Europa es-
tán uniendo sus esfuerzos y complementando sus respecti-
vas actividades para alcanzar metas comunes, en particular
con la aplicación de una serie de programas de cooperación
y asistencia como el impulsado en 1998 sobre minorías na-
cionales de Europa Central y Sudoriental.
V. CONSIDERACIONES FINALES
EN TORNO A EUROPA 202
(43)
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de
los cinco países de los Balcanes occidentales acordaron en la reu-
nión de Zagreb celebrada el 24 de noviembre de 2000 que “el es-
trechamiento de las relaciones con la Unión Europea se realizará al
mismo tiempo que este proceso de desarrollo de la cooperación
regional”. “El proceso de estabilización y asociación de los países
del sudeste de Europa”: Comisión Europea. Informe de la Comisión
(Bruselas, abril de 2002).
Durante la última década del siglo X X los países de la Eu-
ropa Central y Suroriental y las tres repúblicas del Báltico han
apostado decididamente por su integración en la alianza mili-
tar euroatlántica y en las comunidades europeas y relegando a
un segundo plano las relaciones interregionales si no las han
supeditado a los grandes objetivos anteriores. En el ámbito de
la OTAN, la primera ampliación resuelta en 1999 pre t e n d i ó
asegurar el flanco central del Viejo Continente en consonancia
s o b re todo con las aspiraciones firmemente expre s a d a s por
Polonia. En un segundo momento habrá que dar respuesta a
las demandas de los tres Estados bálticos, sobre todo cuan-
do se resuelva la situación de las minorías rusas en estos te-
rritorios y la Federación Rusa deje por consiguiente de oponer
resistencias infranqueables. Finalmente, la posible incorpora-
ción de Bulgaria y de Rumania debería contribuir a dar mayor
estabilidad al área balcánica puesto que la percepción que de
la OTAN tienen estos países se fundamenta no sólo en su ca-
pacidad militar sino también en su importancia como ele-
mento de cohesión interna, elemento éste poco considerado
durante la época de la Guerra Fría.
Sin negar las dificultades para concretar una política de
seguridad y defensa común debidos a los diferentes y en oca-
siones encontrados intereses de los estados miembros, de-
be reconocerse que la Unión Europea ha tratado de estable-
cer unas pautas de actuación comunes como garantes de
estabilidad interna de los países candidatos y de seguridad
de las nuevas fronteras para que la ampliación en marcha
sea operativa y haga olvidar el fracaso comunitario en el con-
flicto yugoslavo.
LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 203
Cerrado el proceso integrador, las consecuencias serían
beneficiosas tanto para la Unión Europea en su conjunto al
emerger como actor de mayor peso específico en el concier-
to internacional como para los países de nueva incorporación
cuyos antagonismos se han matizado en el marco de la Eu-
ropa unida. La frontera de la Unión alcanzaría así los límites
de las repúblicas bálticas, la línea de demarcación oriental de
los países de Visegrado y los Balcanes orientales. Al este de
la Unión ampliada quedaría, además de la Federación Rusa,
la “zona gris” constituida sobre todo por Ucrania y Bielorru-
sia, dos Estados poco modernizados en sus instituciones po-
líticas y socioeconómicas que representan un reto importan-
te para la seguridad del continente por cuanto se han
manifestado muy reticentes con la ampliación de la OTAN, so-
bre todo en el caso bielorruso desde que Polonia forma par-
te de la alianza atlántica
(44)
. El hecho de convertirse en zona
fronteriza al margen de los nuevos vínculos estratégicos eu-
ropeos exige de la Unión Europea un compromiso de seguir
apoyando sus transformaciones internas, potenciar la coope-
ración y disipar los temores de conflictividad latente.
EN TORNO A EUROPA 204
(44)
“El Este de Europa —en contraste con Centroeuropa— tiene
un futuro impredecible: virtualmente, una agujero negro de invisibili-
dad”, STEFANOWICZ, J., “The New East-Central Europe and European
Security: Snakes which divide”, en KOSTECKI, W., ZUKROWSKA, K. y GO-
R A L C Z Y K, B. (eds.), Tr a n s f o rmations of Post-Communist States,
Houndmills, Macmillan Pres, 2000, p. 62.
COLECCIÓN FAES FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES
• El futuro de España en el XXV aniversario de la Constitución. Un coloquio
—Varios autores—
• Hacia una consolidación jurídica y social del Programa MaB
—Jesús Vozmediano—
• España, un hecho
—Varios autores. Coord. José María Lassalle—
• Identidad cultural y libertades democráticas
—Luis Núñez Ladevéze—
• La Integración europea y la transición política en Europa
—Varios autores—
• El desafío de la seguridad
—Varios autores. Coord. Ignacio Cosidó—
• El poder legislativo estatal en el Estado autonómico
—Enrique Arnaldo, Jordi de Juan—
• Iniciativa privada y medio ambiente: Al éxito por la práctica
—Carlos Otero—
• En torno a Europa
— Varios autores. Coord. Fernando García de Cortázar—
PUBLICACIONES PREVISTAS
• El modelo económico español 1993-2003
—Varios autores—
COLECCIÓN FAES FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES
INSTITUT CATALUNYA FUTUR
• Reflexions al voltant de la formació
—Diversos autors—
• Política cultural i de comunicació: del teatre a la televisió
—Diversos autors—
PAPELES DE LA FUNDACIÓN
Nº 1 La financiación de los partidos políticos
—Pilar del Castillo—
Nº 2 La reforma del Impuesto sobre Sociedades
—Francisco Utrera—
Nº 3 La conclusión de la Ronda Uruguay del GATT
—Aldo Olcese—
Nº 4 Efectos del control de los arrendamientos urbanos
—Joaquín Trigo—
Nº 5 Una política de realismo para la competitividad
—Juan Hoyos, Juan Villalonga—
Nº 6 Costes de transacción y Fe Pública Notarial
—Rodrigo Tena—
Nº 7 Los grupos de interés en España
—Joaquín M. Molins—
Nº 8 Una política industrial para España
—Joaquín Trigo—
Nº 9 La financiación del deporte profesional
—Pedro Antonio Martín, José Luis González Quirós—
Nº 10 Democracia y pobreza
—Alejandro Muñoz-Alonso—
Nº 11 El planeamiento urbanístico y la Sociedad del Bienestar
—Manuel Ayllón—
Nº 12 Estado, Libertad y Responsabilidad
—Michael Portillo—
Nº 13 España y la Unión Monetaria Europea
—Pedro Schwartz, Aldo Olcese—
Nº 14 El gasto público y la protección de la familia en España:
un análisis económico
—Francisco Cabrillo—
Nº 15 Conceptos básicos de política lingüística para España
—Francisco A. Marcos—
Nº 16 Hacia un Cuerpo de Ejército Europeo
—Gabriel Elorriaga Fernández—
Nº 17 La empresa familiar en España
—Aldo Olcese, Juan Villalonga—
Nº 18 ¿Qué hacer con la televisión en España?
—Luis Núñez Ladevéze—
Nº 19 La posición del contribuyente ante la Administración y su futuro
—Elisa de la Nuez—
Nº 20 Reflexiones en torno a una política teatral
—Eduardo Galán, Juan Carlos Pérez de la Fuente—
Nº 20 Los teatros de Madrid, 1982-1994
Anexo —Moisés Pérez Coterillo—
Nº 21 Los límites del pluralismo
—Álvaro Delgado-Gal—
Nº 22 La industria de defensa en España
—Juan José Prieto—
Nº 23 La libertad de elección en educación
—Francisco López Rupérez—
Nº 24 Estudio para la reforma del Impuesto sobre Sociedades
—Juan Costa—
Nº 25 Homenaje a Karl Popper
—José María Aznar, Mario Vargas Llosa, Gustavo Villapalos,
—Pedro Schwartz, Alejo Vidal-Quadras—
Nº 26 Europa y el Mediterráneo. Perspectivas de la Conferencia de
Barcelona
—Alberto Míguez—
Nº 27 Cuba hoy: la lenta muerte del castrismo. Con un preámbulo para
españoles
—Carlos Alberto Montaner—
Nº 28 El Gobierno Judicial y el Consejo General del Poder Judicial
—José Luis Requero—
Nº 29 El Principio de Subsidiariedad en la construcción de la
Unión Europea
—José M
a
de Areilza—
Nº 30 Bases para una nueva política agroindustrial en España
—Aldo Olcese—
Nº 31 Responsabilidades políticas y razón de Estado
—Andrés Ollero—
Nº 32 Tiempo libre, educación y prevención en drogodependencias
—José Vila—
Nº 33 La creación de empleo estable en España: requisitos institucionales
—Joaquín Trigo—
Nº 34 ¿Qué Unión Europea?
—José Luis Martínez López-Muñiz—
Nº 35 España y su defensa. Una propuesta para el futuro
—Benjamín Michavila—
Nº 36 La apoteosis de lo neutro
—Fernando R. Lafuente, Ignacio Sánchez-Cámara—
Nº 37 Las sectas en una sociedad en transformación
—Francisco de Oleza—
Nº 38 La sociedad española y su defensa
—Benjamín Michavila—
Nº 39 Para una promoción integral de la infancia y de la juventud
—José Vila—
Nº 40 Catalanismo y Constitución
o —Jorge Trías—
Nº 41 Ciencia y tecnología en España: bases para una política
—Antonio Luque, Gregorio Millán, Andrés Ollero—
Nº 42 Genealogía del liberalismo español, 1759-1936
—José María Marco—
Nº 43 España, Estados Unidos y la crisis de 1898
—Carlos Mellizo, Luis Núñez Ladevéze—
Nº 44 La reducción de Jornada a 35 horas
—Rafael Hernández Núñez—
Nº 45 España y las transformaciones de la Unión Europea
—José M. de Areilza—
Nº 46 La Administración Pública: reforma y contrarreforma
—Antonio Jiménez-Blanco, José Ramón Parada—
Nº 47 Reforma fiscal y crecimiento económico
—Juan F. Corona, José Manuel González-Páramo,
Carlos Monasterio—
Nº 48 La influencia de los intelectuales en el 98 francés: el asunto Dre y f u s
—Alejandro Muñoz-Alonso—
Nº 49 El sector público empresarial
—Alberto Recarte—
Nº 50 La reforma estructural del mercado de trabajo
—Juan Antonio Sagardoy, José Miguel Sánchez Molinero—
Nº 51 Valores en una sociedad plural
—Andrés Ollero—
Nº 52 Infraestructuras y crecimiento económico
—Juan Manuel Urgoiti—
Nº 53 Política y medios de comunicación
—Luis Núñez Ladevéze, Justino Sinova—
Nº 54 Cómo crear empleo en España: Globalización, unión monetaria
europea y regionalización.
—Juan Soler-Espiauba—
Nº 55 La Guardia Civil más allá del año 2000
—Ignacio Cosidó—
Nº 56 El gobierno de las sociedades cotizadas: situación actual y
reformas pendientes
—Juan Fernández-Armesto, Francisco Hernández—
Nº 57 Perspectivas del Estado del Bienestar: devolver responsabilidad a
los individuos, aumentar las opciones
—José Antonio Herce, Jesús Huerta de Soto—
Nº 58 España, un actor destacado en el ámbito internacional
—José Mª Ferré—
Nº 59 España en la nueva Europa
—Benjamín Michavila—
Nº 60 El siglo XX: mirando hacia atrás para ver hacia delante
—Fernando García de Cortázar—
Nº 61 Problemática de la empresa familiar y la globalización
—Joaquín Trigo, Joan M. Amat—
Nº 62 El sistema educativo en la España de los 2000
—José Luis González Quirós, José Luis Martínez López Muñiz—
Nº 63 La nación española: historia y presente
—Fernando García de Cortázar—
Nº 64 Economía y política en la transición y la democracia
—José Luis Sáez—
Nº 65 Democracia, nacionalismo y terrorismo
—Edurne Uriarte—
Nº 66 El estado de las autonomías en el siglo XXI: cierre o apertura
indefinida
—Fernando García de Cortázar—
Nº 67 Vieja y nueva economía irregular
—Joaquín Trigo—
Nº 68 Iberoamérica en perspectiva
—José Luis Sáez—
Nº 69 Isaiah Berlin: Una reflexión liberal sobre el “otro”
—José María Lassalle—
Nº 70 Los temas de nuestro tiempo
—Fernando García de Cortázar—
Nº 71 La Globalización
—Fernando Serra—
Nº 72 La mecánica del poder
—Fernando García de Cortázar—
Nº 73 El desafío nacionalista
—Jaime Ignacio del Burgo—
o FUERA DE COLECCIÓN
• Razón y Libertad
—José María Aznar—
• Política y Valores
—José María Aznar—
• Un compromiso con el teatro
—José María Aznar—
• Cultura y Política
—José María Aznar—
PAPELES DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y MERCADO
Nº 1 Repoblación forestal y política agrícola
—Luis Carlos Fernández-Espinar—
Nº 2 El agua en España: problemas principales y posibles soluciones
—Manuel Ramón Llamas—
Nº 3 La responsabilidad por daño ecológico: ventajas, costes y altern a t i v a s
—Fernando Gómez Pomar—
Nº 4 Protección jurídica del medio ambiente
—Raúl Canosa—
Nº 5 Introducción a la ecología de mercado
—Fred L. Smith—
Nº 6 Los derechos de propiedad sobre los recursos pesqueros
—Rafael Pampillón—
Nº 7 Hacia una estrategia para la biodiversidad
—Jesús Vozmediano—
Nº 8 Caracterización de embalses y graveras para su adecuación ecológica
—Ramón Coronado, Carlos Otero—
Nº 9 Conocer los hechos, evitar la alarma
—Michael Sanera, Jane S. Shaw—
Nº 10 Política ambiental y desarrollo sostenible
—Juan Grau, Josep Enric Llebot—
Nº 11 El futuro de las ciudades: hacia unas urbes ecológicas y sostenibles
—Jesús Vozmediano—
FUERA DE COLECCIÓN
• Mercado y Medio Ambiente
—José María Aznar—
ESSAYS IN ENGLISH LANGUAGE
• Cuba today: The slow demise of Castroism. With a preamble for
Spaniards
—Carlos Alberto Montaner—
• Tribute to Karl Popper
—José María Aznar, Mario Vargas Llosa, Gustavo Villapalos,
Pedro Schwartz, Alejo Vidal-Quadras—
• The boundaries of pluralism
—Álvaro Delgado Gal—
• In praise of neutrality
—Fernando R. Lafuente, Ignacio Sánchez Cámara—
• Democracy and poverty
—Alejandro Muñoz-Alonso—
• The legal protection of environment
—Raúl Canosa—
• Politics and freedom
—José María Aznar—
• The Genealogy of Spanish Liberalism, 1759-1931
—José María Marco—
Colección Veintiuno
1.- El fundamentalismo islámico (Varios Autores)
2.- Europa, un orden jurídico para un fín político (Varios Autores)
3.- Reconquista del descubrimiento (Vintilia Horia)
4.- Nuevos tiempos: de la caída del muro al fin del socialismo
(E. de Diego/L. Bernaldo de Quirós)
5.- La Galicia del año 2000 (Varios Autores)
6.- España ante el 93. Un estado de ánimo (Varios Autores)
7.- Los años en que no se escuchó a Casandra (Juan Velarde Fuertes)
8.- El impulso local (Francisco Tomey)
9.- La lucha política contra la droga (Gabriel Elorriaga)
10.- La Unión Europea cada semana (Carlos Robles Piquer)
11.- El Descubrimiento de América. Del IV al VI Centenario (Tomo I)
(Varios Autores)
12.- El Descubrimiento de América. Del IV al VI Centenario (Tomo II)
(Varios Autores)
1 3 . - El discurso político. Retórica-Parlamento-Dialéctica (Alfonso Ortega y Carm o n a
14.- Empresa pública y privatizaciones: una polémica abierta (Varios Autores)
15.- Lenguas de España, lenguas de Europa (Varios Autores)
16.- Estudios sobre Carl Schmitt (Varios Autores)
17.- El político del siglo XXI (Luis Navarro)
18.- La profesionalización en los Ejércitos (Varios Autores)
19.- La Defensa de España ante el siglo XXI (Varios Autores)
20.- El pensamiento liberal en el fin de siglo (Varios Autores)
21.- Una estrategia para Galicia (Gonzalo Parente)
22.- Los dos pilares de la Unión Europea (Varios Autores)
23.- Retórica. El arte de hablar en público (Alfonso Ortega y Carmona
24.- Europa: pequeños y largos pasos (Carlos Robles Piquer)
25.- Cánovas. Un hombre para nuestro tiempo (José María García Escudero)
26.- Cánovas y la vertebración de España (Varios Autores)
27.- Weyler, de la leyenda a la historia (Emilio de Diego)
28.- Cánovas y su época (I) (Varios Autores)
29.- Cánovas y su época (II) (Varios Autores)
30.- La España posible. (Enrique de Diego)
31.- La herencia de un Imperio roto (Fernando Olivié)
32.- Entorno a Cánovas. Prólogos y Epílogo a sus Obras Completas
(Varios Autores)
33.- Algunas cuestiones clave para el siglo XXI (Varios Autores)
34.- Derechos y Responsabilidades de la persona (Varios Autores)
35.- La Europa postcomunista (Varios Autores)
36.- Europa: el progreso como destino (Salvador Bermúdez de Castro)
37.- Las claves demográficas del futuro de España (Varios Autores)
38.- La drogadicción: un desafío a la comunidad internacional en el siglo XXI
(Lorenzo Olivieri)
39.- Balance del Siglo XX (Varios Autores)
40.- Retos de la cooperación para el Desarrollo (Varios Autores)
41.- Estrategia política (Julio Ligorría)
Colección Cátedra Manuel Fraga
I. Lección Inaugural (Lech Walesa)
II. Repercusiones internacionales de la Unión Monetaria Europea
(Anibal Cavaco Silva)
Los ministros-privados como fenómeno europeo (John Elliott)
III. Reflexiones sobre el Poder en William Shakespeare (Federico Trillo-Figueroa)
Socialismo, Liberalismo y Democracia (Jean-François Revel)
IV. Fraga o el intelectual y la política (Juan Velarde Fuertes)
¿Habrá un orden mundial? (Luis Alberto Lacalle)
El Mercosur ante la guerra comercial (Luis Alberto Lacalle)
V. Relaciones entre España e Italia a lo largo del siglo XX (Giulio Andreotti)
Guerra humanitaria y Constitución (Giuseppe de Vergottini)
FUERA DE COLECCIÓN
• Manuel Fraga. Homenaje Académico (Tomos I y II)
• Obras Completas de Antonio Cánovas del Castillo (13 volúmenes)
Cuadernos de formación Veintiuno
Serie Azul:
1.- El socialismo ha muerto (Manuel Fraga)
2.- Libertad, Constitución y Europa (José Mª Aznar)
3.- La rebelión liberal-conservadora (Jesús Trillo-Figueroa)
4.- Administración única (Mariano Rajoy)
5.- Economía, corrupción y ética (Ubaldo Nieto de Alba)
6.- No dos políticas sino dos éticas (José Mª García Escudero)
7.- Sobre la codificación de la ética pública (Jaime Rodríguez-Arana)
8.- Un hombre de Estado: Antonio Cánovas del Castillo
(Mario Hdez. Sánchez-Barba / Luis. E. Togores)
9.- Ética, ciudadanía y política (Varios Autores)
10.- La filosofía económica de Julien Freund ante la Economía moderna
(Jerónimo Molina Cano)
11.- Un Homenaje Académico a Manuel Fraga (Textos de J. Mª Aznar,
C. J. Cela y Otros Autores)
12.- Derechos y Deberes del Hombre (Varios Autores)
13.- Homenaje a Manuel Fraga. Dos sesiones académicas (Varios Autores)
14.- El nuevo debate educativo: libertad y empresa en la enseñanza
(Enrique de Diego)
15.- Cánovas del Castillo: el diseño de una política conservadora
(Mario Hernández Sánchez-Barba)
16.- El modelo Aznar-Rato (Juan Velarde Fuertes)
17.- El empleo en España (Varios Autores)
18.- El futuro de la economía española. El modelo Aznar-Rato va a más.
(Juan Velarde Fuertes)
19.- Política familiar en España (Varios Autores)
20.- La calidad en la enseñanza: valores y convivencia (Varios Autores)
Serie Naranja:
1.- Los incendios forestales (Varios Autores)
3.- La lucha contra la pobreza. La verdad sobre el 0,7% y el 1%
(Varios Autores)
4.- Cuestiones de defensa y seguridad en España: una perspectiva militar
(Varios Autores)
5.- Administración única: descentralización y eficacia (Jaime Rodríguez-Arana)
FAES
FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LOS ESTUDIOS SOCIALES
PATRONATO
PRESIDENTE: José María Aznar
VICEPRESIDENTE: Mariano Rajoy
VOCALES
Ángel Acebes, Esperanza Aguir re,
Francisco Álvarez-Cascos, Carlos Aragonés,
Javier Arenas, Rafael Arias-Salgado,
José Antonio Bermúdez de Castro,
Miguel Boyer, Jaime Ignacio del Burgo,
Pío Cabanillas, Pilar del Castillo,
Gabriel Cisneros, Miguel Ángel Cortés,
Gabriel Elorriaga, Antonio Fontán,
Manuel Fraga, Gerardo Galeote,
Luis de Grandes, Juan José Lucas,
Rodolfo Martín Villa, Ana Mato,
Abel Matutes, Jaime Mayor,
Mercedes de la Merced, Jorge Moragas,
Alejandro Muñoz-Alonso, Eugenio Nasar re,
Marcelino Oreja, Loyola de Palacio,
Ana Pastor, José Pedro Pérez-Llorca,
Josep Piqué, Rodrigo Rato, Carlos Robles,
José Manuel Romay, Luisa Fernanda Rudí,
Javier Rupérez, Alfredo Timermans,
Isabel Tocino, Federico Trillo-Figueroa,
Juan Velarde, Alejo Vidal-Quadras,
Celia Villalobos, Eduardo Zaplana,
Javier Zarzalejos
SECRETARIO GENERAL: Baudilio Tomé
FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
c/ Juan Bravo 3 - C. 28006 Madrid
Teléfono: 91 576 68 57 Fax: 91 575 46 95
www.fundacionfaes.org
























































































































































































































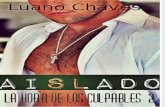













![TODO SOMOS CULPABLES[1].pdf](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/55721381497959fc0b927077/todo-somos-culpables1pdf.jpg)

