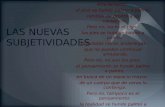Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de...
-
Upload
betina-guindi -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de...
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
1/17
1
Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación
sobre los procesos de constitución de las subjetividades políticas. El
caso del conflicto por las retenciones móviles –marzo-julio 2008.
Introducción
Esta ponencia se inscribe en el marco de un proyecto de investigación en marcha que
tiene como propósito analizar la constitución de las subjetividades políticas en el marco
actual de Argentina y Latinoamérica.1 En relación con ciertos diagnósticos que, desde
hace un tiempo a esta parte, vienen postulando un regreso de la política y sus temáticas
a la vida cotidiana (en contraste con la apatía generalizada con que a menudo se
caracteriza a los años noventa), en dicho proyecto se formula la pregunta acerca de las
condiciones que hicieron posible el resurgimiento de la participación e involucramiento
de la ciudadanía en la formulación de demandas vinculadas con los asuntos de la vida
en común. A partir de un caso que cobró notoria relevancia en la realidad política
argentina reciente, como fue el conflicto por las retenciones móviles ocurrido entre
marzo y julio de 2008, se propone determinar si dicho caso se inscribe en la serie de
irrupciones aisladas propias de la década previa o si, por el contrario, debe pensarse
como una experiencia que remite a ciertos rasgos de emergencia de una repolitización
de la sociedad civil.
La hipótesis fundamental de la investigación sostiene que estos procesos
actuales de conflicto que ponen en escena nuevas identidades y formas de lucha, si bien
evidencian cierto retorno de la política, exponen por otra parte la persistencia de rasgos
propios del régimen gubernamental neoliberal, es decir, se constituyen en tensión con
los modos de identificación y acción política configurados por el discurso neoliberal,
hegemónico durante las últimas décadas.
En ese sentido, mi exposición se limitará en esta oportunidad a indagar en las
condiciones que hicieron posible, a partir de los acontecimientos y transformaciones
sociales evidenciados en las últimas décadas del siglo XX, la emergencia de una
ciudadanía que se constituyó en ajenidad con la política. Para ello, revisaremos el curso
1 “El regreso de la política. Aportes al conocimiento de los procesos de constitución de las subjetividadespolíticas en el marco actual de Argentina y Latinoamérica. El caso del conflicto por las retenciones
móviles –marzo-julio 2008”, realizada en el marco de la Maestría en Investigación de la Facultad deCiencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
2/17
2
dictado por Michel Foucault en el Collège de France entre enero y abril de 1979,
Nacimiento de la biopolítica,2 en el cual se aborda el análisis de las formas de la
gubernamentalidad liberal y neoliberal y su impacto en la dimensión subjetiva.
Finalmente adelantaremos algunas conclusiones derivadas del trabajo realizado hasta el
momento.
El abandono de la política
Durante las últimas décadas del siglo XX, en el marco del desbloqueo y generalización
del modelo neoliberal a nivel mundial, diferentes expresiones tanto de la reflexión
filosófica como de la investigación social coincidieron acerca de una crisis de la
política, en términos no sólo de las cuestiones vinculadas a la gobernabilidad e
institucionalidad sino también –y fundamentalmente– en referencia a la capacidad de
intervención de la ciudadanía en el espacio público. Cornelius Castoriadis, por ejemplo,
describía en aquel momento la disipación del conflicto social y político en estos
términos:
En verdad no hay ni programas opuestos, ni participación de la gente en los
conflictos o en las luchas políticas, o simplemente una actividad política. En
el plano social no sólo está la burocratización de los sindicatos y su
reducción a un estado esquelético, sino que también existe la casi
desaparición de las luchas sociales. Nunca hubo en Francia tan pocas
jornadas de huelga, por ejemplo, como en los últimos diez o quince años, y
casi siempre estas huelgas tienen un carácter categorial o corporativista.3
En el caso de Latinoamérica, durante la década del 80 y hasta finales de los 90, el
neoliberalismo impulsó –principalmente a través de los lineamientos de organismos
financieros internacionales– políticas que supusieron no sólo la modificación profunda
de factores claves de la economía y el papel del Estado, sino que, al mismo tiempo,
apuntaban a cambiar de manera radical la naturaleza y la forma de los lazos sociales. La
crisis de los partidos como grandes organizadores de la competencia política o el
debilitamiento de las identidades políticas tradicionales, permitirían ver la presencia de
dichas transformaciones en las reglas de juego de la vida política. Un estudio realizado
2 Foucault, M., Nacimiento de la biopolítica, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007.3 Castoriadis, C., El avance de la insignificancia, Buenos Aires: Eudeba, 1997, p. 113.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
3/17
3
por Sergio Caletti durante esos años llamaba la atención particularmente sobre la
tendencia en las ciudadanías “a sustraerse a la dimensión política de la propia vida
social”:
El llamado desprestigio de la clase política y su falta de credibilidad, son
latiguillos que a fuerza de reiterarse en los medios masivos, en los pasillos o
en la conversación cotidiana, han adquirido cierto estatuto de naturalización.
Decenas de sondeos miden la magnitud de este fenómeno semana a semana,
mes a mes. Casi nadie discutiría ya que se trata de un nuevo elemento del
paisaje político que ha llegado para quedarse, al menos por un buen tiempo.4
Sin embargo, Caletti reparaba además en el hecho de que términos como
“despolitización”, “apatía”, “descreimiento”, “rechazo”, etc., habían sido naturalizados
antes de haberse comprendido cabalmente.5 Si “la ciudadanía –indicaba– se constituye
como tal en el espacio de lo público, la instancia por excelencia de articulación, disputa
y controles mutuos entre el Estado y la sociedad de particulares”, es en esta constitución
donde debería “indagarse por su ‘abandono’ de la política”.6 Si bien estudios más
recientes han recalado en este punto, gran parte de los trabajos que estudiaron las
transformaciones en la organización política de la vida social en el curso de la década
del ochenta y en el primer quinquenio de la siguiente, han enfatizando principalmente
en las capacidades de gestión y administración del Estado (Bislev, 2004; Centeno, 1997;
Chibber, 2005; Evans, 1996; Esping-Andersen y Wolfson, 1996; Sidicaro, 2002;
Sikkink, 1996), sin detenerse a considerar las modificaciones en las condiciones de
constitución de las ciudadanías. Un contrapunto polémico con estos autores nos
permitirá, sin embargo, acceder a alguna de las claves para identificar las condiciones
que hicieron posible la construcción de una ciudadanía en ajenidad con la política.Miguel Ángel Centeno, por ejemplo, comienza su artículo “El liberalismo sin
Estado o Nación”,7 con una tesis provocadora: “El liberalismo ganó” –sostiene. Ahora
bien, ¿cómo deberíamos entender esa afirmación? Si por un lado es cierto que durante
las últimas décadas del siglo XX asistimos a la consolidación de un orden neoliberal,
Caletti, S. (2003) “¿Ciudadanía global o ciudadanía precarizada?” , en Reigadas, C. y Cullen, C. (comp.)
Globalización y nuevas ciudadanías (pp85-113). Mar del Plata: Ediciones Suárez, p. 91. 5
Ibídem, p. 86.6 Ibídem, p. 100.7 Centeno, M., Liberalismo Liberalism without State or Nation, Princeton University, 2008.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
4/17
4
por el otro, las desastrosas consecuencias generadas gracias a la aplicación de recetas
neoliberales (que el propio Centeno menciona), ponen en tela de juicio tal aseveración.
Los argumentos de Centeno para explicar estos fracasos en regiones como América
latina consisten en afirmar, por ejemplo, que “las instituciones de las que el liberalismo
depende para su estabilidad estuvieron ausentes”, o que “la democracia y el desarrollo
fueron obstaculizados por la ausencia de instituciones adecuadas”. Por su parte, Peter
Evans argumenta, a partir de un análisis comparativo entre Zaire, India y Brasil, que
existe una correlación entre el desempeño del Estado en un plan de transformación
industrial y su desempeño en un plan de ajuste.8 Se puede desprender de este planteo
que en aquellas sociedades donde el Estado asumió rasgos estructurales que lo acercan
al modelo desarrollista, el ajuste se podría implementar con mayor éxito, mientras que
en aquellas sociedades donde el Estado presentó rasgos que lo acercaban al modelo
“predatorio” (ausencia de un aparato burocrático coherente), el ajuste podría fracasar.
Ahora bien, aunque se pueda conceder cierta “debilidad institucional” (tal como lo
sostiene Kathryn Sikkink, por ejemplo) no se puede pasar por alto que en aquellos
países donde el neoliberalismo adquirió sus rasgos más salvajes (como el nuestro),
fueron las medidas adoptadas por el propio Estado las que les permitieron a los sectores
dominantes –que ya concentraban la propiedad y disponían de recursos financieros–
acrecentar su predominio a favor de la minimización de controles y a la desregulación
de mercados. En ese sentido, resulta tentador contraponer a los argumentos de Centeno
y de Evans otra afirmación sugerente: sólo un Estado fuerte pudo haber producido con
eficacia su propia debilidad . En otras palabras, el neoliberalismo no pudo prescindir del
Estado fuerte, aunque más no sea para producir su propio debilitamiento. El
debilitamiento del Estado, más que la causa de los “desastrosos efectos” del
neoliberalismo, sería más bien una más de sus consecuencias.
La necesidad de achicar al Estado desde el Estado
Intentemos aclara esta paradoja. En (2007) Michel Foucault –desde una perspectiva
completamente opuesta al enfoque institucional– rehúsa formular una teoría del Estado,
si por tal teoría se entiende “analizar en sí mismas y por sí mismas la naturaleza, la
estructura y las funciones del Estado”, ya que considera que “el Estado no es más que el
8 Evans, M., “El Estado como problema y como solución” en Desarrollo Económico, Vol. 35, Nº 140,1996.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
5/17
5
efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades múltiples”.9 Sin embargo, su
análisis no borra la presencia y el efecto de los mecanismos estatales, más bien trata de
“ponerse afuera” e investigar el problema del Estado a partir de la multiplicidad de
“maneras, modalidades y posibilidades que existen de guiar a los hombres, dirigir su
conducta, constreñir sus acciones y reacciones, etc.”.10
Foucault propone partir de la práctica gubernamental “tal como se presenta, pero,
al mismo tiempo, tal como se refleja y se racionaliza para ver, sobre esa base, cómo
pueden constituirse en los hechos (…) el Estado y la sociedad, el soberano y los
súbditos, etc.”.11 No va a estudiar, entonces, solo la historia de las diferentes prácticas
consistentes en gobernar, sino que examinará fundamentalmente las transformaciones
en la racionalización de la práctica gubernamental –lo que llama “arte de gobernar”–,
desde la constitución, durante el siglo XVI, de esa forma de racionalidad gubernamental
llamada razón de Estado, pasando por la puesta en acción del liberalismo en el siglo
XVIII, hasta la programación de la gubernamentalidad neoliberal en nuestra época.
En primer lugar, Foucault identifica la aparición y el establecimiento de la razón
de Estado con cierto tipo de racionalidad en la práctica gubernamental que permitiría
ajustar la manera de gobernar a un Estado que se da como ya presente pero al mismo
tiempo como un objetivo por construir: “Gobernar, según el principio de la razón de
Estado, es actuar de tal modo que el Estado pueda llegar a ser sólido y permanente,
pueda llegar a ser rico, pueda llegar a ser fuerte frente a todo lo que amenaza con
destruirlo”.12 Asimismo, señala dos rasgos característicos en esa manera de obrar. Por
un lado, en su política exterior, esto es, en sus relaciones con los otros Estados, el
gobierno pasa a fijarse objetivos limitados. Por el otro, en el orden de la política interna,
el gobierno ajustado a la razón de Estado comienza a asignarse una serie de objetivos
ilimitados. La cuestión, para los que gobiernan ese Estado, apunta Foucault, pasa por
tener en cuenta y hacerse cargo de las actividades de las personas hasta, aún en sus másmínimos detalles: “el que gobierna va a tener que reglamentar la vida de sus súbditos,
su actividad económica, su producción, el precio al cual van a vender las mercancías, el
precio al cual van a comprarlas, etc.”.13
9 Foucault, 2007, op. cit., p. 96.10 Ibídem, p. 16.11
Ibídem, p. 17-18.12 Ibídem, p. 19.13 Ibídem, p. 23.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
6/17
6
Sin embargo, esta extensión ilimitada de la razón de Estado que cobra cuerpo en
un Estado de policía, encuentra, a partir del siglo XIV y durante el siglo XVII, en el
derecho y las instituciones judiciales, un principio de limitación externo: “la razón de
Estado sólo sufrirá objeciones de derecho cuando haya franqueado esos límites, y en ese
momento el derecho podrá definir el gobierno como ilegítimo, podrá objetarle sus
usurpaciones y en última instancia liberar a los súbditos de su deber de obediencia”. 14
Ahora bien, Foucault constata hacia mediados del siglo XVIII una transformación
importante que caracterizará de manera general lo que va a llamar “la razón
gubernamental moderna”.15 Esa transformación consiste en la inclusión de un principio
de limitación del arte de gobernar que ya no será exterior al gobierno, como lo era el
derecho en el siglo XVII, sino que va a serle interior a la práctica gubernamental.
Foucault caracteriza esta limitación interna de la racionalidad gubernamental como una
restricción a la vez general y de hecho, que el gobierno deberá imponerse a sí mismo
para poder alcanzar sus objetivos. La razón gubernamental deberá respetar esos límites
“en cuanto puede calcularlos por iniciativa propia en función de sus objetivos y como el
mejor medio de alcanzarlos”.16
De esta manera, al mismo tiempo que va a marcar el límite de la acción del
gobierno, esta limitación va a establecer, en la propia práctica gubernamental, una
división racional entre “las operaciones que pueden hacerse y las que no pueden
hacerse, es decir, entre las cosas por hacer y los medios que deben emplearse para
hacerlas, por un lado, y las cosas que no hay que hacer, por el otro”.17 Se entra, dice
Foucault, en una época que es la de la razón gubernamental crítica, donde el límite al
soberano y lo que este podía hacer, ya no va a venir planteado por medio de un principio
externo, sino que es la misma crítica interna de la razón gubernamental la que va a
plantear los límites para impedir un exceso de gobierno.
El principio regulador de este “gobierno frugal” –explica– se formó a partir de “laconexión con la razón de Estado, y el cálculo de ésta, de cierto régimen de verdad que
encontraba su expresión y su formulación teórica en la economía política”. La economía
política, a diferencia del pensamiento jurídico de los siglos XVI y XVII, no se
desarrolló fuera de la razón de Estado sino que “se formó en el marco mismo de los
14 Ibídem, p. 26.15
Ibídem, p. 26.16 Ibídem, p. 27.17 Ibídem, p. 28.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
7/17
7
objetivos que la razón de Estado había fijado al arte de gobernar”. 18 De esa manera, al
reflexionar sobre las prácticas gubernamentales, no lo va a hacer en los términos del
derecho, para distinguir si son legítimas o no, sino en función de sus efectos. La
cuestión pasa, entonces, por conocer qué efectos tienen esas prácticas y si éstos son
negativos. Foucault sostiene que, en respuesta a estas preguntas, la economía política
hace hincapié en la existencia de fenómenos, procesos y regularidades que se dan
necesariamente en términos de mecanismos inteligibles, y que si bien pueden ser
contrariados, no podrán evitarse. De hecho, la economía política descubre cierta
naturalidad en la práctica misma de gobierno: “si hay una naturaleza que es propia de la
gubernamentalidad, sus objetos y sus operaciones, la práctica gubernamental, como
consecuencia, sólo podrá hacer lo que debe hacer si respeta esa naturaleza. Si la
perturba, si no la tiene en cuenta o actúa en contra de las leyes que han sido fijadas por
esa naturalidad propia de los objetos que ella manipula, surgirán de inmediato
consecuencias negativas para ella misma”.19 Lo importante a señalar aquí es que, a
partir de ahora, las razones por las que un gobierno puede violar esas leyes de la
naturaleza residen en la ignorancia fundamental de su existencia, sus mecanismos y sus
efectos, o simplemente, en un error, lo cual vincula la cuestión de la autolimitación de la
práctica gubernamental con la cuestión de la verdad.
¿Dónde se forman esas leyes que permiten falsar o verificar la práctica
gubernamental? Ese lugar de verdad no es –dice Foucault– la cabeza de los expertos
económicos, cuyo papel se limita a indicar dónde el gobierno debía buscar el principio
de verdad que regula los mecanismos naturales de lo que él manipula, sino el mercado.
En efecto, a mediados de siglo XVII se empezó a ver al mercado como algo que
obedecía a mecanismos naturales y espontáneos, al punto que, si se trataba de
modificarlos, sólo se conseguiría perturbarlos y desnaturalizarlos. De esta manera, el
mercado se convierte en un lugar de veridicción, en el sentido de que debe manifestaralgo semejante a una verdad económica que permitirá discernir en las prácticas
gubernamentales las que son correctas y las que son erradas. El gobierno deberá conocer
esa mecánica interna e intrínseca de los procesos económicos y se obligará a respetarla.
La delimitación de la gubernamentalidad por el principio de la verdad implica, entonces,
la fijación de ciertos límites “deseables” que es necesario establecer en función de los
18 Ibídem, p. 31.19 Ibídem, p. 33.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
8/17
8
objetivos del gobierno, destacando además lo que para éste sería erróneo y pernicioso
hacer, es decir, intervenir en esos mecanismos espontáneos de la economía.
Esto significa que el gobierno basará su política en un conocimiento preciso y
continuo de lo que sucede en la sociedad, en el mercado, en lo económico, por lo que –y
aquí Foucault señala una cuestión central– la limitación de su poder no podrá venir del
respeto a libertad de los individuos, sino simplemente de los resultados del análisis
económico que el gobierno deberá respetar. Si se habla de liberalismo –señala– “esto no
quiere decir que se esté pasando de un gobierno que era autoritario en el siglo XVII y
principios del siglo XVIII a un gobierno que se vuelve más tolerante, laxista y
flexible”.20 El empleo que hace del término “liberal” no refiere entonces a una práctica
gubernamental que suministraría a los hombres la libertad de actuar como quisieran,
sino a un nuevo arte gubernamental que se encuentra obligado a producir y organizar las
condiciones en las que se puede ser libre.
Sin embargo, Foucault advierte que en la misma práctica liberal se establece una
relación problemática entre la producción de la libertad y lo que, para producirla,
amenaza con limitarla y destruirla: “Es preciso por un lado producir la libertad, pero ese
mismo gesto implica que, por otro, se establezcan limitaciones, controles, coerciones,
obligaciones apoyadas en amenazas, etcétera”.21
Y acá Foucault no está pensando solamente en Bentham y en toda la problemática
concerniente a la relación entre las disciplinas y el liberalismo, sino también en la
aparición de mecanismos de control que no operan sólo como un contrapeso necesario
de la libertad (como en el caso del panoptismo), sino que lo hacen como su principio
motor: “mecanismos cuya función consiste en producir, insuflar, incrementar las
libertades, introducir un plus de libertad mediante un plus de control e intervención”
(2007: 89). El conjunto de estos mecanismos, o más precisamente su incremento,
especialmente a partir de la crisis económica de la década de 1930 y la amenaza de losregímenes totalitarios, es lo que Foucault va a señalar como factor desencadenante de lo
que llama la crisis del dispositivo gubernamental propio del liberalismo. En ese
escenario, el problema para los liberales de la época giraba en torno a la siguiente
cuestión: si los Estados que propician medidas económicas y políticas ya sea para
garantizar y producir más libertad en una situación peligrosa de desempleo o para evitar
la merma de libertad que supondría el paso al socialismo, al fascismo o al nazismo,
20 Ibídem, p. 82.21 Ibídem, p. 84.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
9/17
9
recurren a mecanismos de intervención económica, esos mismos mecanismos ¿no
introducen de contrabando prácticas que son al menos tan peligrosas para la libertad
como aquellos sistemas políticos que se trata de evitar?
De esta manera, como consecuencia de la política económica intervencionista, la
crisis del liberalismo se manifestó, inmediatamente antes y con posterioridad a la
segunda guerra mundial, en una serie de nuevas evaluaciones, nuevas estimaciones y
nuevos proyectos de arte de gobernar que, primariamente en Alemania y en Estados
Unidos, se articularon contra los mismos objetos de repulsión: la economía dirigida, la
planificación y el intervencionismo estatal.
Esta “fobia al Estado”, que recayó sobre a experiencias tan diferentes como el
comunismo soviético, el nazismo alemán, la política del New Deal norteamericana o la
planificación inglesa de posguerra, condujo a los nuevos liberales de ambos lados del
océano22 a invertir el razonamiento surgido a partir del siglo XVIII. Es decir, si hasta
ese momento se le pidió al Estado que a partir de cierto límite, o en el caso de tal o cual
tema no intervenga más, luego de comprobarse los vicios intrínsecos que acarrea, y
como nada probaba que la economía de mercado también los tenga, se le va a pedir a
ésta última –señala Foucault– “que sea en sí misma, no el principio de limitación del
Estado, sino su principio de regulación interna de punta a punta de su existencia y su
acción”.23
No obstante, si los neoliberales van a plantear la necesidad de un Estado bajo la
supervisión del mercado más que un mercado bajo la supervisión del Estado, esto no
significa que el neoliberalismo sea –como lo subraya Foucault– “el resurgimiento, la
recurrencia de viejas formas de economía liberal formuladas en los siglos XVIII y
XIX”.24 De hecho, el problema para el neoliberalismo no pasa por saber cómo se podría
liberar al interior de una determinada sociedad política, un lugar vacío que sería el del
mercado, sino, por el contrario, saber “cómo se puede ajustar el ejercicio global delpoder político a los principios de una economía de mercado”.25 En consecuencia, a fin
de proyectar en un arte de gobierno los principios formales de la economía de mercado,
los neoliberales debieron someter al liberalismo a una serie de transformaciones.
22 Si bien Foucault distingue dos formas principales en las que se presentó el programa neoliberal, elordoliberalismo alemán y el anarcoliberalismo norteamericano, para este trabajo vamos a tomarlos enconjunto, privilegiando los numerosos “puentes” (Foucault) que se pueden trazar entre ellos.23
Ibídem, p. 148.24 Ibídem, p. 149.25 Ibídem, p. 157.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
10/17
10
En primer lugar, Foucault señala la disociación entre la economía de mercado y el
principio político del laissez-faire. Esto se alcanzó gracias a la formulación de una
teoría de la competencia que la concibe, más allá, o incluso antes de su existencia
histórica real, como una estructura formal capaz de garantizar, por medio de sus
mecanismos internos, la regulación económica. Así, el problema para el neoliberalismo
consistía en proporcionar un espacio concreto y real en que pudiera actuar la estructura
formal de la competencia, permitiendo el funcionamiento de una economía de mercado
sin laissez–faire. Esta “política activa sin dirigismo” –dice– va a permitir situar al
neoliberalismo, ya no “bajo el signo del laissez-faire sino, por el contrario, bajo el signo
de una vigilancia, una actividad, una intervención permanente”.26
Segundo: si el problema del liberalismo clásico era “saber si hay cosas que no
pueden tocarse y otras que es legítimo tocar”,27 para los neoliberales la cuestión pasa
por saber “cómo tocarlas”. Es, si se quiere, un problema de “estilo gubernamental”, va a
decir Foucault. ¿Qué significa esto? Básicamente que los neoliberales van a intervenir
por medio de acciones reguladoras u ordenadoras, no sobre los mecanismos de la
economía de mercado, sino sobre su “marco”, es decir, sobre sus condiciones de
posibilidad. Una “política de marco” supone, entonces, actuar sobre ciertos datos
previos (técnicos, científicos, jurídicos, demográficos, etc.) que no tienen un carácter
económico directo, pero que pueden condicionar una eventual economía de mercado. El
gobierno no podrá intervenir sobre los efectos del mercado o para corregir sus efectos
destructivos sobre la sociedad; para que los mecanismos competitivos puedan cumplir
su papel de reguladores, ahora deberá intervenir sobre la sociedad misma, “a cada
instante y en cada punto del espesor social”.28 En otros términos: lo que los neoliberales
quieren hacer no es un gobierno económico –concluye Foucault– sino un gobierno de
sociedad que se ocupe fundamentalmente de la sociedad civil a través de una política
social activa.
La constitución del sujeto neoliberal
¿Cómo se concibe esa política de sociedad en este nuevo arte de gobierno? Como
hemos visto, lo que sostienen los neoliberales es que una política social, para que se
pueda integrar a una política económica y no la destruya, no debe dirigirse contra la
26
Ibídem, p. 158.27 Ibídem, p. 163.28 Ibídem, p. 179.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
11/17
11
economía de mercado sino que debe actuar sobre sus condiciones de posibilidad,
garantizando el funcionamiento del mecanismo formal de la competencia y evitando
que se produzcan los efectos sociales negativos que se generarían debido a la falta de
ésta. Foucault entiende que, más que en una sociedad mercantil, “una sociedad de
supermercado”, los neoliberales están pensando en un tipo de sociedad innegablemente
regulada por el mercado pero en la cual “el principio regulador no debe ser tanto el
intercambio de mercancías como los mecanismos de competencia”,29 esto es: una
“sociedad de empresa”. Así que –dice Foucault–, más que suprimir los efectos
antisociales de la competencia, la política social debería eliminar los mecanismos
anticompetitivos que pueda causar la sociedad. ¿De qué manera? Mediante un
intervencionismo social dirigido a transformar la naturaleza y la forma de los lazos
entre los individuos.
En este sentido, Foucault va a hablar de un retorno a una Vitalpolitik , una “política
de la vida” que apunta a “construir una trama social en la que las unidades básicas
tengan precisamente la forma de la empresa”.30 Y en relación con el documento citado
agrega: “¿qué es la propiedad privada sino una empresa? ¿Qué es una vivienda
individual sino una empresa? ¿Qué es la administración de esas pequeñas comunidades
de vecindario (…) sino otras tantas formas de empresa?”.31
Se trata, en última instancia, de un programa que apunta a hacer del mercado y la
competencia, lo que Foucault llama “el poder informante de la sociedad”, es decir,
alcanzar la formalización de la sociedad según el modelo diversificado y diferenciado
de la empresa. En consecuencia, el neoliberalismo va a propiciar una “individualización
de la política social”, una política que, lejos de asegurar una cobertura social que proteja
a las personas contra los riesgos individuales o colectivos que puedan sufrir, va a
“otorgar a cada uno una suerte de espacio económico dentro del cual pueda asumir y
afrontar dichos riesgos”.32 Que cada individuo se convierta, finalmente, en un“empresario de sí mismo”.
De este modo, la noción de hombre económico (homo œconomicus), circunscrita
durante los siglos XVIII y XIX al ámbito de los comportamientos o de las conductas de
las personas en el mercado, comienza a ser aplicada por los neoliberales a cualquier
actor, no sólo económico sino social en general, que se conduzca de manera racional, es
29 Ibídem, p. 182.30
Ibídem, p. 186.31 Ibídem, p. 186.32 Ibídem, p. 187.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
12/17
12
decir, que tenga en cuenta los cambios contingentes de la realidad y responda a ellos de
manera no circunstancial sino sistemática. En otros términos, el hombre económico
sería aquel a quien se lo deja hacer en función de su interés particular, pero al mismo
tiempo, y en la medida en que necesariamente responderá en forma sistemática a las
modificaciones que se vayan a introducir artificialmente en el medio, aparece también
como un sujeto claramente gobernable.
La gobernabilidad de las personas que, como sujetos de derecho, habitan el
espacio de soberanía, pero en el mismo espacio son hombres económicos, dice
Foucault, esa gubernamentalidad sólo se puede garantizar de manera efectiva gracias a
la aparición de un nuevo tipo sujeto que es el correlato del arte de gobernar que se
constituye en este momento. Ese nuevo sujeto, surgido de la interpelación del conjunto
de los individuos que forman la sociedad civil como sujetos económicos, ese nuevo
sujeto de derecho/sujeto económico es el sujeto neoliberal.
El desacople entre lo público y lo político
Ahora estamos en condiciones de ver más claramente que, en el momento en que se
desbloquea el modelo neoliberal a nivel mundial, la retirada del Estado significó no una
disminución sino una extensión o aumento de la gubernamentalidad mediante un
intervencionismo dirigido a transformar la naturaleza y la forma de los lazos sociales.
Ahora bien, ¿qué quiere decir que el Estado se retira y en qué consistieron esas
transformaciones? Que el Estado se retira significa, por un lado, la necesidad de achicar
al Estado desde el Estado para intensificar la prosecución de políticas de implantación
del libre mercado sobre la población. Esto supuso, entre otras medidas, la intervención
sobre el espacio de lo público con vistas a modificar aspectos significativos de la
relación entre el Estado y la sociedad civil. En ese sentido, bajo la gubernamentalidad
neoliberal se procedió a una paulatina desarticulación de lo que había sido el acople –
característico de la modernidad republicana– entre lo político y lo público. Dicha
transformación se plasmó, en primer lugar, en la retirada del espacio de lo público del
debate político, convirtiendo el ejercicio de la política en una “cuestión de saber experto
y no de elección popular”.33 Esto significó el traslado de la responsabilidad política a
manos de administradores o técnicos, bajo el supuesto de que la creciente complejidad y
especialización del proceso toma de decisiones políticas estaba más allá de la
33 Rancière, J., El odio a la democracia, Buenos Aires: Amorrortu: 2007, p. 113.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
13/17
13
competencia del individuo común. A menudo se suele emplear la expresión “eclipse de
lo político” para referirse a este proceso. Ronald Beiner, por ejemplo, hablaba en El
juicio político de la crisis de la política en estos términos:
Convencidos de que la administración del sistema político es prerrogativa
de expertos especialmente calificados y que la opinión del ciudadano
ordinario no satisface los cánones de racionalidad establecidos, los
potenciales ciudadanos se retiran a su propio dominio privado, donde surgen
la frustración y el malestar político. (Beiner, 1983: 20)
Sin embargo, lo que Beiner designaba como “frustración” o “malestar político” no
debe interpretarse como resultado de un estado anímico o de una reflexión. Desde la
perspectiva que venimos exponiendo, la apatía e indiferencia debería considerarse más
bien como el correlato inseparable de las transformaciones en las condiciones de
constitución de las ciudadanías. Es en este sentido que Badiou, hacia mediados de la
década del ochenta, caracterizó al fenómeno como la entrada de la política en la
apariencia de su ausencia:
Incluso cuando se la menciona, con referencia a lo que ocurre –a las
elecciones, el parlamento, los sindicatos, la presidencia, a declaraciones
televisadas, viajes pomposos–, todos saben, con un saber en el que las
palabras son irresponsables, que se trata de un escenario ahora destinado a
otros fines, del que provienen ciertos signos, pero signos cuya uniformidad
es tal que en ella sólo puede empalmarse un sujeto automático, despejado de
todo deseo.34
El término “apariencia” no quiere significar, por cierto, que el ausentamiento de la
política haya sido un fenómeno aparente, entendido esto último como algo diferente de
la realidad. De lo contrario, los diagnósticos que describían en aquel momento la
disipación del conflicto social y político –incluso el suyo mismo– podrían ser
considerados poco más que una mera ilusión. Más bien, lo aparente a lo que alude la
expresión resulta identificable con lo que aparece, en el sentido en el que lo emplea
34 Badiou, 1985, op. cit., p. 7.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
14/17
14
Hannah Arendt cuando, en La condición humana, define la “esfera pública” como un
espacio plural del mutuo aparecer de los unos ante los otros. La apariencia es entendida
en este texto como constitutiva de la realidad, en el sentido de que “todo lo que aparece
en público puede verlo y oírlo todo el mundo”.35
Si la apariencia refiere entonces a algo que toma presencia frente a los ojos, que
la política haya entrado en la apariencia de su ausencia quiere decir que el espacio de
lo visible donde se constituye el mundo común había sufrido un proceso de
eclipsamiento, que la política había ingresado en un estado de ocultamiento y de pérdida
de sí. O en otros términos, que esa esfera de actividad de un común que no puede sino
ser litigioso –tal como la entiende Jacques Rancière– había dejado de ser la instancia
por excelencia de las divergencias y la confrontación entre las distintas perspectivas en
el abordaje de los problemas en común, para dar lugar a la instauración de una
perspectiva del mundo donde los asuntos comunes comenzaron a ser vistos sólo bajo un
aspecto y presentados únicamente bajo una sola perspectiva.
En efecto, en aquellos espacios que en otra época se habían erigido como
escenarios del debate, la confrontación y el conflicto alrededor de las cuestiones de la
cosa pública, se fue expandiendo, como observó Rancière, “la opinión desencantada” de
que había poco para deliberar y que las decisiones se imponían por sí mismas, “al no ser
el trabajo propio de la política otra cosa que la adaptación puntual a las exigencias del
mercado mundial y el reparto equitativo de los costos y beneficios de esta adaptación”. 36
En nuestro país, el creciente rechazo ciudadano a la política –señalado por
diversos estudios– no significó, sin embargo, la desaparición de los movimientos de
protesta. Por el contrario, son numerosos los trabajos que registraron en ese período una
multiplicidad de reclamos y movilizaciones populares, protagonizadas
fundamentalmente por nuevos actores sociales. Sin embargo, también es cierto que sus
autores han detectado y señalado enfáticamente la presencia de signos de apoliticidad,baja participación y dispersión de las demandas sociales. Una investigación sobre la
protesta social en la Argentina durante la década del noventa, por ejemplo, reveló que la
abundante movilización de recursos colectivos hallada, presentaba “un carácter
marcadamente diversificado”, “con rasgos claros de localización y singularidad”, y por
ende, “con alta fragmentación y escasas posibilidades de construir sujetos unificados de
35 Arendt, H., La condición humana, Buenos Aires: Paidós, 2009, p. 59.36 Rancière, J., El desacuerdo, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1996, p. 6.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
15/17
15
acción”.37 De un modo coincidente, en el estudio de Caletti se caracteriza a esa gran
cantidad de manifestaciones de protesta principalmente por su carácter efímero, por no
poseer organizadores visibles o reconocidos y por sostener reivindicaciones muy
puntuales e inmediatas: “no protestan en contra de, ni reclaman por ninguna ‘política’.
Sólo quieren ver resuelto su particular problema”.38
De esta manera, la propuesta que tendía a la construcción de un tejido social en el
que cada individuo se convirtiera en “empresario de sí mismo”, en un contexto donde se
hizo visible el desacople entre espacio público y política, generó las condiciones para
que se produzca, no tanto la retirada de la ciudadanía del espacio de lo visible, como
una mutación en las condiciones subjetivas de su aparición, lo que permitió a su vez, la
institución de una definición de la vida en común basada en la mera yuxtaposición de
los intereses particulares, absolutamente opuesta al sentido de la comunidad, de la
intervención y del litigio.
Palabras finales: sobre el conflicto por las retenciones móviles
Podemos afirmar, a partir del análisis del material documental,39 que durante los cuatro
meses que duró el enfrentamiento entre el gobierno de Cristina Fernández y las
entidades agrarias, asistimos no sólo a una disputa de ingresos, sino además a una lucha
respecto de la significación del conflicto. La presentación de la realidad por parte de los
medios, las definiciones sostenidas por ciertas voces representantes del Gobierno y los
sectores rurales, actores sociales o políticos de peso, se hicieron visibles en una zona
sometida a una fuerte tensión producto de las múltiples intervenciones enunciativas. La
conflictividad en la superficie discusiva dio lugar a una amplia circulación de creencias
acerca del carácter de la medida, los modos de llevar adelante la protesta o del papel que
debían cumplir los medios durante el conflicto, alcanzando un punto álgido en torno a
ciertos significantes centrales. La fuerza que logró la confrontación permitió enlazar el
conflicto con las disposiciones subjetivas de una parte de la población. La oposición
37 Schuster, F. y Pereyra, S., “La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas deuna forma de acción política” en Giarraca, N y colaboradores, La protesta social en Argentina.Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país. (pp41–63), Madrid/Buenos Aires:Alianza Editorial, 2001, p. 59.38 Caletti, S., 2003, op. cit., p. 112.39 La conformación de esta base documental se realizó a partir de testimonios tomados en entrevistassemiestructuradas a personas pertenecientes a los sectores medios urbanos que adhirieron o participaron
de los reclamos de la dirigencia rural durante el conflicto agropecuario de marzo-julio de 2008. Ademásse ha realizado una reconstrucción de las narraciones mediáticas a partir de la confección de un “mapa”de los principales medios gráficos (Clarín, La Nación, Página/12, Perfil, Crítica de la Argentina).
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
16/17
16
entre modos contradictorios de apreciar la situación, ligados a diferentes actores,
proporcionó las condiciones para la movilización y el agrupamiento en torno de las
distintas fuerzas en conflicto. Así, estos discursos habilitaron la reactualización de un
tipo de subjetividad propia del orden neoliberal que se expresó en la intervención de
una parte de la ciudadanía que apuntó a la defensa/reivindicación de las libertades
individuales por sobre la construcción de la comunidad, la preeminencia de la lógica del
mercado y el rechazo a la política como vía de regulación de la vida social, y el miedo
al otro en tanto amenaza de la propia existencia. De este modo, se puede sostener que el
conflicto por el cambio en el régimen de retenciones puso en escena nuevos
agrupamientos, liderazgos y antagonismos que expusieron –de manera tensa y
contradictoria, por cierto– el retorno de lo político, pero también la persistencia de
rasgos propios de la gubernamentalidad neoliberal.
* * *
Bibliografía
Badiou, A., ¿Se puede pensar la política?, Nueva Visión, Buenos Aires, 1985.Bislev, S., “Globalization, State Transformation and Public Security”, International
Political Science Review, Vol. 25, N°3, pp. 281–296, 2004.
Caletti, S.,“¿Ciudadanía global o ciudadanía precarizada?” , en Reigadas, C. y Cullen, C.
(Comp.) Globalización y nuevas ciudadanías (pp85–113), Ediciones Suárez, Mar
del Plata, 2003
Centeno, M., Liberalismo Liberalism without State or Nation, Princeton University,
2008.Castoriadis, C., El avance de la insignificancia, Eudeba, Buenos Aires, 1997.
Chibber, V., Locked in Place. State–Building and Late Industrialization in India,
Princeton: Princeton University Press, 2003.
Chibber, V., “¿Reviviendo el estado desarrollista?: el mito de la "burguesía nacional"”
en Panithc, L. y Leys, C. (eds.), El Imperio recargado, Socialist Register,
CLACSO, 2005.
Esping Andersen, G., “Después de la edad de oro: el futuro del Estado benefactor en elnuevo orden mundial” en Desarrollo Económico, vol. 36 , NP142, 1996.
-
8/17/2019 Entre la ausencia y el regreso de la política. Avance de investigación sobre los procesos de constitución de las sub…
17/17
17
Evans, M., “El Estado como problema y como solución” en Desarrollo Económico, Vol.
35, Nº 140, 1996.
Foucault, M., Nacimiento de la biopolítica, Fondo de Cultura Económica, Buenos
Aires, 2007.
Habermas, J., “¿Tiene aún la democracia una dimensión epistémica? Investigación
empírica y teoría normativa” en ¡Ay Europa! Pequeños escritos políticos XI ,
Editorial Trotta, Madrid, 2009.
Habermas, J., “Tres modelos normativos de democracia”, en La inclusión del otro.
Estudios de teoría política, Paidós, Buenos Aires, 1999.
Murillo, S., Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en
América Latina. El caso argentino desde Blumberg a Cromañón, Buenos Aires:
CLACSO, 2008.
Ranciere, J., El desacuerdo. Política y filosofía, Nueva Visión, Buenos Aires, 1996.
Reigadas, C., “La teoría crítica habermasiana ante el debate liberal/comunitarista”, en
Entre la norma y la forma. Cultura y política hoy, Eudeba, Buenos Aires, 1998.
Sidicaro, R., “Consideraciones sociológicas (en clave clásica) sobre la relación Estado–
empresarios en América latina en la década del 80 y los tempranos 90” en
Sociedad, Nº6 , Buenos Aires, 1994.
Sidicaro, R., Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946–1955/1973–
1976/1989–1999, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
Sikkink, K., “Las capacidades y la autonomía del Estado en Brasil y la Argentina. Un
enfoque neoinstitucionalista”, en Juan Carlos Garavaglia, Los Labradores de San
Isidro (Siglos XVII–XIX), Desarrollo Económico Vol. 32 N°128, 1993.
Schuster, F. y Pereyra, S., “La protesta social en la Argentina democrática: balance y
perspectivas de una forma de acción política” en Giarraca, N y colaboradores, La
protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el
interior del país.(pp41–63), Alianza Editorial, Madrid/Buenos Aires, 2001.