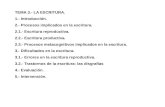Escritura,evangelizacióntemporalidad
-
Upload
jose-pantoja-reyes -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Escritura,evangelizacióntemporalidad
-
13
Letras Histricas / Nmero 10 / Primavera-verano 2014 / pp. 13-37
Miguel ngel Segundo Guzmn
Escritura, evangelizacin y temporalidad en la obra defray Bernardino de Sahagn
Miguel ngel Segundo GuzmnCentro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM
La invencin de Amrica se despleg
en mltiples escenarios. Este artculo
intenta comprender la naturaleza de las
representaciones de las sociedades ind-
genas que fray Bernardino de Sahagn
construy en el siglo XVI. La reinterpre-
tacin de las culturas americanas estaba
destinada para el ojo de la Cristiandad.
Las temticas de su mirada fueron crean-
do profundidad para el trabajo misionero:
su escritura fue la piedra angular de
la sociedad evangelizada y enuncia un
tema central para su futuro, el espacio
que haban de ocupar los indios en la
temporalidad cristiana. Los usos del pa-
sado configuraron una nueva memoria
india diseada desde el claustro para la
naciente cristiandad.
Palabras clave: fray Bernardino de Sahagn, franciscanos, evangelizacin, temporali-
dad, conquista, indios.
Introduccin
En la larga historia de las narrativas sobre la alteridad fray Bernardino de Sahagn tiene un lugar central. Es un monumento. Su obra se ha con-vertido en la piedra angular del edificio del saber sobre el mundo meso-americano. Los estudiosos la han ledo como la gran fuente para tener acceso al sentido originario del mundo indgena. Se da como un lugar comn recurrir al franciscano para entender la sociedad que observ. La erudicin ha caminado por ese sendero: primero, desde la mirada posi-tivista, se le convirti en fuente histrica; luego, desde la mirada antro-polgica, se consolid como precursor y casi inventor de una ciencia an no nacida. Interpretaciones y discursos que bordan un variopinto telar
-
Letras Histricas / Entramados14
con una figura clara: el fraile transcribe el mundo indgena inventando una antropologa. En ese modelo explicativo afloran una serie de pregun-tas: se pueden olvidar los intereses evangelizadores que permitieron escribir sobre el otro? Qu finalidad tena la mirada que se lanz sobre la sociedad? Cul fue el marco que permiti interpretar lo visto? Cmo fue el proceso de inscripcin de la sociedad indgena? Hay que abrir un universo de alteridad que nos permita diseccionar la interpretacin del franciscano, hay que escudriar sus prcticas, imaginarios e intenciones: hay que historiar su mirada.
Escritura y evangelizacin
En Sahagn, vida, evangelizacin y escritura van de la mano: fue un fraile que se dedic fervientemente a construir la cristiandad en el Nuevo Mundo. Su escritura se debe situar dentro de un proceso de evangelizacin muy largo. Sesenta aos estuvo Sahagn en las Indias. Nacido en el reino de Len, sus primeros aos son obscuros; estudi en Salamanca teologa y en ese contexto se convierte en fraile menor.1 El saber humanstico que aflora en su obra es producto de esos aos de es-tudio, que al parecer fueron muy intensos y le dieron un gran soporte de conocimientos clsicos y patrsticos. Segn su hermano de orden Jer-nimo de Mendieta, en Salamanca fue enseado bastante bien en letras divinas. En 1529, cerca de los treinta aos de edad, lleg a las Indias baado del espritu apostlico en el grupo encabezado por Antonio de Ciudad Rodrigo, luego de ver al Emperador. Fueron recibidos por quien diriga la empresa evangelizadora en Amrica, fray Martn de Valencia. Slo unos pocos aos separan a Sahagn del principio de la evangeliza-cin. Convivi con los doce primeros y sus esperanzas, luchaba contra el demonio en el Nuevo Mundo, esperando que su quehacer evangelizador ayudase a ganar almas. De 1530 a 1532 estuvo en Tlalmanalco, en 1535 funda y es guardin en Xochimilco. En 1536 est presente en la funda-cin del Colegio de Tlatelolco, en ese espacio fundamental fue profesor latinista y de medicina del proyecto de indios nobles evangelizados y trabaj con ellos muy cercanamente hasta 1540. Tuvo relacin con fray Andrs de Olmos y con Motolina. En la dcada de los cuarenta se trasla-da a Huexotzingo, pero en 1545 est de vuelta en Tlatelolco y contempla los efectos de la peste que asol el Colegio; participa en la reorganiza-cin que implica la entrega del Colegio a los estudiantes avanzados. Y en 1558 viene un punto clave en su biografa: comienza su estancia en
1 Ballesteros Gaibrois, Vida y obra.
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...15
Tepepulco y por orden de fray Francisco del Toral empieza sus investi-gaciones para escribir sobre el pasado. Escribe que
a m me fue mandado por santa obediencia de mi prelado mayor, que escribiese en lengua mexicana lo que me pareciese ser til para la doc-trina, cultura y manutencia de la cristiandad de estos naturales de la Nueva Espaa y para ayudar a los ministros que los doctrinan.2
El origen de su escritura es la evangelizacin en dos niveles: por un lado, es fundacional, va a construir una memoria de la naciente cris-tiandad, lo que implica un trabajo orientado. Se rememora lo til, lo que ayuda a la prdica. La investigacin sobre el pasado est en funcin del horizonte del nuevo cristianismo, en aras de su futuro, de una nueva sociedad cristiana encabezada por los frailes. Lo til es lo que ayuda al poder en su ejercicio cotidiano, aquello que da profundidad histrica a la prdica. Un horizonte que le permite generarse un lugar. Por otro lado, la obra est destinada a ser un censor: el pasado slo es posible bajo sus trazos, su mirada; el ojo y el odo de Sahagn van a generar la nica versin posible del pasado indgena, van a marcar la memoria y el olvi-do. Slo pasa lo que su mirada permite. La interpretacin se establece como un discurso encaminado a la formacin religiosa de la orden y de los indios catecmenos.
El fraile va a construir la cristiandad sobre las ruinas mesoamerica-nas, la historicidad anterior slo tiene sentido en la gran lgica de la expansin natural del cristianismo. Este ejercicio ya tena antecedentes en la cultura europea, en contextos de conquista: Flavio Josefo, en el si-glo I, hace una hermenutica de su cultura para un nuevo horizonte, los romanos. La obra de Jordanes Orgenes y gestas de los godos, del siglo VI, tena la misma finalidad: convertir una memoria tnica, domesticada, bajo una simblica nueva. La obra sahaguniana se inserta dentro del gran movimiento de la escritura que conquista al inscribir el discurso sobre lo vencido, y en ese movimiento lo vuelve comprensible para quien recibe los relatos de ese mundo en decadencia. Las narraciones no comunican un mundo vivo, ajeno y autnomo: cuentan un mundo que ha dejado de tener sentido, que se ha vuelto una interpretacin de ausencias. La escritura permite ver al colonizar, re-significando y estableciendo en ese proceso las pautas para la historicidad anterior. La obra se transforma en monumento donde se labra un saber, escrito por el cristianismo, que permitir ejecutar prcticas: vigilancia, interpreta-
2 Sahagn, Historia General. Vase todo el prlogo al segundo libro, p. 73.
-
Letras Histricas / Entramados16
cin, represin; ejercicio del poder desplegado sobre el papel, el nico y verdadero conocimiento del pasado.
El sitio donde comienza la empresa es Tepepulco, localidad cercana a la provincia de Tezcuco (Texcoco); un espacio central, pues ah fue donde se libr, segn Motolina, la primera batalla contra el demonio:
el primero da del ao de 1525, que aquel ao fue domingo en Tetzco-co, adonde haba los ms y mayores teocallis o templos del demonio, y ms llenos de dolos, y muy servidos de papas o ministros, la dicha noche tres frailes, desde las diez de la noche hasta que amaneca, es-pantaron y ahuyentaron todos los que estaban en las casas y salas de los demonios; y aquel da despus de la misa se les hizo una pltica, encareciendo mucho los homicidios, y mandndoles de parte de Dios, y del rey no hiciesen ms tal obra, si no que los castigaran segn que Dios mandaban que tales fuesen castigados.3
En ese sitio con una larga tradicin de evangelizacin Sahagn con-voc al seor del pueblo, don Diego de Mendoza (un seor evangeliza-do, pues al cacique idlatra de Texcoco ya se le haba aplicado el fuego purificador, aquel que quema idlatras en la cristiandad)4 a que, a su vez, convocara a los ancianos para saber lo que, haca por lo menos tres dcadas, se haba cazado y reprimido: el conocimiento local proscrito, un saber-vivir extinto o al menos en decadencia. Los ancianos de ese momento que respondieron al llamado eran nios en el mundo prehis-pnico, acaso adolescentes? Qu significa ser anciano en el siglo XVI? Por lo menos la mitad de su vida la haban pasado fuera de las formas de vida baadas por el paganismo. Su saber sobrevivi al descabezamien-to de la Conquista, a la primera ola de extirpacin de idolatras de los doce, a la aplicacin de la Inquisicin de Zumrraga, al juicio del caci-que de Texcoco que haba sido educado bajo el amparo de los frailes? A las epidemias? Con ese antecedente, los diez o doce principales ancia-nos hablaran sobre un pasado sin presente, que ya no tena un lugar de existencia poltica? Su proceso civilizador se haba eclipsado. Los ancianos enunciaran prcticas clandestinas, prohibidas por aquel que ahora quera escucharlas? Para qu? Desde dnde hablan? Desde la marginalidad, acaso la clandestinidad? Son preguntas vlidas para un interrogatorio que se da en un contexto desigual: un querer-saber que
3 Motolina, Historia de los indios, p. 81.4 Sahagn form parte del proceso inquisitorial del cacique de Texcoco como traductor
en la denuncia.
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...17
busca conocer lo prohibido para destruirlo mejor. Los hbitos se supone haban cambiado, los ancianos ya iban a misa y estaban cristianizados, o al menos bautizados, por eso eran cabeza y principales, ya no vivan en el paganismo desde haca 30 aos.
La estrategia de enunciar desde la sabidura de los ancianos es una vieja justificacin retrica, pero pensemos que el contexto de investiga-cin fue real, busquemos una explicacin sociolgica: los adolescentes del mundo prehispnico estaran en los cincuenta o sesenta aos, si ha-ban sobrevivido las epidemias y el colapso cultural. Haban pasado ms tiempo en la vida cristiana que en el paganismo. Pese a que la extirpacin de idolatras hubiese sido un fracaso, estos viejos estaban dentro de un nuevo marco institucional: los amos de la tierra haban cambiado y para ser reconocidos como nobles se deban pasar a la cosmovisin ganadora, al horizonte visible del cristianismo. Aqu viene un problema: la cultura es simblica y se renueva en las prcticas, se vive en ellas. No est en el mundo aislada, esperando ser retomada, oculta. La cultura es inmanente al fenmeno humano: las recurrencias de sentido, los campos semnti-cos que estn en el cerebro y que se comunican por el lenguaje viven en un mundo que los va modificando; se renuevan y se interpretan porque estn vivos y respirando, su forma de ser y comunicarse es dialgica, se retroalimenta con las condiciones sociales.
En la segunda mitad del siglo XVI las nuevas reglas de sociabilidad eran muy distintas: hubo una conquista violenta del mundo americano. Expresar en pblico el antiguo saber era denunciado, se persegua y se castigaba. En privado y en la clandestinidad tal vez subsistieran smbo-los, pero sin intrpretes con poder, los smbolos se marchitan, nadie los re-interpreta y dejan de tener sentido social-pblico: su vida est fuera, en el mito y el rito, ambos convertidos en figuras de exclusin, en idola-tra. El lenguaje les permite continuar como forma, pero, el significado social segua presente?, era el mismo? Las comunidades interpretati-vas prehispnicas seguan vivas? No queda muy claro cmo. Se supone que se persiguieron y pese a que el lenguaje continu como marco inter-pretativo, el poder ya no respaldaba el saber tradicional: su enunciacin cambi, la vida social lo modific en su continua reinterpretacin. Vivir en una sociedad es usar el sentido, apropiarse de los significados: vivir.
La gran pregunta es: cul fue el canal que permiti la continuidad de ese saber-vivir si ya estaba proscrito? El nhuatl que se convirti en objeto de saber, y de codificacin a travs de las gramticas latinas, para ser la lengua de la evangelizacin? La memoria es una operacin cerebral que est vinculada al presente, en el dilogo con las instituciones se re-nueva, se reinterpreta en la vida social; es cambiante, son recorridos ms
-
Letras Histricas / Entramados18
que recuerdos, los niveles de representacin la desencadenan y le dan vida, as se transforma en social. El lenguaje y los hbitos permiten esta-blecer el dilogo en el mundo. En un horizonte de ruinas en el marco de la destruccin de la cultura prehispnica que ocurri en la primera mitad del siglo XVI existe un hecho insoslayable: el saber antiguo se convirti en supersticin, en discurso soterrado, clandestino; si continuaba vivien-do era a salto de mata, en la noche, fuera del ojo cristiano. Excluido del poder, slo le quedaba vivir fuera de la enunciacin pblica, en la intimi-dad no transformada al horizonte de la culpa. Una rememoracin en ese contexto, es saber prehispnico?, o los fragmentos dispersos de una cosmovisin sin hermeneutas con poder y en ruinas? En todo caso es una re-elaboracin indgena: se pasa de la oralidad a la escritura, del poder pblico a la idolatra, de dar sentido al mundo a formar parte de un discur-so demoniaco; ese saber-vivir mesoamericano se convierte en idolatra, en ruido dentro del concierto cristiano. La gran pregunta que se empieza a bosquejar es: se escribe desde el poder para acallarlo? La obra de Sahagn generara la nueva memoria de los indios buenos, cristianos?
Los escombros de un mundo vivo, que se haba eclipsado, ahora se convierten en una interrogante fundacional: se le va a rescatar para el servicio de la cristiandad. Al volverlo texto, Sahagn crea un espacio para enunciar la verdad cristiana en nhuatl. El franciscano es claro, la obra tiene una finalidad espiritual. Pero l no se enfrenta slo al discurso del demonio, en los encuentros con los informantes va acompaado de sus alumnos ms aventajados:
Estaban tambin all hasta cuatro latinos a los cules yo pocos aos antes haba enseado la Gramtica en el Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco.
Con estos principales y gramticos, tambin principales, platiqu muchos das, cerca de dos aos, siguiendo la orden de la minuta que yo tena hecha.5
Las condiciones de produccin de los Primeros Memoriales empiezan a tener sentido, se puede hablar al menos de tres niveles interpretativos:
1) Un marco general, la minuta que es el programa de Sahagn, el deseo de saber es un deseo por destruir-fundar: el fraile va a demarcar las pautas que encuadren el saber-pasado rescatable para el futuro de los indios; el paradigma que va a nombrar lo propone el fraile, las preguntas las realiza Sahagn para saciar las ansias de evangelizar y de resguardar
5 Sahagn, Historia general, p. 73.
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...19
el discurso indio de cualquier desvo. Es un marco de sentido trascenden-te para ordenar los hechos del mundo.
2) Una interpretacin de los catecmenos trilinges, de los gramti-cos. En ellos su mirar culpable se lanza a escudriar un pasado del cual se sienten ajenos y distantes: son grandes latinistas, han ledo las Auto-ridades; su tradicin intelectual est en la cristiandad, desde ah estn interpretando, son los traductores de Sahagn. Sus analogas y compara-ciones las realizan en el marco del logos occidental, para l escriben por-que en l viven. En el mejor de los casos van a dialogar con un discurso del pasado, que no es el suyo y que no practicaron. Los estudiantes de Tlatelolco no vivieron en el mundo prehispnico.
3) La formacin de un corpus de trabajo. La enunciacin de un saber clandestino por parte de los ancianos se va a ir tejiendo por dos aos. La pegunta es: bajo qu contexto comunicativo? Fue acaso un dilogo en donde se van a delatar?, iban a volver a sacar los cdices para quemarlos despus? Los ancianos hablaran de un aejo mundo vivido extinto? y que desde hace mucho se ha vuelto prohibido, o ms bien hablaran de su interpretacin que se inserta desde un lugar vivo pero fragmentado, el mundo de la idolatra del XVI y tal vez del XVII, que vive a salto de mata en las ruinas de lo que se ha re-simbolizado en el momento que se enuncia. Sin duda lo practicaban y an lo estn viviendo, pero ahora fuera del poder, desde la clandestinidad: en el monte y la noche. Sus prcticas indgenas rituales de ese momento se ponen en peligro al enunciarlas: el fraile y sus catecmenos los iban a corregir y a reprimir. En ese contexto comunicati-vo van a hablar? Etnografa? No estn escribiendo para los espaoles, los papeles, el texto es para la nueva memoria nhuatl, para el bienestar de la cristiandad india, para terminar de eclipsar lo que estn viviendo.
En 1561 Sahagn y sus papeles estn de nuevo en Tlatelolco:
donde juntando de nuevo a los principales les propuse el negocio de mis escrituras y les demand me sealasen algunos principales hbi-les, con quien examinase y platicase las escrituras que de Tepepulco traa escritas. El gobernador con los alcaldes me sealaron hasta ocho o diez principales, escogidos entre todos, muy hbiles en su lengua y en las cosas de sus antiguallas, con los cuales y con cuatro o cinco colegiales todos trilinges, por espacio de ao y algo ms, encerrados en el Colegio, se enmend, declar y aadi todo lo que de Tepepulco truje escrito, y todo se torn a escribir de nuevo, de ruin letra porque se escribi con mucha prisa.6
6 Sahagn, Historia general, p. 74.
-
Letras Histricas / Entramados20
De nuevo indios principales, indios cristianizados, indios buenos. Pero el peso de los colegiales de Tlatelolco es ms fuerte. Quin es esta elite? Hijos de la nobleza que fueron arrancados del contexto de su cultura, nios que en todas las crnicas se convierten en las grandes orejas de la cristiandad: son los que delatan, incluso se vuelven mrtires por ayudar a agrandar la fe. En una carta de 1531, antes de la instauracin del colegio de Tlatelolco, fray Martn de Valencia exalta la labor de esta nueva semi-lla de cristiandad:
Entre los mesmos indios, los nios hijos de los grandes y principales nos dan muy buena esperanza de su salud espiritual. Son stos instrui-dos de nuestros frailes, y en vida y costumbres religiosamente criados en nuestros conventos, que casi veinte tenemos ya edificados con muy fuerte devocin por manos de los mesmos indios. En otras casas que tambin han edificado junto a nuestros conventos, tenemos ms de quinientos nios, en unas poco menos, y en otras muchos ms, los cuales estn ya instruidos en la doctrina cristiana.7
Estos nios haban crecido bajo la lgica del convento y fueron espi-ritualizados bajo el gran modelo de la contencin de la carne y la lucha contra el demonio, el cual se encontraba anidado en un mundo pagano que les resulta ajeno; de ah los haban rescatado. No han vivido en l, son instrumentos de denuncia y de evangelizacin: y los hijos predican a los padres en particular, y en pblico en los plpitos maravillosamen-te, y muchos de ellos son maestros de los otros nios. Cantan de da las horas de Nuestra Seora y la misa con mucha solemnidad y devocin. Estn domesticados bajo una nueva simblica, el desprecio del mundo es fuerte en ellos:
Levntanse cada noche a maitines en las iglesias a la mesma hora que los frailes. Son de tenacsima memoria, dciles y claros, sin doblez al-guna. Son pacficos, que nunca se oye entre ellos contienda ni altera-cin. Hablan mansamente, los ojos bajos. Las mujeres son de mucha honestidad y tienen naturalmente una mujeril vergenza. Sus confe-siones (en especial de las mujeres) son de increble pureza y de una nunca oda claridad. Reciben el Santsimo Sacramento de la Eucarista con grande abundancia de lgrimas.8
7 Mendieta, Historia eclesistica, vol. II, p. 302.8 Mendieta, Historia eclesistica, vol. II, p. 302.
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...21
Son tan puros que a lo mejor nunca existieron, pero ellos son los indios entendidos que a Sahagn le ayudaron a bordar el libro sexto y los hue-huetlatolli: estn contando los hbitos cristianos, es lo nico que conocen y lo quieren hacer extensivo para la nueva memoria india.
Estos personajes son una pieza clave para entender el imaginario que se encuentra en las crnicas, son indios mesoamericanos con ncleos duros que los hbitos en el claustro no rompieron? Dnde estn esos n-cleos duros? Impresos en sus cerebros? En el ADN mesoamericano? La reproduccin cultural no funciona as, necesita estar-en-el-mundo, socia-lizarse, vivirse. Son nios que no vivieron en el mundo idlatra, y posible-mente tampoco en el mundo indgena. Estn viviendo bajo la influencia monacal y su ideal es ser frailes. Esta generacin modelada por el cincel del cristianismo, por el hecho de ser india recuerda algo que no vivi? Motolina enuncia las contradicciones generacionales de esa primigenia poca, donde se enfrentaron, sin duda, padres contra hijos:
estos seores y ministros principales [los mexicas paganos] no con-sentan la ley que contradice a la carne, lo cual remedi Dios matando mucho de ellos con las plagas y enfermedades ya dichas y de otras mu-chas y otros se convirtieron; y como de los que murieron han venido los seoros a sus hijos, que eran de pequeos bautizados y criados en la casa de Dios; de manera que el mismo Dios entrega sus tierras en po-der de los que en l creen; y lo mismo han hecho contra los opositores que contradicen la conversin de los indios por muchas vas.9
Ante esos nuevos herederos de la tierra, el poder-saber occidental se despleg en todo su esplendor: se les ense a vivir en una simblica dis-tinta, en la manera de ser monacal y sus trasmundanas aspiraciones. Las primeras generaciones de convertidos son las ms radicales, estn luchan-do contra un mundo que les resulta demoniaco, en el que viven sus padres, y tienen que marcar la barrera frente a l: denunciar, evangelizar, destruir.
Estos nios que los frailes criaban y enseaban, salieron muy bonitos y muy hbiles, y tomaban tan bien la nueva doctrina, que enseaban a otros muchos; y adems de eso ayudaban mucho, porque descubran a los frailes los ritos e idolatras, y muchos secretos de las ceremonias de sus padres.10
9 Motolina, Historia de los indios, pp. 79-80.10 Motolina, Historia de los indios, p. 76.
-
Letras Histricas / Entramados22
En ellos se empieza a crear un ojo censor trascendente que observa lo que estn haciendo y ese ojo regula su nuevo vivir, es el bio-poder interiorizado del cristianismo: contencin, oracin, desprecio del mundo, pobreza. Los ideales de los frailes se han convertido en sus metas en la vida. Lo dems est endemoniado: su mundo ya no es el Anhuac, es-peran la Jerusaln celeste. En ese horizonte, son etngrafos que estn rescatando un saber-vivir que temporalmente no les toc experimentar? Buena parte de la obra de Sahagn se remite a su trabajo. Estos nios arrancados del mundo de la nobleza mexica se estaban formando para ser el clero indio, cabeza de la cristiandad indiana, el gran proyecto de los frailes para que as, transformados, espiritualizados, ayudasen a la magna obra de la evangelizacin.
En ese sentido, un espacio central para entender la interpretacin-re-elaboracin de la memoria indgena del siglo XVI es el Colegio de Tlatelol-co. No es un centro de investigacin sobre el imaginario mesoamericano. Uno de los doce fue su promotor: fray Garca de Cisneros. Un hombre espiritual que trabajaba mucho con los indios en la redaccin de doctri-nas y sermones en nhuatl. El sujeto haba trabajado en la construccin del reino: predicaba, evangelizaba, traduca y socializaba el nuevo saber, la palabra de Dios en las Indias. l, segn Mendieta,
saba muy bien que no vive el hombre slo con el pan material, ms bien con toda palabra que sale de la boca de Dios. Instituy el colegio de Santiago Tlatelulco a contemplacin de los clebres varones D. An-tonio de Mendoza, primero visorrey de esta Nueva Espaa, y D. Fray Juan de Zumrraga, primero arzobispo de Mxico. La enseanza de las primeras letras ya se haba comenzado antes de
la llegada de los doce con Pedro de Gante. Sin embargo, el proyecto que se inaugura el 6 de enero de 1536 es de otra naturaleza: se erige como un seminario dirigido a esa elite indgena que logr sobrevivir; segn Baudot, uno de los requisitos de admisin en la Constitucin del Imperial Colegio era que el candidato ha de ser yndio de legitimo matrimonio, cacique y noble y no macehual e infame, ni maculado por vulgar ni ha-ber ejercido sus padres tales oficios. Bajo el amparo de los franciscanos, los elegidos viviran en una organizacin de tipo monstico, con un pro-grama de estudios casi medieval, donde los frailes estn recreando la tradicin de donde vienen, aquella que los form para entregarse a Dios:
si Santa Cruz de Tlatelolco, de 1536 a 1560, nos presenta un programa de estudios bsicamente clsico, de seminario menor serfico: trivium:
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...23
gramtica, retrica y lgica, y cuadrivium: estudios complementarios de aritmtica, de geometra, de astronoma y de msica, adems de las lecturas de la Sagrada Escritura y una iniciacin a la teologa ele-mental, es porque su ciclo de estudios revela ya una de sus metas ms evidentes: la de servir de base a un futuro seminario que formara a los primeros elementos de un clero catlico indgena.11
Las mentes que van a modelar a la nueva cristiandad son de primer nivel, segn Mendieta, y es bien sabido que en Tlatelolco puso Cisneros
por lectores en l a religiosos santos y doctos, como fueron Fr. Arnaldo de Bessacio, Fr. Andrs de Olmos, Fr. Juan de Gaona y Fr. Bernardino de Sahagn. Al colegio intitul de Santa Cruz, y en l se enseaban a leer y escribir los nios hijos de los naturales comarcanos de Mxico y otros de ms lejos y despus se les lee latinidad.
Ellos forman a sus catecmenos: leyeron los clsicos, las auctoritates, para as continuar en Amrica el viejo proyecto del cultivo de s cristiano. Slo es posible entrar en el mundo espiritual compartiendo la simblica. Los nios espirituales, sacados del contexto del paganismo y que van a servir para la realizacin en Tlatelolco del Cdice Matritense, son los trilinges de Sahagn:
El principal y ms sabio fue Antonio Valeriano, vecino de Azcapotzal-co; otro poco menos que ste fue Alonso Vegerano vecino de Cuauhtit-ln; otro fue Martn Jacovita de que arriba hice mencin. Otro, Pedro de San Buenaventura, vecino de Cuauhtitln; todos expertos en tres lenguas, latina, espaola e indiana. Los escribanos que sacaron de buena letra todas las obras son Diego de Grado, vecino de Tlatelolco, del barrio de la Concepcin; Bonifacio Maximiliano, vecino de Tlatelol-co, del barrio de San Martn; Mateo Severino, vecino de Xochimilco, de la parte de Utlac.12
El equipo de Sahagn est hecho a imagen y semejanza suya: son cristianos que pueden dialogar con la tradicin y son buenos retricos para convertir; su nexo con la sociedad radica en prepararse para ser cabeza, el eclipse del proyecto del Colegio los va a colocar como seores principales. Pero en su momento de apogeo son el petit comit de Saha-
11 Baudot, Utopa e historia, p. 121.12 Sahagn, Historia general, p. 74.
-
Letras Histricas / Entramados24
gn que le ayuda en la magna empresa de comparacin, destruccin y anulacin del pasado prehispnico, ya lejano pero que se convierte en problema bajo el ruido de la idolatra: un saber fragmentado y en ruinas que sigue anidado en el mundo.
El trabajo de Sahagn an no ha concluido; en el convento de san Francisco en Mxico ocurre otro proceso, a solas y en su celda, el monje con su pluma empieza a trabajar en sus papeles:
vine a morar a san Francisco en Mxico con todas mis escrituras, don-de por espacio de tres aos pas y repas a mis solas estas mis escritu-ras y las torn a enmendar y las divid por libros, en doce libros y cada libro por captulos y algunos libros por captulos y prrafos.13
Trabajar sobre lo escrito: el Occidente se define por eso, repensar su tradicin y de ese proceso generar saberes nuevos o que permitan es-tablecer una interpretacin: eso va ir tramando una simblica,14 que es el conjunto de smbolos y de tradiciones que se van comunicando bajo la mirada del intrprete. Aqu la pregunta clave es: bajo qu simblica est repensando los textos Sahagn? Solamente tiene una, su tradicin de estudios en Salamanca, su latinidad, su cristianismo, su memoria de la orden, etc., y con esas armas del sentido se dispone a diseccionar, corregir y reescribir la magna obra que lo va a llevar a construir dos gran-des productos: el Cdice Florentino y el traslado en romance para el pa-dre Sequera que es la Historia general de las cosas de la Nueva Espaa, la nueva memoria indgena que le ha llevado buena parte de su vida. Y digo nueva memoria porque es un escrito fundacional: hay que empezar a pensar que el imaginario de las crnicas es el proyecto de un movimien-to intelectual de la nueva elite evangelizada liderada por los frailes para ser la piedra angular del pasado expurgado, puro, filtrado por el tamiz del cristianismo para una sociedad ideal; que esperase, por qu no, un proyecto indgena libre de espaoles o incluso un horizonte escatolgi-co, cristianos y del color de la tierra. En ese sentido, si el fraile sinti alguna empata fue con ese proyecto, pues el mundo prehispnico slo era para l un espacio diablico. La naturaleza de la obra en romance es entender el sentido de una sociedad en ruinas:
Aprovechar mucho toda esta obra para conocer el quilate de esta gente mexicana, el cual an no se ha conocido, porque vino sobre ellos
13 Sahagn, Historia general, p. 74. Las cursivas son mas.14 Vase Ricoeur, El conflicto.
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...25
aquella maldicin que Jeremas de parte de Dios fulmin contra Judea y Jerusalem, diciendo en el Cap. 5: yo har que venga sobre vosotros, yo traer contra vosotros una gente muy de lejos, gente muy robusta y es-forzada, gente muy antigua y diestra en el pelear, gente cuyo lenguaje no entenderis ni jams osteis su manera de hablar; toda gente fuerte y animosa codiciossima de matar. Esta gente os destruir a vosotros y a todos vuestros hijos, y todo cuanto poseis, y destruir todos vuestro pueblos y edificios. Esto a la letra ha acontecido con estos indios con los espaoles: fueron tan atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas, que ninguna apariencia les qued de lo que eran antes.15
Desde la perspectiva de los religiosos, los indios ya haban sufrido el castigo de la Conquista, fueron devastados por la furia de Dios, su ven-ganza fue tremenda por ser idlatras. Ahora la via florecera bajo otro Cielo en una Nueva Tierra, con una tonada diferente, dictada desde los claustros y en nhuatl. Haba que demostrar que son tan dignos y de me-jor quilate que los espaoles, para poder con ellos producir una nueva y purificada cristiandad. Haba que crearles un lugar, interpretarlos bajo la tradicin adecuada que les permitiese salir puros y listos para las nuevas formas de vivir. Haba que crearles una historicidad verosmil; es decir, que su pasado tuviera sentido dentro del gran mito cristiano: en el marco de una escritura que les permitiera respirar dentro del reino de Dios.
El origen de los mexicanos segn el logos occidental
El primer paso para comprender una sociedad es entender su origen; todas las escrituras sobre la alteridad lo haban hecho. Mirar el pasado, interpretarlo, slo es posible al construir una profundidad a la sociedad bajo escrutinio, un horizonte de inteligibilidad. Las memorias indias de-ban derivarse de la gran temporalidad, aquella que concordara con los esquemas concebibles. No poda haber cabos sueltos: los indios no ten-dran sentido, ni un lugar en el mundo. La naciente cristiandad tena que entrar en un esquema de sentido, en una temporalidad divina: la historia de la salvacin del gnero humano. No haba otra opcin. Su inexplicable ausencia slo era posible por un plan. Sahagn esclarece el motivo de que los indios permanecieran ocultos a los ojos del resto de la humanidad:
Es, cierto, cosa de grande admiracin que haya nuestro seor Dios tan-tos siglos ocultado una selva de tantas gentes idlatras, cuyos frutos
15 Sahagn, Historia general, p. 18.
-
Letras Histricas / Entramados26
ubrrimos slo el demonio los ha cogido, y en el fuego infernal los tie-ne atesorados; ni puedo creer que la Iglesia de Dios no sea prspera donde la sinagoga de Satans tanta prosperidad ha tenido, conforme aquello de San Pablo: abundar la gracia adonde abund el delito.16
Cautiverio de los indios, florecimiento endemoniado de gentiles, Satn atesorando sus modos de vida. Una vez destruidos por la ira de Dios slo queda reconstruir, labrar, edificar una nueva cristiandad. Pero, para ese inmenso proyecto, bajo qu rgimen de historicidad deban enmarcarse a los mexicas?, en qu poca emergen los indios en el teatro humano? Los primeros escritores sobre antigedades en la Nueva Espaa repre-sentaron en los marcos de verdad del siglo XVI a las sociedades que es-taban viendo-viviendo-convirtiendo. Cules son los marcadores de esa temporalidad?
El trabajo sobre el tiempo tena una larga historia. El cristianismo no enuncia desde la nada. Existen autoridades que bordan sobre las ruinas de Cronos. En la poca de Josefo el mundo tiene cinco mil aos,17 la au-toridad es bblica. Por qu? Es un problema de certeza: los sacerdotes judos y luego los anales histricos establecieron una mejor tcnica de resguardo del tiempo frente a una imperante pero frgil en la interpre-tacin de Josefo autoridad griega encarnada por Homero y los dems escritores, que no posean anales y lo nico que les interesaba era mos-trar su talento literario. Los veintids libros van resguardando la historici-dad y Josefo critica e incorpora por diversas fuentes (caldeos, babilonios, egipcios y los mismos griegos) la profundidad histrica del pueblo judo. El rompimiento de Josefo es fundacional para el cristianismo: se deba dar historicidad a la naciente fe dentro de la autoridad que l se haba ganado, el horizonte para interpretar es la supremaca de la temporalidad bblica. Mirar al pasado pasa por comprender dnde se inscriben los he-chos del mundo bajo la simblica del pueblo elegido de Dios.
En ese canal interpretativo se encuentra Eusebio de Cesarea, el pri-mer historiador eclesistico. Su Historia tienen la finalidad de construir: confo en que se mostrar sumamente beneficiosa para aquellos que tienen empeo en adquirir conocimientos histricos. La preexistencia de Cristo desde la Creacin es el comienzo de su narrativa. No se haba manifestado en el mundo porque los hombres de la antigedad no eran capaces de retener su enseanza. El hombre originario, Adn, haba ca-do y torn la tierra maldita, y los que vinieron despus de l poblaron
16 Sahagn, Historia general, p. 19.17 Flavio Josefo, Sobre la antigedad.
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...27
toda nuestra tierra y demostraron ser en gran manera peores asumiendo una forma de vivir animal e insoportable. Eusebio pone ante los ojos del lector un paraje desolador:
Y pasaban la vida como nmadas e incultos en un desierto, sin con-cebir siquiera la idea de ciudades, o construcciones u oficios, ni pre-ocupndose del saber, de las leyes o juicios ni del honor, e incluso desconociendo el mismo nombre de la filosofa.18
A ellos Dios les aplic su furia: inundaciones y fuego devastador. Des-pus, con Moiss, les mostr la semilla de la piedad dndoles unas im-genes y smbolos, as como el poder de ver cosas espirituales, pero todo en misterio. A partir de ese hecho,
su legislacin fue conocida y se extendi como viento flagrante divul-gndose entre todos los hombres, de manera que los espritus de ellos y los de la mayora de los paganos fueron refrenados por legisladores y filsofos de todas partes, hasta que el punto en que la crueldad salvaje y animal se convirti en mansedumbre, y de eso modo incluso tenan entre ellos, paz profunda, amistad y tratos. Fue en esa situacin cuan-do, finalmente en el principio del Imperio Romano, el mismo maestro de virtudes, el servidor del Padre en todo el bien, el divino y celestial verbo de Dios se revel a todos los hombres [].19
La irrupcin de la Ley es el punto de inflexin del salvajismo anterior: aquellos que entendieron el mensaje eran cristianos sin saberlo, pero tambin a los paganos les benefici la ola civilizadora. Los profetas esta-ban anunciando al Verbo encarnado, la profundidad histrica del cristia-nismo se estableci dentro de la historicidad juda. Desde Moiss hasta Augusto la profeca no se haba cumplido: los Jueces, los Reyes, la cau-tividad en Babilonia y la deportacin ocurrieron en esa historicidad. La sujecin romana abri la puerta a la Encarnacin y al tiempo de la Iglesia: Cristo naci bajo el reinado de Augusto. El Imperio, convirtindose bajo sus ojos, era la gran consumacin.
En la poca de san Agustn la temporalidad cristiana haba ganado:
Y no habindose cumplido seis mil aos desde la creacin del primer hombre, que se llam Adn, cmo no hemos de rer, sin cuidar de
18 Eusebio de Cesarea, Historia eclesistica, p. 33. 19 Eusebio de Cesarea, Historia eclesistica, pp. 33-34.
-
Letras Histricas / Entramados28
refutarlos, de los que procuran persuadirnos del orden cronolgico de los tiempos, cosas tan diversas y opuestas a esta verdad tan clara y conocida? Y a quin hemos de dar ms crdito sobre las cosas pasa-das que al que nos anunci tambin las futuras, las cuales ya vemos presentes?.20
La historia es divina y el cristianismo triunfante la posee, la ha traba-jado y ganado. El tiempo, segn el obispo de Hipona, estaba enmarcado en seis etapas. Las primeras cuatro son las que nos interesan: la primera va de Adn a No, son los orgenes. La nica posibilidad de existir antes de la Ley es remontarse a travs de algn ramal de la genealoga divina hacia los patriarcas fundadores: Can, Set; o los hijos de No, Cam, Sem o Jafet. San Agustn es central porque abre un canal interpretativo para la comprensin de todo lo que quedara fuera de la Ecumene: despus del Diluvio cmo se poblaron de animales las islas adyacentes? La respuesta va a abrir el horizonte de inteligibilidad a las naciones que viven fuera de los tres tradicionales continentes, poblados por la semilla de No:
Bien podemos creer que pudieron pasar a las islas nadando, aunque solamente a las ms prximas; pero hay algunas tan distantes y apar-tadas de tierra firme, que parece imposible que ninguna bestia pudie-se llegar a ellas a nado; y si los hombres las pasaron en su compaa, y de esta manera hicieron que las hubiese donde ellos vivan, no es increble que lo hicieran por deseo y adicin a la caza, aunque no se debe negar que pudieron pasar por mandato o permiso divino por me-dio de los ngeles.21
A diferencia de otras escrituras sobre la otredad, como la de Tcito, que debe marcar diferencias buscando la autoctona germnica, en el r-gimen de historicidad cristiano todo debe encuadrar dentro de la auto-ridad bblica. Desde Josefo y Eusebio, las otras tradiciones se insertan en el trascurso de las genealogas bblicas. La variabilidad humana, los mitos de autoctona no son posibles; nadie puede ser anterior a la mani-festacin de Dios en el mundo. Incluso las otredades radicales, los mons-truos, se inscriben dentro de la Creacin. Segn el padre de la Iglesia:
Y aunque no es necesario creer que existen todas estas especies de hombres, que sealan, con todo, cualquiera hombre nacido en cual-
20 San Agustn, La ciudad de Dios, pp. 539-540.21 San Agustn, La ciudad de Dios, p. 437.
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...29
quier paraje, esto es, que fuere animal racional mortal, por ms ex-traordinaria que sea su forma o color de cuerpo o movimiento, sonido o voz, no puede dudar todo el que fuese fiel cristiano que desciende y trae su origen de aquel primer hombre.22
Agustn fue retrico; si las narraciones clsicas daban cuenta de su existencia, porque los haban visto, es verosmil que existan en un mundo gobernado por Dios, pese a la gran variedad de aquellas naciones y de la diversidad que tienen entre s y con nosotros. El problema era encon-trarles un lugar adecuado y mostrar su origen. En esa lgica fundacional las otras historicidades se inscriben dentro de la nica trama posible: en la creacin de Adn y en la posterior Alianza de Dios con el pueblo elegido. Los marcadores que fij y que apuntalan la historicidad son los paradigmas para insertar los hechos. De Abraham a David y de los Reyes al Cautiverio transcurren el ascenso y la cada de los imperios: asirios, griegos y romanos. Los ecos de Eusebio se escuchan: los legisladores y las civilizaciones emergen en ese momento. Es una poca gobernada por las divisiones en la sociedad humana, donde la comodidad y los apetitos desencadenan los intereses y la ambicin. Segn Agustn, de aqu pro-vino, no sin la alta providencia de Dios, en cuya mano est que cada uno salga vencido o vencedor de la guerra, que unos tuviesen reinos y otros viviesen sujetos a los que reinan. Las historias de los paganos se van a desarrollar en esa temporalidad: las mitologas tnicas se vuelven acon-tecimientos, hechos humanos que fueron divinizados, memoria humana ya no divina. El ascenso y la cada de los imperios ocurren en la pica de la ciudad terrena. Primero los asirios: Belo y Nino, sus primeros reyes, fueron contemporneos de Abraham; sus nietos, del surgimiento de los argivos. Moiss fue contemporneo de Prometeo:
Reinando estos reyes, creen algunos que vivi Prometeo, de quien ase-guran haber formado hombres de lodo, porque fue de los ms cient-ficos que se conocieron, aunque no sealan qu sabios hubiese en su tiempo [] Desde estos tiempos comenzaron a fingirse otras fbulas en Grecia, y as hallamos hasta el tiempo de Ccrops, rey de los ate-nienses [] floreci Mercurio, nieto de Atlante, hijo de su hijo Maya [] Dicen que fue ms moderno Hrcules, que floreci en estos mis-mos tiempos de los argivios [].23
22 San Agustn, La ciudad de Dios, p. 437. 23 San Agustn, La ciudad de Dios, p. 509.
-
Letras Histricas / Entramados30
En esa temporalidad los fundadores griegos vivieron y posteriormente fueron convertidos en dioses; los Jueces caminan en paralelo a la po-ca de la invencin de las fbulas de Minotauro, de los centauros, de los famosos telogos y poetas Orfeo, Museo y Lino. La guerra de Troya es crucial, porque de ah sali Eneas para fundar Roma, segunda Babilonia, segn l en el periodo en que Labdn fue juez entre los hebreos. En el reinado de Rmulo ocurre el cautiverio de Babilonia. Cuando los judos salen del cautiverio, Roma se convierte en Repblica. De ese modo es que la poca de los Profetas y su verdad son ms antiguas que la Sofa de los gentiles: Pitgoras, Scrates, Platn. El paganismo se ha eclipsado ante el cristianismo, la historicidad divina ha vencido, es el nico modo posible de capturar el tiempo y los hechos del mundo.
El gran trabajo sobre el tiempo ha constituido un metarrelato divino que en el medioevo se perfecciona a travs de varias plumas:
La divisin de Isidoro [Ethymologiae, 38, 5] es la siguiente: primera edad de Adn a No, segunda de No a Abraham, tercera de Abraham a David, cuarta de David al cautiverio babilnico, quinta del cautiverio babilnico a la encarnacin del Salvador, sexta la presente que du-rar hasta el fin del mundo. Los modelos de esta divisin son mltiples. Son los seis das de la creacin y su eco, los seis das de la semana. Son las horas del da y su trasposicin alegrica en el Nuevo Testamento (los obreros de la undcima hora, por ejemplo). Pero ha sido sobre todo una referencia esencial, subrayada por san Agustn, lo de las seis eda-des de la vida del hombre. Efectivamente, son seis edades en la vida del hombre, recuerda san Agustn [De diversis quaestionibus, LVIII]. Son: la infancia, la niez, la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez (infantia, pueritia, adolescentia, iuventus, gravitas, senectus). La poca contempornea es pues la de la vejez, de la vejez definitiva que concluir con la muerte y con el Juicio Final. Por cierto que en el ms all, para quienes se salven, se abrir a lo largo de la eternidad la Ciu-dad de Dios. Pero aqu abajo, en este mundo, ha comenzado el tiempo de la decrepitud. Dios se ha encarnado para ayudar a los hombres a superar estos ltimos momentos difciles. Tambin Isidoro y Beda re-flejan este sentimiento: el mundo est viejo, muy viejo. Todo el alto medievo est persuadido de esto.24
El mundo tiene alrededor de seis mil aos, segn Pierre dAilly. En su Tratado sobre el acuerdo entre la verdad astronmica y la narracin
24 Le Goff, El orden de la memoria, pp. 99-100.
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...31
histrica, escrito en 1414, el cardenal realiza un ejercicio muy interesante para encontrar la concordancia entre los tiempos y su relacin con los hechos del mundo. Segn l, las conjunciones entre Saturno y Jpiter influyen en las trasformaciones del siglo: en la menor, que ocurre cada veinte aos, cambian los reinos; en la grande de sesenta aos acontece la sublimacin de los poderosos y los reyes, aparecen los profetas; la mayor dura doscientos cuarenta aos y simboliza una secta o su mutacin, y la mxima acaece cada novecientos sesenta aos, cuando ocurre la cada de los reinos e imperios.
El xito de Ailly es enunciar en el marco de estas trasformaciones los hechos del mundo. A los trescientos veinte aos de creado el mundo ocurre la primera conjuncin mayor, y dos aos antes del Diluvio sucede una tercera, de modo que el Diluvio tuvo lugar en el ao 2240 del mundo. La descendencia de No puebla el mundo en esa poca: a Sem le corres-ponde el Asia, a Cam frica y a Jafet Europa. En 72 generaciones sucede el traslado a la cuarta conjuncin: la fundacin de Babilonia, la Torre de Babel en 2560, aparecen los asirios, etc. En 3200 emerge Abraham en el marco de la cuarta conjuncin; Moiss sale de Egipto en 3630 y concuer-da con Eusebio sobre su antigedad-autoridad sobre los griegos:
Moiss es ms viejo que todos los griegos a los que se tiene por ms antiguos, como Homero, Herdoto y la guerra de Troya; es muy anterior a Hrcules, Museo, Lino, Quirn, Orfeo, Castor, Plux, Esculapio, Liber, Mercurio, Apolo, los otros dioses de sus pueblos y los sagrados vates del mismo Jpiter, a quien Grecia coloc en la cumbre de la divinidad.25
La guerra de Troya ocurre en el cuatro mil26 precediendo a la quinta conjuncin en 4160: es el reino de los hebreos, Sal, David y Salomn. Roma se funda en 4484 del mundo. Nabucodonosor rey de Babilonia des-truye el templo por el 4600 y Ciro despus de sesenta aos acaba con el Cautiverio. Cuando se eclipsa la monarqua romana surgen los persas y emerge Alejandro. En 5120 ocurre la sexta conjuncin, 225 aos antes de la Encarnacin. Ailly enuncia los cuatro reinos que gobiernan las cua-tro partes del mundo: al oriente los Babilonios, al sur los cartagineses, al norte los macedonios y al occidente los romanos. En 6080 emerge la sptima conjuncin que trae a Mahoma, y la octava llegar acompaada
25 DAilly, Imago Mundi. 26 En las anotaciones de Coln disponibles en el magnfico volumen de Ailly, resalta el al-
mirante que con la destruccin de Troya comenz el reino de los latinos, que despus
fue de los romanos. Es un hecho fundacional.
-
Letras Histricas / Entramados32
del Anticristo. En todas las temporalidades el metarrelato de los seis das entendidos como milenios desemboca en el Juicio Final.
En la primera mitad del siglo XVI se sigue pensando en el marco de los seis mil aos para entender el acontecer humano. En ese rgimen de his-toricidad, dnde entran los americanos? Los frailes llegados a las Indias ya se haban hecho la misma pregunta. Motolina, antes que Sahagn, haba problematizado ese misterio con una serie de hiptesis:
31 Aristteles, en el libro De admirandis in Natura, dice que en los tiempos antiguos los cartagineses navegaron por el estrecho de Hr-cules, que es nuestro estrecho de Gibraltar, hacia el occidente, nave-gacin de sesenta das, y que hallaban tierras amenas, deleitosas y muy frtiles. Y como se siguiese mucho aquella navegacin, y all se quedasen muchos moradores, el senado cartagins mand, so pena de muerte, que ninguno navegase ni viniese la tal navegacin, por temor que no se despoblase la ciudad.32 Estas tierras o islas pudieron ser las que estn antes de San Juan, o la Espaola, o Cuba, o por ventura alguna parte desta Nueva Espaa.27 Los indios descendientes de Dido? Vienen desde la poca de los
Reyes o los Jueces de Israel? Motolina dice que algunos espaoles con-sideraban a los indios descendientes de moros o de judos; su hiptesis cartaginesa la descarta con un gran argumento: ms me parece traer origen de otras extraas partes; y aun en algunos indicios parece ser del repartimiento y divisin de los nietos de No. No pueden existir fuera de algn linaje, no pueden ser autctonos; son gentiles, pero tenan que venir de algn lado. Una migracin tiene que ser su origen, pero en que poca?
Segn Motolina son tres generaciones las que han regido las nuevas tierras: los chichimecas, los culhua y los mexicanos. Los primeros son brbaros y salvajes, son la alteridad total, tienen ochocientos aos de antigedad; eso no concuerda con sus clculos cartagineses y menos an con su descendencia postdiluviana. Estos primeros hombres viven en la ausencia natural, en el tiempo anterior a la Ley?
No se halla que tuviesen casa, ni lugar, ni vestidos, ni maz, no otro gnero de pan, ni otras semillas. Habitan en cuevas y en los montes; mantenanse de races del campo, y de venados y liebres, y conejos y culebras. Comanlo todo crudo, o puesto secar al sol.28
27 Motolina, Historia de los indios, p. 66.28 Motolina, Historia de los indios, p. 58.
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...33
Los culhua vinieron treinta aos despus que los chichimecas habita-ran la tierra, de manera que hay memoria de ellos de setecientos y setenta aos; y que eran gente de razn y labraron y cultivaron la tierra, y comen-zaron a edificar y hacer casa y pueblos. Luego vinieron los mexicas.
Para Sahagn el problema del origen es central, ya que haba que dar profundidad histrica a la nueva Iglesia:
En lo que toca a la antigedad de esta gente, tinese por averiguado que ha ms de dos mil aos que habitan en esta tierra que ahora se llama la Nueva Espaa.29
Sahagn es un gran lector de San Agustn; dentro de sus parmetros de temporalidad, ese espacio es el origen de los reinos antes de la llegada del Salvador, se es el horizonte de los mexicas, de ese modo se igualan con todas las otras naciones paganas, entran en el cuadro de una histori-cidad domesticada donde existe un lugar para ellos en el mito cristiano. Cmo puede asegurar eso?
Porque por sus pinturas antiguas hay noticia de aquella famosa ciudad que se llam Tula ha ya mil aos o muy cerca de ellos que fue destruida, y antes que se edificase, los que la edificaron tuvieron muchos poblados en Tulantzingo, donde dejaron muchos edificios muy notables; pues en lo que all estuvieron y en lo que tardaron en edificar la ciudad de Tula, y en lo que dur en su prosperidad antes de que fuese destruida, es cn-sono a verdad que pasaron ms de mil aos, de lo cual resulta que por lo menos quinientos aos antes de la Encarnacin de nuestro Redentor esta tierra era poblada. Esta clebre y gran ciudad de Tula, muy rica y decente, muy sabia y muy esforzada, tuvo la adversa fortuna de Troya.30
Un pequeo prrafo vuelve inteligible todo el esfuerzo por cuadrar dentro del marco de la historicidad cristiana a los indios. La temporalidad india se encuentra entre Moiss y Augusto. Sahagn aplica la forma na-rrativa de la sucesin de imperios a los tristes trpicos mexicas:
Los chololtecas, que son los que de ella se escaparon, han tenido la su-cesin de los romanos, y como los romanos edificaron el Capitolio para su fortaleza, as los cholulanos edificaron a mano aquel promontorio que est junto a Cholula, que es como una gran sierra o gran monte, y
29 Sahagn, Historia general, p. 19.30 Sahagn, Historia general, p. 19.
-
Letras Histricas / Entramados34
est todo lleno de minas y cuevas por dentro. Muchos aos despus los mexicanos edificaron la ciudad de Mxico, que es otra Venecia, y ellos en saber y en polica son otros venecianos. Los tlaxcaltecas parecen haber sufrido la fortuna de los cartagineses.31
El drama de la lucha humana expuesto por Agustn est tambin en la constitucin misma de la temporalidad mesoamericana? Ascenso de unos, declive de otros: troyanos, latinos, romanos y cartagineses, la histo-ria siempre es igual, hasta en las Indias. Dios escribe en ella con la misma tinta. Slo hay que enfocar la mirada y espiritualizar lo visto, construir por los marcos de las recurrencias de la mirada, con los ojos de la tradi-cin y la simblica. Los personajes cambian, ahora son mexicas, pero el escenario es perfecto para el drama humano. No poda ser de otra forma: Sahagn no es evolucionista, ni funcionalista, ni estructuralista; no es un antroplogo de trabajo de campo. Tampoco quiere encontrar la historia mexica por s misma; para qu? No le interesa ese movimiento intelec-tual, slo enuncia la antigedad de los indios para insertarlos dentro de la historia de la Creacin al Fin del Mundo en el marco de seis mil aos. Antropologa comparada, o insercin en el mito cristiano?
En todo caso, el franciscano sera un difusionista radical, como todo el pensamiento cristiano:
pues es certsimo que estas gentes todas son nuestros hermanos, procedentes del tronco de Adn como nosotros, son nuestros prji-mos, a quien somos obligados a amar como a nosotros mismos, quid quid sit.32
Se tena que explicar esa difusin. Todo tiene su origen en Oriente:
Hase tambin sabido de cierto que la poblacin del mundo comenz de hacia aquellas partes donde est la gran Babilonia la vieja, y de all se ha venido poblando el mundo hasta estas partes que se llama el nuevo orbe; y la verdad, es la mitad del orbe que fue desde el prin-cipio criado.33
La temporalidad ms o menos estaba clara para Sahagn; ahora deba demostrar cmo se haba pasado aqu, cul fue el canal de esa migracin:
31 Sahagn, Historia general, p. 19.32 Sahagn, Historia general, p. 19.33 Sahagn, Historia general, p. 19.
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...35
Del origen de esta gente, la relacin que dan los viejos es que por la mar vinieron, de hacia el norte, y cierto es que vinieron en algunos vasos de manera (que) no se sabe cmo eran labrados, sino que se con-jetura que una fama que hay entre todos estos naturales, que salieron de siete cuevas, que estas siete cuevas son los siete navos o galeras en que vinieron los primeros pobladores de esta tierra, segn se colige por narraciones verosmiles; la gente primero vino a poblar a esta tie-rra de hacia la Florida, y costeando vino y desembarc en el puerto de Pnuco, que ellos llaman Panco, que quiere decir lugar donde llegaron los que pasaron el agua.34
Dentro de la verosimilitud del fraile mendicante, las siete cuevas que menciona tienen que ser naves, barcos en los cuales los naturales surca-ron la mar para llegar a poblar el Nuevo Mundo. Venan del Norte, de las Indias? Si las cuevas son barcos, de dnde salieron? Tenan que haber zarpado del algn sitio de las Indias, donde encontraron un ramaje que les dio historicidad en la dispersin de los pueblos de Oriente. Cul fue el motivo de la migracin? Sahagn, increblemente, tambin lo tiene claro:
Esta gente vena en demanda del paraso terrenal, y traan por apelli-do Tamoanchan, que quiere decir buscamos nuestra casa; y poblaban cerca de los ms altos montes que hallaban. En venir hacia al medioda a buscar el paraso terrenal, no erraban, porque opinin es de los que escriben que est debajo de la lnea equinoccial; y en pensar que es al-gn altsimo monte tampoco yerran, porque as lo dicen los escritores, que el paraso terrenal est debajo de la lnea equinoccial y que es un monte altsimo que llega su cumbre cerca de la luna. Parece que ellos, o sus antepasados, tuvieron algn orculo cerca de esta materia, o de Dios o del demonio, o tradicin de los antiguos que vino de mano en mano hasta ellos.35
Un plan divino los ha trado hasta la Nueva Tierra; Coln no era el nico que pensaba en el Paraso en su travesa trasatlntica: los primeros natu-rales llegaron en busca de lo mismo. Las utopas son compartidas, el Para-so estaba cerca. Era el Nuevo reino de Dios que el cristianismo les traera.
Pero para que emergiera, era necesario reinterpretar y escribir la his-toria de los recin llegados, desembarcados e idlatras. Dios tena para ellos su plan oculto:
34 Sahagn, Historia general, p. 20. Las cursivas son mas. 35 Sahagn, Historia general, p. 20.
-
Letras Histricas / Entramados36
Ellos buscaban lo que por va humana no se puede hallar, y nuestro seor Dios pretenda que la tierra despoblada se poblase para que al-gunos de sus descendientes fuesen a poblar el paraso celestial como ahora lo vemos por experiencia.36
Las historias de migracin eran la nica posibilidad para que los indios tuvieran sentido. No podan ser autctonos; tenan que haber viajado, na-vegado. Para los indios existe un plan divino: el Maestro que mueve los hilos de las marionetas del mundo ya les tena destinada la conversin. Por va natural o por la Conquista, el plan estaba claro: dejar de ser indios idlatras y entrar en su reino.
La escritura sahaguniana fue profundamente exitosa: ayud a crear una nueva memoria indgena, interpretada desde el cristianismo, colo-nizada para ser expuesta, imaginaria en sus contenidos. El conjunto de las representaciones construy una poderosa imagen colonialista de la otredad, donde las acciones del grupo estudiado son definidas por el ho-rizonte y la simblica de quien gan. El sentido est con quien escribe. Es tiempo de ir dejando atrs la nocin de fuente y de su fcil tratamiento positivista. Valdra la pena abrir el sentido a una nueva nocin de crnica en sus mltiples implicaciones: que muestre los niveles de intertextua-lidad de la obra para entender las autoridades desde donde se escribi sobre los indios; encontrar la simblica que se encuentra en los textos y que gener un nivel de experiencia sobre la alteridad; entender el pro-yecto poltico que permiti enunciar y deformar lo pagano: hay que pensar esa evangelizacin y sus escritos como una lectura que niega al otro, en donde slo corregido y expurgado puede ser enunciado dentro de la verosimilitud y el imaginario de la poca. En ese sentido, la escritura que se despleg sobre Amrica en el siglo XVI es fundacional: los textos irn formando una memoria domesticada, la especialidad de la escritura evangelizadora sobre el Nuevo Mundo.
BibliografaAgustn de Hipona, San La ciudad de Dios, Mxico, Porra, 1999.Ailly, Pierre d Ymago Mundi y otros opsculos, Madrid, Alianza Editorial, 1994. Ballesteros Gaibrois, Manuel Vida y obra de Fray Bernardino de Sahagn, Len, Imprenta Provin-
cial de Len, 1973.
36 Sahagn, Historia general, p. 20.
-
Miguel ngel Segundo Guzmn / Escritura, evangelizacin y temporalidad...37
Baudot, Georges Utopa e historia en Mxico. Los primeros cronistas de la civilizacin
mexicana (1520-1569), Madrid, Espasa-Calpe, 1983. Eusebio de Cesarea Historia eclesistica, Barcelona, CLIE, 1988. Flavio Josefo La guerra de los judos, Mxico, Porra, 2008. Sobre las antigedades judas. De los judos. Autobiografa, Madrid,
Alianza Editorial, 2006.Hartog, Franois El espejo de Herdoto, Buenos Aires, Fondo de Cultura Econmica,
2001.Hernndez de Len Portilla, Asuncin (ed.) Bernardino de Sahagn. Diez estudios acerca de su obra, Mxico, Fon-
do de Cultura Econmica, 1997. Le Goff, Jacques El orden de la memoria. El tiempo como imaginario, Barcelona, Paids,
1991.Mendieta, Fray Gernimo de Historia Eclesistica indiana, Mxico, CNCA, 2002. Motolina (Fray Toribio de Benavente) Historia de los indios de la Nueva Espaa, Madrid, Promolibro, 2003.Nicolau dOlwer, Luis Fray Bernardino de Sahagn (1499-1590), Mxico, DDF, 1990.Ricoeur, Paul El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenutica, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Econmica, 2003. Rozat, Guy Indios imaginarios e indios reales en los relatos de la conquista de
Mxico, Mxico, Tava, 1996. Sahagn, Fray Bernardino de Historia General de las cosas de la Nueva Espaa, Mxico, Porra,
1999.
Rec
ibid
o el
5 d
e ju
nio
de
2012
/ A
cep
tad
o el
13
de
julio
de
2013