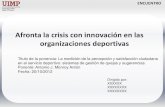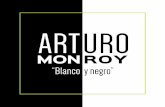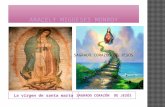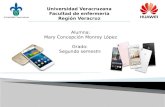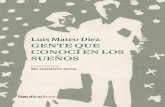ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIAantropologiafisica.org/pdf/lorena_paredes.pdf · Para...
Transcript of ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIAantropologiafisica.org/pdf/lorena_paredes.pdf · Para...

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
DIVISIÓN DE POSGRADOS
POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA FÍSICA
Libertad en tolueno
Una experiencia de nacer, crecer, vivir y sobrevivir en la
calle
TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
MAESTRA EN ANTROPOLOGÍA FÍSICA
PRESENTA
Lorena Emilia Paredes González
COMITÉ TUTORIAL: Dra. Martha Rebeca Herrera Bautista
Dr. Roberto Emmanuele Mercadillo Caballero Dr. Bernardo Adrián Robles Aguirre
Investigación realizada gracias al apoyo del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT)
Ciudad de México 2018

1
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Le agradezco por el apoyo económico brindado durante la realización de este
proyecto
A mi comité:
Dra. Rebeca Herrera y Dr. Roberto Mercadillo Les agradezco por la dirección de este trabajo
Dr. Bernardo Robles
Le agradezco por ser mi asesor
Dra. Nayeli Páez Martínez y Dr. Froylan Enciso Higuera Les agradezco por ser lectores de esta tesis

2
A Libertad
y todos los seres que viven y sobreviven
en las calles de las grandes ciudades
¡Resistencia!

3
AGRADECIMIENTOS
(…) y sobre todo, sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario.
Ernesto Che Guevara Carta de despedida a sus hijos
Primero quiero agradecerle a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por recibir
a esta psicóloga y permitirme aprender y comprender a la antropología y a sus estudiosos.
A todas las personas que de diferentes formas
me acompañaron en este largo proceso:
A mis compas, carnales, carnalitas y banda que conocí en calle, a la banda de La plaza
del activo, cuyas palabras de apoyo fueron: échale ganas Lore, dile al mundo quienes
somos.
A la Dra. Rebeca Herrera por todo su apoyo, guía y comprensión, por darme todo lo
necesario para resistir y existir en la antropología física.
Al Dr. Roberto Mercadillo por tantos años de apoyo, proyectos muy otros, por enseñarme
a caminar entre las calles de la ciencia y la investigación. Por las tardes de café y platicas,
por tu paciencia y palabras de ánimo. ¡Otro mundo es posible!
A la Dra. Nayeli Páez por sus comentarios a este trabajo, que además me animaron a
continuar con este camino profesional.
Al Dr. Froylan Enciso por tus palabras llenas de apapachos, gracias por guiar mi andar.
Al Dr. Bernardo Robles por guiarme en lo cualitativo de la antropología física, por
explicarme con paciencia, por las pláticas y enseñanzas.
A la Dra. Florencia Peña por guiar desde el inicio este proyecto, por leerlo y discutirlo.
Al Dr. Javier Velázquez por todas las facilidades para realizar esta investigación en la
UAM-I.
A Stephanie Posadas por aceptar formar parte de mi comité, por luchar día a día por la
justicia, por ser una excelente compañera de clases y amiga.

4
A mis padres Francisca González y Francisco Paredes que con paciencia me han
apoyado tantos años de estudio, por su cariño, cobijo y comprensión, a mi hermano Daniel
Paredes que siempre arregla mi computadora.
A mis amigas y amigos de siempre, Marisol Vasquez, Giovanni Mendoza, Jesús (Oso)
Reyes, Adrián Caballero, Leo Valverde, Sarahi y Nadia Cruz, Laura Verde, Andy Arias,
Amado Vázquez, Jorge Leonardo e Iván Morales. A mis colegas que tanto quiero,
Atenea Nares, Alex Resendiz, Liz Bugarini, Ani Vaeza, Gaby Millan, Fredy Cortes,
Andrés Ramírez y Alberto López. A todos ustedes muchas gracias, porque tuve que
abandonarlos un poco para escribir esta tesis y, aun así, me quieren y apoyan a la distancia,
si eso no es amor ¿qué es?
A mis compañeras y compañeros de generación, Mireya por ser la luz del posgrado,
Andrés, Benjamín y Dersu por sus explicaciones pacientes y largas conversaciones
antropofísicas, Bersal por su cariño, apapachos y explicaciones, Elia por alimentarme,
cuidarme y quererme. A mis compañeros Guadalupe Rodríguez, Antonio, Nachito,
Olimpia, Miriam, Jessica, Cynthia, Nancy, por acompañarnos en el proceso. A Lupita
Chipol por ser revisora de esta tesis, muchas gracias por explicarme la antropología, por
cuidarme y consentirme, gracias por acompañarme en el camino.
A mis compañeros de doctorado Nickthell, Fernando, Alejandra, María José y mis
compañeras de la línea de desigualdad social, violencia y antropología física, que me
guiaron en mi formación personal y profesional, ofreciendo su apoyo y amistad. A Roberto
porque nos acompañamos dentro de la disciplina, en las charlas donde soñamos con
modelos de intervención más humanos, más colectivos. Porque juntos, soñamos con un
mundo mejor.
¡Tlazocamati!
A mis Compañeros del grupo de investigación sobre sustancias inhalables, Ricardo
Aquino muchas gracias por acompañarme a la calle, por ser un excelente amigo. A Mateo
Rivera, gracias por permitirme caminar a tu lado en la calle, todas las tardes de campo y
proyectos comunitarios. A Luis Guerrero, gracias por todo el apoyo que me brindas
siempre, por acompañarme en los primeros pasos que di en este trabajo y vagar conmigo
por la calle buscando historias. A Daniel Atilano, gracias por todo, por ser compañero de
investigación, por soñar juntos con un mundo muy otro, por vivir conmigo la experiencia del
trabajo de campo, por tu apoyo y cariño. A Ariadne Castillo que tu gran trabajo en los
estudios de polisomnografía, que bueno que nos re-encontramos en este camino, gracias
por tus palabras, cariño y risas.
¡Abajo y a la Izquierda está el Corazón!
A Sergio Marín, que me apoyo con mucho amor y comprensión en todo el proceso de
admisión a la maestría, muchas gracias por las palabras de aliento y por siempre estar ahí.
Recuerda ver la Luna.

5
A mis compañeras y compañeros del Diplomado en Políticas de Drogas, Salud y Derechos
Humanos del CIDE, Región Centro, muchas gracias por todo.
Alexandra y Karla de Puerto Rico; Camilo, Daniela, Lucia, Luis Miguel, John de
Colombia; Cecilia, Ramiro, Juan de Argentina; Ariadne, Francisco (Paquito), Stephanie,
Ricardo, Hugo, Israel, Iván, Jorge, Daphne, Theo, Mariana y Andrés de México; Daniela
de Bolivia, Marna de Venezuela y Álvaro de Perú.
A Guus Zwitser por escuchar mis historias de calle, por tus aportaciones y buena vibra.
¡Latinoamérica Legaliza!
No más guerra contra las Drogas
A mi familia de psicología que siempre me han apoyado, a Sotero Moreno, que siempre
(sin importar la meta) apoyan mis sueños, creyendo siempre que podre lograrlos. Para
Miriam Camacho que me decía Antropóloga mucho antes de entrar a la ENAH. Por todo
el cariño y por conservar mi cajoncito de pequeña psicóloga que aun ocupo en los días
malos. Gracias.
A Jesús Segura que, aunque no le gusta que ahora sea Antropóloga, me apoya. Gracias
por enseñarme a entrevistar y trabajar en la calle en los días de trabajo en la merced, y por
el apoyo en la creación del título de esta tesis.
Erik Salazar, por escuchar mis palabras, por tus palabras, por apoyarme, gracias. ¡en la
calle codo a codo somos mucho más que dos!
Para Victoria, Jessica y Liss, por trabajar tan bien en la Candelaria, por ser el mejor equipo
de Psicología Social Comunitaria que he tenido y conocido. Muchas gracias por trabajar
con el corazón. ¡Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos!
Para la gran mujer que conocí en calle, Sandra Monroy, muchas gracias por todas tus
enseñanzas.
A mis compas que viven en los altos de Chiapas, en la selva, en todo el mundo, en mis
recuerdos. Para doña María, don Jesús y Alex, abrazo combativo. ¡Ya se mira el horizonte
combatiente zapatista!
A los seres que permanecen, a los que se sumaron y a los que ya no están, porque de las
ausencias también se aprende.
¡Hasta la victoria siempre!
¡Hasta siempre Comandante!

6
Un retrato, una narración
antes de comenzar…
“Era miércoles, un día después del sismo que azoto a nuestra ciudad. En las noticias narraban como sacaban uno a uno a los niños de la escuela derrumbada, hablaban de los multifamiliares de Tlalpan y el edificio en Álvaro Obregón. Ese día fui a la Candelaria para conocer la percepción que tenían los pobladores callejeros del sismo. En cuanto llegamos Mateo y yo, Karina me dijo: manita, dime que los niños están bien, que ninguno murió, mi corazón siente mucho dolor, terminando de decir eso, inhaló su mona. Yo la miré y me senté a su lado en el sillón donde estaba y empecé a narrar los hechos, lo que sabía. Los demás pobladores se sentaron a nuestro lado, Sarita lloró y Beto dijo que Dios los ayudaría. El Puma y el Acapulqueño narraron que fueron a ayudar a remover escombros, mientras el Acapulqueño le platicaba a Mateo, se puso a llorar porque vio muchas personas muertas ahí. Hoy olvidaron que viven en la calle, y sufrieron por los otros, aquellos que estaban sufriendo a causa del sismo”.
(Diario de Campo, 20 de septiembre de 2017)

7
ÍNDICE
Índice de figuras .................................................................................................... 10
Índice de tablas ..................................................................................................... 11
Introducción ........................................................................................................... 12
El punto de partida ................................................................................................ 15
Preguntas de investigación ................................................................................ 18
Objetivo general ................................................................................................. 18
Objetivos específicos ......................................................................................... 18
Capítulo 1. Una vida en la calle: Libertad .............................................................. 19
Capítulo 2. La Antropología Física y sus aproximaciones .................................... 27
2.1 Antecedentes de la Antropología Física Contemporánea ............................ 29
2.1.1 Antropología Física en México .............................................................. 31
2.2 Experiencia Corporal ................................................................................... 33
Capítulo 3. El fenómeno: la calle y sus vidas ....................................................... 37
3.1 Población Callejera ......................................................................................... 38
3.1.1 Nomenclatura callejera .......................................................................... 40
3.1.2 Esmeralda: ser mujer y vivir en la calle ................................................. 44
3.1.3 Lola: redes de apoyo en la calle ............................................................ 45
3.2 Entre la desigualdad y la exclusión social ....................................................... 46
3.2.1 Coral: la vulnerabilidad .......................................................................... 50
3.2.2 Cristo: el estigma................................................................................... 51
3.3 Sustancias inhalables psicoactivas: el activo .................................................. 55
3.3.1 Epidemiología ....................................................................................... 56
3.3.2 Antecedentes del consumo en México .................................................. 58
3.3.3 Sustancias inhalables psicoactivas ....................................................... 59
3.3.4 Clasificación .......................................................................................... 59
3.3.5 Tatiana: el tolueno ................................................................................. 61
3.3.6 Karina: ¿Cómo se consume el activo? .................................................. 62

8
3.3.7 El abogado del diablo: ¿Quién consume el activo?............................... 64
3.3.8 Dame un pedazo de tu mona. Inhalando en grupo ............................... 65
3.3.9 ¿Qué me pasa cuando moneo?: Neurobiología del tolueno ................. 66
Capítulo 4. Estrategia Metodológica ...................................................................... 68
4.1 Inmersión en la calle: método de aproximación y aplicación ....................... 69
4.2 El sendero de la investigación ..................................................................... 73
4.3 Reporte de caso (Libertad) .......................................................................... 74
4.4 Técnicas de recolección de información ...................................................... 74
4.4.1 Etnografía multi-situada en la calle ....................................................... 75
4.4.2 Evaluación Psicométrica ....................................................................... 77
4.5 Estrategias de análisis ................................................................................. 80
4.6 Consideraciones éticas ................................................................................ 81
Capítulo 5. Análisis de la experiencia de Libertad ................................................ 83
5.1 Análisis de discurso: Bordando una vida en la calle .................................... 84
5.1.1 Desaparición o Muerte .......................................................................... 91
5.1.2 Violencia ................................................................................................ 92
5.1.3 Consumo de sustancias inhalables: activo ............................................ 94
5.1.4 Abstinencia ............................................................................................ 95
5.2 Resultados de las pruebas psicométricas.................................................... 98
5.2.1 Cuestionario de confianza situacional breve (CCS) .............................. 98
5.2.2 Mini international neuropsychiatric interview (MINI) .............................. 99
5.2.3 BETA III ............................................................................................... 101
5.2.4 Mini Mental .......................................................................................... 103
5.2.5 Neuropsi .............................................................................................. 103
5.2.6 Test de Bender .................................................................................... 106
5.2.7 Índice de reactividad interpersonal (IRI) .............................................. 108
5.2.8 Perfil de estrés .................................................................................... 109
Capítulo 6. El camino andado. Algunas reflexiones ............................................ 114
6.1 ¿Salida de campo o de calle? .................................................................... 115

9
6.2 Psicología o Antropología Física ............................................................... 118
6.3 El activo como droga ................................................................................. 121
6.4 Entre la investigación social y la sociedad civil .......................................... 122
Referencias ......................................................................................................... 125
Anexos ................................................................................................................ 134
a. Fotográfico ................................................................................................... 135
b. Guía de observación .................................................................................... 139
c. Guía de entrevista semi-estructurada .......................................................... 143
d. Carta de consentimiento informado ............................................................. 144

10
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Genealogía de Libertad………………………………………….…………21
Figura 2. Consumo de inhalables en México………………………….….………...57
Figura 3. Cartografía corporal del cuadro…………………………………...……...93
Figura 4. Relación de Libertad con la sustancia inhalable: el activo…………...…95
Figura 5. Cartografía corporal de los síntomas de abstinencia al activo……..…..97
Figura 6. Cuestionario de confianza situacional breve de Libertad……………....99
Figura 7. Imágenes del cuadernillo del Beta III resuelto por Libertad…………...102
Figura 8. Neuropsi resuelto por Libertad…………………………………………...105
Figura 9. Tarjetas del Bender y dibujos de Libertad…………………….………...107
Figura 10. Puntajes del IRI con testimonios de Libertad………………………....108
Figura 11. Puntajes del perfil de estrés…………………………………………….110
Figura 12. Estrés……………………………………………………………………..111
Figura 13. Redes de apoyo………………………………………………………….112
Figura 14. Hábitos de salud………………………………………………………....112
Nota: se ha llamado figura a las gráficas, imágenes y esquemas para facilitar su
categorización en el índice.

11
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Efectos por el consumo de tolueno - activo……………………………….67
Tabla 2. Infancia en la calle de Libertad…………………………………………….86
Tabla 3. Adolescencia de Libertad…………………………………………………...88
Tabla 4. Adultez en la calle……………………………………………………………90
Tabla 5. Resultados del Neuropsi…………………………………………………..103
Tabla 6. Resultados del Bender…………………………………………………….106

12
INTRODUCCIÓN “Los hallazgos de estudios cuantitativos y cualitativos son necesarios para desarrollar una compresión integral del consumo de sustancias
volátiles”
(Villatoro et al.,2011, p. 43)
Esta tesis, es el intento de mostrar un retrato viviente de la experiencia de una mujer
que nació y vive en la calle. Al dar voz a una habitante de la calle, sus vivencias no
se pueden aplicar a todos los pobladores callejeros de nuestro país, sin embargo,
nos permite realizar una primera aproximación al fenómeno, pues muestra la
complejidad e interacción de todas las dimensiones que lo permean y que se
encarnan en el cuerpo vivido de Libertad.
Surge posteriormente a la realización de una serie de evaluaciones
neuropsicológicas a un grupo de pobladores callejeros, como parte de un proyecto
de la Universidad Autónoma Metropolitana, para conocer los efectos del consumo
crónico de tolueno. Emerge de ahí, porque fue así como mi mirada psicológica y mi
inquietud antropológica se cruzaron con Libertad. El dialogo interdisciplinario para
entretejer esta mirada ha sido difícil, primero, porque mi forma de observar como
psicóloga fue transformada poco a poco, a lo largo del tiempo, hasta adoptar los
lentes antropofísicos, de la disciplina que elegí para comprender este fenómeno.
Fue así, como me di a la tarea de analizar y comprender la experiencia de
nacer, crecer, vivir y sobrevivir de una mujer en la calle que consume activo desde
hace varios años desde la antropología física, dándome cuenta, que era un terreno
fértil pero que, por algunas razones, no se había explorado y cuyo interés dentro de
la disciplina era escaso, tema que al inicio se prestaba a burlas y malos entendidos
entre los colegas. Aun así y con la resistencia que bien se aprende en calle, me di
a la tarea de seguir adelante, para cumplir con mis objetivos.
Escribir este tema desde la antropología física, es pensar y comprender la
experiencia de vida como sustento de un cuerpo que crece y se desarrolla en la
adversidad. Es dar voz mediante las narraciones de una mujer cuyo hogar siempre

13
ha sido la calle, la colacha1, bajo puente, con la finalidad de comprender su
experiencia de vida. Es visibilizar su andar, sus pisadas, su vida impregnada de
dolor y el olor del activo. Es conocer su amor y su odio por la mona2. Es entender
el entramado de sus relaciones sociales. Todo esto, relacionado y tejido en un
mismo cuerpo, en un soma de 43 kilogramos y 143 centímetros de altura, un ser
carismático, que fluye en calle, aun cuando su diagnóstico psiquiátrico dice que es
agorafóbica.
A partir de esto, la estructura de la tesis está dividida en seis capítulos.
Iniciando con la historia de vida, la de Libertad para dar paso al segundo capítulo,
donde se hace un breve recorrido por la historia de la antropología física y
específicamente la mexicana, con la finalidad de abordar el tema de experiencia
corporal. El tercer capítulo se divide en tres grandes apartados, donde se abordan
la población callejera mediante su devenir histórico, cuántos son, quienes la
conforma. Enseguida se revisan cuestiones como son la desigualdad y exclusión
social, la vulnerabilidad y estigma bajo el entendido en que estos temas subyacen
al problema de estudio. Por último, se presenta el tema de sustancias inhalables
psicoactivas, su epidemiologia, antecedentes históricos, clasificación y otros temas,
con el objeto de dar voz a algunos pobladores de cómo se vive en la calle su
consumo, cerrando brevemente con la neurobiología del tolueno.
El cuarto capítulo versa sobre el método, ¿cómo acceder a la experiencia de
vida en la calle?, considerando lo que Juan Cajas (2004, p.131) plantea sobre que,
actualmente los antropólogos no estamos ante el buen salvaje, ni ante las clásicas
otredades de la antropología, sino frente a un conjunto humano de abigarrada
especiería, cuyo análisis requiere de trabajar con nuevos métodos y mecanismos
de interpretación, para esta investigación combiné las técnicas hasta construir una
estrategia metodología mixta, la cual me ha dejado satisfecha y con más ideas
sobre posibles aplicaciones, además, que su aplicación y análisis ha desatado la
discusión pertinente y necesaria para la historia de la psicometría, ya que los test
psicológicos ayudan a conocer la experiencia humana y otros fenómenos, pero no
1 Nombre coloquial que le dan a las coladeras o respiraderos del metro donde duermen algunos pobladores callejeros. 2 Pedazo de papel mojado con activo y que se lleva a la nariz o boca para ser inhalada

14
son suficientes. En este capítulo también presento la forma en la que empecé y
estudié el caso de Libertad, las estrategias de análisis y las consideraciones éticas,
fundamentales para mí y en toda ciencia social y humana. En el quinto capítulo
expongo los resultados en dos apartados, primero se presenta el entretejido del
análisis de discurso de las entrevistas, enseguida se desarrollan los resultados de
las pruebas psicométricas, para finalizar con el sexto capítulo donde se desarrollan
las reflexiones y conclusiones. En los anexos se encuentra la guía de observación,
la entrevista semi-estructurada, la carta de consentimiento informado y un conjunto
de fotografías, que se recomienda revisar para tener una imagen de la vida en calle.
Al inicio de cada apartado, se entreteje una historia, relato u observación de
campo, que no tiene relación directa con el caso de Libertad, pero que, sin duda,
nos permite comprender la teoría aplicada al retratar la vida en calle. Esta
información fue obtenida de forma sistemática a partir de la etnografía multi-situada.
Así que esta tesis también surge de conocer y reconocer a Linda, Lulú, Ana,
Morena, Tatiana, Pepe, Beto, Coral y todos los pobladores callejeros de la
Candelaria y el Centro Histórico. Surge de escucharlos, de jugar, de convivir y de
descubrir a su lado, un mundo muy otro, al cual fui invitada.
Así fue como nació esta investigación, bajo un puente, en las Iglesias con la
finalidad de resguardarme del sol mientras escribía los diarios de campo, entre el
penetrante olor a tolueno y los olores inherentes a la vida callejera. Entre risas,
albures y lágrimas de Libertad y de cada una de las personas que conocí y reconocí
entre el asfalto y el cemento. Nació del reconocimiento del otro, de la otredad
callejera, que no está tan lejana a mí, en tanto compartimos la edad, los espacios
públicos y el idioma, pero que, sin en cambio, entrar en su mundo y comprender sus
palabras es un reto diario.
Lo que intento a continuación es el encuentro de la antropología física con la
otredad callejera, en la experiencia de una mujer que nació, creció y sobrevive en
la calle, cuyo seudónimo es Libertad. Estas páginas recogen el reflejo de una vida
pasada y la incertidumbre del futuro, pero que existe y resiste.
Escribo esto, pensando y sintiendo que en estas hojas se toma la vida como una
forma de resistencia.

15
EL PUNTO DE PARTIDA
A MODO DE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Libertad3 es una mujer de 24 años que carece de residencia permanente, pernocta
a la intemperie, vive sin acceso a los sistemas de salud y educativo, y a un empleo
formal. Nació en adversidad física, la cual posiblemente4 incluyó un desarrollo fetal
en un ambiente intrauterino desfavorable, una malnutrición desde la infancia, por el
consumo de alimentos de baja calidad nutricional y en poca cantidad, consumo de
activo5 desde los 13 años, además de estar expuesta a múltiples enfermedades,
inclemencias climáticas y accidentes cotidianos. A lo anterior se suman los
infortunios psicosociales a las que desde muy temprana edad fue expuesta. Vivió la
muerte de sus padres cuando tenía 13 años, desde entonces ha sido expuesta a
múltiples violaciones, tanto sexuales como a sus derechos humanos, además de
ser excluida y discriminada socialmente. Ella es parte de la población callejera de
la Ciudad de México.
Las callejeras constituyen algunas de las poblaciones más representativas
de la desigualdad social, la cual, según Claudio Stern (1993) se define como la
distribución desigual o inequitativa de los bienes y servicios disponibles entre los
habitantes de una sociedad. Esta desigualdad no sólo se distingue por la dificultad
para adquirir bienes e ingresos, sino también por la discriminación de clase, de
género, de origen geográfico, de distintas capacidades físicas u otras categorías
sociales que excluyen a algunos miembros de la sociedad.
Si bien los fenómenos de la desigualdad social y de la vida en calle se
comprenden como de tipo sociopolítico y cultural, sus consecuencias son
necesariamente observables en dimensiones biológicas y psicosociales de las
personas que las vivencian cotidianamente. Por ejemplo, algunas de las
consecuencias de la desigualdad y de la vida en la calle en nuestro país, se
3 Los nombres de los pobladores callejeros han sido modificados 4 La dificultad para acceder a su historia de vida recae en la carencia de vínculos familiares, ya sea por la muerte de sus padres o el distanciamiento de sus hermanos, añadiendo el consumo cotidiano de sustancias inhalables cuyo efecto es perdida o alteración de la memoria a corto y largo plazo. 5 Nombre dado a un tipo de sustancia inhalable psicoactiva, cuyo principal componente se sugiere es el tolueno.

16
observan en problemas de salud, alteraciones en el desarrollo, baja escolaridad,
desnutrición, abuso de sustancias adictivas y violencia (Insulza, 2014), dando como
consecuencia daño a nivel físico, emocional o cognitivo (Aliena, 2002). A pesar de
la adversidad física y psicosocial, los seres humanos que pertenecen a esta
población suelen sobreponerse a casi cualquier condición que se le presente en su
vida, aunque ésta haya iniciado en la calle.
Un aspecto importante de este fenómeno es que actualmente hablamos de
una segunda y tercera generación, es decir, actualmente viven en la calle los hijos
y los nietos de los ex - niños de calle contabilizados en los años 90. Éstos nacen en
la calle y crecen, convirtiendo a la calle en su hogar, su hábitat.
Para estudiar poblaciones callejeras desde la antropología física, es
necesario enfocarse en los protagonistas del fenómeno: las personas que viven en
la calle, y que desarrollan estrategias de resistencia y sobrevivencia ante los
infortunios de su existencia. En ese sentido, el sujeto es el centro de análisis
antropofísico, pues sus experiencias de vida encarnan en el cuerpo las
interacciones biológicas, psicológicas y socioculturales. Aunque cada dimensión
refiere a un nivel de significación específico con una lógica particular y se distinguen
de las demás, en realidad se encuentran imbricadas indisolublemente en el sujeto;
encarnadas en el cuerpo y en la experiencia vivida, y se manifiestan por la presencia
de un cuerpo material, complejo y polisémico. Así, la relación entre las dimensiones
antropológicas pueden interpretarse como una epigenética, esto es, por un cuerpo
flexible y definido por la interacción de su biología con su entorno ecológico y socio-
cultural.
Por tanto, este trabajo propone estudiar este caso desde una perspectiva
antropofísica y mediante su experiencia corporal, con la finalidad de conocer,
entender y resignificar como se gesta una parte de la diversidad humana signada
por el desamparo social ante la pobreza y desigualdad social, matizada por la
discriminación y la exclusión. En ese sentido, la pertinencia del estudio radica en
conocer y comprender a los seres humanos que en condiciones ecológicas,
culturales, sociales y psicológicas por demás adversas son capaces de vivir y

17
generar estrategias de sobrevivencia, advirtiendo, que ningún ser humano debería
experimentar tales condiciones.
Para acceder a la información de la participante, se utilizaron técnicas
etnográficas como la observación distante, la observación participante, entrevistas
semi-estructuradas e historia de vida, además de realizar etnografía multi-situada6
con el objeto de narrar otras historias de pobladores callejeros registradas en
coordenadas diversas de esta gran ciudad, a fin de conocer el fenómeno en
amplitud más no en su totalidad. Para esto, se registró en diarios de campo y se
usó una guía de observación7. Además, se aplicaron una serie de pruebas
psicométricas con la finalidad de conocer su consumo de sustancias psicoactivas,
su percepción del estrés, actitudes empáticas, estado de memoria e inteligencia y
perfil psiquiátrico.
6 Algunos apartados de la tesis se inician con casos o testimonios de vida y observaciones de campo realizadas en siete grupos de pobladores callejeros de la Ciudad de México 7 Anexos

18
Preguntas de investigación
¿Cómo es la experiencia de vida de una mujer que nació y habita en la calle?
¿En qué forma su experiencia se entreteje y se desentraña en el consumo de
sustancias inhalables psicoactivas - activo?
Objetivo general
Analizar desde la antropología física y la experiencia corporal, la historia de vida de
una mujer consumidora de sustancias inhalables psicoactivas, que nació, creció y
sobrevive en las calles de la Ciudad de México, para contribuir al conocimiento del
desarrollo en adversidad y resignificar la vida en calle.
Objetivos específicos
1. Describir el fenómeno de la vida en calle y el consumo de sustancias
inhalables psicoactivas en la Ciudad de México, a partir de una de sus
pobladoras.
2. Recuperar la historia de vida de la participante.
3. Identificar las experiencias corporales y emocionales de una joven que
pertenece a la segunda generación de la población callejera de la Ciudad de
México y consumidora de sustancias inhalables psicoactivas, e interpretar
tales experiencias en marcos teóricos dentro de la antropología física.
4. Caracterizar las dimensiones centrales del fenómeno a estudiar,
respondiendo las preguntas: ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿qué? y ¿cómo?
consumen las sustancias inhalables psicoactivas en las calles de la Ciudad
de México.

19
CAPÍTULO 1. UNA VIDA EN LA CALLE: LIBERTAD
Libertad caminando por las calles de Iztapalapa
“Libertad me pregunto que donde me quedaba, haciendo referencia al lugar donde duermo”
(Fragmento del Diario de Campo, 2 de marzo de 2017)

20
Soy Libertad, y esta es mi historia. No es tan larga ni tan corta, la mayoría transcurre
en la calle porque ahí nací el 29 de diciembre de 1991. Mis papás eran lo que se
decía chavos de la calle. Me contaron que mi mamá dio a luz debajo del tráiler
donde vivíamos, pero no sé si me llevaron al hospital o mi papá me saco con sus
manos de mi mamá o como estuvo esa historia. Lo que si recuerdo es que mi hogar,
o lo que vendría siendo mi casa, estaba por Chabacano en la Ciudad de México, en
un lugar grande donde tiran la basura. Ahí había un tráiler, y justo debajo de él,
dormíamos y guardábamos nuestras cobijas, ropa y las cosas que íbamos juntando,
era nuestro refugio para cubrirnos de las lluvias y del frío.
No sé por qué mis papás vivían en la calle, o si les pegaban en su casa, o si
los corrieron o algo así, como les pasa a los otros chavos que se salen a vivir a la
calle; menos a mí, eso no me pasó porque yo soy originaria de aquí. Mi mamá me
hablaba de mi abuelita, que creo sí conocí y que se llamaba igual que yo. Soy la
única de mis hermanos que consume activo y que se quedó en la calle; ellos tienen
sus casas y viven ahí con sus hijos, casi no los veo, tal vez sientan vergüenza de
mí, pero no sé porque son así, si todos nacimos aquí, de la misma madre y del
mismo padre, en las mismas condiciones. Soy la cuarta en nacimiento de un total
de ocho hermanos (véase figura 1). Dos de mis hermanas, por cierto, las mayores,
fallecieron, no sé porque se murieron. Mi hermanito más pequeño se nos perdió
cuando tenía 5 años, un día cuando fuimos al cine, había mucha gente y lo jalaron.
Lo buscamos durante muchos días y al final sí apareció en una procuraduría, pero
nos dijeron que no nos lo iban a dar porque no teníamos sus papeles de nacimiento
y ahí se lo quedaron, yo no sé cómo querían que tuviéramos papeles, si nacimos
en la calle y nadie nos registró.

21
Figura 1. Genealogía de Libertad
Toda mi familia trabajaba para poder comer, tener ropa y para que mi papá
comprara el alcohol que tomaba. Ganábamos dinero recolectando pet, cartón y
vidrio para venderlo; también recogíamos cosas para usarlas nosotros, como ropa,
ollas para hacer sopa y juguetes, que, aunque estuvieran rotos, nos gustaban
mucho a mis hermanitos y a mí. Yo quiero mucho a los peluches, tenía una ardillita
de peluche que me encontré en la basura, la cuidaba, le daba según yo su comida
y agua, ella vivía en un árbol que estaba cerca del tráiler donde yo vivía, la subía
todas las tardes para que se durmiera, pero una noche me la robaron, lloré por
muchos días, ahora que lo recuerdo, todavía me pone triste.
En mi familia aprendí a charolear, eso es pedir dinero a la gente que pasa
por la calle o en los cruceros vehiculares, yo les decía que me regalaran una
moneda para comer o un taco, como siempre he estado bien chiquita, pues me
daban más rápido que a los otros chavos que también pedían.
Mi vida era feliz, tenía a mis papás y a mis hermanos, nos cuidábamos entre
todos, hasta que un día mis papás fallecieron y eso me hizo sentir bien triste y por
eso caí en el vicio del activo. Murieron cuando tenía 13 años de edad y fue todo por
culpa de mi papá que estaba borracho y se empezó a pelear con mi mamá, ellos

22
estaban forcejeando y como estaban en plena avenida, los atropellaron. Cuando
pasó eso, me encontré a una amiga que ya inhalaba el activo y me invitó, fue así
como conocí el vicio. Me gustó mucho porque sentía chido y además me la invitaban
mis amigos.
Estuve bien poquito tiempo en la calle sola, porque alguien me recogió y me
llevo a una casa hogar. Ahí empecé a estudiar, me dieron mis papeles. Pero al poco
tiempo me empezaron a maltratar por ser mujer, pues decían que yo era una
tentación para los hombres, así que mejor me mandaron a un internado donde tome
un curso de belleza y llegué hasta la secundaria. A mí sí me gustaba el estudio,
hacer las cuentas, las lecturas, me gustaban mucho las clases y hablar con los
maestros, yo quería ser aeromoza, así, bien bonita con mi uniforme y saludar a los
pasajeros del avión, pero soy pequeña de tamaño y me dijeron que no me iban a
aceptar en la escuela. Así que mejor me mandaron a trabajar. Por la mañana me
iba a trabajar a una zapatería y en la tarde regresaba al internado.
Yo me iba de pinta muy seguido, para seguir consumiendo el activo y hasta
consumí marihuana. Un día por irme con un amigo que vendía mariscos cerca de
la zapatería donde trabajaba, éste me llevó a su cuarto y me violó. Yo estaba bien
chiquita, más que ahorita, así bien flaquita que ni me podía defender, todavía no
sabía pegar. Yo ni sabía que era eso de tener novio y menos eso de las relaciones
sexuales, ya ni me acuerdo, si me dolió o me sentí triste, ya ni me acuerdo de su
cara, pero pues a veces prefiero pensar que era mi novio para no sentirlo como un
desconocido abusando de mí.
Después de eso me cambié de trabajo, fui lava loza en una fondita cerca de
Chabacano, aún seguía en el internado y drogándome por las tardes. Siempre he
sido bien sociable y amable con todos, me gusta mucho tener amigos y divertirme,
contando chistes y haciendo bromas, yo creo que por eso siempre tengo problemas
con algunas mujeres que sienten que les quiero bajar a sus novios porque los hago
reír, pero la verdad no, sólo quiero pasar un buen rato. Pero pues por eso me han
corrido de varios lugares, por ejemplo, de la fonda me corrieron por los celos de una
muchacha.

23
Un día, ni recuerdo el año, creo que tenía como 15 años, me escapé del
internado, bueno, más bien, ya no regresé una noche y mejor me quedé a vivir en
la calle, porque ahí era más feliz y podía drogarme a cualquier hora. Me fui a dormir
donde se quedaban muchos chavos de calle, porque vivir en grupo es más seguro.
Llegué afuera del metro Hidalgo, en plaza Zarco; en aquel tiempo había muchos
chavos y chavas ahí, eran una bandota8. Ahí conocí a mi novio Noél, nos
drogábamos todo el día con activo y marihuana, primero me daba las tres y luego
mi mona y está ¡bien chido! Alucinaba que las personas me llaman por mi nombre
y cuando me acercaba, no había nadie. Tampoco duré mucho tiempo en libertad,
porque luego me llevaron a Casa Alianza. Ahí me divertía en un curso de sastrería,
no lo terminé porque me escapé, creo que tenía ya mis 17 años. Me fui al punto de
Taxqueña, porque en la Casa conocí a una amiga que me platicó de unos chavos
que vivían ahí y que era muy divertido vivir con ellos.
Cuando llegamos a Taxqueña nos recibieron con alegría; ya me podía drogar
a gusto, porque el tiempo en la Casa no lo hice ni poquito. En este punto también
aprendí a consumir piedra, que no le hago mucho, pero actualmente, si quiero
piedra, pues me regreso a ese punto por unos días, aunque ahora ya no hay tantos
chavos.
En Taxqueña era muy feliz, teníamos nuestra casa debajo de un puente
vehicular, vivíamos como 30 chavos y chavas entre 15 a 25 años de edad, casi
todos se salieron de su casa porque sus papás les pegaban o no tenían familia, así
como yo. Abajo del puente cada quien tenía su cama, la mía era la que tenía más
peluches, teníamos nuestra ropa en un solo lugar y ahí la escogíamos para
cambiarnos. También teníamos tres perros, uno negrito, otro con manchas cafés y
un blanquito con café. Nuestro baño estaba dividido en dos, donde hacíamos del
baño y donde nos bañábamos; éste estaba construido con cortinas de tela color
naranja y conseguíamos el agua con unos vecinos o en el metro. Teníamos llantas
de tráiler donde nos sentábamos a platicar, así como una sala. Los chavos habían
conseguido una tele y un estéreo que ocupábamos todos juntos para pasarla bien.
8 Se refiere a un grupo de jóvenes de la población callejera

24
Todas las noches le rezábamos a San Judas Tadeo en nuestro altar que
estaba sobre una caja de plástico naranja; tenía un mantelito de tela de colores y
dos figurillas grandes del santo, unas flores rojas, unas veladoras y un montón de
cositas que encontramos en la basura. Ahí encontré lo que necesitaba, una familia,
amor, amistad, protección y libertad, pues podíamos divertirnos sin que nadie nos
dijera nada. Además, teníamos una mamá que nos hacía de comer; le prendíamos
su fogata y nos preparaba sopa y guisados. Ahí aprendí el arte de la payaseada9 y
la de aventarme en los vidrios para ganar monedas. Para la payaseada íbamos de
dos en dos a decir chistes al metro y en lo del faquir10, pues vas tu sola, con tu
playera llena de vidrios rotos para ponerla en el piso del vagón y acostarte en ellos.
A mí me daban más dinero por eso, como soy mujer, como que los pasajeros
sentían feo y me daban dinero, pero eso no me gustaba mucho, porque me dolía y
no me gusta sufrir, por eso no me peleo en la calle, aunque ahí debes defenderte o
te maltratan mucho. La mayoría de mis amigos de Taxqueña tenían más marcas en
la espalda y brazos por trabajar en los vidrios que por las peleas.
En ese punto de calle11 tuve tres novios, primero estuve con el Muffin, él está
actualmente en el reclusorio. Después conocí a Ernesto, pero ese muchacho era
muy violento y me golpeaba como si fuera hombre, él es muy alto, mide como 1.90
m y yo con mis 1.43 m no podía hacerle nada. Terminé con él y me fui con el Santo,
que también me pegaba, me daba de puñetazos en la cara y luego me pedía perdón
llorando. Un chavo que se llamaba Ariel me defendió un día y me fui mejor con él.
Era también de Taxqueña, pero cuando empezamos a ser novios, él se puso a
construir su propia casa para que nos fuéramos, entonces vivimos en un cuartito de
cartón y plástico por Las Torres, cerca de Taxqueña. Él es el padre de mi hija;
gracias a Ariel tengo una bebé, fue un milagro, porque según yo, no podía tener
hijos, pero él me la mando y soy muy feliz. Ese muchacho me pegaba muy feo
cuando estaba embaraza, así que mejor me fui por el bien de mi embarazo, aunque
seguía inhalando, al menos ya no corría riesgo de perder a mi bebé, pues el activo
9 Decir chistes en el metro o camión con el objetivo de ganar dinero 10 Ser refiere a las personas que se avientan sobre vidrios con el objetivo de ganar dinero 11 Hace referencia a un lugar geográfico en la ciudad donde se reúne y/o pernocta un grupo de pobladores callejeros. Ejemplos: Plaza Zarco, Articulo 123, Revolución, Barranca del Muerto

25
no le hizo daño. Cuando me fui para Portales ya no supe nada de Ariel porque lo
mataron de un golpe fuerte en la cabeza, no vio a su hija nacer ni nada.
Cuando llegué a Portales estaba embarazada. Empecé a vivir bajo un puente
sola y a asistir a un centro de día en Villa de Cortés, para bañarme y comer.
Compraba verduras y pollo en el mercado y ahí los podía preparar. En ese lugar
conocí a Ángel, mi novio actual con quien llevo aproximadamente medio año de
relación. Cuando lo vi me enamoré de él, yo digo que fue amor a primera vista. Él
me quiso, aunque estuviera embaraza de otro hombre y me ayudó mucho, me cuido
de los demás, me daba de comer y nos fuimos a vivir juntos bajo un puente en la
avenida Zapata.
Mi hija nació el 10 de enero de 2016 a los siete meses, nació prematura, bien
chiquita, pero pues para eso sin ninguna enfermedad, con todas las partes de su
cuerpo. Ángel me ayudó cuando nació, pues todo pasó muy rápido: estábamos en
el puente y me sentía bien mal, me dieron ganas de ir al baño y que se me sale la
niña. No me asuste ni nada, pero no sabía qué hacer. Ángel paró una patrulla para
que ésta llamara una ambulancia porque ya había nacido la niña, pero no tenían
como cortar el cordón umbilical. Me llevaron al Hospital General de México. No pude
salir con la bebé del hospital porque me pidieron que me desintoxicara, ya que aun
en el embarazo seguía consumiendo activo, además padecía anemia y no tenía
leche materna para darle de comer. A mi hija la declararon como niña en abandono,
pero no es cierto, ellos no me dejaron sacarla y ahora ya no sé dónde está, no sé
si sigue en el hospital o en una casa hogar.
A veces la gente me dice que deje de inhalar, que lo haga por mi hija para
que me la devuelvan, pero pues como no quiero hacerlo, los demás me dice ¡ay
no!, ya cúrate, y eso, pero, así como que me da, no sé, me vale y pues empiezo a
inhalar. Además, mi hija nació bien a pesar de que seguía inhalando, entonces no
es tan malo inhalar. Cuando no inhaló me siento mareada y vómito, tal vez me mata
las neuronas y por eso me duele la cabeza, pero mi vida es así, inhalado mucho
cuando estoy triste e inhalado cuando estoy feliz, siempre inhalo.
Todos los días desde que salí del hospital, charoleo afuera del mercado
Portales, ahí tengo muchos amigos, les hablo a los comerciantes que me

26
proporcionan alimentos y a otras personas que viven en la calle con quienes
comparto la comida.
En mi vida me han discriminado en la calle, por como me veo y el mal olor.
Ya de grande me discriminan más que nada por el consumo de activo. Cuando
charoleo la gente me dice que me ponga a trabajar, yo les dijo que me den trabajo,
pero no lo hacen, así como quieren que trabaje, no los entiendo.
Y pues esta es mi vida hasta ahorita, a mis 24 años. Tengo una hija que no
veo, pero le compró ropita de bebé por si algún día la encuentro. Cuando tengo
dinero voy al internet a ver películas románticas, aunque me hacen llorar. Mi comida
favorita son las sincronizadas, no me gusta el café y consumo activo. Actualmente
vivo con Ángel en nuestra casita construida de lona y cartones, tengo muchos
peluches y cobijas. Nunca he pensado en suicidarme, pero si algún día estoy aún
más triste, podría aventarme del puente donde vivo actualmente.
Mi mayor anhelo es cambiar la calle por una casa, esa que nunca he tenido.
Libertad, 2016

27
CAPÍTULO 2. LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA Y SUS
APROXIMACIONES
“La calle no es para todos, no cualquiera se adapta, no todos sobreviven”
Beto, 28 años
Beto dibujando los efectos del consumo de activo en su cuerpo
“Beto se escapó de su casa a los 8 años, desde entonces vive en la calle junto con su hermano. Ambos son consumidores de activo y piedra. Le gusta platicar sobre Darwin y la evolución del ser humano, aunque, al final de la conversación, afirma que todo fue construido por Dios”.
(Fragmento del Diario de Campo, 28 de febrero de 2018)

28
“Cuando comenzó a llover, algunos se encontraban durmiendo, otros estaban consumiendo su mona; todos estaban acostados en los colchones que tienen en la plaza que está afuera del metro, ese sitio que es su hogar. En cuanto sintieron las primeras gotas de lluvia, los más despiertos se levantaron y empezaron a decir “hay que movernos o se nos mojarán los colchones y las cobijas”. Fue así como entre dos hombres cargaron uno a uno los colchones para moverlos hacia un puesto de periódicos, que proporcionaba un refugio temporal. Los demás integrantes de la banda doblaron las cobijas, recolectaron la ropa y la colocaron sobre los colchones, para enseguida acostarse y sentarse en ellos. Trataron de acomodarse; algunos quedaron parados y otros se sentaron y se abrazaron. Mientras tanto, comentaban que ojalá no lloviera más fuerte o durante mucho tiempo, sino tendrían que irse a su escondite, ese que sólo ellos saben dónde queda”.
(Diario de campo, 7 de marzo de 2018).
La población callejera está expuesta a distintos estresores, por ejemplo: dormir a la
intemperie, exposición a contaminantes presentes en el aire, agua y suelo, calor
intenso, lluvias constantes o el frío invernal. Otros estresores incluyen la
malnutrición, infecciones estomacales y respiratorias, enfermedades de trasmisión
sexual, además de las consecuencias físicas y cognitivas de años consumiendo
drogas y sustancias tóxicas. A lo anterior se suman redes de relaciones violentas
en las cuales los pobladores callejeros están envueltos, aunque también tejen redes
que les proporcionan apoyo emocional, alimenticio y monetario. Vivir en la calle
representa crecer, reproducirse y sobrevivir en un entorno ecológico y social
brutalmente adverso.
El ser humano está equipado para adaptarse y poder vivir en este mundo.
Eso me enseñaron en las primeras clases que cursé en antropología física. El ser
humano es capaz de acostumbrarse a grandes alturas, a climas extremos, entre
otros contextos… ¡El ser humano es, simplemente, maravilloso! La desgracia es
enfrentarse a condiciones de adversidad producidas por el mismo ser humano.
Durante mi trabajo con poblaciones callejeras me pregunté varias veces si el ser
humano tendría (o tendríamos) la capacidad de nacer, crecer y vivir durante casi un
cuarto de siglo consumiendo cotidianamente activo, pernoctando a la intemperie,
malcomiendo en condiciones insalubres y enfrentando cotidianamente todo tipo de
violencias, todo ello, resultado de la desigualdad social imperante. La presencia de
poblaciones callejeras es cada vez más numerosa y eso nos indica que sí somos

29
capaces de vivir en tales adversidades, pero ¿cuáles son los costos en nuestro
cuerpo, mente, desarrollo o expectativas?, ¿en qué forma la antropología física nos
permite comprender tales costos?
Este capítulo tiene el objetivo de mostrar la visión disciplinar desde la cual se
analiza la información de campo recabada en calle. Se divide en dos aparatados.
El primero presenta una breve historia de la antropología física contemporánea y
muestra la importancia del estudio de poblaciones que viven en desigualdad social,
en particular, aquellos desarrollados en nuestro país. En el segundo apartado se
entreteje, brevemente, el estudio del cuerpo y la experiencia corporal.
2.1 Antecedentes de la Antropología Física Contemporánea
“La antropología es el estudio del hombre” (Nzimiro, 1988); así se le conoce a esta
disciplina que surgió entre los siglos XVIII y XIX (Sandoval, 1984). Se dice que nació
por la necesidad de entender y explicar cómo los “otros extraños seres humanos”
lograban sobrevivir en condiciones diferentes a las conocidas por los colonizadores
que llegaban desde Francia, Inglaterra o España a tierras lejanas y desconocidas,
en América y África (Nzimiro, 1988).
Aunque la historia de la antropología y sus ramas biológicas se vislumbraron
mucho antes, se considera que la antropología física surgió como ciencia en 1859,
junto con la Sociedad Antropológica de París, fundada por Paul Broca (Ruiz et al.,
2007; Peña, 1982; Dickinson et al., 1982) cuyo objeto de estudio es “la humanidad
considerada como un todo, en sus partes y en sus relaciones con el resto de la
naturaleza” (Ruiz et al., 2007). Se diferencia de la historia natural, la filosofía y la
medicina, porque asume el discurso de la antropología general, esto es,
comprender al ser humano en su totalidad, desde su proceso de hominización a su
humanización.
La antropología física nace en medio del auge de la biología y de las
corrientes evolucionistas, en plena discusión darwiniana (Peña, 1982). Surge para
tratar de dar respuesta a necesidades sociales, incluidas las políticas e ideológicas
(Dickinson et al., 1982), dentro de un sistema económico industrial que permeaba
a los seres humanos, modificando sus estilos de vida y relaciones sociales.

30
Aunque Broca, al definir el objeto de estudio de la antropología física incluyó
a la totalidad del ser humano, en sus inicios la disciplina se enfocó, indirectamente,
a la métrica corporal, considerado sólo la parte física del ser. Las investigaciones
de aquella época “se estructuran alrededor de la idea del cuerpo humano, en el
sentido de la materialidad, dando significado al término físico del ser humano; si
bien el discurso relativo al cuerpo rara vez aparece de forma explícita, se manifiesta
en las posiciones e intenciones ideológicas” (Sandoval, 1984).
El auge inicial de la antropología física también fue llamado la edad de oro
de la craneología (Dickinson et al., 1982). Durante ésta, la mayoría de los trabajos
antropofísicos se enfocaron en el desarrollo de técnicas para describir y clasificar
las semejanzas y diferencias entre los seres humanos de diversas culturas, países
y regiones geográficas con el objetivo de cuantificar variables morfológicas y
construir una ciencia descriptiva (Peña, 1982; Dickinson et al., 1982). Así, por
ejemplo, se desarrollaron los dos aspectos de la antropometría, el somatométrico y
el osteométrico (Comas, 1971). El objeto de estudio, el ser humano, se fue poco a
poco reduciendo a la descripción de su variabilidad morfológica (Arjona et al., 1997),
la cual, aunque señalaba un complejo de interrelaciones entre la variabilidad
biológica y la diversidad sociocultural, no se detenía en la explicación de tales
relaciones (Ramírez, 2010) y dejaba de lado las múltiples explicaciones a los
fenómenos para concentrarse sólo en su descripción (Dickinson et al., 1982).
Fue bajo este marco como se construyó poco a poco la antropología física
como disciplina, conocida alrededor del mundo como antropología biológica,
dándole más peso a la antropometría descriptiva y a la visión evolucionista del ser
humano. Cuando esta disciplina llegó a nuestro país se mantuvo dicha visión,
aunque en años recientes hubo otras vertientes interesadas en trabajar con las
personas y sus experiencias, sobre cómo viven y sienten su cuerpo, por ser
mujeres, mineros, personas de la tercera edad, con experiencias de violencia, con
algunos padecimientos crónicos degenerativos, la experiencia del dolor crónico,
entre un sinfín de temas, siendo así como se transformó hasta construir la disciplina
que conocemos hoy en día.

31
2.1.1 Antropología Física en México
En sus inicios, la antropología física mexicana siguió con las técnicas y objetivos de
la disciplina instaurada en París (Vera, 2011); muestra de eso son las líneas de
investigación que se registraron entre los años 1944 y 1991 en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, la cuna de los antropólogos mexicanos, en donde
proliferaron la osteología, la somatometría, la morfología, la evolución y la
primatología (Ruiz et al., 2007).
Es importante destacar que fue sólo a partir de 1990 cuando en la
antropología física mexicana se observa una diversificación de temas y métodos de
investigación, sobre todo entre las investigaciones en poblaciones contemporáneas,
donde el objetivo era describir, conocer y analizar las relaciones, vivencias,
experiencias y formas de encarnar los fenómenos sociales en infantes, jóvenes,
adultos trabajadores y ancianos, éstas a través del tiempo se multiplicaron y
comenzaron a desarrollarse investigaciones con metodologías de corte cualitativo
que rescatan el trabajo etnográfico de la antropología en general. También
emergieron nuevos sujetos de investigación y sus abordajes bioculturales o
biosociales se observaron más complejos, ya que visibilizan las experiencias de
vida de los sujetos con quien se investiga según el contexto histórico-social en el
que se desenvuelven, lo que sin duda le da una particularidad al hacer disciplinario
en nuestro país de la tradición antropofísica en otras latitudes del mundo.
Es decir, se da un giro interesante e importante dentro de la disciplina cuando
se ve en una situación de emergencia y cuestiona su papel como ciencia ante los
problemas sociales que enfrenta el país (Godínez y Aguirre, 1994). Ya en las
décadas de 1960 y 1970 se planteaba la necesidad del diálogo interdisciplinario y
del trabajo colectivo dentro de la antropología física, sobre todo al visualizar las
limitantes de la perspectiva tradicional que, lejos de ver al ser humano en su
totalidad, más bien lo fragmentaba (Ramírez, 2010). Sin embargo, no era suficiente
observar los límites y la fragmentación, sino que fue necesario que las fronteras de
la antropología física se expandieran hacia objetos de estudios propios o
compartidos con otras disciplinas (como es el caso del comportamiento en la
psicología, o de la cultura en la sociología). Para dirigir su mirada a poblaciones

32
contemporáneas y urbanas fue necesario, entonces, que la antropología física
trascendiera hacia la transdisciplina (Lizarraga, 1999; Tabares et al., 2012) y que
aceptara que la biología del cuerpo sólo puede expresarse y comprenderse dentro
de complejas interacciones sociales, culturales, económicas y políticas (Ramírez,
2010). Casi como en un retorno a su origen plasmado en París, la antropología física
en México recordó que la relación entre la variabilidad biológica y los contextos
culturales y sociales no debe ser de subordinación; no pueden concederse más
peso a un aspecto o a otro. Más bien, su objetivo debe dirigirse a la integración e
interacción, asumiendo la complejidad de los fenómenos (Arjona et al., 1997). En
particular, los cuerpos, como objeto-sujeto, no pueden ser fragmentados, pues son
cuerpos-persona, con identidad y existencia en tiempos y espacios determinados
(Peña, 1997).
Así, la más más nueva antropología física12, como la plantea Ramírez (2010),
da prioridad a la comprensión y explicación de lo complejo y, además, sostiene en
su quehacer, una función social especialmente comprometida con los sectores de
la población más vulnerables. Esta nueva visión se compromete a visibilizar las
“situaciones críticas que se le imponen al individuo ante las condiciones de pobreza
y exclusión social, mismas que tienen una clara repercusión en su integración como
personas, en su actitud ante la vida y en la configuración de su subjetividad, con la
que habrán de explicarse el mundo en que viven” (Herrera y Molinar, 2011, p. 26).
En ese mismo sentido, la propuesta de Goodman y Leatherman (1988) plantea la
necesidad de re-pensar el problema de lo biológico y lo social, no como categorías
separadas, sino como elementos que se involucran y transforman mutuamente en
una relación que va más allá de una anteposición o complementariedad, por lo que
se constituyen como dos factores que se modifican y afectan, llegando a diluirse
incluso los límites entre uno y otro, así como la manera que significan
intrínsecamente al individuo y al grupo humano.
En la visión actual de la antropología física mexicana se enfatiza al ser
humano social y cultural cuyas experiencias se encarnan en los cuerpos-personas,
situados en un contexto sociocultural, pero también ecológico e histórico. Es por
12 Hace referencia a los constantes cambios dentro de la disciplina (más más)

33
esto que se ha elegido investigar desde esta disciplina la experiencia de vivir y
sobrevivir en la calle, consumiendo activo. Es decir, dar cuenta de cómo las
personas inscriben en su corporeidad las exigencias del medio ambiente, las
violencias, las exclusiones, los estereotipos y a pesar de todo eso, la experiencia
de vida se resignifica para poder resistir y seguir existiendo, así como lo hace Rosa.
“Rosa tiene una enorme sonrisa, ojos negros y piel morena. Siempre está peinada de coleta y no le molesta que la gente o los demás veamos las cicatrices que tiene en su cara y cuello. Cuenta que son resultado de quemaduras de segundo grado, porque uno de sus clientes le aventó el activo y le prendió fuego. Ella narra que esta situación es muy común. Varios han muerto quemados, ya sea que se prendan fuego accidentalmente, mientras consumían activo y fumaban tabaco, o bien, que llegue alguien más y les prenda fuego como acto de odio o al menos de desprecio. Dice ella que no le avergüenzan, porque esas marcas le recuerdan lo fuerte que es y cómo ha sobrevivido a ese mundo, su mundo de trabajo sexual transgénero callejero”.
(Diario de campo, 7 de mayo de 2017)
2.2 Experiencia Corporal
Tal como se describe Rosa, nuestras cicatrices son parte de nuestras experiencias
encarnadas a lo largo de nuestras historias de vidas, son el recuerdo constante de
nuestro devenir, acompañando y modificando nuestro interactuar con el mundo. Por
ejemplo, cuando el consumo de sustancias inhalables es crónico y abarca décadas,
en el cuerpo quedan estragos a nivel motriz, muchos de ellos irremediables; a pesar
de la rehabilitación física y la suspensión del consumo, su cuerpo quedará con
marcas que se harán notar en sus movimientos atáxicos, poco coordinados, lentos
y/o temblorosos 13.
Similar a la violencia y a las sustancias inhalables, la desigualdad social
también inscribe marcas. Si un ser humano nace en ambientes adversos14, su
probabilidad de sobrevivir se reduce y, si logra hacerlo, tendrá bajo peso,
13 Información en el capítulo tres, apartado tres de esta tesis. 14 Físico, psicosocial, económico, político… todo aquel ambiente que impida que el individuo acceda a alimentos, revisiones médicas, medicamentos, oportunidades educativas, laborales, es decir condiciones de vida desfavorables en general.

34
crecimiento y proporciones corporales desproporcionadas o quizás atrofiadas, y en
algunos casos su reproducción podría verse limitada (Bogin,1999). Las marcas se
distinguen en el cuerpo, y forman parte constituyente del ser humano que tiene
múltiples lecturas, sea como una construcción social, como un vehículo que
comunica nuestra mente con el exterior o como el resultado material de nuestra
historia de vida (Zapata, 2006).
El nacimiento de un ser humano, de un cuerpo que a través de su devenir se
construirá en una persona, siempre se da en un mundo socialmente construido,
dentro del cual será inmediatamente impactado por la cultura de sus cuidadores, de
sus progenitores, de sus hermanos, de su familia extensa, de sus vecinos, entre
muchos otros. El mundo social incluye, además, al nicho ecológico en el cual “le
tocó nacer y crecer” y dentro del cual buscará ajustarse a las propiedades de su
ambiente y adaptarse. Durante dicha adaptación, el cuerpo será moldeado por un
sinfín de experiencias, emociones, sensaciones y percepciones, ante las miradas
de los otros y las propias miradas ante el espejo (Lizarraga, 2012, p. 35).
El cuerpo es construido por “experiencias mediadas por un mar
insospechado de circunstancias” (Lizarraga, 2012, p. 35); sus experiencias son
impredecibles. Las experiencias, en plural (lo vivido), y la experiencia, en singular
(el concepto), forman parte de un devenir tanto individual como colectivo; en ambos
polos, el cuerpo constituye parte de un grupo de referencia. Así, el cuerpo en la
antropología física deja cada vez más de significar la mera materialidad biológica,
para entenderse como la carne que asienta la experiencia, ¿de quién?, del ser
humano al cual pertenece. Las experiencias, ya encarnadas, se transmiten, también
mediante el cuerpo, de forma verbal o no verbal, a los otros. Pero, aunque esos
otros compartan la misma línea temporal y espacial, la experiencia es
esencialmente única e individual en cada ser humano. Así, la persona dotada de tal
experiencia encarnada y transmitida, deja de ser tal ante los ojos de los otros un
cuerpo para convertirse en persona.
Anabella Barragán (2007) propone que desde la Antropología Física se
incluyan dos aspectos necesarios para trabajar la experiencia, estos son, la
expresión corporal y la comunicación verbal, en conjunto, ya que, a pesar de poder

35
comunicar verbalmente los sentimientos y pensamientos, nuestro lenguaje corporal
comunica más de lo que se desea al interlocutor. Al respecto, Marcel Mauss (1991)
propone que no hay un lenguaje nato del cuerpo, pues éste se aprende a nivel
social, pudiendo interpretar que la expresión corporal, el aprendizaje y todo lo
relacionado a su expresión dependen del grupo de referencia desde el cual el
aprendizaje se lleva a cabo. En esta línea de pensamiento, Le Breton (1995) plantea
que “la corporeidad humana, como fenómeno social y cultural, es la materia
simbólica, objeto de representaciones y de imaginarios”, sin olvidar el componente
biológico de los seres humanos.
El ser humano aprende en sociedad, tal como lo argumenta David Le Breton
(1995), no importa donde y cuando haya nacido el ser humano, pues éste, a través
de su cuerpo estará dispuesto a interiorizar y reproducir los rasgos físicos
particulares de su grupo de referencia. Es mediante el cuerpo como se posibilita
exhibir a los otros las marcas (de género, sexual, etaria, social, geográfica entre
muchas otras). Y es que las marcas no reflejan solamente la historia de vida de una
persona; al ser sociales, éstas son representantes de la referencia, las marcas son
exhibidas y el exhibidor se torna representante de un colectivo. En este sentido, las
marcas que uno exhibe resumen la experiencia de muchos.
Un aspecto fundamental para comprender los cuerpos-persona desde la
antropología y bajo la desigualdad social, es el poder. Foucault (1975) refiere que
el cuerpo de los condenados está directamente inmerso en el campo político, donde
las relaciones de poder que operan sobre él, le obligan a efectuar ceremonias y le
exigen signos. Los cuerpos dóciles, dice el sociólogo francés, pueden ser sometidos
y utilizados, trasformados y perfeccionados, cabría decir en el tema que nos
interesa, estigmatizados y excluidos.
Finalmente, y como hemos revisado, el objeto de estudio de la antropología
física son esos cuerpos-otros, la alteridad que nos trasmite su modo de comprender
el mundo, sus marcas o distintivos, sus discursos y su historia. Esta disciplina trata
de visibilizar la existencia del otro, para construir y dar sentido a la mismidad, como
lo plantea Vera (2002).

36
En este trabajo se considera el cuerpo y la experiencia como un solo objeto-
sujeto de estudio, como una persona compleja que vive y sobrevive en la calle
consumiendo activo. Todo esto para develar como la desigualdad y exclusión social
se encuentra encarnada en sus historias de vida, porque tener acceso a la
experiencia de vivir y sobrevivir en contextos adversos, escuchar sus relatos, es
notar la modificación del espacio público para cubrir sus necesidades biológicas y
psicológicas, por ejemplo, cuando construyen casas con cartones y plásticos, para
resguardarse de la lluvia o del intenso calor, o hacer de la calle su morada, donde
se reproducen lazos de afecto, solidaridad aunque también territorios de conflicto.
Visibilizar la desigualdad y la exclusión social en la que viven miles de
personas en nuestro país, es materia de estudio de la antropología física, también
es un compromiso social, dar cuenta de los diversos modos de andar por la vida,
en este caso, la población callejera que consume sustancias inhalables. Pero
¿cómo se les puede visibilizar?, pues narrando las experiencias de las personas
que viven en estas circunstancias, matizadas por condiciones económicas, políticas
e históricas. Circunstancias que son revisadas en el siguiente capítulo.

37
CAPÍTULO 3. EL FENÓMENO: LA CALLE Y SUS VIDAS
“Lo cargamos y lo llevamos a la delegación”. Agustín, 20 años
“La causa de la muerte de Félix es desconocida, pues su cuerpo fue llevado a la fosa común y las autoridades nunca investigaron el caso. Entre sus amigos de calle dicen que simplemente falleció, pero otros dicen que lo enveneno una señora que le dio comida o que lo mataron cuando lo picaron con un cuchillo”.
(Diario de campo, 12 de marzo de 2017)

38
El objetivo de este capítulo es presentar las dimensiones del fenómeno y situar al
lector sobre las condiciones que permean a la vida en calle, parte de la historia de
sus pobladores, situados en condiciones políticas, económicas y sociales actuales.
También se aborda el consumo de activo, la sustancia psicoactiva más consumida
por la población callejera, que provoca pérdida de motricidad y memoria, y que
incide en sus relaciones diarias. El capítulo se compone de tres aparatados: en el
primero se presenta al quién, la población callejera, quiénes conforman la población,
cuántos son y las situaciones típicamente asociadas a ellos. En la segunda parte se
entreteje la situación de desigualdad, exclusión social, pobreza y situación de
vulnerabilidad en la cual viven y sobreviven los pobladores callejeros, tratando de
responder a la pregunta en dónde se desarrollan estos seres humanos. Finalmente,
en el tercer apartado se presenta una breve revisión de las sustancias inhalables
psicoactivas, la epidemiologia del consumo, la parafernalia en las calles y sus
consecuencias biopsicosociales. Esto para responder ¿qué consumen los
pobladores de calle? ¿cómo y por qué lo consumen?
3.1 POBLACIÓN CALLEJERA
En una entrevista a Libertad realizada en el 2016, le pregunte:
“¿cuál es tu propósito en la vida? Ella, sin dudar, me respondió: cambiar de
la calle a una casa, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en calle?, pregunté,
desde que nací, hace 24 años, me respondió Libertad”.
Libertad forma parte de la población callejera de la Ciudad de México. Se dedica a
la charolear para sobrevivir y comprar activo. Es agradable, hace reír a la gente con
chistes que se sabe de memoria, saluda a los transeúntes y comerciantes con
mucha alegría y a la hora de pedir dinero, solo sonríe, pareciera que aprendió muy
bien a charolear, tan bien que vive de ello y lo que sin duda amortigua su
sobrevivencia en el ambiente de la calle.
La historia de Libertad es similar a la de otros pobladores de calle, de hoy y
en el ayer. Los registros más antiguos sobre población callejera en México datan de
1910, donde se registraron 96 personas denominadas mendigos en toda la

39
República Mexicana. En 1921, esta cifra a nivel nacional asciende a 994. Vale
mencionar que desde ese entonces existen incongruencias en las cifras publicadas,
hecho que se constata por el censo realizado por la Inspección General de Policías
en 1921, mismo que contabilizó 5000 personas tan sólo en la Ciudad de México
(Beneficencia Pública, 1931). A partir de esa fecha y hasta 1995 no existieron otros
registros. Según el “Protocolo de Intervención Multidisciplinaria a Poblaciones
Callejeras” (2012; COPRED, 2013), el entonces Departamento del Distrito Federal
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) contabilizaron a
13,373 niñas y niños sin tomar en cuenta a los adultos. Algo similar sucedió en 1999,
cuando el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la
UNICEF contabilizaron 14,322 niños que trabajaban en calle y solo 1,003 que vivían
en ella. Ocho años después, en 2007, se registraron 1,878 personas pernoctando
en calle; de esta cifra, 256 eran menores de edad. Un año después se contabilizaron
a 1,405 personas en situación de calle15, de las cuales 123 eran menores de edad.
Entre 2011 y 2012, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) contabilizó
a 4,014 personas en situación de calle, 14% mujeres y 86% hombres (COPRED,
2013), y el Censo de Poblaciones Callejeras 2017 registro a 6754 pobladores
callejeros, 12.73 % son mujeres, principalmente de entre 18 a 59 años de edad
(IASIS, 2017).
Vivir y sobrevivir en la calle de las grandes ciudades es un fenómeno
presente en varios países y en diferentes momentos históricos de la humanidad
(Nieto y Koller, 2015). Según el último informe especial de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF, 2014), el fenómeno de la vida en la calle y
su relación con el desarrollo físico y mental de sus protagonistas, es resultado de
complejos procesos multicausales sociales y culturales. Sus orígenes parecen ser
históricamente imposibles de rastrear debido a su normalización y cotidianidad
(Xelhuantzi, 2015). Algunos dicen que se remontan al surgimiento de las sociedades
15 Los apelativos utilizados para referirse a las personas que viven y sobreviven en las calles de las
ciudades se ha ido modificando a lo largo de décadas, estas encuestas son muestra de cómo se les llamaba en el año donde realizaron. A partir de la definición o apelativo que manejaba, es a las personas que contabilizaban, es decir, si se definían como niños de la calle, contaban solamente a los niños de la calle, invisibilizando a los jóvenes y adultos.

40
preindustriales, que llevó a que muchas personas dedicadas al campo fueran
expulsadas de sus comunidades, destinadas a caminar sin recursos económicos
por las calles de las nuevas grandes ciudades (Paiva et al., 2016), sin otra opción
más que de pernoctar a la intemperie.
3.1.1 Nomenclatura callejera
Al ser un fenómeno resultante de múltiples procesos sociales, económicos, políticos
e históricos, que engloba a personas de diferentes edades, escolaridad, sexo,
orientación sexual, grupos étnicos y nacionalidades, se debe tener en consideración
que el término que se usa para referirse a ellos debe ser acorde a la complejidad
del mismo.
En México, algunos autores sugieren que este problema social puede
rastrearse desde el tiempo de la Colonia, aunque no reportan censos (López y
Monroy, 2009). Posteriormente en el siglo XX, la Beneficencia Pública del Distrito
Federal describe a los mendigos como todos los niños, niñas, adultos, enfermos o
sanos, que vivían en la calle y cubrían sus necesidades con la caridad de los otros
(Beneficencia Pública, 1931), que curiosamente tiene semejanza con el término
Poblaciones Callejeras, propuesto 71 años después por Juan Martín Pérez García
en el 2002. Dicho término hace referencia a grupos compuestos por niños, niñas,
jóvenes, mujeres, familias, personas adultas y adultos mayores de diversos
orígenes sociales y culturales que viven o sobreviven en la calle, como resultado de
la exclusión histórica (CDHDF, 2014). A pesar de la semejanza en las
conceptualizaciones, la forma de comprender y nombrar el fenómeno callejero ha
cambiado a lo largo de siete décadas.
Existe una amplia gama de términos para referirse a las personas que viven
en pobreza total o extrema y que deambulan por las calles de las grandes ciudades.
La palabra indigencia viene del latín indigentia, que se refiere a la falta de medios
para cubrir las condiciones básicas de vida (RAE, 2017). A las personas que viven
y sobreviven en estas condiciones se les conoce como indigentes, mendigos,
vagabundos, vagos, o bien, personas que viven en la calle. Según las Naciones
Unidas (PNUD, 2002), la indigencia se entiende como la carencia de la satisfacción

41
mínima de las necesidades básicas, como es la alimentación, y se entiende como
pobreza total o absoluta, ya que los ingresos monetarios son menores al costo de
la canasta básica.
El apelativo niños de la calle tan arraigado en la memoria colectiva (Panter-
Brick, 2002; OHCHR, 2012) emergió en 1980, ante el interés académico e
institucional de la presencia de dicho fenómeno y con la finalidad de distinguirlos de
la población indigente adulta. No obstante, con este apelativo se estigmatizó y
homogeneizó a la población en dicha situación, sin tomar en cuenta su variabilidad
biológica y diversidad cultural (OHCHR, 2012; Xelhuantzi et al., 2014).
En 1992, Espert y Mayer, distinguieron entre niños en la calle y niños de la
calle. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define niño de la
calle, como:
Toda persona menor de 18 años, desde recién nacida hasta los 17 años de edad, que sobrevive de su trabajo en la calle, que ha abandonado a su familia para evitar maltrato e incomprensión, es miembro de una red callejera de la cual padece y aprende el uso de la violencia; así como goza de la máxima libertad que la misma ciudad le proporciona. (Xelhuantzi et al., 2014).
En 1994, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, utilizó
el mismo término (niño de la calle) para referirse a cualquier niño o niña que
considera la calle como una morada habitual y/o su medio de vida, y que carece de
protección, supervisión o guía suficiente por parte de adultos responsables.
En tanto, el término niños en la calle, se refiere a que los niños están una
parte de la jornada del día en la calle, posiblemente acompañados de sus familiares,
y regresan a sus casas luego de realizar algún tipo de trabajo que les reporta un
ingreso para ellos y/o sus familiares (Torres, 2004 en Guerrero et al., 2010).
El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el año 2000, plantearon el concepto
de niño o niña en riesgo de calle, para referirse a los niños que aún asisten a la
escuela y mantienen un vínculo con sus familias, pero que pasan el mayor parte del
día en la calle, ya sea trabajando o con otros niños.
En el 2006, la UNICEF, en su documento Estado mundial de la infancia 2006:
excluidos e invisibles, apunta que el término niños de la calle es problemático, en

42
tanto estigmatiza a la población, sea como víctimas o como villanos (Panter-Brick,
2002), aclarando que el término hace referencia a los niños y niñas que viven y
trabajan en las calles, pero oculta todas las variables que entran en juego en dicho
fenómeno, quitándole importancia al mismo.
Por último, tenemos el término que incluye a los niños y jóvenes en situación
de calle, que según Taracena (2010) hace referencia a todos los que viven o
trabajan en la calle. Se amplió a jóvenes ante el crecimiento y variación de los
rangos de edad de las y los niños, toda vez que la población no es la misma que en
décadas anteriores, es decir, los niños crecieron y permanecieron en la calle.
Los niños de la calle, en la calle, en riesgo de calle, términos por los que ha
transitado este problema, ha sido documentado en un primer censo por las
organizaciones encargadas de la infancia en la década de los años ochenta,
(Aguirre, 2010). No obstante, sigue pendiente conocer las múltiples experiencias y
causas que expliquen porque llegan los niños a la calle (Panter-Brick, 2002). Así es
que el término poblaciones callejeras, desde su creación en el 2002 por Juan Martín
Pérez García, cuenta con el objetivo de visibilizar la complejidad que reviste la
experiencia de salir a la calle, y no sesgar y discriminar a estas personas que se
vieron obligados a vivir o mejor dicho, sobrevivir en la calle, además de visibilizarlos
como agentes de cambio, tomadores de decisiones, con costumbres y
conocimientos que se pasan de generación en generaciones, necesarios para la
sobrevivencia entre el asfalto de la gran ciudad (CDHDF, 2014).
Actualmente se encuentran coexistiendo tres generaciones: niños, niñas,
jóvenes, personas adultas y adultas mayores (Aguirre, 2010). Dentro de la definición
de población callejera, se contempla que las personas que la componen pueden, o
no, relacionarse entre sí, pero comparten una red social de sobrevivencia en una
denominada cultura callejera, misma que tiene códigos propios de interacción, que
les permite trasmitir conocimiento para lidiar con las circunstancias más evidentes
de la vida en la calle, por ejemplo, la pobreza, la desintegración, la violencia familiar
y la carencia de una casa o lugar formal donde vivir. Si bien para los habitantes de
una ciudad, la calle es un espacio público de múltiples encuentros, en donde
confluyen el tránsito, el comercio, la cultura, la economía y la política, para la

43
población callejera se convierte en un espacio de vida cotidiana colectivizada,
dentro de la cual la privacidad y lo íntimo se desvanecen.
Libertad es parte de esta segunda generación de la población callejera de la
Ciudad de México. Seguramente su mamá fue “contada”, en las estadísticas de los
años ochenta, como niña de la calle. En su narrativa menciona que desde que
murieron sus papás ha estado un par de veces internada en casas hogares, donde
el objetivo era “re-integrarla a la sociedad”. Los esfuerzos institucionales y de las
organizaciones de acción civil del siglo pasado, encaminaron sus esfuerzos para re-
integrar a la infancia callejera, porque en su mayoría, eran niñas y niños quienes
vivían en ella. Actualmente nos encontramos con los “ex – niños de la calle”, con
jóvenes y adultos que crecieron en ella, alternando con casas hogares y tutelares,
adolescentes que nacieron en ella y muchos otros que siguen saliendo de su casa,
por diferentes razones.
En las calles también se encuentran personas de la tercera edad, quienes,
por imperativos de la edad, la salud física o mental, el desempleo, o en búsqueda
del sueño americano, entre otros motivos, habitan la calle, abandonados por sus
familiares, extraviados, prófugos de la adversidad ante la pobreza o la emigración,
todos ellos sobreviven en la calle.
Hombre joven que vive en las calles de la Ciudad de México
Montando la ofrenda de día de muertos, 2017

44
3.1.2 Esmeralda: ser mujer y vivir en la calle
“Esmeralda tiene 15 años, manos delgadas, cabello de color claro y una gran sonrisa. Le gusta cantar y relatar sus aventuras. Se escapó de su casa junto con su hermano de 16 años. Llegaron al Monumento a la Revolución para vivir con la banda que habita sus alrededores. Lleva tres días en la calle y ahora tiene que decidir si es novia del Gordo, o no. Es una decisión difícil para ella, pues nunca ha tenido novio y no sabe si le gusta. Su decisión tiene una función: los chicos que conforman la comunidad LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual) me comentan que las noches anteriores tuvieron que defenderla de los hombres que querían abusar de ella y que no saben cuánto más podrán protegerla, así que es mejor que se haga novia de un joven fuerte y que este se haga cargo de ella”.
(Diario de campo, 19 de marzo de 2017)
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2012 plantea que
“El típico retrato del niño de la calle es el de un varón de 13 o 14 años, que hace un
uso indebido de sustancias, inicia su actividad sexual a una edad temprana,
delinque y es huérfano o ha sido abandonado” (OHCHR, 2012).
Vivir y sobrevivir en calle tiene un rostro masculino. Sin embargo, los censos
mencionados en párrafos anteriores, reporta un porcentaje de mujeres. Las
situaciones a las que se enfrentan las niñas, jóvenes y mujeres adultas en la calle,
revisten mayor complejidad en el fenómeno en sí mismo, ya que la condición de
género y su posición social, las coloca en situación de mayor vulnerabilidad y
exclusión ante el machismo dominante en la sociedad mexicana (Aguirre, 2010).
Las mujeres que forman parte de la población callejera son vistas como
trabajadoras sexuales de bajo costo o gratuito. Según los relatos recolectados en la
calle, muchas veces son abusadas sexualmente por sus compañeros, peatones y
policías, quienes las amenazan con llevarlas a la delegación por su consumo de
activo. Cuando ellas deciden denunciar estos acosos y abusos, son re-victimizadas
por la autoridad, pues se asume que ellas provocan a los hombres, como narra Lola:
La patrulla no lo quiso levantar porque decían que yo era la que me le había insinuado, que yo lo había provocado, porque yo le enseñaba las piernas, que, porque me alzaba yo la blusa, porque estaba yo drogada y no iban a hacer nada para que se lo llevaran (Lola, 2016).

45
3.1.3 Lola: redes de apoyo en la calle
“Lola dice que cuando llegas a la calle, la banda te empieza a hablar y lo poquito que tienen te lo invitan. Los grandes protegen a los más pequeños. Si tú tienes algo, debes invitarles a los demás, pero debes ofrecerlo de corazón, porque es tu nueva familia”.
(Diario de campo, 31 de octubre de 2016)
Generalmente, las personas que llegan a vivir en la calle salen de familias
desestructuradas y se pensaría que pasan solos sus días en la calle, pero no
siempre es así. En la calle se forma una compleja red de apoyo, sea con los
comerciantes o con sus compas16. Inicialmente, se establecen relaciones con los
otros pobladores callejeros, aprendiendo y comprendiendo los códigos propios del
grupo a donde llegaron. Con el paso del tiempo, se establecen fuertes vínculos de
relación y de compromiso; comparten la ropa, comida, sustancias psicoactivas y el
dinero, además del espacio elegido para vivir y dormir (García, 1990).
Si se vive en grupo se pueden identificar ciertos roles, como la mamá que
proporciona apoyo emocional, los hombres que proporcionan protección física o los
que salen a buscar recursos económicos para comprar activo. Es común observar
a parejas viviendo juntos, quienes comparten el espacio para dormir con otros
pobladores callejeros, pero que durante el día realizan sus actividades por
separado. Cuando son hermanos o integrantes de la misma familia y se salen de su
casa para vivir en la calle, o bien, nacen en la calle y su familia está en la calle,
generalmente permanecen dentro del mismo grupo.
Establecer relaciones con los comerciantes es fundamental en varios
sentidos, porque obtienen apoyo emocional, los cuidan de los policías, de las
limpias sociales17 y les dan empleos ocasionales, para que puedan obtener algún
ingreso monetario.
16 Otros pobladores callejeros 17 Se conoce como limpieza social a la desaparición forzada y eliminación (homicidio) como mecanismo de control dirigido hacia las personas que viven en exclusión social.

46
3.2 ENTRE LA DESIGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
“En una calle del centro histórico de la Ciudad de México se encuentra Pepe, herido y sentado en el suelo. Él es un joven de aproximadamente 24 años, que vive y sobrevive en las calles desde temprana edad. Le escurre sangre de una herida que tiene en la cabeza y que sólo está cubierta con una venda que le han colocado los paramédicos que llegaron cuando un vecino le habló a la ambulancia. No le proporcionaron ningún medicamento pues, al decir de ellos, él estaba muy pasado, refiriéndose a que estaba con altos grados de tolueno en la sangre. Vamos al hospital, le comentó un joven que se acercó a él ¿Para qué?, si ya sabes que no nos dejan entrar, o ¿qué? Tienes mucho dinero. Terminando de decir eso, tomó el trozo de papel con inhalable y lo llevo a su boca, comenzando a inhalar al mismo tiempo en el que se recostaba en la banqueta”.
(Diario de campo, 19 de abril de 2017)
Pepe retrata las circunstancias que enfrentan las personas que viven en la calle.
Por ejemplo, la vulnerabilidad de su existencia ante su condición de calle, que se
suma a todas sus experiencias de vida en torno a la pobreza, la desintegración
familiar, la violencia y la falta de una casa o lugar formal donde vivir, siendo parte
de la población callejera que vive en exclusión social, parte de la desigualdad social
presente en nuestro país, resultado de innumerables acciones políticas, de sistemas
de relaciones, procesos globales y regionales, de procesos institucionales y
culturales, que recaen en los grupos sociales que los viven (Reygadas, 2004).
La desigualdad social se puede ver como resultado de las crisis económicas
mundiales, Latinoamérica es un caso especial porque en ella se conjuga la
persistencia, la reconstrucción y la profundización de la desigualdad social,
convirtiéndola en la región del mundo más desigual en la distribución de sus
recursos económicos (Pérez y Mora, 2006), pero como dice Carlos Aguirre (2005)
que sea desigual no quiere decir que sea la más pobre, pero si donde se puede
observar fácilmente los contrastes entre los sectores más ricos y la gran mayoría
más pobre. México es el segundo país con mayor desigualdad económica, pero,
paradójicamente, también es considerado un país con economía creciente y en
desarrollo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
sin embargo, el modelo de economía globalizada ha beneficiado principalmente a
las personas más ricas (Oxfam, 2016); situación que en nuestro país se expresa

47
como una gran polarización económica, donde las condiciones de desigualdad,
extrema pobreza y exclusión social coexisten. Quienes más se han afectado con
esta polarización han buscado alternativas de supervivencia en otros pueblos,
ciudades, estados, países e incluso en las calles mismas (Aguirre, 2010).
En el año 2000, México firmó la Declaración del Milenio, que está compuesta
por ocho objetivos a cumplir en el ya cercano 2030. El primero de ellos es la
erradicación de la pobreza extrema y el hambre (ONU, 2000). La noción de pobreza
alude a los factores materiales cuantificables, no obstante que este fenómeno es
heterogéneo y mucho más complejo que trasciende lo económico. Al respecto,
Ziccardi (2008) plantea que la pobreza es un proceso complejo de escasez de
recursos económicos, sociales, culturales, institucionales y políticos que afecta a
los sectores populares.
Considerando que hay diversos enfoques y definiciones sobre la pobreza, no
obstante, todas ellas tienen en común, es que la consideran como una carencia o
carencias en términos de un cierto estándar de bienestar, midiéndola con
estándares universales como son la línea de pobreza, necesidades básicas
insatisfechas, dólares que ganan al día en relación con el número de productos de
la canasta básica compran o bien, por la carencia de capacidades.
Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2002),
la indigencia es concebida como una forma de pobreza total por debajo de la
pobreza extrema, nombrada pobreza absoluta (Ziccardi, 2008), definida como la
carencia del ser humano muy por debajo de un nivel de necesidad mínima que
dificulta severamente su subsistencia. Se refiere entonces, al mínimo estándar de
vida, basado en la satisfacción de necesidades biológicas, vestido y vivienda. La
indigencia constituye el sótano de la “estructura social” (Pérez y Mora, 2006).
Aunque en un momento de la historia se ha nombrado a los pobladores
callejeros como indigentes, estos no son pobres absolutos, gracias a sus redes de
apoyo, no suelen carecer de alimentos, por lo tanto, aunque su ingreso monetario
sea mínimo, este es amortiguado por los alimentos que consiguen entre los vecinos
y amigos.

48
Tanto la pobreza como la exclusión social se han utilizado durante décadas
para dar explicación a las situaciones desfavorables que viven millones de personas
alrededor del mundo. La exclusión social se enmarca en el territorio de las
desigualdades sociales y representa su forma extrema (Pérez y Mora, 2006).
Constituye un fenómeno histórico-estructural que se relaciona al de ciudadanía, al
gozo pleno de los derechos y libertades básicas de las personas para lograr su
bienestar (Jiménez, 2008). Por tanto, ser excluido socialmente es encontrarse en
una condición que limita el ejercicio de sus derechos y obligaciones (Rizo, 2006).
Massé (1965) propuso el término de exclusión social para referirse a un
pequeño sector de la población que se encontraba fuera del sistema social. Por su
parte, Lenoir en 1974 utilizó dicho término para categorizar de manera amplia a los
desempleados, drogadictos, discapacitados, entre otros sectores, que en su
contexto representaban a la minoría de la población (Rizo, 2006; Pérez y Mora,
2006). No obstante, cuando se traslada este concepto a la realidad
Latinoamericana, se extiende su significado a las situaciones de precariedad y
deterioro que afecta a grandes grupos mayoritarios (Ziccardi, 2008), más aún en el
mundo globalizado.
La exclusión social se manifiesta como una cualidad del sistema, arraigada
en la estructura y dinámica social (Jiménez, 2008), refiere un proceso estructural
multidimensional, es decir, que existen distintos tipos de exclusiones que, al
interactuar entre ellas, refuerzan las dinámicas excluyentes (Pérez y Moral, 2006;
Jiménez, 2008). Toman parte activa en ella diversos agentes. En primera instancia,
el Estado y la Administración Pública, quienes dictan las políticas públicas y
resguardan el ejercicio de la ley y los derechos. En segundo lugar, encontramos a
la economía en su versión de empleo y adquisición de productos; en este sentido,
el excluido no puede producir ni consumir, quedando por debajo del margen de este
sistema. La sociedad es el tercer agente generador de exclusión, pues estigmatiza
determinados colectivos e individuos por motivos étnicos, religiosos o culturales que
se mezclan con los motivos individuales que impiden la plena integración en la
sociedad (norma) y estos pueden ser las adicciones, enfermedades físicas,
psicopatologías, analfabetismo, entre otros (Rizo, 2006).

49
Se puede excluir a un grupo o individuo por motivos territoriales, religiosos,
étnicos, ideológicos, filosóficos, genéricos, orientación sexual, del empleo, del
conocimiento técnico, de la educación, de la asistencia sanitaria, de la comunicación
pública, de los servicios social, de la seguridad social, de las redes de ayuda mutua,
de la vivienda, de la vida sindical, de la vida asociativa y política (Rizo, 2006). Toda
esta serie de exclusiones se interceptan en el caso de Libertad, una mujer joven,
madre, consumidora de sustancias psicoactivas, que vive y sobrevive en las calles,
sin padres ni hermanos, analfabeta, sin acta de nacimiento, ni Clave Única de
Registro de Población (CURP), ni Credencial electoral, sin asistencia sanitaria, ni
legal, es decir, una persona que no existe para el Estado, sin derechos ni
obligaciones, que gana $50 pesos diarios, charoleando. Esta mujer de carne y
hueso resulta un excelente ejemplo de una persona que vive en exclusión social,
resultado de un fenómeno histórico que trasciende su existencia y que en las
últimas décadas se ha acrecentado, sobre todo en países como el nuestro con gran
desigualdad social, donde millones de personas han sido vulneradas y continúan
en un perpetuo riesgo de ser vulnerables en nuestros días, como resultado del
rechazo por ser quienes son, por cómo viven, cómo trabajan y cómo hablan; por lo
que no tienen y no pueden adquirir; por su consumo de sustancias psicoactivas y
por su falta de formación, su cultura callejera y porque lo otros los estigmatizan,
fabrican creencias que atemorizan, discriminan y terminar por ignorar y borrar la
existencia de estas personas a pesar de su presencia en la imagen urbana.
Tendedero callejero
Cocina en la calle

50
3.2.1 Coral: la vulnerabilidad
“Coral, estaba angustiada, me lo decía con su mirada y sus movimientos desesperados para aliviar el dolor de su novio, quien había sido golpeado junto con su amigo por un grupo de jóvenes. En la esquina se encontraba un policía registrando la escena y un paramédico que argumentó que se encontrarían mejor, que descansarán. El policía dijo que seguramente fueron a robar y los atacaron para evitar que los dos jóvenes se salieran con la suya. Coral miraba con desesperanza a su novio y a su amigo, acostados en el suelo y temblando del frío o tal vez del dolor. Las marcas de la violencia física eran evidentes: heridas abiertas en la cara y en la espalda, ropas llenas de sangre. Ellos no podían hablar, sus labios estaban muy lastimados, uno de ellos lloraba desconsoladamente, seguramente le dolía mucho el cuerpo y su sufrimiento era incesable. Coral buscó rápidamente monedas entre sus cosas. Juntó $10 pesos, le dio un beso a su novio y se fue a buscar agua oxigenada para limpiar sus heridas. Mientras regresaba, otros chicos de la calle cobijaron al amigo, cubriéndolo con todo lo que tenían a la mano, para que éste dejara de temblar y de llorar, para que así pareciera menos “vulnerable” a los ojos de los espectadores, aquéllos que no son de calle y que lo miraban con mucha atención ese domingo a las 4 de la tarde”.
(Diario de campo, 30 de julio de 2017)
La palabra vulnerable viene del latin vulnerabilis que hace referencia a que se puede
ser herido o recibir lesión, física o moral (RAE, 2017). Todos los seres humanos
estamos en riesgo de ser lastimados de alguna forma, así como todos hemos
pasado por algún momento de vulnerabilidad, ya que estamos expuestos a ser
agredidos y sufrir por ese hecho, pero se debe dejar claro que los seres humanos
por sí mismos no somos vulnerables, es decir, no es innato o propio de la especie,
es más un conjunto de circunstancias que te ponen en peligro de serlo.
Hay personas que, debido a las situaciones políticas, económicas, sociales
y familiares en las que se encuentran, están en mayor riesgo de ser trasgredidos y
sufrir violaciones a sus derechos humanos. Mismas que los colocan en desigualdad
de oportunidades frente a otros, impidiendo el pleno ejercicio de sus derechos. Así
bien, se entiende la vulnerabilidad como un estado de riesgo al que se encuentra
sujetas algunas personas en determinado momento (Lara, 2015).
La situación de vulnerabilidad es multicausal, es decir, no es producto de una
sola variable social o de la carencia de sólo algún recurso económico o psicosocial.
Más bien, es la suma de diferentes circunstancias culturales, sociales y políticas.
Se parece a la exclusión social porque se puede decir que se origina a partir de la

51
coexistencia de ciertos factores internos y externos que, en conjunto, disminuyen o
anulan la capacidad para enfrentarse a una situación determinada que ocasiona
daño y a sus consecuencias. Los factores internos son las características propias
de la persona, como es su edad, género, grupo étnico, entre otros y los factores
externos son el contexto social, como puede ser la situación económica o la falta de
políticas públicas.
Una persona o población que vive en situación de vulnerabilidad presenta
limitaciones para satisfacer sus necesidades básicas alimenticias, falta de igualdad
de oportunidades, falta de identidad legal lo cual dificulta el acceso a servicios
básicos de salud y educativos, sufren de discriminación y exclusión social. En
algunos grupos que han estado en situación de vulnerabilidad históricamente, esta
situación los sigue hasta la muerte, como es el caso de las poblaciones callejeras,
que cuando llegan a fallecer en las calles de las ciudades, sus cuerpos pueden
pasar días en las mismas y cuando son recogidos son arrojados en la fosa común,
negándoles a sus amigos y familias “de calle” lo que llamarían una digna sepultura
(El Caracol, 2017). En su vida cotidiana y a través de la historia, alrededor de esta
población se conjugan diversas condiciones que complejizan y acentúan su
situación de vulnerabilidad, como los estigmas ligados a su estado en calle y su
consumo de sustancias inhalables.
3.2.2 Cristo: el estigma
“Cristo es un joven de 29 años, se acerca con temor al lugar donde me encuentro, pues desde hace mucho tiempo aprendió que no debe confiar en cualquier persona. Yo le sonrío, como en un intento para ganar su confianza. Durante la plática que sostuvimos acerca su vida, recalca que él ha vivido gran parte de su vida en la calle, pero que eso no le ha quitado su condición de ser humano, sea lo que signifique eso. Él dice: somos de calle, pero somos seres humanos y si valemos”.
(Diario de Campo, 2 de agosto de 2017).
La producción de desigualdades en la interacción social mediante los estigmas,
estudiados por Erwin Goffman (1998), marcan de manera significativa a quienes los
sufren y definen el tipo de relaciones que se establece con ellos, los estigmatizados.
Dice Goffman (1998) que los griegos crearon el término estigma para referirse a los

52
signos corporales que eran visibles y mostraban algo anormal o poco habitual en el
status moral de la persona que lo presentaba. Es decir, mediante los estigmas se
evidenciaba que la persona tenía algo diferente o poco común en referencia a la
norma, como podía ser alguna enfermedad contagiosa, carecer de status o deber
algo a alguien. En aquella época, los estigmas se marcaban en el cuerpo con un
símbolo. En la actualidad esto no es necesario, ya que el estigma se introyecta
mediante diversos procesos de desigualdad y exclusión social sea por condición de
clase, género, etaria, discapacidad, enfermedad, migración, por ejemplo, ser mujer,
joven, migrante, con hijos, vivir en la calle, consumir tolueno, entre otros.
Siempre te ven con una cara de que no vales la pena, dice Lucha para
referirse a como la ven aquéllos que transitan por la calle pero que no viven ni
consideran las circunstancias que los llevan a vivir en la calle. Día a día, los
pobladores callejeros reciben comentarios de los “otros” que los juzgan y
discriminan por estar sucios, drogados, pedir limosna o prostituirse. Para los
transeúntes, la calle significa un lugar del anonimato (Augé, 1993), un espacio de
todos y de nadie a la vez, el espacio físico que conecta su trabajo o la escuela con
su casa; sin importar que para otros, puede ser un espacio vital donde viven, crecen
y laboran. Estos comentarios se repiten la mayor parte de las veces y van referidos
a la apariencia física, a los aromas que caracterizan la vida en precariedad y sus
estilos de vida. Como lo ilustra Lola, por como andas, es como te tratan, se sienten
como que un poquito más arriba que uno (…), te ven como si fueras una cosa
extraña.
Libertad, por su cuenta, dice que las personas la mandan a conseguir un
empleo y que ella les dice que si le ofrecen uno con mucho gusto acepta, pues
quiere trabajar. Ante esa contestación, los otros se ríen o se enojan y muchas veces
la insultan, alegando su altanería.
Lola nos comenta que en la vida en la calle se recibe muchos comentarios
denigrantes. Argumenta que los dicen personas que no la conocen y que no
reconocen que existen personas que viven y sobreviven en las calles. También dice
que, para ir a vender sus dulces, procura bañarse y usar ropa limpia, pero que eso
no modifica la imagen y representación que tienen los otros sobre ella:

53
aunque ya te hayas bañado, como ellos huelen a perfume y tú no hueles a nada, a pues estás sucia o es que te juntas con personas que se drogan, que se quedan en la calle, pus no esté como dicen… no me dan ganas de hablarte, eres un mugroso.
No obstante, cuando se realiza un acercamiento a esta población desde una
perspectiva de recabar sus experiencias de vida, se pueden registrar hábitos de
salud e higiene, que dejan muchas veces sin argumentos a las representaciones y
estereotipos pre-existentes en torno a ellos. Por ejemplo, las mujeres que han
colaborado en esta investigación y otras más mediante una etnografía multi-situada,
muestran interés y preocupación con respecto a tener piojos. Durante el tiempo de
registro de campo observé que se recortaron el cabello en varias ocasiones, debido
a que detectaban la presencia de estos parásitos y decidían deshacerse de ellos.
También hacen uso de otras técnicas como teñirse el cabello y “acicalarse” entre
los miembros del grupo, para evitar las plagas. A partir de sus redes de apoyo, se
organizan para irse a bañar a los centros de días o bien, ahorran para pagar en
algún baño público. Cuando no existen estas posibilidades, hacen uso de las
fuentes públicas; aunque las condiciones y el agua no son las adecuadas, muestran
interés por su aseo personal. Cambian su ropa con regularidad y, cuando es posible,
compran ropa interior, toallas sanitarias y productos de higiene personal.
Los pobladores callejeros cargan consigo estigmas arraigados desde hace
décadas y, si se le agrega el consumo de sustancias inhalables, la situación se
complejiza, ya que la conducta inhaladora no se aprueba. A diferencia del consumo
de otras sustancias psicoactivas, como la marihuana, consumir éstas se ve como
una perversión (De la Garza et al., 1986), etiquetando a las personas con la imagen
de drogadicto, criminal, sucio, vago, holgazán, piojosa, enfermo, loco y peligroso,
posiblemente estos estigmas se refuerzan por el hecho de ser considerados como
desviados o fuera de la norma.
Se conoce como outsider o marginal a la persona que es incapaz de vivir
según las normas acordadas. En nuestro mundo social para que todo funcione
“correctamente” se instauran controles formales e informales a nivel cultural, social
e individual y quienes no los sigan son marcados como transgresores de la norma,

54
lo cual no necesariamente es ilegal, pero se marca como desviación, la cual se
conoce como la acción de apartarse del promedio, de lo común, de lo llamado,
“normal”, también se le conoce como el fracaso de obedecer las normas grupales o
la infracción a algún tipo de norma acordada (Howard, 2009). A las personas que
realizan estas acciones se les suele etiquetar como desviados, es la misma gente,
los otros, quienes deciden quien ha roto las normas, según su interpretación de
estas y asignan las etiquetas. Este etiquetamiento no es certero, pues se puede
etiquetar a alguien como marihuano por su consumo de sustancias psicoactivas
diferentes a la marihuana, es solo el encasillamiento en una desviación. Es lo que
pasa con las mujeres que viven y sobreviven en las calles al ser etiquetadas como
trabajadoras sexuales sin serlo, se categorizan en lo que según los otros les
representa.
Lo que es para uno estar dentro de la norma, según su interpretación, historia
de vida, percepción, para otros es una trasgresión a la misma, aquí hago referencia
directa a Libertad, que como nació en la calle para ella no está mal vivir en ella, pero
para los otros, quien la ve desde afuera, es una situación poco aceptada, al igual
que sus actividades económicas son rechazadas por quienes la mandan a trabajar,
sin ofrecerle alternativas.
Agustín dibujando un toque fumando un toque, mientras él inhala
Ciudad de México, 2018

55
3.3 SUSTANCIAS INHALABLES PSICOACTIVAS: EL ACTIVO
“Consuelo nos dijo que su mamá la echo a la calle por su gusto por la mona, ella no la quiere por eso. Actualmente tiene 50 años, deambula por las calles de la ciudad buscando con quienes inhalar, pues dice que una mona a solas no sabe igual”.
(Diario de campo, 11 de junio de 2017)
Las sustancias psicoactivas más comunes dentro de las poblaciones callejeras son
las sustancias inhalables (Villatoro et al., 2011), tal vez debido a su bajo costo (Ortiz
et al., 2015). También se ha reportado que al consumirlo se puede reducir la
sensación de hambre y frío, además de olvidar el sufrimiento inherente a una
situación de desigualdad social (Lara et al., 1998). Su consumo se ha relacionado
con las poblaciones marginales, pero desde 1980, ha ido aumentando entre los
jóvenes e infantes que viven con sus familias y asisten a la escuela (Villatoro et al.,
2011).
El uso de sustancias inhalables con efectos psicoactivos ha ido cambiando
en el tiempo, quien lo consume encuentra nuevas y mejores formas de consumo en
relación con sus necesidades y contexto, encontrando una diversidad de prácticas
que se acentúa en la clase baja, aunque no exclusivamente (Gigengack, 2013), por
ejemplo ya no se consume solamente la mona o la bolsita llena de pegamento
llamada chemo, se puede consumir directamente de la botella y para aquéllos que
buscan ocultar el olor a solvente, le agregan frutas, chicles y saborizantes, monas
de sabor, les llaman. En nuestro país desde los años sesenta se le conoce como la
“droga de la pobreza” (Ortiz et al., 2015), al tener un precio bajo es de fácil acceso
entre los jóvenes (Lara et al., 1998).
Existen relaciones entre las características socioeconómicas de sus
consumidores y el tipo de inhalables. Según Gigengack (2013), estas sustancias y
su consumo están llenos de incomprensión e indignación, lo que imposibilita su
estudio dentro de las ciencias, y cuando se llega a investigar se tienden a
generalizar sus efectos y motivos de consumo, sin tomar en cuenta la variabilidad
biológica y la diversidad cultural propia de los consumidores y de los contextos en
los que se desenvuelven.

56
3.3.1 Epidemiología
Es difícil rastrear su origen y los motivos de consumo, pero es un hecho irrefutable
que hay consumidores que llevan a cabo rituales cotidianos en grupo para inhalar
(De la Garza et al., 1986).
En México, similar a otros países de Latinoamérica, los grupos de niños,
niñas y jóvenes que viven en desigualdad y exclusión social son los más típicos
consumidores de solventes inhalables. La Organización Mundial de la Salud (OMS),
en el año 2000, declaró que entre 25% y 90% de adolescentes y jóvenes de la
población callejera alrededor del mundo consumen alguna sustancia adictiva, entre
las que se encuentran, principalmente, los inhalantes, la marihuana, la cocaína, el
alcohol y los tranquilizantes (Forselledo 2001). El Observatorio Interamericano de
Drogas de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas en el
2005, registró una gran variabilidad en la prevalencia de su consumo en los países
americanos, entre 0.5 % y 11%, con una tendencia al aumento entre las poblaciones
escolares (Mercadillo y Enciso, 2017).
Villatoro y colaboradores dieron a conocer en el 2011 al realizar un análisis
de encuestas a hogares regulares, población general, escolares y estudios a
poblaciones específicas, que su consumo es mayor en entre los niños que trabajan
y viven en la calle. Además, su consumo se extiende a migrantes que van de paso
por la Ciudad de México, Indígenas y Trabajadoras sexuales.
Aunque presenta una tendencia al incremento, no existen estudios que la
registren y midan constantemente. Actualmente, algunos estudios reportan que su
consumo se da también en población de la clase media, ya sea por diversión o por
experimentación y en población en edad escolar, como droga de “primer acceso”,
dando paso al posterior consumo de alcohol, marihuana y cocaína (Gallegos-Cari
et al., 2014).
En la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2002; 2008; 2011) y en la
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT, 2016)
realizada a la población general (18-65 años), se registró un incremento del
consumo de sustancias inhalables en los últimos años: en el 2002 se reportó que el
0.4% de la población encuestada lo había consumido alguna vez en la vida, 0.5%

57
en 2008, 0.9% en 2011 y 1.3% en 2016, ocupado el segundo y tercer sitio en las
drogas de preferencia a nivel nacional, por encima de la heroína, el LSD, las
anfetaminas y otras. En los datos de consumo en el último año, también se ha
mostrado un incremento: el 2002 con un 0.1%, 0.2% en 2008, 0.3% en 2011 y 0.6%
en 2016. Los datos son mostrados en la figura 2.
En el 2016 reportan que no existe un aumento significativo de consumo de
inhalables; esto se debe a que comparan solamente la encuesta del 2011 con la
última, sin considerar el aumento significativo que ha tenido desde el 2002.
Figura 2. Consumo de Inhalables en México
Para construir esta gráfica se utilizaron los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones (2002, 2008,
2011) y Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (2016)
Aunque la epidemiología del problema del consumo de drogas en México ha
sido reportada, se conoce poco acerca del consumo de sustancias inhalables, que,
a pesar de ser sustancias legales creadas para uso industrial, son productos que
mal empleados se convierten en drogas con gran menoscabo de la salud de los
consumidores. Cabe mencionar que estas encuestas no consideran a la población
callejera, ya que se basan en poblaciones cautivas (escolares o trabajadores).

58
3.3.2 Antecedentes del consumo en México
“Mientras el plomero arreglaba el lavabo de mi casa, señaló el pegamento con el que iba a pegar la tubería y dijo, me acuerdo que en la plaza de Garibaldi hace mucho tiempo había una señora mayor que vivía vendiendo bolsitas de pegamento a los niños que lo consumían, el costo de estas bolsitas era de dos o tres pesos. Ella se dedicaba a eso y nadie la revisaba. Se acercaban niños muy pequeños a comprarle”.
(Anotación realizada el 9 de enero de 2018)
La historia del uso de productos industriales con fines psicoactivos de las sustancias
inhalables es difícil de rastrear, pues su consumo pudo iniciar en el interior de los
talleres de zapatos, además que, al no ser considerada una droga, no se realizaban
registros. Los pegamentos de contacto son para uso industrial y se ocupan en
pequeños talleres, por ejemplo, donde se producen zapatos, ahí los padres enseñan
el oficio a los hijos, siendo familias de bajos recursos, ahí se empezaba a inhalar
desde entonces. También se registró en pintores que tienen contacto con los
solventes (De la Garza et al., 1986).
El consumo en México inició al menos en los años 40, mostrando un
incremento de usuarios en los años cincuenta y sesenta, periodo de crecimiento
económico y floreciendo en 1968 año de turbulencia política y movimientos sociales.
Según García (1990), en 1950 se identificó y estudiaron los primeros casos de
consumo deliberado (podría ser llamado como consumo recreativo) de la inhalación
de gasolina y pegamento, aunque se plantea que este consumo seguramente inicio
muchos años antes. En aquella época era común ver a los chícharos, aquellos niños
y jóvenes que ofrecían limpiar y dejar tus zapatos lustrosos. Estos niños de bajos
recursos económicos, debían salir a trabajar para ayudar económicamente en el
hogar; utilizaban tintura para zapatos, cuyo olor es muy penetrante y llamativo, al
que estaba expuestos mayor parte del día y que seguramente, como plantean De
la Garza y colaboradores (1986), fue cuando empezaron a inhalar directa y
voluntariamente la tintura, siendo posiblemente su primer acercamiento a una
sustancia inhalable psicoactiva.

59
Posteriormente, hacia 1971, en nuestro país ya se inhalaba gasolina y
adelgazador (thinner) en estopa. Esto era visto en hombres adultos, generalmente
trabajadores que utilizaban las sustancias inhalables cotidianamente para llevar a
cabo su trabajo, donde se presentaba el consumo ocupacional y también se
registraba en los pepenadores según lo reporta De la Garza y colaboradores (1986).
3.3.3 Sustancias inhalables psicoactivas
Se conoce como droga a toda sustancia o compuesto de sustancias, diferentes a
las que son necesarias para mantener la vida y la salud, que al introducirse en un
organismo vivo provoca un cambio en su funcionamiento (OMS, 1974).
En México, la gama de estos productos es extensa, que se puede clasificar
según su normativa, origen y efectos. Las sustancias inhalables, como ya se
mencionó, no fueron creadas para la ingesta humana, sino para el uso doméstico,
industrial o en talleres de carpintería, zapaterías, pintura, entre otros. El consumo
de estas sustancias provoca efectos psicoactivos como son euforia, excitación,
desinhibición, aturdimiento y agitación.
Definir qué es una sustancia inhalable es complicado, por su misma
naturaleza, se van a nombrar de esa manera por la forma en la que son consumidas
deliberadamente. Cada compuesto químico causa diferentes y variados efectos
psicoactivos, afectando de forma diferente al sistema nervioso central (CICAD,
2008). García (1990) nombró como sustancias inhalables a todas aquéllas cuyos
consumidores, voluntariamente, las hacen ingresar a su organismo a través de las
vías respiratorias para sentir sus efectos alteradores de la mente. Se trata de gases,
líquidos volátiles o aerosoles de muy diferente composición química, pero cuya
absorción a través de la vía pulmonar produce modificaciones en la conciencia y
funciones mentales.
3.3.4 Clasificación
Las drogas se clasifican en grupos, dependiendo su normatividad, origen y efectos.
En el caso de los inhalables son considerados depresores del sistema nerviosos,
pero al ser sustancias muy distintas entre sí, se clasifican por la vía de

60
administración y el hecho de ser utilizadas como drogas de abuso. En el grupo se
encuentran los productos de uso doméstico e industrial que contiene tolueno,
acetona, gasolina, éter, óxido nitroso.
A pesar de su gran variedad, en Estados Unidos, el Instituto Nacional sobre
el Abuso de Drogas (NIDA por sus siglas en inglés) propuso en el 2009, un sistema
de clasificación de inhalables, dividiéndolos en cuatro categorías generales
tomando en cuenta de su presentación en el mercado, sean productos domésticos,
industriales o médicos. Se dividen en: 1) los aerosoles que son rociadores que
contienen disolventes; ejemplo de ellos son pinturas, desodorantes y fijadores de
cabello, rociadores de aceite vegetal y productos para proteger telas y tejidos. 2)
Los gases que incluyen los anestésicos de uso médico, como son, éter, cloroformo,
halotano y óxido nitroso. Entre los productos de uso doméstico están los
encendedores de butano, tanque de gas propano y refrigerantes. 3) Los nitritos a
menudo se consideran una clase especial de inhalables porque actúan
directamente en el sistema nervioso central (cerebro), incluyen el nitrito
ciclohexílico, el nitrito isoamílico (amílico) y el nitrito isobutílico (butilo); en el
mercado se encuentran como poppers o snappers. 4) Los que se consumen con
mayor frecuencia en la calle y que se mencionan en este estudio son los disolventes
volátiles, que son líquidos que se vaporizan a temperatura ambiental. Estos se
encuentran en productos económicos y de fácil acceso ya que se utilizan en la
industria y el hogar. Ejemplo de ellos son los diluyentes y removedores de pinturas,
líquidos para lavado en seco, quita grasas, gasolina, pegamentos, correctores
líquidos, entre otros, y es aquí donde se clasifica el activo.
En las últimas décadas se comercializa en el mercado negro el activo, el cual
según los informantes se prepara específicamente para inhalar. Dicen que es una
preparación especial, que contiene tolueno, un chorrito de thinner y un aroma
agradable que lo hace más atractivo, además los consumidores lo consideran como
menos dañino que otras sustancias porque no produce “síntomas de resaca”
(Villatoro et al.,2011). Este activo es lo que consumen por lo general las poblaciones
callejeras que inhalan sustancias. El término activo viene del Activor, que es el
nombre con que se etiquetan las latas cuadradas de aluminio de 20 litros que

61
contienen un solvente con alta concentración de tolueno y que se utiliza para
endurecer la piel del calzado sobre todo en puntas y talones (Padgett, 2012).
3.3.5 Tatiana: el tolueno
“Tatiana empieza a buscar monedas en su bolsa, saca un puño y las cuenta, junta con trabajo $10 pesos, busca su botella de 125 mililitros que antes contenía refresco y se dirige apresuradamente con Mamá, la mujer encargada de vender el activo en la zona. Cuando regresa, se muestra molesta por la cantidad de activo que le han dado por su dinero. Dice que en la colonia Morelos le llenan la botella por $40 pesos. Aun así, le ofrece a su mejor amiga, llevan mucho tiempo juntas en la calle, no recuerdan cuanto tiempo. Dice Tatiana que el mejor activo lo venden en la calle de Ferrocarriles en la colonia Morelos, ¿nunca has ido?, me pregunta, y al mismo tiempo se responde, pus no, a ti no te venden, porque no te ves de calle ni qué consumas, mira a mí ya me conocen y cuando voy hasta me dan mi pilón. Después, prepara su mona y la lleva a su nariz para inhalar. Continúa con la charla: en la colonia Morelos, tienen garrafones de 20 litros de esos del agua, ahí en ese lugar preparan el tolueno, le ponen un chorro de thiner y otras cosas, eso lo hace más rico que cualquier otro. Yo solo consumo de ese, porque el de botella amarilla (refiriéndose al limpiador para PVC) no sabe tan bien. Esta vez no tuve tiempo ni ganas de ir a la Morelos y pues esto es lo que hay. Se aleja, caminando despacio, a paso lento pero firme, inhalando su mona. Tatiana es una joven de 25 años que tiene un empleo formal, pero duerme por temporadas en la calle para consumir activo”.
(Diario de campo, 25 de junio de 2017)
Las sustancias adictivas más comunes dentro de las poblaciones callejeras son
aquéllas que contienen tolueno, que es un líquido incoloro con un olor característico,
volátil e inflamable, se utiliza en la fabricación de pinturas, diluyentes para las uñas,
lacas, adhesivos y gomas y en ciertos procesos de imprenta y curtido de cuero
(Villatoro et al., 2011). El tolueno se encuentra dentro de las principales drogas de
abuso en la población callejera de nuestro país, inhalando sustancias para uso
industrial y/o doméstico, que son de fácil acceso y bajo costo. Es un hidrocarburo
obtenido del petróleo crudo, éste se evapora y es altamente lipofílico18, es decir, se
adhiere a los lípidos y atraviesa con facilidad las diversas barreras biológicas (Cruz
et. al, 2014).
18 Es la afinidad que tiene a los lípidos y es soluble en ellos y los disuelve.

62
3.3.6 Karina: ¿Cómo se consume el activo?
“Todos los días Karina gana entre $40 y $60 pesos vendiendo activo, su trabajo consiste en recostarse en el sillón viejo que tienen en la plaza. Ahí, ella consume activo mientras convive con los demás pobladores callejeros. Dice que, desde hace cinco meses, le ayuda a la señora a vender activo. Me muestra la botella de agua de un litro, por ella, gana $240 pesos aproximadamente, de los cuales debe darle $200 pesos a la señora, quien le vuelve a rellenar la botella. La señora se acerca a la plaza a las 14:00 horas, para recoger lo que Karina lleva de la venta, así evita que ella lo pierda o lo gaste. Tiene permitido consumir de la “mercancía”, pero no le puede regalar a sus compañeros de calle. Se acerca un joven a comprarle $10 pesos, un charquito, los compradores deben traer consigo su propia botella de plástico. El procedimiento consiste en acercarse a Karina con su botella y las monedas en la mano, piden la cantidad deseada. Entonces, la vendedora con un poco de dificultad motriz, abre la lonchera en donde guarda la botella, con una mano toma la botella del comprador y con la otra la botella con el activo y despacio y mucha precisión, empieza a vaciar un poco de activo. Parece que los temblores en sus manos desaparecen, pues dice que no debe desperdiciar ni una gota. Entrega la botella, cierra la suya, pero antes toma un poco en su pedazo de papel y la guarda. Inhala profundamente y le cobra al joven, el cual bromea con ella, dándole solamente $9.50, ella muy firme le dice que faltan .50 centavos, que negocio es negocio y el chico entre risas le da lo faltante. Yo le pregunté ¿cómo le hace para saber cuánto vender exactamente?, ella dice que se debe a la práctica, que primero tuvo que acompañar a la señora a vender, ahí aprendió que cantidad se da por $5, $10 o $20 pesos. Ya cuando aprendió, la señora le dio su propia botella y la mando a vender entre sus amigos”.
(Diario de campo, 27 de septiembre de 2017)
El consumo de sustancias inhalables se entiende como la inhalación deliberada de
compuestos volátiles para producir efectos psicoactivos (OEDT, 2010), este es el
método más rápido para incorporar el tolueno en el organismo.
Hay dos tipos de consumo, el ocupacional o no intencional, donde el
trabajador inhala las sustancias involuntariamente por su uso industrial y el
recreativo o deliberado, cuando se inhala en busca de los efectos psicoactivos. Su
consumo consiste en inhalar o aspirar por la nariz y/o boca la sustancia. El consumo
recreativo fue definido por el Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías en el 2010, como la inhalación deliberada de compuestos volátiles
para producir efectos psicoactivos.

63
La forma más frecuente y más fácil para el consumo intencional es la de
humedecer una estopa o pedazo de papel con activo, a lo que llaman monas, las
cuales se acercan a la boca o nariz para ser inhaladas, otra modalidad es meterse
la mona dentro de la boca. La mona húmeda se detiene ante la boca y/o nariz con
el puño cerrado, colocando los dedos alrededor de la nariz y boca como una especie
de tapón para que no se escape el solvente (Villatoro et al., 2011; Gigengack, 2013).
Se puede consumir cuando estas platicando, mientras caminas, bailas o bien,
te sientas buscando una posición cómoda. Gigengack registro en la Ciudad de
México el "huffing" que es la acción de inhalar directo de una lata o "embolsarse",
poner el pegamento dentro de una bolsa de plástico e inhalarlo. Se conoce como
monear a la acción de consumir una mona.
Leyendo y moneando en la calle

64
3.3.7 El abogado del diablo19: ¿Quién consume el activo?
“Mientras platicaba con Karina, la vendedora de activo, apareció en el punto de calle de la Candelaria, un hombre de traje. Cuando apenas lo visualizan los muchachos, éstos empiezan a gritar: ¡ahí viene el licenciado!, ¡licenciado que gusto verlo!, los que estaban recostados en los sillones o en el suelo, se levantaron para saludarlo. El hombre llega con sus $5 pesos en la mano izquierda, porque en la derecha tiene listo su pedazo de papel, donde uno de los jóvenes le ofrece de su activo para recibir a cambio la moneda. Apenas lo tiene en su mano, lleva el pedazo ya humedecido a su boca y comienza a inhalar; en su rostro aparece una sonrisa y dice: amo esta cosa. Cuando terminó de darle el primer jalón a la mona, se volteó hacia mí y me preguntó ¿quién eres tú? ¿qué haces aquí? Sin darme tiempo para responderle continuo con su charla: yo amo esta cosa (refiriéndose a la mona) y amo a los muchachos, me gusta mi trabajo (abogado) y gano mucho dinero, pero una o dos veces por semana vengo aquí, a relajarme un poco”.
(Diario de campo, 27 de septiembre de 2017)
La población callejera es el ejemplo más representativo de las personas que
consumen activo, no obstante que otros sectores pueden hacer su uso de manera
disimulada por el tipo de oficio que desempeñan (García, 1990). Esta misma autora
reporta que en México se ha detectado que en las décadas de los 80 y 90 una gran
parte de los inhaladores provenían de familias que habían inmigrado de zonas
rurales. En el siglo pasado se registró el consumo en talleres y oficios que utilizaban
dichos solventes. Sin embargo, su consumo se atribuía principalmente a población
marginal, a tal grado que De la Garza y colaboradores (1986) lo denominaron como
un problema endémico de los grupos marginales; su mayor consumo era entre los
jóvenes y niños. Actualmente se sigue observando su consumo en la población más
desfavorecida: la población callejera, jóvenes y niños de barrios pobres,
pepenadores, cárceles y reclusorios. No obstante, su consumo va en aumento entre
los jóvenes en edad escolar y profesionistas (Villatoro et al., 2011), rompiendo el
mito de que sólo los pobres lo consumen.
19 Me pidió llamarlo de esta forma

65
3.3.8 Dame un pedazo de tu mona. Inhalando en grupo
“¡Dame de tu mona!, le dice el Tuerto al Sapo. Éste deja de inhalar para mostrarle el trozo de estopa, el Tuerto toma la mitad de la mona y abraza a su amigo, inhalan juntos, mientras me observan”.
(Diario de campo, 3 de enero de 2018)
De la Garza y colaboradores (1986) plantean que los jóvenes que se inician en la
inhalación de esas sustancias porque alguno de sus amigos ya las consumía y se
las proporcionaron, además de que el consumo está confinado a ciertos sitios y
situaciones. Por ejemplo, cuando un poblador callejero logra instalarse en un cuarto
o departamento, este regresa ocasionalmente a inhalar con el grupo. El consumo
de inhalantes debe entenderse como una forma de comunicación en la interacción
de grupos.
Generalmente se inhala acompañado (García, 1990), raras veces se inhala
a solas, esto se debe a que en grupo se puede compartir el activo. Siempre hay
alguien que protege la botella, si te duermes cuando estas inhalando, duermes en
grupo, uno sobre el otro. Es más frecuente que los niños comiencen a inhalar con
sus hermanos y pares (amigos), lo cual se comprueba con los testimonios
recolectados en la calle, sobre cómo fue su acercamiento al inhalable.
Recuerda Lucha que cuando llego a la calle y se unió a un grupo de
pobladores callejeros, veía como inhalaban activo y qué cuando se acercaba a ellos:
(…) me llegaba el olor ¿no?, tons uno de mis amigos me dijo ¿quieres? y yo primero estaba, así como que dudosa, pero qué es o qué se sentía, ya después le dije yo que sí y ya me empezó a enseñar: pus hazle así y así. Tons ya le empecé a inhalar, y vi que me empezó a gustar ¿no? Ya no la dejaba y seguía yo drogándome con eso, pero como en ese tiempo estaba yo muy chica a mí no me vendían, entonces yo luego ya le decía al chavillo, ya iba el chavillo y ya me la compraba y ya me la daba y empezaba ya a inhalar con ellos.

66
3.3.9 ¿Qué me pasa cuando moneo?: Neurobiología del tolueno
“Lola recuerda a un amigo que se murió al inhalar, pues se metió la estopa con activo en la boca y le quemo todo lo de adentro, empezó a vomitar sangre”
(Diario de campo, 2 de noviembre de 2016).
En cuanto se le da el primer jalón a la mona, el tolueno se adsorbe rápidamente
después de ser inhalado, se absorbe en los pulmones (Cruz et. al., 2014) y se
distribuye en todo el organismo depositándose en los lípidos de los diferentes
tejidos. La mayor parte del tolueno que no es exhalado es metabolizado por el
hígado y eliminado por los riñones. En 1990, García reportaba que las
consecuencias pueden ser inmediatas o a corto y largo plazo. Las de efecto
inmediato son la alteración de la conciencia, desorientación y anomalías en el
sistema cardiovascular. A corto plazo reporta daño en el hígado y trastornos de la
coordinación motora, problemas de visión, oído y olfato. Se ha detectado que
específicamente las consecuencias del consumo de tolueno incluyen confusión
mental, excitación y fatiga, así como disminución en la velocidad de las reacciones,
además que se relaciona con el daño en el hígado y riñones. Este acto conlleva a
la disminución de la capacidad de ejecución psicomotora y fatiga, hasta la pérdida
completa de la conciencia. Consumir sustancias inhalables provoca un estado
parecido a la ebriedad y euforia, acompañada de somnolencia, temblores, cefaleas
y vómito (Martínez, Luna, Calvo et al., 2002; Kiyokazu 2004).
La intoxicación por inhalables es similar a la que se presenta con los
depresores del sistema nervioso central, pero a diferencia de otras drogas
depresoras, el tolueno produce ilusiones y alucinaciones (MacLean et al., 2007). En
modelos de experimentación animal se ha comprobado que el consumo de tolueno
produce depresión y ansiedad, y altera el ciclo sueño-vigilia, lo que provoca
repercusiones para el desarrollo cerebral óptimo, además afecta al hipocampo, el
tálamo, el puente y la corteza, regiones del cerebro fundamentales para la memoria,
la atención, el procesamiento de información sensorial y la coordinación de
movimientos (Cruz, 2011; Cruz et al., 2014), información que concuerda con los
efectos reportados en humanos. Según Mosco (2017), los efectos que se presentan

67
bajo la intoxicación de tolueno dependen de diversos factores, tanto personales
como la edad, como el tiempo de exposición, la frecuencia de consumo y si el
consumidor es poliusuario, es decir, consume otras sustancias psicoactivas y si las
combina con el activo. Además, los efectos se dividen en agudos y crónicos (véase
tabla 1), dependiendo de la cantidad y el tiempo de consumo.
Tabla 1. Efectos por el consumo de tolueno-activo
Efecto agudo Efecto crónico
Irritación de ojos y sistema respiratorio Deterioro cognitivo
Cambios bruscos en el estado de ánimo Déficit de atención
Mareo y visión borrosa Anomalías en materia blanca, en
ventrículos cerebrales
Dificultad para hablar Ataxia, incoordinación motora, perdida de
la fuerza muscular
Falta de coordinación motora y
espasticidad muscular
Pérdida de la audición
Alucinaciones Discapacidad visual, nistagmus20
Pérdida de memoria
Tabla basada en la presentada por Mosco, 2017.
20 Movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los ojos

68
CAPÍTULO 4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
María dibujando su historia con el activo. Ciudad de México, 2018

69
En este capítulo se desarrolla la estrategia metodológica utilizada en esta
investigación. Para alcanzar los objetivos y considerar la complejidad del fenómeno
se realizó una metodología mixta, llamada así porque involucra a un conjunto de
técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, utilizadas en disciplinas que estudian
el comportamiento humano.
4.1 Inmersión en la calle: método de aproximación y
aplicación
Mi elección para trabajar con mujeres de la población callejera, que consumen
sustancias inhalables y sumergirme en su mundo, comenzó mucho antes que mis
estudios en la maestría. Inició en septiembre del 2015 cuando participa como
voluntaria en El Caracol A.C., pues pensaba que sería más fácil acceder a la
población desde un ambiente neutro, donde no fuera ni su lugar, ni el mío. En cuanto
llegué a las instalaciones conocí a Linda, una mujer de 25 años quién desde los 7
años de edad vive en la calle. Ella fue mi primer contacto con la población callejera
en ese día mi primer día como voluntaria, y había llegado a apoyar en la logística
de un taller sobre violencia; Linda había inhalado toda la noche, entonces su
atención era nula y le pidieron que saliera del salón. Mi labor fue ayudarla a caminar
para bajar del salón, acompañarla a la cocina y después al lugar donde podían
seleccionar ropa limpia y bañarse. De inmediato noté su dificultad para caminar,
para mantener el equilibrio, su complexión y sus movimientos. Sin pedirle nada me
contó su vida, que estaba permeada por la exclusión social, terminando con la frase
¡somos unas guerreras en la calle! A ella la regresaron a su lugar donde pernoctaba
y yo me quedé para continuar con el taller. Al salir del mismo, no estaba tan segura
que ese fuera el mejor escenario para conocer y reconocer a la población callejera,
así que decidí ir directamente a la calle, a los puntos de reunión, pero ¿cómo iba a
lograr eso?
A finales del 2015 me integré a un grupo de investigación de la UAM-I que
en ese entonces estudiaba el consumo de sustancias inhalables y una de las
poblaciones que querían explorar era, precisamente, la callejera. Así que en el 2016
nos dimos a la tarea de aproximarnos a las personas, consiguiendo el contacto de

70
un informante clave21, un hombre de 38 años conocido como Charly, que vivió
durante muchos años en la calle y consumía inhalables, y quién actualmente es
padrino en Alcohólicos Anónimos y sale a la calle a platicar con quienes aún
permanecen en ella. Él accedió a presentarnos con los y las jóvenes de la
delegación Benito Juárez. Inicié formalmente el trabajo con él en el 2016, cuando
conocí a la población que vive y sobrevive en las calles de esa zona y, desde
entonces, realicé trabajo de campo durante año y medio.
Con su guía y consejos, primero me aproximé a las y los jóvenes con la
intención de conocerlos y establecer lazos de confianza. Charly me indicó los puntos
de calle22 a donde acudíamos y me presentaba a los pobladores. Les comentaba
que estaba estudiando la maestría y que estaba realizando un diagnóstico sobre el
consumo de activo. Los pobladores se mostraron interesados en participar, pues
decían que querían saber su estado de salud. Durante el proceso de campo decidí
trabajar con mujeres, por diversas razones; primero, porque yo era la única mujer
del equipo de investigación que salía a la calle y entrevistaba a las y los participantes
in situ23. La segunda razón fue la cercanía casi íntima que se requería para trabajar
con los chavos una vez que llegaban a la Universidad Autónoma Metropolitana,
porque una parte de los procedimientos de investigación involucraba registro
polisomnográficos de una noche total de sueño dentro de la Clínica de Trastornos
del Sueño, y para esto, los participantes se bañaban, comían y jugaban en las
instalaciones; en ese procedimiento, yo fungía como acompañante de las
participantes en el proceso, e inclusive en ocasiones tenía que entrar al baño con
ellas y ayudarlas a bañarse debido a sus dificultades motrices. Ese
acompañamiento implicó una cercanía que me permitió acceder a la intimidad de
sus expresiones fuera del grupo y me colocó en un lugar privilegiado para
conocerlas desde mi ser mujer y contrastar las experiencias de vida.
21 Un informante clave es aquel que le permite al antropólogo acceder a la comunidad, facilitándole información útil para la compresión de la información recolectada. 22 Lugares específicos donde se reúnen pobladores callejeros, en su mayoría, también es el lugar donde pernoctan. 23 En el lugar donde pernoctaban o trabajaban.

71
Cuando las jóvenes eran contactadas por Charly, yo acudía a la calle para
conocerlas y establecer un breve diálogo y vínculo. Una vez hecho éste, las invitaba
a participar en la investigación y a asistir a la UAM-Iztapalapa, en donde debían
pasar todo el día y la noche y gran parte del día siguiente. La cita era a las 9:00 de
la mañana en el metro UAM-I. Una vez ahí nos dirigíamos a la universidad y,
después de desayunar, presentarles al equipo de investigación, tomar un baño y
ponerse ropa limpia. Posteriormente se iniciaba la aplicación de las escalas
psicométricas y baterías neuropsicológicas; durante estas aplicaciones, yo y/o
algún miembro del equipo, registrábamos las actividades, el comportamiento de los
participantes y las relaciones que se presentaban entre ellos y el equipo de
investigación. La aplicación de las escalas psicométricas y baterías
neuropsicológicas implicó valoraciones numéricas sobre ciertos aspectos de la
afectividad y la cognición del participante, pero estas valoraciones se
complementaron con entrevistas semi-estructuradas realizadas a partir de la misma
escala o batería. Es decir, yo les leía cada uno de los reactivos y respondía su
correspondencia numérica, pero, además, les pedía que desarrollaran su
respuesta, por ejemplo, contando alguna experiencia vivida sobre la situación
evaluada. Todas las sesiones fueron grabadas en audio para ser posteriormente
analizadas en términos cualitativos.
Para efectuar esta fase de la investigación, se garantizó un ambiente
adecuado proporcionado por la Clínica de Trastornos de Sueño de la UAM-I, de
modo que se esperaba que respondieran a las preguntas y se obtuvieran los
resultados más precisos para cumplir con el objetivo de la investigación.
Durante el día, a lo largo de las evaluaciones, nos tomábamos varios recesos
para comer, jugar y platicar sobre los temas de su interés, lo cual, además de relajar
a la participante, nos permitía observar su interacción con la comunidad universitaria
y les otorgaba una forma para contener la abstinencia del activo.
Una vez concluidas las evaluaciones psicométricas y neuropsicológicas, así
como las entrevistas en la universidad, se continuaba con el trabajo de campo. Se
realizaban visitas programadas para conocer a más detalle el entorno, los amigos,
el trabajo y el lugar donde pernoctaban los participantes. Es decir, conocer su

72
cotidianeidad. De este modo, conocer a las mujeres previamente y convivir con ellas
en la universidad me facilitó el ingreso a sus grupos de amigos, pues cuando llegaba
a realizar el trabajo de campo, ellas me presentaban con sus conocidos y redes
sociales. Así, después de un año, ya contaba con una red de conocidos de la
población callejera en la colonia Portales. Cuando decidí trabajar con Libertad, por
ser la única del grupo que había nacido en la calle, el trabajo de campo y entrevistas
se intensificaron en aras de conocer su experiencia de vida.
Por otra parte, para caracterizar mejor el fenómeno callejero y entender la
vida de Libertad con relación al consumo de sustancias inhalables, hice etnografía
multi-situada en el centro de la ciudad de México y en la zona de la Candelaria. El
objetivo de cada visita era platicar con los pobladores y registrar en los diarios de
campo la información recolectada. Además de organizar actividades recreativas y
de apoyo a la población, muchas veces di contención terapéutica en situaciones
violentas o de pérdida, pues durante el año de observación y participación,
fallecieron cuatro pobladores en la zona centro y uno en la Candelaria, además de
las acciones de limpieza social donde agredieron y quemaron las pertenencias de
los pobladores de esta última, por ejemplo, desplazaron a las personas que
pernoctaban en la calle Artículo 123. Todas estas acciones y situaciones
desestabilizaban a los grupos, mostrándose hostiles y tristes. Me encontré con
mujeres que pedían ser escuchadas, querían narrar sus historias de vida o sucesos
recientes que les generaban alegría o tristeza. Así estuve durante más de dos años,
aprendiendo a desplazarme entre la población callejera, pues a poco tiempo de mi
primer acercamiento ya me conocían y reconocían, compartiendo sus historias y
espacios conmigo.
En todo momento lleve acabo la operación amistad, denominada así por el
antropólogo Jorge Rojas24, esta operación consiste en observar y escuchar en todo
momento a las personas, así que esta investigación toma la escucha como
elemento básico para la metodología. En este trabajo se recolectaron con respeto
24 Antropólogo mexicano egresado de la ENAH, lo conocí en la calle. Él lleva 25 años trabajando con esta población, principalmente con niños y niñas.

73
y dignidad las historias de vida y diarios de campo, mediante un proceso de
acompañamiento durante visitas en diferentes horarios del dia y la noche.
4.2 El sendero de la investigación
En los últimos años se han desarrollado metodologías mixtas que tratan de integrar
técnicas tanto cualitativas como cuantitativas para explicar fenómenos complejos
que son multicausales. Esta es la metodología que se acerca más a la naturaleza
humana, ya que como seres humanos procedemos de realidades objetivas-
subjetivas, dando la oportunidad de integrar varios niveles de análisis.
Hernández-Sampieri y sus colegas (2014) definen a la metodología mixta
como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo para formar
un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos en una misma
investigación. Además, incluye la integración y discusión conjunta de los resultados,
busca que los métodos se adapten entre ellos y en ocasiones se modifican para
alcanzar los objetivos de la investigación.
La metodología mixta también es conocida como multi-metódica, y se puede
dar la misma importancia a los métodos cuantitativo y cualitativo, o bien, más peso
a unos que otros, según los intereses de los investigadores.
Partiendo de esta construcción, en este estudio se utilizó la metodología
mixta con énfasis cualitativo. Está constituido de escalas psicométricas, baterías
neuropsicológicas, entrevistas semi-estructuradas y observaciones de campo. Las
escalas psicométricas han sido de mucha utilidad para aproximarse a los
fenómenos humanos y desde la psicología son una parte fundamental para conocer
y clasificar el comportamiento. Sin embargo, dada la variabilidad biológica y la
diversidad cultural del ser humano, sumándo la complejidad de algunos fenómenos,
pueden omitir elementos fundamentales para la comprensión de la diversidad en
relación con los contextos socioculturales. Desde la antropología física he propuesto
que la aplicación de las escalas se acompañe de entrevistas semiestructuradas
guiadas por las mismos instrumentos y técnicas etnográficas, para así reconstruir
el fenómeno y caracterizarlo lo más cercano a la realidad posible, intentando ver
todas las aristas del fenómeno. En este sentido, consideré lo que De La Garza y

74
colaboradores (1986) indican cuando se trabaja con poblaciones en situaciones de
vulnerabilidad: los tradicionales métodos de entrevista, tratamiento y aplicación de
pruebas psicométricas deben ser adaptados a su realidad.
Así, el diseño de investigación propuesto consta de dos técnicas. Por una
parte, se presenta la etnografía para acceder a la experiencia misma de Libertad y
de otros pobladores de calle; por la otra, se exponen las escalas psicométricas y
baterías neuropsicológicas con el fin de evaluar la condición actual de Libertad.
4.3 Reporte de caso (Libertad)
Al inicio de la investigación se contó con cuatro mujeres que pertenecen a la
población callejera de la delegación Benito Juárez, pero para cumplir con el objetivo
de esta investigación y por sus características particulares, se seleccionó a Libertad,
una mujer de 24 años, que nació en la calle, siendo parte de la segunda generación
de la población callejera. Es consumidora de sustancias inhalables activo desde
hace 11 años.
Se eligió estudio de caso, considerando las dificultas para rastrear y acceder
a otros pobladores con esta condición de nacer en la calle. También se contempló
la dificultad que representa llevar continuidad a los estudios con población callejera,
la cual puede ser muy intermitente debido a sus movilidades en el tiempo, espacio,
accidentes, desaparición o muerte.
La fuente de datos es primaria, ya que se accedió directamente a la
participante, y también secundaria, porque se revisaron datos epidemiológicos y
otras investigaciones. El trabajo de campo se realizó entre los años 2016 y 2018 en
la Ciudad de México.
4.4 Técnicas de recolección de información
Para la recolección de datos etnográficos se utilizaron múltiples técnicas y se usó
una entrevista semi-estructurada, elaborada por Dr. Roberto Mercadillo, esta
aborda cuatro grandes temas25. Primero se solicitaba una historia de vida libre,
25 Anexo

75
continuando con preguntas referentes al consumo de sustancias inhalables, a la
violencia y a la vida cotidiana en la calle, finalizando con algún mensaje que
quisieran mandar a los otros, aquéllos que no son de su grupo.
Durante todo el trabajo de campo se redactó un diario donde se registró por
día la información cuantitativa y cualitativa de forma completa, precisa y detallada
(Taylor y Bogdan, 1987). Además, se construyó una guía de observación donde se
sistematizaban algunos puntos clave sobre el ambiente, la población callejera de la
zona, higiene personal, hábitos alimenticios, actividad económica que realizaba la
participante, sus relaciones sociales, consumo de sustancias durante la
observación y registro de actos violentos en el entorno o dirigidos hacia la
participante26.
4.4.1 Etnografía multi-situada en la calle
Para acceder al fenómeno de vivir y sobrevivir en la calle y el consumo de activo,
que son dos fenómenos, aunque ligados, heterogéneos, se debe estar dispuesto,
como antropólogo a percibir y recoger todos los datos posibles, con libreta en mano
(…) debemos acercarnos a todo lo que miremos, conversemos e incluso
adentrarnos a todo lo que encontramos (Robles, 2011, p. 253).
Para esta investigación y acercamiento decidí realizar etnografía multi-
situada, que hace uso de distintos espacios interrelacionados para la etnografía y
la observación participante (Robles, 2011), registrando diarios de campo por zona
geográfica. Según Marcus (1995), la característica principal de esta etnografía no
es que sea móvil, sino más bien refiere a la capacidad de entretejer los procesos de
conocimientos conectados entre sí; esto se da solamente cuando el investigador
tiene la capacidad de conseguir conexiones viables entre los sitios y sus habitantes.
Las etnografías multi-situadas tenían el objetivo de entender el fenómeno
desde adentro como lo realiza Bourgois (2010) en Nueva york con vendedores de
crack puertorriqueños o Juan Cajas (2004) con vendedores de crack colombianos,
pues al ser fenómenos rodeados de prejuicios, estigmas y hasta ilegales, no se
entiende hasta que estas dentro, ya que “venir de fuera” me podría orillar a observar
26 Anexo

76
la realidad desde mi posición de género, clase, entre otras. Esta inmersión
evidentemente no significo que me fuera vivir a la calle, ni que consumiera activo,
sin embargo, si participe en varios procesos de sociales, económicos y culturales
propios de los grupos.
Al igual que Bourgios, fui tratando de hilar los dilemas teóricos,
metodológicos y éticos que enfrente día a día en la calle, esto para representar en
este texto la vida en calle, como un ejercicio necesario para comprender la
experiencia de nacer y vivir ahí, pero también para comprenderme en ese espacio
como actora activa. Sin juzgar o patologizar sus prácticas, simplemente se busca
comprender las lógicas internas de la población.
Para realizar la etnografía multi-situada me acerqué a diversas
organizaciones que van recurrentemente a visitar grupos de la población callejera
del centro de la ciudad. Para la población de Monumento a la Revolución, calle
Artículo 123 y plaza Zarco acompañé durante un año (2016-2017) a un grupo
conformado por investigadores del Instituto de Psiquiatría y la Universidad Anáhuac;
ellos asisten cada domingo para platicar con la población, llevar víveres como agua,
comida y cobijas. Está encabezado por el Dr. Arturo Ortiz, psicólogo, y un sacerdote
que dirige al grupo de jóvenes misioneros que los acompañan. A la población de la
plaza Candelaria la visité durante un año (2017-2018) acompañando a un grupo de
estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Ellos asisten como parte de las prácticas de 5to y 6to semestre dentro del
área de procesos psicosociales y culturales. Con ellos trabajé bajo el modelo de
investigación acción participante, indagando sobre las historias de vida y consumo
de activo de los pobladores. El año de trabajo finalizó con la implementación de un
modelo de reducción de daños por consumo de activo, todo esto dirigido por Mateo
Rivera y con la participación de Jessica Morales, Lissette Gómez y Victoria López.
Por mi cuenta asistí a Taxqueña, Portales y plaza de Garibaldi, donde registre
el consumo de activo, recabe historias de vida e indague sobre las redes de
distribución de activo.

77
4.4.2 Evaluación Psicométrica
Se aplicó a Libertad un conjunto de escalas psicométricas, baterías
neuropsicológicas y neuropsiquiátricas para conocer su estado cognitivo y afectivo,
dentro de las instalaciones de la Clínica de Sueño de la UAM-I. La mayoría de las
escalas utilizadas son auto-aplicables, pero, por la naturaleza del estudio, se
requirió que una persona lo aplicara, ya que durante el procedimiento se realizó una
entrevista semi-estructurada siguiendo los ítems de las pruebas como guión y
solicitando a la participante que explicara ampliamente su experiencia en cada
situación. Además, la visión de Libertad y los temblores en las manos le dificultaban
leer y responder. Las pruebas utilizadas fueron:
MINI (Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional)
Es una entrevista clínica breve y estructurada para detectar la presencia de
síntomas diagnósticos de los trastornos psiquiátricos propuestos en el del CIE-10 y
DSM-V. La aplicación es realizada por un especialista y tiene una duración de 30 a
40 minutos. Su aplicación es individual. Fue elaborada por Lecrubier y
colaboradores de la Salpétrére de París y D. Scheehan y colaboradores de la
universidad de Florida en Tampa en los años 1992, 1994 y 1998 (Galli et al., 2002).
Beta III
Fue elaborada en 1934 por Kellogg y Morton. Su función es evaluar diversas facetas
de la inteligencia no verbal, incluyendo procesamiento de información visual,
velocidad de procesamiento, razonamiento espacial y no verbal, y aspectos de la
inteligencia fluida. Está dirigida para personas mayores de 16 años con bajas
capacidades verbales. Su aplicación puede ser individual o grupal, con una duración
de 25 a 30 minutos. Está compuesta de ítems como claves, figuras incompletas,
pares iguales y pares desiguales, objetos equivocados y matrices (Kellogg y Morton,
2003). El resultado que arroja es el coeficiente intelectual.

78
Mini Mental State Examination
Fue desarrollado por Folstein y colaboradores en 1975 y tiene como objetivo
detectar trastornos cognitivos. Son 30 ítems agrupados en orientación, fijación,
concentración y cálculo, memoria, lenguaje y construcción. El tiempo para aplicarla
es de 10 minutos aproximadamente. El resultado que arroja hace referencia al
estado de cognitivo, este se divide en cinco resultados posibles según el puntaje:
27 puntos o más: Normal, presenta una capacidad cognitiva normal.
23 puntos o menos: Sospecha patológica.
12-23 puntos: Deterioro cognitivo
9-12 puntos: Demencia
Menos de 5 puntos: fase terminal, presenta desorientación, no se reconoce.
NEUROPSI
La batería Neuropsicológica Breve en español o NEUROPSI Atención y Memoria,
fue creada por Feggy Ostrosky, Mónica Roselli y Alfredo Ardilla (1999).
Evalúa funciones cognoscitivas en poblaciones hispanoparlantes en cinco
áreas: la orientación, atención y concentración, funciones ejecutivas, memoria de
trabajo, memoria verbal y visual (inmediata y demorada). Permite evaluar procesos
de atención y memoria en pacientes psiquiátricos, geriátricos, neurológicos y
pacientes con diversos problemas médicos. Se puede aplicar en personas con
edades entre los 6 a 85 años, la evaluación es diferenciada según la edad y
escolaridad. El tiempo de aplicación es de 50 a 90 minutos. Como resultado y para
su interpretación otorga niveles de deterioro cognitivo en las funciones ejecutivas
de atención y memoria.
Test Guestáltico Visomotor de Bender
Creado por Lauretta Bender (1938), es una prueba para detectar deterioro cognitivo,
evaluando el nivel de maduración de los niños y adultos deficientes, relacionado
con los retrasados globales de la maduración, incapacidades verbales específicas,
disociación, desórdenes de la impulsión, perceptuales y confusionales. Da como

79
resultado los niveles de desarrollo y maduración visomotora de acuerdo a la edad
cronológica del paciente.
Índice de Reactividad Interpersonal
Creada por Davis (1980) y traducida por al español por Pérez-Albéniz y
colaboradores (2003), es una escala que mide la disposición a la empatía,
compuesta por 28 reactivos clasificados en cuatro dimensiones que son, “la toma
de perspectiva o habilidad para adoptar el punto de vista del otro; fantasía o
tendencia a empatizar con personajes ficticios; conciencia empática que representa
experiencias de compasión en situaciones ajenas, y distrés personal, que se refiere
a la ansiedad un malestar generado por observaciones situaciones adversas en
otros” (Mercadillo, 2012, p. 68). Se responde mediante una escala Likert de cinco
puntos, que va de 0 a 4 y arroja los niveles de actitudes empáticas.
Perfil de estrés
Perfil de Estrés de Nowack, el cual considera siete dimensiones: situaciones
estresantes, hábitos de salud, red de apoyo social, conducta tipo A, fuerza cognitiva,
estilo de afrontamiento y bienestar psicológico. Es un instrumento psicométrico
validado en la población mexicana, cuyos resultados numéricos definen el estrés
vivido por la persona y formas para afrontarlo. Las propiedades psicométricas del
instrumento reportan confiabilidad por mitades de 0.89 y 0.91 en poblaciones de
diferentes estratos socioeconómicos (Preciado-Serrano y Vázquez-Goñi, 2009). El
cuestionario se presenta con 118 ítems, dando como resultado medidas para
entender si el individuo se encuentra en riesgo de padecer estrés y cuales son sus
formas de afrontarlo. Es auto aplicable, pero por la naturaleza del estudio, se
requirió que una persona lo aplicara, ya que durante su aplicación se realizó una
entrevista semi-estructurada siguiendo el perfil como guion y solicitando a la
participante que explicara ampliamente su experiencia en cada situación. Esta
experiencia fue grabada en audio para su análisis posterior.

80
Línea Base Retrospectiva (LIBARE)
Se utiliza para consumo de bebidas alcohólicas, pero se puede adaptar a cualquier
sustancia psicoactiva. Su objetivo es conocer el patrón de consumo y la cantidad
consumida día a día en los últimos meses. Consiste en un calendario que abarca el
período que debe ser reconstruido y se le pide a la persona que indique cuanto
consumió ayer, antier, pasado y así, retrospectivamente. Este instrumento puede
ser administrado en una entrevista, como lo aplique en esta ocasión (Martínez et
al., 2008; Martínez et al., 2010).
Cuestionario de Confianza Situacional Breve
Es un cuestionario diseñado para medir el concepto de auto-eficacia, definida como
la creencia que tiene el individuo sobre su habilidad para afrontar en forma efectiva,
situaciones de alto riesgo (Bandura, 1997). Este contiene solo 8 preguntas, que
señalan un porcentaje para evaluar que tan seguro se percibe para controlar su
consumo de sustancias psicoactivas en diferentes situaciones (Martínez et al.,
2008; Martínez et al., 2010).
4.5 Estrategias de análisis
Para analizar toda la información recolectada se utilizaron varias técnicas. Para las
entrevistas, se transcribieron las grabaciones y se revisaron los diarios de campo y
las guías de observación, según las recomendaciones dadas por Robles (2011, p.
44). Se realizó un análisis de discurso tradicional, categorizando en tres
dimensiones de importancia, que son, la vida en calle, la desigualdad y exclusión
social y el consumo de sustancias inhalables. Además, se adaptó al modelo
analítico estructural propuesto para analizar historias de vida (Pretto, 2011).
Las escalas psicométricas y baterías neuropsicológicas se calificaron de
acuerdo a sus respectivos manuales. Al final se realizó una triangulación de la
información para encontrar contrastes y correlaciones.

81
4.6 Consideraciones éticas
Primero se platicó con Libertad sobre los objetivos del proyecto y el tipo de estudios
a los cuales sería sometida. Posteriormente se le leyó el consentimiento
informado27, ya que Libertad no ve bien y no le gusta leer, aunque si sabe hacerlo.
Se le explicó paso a paso la investigación y se resolvieron todas sus dudas.
También se le dijo que la información obtenida es totalmente confidencial, que sólo
se emplearía para fines educativos, teniendo solamente acceso a ella los
investigadores involucrados en dicho proyecto. En la presentación del caso se
omitieron algunos datos clave para evitar que la participante sea identificada28 por
motivos de seguridad y todos los nombres de su historia de vida fueron modificados.
Después del procesamiento de la información, ésta será publicada y se mantendrá
el anonimato. La carta de consentimiento informado se encuentra respaldada por la
UAM-I.
Para los participantes de la etnografía multi-situada, al inicio del registro de
campo, les comenté que estaba estudiando la maestría y que tenía interés en
conocer la vida en calle y el consumo de activo. Les pedí permiso oral para tomar
algunas fotografías, siempre resguardando su integridad física y moral por motivos
de seguridad para ellos. Ellos las revisaban y decidían si estaba bien o la debía
borrar. En la plaza del activo, estuvieron siempre al tanto del avance de mi
investigación.
A lo largo del trabajo y de los tres años, se realizaron diversas actividades
como parte de retribuir a la población, en un intento de llevar acabo la diseminación,
que se refiere a la difusión de los resultados en la comunidad estudiada (Mori, 2008)
ya que los investigadores tenemos un compromiso social con los participantes, ya
que no solo se trata de obtener información y retirarse de lugar. En este caso a
Libertad se le dio los resultados del diagnóstico psicológico, resultados del estudio
polisomnográfico y orientación medica por parte de la UAM-I, se le explicaron
detalladamente los efectos del consumo, como estaba su estado de salud y como
podía reducir los daños por el consumo crónico de activo.
27 Anexo 28 Al igual se modificaron los nombres y lugares de los otros personajes mencionados esta tesis.

82
En la plaza el activo se realizó una feria de salud comunitaria, donde colabore
como organizadora, orientamos a los habitantes sobre el consumo de sustancias
psicoactivas, aplicando un programa de intervención orientado a la reducción de
daños por el consumo de sustancias inhalables, se dieron pláticas sobre
alimentación, higiene y violencias. Se creo un directorio con albergues, clínicas de
desintoxicación, sitios específicos donde se podían acercar cuando tuvieran
problemas legales o de salud. También se les acompaño en el proceso si querían
realizar algún trámite y ellos solicitaban nuestra orientación y ayuda. Se solicito a El
Caracol A.C. que levantara tres recomendaciones en la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México por casos de agresión y quema de sus
pertenencias por parte de las autoridades delegaciones.
Al concluir las actividades con ellos y con Libertad, realice un cierre,
explicándoles que mis visitas a los puntos de calle ya no serían tan seguidas, por
razones académicas y porque debía escribir el trabajo final.

83
CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE LIBERTAD
Foto tomada al cuadernillo de respuestas de Neuropsi
contestado por Libertad, 2016

84
“Durante la comida, era evidente su temblor de las manos cuando tomaba la cuchara, Libertad no podía quitarle la bolsita al popote para tomar su jugo. Tanto a la hora de dibujar, en la prueba del Bender como al jugar ajedrez, sus manos y brazos presentan temblores. Cuando jugamos jenga29, los temblores le dificultaban sacar las piezas, por lo que me pedía que lo hiciera yo, ella elegía la pieza y yo la removía. La animé varias veces para que ella lo hiciera, pero dijo que no podía ni quería”.
(Diario de campo, 10 de marzo 2016)
A lo largo de esta tesis se han entrelazado y presentado algunas de las
observaciones recolectadas en campo, con el objetivo de darle al lector una idea de
cómo es la vida en calle y cómo se relaciona con cada apartado. En las primeras
páginas se presentó la historia de vida acompañada de una genealogía, con la
intención de ubicar a Libertad.
El objetivo de este capítulo es mostrar los resultados la investigación en torno
al caso de Libertad. Para facilitar su lectura, se acomodaron en el siguiente orden:
1) categorías construidas con el análisis de discurso de las entrevistas
audiograbadas y registros en el diario de campo, 2) resultados de las evaluaciones
psicométricas y neuropsicológicas con una breve explicación del diagnóstico,
acompañadas de anotaciones de campo y fragmentos de las entrevistas, según sea
el caso.
5.1 Análisis de discurso: Bordando una vida en la calle
La historia de vida de Libertad fue reconstruida mediante las narraciones
compartidas en seis ocasiones distintas entre los años 2016 – 2017. También se
retoma en los diarios de campo y en las guías de observación. En la genealogía
presentada al inicio, se han incluido a las personas que recuerda. Su historia de
vida está llena de pérdidas, ya sea por muertes o desapariciones. Uno de los daños
reportados por el consumo crónico de inhalables es la disminución de la memoria a
29 Es un juego de habilidad física y mental, en el cual los participantes tienen que retirar los bloques de una torre por turnos y colocarlos en la parte superior, hasta que ésta se caiga.

85
corto y largo plazo, siendo la razón por la que considero que el relato de vida
muestra saltos temporales grandes o sin línea de continuidad.
Para esta sección se analizaron todos los audios que se grabaron mientras
se aplicaban las evaluaciones psicométricas y neuropsicológicas, la entrevista
semi-estructurada, los diarios de campo y las guías de observación. Su construcción
fue guiada desde el análisis de discurso y adaptada al modelo analítico estructural
propuesto por Demaziére y Dubar en 1997 (Pretto, 2011). En las Tablas 2, 3 y 4 se
muestran los análisis de este discurso. Se inicia con el año, el suceso a presentar,
la narrativa que lo sustenta y dos o tres categorías de análisis útiles para cumplir el
objetivo. En la primera se evidencia si ese momento de su vida estuvo permeado
por la desigualdad y exclusión social, en la segunda se abordan las estrategias de
sobrevivencia adoptadas en calle y en la tercera se recalca el papel de la mujer en
la calle, de ser el caso, según el suceso.

86
Tabla 2. Infancia de Libertad en la calle
Año Suceso Narrativa 1. Desigualdad Exclusión social
2. Estrategias de supervivencia
1991 Nacimiento “nací en la calle porque mis papás vivían en la calle”
Desde su nacimiento es excluida del sistema de salud, pues no sabe si sus papás la llevaron al hospital.
Resistió a los primeros años de vida gracias a la protección de sus padres. Protección en grupos
1992-2004
Actividad económica
“En las madrugadas nos íbamos a chacharear a los basureros, nos íbamos a buscar a charolear, le decíamos a la gente que nos regalara una moneda para comer y a veces nos invitaban a comer”
Vivian en un lugar insalubre y no apto para ser habitado. Sin empleo y un lugar estable donde vivir. Estas situaciones son resultado de procesos de desigualdad social que genera exclusión (Rizo, 2006) y son vulnerables a enfermedades, a sufrir violencia, entre otras amenazas.
Estrategias para recoger y separar material reciclable para su venta, búsqueda de objetos útiles para la vida diaria y la obtención de dinero, se aprende en familia, al igual que la resiliencia.
Ausencia de su hermano
“Lo encontramos en una procuraduría, pero no nos lo quisieron entregar porque somos de la calle y mis papás no tenían documentos para justificar que fuera su hijo”
No poseen documentos oficiales de identidad, como actas de nacimiento, curo, credencial electoral, por lo tanto, no poseen una identidad legal.
A pesar de la ausencia de su hermano, los integrantes de la familia tuvieron que continuar con su vida, olvidando.
Agresiones sexuales
“En la calle donde estaba viviendo con mis papás, llegaron unos chavos de otros lados y me querían violar”
Vivía en una situación de vulnerabilidad que la hacía propensa a ser abusada sexualmente, entre muchas otras violencias. Esto como resultado de la desigualdad y exclusión sexual (Lara, 2015).
Protección del grupo, de la familia (García, 1990).
2005
13 años Fallecimiento de sus papás Consumo de activo
“mi papá bebía alcohol y un día mi mamá estaba peleando con él mientras estaba borracho, estaban muy cerca de la avenida y los atropellaron, murieron”
Desestructuración familiar, pareciera que continua con la historia que vivieron los niños en la calle de los años 90.
Buscó un nuevo grupo o familia porque para vivir en la calle, buscan agruparse. Además, utilizo el activo para aliviar su sufrimiento emocional (Lara et al., 1998), aunque este puede causarle depresión (Cruz, 2011; 2014)
“me encontré con una amiga y con ella conocí la sustancia, porque estaba en depresión por lo de mis papás”
De la población callejera que vive alrededor del mundo, el 90% consume alguna sustancia psicoactiva (Forselledo, 2001), siendo más factible que sea alguna sustancia inhalable, por su bajo costo, además porque reduce la sensación de hambre y frio, alivia el sufrimiento (Ortiz et. al., 2015).

87
En este tipo de análisis se debe poner los años específicos del suceso, pero
Libertad no los recuerda con exactitud, y cuando se refiere a eso, solo menciona
cuando era niña, no obstante, hay sucesos que recordó con la fecha precisa, por
ejemplo, como la muerte de sus padres. Posiblemente se deba a una pérdida de
memoria por el consumo crónico de activo (Cruz, 2011; 2014), porque son
situaciones traumáticas y el olvido funciona como un mecanismo de defensa
psicológico o ante la normalización de estos hechos.
En la tabla 2, se observan estructuralmente los sucesos de su vida que
considera más importantes. Se muestra su nacimiento en calle y las estrategias de
supervivencia que aprendió con su familia, la importancia de tener un grupo de
pertenencia que le brinda protección y las desigualdades y exclusiones sociales que
permean su existencia desde su nacimiento, al no ser asistida en un hospital y sufrir
de intentos de violaciones sexuales a temprana edad. Se cierra este cuadro con su
inicio en el consumo de activo, el cual se puede ver como una estrategia de
supervivencia social, en tanto el consumo se realiza dentro de un grupo de
conocidos y constituye una parte de su cotidianidad; como supervivencia emocional,
pues le sirve para aliviar el sufrimiento por la muerte de sus padres y las
adversidades inherentes a la vida en calle, y para su supervivencia física, ya sea
por el hecho que plantea Ortiz y colaboradores, que éste inhibe la sensación de
hambre, o como se analiza en el apartado de violencia, inhibe el dolor físico, pero
también para aliviar los síntomas de abstinencia, todo esto a pesar del daño que
causa su consumo a largo plazo. Esto remite al concepto de dislocación propuesto
por Alexander K. Bruce (2014) y que se refiere al daño o sufrimiento que tienen los
individuos al ver fracturadas sus relaciones sociales, familiares, proyectos
individuales, al vivir en adversidad de todo tipo, expulsados de sus entornos e
identidades, estos presentan la necesidad de adaptarse al entorno y sus exigencias.
Las adicciones proveen a una cantidad de personas que buscan alivio para su
existencia; funcionan como sustitutos parciales para el aislamiento de los individuos.
Estos resultados nos muestran que para analizar un comportamiento adictivo
es necesario realizarlo desde una perspectiva integral, donde se indague los
factores biológicos y psicosociales.

88
Tabla 3. Adolescencia de Libertad
Año Suceso Narrativa 1. Desigualdad
Exclusión social
2. Estrategias
sobrevivencia
3.Ser mujer
en la calle
2005-2008
Casa hogar
“Me internaron a una casa hogar, me corrieron porque podía ser una tentación para los padrinos. Me fui a buscar chavos que vivieran en la calle para vivir con ellos”
Excluida de la casa hogar por ser mujer (Aguirre, 2010).
Para vivir en la calle lo mejor es hacerlo con un grupo por seguridad, pues se protegen entre todos (García, 1990)
Expulsada de una casa hogar aparentemente por ser mujer
Abuso sexual
“sí me dijo – vamos, yo te enseño mi cuarto- y todo eso y yo fui, y pues fue que… fue casi novio, él fue, el que me violó a los 13 años”
Violencia sexual, que refuerza la situación de vulnerabilidad y la dinámica excluyente, (Pérez y Moral, 2006; Jiménez, 2008).
Llamarlo “casi novio” Normalizar la violencia (Kristinsdóttir, 2015)
Las pobladoras callejeras son vistas muchas veces como trabajadoras sexuales gratis, reforzando el abuso sexual en la calle. vivir en grupo puede reducir la posibilidad de ser violada por un policía, pero también puede ser llevado el acto por algún compañero de calle.
Taxqueña
“Me fui a la calle porque ahí (en la Casa Alianza) conocí a una amiga, me platico de unos chavos que vivían en Taxqueña y me llevo con los chavos (cuando se escaparon). Me gusto vivir ahí, teníamos un campamento, una sala con tele, la cocina con fogón, un cuarto de peluches y nuestro cuarto”
Las condiciones de exclusión social, los llevan a construir sus propios hogares con materiales que tienen a la mano.
Vivir en grupo de población callejera Modificación del espacio público para construir campamentos como viviendas
Actividad económica
“Trabaje en el payaseo, en el metro, luego también me acostaba en vidrios, ponía una playera y me acostaba en vidrios, (…) gano más en el faquireo, porque ser mujer” “El payaseo es de dos personas y a veces si nos daban bien (los pasajeros del metro si les daban dinero y este era bastante, no dijo la cantidad)”
Sin empleo y un lugar estable donde vivir. Sin ingresos fijos
Además del charoleo y pepenar, existen otras actividades económicas como son el payaseo, palabrear, faquireo, vender paletas, cigarros sueltos y condones a las trabajadoras sexuales. Trabajo en equipo, se unen a otros pobladores callejeros para trabajar y/u obtener recursos económicos.
La imagen estereotipada de fragilidad por ser mujer, le ayuda a ganar más dinero en comparación con los hombres en algunas tareas (Goffman, 1998).

89
En la tabla 3 se continúa con el análisis estructural de su historia de vida,
empezando en la adolescencia y su ingreso a casas hogares. Para esos años ella
ya consumía activo y fue una de las razones por las que abandono estos sitios. El
consumo lo aprendió en compañía de su amiga como una vía para aliviar la tristeza
ante la pérdida de sus padres. También menciona los intentos de violación que
agravaban su situación de vulnerabilidad en la infancia, y posteriormente en su
adolescencia hace hincapié en las situaciones donde se experimenta la exclusión
de género, posiblemente ante el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios
y vive las violaciones que internaliza como “normales” para evitar el dolor y
considera a sus violadores como sus “casi novios”. También, al ser adolescente en
calle, debe asumir la responsabilidad de sí misma, y por tanto trabajar (en realidad,
también cuando eres infante de calle, también eres responsable de ti mismo),
siendo incluida en una nueva brecha de desigualdad social, ante la carencia de un
empleo formal.
Las actividades económicas se aprenden en el grupo al que pertenece o
donde pasa la mayor parte de su tiempo. Cuando se habla de una segunda y tercera
generación en calle, se puede plantear que estas actividades se aprenden en el
núcleo familiar, como en el caso de Libertad, que desde niña aprendió a pepenar y
charolear: También hacen mandados, tiran la basura de algunos locales
comerciales, son ayudantes temporales en éstos, limpian parabrisas, son diableros,
montan y desmontan los puestos ambulantes. Estas actividades se realizan porque
es la forma en la que puede obtener dinero y seguir consumiendo, es decir las
estrategias psicosociales y económicas son adoptadas para permitirle a Libertad
seguir consumiendo. Por ejemplo, si ella tuviera un empleo formal con un horario
de ocho horas, no le sería posible consumir durante ese tiempo, así que mejor
prefiere actividades que le permitan consumir cuando quiera y donde quiera. Esto
hace pensar que las decisiones que toma en su vida, son con base en el
reconocimiento de su complejidad.

90
Tabla 4. Adultez en la calle
En la tabla 4 se muestra ya la última etapa en su historia de vida, es decir el presente
inmediato, donde se retrata el nacimiento de su hija en la calle, la ausencia de
servicios sanitarios y de salud. Las múltiples actividades económicas que realiza,
así como otras actividades para obtener recursos económicos son diversas,
también hay actividades que realiza para obtener alimentos, ropa, objetos diversos
y servicios como son bañarse o transportarse, o, incluso, para obtener el activo.
Año Suceso Narrativa 1. Desigualdad
Exclusión social
2. Estrategias
sobrevivencia
2009-2014
Adultez Noviazgo
“Cuando me junté con mi exnovio, nos fuimos a vivir por el tren ligero tuvimos una casita (construida con lonas y cartones en un camellón)”
Sin acceso a una vivienda “digna”
Construcción de refugios
2015-
2016
Actividad económica
“Cuando estoy charoleando me dicen que me pongan a trabajar, y pus si les respondo, no pues si me das trabajo con mucho gusto (…) pues yo si les digo que me den trabajo y si me dan trabajo pues si me voy a trabajar”.
Discriminación por el tipo de actividad económica realizada, viviendo la discriminación como arma de la desigualdad social, (Stern, 1993). Acceso negado a un empleo fijo.
Realiza la actividad que aprendió desde pequeña en su familia para obtener dinero y alimentos.
Alimentación
“Ahí en Villa de Cortés hay un mercado, donde ahí, charoleamos para comprar verdura y hacemos un caldito de pollo” “Todos los días desayuno activo, luego las personas que me conocen me lo regalan (…) nunca me quedo con hambre”
Acceso mínimo o nulo a la canasta básica (Ziccardi, 2008). A pesar de vivir en la calle, no sufre de pobreza absoluta.
Preparan sus propios alimentos según los recursos obtenidos. Prenden fogatas en la calle y parques. Redes de apoyo con vecinos y comerciantes
Salud materna y sexual
“se me salió la niña en el puente cuando fui a orinar, llamaron a la patrulla porque salió con su cordón umbilical, entonces nos llevaron al Hospital General de México” “Nunca uso condón, una vez me pusieron algo de hormonas para evitar el embarazo (…) tampoco me he enfermado, solo tengo una enfermedad de la orina”
Sin acceso al sistema de salud pública, (Rizo, 2006).

91
5.1.1 Desaparición o Muerte
En la calle no existe la certeza de que volverás a ver a alguien. Algo que se tuvo
presente en este estudio fue que cualquier día Libertad podía no aparecer por
cualquier razón y nadie sabría su paradero, algo común con la población callejera,
ya que, al carecer de identidad legal, no existen para el Estado y reportar su
desaparición se hace casi imposible, además vale preguntarse, ¿quién los
reportaría y qué dirían sobre ellos?
Al respecto Josefina, una chica de la zona centro nos dice “no pues, ni modo
que digamos, ya no llegó a dormir, no regresó por sus cobijas y sus cartones, nadie
nos va a escuchar. Así se han ido varios chavos, pues esperamos que estén en un
lugar mejor que la calle o la cárcel.”
Entre las razones registradas por las que alguien puede no regresar al lugar
donde pernocta sin avisarle a sus compañeros, son:
Lo levantaron para llevarlo a un anexo: cada cierto tiempo (por ejemplo, los
miércoles en el Monumento a la Revolución) pasan camionetas del Instituto de
Asistencia e Integración Social y algunos anexos que tratan de convencer a los
pobladores callejeros de abandonar la calle e ingresarlos a alguna institución. Los
rumores en calle dicen que a veces las camionetas de los anexos te llevan sin
consentimiento y es cuando dices: ya lo anexaron.
Lo arrestaron: después de desaparecer, a veces, regresan años después,
argumentando que estuvieron presos. Por lo general, la banda de calle se entera
que los arrestan por cometer algún delito, como robo, asesinato, tráfico de drogas,
o bien, motivos injustificables.
Muerte: puede desplazarse a otro punto de calle o a otra zona de la ciudad y
morir en el camino, ya sea por algún accidente o enfermedad. Al morir, sus cuerpos
no son o no pueden ser reclamados por sus compañeros de calle, entonces son
depositados en las fosas comunes.
En la calle se mueren las personas por múltiples motivos, ya sea por peleas,
accidentes o enfermedades tratables en hospitales porque, al carecer de acceso al
sistema de salud, fallecen en el intento de ser atendidas. Libertad cuenta el caso de

92
una de sus amigas a quién la dejaron morir en el hospital y, ella dice, que es por la
discriminación que viven día a día:
Las cosas más fuertes que he visto en la calle son las muertes de mis amigas. Marisol murió, bueno no, más bien, la dejaron morir, porque estaba en la ambulancia e iba todavía respirando, pero cuando viajó y llegó a Xoco ya supimos que no, pues es que a mi amiga la dejaron morir ahí en Xoco.
Este análisis y testimonios visibilizan que Libertad es consciente de su propia
desaparición y muerte, eso implica que su estilo de vida está basado en la
inmediatez, en vivir el presente, el aquí y el ahora, sin planes al futuro, porque,
aunque piensa que quiere tener una casa, no realiza una estrategia para
conseguirla, manteniendo actividades económicas que le permiten seguir
consumiendo activo pero no obtener y ahorrar dinero. Bajo esta inmediatez esta
encubierto el placer desencadenado por consumir activo, generando euforia,
aunque su situación de vulnerabilidad se recalque (Martínez et. al. 2002; Kiyokazu
2004) y como esta es pasajera, para conseguir nuevamente esa sensación solo
necesita buscar diez pesos. Los efectos inmediatos del consumo de activo pueden
llegar a ser agradables, aunque sus costos a largo plazo sean incapacitantes y
hasta fatales, Libertad no piensa en ellos, aunque sí reconoce que su consumo trae
consecuencias negativas.
5.1.2 Violencia
Se dice que la violencia puede ser consecuencia directa de las desigualdades
sociales, la clase social, el género, la raza o inclusive las diferencias religiosas
(Incháustegui, 2010) y que puede ser normalizada, es decir, pasar desapercibida o
aceptar sus códigos y símbolos como parte de la cultura, como si su existencia fuera
innata. Para que la violencia se normalice se necesitan discursos representativos
en los contextos históricos y culturales que los sustenten (Kristinsdóttir, 2015). En
la vida de Libertad se narra que a ella nunca la habían violentado (o así lo percibe
ella), a pesar que cuenta sobre sus relaciones de noviazgo violentas:
(…) él era muy celoso, me celaba mucho, él se llamaba José Luis, pero a él le decimos el Místico, pus para eso si platicaba con chavos y eso y pues, así como que me llegaba a pegar como otras veces, así como sí yo fuera

93
un hombre ¿no? Pues si me defendía, pero, así como que, si me pegaba muy fuerte y eso, pero pus, así como que me iba llorando y todo. Luego me dice no pus perdóname y no sé qué, le digo no, por lo que me hiciste no.
Ella dice que no le gusta pelear: “yo no le pegó, a nadie, no me peleo, yo me
dejo, soy muy relajada, más que nada muy tranquila”. Al parecer a Libertad no le
gusta pelear, pero sí se defiende si es agredida físicamente, además participa en
juegos donde los golpes son el objetivo, esto se debe a que existen códigos de
convivencia que están construidos dentro de su grupo, ellos saben cuándo un golpe
es por juego e identificar cuando es parte de un acto violento. Estos códigos pueden
pasar desapercibidos para los otros. Ejemplo de esto es el juego el cuadro, que es
su juego favorito:
No sé si conozcas que hacemos un cuadro ahí en la calle (…) pues empezamos a pegarnos (…) todos se ponen en círculo y fue que no sé cómo hacemos como un cuadro que na´más es de acá (…) no me gusta pelear (…) me gusta jugar al cuadro, me han pegado y yo pegado y todo eso, es muy divertido.
Estas peleas son entre personas del mismo
sexo y tratan de equiparar entre peso y estatura.
Tienen reglas sobre el tiempo, las zonas donde
pegar y fuera del círculo, no es válido seguir la
pelea. En la figura 3 se muestran las zonas del
cuerpo donde solo se puede pegar cuando se
participa en el cuadro, si se golpea otra parte del
cuerpo, los espectadores reprimen físicamente
al jugador y el juego acaba. La cartografía
corporal del juego el cuadro nos muestra que los
golpes que son aceptados son en la cavidad
torácica donde se resguarda los órganos
vitales, al parecer es más importante no lastimar
alguna extremidad o cara, evitando dejar
marcas que retraten la experiencia violenta en el cuerpo y que los otros puedan
verlas (Zapata, 2006).
Figura 3. Cartografía corporal del cuadro

94
Además, si los jugadores son consumidores de activo, da una ventaja, para
tolerar más golpes, pues este, adormece el cuerpo y es menos susceptible a los
estímulos externos para sentir dolor. Una aclaración importante es que el activo no
vuelve “violentos” a sus consumidores. El consumidor de activo podrá cortarse la
piel o caerse, pero no se quejará del dolor porque, como vimos en el capítulo 3, en
el caso de Pepe, tenía una herida abierta en la cabeza y solo se quejó del sistema
de salud, nunca del dolor o la incomodidad de la lesión. Pepe si presenta
reconocimiento corporal, pues sabe que tiene una herida abierta en la cabeza de
donde le sale sangre, pero no vive la experiencia corporal de la herida, es decir, al
no sentir y percibir sensorialmente la herida, la experiencia no queda registrada,
limitando su interacción con el mundo o convirtiéndola en una acción riesgosa.
El cuadro seguramente es un juego muy lento, pues como dice Cruz (2011;
2014) su motricidad se ve limitada y los golpes serán con menor precisión. Esto no
puede interpretarse como que el activo favorece la violencia física, pues más bien,
el estado embriagante y perdida de consciencia, no permite al consumido poder
evitar las situaciones que lo pueden llegar a lastimar.
5.1.3 Consumo de sustancias inhalables: activo
En el siguiente esquema (véase figura 4) se muestra sintetizada y estructurada la
información sobre el consumo de activo en Libertad, detallando su inicio, su relación
con la sustancia en la actualidad y su incremento paulatino, incluyendo sus
alucinaciones, tanto auditivas como visuales (MacLean et. al., 2007), las cuales,
pueden ser colectivas como lo reporta De la garza et al. (1986). El resultado de
LIBARE arrojo que su consumo de activo semanal es de 875 mililitros, lo cual es
aproximado y se debe tratar con reservar metodológicas e interpretativas, pues
Libertad no recordaba cuanto consumía y daba un aproximado, además no hay
medidas estandarizadas de la venta de activo y es una sustancia volátil, es decir se
evapora con facilidad, cada vez que abre la botella para mojar una mona.

95
Figura 4. Relación de Libertad con la sustancia inhalable: el activo
5.1.4 Abstinencia
El mayor tiempo que Libertad ha estado sin consumir activo es de 15 días:
Nada más quince días que he estado en un centro de desintoxicación. Si
no inhalo en una hora, me empiezo a sentir mal.
Su vida actual es una búsqueda constante de la sustancia, prefiere consumir activo,
porque otras sustancias psicoactivas, incluido el café no le gustan. Considera que
el activo no le hace daño, pues también estuvo consumiendo durante el embarazo.
Mantenerse en equilibrio con el consumo de activo es importante para ella,
tanto que tiene bien identificado los síntomas que presenta cuando deja de hacerlo,

96
este equilibrio al que hace referencia es el principio de alostasis que propone que
cuando el cuerpo se acostumbra a la presencia de factores que rompe con su
homeostasis, este recupera y trata te mantener una estabilidad fisiológica fuera de
esta, adaptándose ante tales situaciones adversas o desagradables, llegando a
relajarse frente a estas. En los casos de consumo crónico de drogas, los
consumidores al presentar una adicción, su neuroquímica se ve modificada y
cuando no se ingresa la sustancia al organismo (abstinencia), este entra en
desequilibrio y necesita consumir nuevamente para recuperar la alostasis y
recuperar su equilibrio (Koob et al., 2001), así que se puede decir que Libertad sabe
que para sentirse bien y evitar los malestares asociados a la abstinencia
(desequilibrio) debe consumir constantemente, es decir, ella consume
constantemente para mantener su alostasis.
Ella podría parecer inconsciente de las consecuencias que causa el consumo
crónico de activo, pero parece muy consciente de la experiencia de padecer
físicamente por la falta de este, eso la lleva a consumir crónicamente, para evitarlo
emprende una búsqueda cotidiana que guía sus acciones y decisiones, como se
mencionó, va modificando y adaptando sus actividades económicas para poder
consumir. Una búsqueda dirigida a encontrar el placer a expensas de evitar o aliviar
el dolor, volviéndose en una acción adaptativa, pues evita el dolor físico, emocional,
se adapta a su grupo social y evade las situaciones dolorosas a las que la expone
la gama de desigualdades sociales, con su estado alterado de la consciencia,
siendo así, tal vez, como logra sobrevivir a las condiciones de adversidad.
En la figura 5 se presenta la cartografía corporal de las sensaciones y
malestares que presenta Libertad cuando deja de consumir por horas y días.
Tonalidades amarillas: los síntomas aparecen en las primeras horas de no
consumir. Presenta nauseas, mareos y vómito. Para evitar sentirse así, debe
consumir lo más pronto posible y recuperar la alostasis.
Tonalidades naranjas: los síntomas aparecen si pasa más de seis horas y
hasta un día sin consumir, se mantiene el vómito, los mareos y nauseas, además le
comienza a doler la cabeza, que asocia a que se le están muriendo las neuronas
por no mantener el equilibrio.

97
Tonalidades rojas: si deja de consumir por
más de un día y se mantiene sin hacerlo, se
siguen presentando los malestares y síntomas
previamente mencionados, pero con mayor
frecuencia e intensidad. Además, se le agrega el
malestar generalizado de los músculos de las
extremidades y dolor de huesos largos. Si ella
llegara a esta situación, se le impediría charolear
y ganar dinero, ir al baño, conseguir comida y el
mismo activo, impidiéndole realizar su vida
cotidiana. Es por eso, que no permite llegar a
este grado y las veces que ha estado ahí, fue por
falta de dinero para comprar la sustancia.
Durante las 36 horas que pasó en la clínica
del sueño de la UAM-I para la evaluación
polisomnográfica no consumió activo, al inicio le
dolía la cabeza, pero dijo que con agua y comida
se le quitaría. Le ofrecí dulces constantemente porque refirió que con ellos el
malestar se aligeraba. No vomitó ni refirió dolor de huesos ese día, refiere que la
convivencia con nosotros le ayudo mucho y este se correlaciona con los resultados
de cuestionario de confianza situacional breve.
A partir de esto, se puede concluir que el ejercicio metodológico que incluyo
la inclusión al espacio universitario y de investigación que se realizó en la UAM-I,
influencio para que Libertad disminuyera su padecer de la abstinencia, por el
contacto e interacción con otros grupos. Así que se puede correlacionar la exclusión
social que vive esta población en su vida cotidiana a través de su historia individual
con el consumo de activo. También se puede hablar de una tolerancia conductual,
misma que se refiere a que el consumidor no solo responde a la experiencia
neuroquímica de las sustancias psicoactivas, sino también a las señales
ambientales, comportamentales y sociales presentes al momento de la
autoadministración (Ruiz et al., 2002). Esta explica que los consumidores pueden
Figura 5. Cartografía corporal de los síntomas de
abstinencia al activo

98
tener el deseo de dejar de consumir, pero si continúan cerca de la parafernalia y
grupos que consuman la sustancia psicoactiva, su deseo de consumo se
desencadena al observar todas esas señales. Sin en cambio si el consumidor se
encuentra fuera de dicho contexto donde consume, le podría ayudar a tolerar los
síntomas de abstinencia e inhibir el deseo de consumir.
5.2 Resultados de las pruebas psicométricas
En este apartado se presentan los resultados de las evaluaciones psicométricas y
neuropsiquiátricas. Se presentan los datos tal y como deben ser reportados de
acuerdo con los manuales de las escalas, pero también se hace una breve
descripción o bien anotaciones etnográficas que permiten situar la vida de Libertad
dentro de esos datos numéricos.
5.2.1 Cuestionario de confianza situacional breve (CCS)
Se ponen al inicio estos resultados, ya que se han correlacionado con los apartados
anteriores sobre el consumo de sustancias inhalables y la abstinencia a éstas.
Como se muestra en la figura 6, Libertad dice sentirse segura al dejar de consumir
o bajar su consumo cuando esta con los amigos para pasar un momento agradable
juntos como ocurrió en su estancia en la UAM-I, generando tolerancia conductual,
cuando siente emociones agradables, cuando presenta malestar físico y cuando
quiere probar su control sobre el consumo de inhalables.
Se siente menos segura y consume más cuando tiene necesidad física a la
sustancia, entra en conflicto con otros, por presión social, o bien cuando presenta
emociones desagradables.

99
Figura 6. Cuestionario de confianza situacional breve de Libertad
Según los datos anteriores, ella consume para evitar el dolor y malestar
físico, pues rompe su alostasis (Libertad en tolueno), entonces el cuestionario nos
estaría mostrando datos que se correlacionan con a la narrativa de Libertad.
5.2.2 Mini international neuropsychiatric interview (MINI)
A continuación, se presentan los trastornos neuropsiquiátricos diagnosticados en
Libertad:
Episodio Depresivo Mayor: Los síntomas incluyen un humor depresivo, con
una marcada pérdida de intereses hacia los estímulos del ambiente o personales,
pérdida de la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente le
complacían. Falta de vitalidad o aumento de fatiga. Sumándole pérdida de confianza
y estimulación de sí mismo y sentimientos de inferioridad, reproches hacia sí
mismos, sentimientos de culpa, pensamientos suicidas, disminución de la
capacidad para concentrarse, alteraciones en el sueño y cambios del apetito ya sea
aumento o disminución. Estos síntomas deben durar al menos dos semanas. Se ha
reportado que el consumo de activo está relacionado con la depresión, la falta de
80
70
70
0
20
0
80
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Emociones agradables
Malestar físico
Probando mi control sobre el consumo
Conflicto con otros
Necesidad física
Presión social
Momentos agrables con otros
Emociones desagradables

100
vitalidad y fatiga, movimientos lentos, además la vida en calle, se encuentra
permeada por estigmas que hacen sentir “menos” a los pobladores, hasta el grado
de despojarlos de su calidad de persona, como menciona Cristo.
Riesgo de suicidio Moderado: es el intento de quitarse la vida, si ha
realizado intentos previos, pero no ha culminado la acción. En las narraciones
Libertad refiere que no quiere suicidarse pero que si se siente triste se aventara del
puente donde vive. Ella cree que no quiere quitarse la vida, pero ya ha ideado la
forma de acabar con ella, como podemos leer en su historia de vida:
Nunca he pensado en suicidarme, pero si algún día estoy aún más triste,
podría aventarme del puente donde vivo actualmente
Episodio Depresivo Mayor Recidivante: se presenta cuando hay dos o
más episodios depresivos mayores. Cada episodio debe estar separado por un
intervalo de al menos dos meses donde no se cumplan los criterios para episodio
depresivo mayor.
Trastorno psicótico actual: los síntomas incluyen ideas delirantes,
alucinaciones y alteraciones en la percepción, alteración del comportamiento
ordinario, discursos incomprensibles o incoherentes. El trastorno puede o no
asociarse con estrés agudo, es decir, a la presencia de acontecimientos estresantes
habituales que preceden una o dos semanas al inicio del cuadro. Su sintomatología
no excede las dos semanas. Ejemplo de ello es cuando Libertad compra ropa para
recién nacido para guardarla para cuando recupere a su hija. Cuando se registró
esa actividad, la niña ya tenía tres meses y era evidente que ya no le quedaría esa
ropa, es decir, Libertad no contempla el paso del tiempo y que en esa medida su
hija crece, mostrando actitudes psicóticas, por sus acciones no concordantes con
la realidad.
Trastorno de ansiedad generalizada: los síntomas son, nerviosismo,
temblores, tensión muscular, sudoración, aturdimiento, palpitaciones, mareos y
malestar epigástrico. Estos síntomas son generalizados y persistentes, por lo
menos en un periodo de cuatro meses. Los síntomas se asemejan a los

101
presentados por la abstinencia del consumo de activo y son aliviados con su
ingesta.
Agorafobia: fobia que engloba el miedo a salir de casa, entrar a tiendas, a
las multitudes y lugares públicos, el temor a permanecer en espacios abiertos.
Exponerse a estas situaciones, genera ansiedad. Un poco irónico en la vida en calle,
ya que viven en espacio públicos a la intemperie, aunque esto ayudaría a dar pie a
la discusión, si se apropian tanto de un espacio que llegan a conceptualizar e
internalizar como su hogar y es espacio privado, donde las multitudes no pueden
acceder. Esto tiene relación con las observaciones de campo de los primeros meses
que estuve en calle, porque al inicio, los pobladores y Libertad no me dejaban
acercarme a su cobija, colchón o pedazo de piso. Cuando la relación se reforzaba
me invitaban a pasar y sentarme en su espacio, argumentando que me habían
dejado entrar en su casa.
5.2.3 BETA III
Coeficiente intelectual beta es de 54 pts. CI extremadamente bajo. La prueba es
visual, debe identificar las imágenes y encontrar elementos que les hagan falta para
estar completas. En la variedad de objetos que muestran las imágenes, se hallaban
algunos que Libertad no conocía. Entonces, se detenía para que le explique cómo
funcionaba o para qué era útil el objeto, mostrando interés en conocerlos. Además,
su visión está dañada por el deterioro del nervio óptico y desprendimiento de
retinas30 se le dificulta identificar las formas de los objetos.
Ejemplo de imágenes que no conocía, es la del bebé que le dibujó ojos en
vez del chupón de la mamila, porque no conoce las mamilas y sus partes. A la
inversa, las bicicletas al ser objetos que están y transitan por el espacio público
fueron identificadas por ella.
30 Diagnosticada por un Oftalmólogo, 2016.

102
Figura 7. Imágenes del cuadernillo del Beta III resuelto por Libertad
El Beta III aunque esta estandarizado para la población mexicana, no está
acorde a la población callejera o aquella que crece fuera de la “norma” donde se
supone conoces los objetos cotidianos presentados en esta prueba, por lo tanto,
que indique que tiene un coeficiente intelectual extremadamente bajo podría decirse
que está mal estimado, porque no considera su contexto e historia de vida. Las
imágenes que se relacionan con objetos que puede observar en la calle, a los que
puede tener acceso y los ejercicios que eran de lógica los respondió sin dificultad,

103
apoyando con esto, la idea que su diagnóstico depende más de lo que ha visto en
su vida y no se puede estimar con una prueba no estandarizada para esa población.
5.2.4 Mini Mental
Presenta un déficit leve (26 puntos) de deterioro cognitivo, según el diagnóstico de
la prueba, este puede ser provocado por estado depresivo o bajo nivel cultural. Este
resultado se correlaciona con el MINI y el diagnóstico de estado depresivo mayor y
se asocia con el aislamiento de la persona, esta presenta tristeza, indecisión,
inseguridad, frustración, ansiedad, apatía, desesperanza e irritabilidad.
Recordemos que Libertad vive con la esperanza de salir de la calle y vivir en una
casa, encontrar a su hija (aunque no hace nada por buscarla) y no se muestra
molesta o frustrada por consumir activo. El consumo crónico de activo se asocia a
la depresión (Cruz et al.,2011; Cruz et al., 2014), siendo esta la posible causa del
diagnóstico y no la vida en calle y a su vez también se correlaciona con el deterioro
cognitivo (Mosco, 2017).
5.2.5 Neuropsi
Esta prueba es para evaluar funciones cognoscitivas en cinco áreas: la orientación,
atención y concentración, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, memoria verbal
y visual (inmediata y demorada). Permite evaluar procesos de atención y memoria.
Tabla 5. Resultados de Neuropsi
Puntaje Rango
Atención y función
ejecutiva
86 Normal
Memoria 72 Alteración leve
Total: 74 Alteración leve
En la tabla 5, se puede observar que Libertad presenta una alteración leve
en la memoria, pero no en la función ejecutiva y atención, esto, a pesar de sus 11
años de consumo de activo. Según los reportes mencionados anteriormente

104
(capítulo 3 apartado 3) se relaciona el consumo crónico de sustancias inhalables
con la pérdida de memoria, la alteración de la atención y el deterioro cognitivo. Los
mismo ocurrió con el Mini Metal, entonces me surge la duda ¿la prueba no mide lo
que dice que mide? o ¿las condiciones de calle y el consumo crónico de activo
sobrepasa las capacidades de la prueba? Ambos instrumentos son guías
adecuadas para explorar déficits cognitivos, pero no muestra la diversidad de
factores que pueden influir para que éstos, a pesar de la vida en adversidad evidente
que tiene Libertad, se vayan minimizando los efectos a largo plazo.
Tal y como lo plantea Páez y colaboradores (2013), el enriquecimiento
ambiental puede tener efectos positivos para revertir las alteraciones inducidas por
tolueno. Este enriquecimiento se entiende como la exposición a la novedad y la
complejidad para obtener la estimulación sensorial, la actividad cognitiva y el
ejercicio físico, lo cual es beneficioso para el cerebro y su capacidad plástica. En la
calle, sus pobladores deben estar siempre alerta para solucionar las situaciones que
pueden poner en riesgo su vida, ya sea por el riesgo de morir en alguna pelea, de
ser detenidos, de ser removidos de sus sitios de pernocta, por ejemplo, cuando son
desplazados por los policías, ellos deben encontrar un nuevo lugar donde vivir y
protegerse de otros pobladores que lleguen a agredirlos.
Vivir en la calle te mantiene siempre a la expectativa, pues no sabes si podrás
comer mañana; estas en la constante y novedosa búsqueda de alimento, el
establecimiento de relaciones interpersonales para afianzar sus redes de apoyo y
encontrar la sustancia para consumir. Para sobrevivir se deben caminar largas
distancias, es decir, hacer ejercicio físico y conducirse en el espacio. También los
pobladores callejeros son aquellos que cuentan con las mejores historias sobre
animales gigantes nocturnos, posiblemente sea producto de las alucinaciones por
el activo, pero nos da pie a pensar que su imaginación esta activa.
En una observación de campo, Libertad se encontraba con su novio y un
amigo jugando UNO debajo de un puente mientras consumían activo. Mientras
pasaba el tiempo y el consumo y tolueno en la sangre se incrementaba por el
consumo constante, los hombres olvidaban las reglas del juego, confundían los
colores y números. Libertad se mostraba callada y atenta al juego, corrigiendo a sus

105
compañeros y jugando correctamente, identificando los colores y números de las
tarjetas, pareciera que su atención se incrementó por el consumo. Esta observación
de campo, da a pensar que los estudios sobre los efectos por el consumo de
sustancias inhalables, debieran ser comparativas entre hombre y mujeres.
Ella dice que no se aburre en la calle, porque se mueve con mucha confianza
y facilidad, desplazándose por los puestos y saludando a todos. Platica con varias
personas al día y sus amigos no sólo son los pobladores callejeros, sino también
los comerciantes, transeúntes y conductores de camiones, facilitando la ampliación
de sus redes de apoyo. Todo esto me hace pensar que la calle, en sí y pese a todo,
es un ambiente enriquecido, tanto por su variedad y novedad implícita como por la
peligrosidad que los hace estar alerta la mayoría del tiempo, así que, por eso, los
resultados de Libertad con relación al deterioro cognitivo son minimizados por su
restauración.
Sin embargo, a nivel motor si presenta un deterioro notorio, pero no
identificado por la prueba, ya que la puntuación no lo indica. La primera imagen de
la figura 8 muestra el modelo del dibujo que Libertad debía imitar, en la segunda
imagen (en la parte inferior) se
muestra el dibujo que realizó. Su
alteración motriz fina es evidente;
además, en los registros de
campo, se describe que presenta
temblores en las manos, los cuales
le impiden abrir un popote o
escribir, así como jugar jenga31.
31 Previamente mencionado
Figura 8. Neuropsi resuelto por Libertad

106
5.2.6 Test de Bender
Es un test para evaluar el desarrollo viso-motor relacionado con los retrasados
globales de la maduración, incapacidades verbales específicas, disociación,
desórdenes de la impulsión, perceptuales y confusionales. Al ser para niños y
adultos, las puntuaciones te indican a que nivel de edad que corresponde el dibujo.
Como indica la tabla 6, los resultados de Libertad están en una edad promedio de
6.8 años.
Tabla 6. Resultados del Bender
BENDER
Figura Puntaje Edad
1 3 5 años
2 3 5 años
3 4 6 años
4 4 8 años
5 4 9 años
6 4 6 años
7 4 11 años
8 4 6 años
9 4 6 años
Esta prueba se basa en la percepción visual que depende del grado de
maduración del sistema nervioso central y de la estimulación externa. La
reproducción de las figuras guestálicas varía en función del nivel de esta
maduración y si se presenta algún deterioro cognitivo (Bender, 1938).
Se podría pensar que Libertad es en
realidad una niña de la calle, porque obtuvo
una calificación mucho menor a su edad
cronológica, pero esto se pude deber al daño
en el nervio óptico y retinas que presenta y le
impiden observar bien y no por la Resolviendo el Bender

107
inmaduración del sistema nervioso y falta de estimulación, aunque faltarían otro tipo
de pruebas para comprobarlo.
Figura 9 Tarjetas del Bender y dibujos de Libertad
En la figura 9 se muestran las imágenes de la parte superior son los dibujos
que Libertad debía copiar en la hoja, en la parte inferior se encuentran las
representaciones que hizo. Es notorio el poco parecido, los trazos poco precisos y
formas que intento imitar, pero no lo logró.

108
5.2.7 Índice de reactividad interpersonal (IRI)
Figura 10. Puntajes del IRI con testimonios de Libertad
El índice nos permite conocer la disposición que tiene Libertad para empatizar con
otro en diversas situaciones. Está compuesta por cuatro dimensiones que se
explicaron previamente. En la figura 10 se muestra la puntuación obtenida por ella
y narraciones que pueden ejemplificar cada dimensión. Al ser una escala likert que
va de 1 a 5, su puntaje promedio ronda la media.

109
La interpretación del índice nos muestra a Libertad como empática con sus
compañeros de calle y con los otros. Nuestra lógica nos haría pensar que una
persona que nació y creció en un ambiente completamente adverso, donde tuvo
que aprender a defenderse debería ser menos empática y ser hasta antipática para
sobrevivir. Pero justamente, para sobrevivir en la calle, se debe vivir en grupo y
cuando estas dentro de uno y desarrollas sentido de pertenencia, la empatía juega
un papel importante. Sentir al otro y entender sus estados de ánimo, le permite a
Libertad saber en qué momento aproximarse o alejarse de su compañero y más si
está en estado alterado de la conciencia por el consumo de alguna droga. También
le permite acercarse a los otros para pedirles una moneda o alimentos, y saber en
qué momento o a quien no pedirle. Esa habilidad, por así llamarla, se hizo presente
las primeras sesiones con Libertad, pues identificaba mis estados de ánimo y
procuro caerme bien para establecer una relación interpersonal, que es lo mismo
que hace en calle y conformar sus redes de apoyo.
5.2.8 Perfil de estrés
El estrés es un proceso biológico en los seres vivos para mantener el equilibrio de
su medio interno y responder a los riesgos externos. En los humanos es inherente
a su mundo psicológico y cultural, por lo que su evaluación permea discusiones
metodológicas que se complejizan en poblaciones en situaciones vulnerables.
En la figura 11 se muestran los puntajes de cada categoría del perfil de estrés
de Libertad, las líneas rojas indican los niveles óptimos de bienestar sobre la línea
superior, niveles normales entre ambas líneas o niveles que indican riesgo por
debajo de la línea inferior. Libertad muestra que está en riesgo de padecer estrés
por los hábitos de salud, está en óptimo bienestar en la minimización de la amenaza,
valoración positiva y bienestar psicológico, es decir, no percibe como adversa la
vida en calle, finalmente está en niveles normales en las categorías restantes, es
evidente que se debe tomar en cuenta que este instrumento esta estandarizado en
población mexicana, más no en población mexicana callejera.

110
Figura 11. Puntajes del perfil de estrés
A partir del caso de Libertad que nació y vive en las calles, es de importancia
conocer cómo procesa los estresores de su entorno adverso. Se entiende como
estresor a cualquier cambio externo como puede ser la exposición repentina y
continua a climas extremos, mala alimentación y violencia, básicamente es aquello
que causa un desajuste en el balance homeostático. A continuación, se presentan
tres esquemas que ejemplifican los resultados del perfil de estrés aplicado a
Libertad, donde se cruza el resultado con observaciones de campo (O.C.) que
pueden apoyar o contradecir el resultado del perfil. En la figura 12 donde se
presentan los resultados para la dimensión de estrés.

111
Figura 12. Estrés
Los malestares físicos que reportó tener son asociados al síndrome de
abstinencia, pues sólo los presenta cuando deja de consumir activo por unas horas
o días. Ella realiza una serie de actividades diarias que le permiten obtener recursos
económicos, y estas a su vez le facilitan establecer redes de apoyo con vecinos y
comerciantes, pese a la carencia de vínculos familiares. Algo importante en este
análisis, es que Libertad no identifica algunos factores adversos de la vida en calle,
como es dormir a la intemperie, la malnutrición, la exposición a enfermedades,
identificando solamente las adversidades psicosociales como la discriminación y los
malos tratos de los otros hacia ellos de “calle”. esto podría ser porque nació en la
calle y son condiciones que ha vivido desde condiciones intrauterinas. Si alguno de
los alumnos del posgrado fueran sometidos durante seis meses a las condiciones
adversas en las que se desarrolló y vive Libertad y le aplicáramos este perfil
seguramente saldría con niveles de estrés altos, mientras que nuestra participante
no muestra tales, entonces, se ¿habrá adaptado a tales condiciones?

112
Figura 13. Redes de apoyo
Como se ve en la figura 13, no recibe apoyo de sus familiares, pero el apoyo
proporcionado por la red de apoyo conformada por comerciantes, amigos, vecinos
y pareja es fuerte, tanto que le permite sortear la vida en calle.
Figura 14. Hábitos de Salud
En la dimensión de hábitos de salud, mostrados en la figura 14, se ve
claramente afectada por los hábitos propios de la vida en calle y el consumo
cotidiano de activo, pues las cinco áreas salen como factores de riesgo. Sin

113
embargo, el discurso de la participante muestra que los valores cuantitativos y las
experiencias comunicadas no son siempre congruentes, es decir, las condiciones
de vida de la participante sobrepasaron algunas situaciones evaluadas y sus formas
de afrontamiento no son consideradas en el instrumento. Por ejemplo, ella no
practica ningún deporte, pero camina largas distancias diariamente para charolear.
Consume los alimentos que le regalan y no puede seleccionar su alimentación para
que sea saludable, aun así, siempre come y tiene de tres a cinco comidas al día.
Especialmente en esta prueba se tuvieron que hacer equivalencias en las
categorías o preguntas, pues, aunque no posee un trabajo estable y remunerado
de forma constante, ella realiza actividades diversas (charoleo, mandados,
payaseo) para obtener recursos económicos. Además, se utilizó la prueba como
guion de entrevista para indagar más sobre la vida en calle y como guía de
observación para dirigir algunas visitas a calle.
En general las pruebas elegidas para conocer la experiencia de Libertad
fueron de utilidad para aproximarse al fenómeno, pero también dio cabida para
reflexionar sobre su uso en esta población. Primero, porque no podían auto-
aplicarse, porque no entendía las preguntas por el lenguaje elaborado o porque no
podía ver por sus dificultades visuales.
La metodología mixta se planteó como un complemento entre las dos
técnicas, las entrevistas y las pruebas psicométricas, permitiendo indagar más
sobre la experiencia, fue gracias a esto, que se visualizó las contradicciones vistas
en algunas de las pruebas y los resultados que se contrastaron, o para explicar
mejor porque a pesar de vivir en completa adversidad, Libertad sale con un
diagnostico favorable. Si se hubiera aplicado las pruebas de forma tradicional, el
resultado hubiera estado sesgado porque si bien, están estandarizadas en la
población mexicana, incluso construidas específicamente, estas dejan de lado la
variabilidad biológica y la diversidad cultural dentro de la misma población y que
decir de la callejera.

114
CAPÍTULO 6. EL CAMINO ANDADO. ALGUNAS REFLEXIONES
“No es una despedida, es un momento de silencio para reflexionar y mostrarle al
mundo, los otros, que ustedes viven y resisten”
Palabras de cierre de actividades 2018 en la Plaza del activo, Ciudad de México
Mis primeros días en la calle. Foto tomada por Luis Guerrero, 2015.

115
“Recuerda llegar y saludar a todos, sonreír para mostrar la alegría que te da verlos. Recordar sus nombres cuando te los digan y llámalos por él, es su única propiedad, lo que les da identidad. Si te piden dinero, no lo des, mejor lleva agua o dulces para compartir. Pregúntales cómo están, qué han hecho esta semana, ese día. Si están acostados en el suelo, siéntate a su lado, siempre debes mirarlos a los ojos, y lo más importante, trátalos como te gustaría que te trataran a ti”.
(Diario de campo, 14 de septiembre 2015)
En la primera página de mi diario de campo hace ya casi tres años, escribí un breve
recordatorio de las actitudes que debía tomar frente a la población callejera, y en
realidad no sólo son útiles para establecer una relación empática entre antropóloga
y la población con la que se pretende colaborar. Esas palabras son necesarias para
cualquier interacción humana, para crear relaciones interpersonales donde
predomine el respeto, el amor, la confianza, la cooperación y la honestidad. Las
líneas que siguen pretenden hacer una reflexión sobre el camino andado, que está
fundamentada en preguntas sin respuesta que posiblemente den paso a nuevas
aproximaciones.
Expongo temas que considero pertinentes para su discusión: el trabajo
etnográfico con la población callejera, la relación entre la psicología y la
antropología física, el consumo de activo y su popularidad no regulada y la reflexión
de la utilidad de estudios desde esta disciplina.
6.1 ¿Salida de campo o de calle?
Desde la alteridad que caracteriza al quehacer antropológico, la labor de una
investigadora implica un acercamiento y una relación hacia y con los otros. Al
trabajar con la población callejera, se vuelve indispensable la inmersión hacia las
circunstancias más evidentes de la vida en la calle… la coladera, los puentes, las
cobijas viejas, los llantos por las violaciones, todo eso inundado con un penetrante
olor a tolueno, a thinner, a gasolina, adherido a los cuerpos que viven, padecen y
gozan estas circunstancias. Observando sus consecuencias a nivel psicosocial y
biológico, expresadas por y en los cuerpos de las personas que viven estas
condiciones.

116
Para realizar mi labor como investigadora y aproximarme al fenómeno,
necesito colocarme justo encima de las líneas divisoras entre ellos y nosotros, para
poder observar aquello que nos diferencia, pero también desdibujandolas para
comprender lo que compartimos y nos hace seres equivalentes, pues ya lo dijo
Bourgois (2010) lo que hacemos trabajo etnográfico con temas relacionados a la
exclusión social y consumo de drogas, es muy difícil obtener datos precisos con las
perspectivas convencionales, en nuestro caso debemos “violar los cánones de la
investigación positivista. Nos involucramos de manera íntima con las personas que
estudiamos” (p. 35). Donde el acercamiento a los otros es una participación
transgresora. Somos invasores de un espacio que no es nuestro, pero que tenemos
interés en conocer y comprender. Para ello, llegamos, nos acercamos a veces sin
conocerlos antes, lanzamos las preguntas sobre situaciones, acciones y relaciones
que pueden resultarles tan cotidianas, que no sólo la sienten como una invasión en
su espacio, si no la perciben como absurdos, por ejemplo, cuando llegaba a puntos
de calle y aunque los veía consumiendo sustancias inhalables, yo les preguntaba
¿te gusta consumir?, ellos, me miraban con rareza y decían: pues sí, para ellos esa
pregunta era completamente absurda, pero yo, en mi papel de investigadora,
necesitaba su confirmación verbal.
La participación entre uno y ellos, es tanto física como emocional y de
manera bidireccional, ya que también yo, como investigadora, pongo en juego mis
aprendizajes, prejuicios, miedos y expectativas previas, y me puedo llegar a
identificar, como ser humano, en ese otro. Lo planteó Juan Cajas (2004), la mirada
y el quehacer del antropólogo que trabaja en las urbes con fenómenos humanos
complejos, te reta a indagar nuevos métodos y miradas. Porque el antropólogo se
enfrenta a temas tan cercanos a él, que el concepto de otredad se ve también
sobrepasado, pues ya no es el otro que vive a miles de kilómetros de tu ciudad natal
y habla otro idioma. Este otro, el callejero, en este caso, puede ser tu vecino, tu
amigo de la infancia o un conocido, que posiblemente creció en el mismo barrio que
tú, pero que por diversas condiciones familiares y económicas fue expulsado32 a la
calle.
32 Callejerización

117
Lizarraga (2016) dice que “toda observación es inevitablemente participante
y cuando hablamos de Homo sapiens no podemos dejar de autobiografiarnos de
alguna manera”. Quizá ese autobiografiarnos nos lleva a reconocernos como
actores político-sociales, a reconocer que nuestras decisiones y acciones en campo
repercuten en los otros, a quienes observamos. Quizás esta autobiografía no sólo
me lleva a reconocer mi motivación por comprender al sujeto/otro, sino también a
reconocer mi anthropos en el anthropos del otro. Me lleva a pensar en una
antropología relacional, entretejiéndola con las perspectivas psicosociales de la
primera disciplina en la que me forme y complementando las visiones, poniéndome
a mí, como investigadora en una lucha constante, de no etiquetar o cuestionar eso
que me narran y observo, procurando no patologizar su comportamiento, es decir,
etiquetar a los participantes como enfermos, siguiendo de manera mecánica y
reduccionista el modelo dicotómico salud-enfermedad, sino más bien, conocer y
describir la experiencia desde el participante, y comprendiéndola desde mi
inmersión en su mundo, algo que desde la psicología resulta difícil de entender.
Como investigadora en este ámbito juego un doble rol, para la investigación
yo soy investigadora y para la mujer yo soy su amiga, pero está consiente que
también soy investigadora, tiene claro mis intenciones con las cuales yo establezco
una conversación con ella; lo mismo pasa con los otros pobladores callejeros. “En
la medida en que el primate sapiens se reconoce -aunque no lo haga consciente-
sumergido en un contexto dinámico y no sólo enfrentado a él y en competencia con
sus componentes, se descubre y se vive frágil y efímero, quebradizo, transitorio y
mortal” (Lizarraga, 2016). Esta autoconciencia de mi existencia y el papel frente a
las “otras”, hace que este al pendiente de mis movimientos y palabras, pues la
situación no se puede salir de control y tratar de mantener la información fuera del
alcance de los prejuicios, sin influir mucho es las respuestas a las preguntas que
realizo, como dice Bernardo Robles (2011) necesito comprender la intencionalidad
de los hechos, tanto los suyos como los propios. Pero también esta autoconciencia
me hace conocer que al igual que otro ser humano, soy imperfecta y puedo comer
errores y más en este caso donde yo juego un papel de doble alteridad.

118
Esta doble alteridad me exige recolectar datos precisos sin olvidar el
sufrimiento y alegrías del otro, es decir debo ser empática con mi población, pero
¿cómo es una investigadora puede trabajar con esta población, estableciendo una
relación empática sin transgredir los límites éticos? ¿cómo trabajar con estas
mujeres sin “cosificarlas”? tomar en cuenta sus emociones y deseos, pero sin caer
en la mala práctica de prometerles una amistad según sus términos. Estas
preguntas se deben responder y dan pauta para realizar nuevas investigaciones y
reflexiones teóricas, necesarias para el trabajo con pobladores callejeros.
6.2 Psicología o Antropología Física
Inicialmente comprendí y emprendí el trabajo como una inmersión sencilla y sin
complicaciones a la vida de otro, esperando que éste me permitiera el acceso a su
rutina diaria. Evidentemente inicie este acercamiento con mi mirada de psicóloga,
desde la neuropsicología y psicología social, pero principalmente desde la
psicología social comunitaria y su corriente teórica y metodológica más fuerte que
es la investigación acción participativa, asumiendo la postura de la perspectiva de
las poblaciones que han sido marginadas históricamente y formando modelos de
intervención comunitaria.
Con esta formación previa me presente ante la antropología física, ambas
tienen como objetivo, el estudio del ser humano en las diferentes manifestaciones
de su conducta y su vida con interacción con el mundo (Korsbaek y Bautista, 2006,
p. 35). Llegue aquí porque considero que estudiar al ser humano es una tarea
amplia y compleja, y necesitaba realizar un trabajo multidisciplinario para favorecer
mis planteamientos y realizar conclusiones más concluyentes y extensas, como lo
mencionan Korsbaek y Bautista. Empecé a comprender a la antropología física
como la mera descripción de los fenómenos que se observan y se registran, para
posteriormente responder las grandes preguntas que rodeaban mi investigación,
estas se resumen en ¿cómo es que el ser humano puede sobrevivir a condiciones
adversas?, comprendiendo que esta se debía responder con más de una
investigación y un sujeto de estudio. Pero que mi trabajo era una aportación

119
considerable para esta disciplina, pues estaría abriendo una línea de interés para
futuras generaciones.
El camino para transformar mi mirada de psicóloga social (comunitaria) a una
mirada antropofísica fue difícil, porque debía entender el pasado de esta disciplina,
conocer su historia y comprender a sus fundadores y estudiosos, encontrando
similitudes con la psicología, a pesar que las variables que analizan cada disciplina
son distintas. Ambas pueden analizar la relación ser humano y sociedad, por una
parte la psicología, si bien en sus inicios experimentales se definía sólo como la
teoría o ciencia de la mente, en la actualidad se considera una disciplina que
pretende construir teorías y modelos explicativos y/o predictivos del
comportamiento, considerando el mundo mental interno y sus procesos cognitivos,
sus mecanismos neurales y sus representaciones sociales, haciendo uso del
método científico, tanto desde posturas inductivas, como deductivas. De esta forma,
el estudio de lo psicológico utiliza diferentes técnicas y metodologías cuantitativas,
cualitativas, experimentales y revisionistas (Ballesteros y García, 1995). La
Psicología Social intenta comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos,
sentimientos y acciones de los individuos y/o grupos, son influenciados por los
pensamientos, sentimientos y acciones imaginados, evocados o percibidos en otros
(Raven y Rubin, 1983). La Antropología Física ha observado y medido al cuerpo
humano con la finalidad de registrar las diferencias visibles y cuantificables entre
individuos y entre diversos grupos humanos, precisando una serie de puntos
anatómicos que dan cuenta de las formas, estructuras, diferencias intersexuales o
composición corporal, relacionando todo con la interacción con el nicho ecológico y
la cultura, observando y registrando como se encarna las desigualdades (Herrera,
2001), entre otros procesos sociales.
Si esta investigación se hubiera analizado por una u otra disciplina, el
resultado no sería igual, pues yo como psicóloga, por una parte, hubiera aplicado
las pruebas a Libertad tal y como dice el manual, sin extender o proponer indagar
más en cada pregunta. Al conocer sus respuestas las interpretaría como la
neuropsicología propone, posiblemente patologizando a Libertad, sin pretender
entretejer el resultado con su contexto, historia de vida y redes de apoyo. Como

120
antropóloga física dedicada a trabajar con población contemporánea y sus
experiencias de vida en adversidad, dejaría de lado algunos instrumentos, teorías
e interpretaciones propios de la psicología y haría mano de la etnografía y
posiblemente de la antropometría. Aquí se trata de realizar una complementariedad
metodológica y teórica, olvidando algunas objeciones del pasado (historia de las
disciplinas y sus divisiones)
Al mismo tiempo en que entendía teóricamente a la nueva disciplina y
realizaba etnografía multi-situada, y tras meses de realizar lecturas sobre el
consumo de activo, los temas que rodean la desigualdad y exclusión social, mi
mirada se complejizó, pues al escuchar sus historias las entendía desde el marco
teórico y desde mi perspectiva personal, comprendiendo que no podía ser sólo la
antropóloga que “les estudiaba”, pues su estancia en calle es resultado de procesos
históricos, políticos y económicos de alcance mundial, siendo muchas veces no una
decisión personal. Lo anterior se reforzó al vivir con ellos las escenas de violencia,
desalojo, muerte y desesperanza, pero también al compartir sus alegrías, los ratos
de esparcimiento y los sueños a futuro. Así que me di a la tarea de realizar
actividades de acompañamiento para tratar de resolver problemas legales, solicitar
sus derechos en salud y laborales, pues algo tenía claro, no podía quedarme solo
como observadora, esto me llevo a una reflexión, si podía seguir trabajando desde
la investigación acción participativa como antropóloga física o debía abandonar esa
metodología de intervención y adoptar una antropofísica, pero ¿cuál?, además esto
se entretejió con el deber ético de regresarle algo a los seres humanos con los que
trabajamos y no solo obtener información y retirarse.
Al final, mi nueva mirada antropofísica me permite observar, describir y
reconocer la variabilidad y diversidad humana, sin patologizar toda conducta
distinta, aunque hay algunas que no se pueden pasar por alto, se da otra explicación
más holística a estas, voy reconociendo las estrategias de superviviencia de la
especie y registrando la plasticidad biológica y comportamental que nos caracteriza.
En el camino andado me quedo claro que no se trata de olvidar mi formación
como psicóloga, sino más bien, entretejer las disciplinas que me forman como
profesionista para construir investigaciones que permitan comprender mejor y con

121
mayor certeza, los diversos fenómenos que me interesa visibilizar, siempre
posicionándome a lado de las poblaciones que han sido oprimidas durante décadas,
hasta que estas obtengan justicia.
6.3 El activo como droga
Al inicio de mi estudio sobre el consumo de sustancias inhalables psicoactivas, me
pregunte ¿por qué son pocos lo que se preguntan sobre su consumo?, ¿por qué no
es una droga de interés mundial?, ¿por qué según solo los pobres la consumen?
A partir de la epidemiologia, los testimonios en calle y los registros que
indican la existencia de personas de otros extractos sociales consumiéndola, se
puede indicar una creciente popularidad de las sustancias inhalables psicoactivas
como droga de preferencia, ya no tanto por su precio ni los efectos sobre la
sensación de hambre y frio, sino también en forma recreativa, viviendo la
experiencia de la vida en calle, sin estar en ella. Su regulación es escasa, solo basta
recordar que son sustancias un tanto olvidadas por la política de drogas, que,
aunque con su actual enfoque prohibicionista, solo se dedican a atacar y restringir
la producción, distribución y venta a otras sustancias que no causan tanto daño
físico en el cuerpo como lo hace en este caso el activo.
Las políticas para regular los inhalables se han centrado en restringir la venta
de los productos industriales a menores de edad, ya que, aunque quisieran
implementar políticas con miradas prohibicionistas, estas resultarían muy
complicadas de implementar, ya que se estarían dirigiendo a prohibir productos
útiles para la vida cotidiana, que mal empleados se vuelven en drogas, pero el fin
de su producción no es ese. Se considera que estos productos tienen una
regulación en la compra y venta, pero evidentemente la creencia de que el
consumidor va a la tlapalería o ferretería a comprar el litro de thinner, la lata de
limpiador para pvc o aguarrás para preparar su mona, no es de todo cierta. En las
últimas décadas se comercializa en el mercado negro el activo, el cual según los
informantes ya se prepara específicamente para inhalar, o como el caso de la
señora en Garibaldi que vendía bolsitas de resistol para ser inhaladas.

122
Quizás si aceptamos que las sustancias inhalables son producidas en un
mercado negro, sin regulación y los comprendemos desde su cualidad de productos
industriales-drogas, esto nos lleve a pensar alternativas para evitar su consumo y
para entender porque que más jóvenes y adultos de diferentes esferas sociales
quieren sentir sus efectos. Considero que al ser vista ya como una sustancia
preparada en el mercado negro específicamente para ser consumida y producir
efectos psicoactivos, tal vez así dejaría de ser la droga rezagada, esa que interesa
menos a la investigación social y biomédica, dejara de ser la droga de los pobres y
se empezarían a pensar políticas públicas, pensar en garantizar el derecho a la
salud para aquellos que consideren tener un consumo problemático y pensar
programas de reducción de daños específicamente para inhalables, considerando
la toxicidad del tolueno.
6.4 Entre la investigación social y la sociedad civil
La perspectiva antropofísica aplicada al fenómeno de la vida en calle y el consumo
de activo es distinta a las miradas con las que tradicionalmente se retrata el
fenómeno, pues ésta, nos permite preguntarnos cómo es que individuos de nuestra
propia especie pueden desarrollarse en ambientes completamente adversos,
resistiendo y existiendo. Los resultados, ya sea de la metodología mixta o de la
historia de vida de Libertad, pueden dar parámetros para comprender mejor el
fenómeno ya no solo de la vida en calle, sino del nacimiento y la normalización de
esa vida, tanto para aquellos que nacen en calle como para los transeúntes que
llegan a pensar que “es normal que haya personas viviendo en la calle”.
Tras conocer que existe ya una segunda y tercera generación de personas
naciendo en la calle, ¿qué estrategias deberían implementar el estado o la sociedad
civil para garantizarles una vida digna y derechos humanos?, el termino re-
adaptación o re-inserción, ¿son convenientes para esta nueva modalidad del
fenómeno?, o bien, ¿podemos considerarlo como un estilo de vida?, añadiendo las
estrategias de supervivencia y redes de apoyo.
Esta investigación es un retrato vivo que muestra la experiencia de nacer y
vivir en las calles de esta ciudad. Desde la antropología, nuestras investigaciones

123
se pueden usar como espejos, que muestran la realidad cercana a nosotros que
nos negamos a ver, pero que es un ejercicio necesario que visibiliza las condiciones
adversas en las que viven y se desarrollan miles de personas. Esta tesis podría
llegar a desagradar a algunas personas o hacerlas sentir incomodas, ya sea por los
temas vertidos, por la historia de vida y la visibilización de dos generaciones que ya
nacieron en las calles, por el consumo de activo, por los resultados o por las
discusiones o simplemente por la forma en la que me acerque y trabaje en los
puntos de calle, pero aquí valdría tomar una cita de Oscar Lewis (1961) del libro
Antropología de la pobreza, cinco familias, “si desagrada a mis amigos mexicanos
lo que miran reflejado en este espejo, es a ellos a quienes corresponde cambiar las
realidades objetivas de su condición” (p. 9), pues al igual que Lewis, mi labor fue
describir la realidad y visibilizar así las condiciones adversas, quedando en otras
miradas disciplinares y manos de asociaciones civiles, continuar con su trabajo,
tomando ahora en cuenta la variabilidad y diversidad humana.
Finalmente, el objetivo que se puede pensar después de leer más de 100
páginas sobre la experiencia de nacer, crecer, vivir y sobrevivir en la calle
consumiendo activo, es impactar a otros investigadores de disciplinas muy otras,
cuyas miradas ayudarían a visibilizar el fenómeno y dar información para crear
modelos de tratamientos para el consumo de activo, para re-dirigir las acciones de
las instituciones que siguen pensando que los pobladores callejeros siguen siendo
aquellos que abandonan su hogares por problemas de violencia, sin mirar la
diversidad en las razones y las personas.
Además, el ejercicio metodológico y de integración que se realizó en la UAM-
I registrado en esta tesis, me deja pensando que la forma en la que incluyen a las
personas en los centros de rehabilitación puede ser distinta, pues nosotros con tan
solo dos días de un pequeño ejercicio de inclusión pudimos registrar sus efectos
positivos (dejar de consumir, cambio de actitud…),lo cual me lleva a pensar que con
un ejercicio mayor, más elaborado y más libre de prejuicios puede tener un efecto
de mayor magnitud. Este ejercicio da pie a plantear un cambio en los modelos
tradicionales de atención a población callejera e inhaladora, pensando que las
formas de intervención pueden ser muy otras, mucho más humanas, libre de

124
prejuicios y estigmas, contemplando la diversidad de razones y circunstancias que
rodean a las personas que adoptan la calle como su lugar de vida.

125
REFERENCIAS
Aguirre Aguilar, L. (2010). Street and knowledge in motion. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 8(1): 87-103. Aguirre Rojas, C. (2005). América Latina en la encrucijada. Los movimientos sociales y la muerte política moderna. México: Contrahistorias, la otra mirada del Clío. Alexander, B. K. (2014). The rise and fall of the official view of addiction. Publicado en the Globalization of Addiction disponible en: http://www.brucekalexander.com/articles-speeches/277-rise-and-fall-of-the-official-view-of-addiction-6 Aliena, R. (2002). Más allá de la subclase y la pobreza. La modernidad, identidad y exclusión social, en Huellas del Conocimiento. La pobreza hacia una nueva visión desde la experiencia histórica y personal, Barcelona, Anthropos: 165-177. Arjona, P., Ángel, A. D., Estrada, J. C., González, A., Millones, M., Serrano, E., y Vera, J. L. (1997). La teoría evolutiva y la Antropología Física en México. Estudios de Antropología Biológica, 6. ATSDR. (2001). Tolueno. Departamento de salud y servicios humanos de los EE.UU. Servicio de salud pública, Agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades: http://www.atsdr.cdc.gov/es/ Augé, M. (1993). Los no lugares: espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa.
Ballesteros, S. & García, B. (1995) Procesos psicológicos básicos. Madrid:
Editorial Universitarias.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84:191-215. Barragán S. A. (2007). El cuerpo vivido: entre la explicación y la comprensión. Estudios de Antropología Biológica, 13(2). Bender, L. (1938). A visual motor Gestalt test and its clinical use. Research Monographs, American Orthopsychiatric Association, 3, x176. Beneficencia Pública del D.F. Departamento de acción educativa, eficiencia y catástrofes sociales (1931). La mendicidad en la Ciudad de México. Beneficencia Pública del D.F.

126
Bogin, B. (1999). Patterns of human growth (2da Ed.). Cabridge, United Kingdom: Cambridge University Press. Bourgois, P. (2010). En busca de respeto: vendiendo crack en Harlem. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores. CDHDF. (2014). Situación de los Derechos Humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal 2012-2013. Ciudad de México: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. CICAD. (2008) El abuso de inhalables se cierne como una amenaza sobre los jóvenes sudamericanos. El Observador N°1, año 6, primer trimestre. Comas, J. (1971). Biología humana y/o antropología física. UNAM. México. COPRED. (2013) Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Recuperado el 23 de octubre de 2016, de Poblaciones Callejeras: http://copred.df.gob.mx/por-la-no-discriminacion/poblaciones-callejeras/ Cruz, S. L., (2011). The Latest Evidence in the Neuroscience of Solvent Misuse: An Article Written for Service Providers, Substance Use & Misuse (46): 62–67 Cruz, S. L., Rivera-G. M. y Woodward J. J., (2014). Review of toluene action: clinical evidence, animal studies and molecular targets, Journal of Drug and Alcohol Research. 3: 1-15. De la Garza, G., Mendiola H. I. y Rábago S. (1986). Adolescencia marginal e inhalantes: medidas preventivas. Ed. 2da, Trillas: México. Dickinson, F. y Murguía, R. (1982). Consideraciones en torno al objeto de estudio de la antropología física. Estudios de Antropología Biológica, 1(1). El Caracol A.C. (2017). Chiras pelas calacas flacas. http://www.ladata.mx/chiras_pelas/chiras.html Encuesta Nacional de Adicciones (2002, 2008, 2011). Consumo de drogas: Prevalencias, tendencias y variaciones regionales. México, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México/Secretaría de Salud/Consejo Nacional contra las Adicciones/Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. ENCODAT (2016). Encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/234856/CONSUMO_DE_DROGAS.pdf

127
Folstein, M.F., Folstein, S.E. y McHugh, P.R. (1975). Mini-mental State: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiat Res. 19:189-198. Forselledo, A. G. (2001). Niñez en situación de Calle. Un modelo de prevención de las farmacodependencias basado en los derechos humanos. Uruguay: Boletín del Instituto Interamericano del Niño. 23:64-65. En: http://www.iin.oea.org/forse.pdf Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar. México: Siglo XXI Gallegos Cari, A., López B., M., Camacho S. R. y Mendoza M. M. (2014). Inhalables y otras aspiraciones. Ciencia-Academia Mexicana de Ciencias, 65(1): 50-61. Galli, S. E., Feijóo, L. L., Roig, R. I. y Romero, E. S. (2002). Aplicación del "MINI" como orientación diagnóstica psiquiátrica en estudiantes de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia: informe preliminar epidemiológico. Revista Médica Herediana, 13(1), 19-25. García, L. C. (1990). Qué son las drogas. Inhalantes. Primera edición. Ciudad de México: Árbol editorial Gigengack, R. (2013). The chemo and mona: Inhalants, devolution and steet youth in Mexico City. International Journal of Drug Policy. http://dx.doi.org/10.1016/j.drugpo.2013.08.001 Godínez, V. y Aguirre, J. (1994). Antropología física mexicana: de la reflexión teórica a la práctica institucional. Tesis de licenciatura en antropología física, ENAH, México. Goffman, E. (1998): Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires. Amorrortu Goodman, A. y Leatherman, H., 1988. Political-economic perspectives on Human Biology, en Goodman y Leatherman (eds.), Building a New Biocultural Synthesis. Ann Arbol, University of Michigan Press. Guerrero, M. P., y Palma, F. E. (2010). Representaciones Sociales sobre educación de niños y niñas de calle de Santiago y Quito. RLCSNJ, 8(2). Herrera, M. R. (2001) Aproximaciones al cuerpo humano desde la Antropología Física. En E. Serrano Carreto y M. Villanueva Sangrado (Eds.), Estudios de Antropología Biológica. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Asociación Mexicana de Antropología Biológica.

128
Herrera, B. M. y Molinar, P. P. (2011). Algunas reflexiones sobre el camino andado dentro de la antropología física. Cuicuilco, 18(52), 19-37. Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. C. y Baptista, L. P. (2014). Metodología de la Investigación. Quinta edición. México: McGraw-Hill Howard, B. (2009). Outsiders. Hacia una sociología de la desviación. Siglo XXI de España Editores, SA. Incháustegui, T. (2010). Introducción. Violencia feminicida en México 1985- 2010. Insulza, J.M. (2014). Desigualdad, democracia e inclusión social. En Desigualdad e Inclusión Social en las Américas. 14 ensayos. Segunda Edición. Organización de los Estados Americanos IASIS. (2017). Resultados preliminares censo de poblaciones callejeras. Ciudad de México. SDS-Dirección General del instituto de asistencia e integración social. Consultado en: http://189.240.34.179/Transparencia_sedeso/wp-content/uploads/2017/Preeliminares.pdf Jiménez, R. M. (2008). Aproximación teórica de la exclusión social: complejidad e imprecisión del término. Consecuencias para el ámbito educativo. Estudios pedagógicos (Valdivia), 34(1), 173-186. Kellogg, C. E., y Morton, N. W. (2003). Beta III. El Manual Moderno. Kiyokazu Takebayashi, Y. S. (2004). Metabolite Alterations in Basal Ganglia Associated with Psychiatric Symptoms of Abstinent Tolueno Users: A Proton MRS Study. Neuropsychopharmacology, 1019-1026. Kristinsdóttir, R. S. (2015). Cultura de violencia: normalización de la violencia de género en Guatemala. Memorias y movilizaciones de género en América Latina, 102. Koob, G. F. y Le Moal, M. (2001) Drug addiction, dysregulation of reward, and allostasis. Neuropsychopharmacology, vol. 24, no 2, p. 97. Korsbaek, L. y Rodríguez, A. B. (2006). La antropología y la psicología. CIENCIA ergo-sum, 13(1), 35-46. Lara, E. D. (2015). Grupos en situación de vulnerabilidad. Colección de textos sobre Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México.

129
Lara. M., Romero. M., Dallal C., Stern, R. y Molina, K. (1998). Percepción que tiene una comunidad sobre el uso de solventes inhalables. Salud Mental, 21 (2): 19-28. Le Breton, D. (1995). Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión SAIC. Lizarraga, X. (1999). De la antropología física y sus círculos. Estudios de Antropología Biológica, IX: 75-82. Lizarraga, X. (2012). El cuerpo: soma y circunstancia. Diario de Campo, (10), 33-37. Lizarraga, X. (2016). El comportamiento a través de Alicia. Propuesta teórico-metodológica de la antropología del comportamiento. México, INAH. Lewis, O. (1961). Antropología de la pobreza; cinco familias. México, Fondo de cultura económica. López, R. P. y Monroy, M. Á. (2009). Identidad y práctica profesionales del educador y la educadora de calle en México. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 7(2), 887-905. Losantos, M., Berckmans, I., Pieters, S., Dómic, J., y Loots, G. (2015). Resistiendo la exclusión: el significado del uso de inhalantes en diferentes contextos en jóvenes en situación de calle de la ciudad de la paz. Ajayu. Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología de la Universidad Católica Boliviana" San Pablo", 13(2). MacLean, S. (2007). Global selves: marginalised young people and aesthetic reflexivity in inhalant drug use. Journal of Youth Studies;10(4):399–418. Marcus, G.E. ed. (1995). Techno-Scientific Imaginaries. Cultural Studies for the end of the Century. Chicago: Univ. Chicago Press. Martínez, A., Luna, G., Calvo, J., Valdés, A., Magdaleno, V., Fernández, R., Martínez, D. y Fernández, A. (2002). Análisis espectral (3D) electroencefalográfico de los efectos de la inhalación de compuestos orgánicos volátiles industriales sobre el sueño y la atención en el humano. Salud Mental, 25 (4), 56-67. Martínez, M. K., Salazar G. M., Pedroza C. F., Ruiz T. G. y Ayala V. H. (2008). Resultados preliminares del Programa de Intervención Breve para Adolescentes que Inician el Consumo de Alcohol y otras Drogas. Salud mental, 31(2), 119-127. Martínez, M. K., Pedroza C. F., Salazar G. M. y Vacio M. M. (2010). Evaluación experimental de dos intervenciones breves para la reducción del

130
consumo de alcohol de adolescentes. Revista mexicana de análisis de la conducta, 36(3), 35-53. https://dx.doi.org/10.5514/rmac.v36.i3.03 Mauss, M. (1991). Técnicas y movimientos corporales, en Sociología y antropología, Madrid, Tecnos. Mercadillo, R. E. (2012). Retratos del cerebro compasivo. Reflexiones en la neurociencia social, la policía y el género. México: Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. Mercadillo, R. E. y Enciso, F. (2017). Política de drogas, adicciones y neurociencias: propuestas para México. Cuadernos de Trabajo del Monitor del Programa de Política de Drogas de CIDE Región Centro-Aguascalientes. Primera edición http://www.politicadedrogas.org/PPD/documentos/20171101_163507_politica_de_drogas_adicciones_y_neurociencias_final.pdf Mori, S. M. (2008). Una propuesta metodológica para la intervención comunitaria. Liberabit, 14(14), 81-90. Mosco, R. (2017). Evaluación de los componentes del enriquecimiento ambiental en la memoria y la expresión de la conducta adictiva en ratones expuestos a tolueno. Proyecto de investigación de la licenciatura en Biología experimental. Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. National Institute on Drug Abuse (2009). Drug facts: Los inhalantes. http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/los-inhalantes Nieto, C. J. y Koller, S. H. (2015). Definiciones de Habitante de Calle y de Niño, Niña y Adolescente en Situación de Calle: Diferencias y Yuxtaposiciones. Acta de Investigación Psicológica, 5(3): 2162-2181. Nzimiro, I. (1988). La antropología de la liberación para el año 2000. Revista Internacional de Ciencias Sociales: 231-240. OEDT (2010). Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. El problema de la drogodependencia en Europa. OHCHR (2012). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para la protección y promoción de los derechos de los niños que trabajan y/o viven en la calle. Ostrosky-Solís, F., Ardila, A. y Rosselli, M. (1999). NEUROPSI: A Brief Neuropsychological Test Battery in Spanish with Norms by Age and Educational Level, International Journal of Neuropsychology, 5, 5: 413-433.

131
Organización de las Naciones Unidas (2000). Objetivos de desarrollo del milenio y más allá del 2015. http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml Ortiz, C. A., Domínguez, G. M. y Palomares, C. G. (2015). El consumo de solventes inhalables en la festividad de San Judas Tadeo. Salud mental, 38(6), 427-432. OMS (1974). Comité de expertos de la OMS en farmacodependencia. Informe 20. Ginebra: OMS. OXFAM (2016). Una economía al servicio del 1%. 210. Informe de OXFAM. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-es_0.pdf Paiva, I. K., Lira, C. D., Justino, J. M., Miranda, M. G. y Saraiva, A. K. (2016). Homeless people’s right to health: reflections on the problems and components. Ciência y Saúde Coletiva, 21(8): 2595-2606. Panter-Brick, C. (2002). Street children, human rights, and public health: A critique and future directions. Annual review of anthropology, 31(1):147-171. Padgett, H. (2012). Los zombies del activo. La 3a división de las drogas. EMEEQUIS. 8 de octubre 2012. Paez-Martinez, N., Flores-Serrano, Z., Ortiz-Lopez, L. y Ramirez-Rodriguez, G. (2013). Environmental enrichment increases doublecortin-associated new neurons and decreases neuronal death without modifying anxiety-like behavior in mice chronically exposed to toluene. Behavioural brain research, 256: 432-440. Peña Saint Martin, F. (1982). Hacia la construcción de un marco teórico para la antropología física. Estudios de Antropología Biológica,1(1). Peña Saint Martin, F. (1997). Algunos retos teóricos de la antropología física en el fin del milenio. Estudios de Antropología Biológica, 8. Pérez, S. J. y Mora, S. M. (2006). De la pobreza a la exclusión. La persistencia de la miseria en Centroamérica. Informe final presentado al Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional de la Fundación Carolina. FLACSO-Costa Rica. PNUD (2002). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://www.mx.undp.org/ Preciado-Serrano, M. y Vázquez-Goñi, J. (2010). Perfil de estrés y síndrome de burnout en estudiantes mexicanos de odontología de una universidad pública. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 48(1): 11-19.

132
Pretto, A. (2011). Analizar las historias de vida: reflexiones metodológicas y epistemológicas. Colombia: Tabula Rasa, (15): 171-194. Protocolo de Intervención Multidisciplinaria a Poblaciones Callejeras (2012). Documento de trabajo. Mesa Interinstitucional. Documento de trabajo. Ramírez, V. J. (2010). El trabajo etnográfico. Un olvido de la Antropología Física. Estudios de Antropología Biológica, 10(2). Raven, B. & Rubin, J. (1983). Social psychology. New York: John Wiley & Sons. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. (2017). Reygadas, L. (2004). Más allá de la clase, la etnia y el género: acciones frente a diversas formas de desigualdad en América Latina. Alteridades, 14 (28): 91-106. Rizo, L. A. (2006). ¿A qué llamamos exclusión social? POLIS, Revista Latinoamericana, 5 (15). Robles, B. (2011). El trabajo de campo: algunas reflexiones en torno a qué hacer y cómo hacerlo. En: La complejidad de la antropología física. Tomo II. INAH Ruiz, D. A., Reyes, E. E., Ramírez, V. J., y Jiménez, B. C. (2007). Una mirada a la relación entre la antropología física y la antropología médica. Estudios de Antropología Biológica, 13(2). Ruiz, M. M., Ros A. A.; Valladolid, G. R. (2002). Manual de drogodependencias para enfermería. Ediciones Díaz de Santos. Sandoval, A. A. (1984). Consideraciones sobre la pretendida articulación de lo biológico y lo social en antropología física. Estudios de Antropología Biológica, 2(1). Stern, C. (1993). Algunas dimensiones teórico -Metodológicas en el estudio de la desigualdad social y sus relaciones con el cambio demográfico. En Navarro B. y Hernández H. Población desigual social en México. Centro regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Tabares, R. E., Rosique, J., Delgado B., (2012). Tendencias de la bioantropología y un estudio de caso: su desarrollo académico en la Universidad del Cauca. Revista Colombiana de Antropología, enero-junio: 259-278. Taracena, R. (2010) Hacia una caracterización psico-social del fenómeno de callejerización. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol.8, núm. 1: 393-409.

133
Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.Tomás, R., y Varea, C., 2014, Antropología Física: Aportaciones Fundamentales y Proyecciones como ciencia interdisciplinar. Encuentros Multidisciplinares, 48 (16): 49-60. Vera, J.L. (2002). Las andanzas del caballero inexistente. México: Centro de Estudios Filosóficos, políticos y sociales Vicente Lombardo Toledano. Vera, J. (2011). Algo más que 100 años de antropología física en México. En: La complejidad de la antropología física. Tomo I. INAH Villatoro, J. A., Cruz, S. L., Ortiz, A., y Medina-Mora, M. E. (2011). Volatile substance misuse in Mexico: correlates and trends. Substance use & misuse, 46(sup1):40-45. Xelhuantzi, S. R. y Flores, P. F. (2014). Niño de calle: representación social del concepto en Guadalajara y Ciudad de México. Psicología Iberoamericana, 22(2). Xelhuantzi, S. R. (2015). ¿Qué es el niño de la calle?: un viaje a través de la Representación Social de una figura de exclusión. Tesis Doctoral en Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. Zapata C. (2006). La dimensión social y cultural del cuerpo, en Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, vol. 20 n° 37: 251-264. Ziccardi, A. (2008). Pobreza urbana y políticas de inclusión social en las comunidades complejas. Revista Bitácora Urbano Territorial, 13 (2): 93-108.

134
ANEXOS

135
a. Fotográfico
En este anexo se han incluido algunas de las fotografías tomadas durante las visitas
a calle. Cuentan con el permiso de los protagonistas y algunas fueran pedidas por
ellos, para que los recordara en mi andar. Retratan la vida en la calle en la Ciudad
de México y Morelia.
Las fotografías son acompañadas por un breve relato o descripción, ya sea
de la historia de vida del protagonista y/o alguna frase dicha por él o ella.
Este anexo tiene como objetivo mostrar al lector una parte visual y emotiva
de la vida en calle.
Valedor, charoleando a fuera de un Oxxo, Ciudad de México
“El Valedor le dijo a mi compañero: ¿qué?, apoco si bien chingón, tu no aguantas la vida en la calle, a los tres días te regresas a tu casa”
(Fragmento del Diario de Campo, 26 de abril de 2017)

136
La sustancia
Envases de sustancias inhalables encontrados en la calle, Ciudad de México,
2018
Cortesía de Tatiana un charquito de $10 pesos, Ciudad de México, 2017

137
Manchas Ciudad de México, 2017
Los fieles compañeros
Los pobladores callejeros le tienen un gran aprecio a los perros y gatos que los
acompañan en su vida diaria.
“Luna y Coco acompañan a un joven que vive en la calle y ellas son lo único que tengo, llegaron para darle sentido a mi vida; ahora vendo artesanía para comprarles comida. Son mis hijas, mi familia. Ándale, tómales una foto para que las lleves contigo”
(Fragmento del Diario de Campo, 22 de octubre de 2017)
Cortesía de Ángel: Luna y Coco, Morelia, 2017
Perro de Ana, ambos
pobladores callejeros, Ciudad
de México, 2016

138
Y tú ¿dónde te quedas?
Puntos de calle, Ciudad de México, 2017

139
b. Guía de observación
“Población callejera”
Participante:
Por: Lorena Paredes
Fecha: Hora de inicio: Hora de termino:
Lugar:
AMBIENTE
Nivel socioeconómico de
la zona
Clima
Ruido (música, platicas,
vendedores, autos)
Olores
Otros
PARTICIPANTE
¿Llegó a la hora
acordada?
Actitud
Aspecto físico
¿Cómo nos saluda?
Otros

140
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Actividad económica
(charoleo, paletas,
recolección de pet…)
¿Cuánto gano en el
tiempo de observación?
¿Cómo ven los otros su
actividad económica?
RELACIONES SOCIALES
¿Está sola o
acompañada?
¿Con quienes platica?
(número y descripción
breve)
# de personas que saluda
¿Cómo es su relación con
los comerciantes?
¿Cómo es su relación con
los transeúntes?
POBLACIÓN CALLEJERA
¿Cuántos pobladores de
calle hay en la zona?
Edad aproximada y sexo
¿Hablan o interactúan
con la participante?
Algún poblador de calle
interactuó con la
observadora
(Información, etc)

141
Lugar donde duermen
(tienes sus pertenencias
ahí, la cargan todo el
tiempo, hay más gente,
etc)
Otro
SUSTANCIA
Inhaló tolueno antes de la
observación (Hora
aproximada)
Inhaló durante la
observación (Hora)
Actitud al inhalar
(comparación entre
antes, durante y después
de inhalar)
Trae el inhalante con él
(donde lo guarda…)
Otros
VIOLENCIA
Discriminación hacia el
participante
(descripciones)
Violencia en el contexto
(descripciones)
Discriminación hacia el
investigador

142
HÁBITOS ALIMENTICIOS E HIGIENE
Desayuno
Comida (que come, de qué
forma lo consigue…)
Comida chatarra
Consumo de tabaco
Consumo de agua
Higiene personal (lavado
de manos, cara, etc)

143
c. Guía de entrevista semi-estructurada
1) Historia de vida libre
2) Relación con la sustancia
a) Primera vez que consumió, como fueron las circunstancias
b) Que experimenta (que siente a nivel corporal, si es confortable, si le duele
algo o le quita dolores y/o hambre)
c) Alucinaciones (que ve, que escucha, si es que las identifica como
alucinaciones)
d) Sentimiento (como se siente a nivel emocional cuando está inhalando)
e) Daños (los que ha visto, cuales conoce y reconoce, los que le han dicho)
3) Los otros
a) Empatía
b) ¿Qué son los otros?
c) Durante y sin sustancia
d) Violencia
e) ¿Qué es el abuso?
4) ¿Qué es la calle?
a) ¿Qué es la calle para nosotros?
b) ¿Qué es la calle para otros?

144
d. Carta de consentimiento informado
A continuación, se describen las etapas y el desarrollo del proyecto de investigación
“Evaluación de la empatía, la cognición y la función cerebral en jóvenes
consumidores de inhalables que viven en situación de calle: Diagnóstico e
intervención” que tiene por objetivo conocer la manera en que la vida en la calle y
el consumo de sustancias inhalables afectan la conducta, las habilidades cognitvas
y afectivas, y la función cerebral.
Este documento le explicará en qué consiste su participación en esta
investigación. Si tiene alguna pregunta no dude en consultar al investigador
responsable. Al final, se le solicitará que firme este documento para verificar el
consentimiento de su participación.
En la primera etapa, usted responderá un cuestionario y el investigador le
realizará una entrevista neuropsiquiátrica para verificar la ausencia de síntomas
asociados a posibles trastornos mentales o neurológicos. También responderá un
cuestionario para identificar sus rasgos de personalidad. Se le realizará una
entrevista médica básica para verificar su estado de salud adecuado. La duración
de esta etapa será de aproximadamente dos horas.
Posteriormente, usted responderá dos cuestionarios para conocer sus
actitudes empáticas y las situaciones que le provocan estrés, una prueba
neuropsicológica para evaluar sus funciones cognitivas y una prueba para conocer
su coeficiente intelectual. La duración de esta etapa será de aproximadamente 5
horas.
La segunda etapa consiste en un registro polisomnográfico, para evaluar su
función cerebral y autónoma durante una noche normal de sueño. Para realizar
esto, se colocarán en su cuero cabelludo electrodos superficiales adheridos con gel
y conectados a un amplificador de señal. Posterior a esto, será instalado en una de
las habitaciones de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Autónoma
Metropolitana, en la cual dormirá aproximadamente de las 22:00 hrs. a las 7:00 hrs
del día posterior. Tras su despertar, los electrodos serán retirados y su cabeza será
lavada.

145
La tercera y última etapa consistirá de una entrevista realizada por el
investigador, sobre su experiencia en la participación de este proyecto.
Sus datos personales serán resguardados y permanecerán confidenciales. Tanto
los análisis como las publicaciones generadas de este estudio utilizarán códigos
numéricos que no reflejan su identidad.
Usted tendrá el derecho a preguntar y ser informado sobre los resultados
científicos de este estudio. También podrá decidir no continuar con su participación
en el momento en que así lo considere.
Si usted acepta participar en esta investigación, manifiesta que ha
comprendido la información expuesta arriba y que sus dudas han sido aclaradas.
Acepta que sus datos psicométricos y polisomnográficos serán utilizados con
confidencialidad y para fines de investigación científica y docencia. Acepta las
condiciones del estudio y exime al personal que colabora en esta investigación, de
cualquier responsabilidad médica, civil, penal, administrativa, laboral o de cualquier
otra índole por la realización del estudio.
Acepto
________________________________
Firma
Testigo
____________________________
Firma
_____________________________
Nombre
___________________________
Nombre
________________
Fecha
______________
Fecha
Investigador responsable
__________________________________ Roberto Emmanuele Mercadillo Caballero