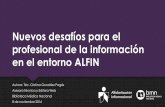Escuela y Cultura de La Imagen_ Los Nuevos Desafíos
-
Upload
qwertyvir12 -
Category
Documents
-
view
9 -
download
3
description
Transcript of Escuela y Cultura de La Imagen_ Los Nuevos Desafíos

Clase 32. Escuela y cultura de la imagen: los nuevosdesafíos. Inés Dussel
.
Sitio: FLACSO VirtualCurso: Educación, imágenes y medios Cohorte 11Clase: Clase 32. Escuela y cultura de la imagen: los nuevos desafíos. Inés DusselImpreso por: Virginia NaffaDía: lunes, 7 de diciembre de 2015, 10:03

Tabla de contenidosIntroducción
I. Por qué no es nueva la discusión sobre la cultura de la imagen
II. La escuela y la formación de la cultura de la imagen
III. Notas sobre algunas transformaciones contemporáneas
IV. Preguntas para seguir pensando…
Notas ampliatorias
Bibliografía

IntroducciónInés Dussel*
Podría decirse que este posgrado, desde su propia concepción, parte de una cierta incomodidad en relación acómo se plantea hoy la cuestión de los medios y las imágenes con lo educativo. ¿Qué otras relacionespodríamos proponer entre la escuela y la cultura de la imagen? En una de las clases iniciales, propuse revisaralgunas claves de interpretación de lo que cambia y lo que permanece en la escuela, y de lo que hace que unaescuela sea considerada como tal.
Cerca del cierre de este recorrido que les propusimos, quisiera sugerir algunas lecturas “transversales” sobrela escuela y la cultura de la imagen, que aborden los cambios de la escuela junto a aquellos de los quevenimos hablando en estos últimos módulos. Me gustaría que ese abordaje se haga con otras lentes que lasque suelen usarse en la pedagogía y en los ámbitos escolares para hablar sobre los medios. DavidBuckingham, un especialista inglés, afirma que la educación en medios “se ha caracterizado históricamentepor una especie de actitud defensiva: ha estado motivada por el deseo de proteger a los niños de lo que seconsidera que son defectos morales, culturales o políticos de los medios” (Buckingham, 2002: 225). Si esocabe a la educación en medios, que es la parte de las escuelas que cree que vale la pena dedicarle algúntiempo o espacio a tratar con y sobre los medios, es mucho peor la actitud que ha tenido el resto del sistemaescolar. Considero que esta visión de la crítica, casi “judicial” –porque se siente conminada a dictar unveredicto de “culpable o inocente” frente a los productos de la cultura de masas–, es bastante improductiva.No nos permite un acercamiento más abierto a la cultura contemporánea, ni permite revisar la propia prácticade las escuelas, su selección de la cultura y los efectos que produce.
Al contrario de la posición “desde arriba y desde afuera” en que se articula esta crítica, creo que hay quecolocar a la escuela en el medio de la formación de una cultura de la imagen. También me gustaría retomar ladiscusión sobre las transformaciones que traen consigo los nuevos medios que venimos analizando en lasúltimas clases, que cuestionan algunos de los fundamentos de la organización del poder y del saber en laescuela.
¿Por qué “cultura de la imagen” y no simplemente “medios”? Es un opción que decido porque, en primerlugar, mi acercamiento a la cuestión de los medios es parte de un proyecto de investigación y acción que vienedesarrollándose desde hace algunos años (1), que partió del análisis pedagógico del lenguaje audiovisual y dela imagen. Sonia Livingstone, una destacada estudiosa de los medios, dice que el campo actual de estudiossobre los nuevos medios se nutre de tres grandes vertientes: las de la sociología de la cultura (con suspreocupaciones sobre quiénes producen y consumen los medios y cómo lo hacen), las de la informática (consus preguntas en torno al procesamiento de la información y su base en la psicología del aprendizaje), y las dela crítica de arte (con su foco en el placer estético y en las discusiones sobre los efectos de la imagen)(Livingstone et al., 2009). Podría decir que, de estas tres vertientes, son la primera y sobre todo la última lasque orientaron mis lecturas y reflexiones en torno a estas cuestiones. Las preguntas centrales del análisis quequiero proponerles tienen que ver con pensar qué pasa con el lenguaje de las imágenes en un contexto escolar,qué tipo de conocimiento o efectos producen y cuál es su relación con formas de saberpoder instituidas.
Pero además, pensar en la cultura visual permite una suerte de antropología histórica que constituye un buenaporte para interrumpir algunos lugares comunes en la actual discusión sobre lo audiovisual y los medios,sobre todo en la discusión pedagógica, que rápidamente se puebla de moralismos y de generalizacionesbanales. Siguiendo a W.T.J. Mitchell, considero que la cultura visual es un conjunto de hipótesis “quenecesitan ser examinadas: por ejemplo, que la visión es (como solemos decir) una construcción cultural, quese aprende y cultiva; que por lo tanto tendría una historia vinculada en algunos modos que aún deberemosdeterminar a la historia del arte, de las tecnologías, de los medios, y a las prácticas sociales de exhibición ymuestra, y a los modos de ser espectadores; y (finalmente) que está profundamente involucrada con lassociedades humanas, con la ética y la política, con la estética y la epistemología del ver y del ser visto”(Mitchell, 2002: 166). Así, la cultura visual no es simplemente un repertorio de imágenes, sino un conjunto dediscursos visuales que construyen posiciones y que están inscriptos en prácticas sociales estrechamenteasociados a las instituciones que nos otorgan el “derecho de mirada” (entre ellas, la escuela, que organiza uncampo de lo visible y lo invisible, de lo bello y de lo feo).
El cuerpo teórico en el que me baso se asienta en los estudios visuales (Mirzoeff, 1999: Schwartz yPrzyblyski, 2004), un campo interdisciplinario que, en vez de tratar a las imágenes como símbolosiconográficos, las trata como acontecimientos, esto es, como los efectos de una red en la que operan lossujetos y que a su vez condicionan su libertad de acción (Mirzoeff, 2005: 11). Mi argumento es que la escuelacontribuyó a la formación de sujetos visuales modernos; lejos de ser un aparato marginal, participóactivamente en la formación de nuestra cultura visual. La pregunta que sigue es la de cómo interactúa lainstitución escolar con las nuevas visualidades que se están estructurando en estos tiempos, no desde afuerasino desde adentro de una cierta cultura visual. Retomando las ideas que expresó Angel Quintana en laentrevista, me interesa indagar qué podemos pensar sobre la acción de la escuela en un contexto conjerarquías borradas o confundidas, domesticidad e individualización de las pantallas, y una visibilidad queopera más por el exceso que por la censura o la sustracción. Creo que estas referencias constituyen un desafíoque va mucho más allá de lo que propone la formación del “espectador crítico”, y nos convoca a plantearnos,seriamente, nuevos desafíos.

I. Por qué no es nueva la discusión sobre la cultura de la imagenUno de los rasgos de los debates pedagógicos sobre los medios y la cultura de la imagen, además de laposición moralista y “tribunalicia”, es que no reconocen la historia de esta problemática. Parece que todohubiera surgido en los últimos 15 o 20 años, cuando se difundió la TV por cable y sobre todo cuando apareceInternet y el celular, donde convergen textos e imágenes. El problema son “las nuevas generaciones” (a puntotal que ya es casi un mito la idea de una “generación digital nativa”), y queda fuera del análisis la culturavisual en la que vivimos, producida sobre todo por los adultos, y en la que también hemos sido formados.
Del mismo modo que la historia de los nuevos medios debería reconocer antecedentes de mediados del sigloXI, y no solo del siglo XX, como lo señala Lev Manovich (2006), deberíamos poder analizar la continuidadde una cierta problematización de los medios desde hace casi un siglo.
Puede verse la historicidad de esta problemática en las reflexiones de un educador argentino de principios delsiglo XX. Víctor Mercante, un pedagogo modernizador (leía a Freud y a Binet ya en la primera década delsiglo XX) pero conservador cultural y políticamente, propuso tener en cuenta la psicología de la pubertad y laadolescencia para la reforma de la escuela secundaria. En una conferencia pronunciada en 1925, constatandoque la mayoría de los espectadores de cine eran jóvenes de entre 12 y 25 años, se formuló una pregunta contono apocalíptico: “¿Quién abre un libro de Historia, de Química o de Física, a no ser un adulto, después deuna visión de Los piratas del mar o Lidia Gilmore, de la Paramount?” (Mercante, 1925:123). Para Mercante,las películas eran, en aquella época, de cowboys o de amor, y sus héroes, “grandísimos salteadores ybesuqueadores”. Todo eso llevaba a que los jóvenes “solo quieran gozar, gozar, gozar” (idem); por eso, élsostenía que el cine era una escuela de perversión criminal, y que había que organizar comités de censura entodas las ciudades para que solo se exhibieran películas “moralmente edificantes”.
“Espectadores de una sesión de cine duranteuna Misión en Andalucía, 1934. Residencia de Estudiantes, Madrid.”
Esta foto fue tomada en elmarco de las MisionesPedagógicas creadas en 1931por la Segunda RepúblicaEspañola, para paliar el injustodesnivel que existía entre la vidacultural que disfrutaban lasciudades y el mundo rural quepermanecía al margen. LasMisiones abarcaban el cine, elteatro, la música, la pintura, laliteratura. Viendo los rostros fascinados deestos niños podemos entenderun poco más los temores deMercante.
La cuestión del placer escópico, del placer de mirar, introduce, a juicio de Mercante, un desafío importante alorden de saberes que estructuró a la escuela, sólidamente asentada en la cultura letrada. Veamos el parentesco,poco sospechado, de esta pregunta con una observación de Walter Benjamin, un pensador clave si los haypara entender la formación de nuevas sensibilidades en interacción con nuevas tecnologías y nuevosordenamientos políticos y económicos, formulada en 1933. Benjamin dice: “el placer que brinda el mundo delas imágenes (…) se nutre de un sombrío desafío lanzado al saber” (citado por DidiHuberman, 2005:195). Elsaber letrado, el saber que se asentaba en el valor de la especulación abstracta y sobre todo de la distanciacrítica, se encuentra jaqueado por esta nueva forma de convocatoria o interpelación que propone el mundo delas imágenes.
La cita que sigue es extensa, pero vale la pena analizarla para indagar con más profundidad qué se pone enjuego en este mundo de las imágenes. En una de las viñetas del maravilloso texto Calle de mano única,Benjamin habla de la dificultad de la crítica en estos tiempos (sus tiempos, pero también nuestros tiempos):
Espacio para alquilar.
Insensatos quienes lamentan la decadencia de la crítica. Porque su hora sonó hace ya tiempo. La crítica es una cuestión dejusta distancia. Se halla en casa en un mundo donde lo importante son las perspectivas y visiones de conjunto y en el queantes aún era posible adoptar un punto de vista (2). Entretanto, las cosas han arremetido con excesiva virulencia contra lasociedad humana. La “imparcialidad”, la “mirada objetiva” se han convertido en mentiras, cuando no en la expresión,totalmente ingenua, de la pura y simple incompetencia. La mirada hoy por hoy más esencial, la mirada mercantil, que llegaal corazón de las cosas, se llama publicidad. Aniquila el margen de libertad reservado a la contemplación y acerca tanpeligrosamente las cosas a nuestros ojos como el coche que, desde la pantalla del cine, se agiganta al avanzar, trepidante,hacia nosotros (3). Y así como el cine no ofrece a la observación crítica los muebles y fachadas en su integridad, sino quesolo su firme y caprichosa inmediatez es fuente de sensaciones, también la verdadera publicidad acerca vertiginosamentelas cosas y tiene un ritmo que se corresponde con el del buen cine. De este modo la “objetividad” ha sido dadadefinitivamente de baja, y frente a las descomunales imágenes visibles en las paredes de las casas, donde el “Chlorodont” y

el “Sleipnir” para gigantes se hallan al alcance de la mano, la sentimentalidad recuperada se libera a la americana, comoesas personas a las que nada mueve ni conmueve aprenden a llorar nuevamente en el cine. (…) ¿Qué es, en definitiva, lo quesitúa a la publicidad tan por encima de la crítica? No lo que dicen los huidizos caracteres rojos del letrero luminoso, sino elcharco de fuego que los refleja en el asfalto (Benjamin, Calle de mano única, p. 6364).
La combinación entre capitalismo y nuevas formas de percepción y circulación de la cultura es lo queintroduce un desafío inédito para la función de la crítica, desafío que también alcanza a la escuela,estrechamente vinculada al ideal del sujeto crítico moderno (4). Es interesante detenerse en algunos rasgosque señala Benjamin de esta nueva actitud de conocimiento: la ruptura de distancias, el acercamiento“agigantado” de las imágenes en la pantalla, la inmediatez, las sensaciones, el ritmo, la parcialidad, laemocionalidad y el sentimentalismo. Todos estos rasgos se diferencian del tipo de acciones que propone elmodo escolar: la criticidad, la reflexión, la moderación de las emociones, la palabra antes que el cuerpo, laobservación a distancia. Habría que observar que son quizás estos rasgos, más que la oposición entre lecturalineal y lectura descentrada, los que más desafían a la escuela.
El giro poético del final de la cita de Benjamin habla, en mi lectura, de su impacto en otros ámbitos que noson las efímeras luces de neón, sino el plano que se abre de la carretera, símbolo del progreso capitalista ytambién cliché visual de tantas películas hollywoodenses. He aquí una imagen poderosa: el futuro enautomóvil, el horizonte abierto a nuestro paso, la promesa de un camino amplio y sin obstáculos. (5)
Retomando el desafío que estas nuevas sensibilidades y regímenes visuales y de saber/poder plantean a laescuela, coincidimos con el historiador del arte Georges DidiHuberman cuando señala: “nada es másindispensable para el saber que aceptar ese desafío” (DidiHuberman, 2005: 196). ¿Qué se hace con esasimágenes tan fuertes de la cultura visual contemporánea desde la cultura letrada? ¿y desde el aparato escolar?Y también vale la pena preguntarse, siguiendo el hilo que propone Benjamin, ¿qué relación tienen lapublicidad y el cine con imágenes religiosas y con antiguas promesas de la cultura? Carlos Monsiváis sugirió,en una intervención en el seminario “Educar la mirada I” en Buenos Aires, en 2006, que hay una grancontinuidad entre la iconografía religiosa y la de las industrias culturales del siglo XX. Si ese argumentoparece válido para México, un país de tardía escolarización y de fuertes tradiciones de religiosidad popular,hay que analizar si es igualmente sugerente para pensar en otras experiencias culturales latinoamericanas. Mepregunto si, en esa continuidad, la iconografía escolar (ruptura laica y modernizadora) logró imponer algúnquiebre entre la herencia religiosa y la del cine y la televisión de mediados y fines del siglo XX. Aún cuandono tengamos todas las respuestas a esta pregunta, lo importante sería recolocar al sistema escolar en diálogo yconflicto con estas tradiciones visuales, y no por fuera y claramente al margen.
La pregunta de Víctor Mercante mencionada más arriba apunta otros argumentos. Mercante observó que elcine movilizaba algo de otro orden: pasiones, emociones, goces, que la escuela parecía no movilizar de lamisma manera, compartiendo la lucidez de Walter Benjamin. Pero en vez de plantearse integrar este desafío ala propuesta escolar, la respuesta de Mercante fue expulsar el cine y los medios de la escuela, crear comités decensura y dejar afuera la cultura contemporánea. Podríamos decir que fue una actitud cerrada, autoritaria y decorto plazo, porque los medios audiovisuales de comunicación de masas no solo no retrocedieron, sino queavanzaron muchísimo más allá de lo que asustaba a Mercante. Sin embargo, habría que decir, también, que enAmérica Latina, y en otros lugares del planeta, fueron muchos los herederos de Mercante. La escuela asumióuna actitud de sospecha de la cultura visual, sobre todo de la cultura visual de masas, a la que consideró desdetemprano una fuente de degeneración moral e intelectual de la población –y esto es cierto aún para aquelloseducadores enrolados en la educación popular, que sostuvo esa misma posición de desprecio moral a losmassmedia (Goodwyn, 2004)–. Esto, por otro lado, se vincula a una relación de “extrañeza” y ajenidad de lacultura escolar con respecto a las tecnologías del siglo XX, no solamente al lenguaje audiovisual (Cuban,1986).
La actitud de sospecha o de expulsión lisa y llana, en algunos casos, no debería engañarnos respecto a losdiálogos y conflictos que efectivamente sucedieron entre el mundo de las imágenes de la industria cultural y elde la escuela. Habría que recordar, nuevamente con DidiHuberman, que la historia de las imágenes "es unahistoria de objetos temporalmente impuros, complejos, sobredeterminados” (DidiHuberman, 2005:26). Lastradiciones no son “limpias”, sino que están hechas de préstamos, saqueos, contaminaciones. Pero es esomismo lo que parece olvidar cierta historiografía educativa que cree que la escuela se mantuvo (se mantiene, ydebería seguir manteniéndose) al margen de la historia de otros medios de producción de la cultura, de otrastradiciones y herencias culturales.
Las imágenes noson objetos“limpios”, pero enesta fotografía de1925 asistimos auna relaciónpedagógicamediada por unalámina que puja portener la aparienciade lo

incontaminado.

II. La escuela y la formación de la cultura de la imagenPara abordar la historia de esos vínculos, valdría la pena desarmar, en primer lugar, la oposición entre escuelay cultura visual. Los docentes y las escuelas son vistos, en general, como objetos aburridos, a los que les faltael glamour y el charme de la “sociedad del espectáculo” que nos caracteriza actualmente. Son generalmenteconsiderados como lo opuesto a la cultura visual contemporánea.
Sin embargo, su rol en la creación de una cultura común no es para nada menor, y me parece que necesitamosmucha más investigación para comprender las formas en que coexisten las escuelas y la cultura de los medioselectrónicos, y cómo interactúan en la configuración de las disposiciones y las sensibilidades de las nuevasgeneraciones. A pesar de todos los planteos del declive de la escuela como espacio de aprendizajessignificativos (6), las escuelas todavía son, por lejos, la institución pública más importante en promover algúntipo de “sentido común” definido, más o menos libremente, en relación a la cultura letrada, y también son delas únicas instituciones que “se preocupan” (7) por los efectos que la cultura y la sociedad producen en lossujetos. Sería necesario subrayar que la educación visual del espectador y del público es hecha por muchasagencias.
Las escuelas, y los docentes en particular, han sido claves en la transformación de los regímenes escópicosmodernos (cuyas transformaciones actuales son motivo de muchos debates, como lo muestra el trabajo deJosé Luis Brea, 2006, entre otros). Jonathan Crary ha apuntado lúcidamente los cambios epistemológicos ypolíticos que tuvieron lugar en los siglos XVIII y XIX, que reorganizaron las posiciones del observador y delo observado, las relaciones entre saber y poder, los aparatos y los discursos institucionales implicados (Crary,1995). En un trabajo posterior (Crary, 2008), el mismo autor estudió la cuestión de la atención como eje deuna preocupación pedagógica, política y epistemológica, que estuvo a la base del afianzamiento delespectáculo moderno. Captar la atención del espectador, y también del alumno, se volvió un elemento centralde la acción educativa, tanto de la escuela como de otros medios, como los salones de pintura, lasexposiciones universales y el incipiente cine. En un ensayo reciente publicado en la revista online EstudiosVisuales avanza su argumento para incluir algunos experimentos que vienen de la investigación militar,económica y política, que quieren un mundo “eternamente despierto” (como en la expresión “24/7”, 24 horaspor día 7 días a la semana), y en permanente vigilia, esto es, en estado de total atención. Crary considera queeste es un movimiento extremadamente amenazante y peligroso para la vida humana, no solo para su libertad.Crary marca, en sus distintos trabajos, la continuidad de un régimen visual que quiere captar la atencióncompleta del espectador y que sueña con “el ojo total”.
Pero volvamos un poco más atrás, a la modernidad del siglo XVIII y XIX. El surgimiento del espectador y delespectáculo moderno, también examinados por Bruno Latour (1994), abrieron la posibilidad de una esferapública como un espacio social abierto y homogéneo en el cual uno podía moverse libremente y aportar “sindeformidades” las observaciones hechas desde cualquier punto de ese espacio, desde un punto de vistaexterior, “objetivo” (citado por Boltanski, 1999:29). Es ese régimen, que entroniza el valor de la crítica y de lajusta distancia, del que habla Benjamin en la cita del apartado anterior.
El balcón (18681869), EdouardManet
En esta pintura delfrancés EdouardManet (18321883),considerado uno delos padres delimpresionismo, losobservadores seasoman y miran lacalle y el mundoexterior desde elbalcón, un lugarprivilegiado,protegido ydistante.
Por lo tanto, lejos de ser opuestos o exteriores a la “cultura del espectáculo”, las escuelas fueron activosparticipantes en su configuración. La pedagogía moderna, por ejemplo Pestalozzi y otros, subrayaron el valorde la educación de la percepción y de los sentidos en términos de esta “distancia objetiva”. En la educaciónvisual promovida desde la escuela, ver se volvió equivalente a saber y a creer (“ver para creer”), en unaarticulación que sigue operando con firmeza en nuestras formas de conocer. No había mediación ni opacidad

en el acto de ver; las diferencias fueron pensadas como anormalidades o desviaciones patológicas. No menosimportante fue la participación de la escuela en la organización de un sujeto social, el espectador moderno,que se suponía tendría al mismo tiempo una cierta imparcialidaddistancia entre la observación y la acción(refrenar los impulsos, intervenirlos por la reflexión), y también compromiso, esto es, una inversiónemocional y afectiva que es necesaria para suscitar el compromiso político en la esfera pública (Boltanski,1999: 33). “Lo que llama la atención especialmente en el carácter del espectador es, por un lado, la posibilidadde verlo todo; esto es, una perspectiva totalizadora de una mirada que no tiene un punto de vista singular, oque pasa por cualquier punto de vista posible; y por otro lado, la posibilidad de ver sin ser visto.” (idem, p.24). Adam Smith es una figura crucial en esta historia, ya que analizó cómo reconstruir la moralidad y unapolítica moralmente aceptable alrededor de la doble figura del desafortunado (los “malhereux” de larevolución francesa, los desdichados, los infelices) y del espectador imparcial que lo observa a la distancia(idem). La emergencia epistemológica de la “objetividad aperspectivada” y la razón científica (evidente enKant y todos sus herederos) tienen estrecha relación con la emergencia política de una esfera pública basadaen una política de la compasión que estructuró los lazos sociales sobre las premisas del sufrimiento y laconmiseración (Arendt, 1990).
La pedagogía moderna tomó muchas formas visuales: lecciones de cosas, armarios de exposición en las aulas,museos escolares, mapas, cuadros y retratos para colgar de las paredes escolares, estatuas, mobiliario yarquitectura escolar, libros de texto ilustrados, excursiones organizadas para ver y aprender, exposicionesescolares, incluso los códigos de vestimenta y los regímenes de apariencias en las escuelas (Dussel, 2001).Todas fueron maneras de educar los modos de ver de los escolares, y los sentidos que debían construirse entorno a estas experiencias visuales (Lawn & Grosvenor, 2005). El ver se volvió tan importante como laconstrucción de sentido alrededor de lo que se veía. Siguiendo a Beatriz Gonzalez Stephan & Jens Anderman(2006), el “mostrar” era tan importante como el “contar”: estos dispositivos visuales pedagógicos estabanestrechamente ligados a la emergencia de “tecnologías visuales de la verdad” que buscaron, en el nivel de una“equivalencia visual generalizada”, estabilizar las formas y contenidos de la representación del mundo (2006:9). Estas tecnologías visuales de la verdad también buscaron producir disposiciones corporales y estéticasparticulares en el “sujeto educado”, definido, simultáneamente, como un sujeto nacional. Hay que decir que elespacio (el estadonación, incluido en un jerárquico “concierto mundial de naciones”) y el tiempo (como laevolución lógica y teleológica de la civilización) fueron considerados marcos estables y definidos para laacción pedagógica y social.
Esta fotografía deuna sala deexposición de unmuseo escolarforma parte de la“Exhibición delCentenario de laRevolución deMayo” (BuenosAires, 1910). Alexhibirse unespacio deexhibición, dostecnologías visualesactúan de manerasuperpuesta,potenciándose.
¿Qué pasó con las visibilidades y con la iconografía escolar? Puede retomarse la discusión que postulaMonsiváis sobre las continuidades y rupturas de los imaginarios populares y de las tradiciones visuales. Elfrancés Phillippe Meirieu dice en un trabajo reciente:
Con la aparición de la Escuela de Jules Ferry, reencontramos toda la ambigüedad de la imagen (…).Las imágenes son condenables porque distraen la inteligencia de lo esencial, pero, simultáneamente, sonnecesarias para captar la sensibilidad, dar pie a la memoria y permitir que se represente aquello que noes capaz de ser pensado, como la justicia o la nación, por ejemplo. De esta manera, la escuela hará unconsumo fabuloso de imágenes piadosas, pretendiendo, por otro parte, formar al alumno en el usoexclusivo de la razón.
Son los pedagogos de la “Escuela nueva” quienes, siguiendo a los pedagogos anarquistas y desde comienzosdel siglo XIX, denuncian el carácter peligroso de la imagen en la cual ven una herramienta de adoctrinamientode las conciencias. Ellos militan por la desaparición de las “imágenes santas” y por su reemplazo por loscroquis científicos donde las imágenes ya constituyen una manera de abstracción y de pensar el mundo, comoel mapa geográfico. De modo primero balbuceante, luego deliberado, la escuela se da la misión de trabajarpara la deconstrucción ideológica de la imagen. Hasta que emerge la idea de “educación en la imagen”, talcomo la conocemos hoy en día.” (Meirieu, 2005).

En su breve racconto histórico de la relación entre imágenes y pedagogías, Meirieu encuentra continuidadesfuertes entre el imaginario escolar republicano y las imágenes religiosas anteriores; pero también identificarupturas, apoyadas en la tradición platónica de desconfianza de las imágenes, que se desplegarán con másfuerza con las pedagogías escolanovistas de principios del siglo XX y su predilección por la abstracción y elabandono de las estéticas realistas.
En una dirección un tanto diferente, una exposición que se organizó en el Museo de Arte Latinoamericano deBuenos Aires, titulada “Escuelismo”, planteó una hipótesis sobre la fertilidad de esta estética escolar y de estemodo de pensar lo visual desde la escuela (8). El ensayo de Ricardo MartínCrossa apunta que hay unaestética y una retórica de la escuela primaria argentina que genera un “modo de pensar, de ver y de hacer” conamplias repercusiones en el arte argentino contemporáneo. MartínCrossa plantea que la escuela primariaestructura un modo de transmisión de conocimientos que organiza el campo de conocimientos y también elestético de una cierta manera, y que se basa en las siguientes características:
es niveladora, es decir, no propone un orden o jerarquía sino que establece una “rasante indiscriminación” enuna “cadena de formas semejantes e intercambiables”, sin distinguir “lo pequeño de lo grande”, “lo cercanode lo lejano”.
es enfática, porque, “sin perjuicio de lo que acabamos de decir”, jerarquiza y privilegia ciertos hechos yofrece pautas de acción;
es mitificadora, porque busca proporcionar modelos que sean imágenes “fuertemente dotadas de idealidad ynudos de significación en los que se condensan normas, aspiraciones, inquietudes”;
es formal, porque quiere “la pulcritud y el esmero”, prioriza las “virtudes armónicas y la mesura”;
es operacional, porque entrega “elementos simples e intercambiables” para construir cadenas yconfiguraciones más complejas (9).
Vale destacar que algo similar señalaba hace algunos años un trabajo de Daniel Feldman y MarianoPalamidessi (1994), que analizaron el currículo “mosaico” de la escuela argentina y la lógica que se encuentradetrás de esa yuxtaposición niveladora en la que la fotosíntesis está al lado y aparentemente vale lo mismoque el Cruce de los Andes o el análisis sintáctico. Esa misma idea de un conjunto de formas semejantes eintercambiables, niveladas pero también jerarquizadas y centradas en torno a un eje formal y moral, estápresente en su estudio de los currículos de la escuela primaria argentina en el siglo XX. Feldman yPalamidessi dicen que lo que reconstruye una jerarquía en medio de esta nivelación es el orden moral quequiere construirse, que tuvo como eje, al menos hasta hace pocos años, la formación del ciudadano de lanación. En otras palabras, lo que ordenaba y subordinaba a los contenidos era su primacía para la construcciónde un sujeto nacional.
Volvamos a la muestra “Escuelismo”. Para los curadores, la escuela primaria argentina, por su expansión casiuniversal, pero también por su capacidad para impregnar un imaginario nacional, proporcionó materiales eimágenes para la creación estética, y también modos de armado y acciones o procedimientos (armar,construir, montar, doblar, pegar, borronear, yuxtaponer y mezclar). Este subrayado sobre los materiales y losprocedimientos es interesante para comparar con lo que hoy generan los nuevos medios, como veremos en elapartado que sigue.
Aún cuando puedan plantearse varias observaciones a estas relaciones entre estética escolar y artistas devanguardia de la última década (10), creo que es muy sugerente plantear que hay más préstamos y cruces quelos que se sospecha inicialmente, cuando uno se encuentra con la crítica a la cultura instituida de buena partedel arte contemporáneo y cree que en ese gesto se agota todo.

Pombo, Marcelo. Sin título, 1994Acrílico y acetato sobre envasede jugo de cartón 19 x 9 x 5 Exposición: Escuelismo.
MALBA. 2009
Por otra parte, en el breve “racconto” de este vínculo histórico entre escuela e imágenes hay que incluirtambién que la forma “moderna” de ser espectadores ha pasado por varias transformaciones. La invención demedios técnicos para preservar la memoria de los eventos, esto es la fotografía y más tarde el cine, haimplicado un cambio profundo en la relación que establecemos con el pasado, con otros, con el mundo, desdefines del siglo XIX a esta parte. Como ha dicho Susan BuckMorss, “el siglo XX se distingue de los anterioresporque ha dejado un rastro fotográfico. Lo que se ve solo una vez y es registrado, puede percibirse encualquier tiempo y por todos. La historia se convierte en la compartida singularidad de unevento/acontecimiento” (BuckMorss, 2004:23). Pero los patrones de circulación también han cambiado,“(…) circulan alrededor del mundo en órbitas descentradas que facilitan un acceso sin precedentes,deslizándose casi sin fricción a través de barreras idiomáticas y fronteras nacionales”. Por supuesto, sonproducidas en “relaciones globales que son violentamente desiguales respecto a las capacidades de produccióny circulación” de imágenes (idem).
Sin embargo, a la par de estar atentos a las rupturas, habría que ver las continuidades de un cierto régimen de“espectación”, de mirar espectáculos, de estar atentos y seguir un relato hecho en imágenes para ser visto a ladistancia –como lo evidencian los trabajos de Jonathan Crary. Me da la impresión de que hemos estadomucho más preocupados por las rupturas que por las continuidades y reescrituras de viejas tradiciones. Y enese marco, la escuela puede ser un buen parámetro de continuidad entre viejas y nuevas tecnologías, viejas ynuevas visualidades.

III. Notas sobre algunas transformaciones contemporáneasVuelvo a lo señalado en la introducción sobre los nuevos desafíos con que nos enfrentamos en un contexto detransformaciones tecnológicas y culturales enormes. A los rasgos que destaca Quintana (borramiento dejerarquías, domesticidad de las pantallas y exceso de visibilidad), quisiera sumar algunos otros que aportan losnuevos medios digitales. Por nuevos medios digitales entenderé al heterogéneo conjunto que componen losteléfonos celulares, las computadoras personales, las redes sociales, los videojuegos, entre otros. Y, como bienseñala Lisa Gitelman, conviene matizar lo de “viejo” y “nuevo” en la historia de los medios:
Los medios digitales pueden ser comprendidos a través de los modos en que honran, rivalizan y revisanla pintura de perspectiva lineal, la fotografía, el cine, la televisión y la imprenta. Ningún medio (…)parece hacer su trabajo cultural aislado de otros medios, así como tampoco trabaja aislado de fuerzassociales y económicas. Lo que es nuevo sobre los nuevos medios tiene que ver con la forma particularen que remoldean a los viejos medios, y los modos en que los viejos medios se reestructuran pararesponder a los desafíos de los nuevos medios. (Bolter y Grusin, en Gitelman, 2008: 9)
Una de las características definitorias de estos nuevos medios es la de ser tecnologías que permiten la autoría(en inglés, authoring technologies). Se habla de la interactividad que posibilitan, pero más que ese rasgo, quepor otra parte podría sostenerse también con cualquier texto escrito si tenemos una teoría de la recepción queno sea pasiva (Manovich, 2001), habría que pensar en la posibilidad de programarlos y de crear nuevos textosen una dimensión que hasta hace poco resultaba desconocida. Andrew Burn, un docente inglés de educaciónen medios, señala que la posibilidad de ser autores de medios ha cambiado porque las nuevas tecnologíaspermiten a una escala mucho mayor, más económica en tiempo y más efectiva en comunicarse, realizar lossiguientes procedimientos:
Iteración (revisar indefinidamente)
Retroalimentación (despliegue del proceso de trabajo)
Convergencia (integración de modos de autoría distintos: video y audio)
Exhibición (poder desplegar el trabajo en distintos formatos y plataformas, para distintas audiencias) (Burn, 2009: 17)
Si los dos primeros podían hacerse con un texto escrito a máquina o a mano en otras épocas, los dos últimosciertamente solo pueden hacerse cuando se puede pasar al lenguaje digital, ya sea un texto escrito, un sonido ouna imagen, y convertirlos en bits “equivalentes e intercambiables” –para retomar la expresión anterior.
Puede decirse que esta combinación de múltiples medios y de múltiples modos de comunicación (sonido,imagen, texto, gesto) genera posibilidades expresivas muy novedosas y desafiantes (Kress, 2003). Losinformes de Henry Jenkins (2006) y de Tyner y otros (2008) enfatizan las posibilidades enormes de prácticasde conocimiento que habilitan los nuevos medios. Los autores hablan de “permisibilidades” (affordances):acciones y procedimientos que permiten nuevas formas de interacción con la cultura, más participativa, máscreativa, con apropiaciones originales.
September 12thhttp://www.minijuegos.com/juego/september12th
Los llamados “juegos serios” (serious games) sonvideojuegos concebidos con intencionalidad degenerar aprendizajes. Un ejemplo de ello esSeptember 12th. El jugador controla misiles y losdirige hacia una ciudad anónima en Oriente, en laque la población civil se mezcla con terroristas quecirculan libremente. El jugador tiene que decidir.Si dispara a los terroristas, ciudadanos de civiltambién morirán por los daños ocasionados por lasexplosiones. Por otra parte, tras cada explosión,muchas personas se reúnen y lloran a los muertospara luego convertirse en terroristas. El juegodespliega un "círculo vicioso" en el que esimposible matar a todos los terroristas ya que los"daños colaterales" provocan la aparición denuevos terroristas. Es un juego polémico que hagenerado fuertes debates y reacciones. Elrealizador de September 12th ha sido GonzaloFrasca. http://www.ludology.org/my_games.html
Al mismo tiempo, como lo evidencian Burn y también otros estudios de Buckingham y de Julian SeftonGreen, estas posibilidades están mediadas por las industrias culturales y lo que se produce suele estar, almenos en buena parte, dominado por los géneros, materiales y procedimientos de esas industrias. Así,Buckingham evidencia que los adolescentes, puestos a crear cortos de ficción, recurren generalmente laparodia y a la denuncia sensacionalista, y no usan, porque no conocen, modos más experimentales de narrar

historias o situaciones.
La “autoría” es un término que conviene revisar a la luz de Bakhtin y su idea de la polifonía que habita encada voz: ¿quién “habla” cuando se produce un texto audiovisual? ¿De quién son esas imágenes, esos sonidos,ese montaje? Conviene enunciar estas palabras con cautela para no caer en visiones celebratorias quedesconocen los márgenes de libertad creativa y estética que se tienen en cada caso.
Por otro lado, debe reconocerse que las nuevas tecnologías han generado una explosión del acervo de textos yproducciones impresionante. Arjun Appadurai, uno de los teóricos contemporáneos más interesantes sobre lacultura global, señala que este archivo que tenemos hoy disponible en Internet y en los nuevos medios es casi“parahumano”, en el sentido de que excede nuestra posibilidad de conceptualización y de uso. DidiHubermantrae una reflexión inquietante sobre ese carácter excesivo, no solo del archivo actual, sino del que se acumulaen la historia humana. Él dice que lo que debe llamarnos la atención no es que se pierdan imágenes o textos dela cultura, sino que algunos logren sobrevivir. Estas son sus palabras:
Sabemos bien que cada memoria está siempre amenazada de olvido, cada tesoro amenazado de pillaje,cada tumba amenazada de profanación. También, cada vez que abrimos un libro –poco importa quesea el Génesis o Los 120 días de Sodoma– deberíamos quizás reservarnos algunos segundos parareflexionar sobre las condiciones que han vuelto posible el simple milagro de tener a ese libro allí, antenuestros ojos, que haya llegado hasta nosotros. Hay tantos obstáculos. Se han quemado tantos libros ytantas bibliotecas. Y, asimismo, cada vez que posamos nuestra mirada sobre una imagen, debemospensar en las condiciones que han impedido su destrucción, su desaparición. Es tan fácil, ha sido desdetiempos inmemoriales tan corriente la destrucción de las imágenes (DidiHuberman, 2006: 42).
¿Cómo se organizará la conservación de los archivos frente a tamaña magnificación de los acervos? ¿Cómo,quiénes, dónde se establecerán pautas para la selección y la jerarquización de esos repertorios comunes? Hacepocos meses, la directora de un instituto de formación docente de Misiones contaba en un encuentro decapacitación que habían organizado un archivo visual de la memoria de la escuela y que tenían muy pocasimágenes previas a los años 80, pero miles (literalmente) del 2000 a esta parte, cuando la cámara digital en loscelulares o en versiones económicas se volvió muy popular. Esta directora confesaba no saber qué hacer contantas imágenes, cómo guardarlas y cómo organizarlas. Creo que estos problemas de selección y deconstrucción de repertorios visuales se volverán tanto más urgentes cuanto más crezcan las posibilidadestecnológicas de archivo.
Pero también cabe hacer otra reflexión, menos melancólica que la que ofrece la visión de la irremediablepérdida. En esa interesante reflexión sobre esta ampliación del “archivo de la cultura” que produjo Appaduraihace pocos años, hay un aspecto que me parece especialmente sugerente para pensar la escuela –ella mismauna institución de conservación y transmisión de la cultura, es decir, una institución arkhóntica, como lallamaban los griegos, encargada de custodiar la memoria–. Señaló que el archivo es, antes que unarecopilación memorialista, "el producto de la anticipación de la memoria colectiva", y en ese sentido hay quepensarlo más como aspiración que como recolección (Appadurai, 2003). Los archivos contribuyen a unaampliación de la capacidad de desear de los sujetos, al proveer materiales e imágenes con las queidentificarnos. Appadurai estudia los archivos que se van construyendo hoy en la diáspora poscolonial, confamiliares que emigran a países europeos o a Norteamérica y mandan imágenes y textos que hablan de suexperiencia vital en mejores condiciones de vida, a la par que ilustran las pérdidas y el desarraigo. Plantea queen la diáspora, las memorias colectivas que se van construyendo en este archivo son interactivas y debatidas,están descentralizadas y son profundamente dinámicas. En esa dirección, cree que ampliarán enormemente las“capacidades de desear” de esos sujetos globalizados.
Creo que este aspecto de la “aspiración” es algo sobre lo que también vale la pena reflexionar en términos dela relación con la cultura visual contemporánea. En el ambiente educativo, se suele hacer énfasis en lasamenazas y peligros a la privacidad y la seguridad que encierra Internet, pero se piensa menos sobre laampliación de esta “capacidad de desear”, ya no en los términos que le preocupaban a Mercante (“gozar,gozar y gozar”), sino en relación a aspirar a otros modelos de vida, a otras experiencias de conocimiento, aotros desafíos vitales.
¿Qué haremos desde las escuelas con estas nuevas demandas y aspiraciones? El desafío central pasa porpreguntarnos si podremos reconocerlas y enriquecerlas, o si solo serán percibidas como amenaza. Esapregunta, que parece tan sencilla de responder, apunta sin embargo a algo que está en el corazón de la escuela:su jerarquía de saberes, su “manual de procedimientos”, su organización de lo visible y de lo decible. Sobreestas tensiones reflexionaremos en el apartado final.

IV. Preguntas para seguir pensando…¿Cómo pensar, entonces, la relación entre escuela y cultura de la imagen? Quisiera retomar algo de losargumentos iniciales, no solo de la clase, sino de este posgrado, que plantean que la escuela es una institución(un “dispositivo” o una “tecnología”, dirían los foucaultianos) con su propia historicidad, con su propiagramática. Quisiera destacar que la enseñanza escolar no es cualquier enseñanza, ni cualquier transmisión: esuna educación que tiene que ajustarse a un tiempo y a un lugar, a una secuencia, al peso de una institución,que seguramente impondrá sus matices. Lo dice Alain Bergala, impulsor de Cahiers du cinéma, cuando llevaadelante la experiencia de enseñar cine en la escuela: el cine, si quiere ser arte, tiene que sembrardesconcierto, escándalo, desorden. El cine tiene que ver con un encuentro decisivo con una obra, con unaconmoción individual. Tiene que ver con la iniciación, más que con el aprendizaje. Ese encuentro no puedeprogramarse ni garantizarse, y eso es algo que la gramática escolar no acomoda fácilmente (Bergala, 2007).
La relación entre cultura de la imagen y pedagogía escolar abre otra serie de preguntas. ¿Puede evaluarse elgusto estético? ¿Puede imponerse la sensibilidad? Y también, ¿puede enseñarse el placer? Son preguntasinquietantes, pero que habría que abordar más sostenidamente en los debates pedagógicos, por fuera de ciertosentido común que tiende a oponer el erotismo espontáneo a la disciplina y el aprendizaje. Al respecto, unbuen ejemplo lo aporta un pedagogo australiano, Peter Cryle, que habla del Kama Sutra como currículum. Eldeseo y el placer también se educan, y para eso es necesario desmantelar la visión romántica de que lo naturaly lo espontáneo están por fuera del discurso y de los aprendizajes sociales, y que cualquier enseñanza es pocoauténtica, represiva y antinatural. Precisamente, el Kama Sutra muestra otros modos de relación con el cuerpoque presentan modelos para perfeccionar el placer, y propone una cierta ejercitación y una secuenciaparticular que se asemejan a un currículum del erotismo (Cryle, 2000). Estas apreciaciones valen para pensaren la educación de la mirada, y en el ejercicio disciplinado del ver.
En segundo lugar, quiero señalar que la noción de gramática es importante en un sentido que hasta ahora nofue explorado en mi argumentación, que tiene que ver con la de constituirse en una especie de “matriz detraducción” y de producción de experiencias que tamiza los nuevos saberes y los cambios en las relacionesentre las generaciones. Para ilustrar esta traducción, sirve pensar en el proceso de conversión en disciplinaescolar de las nuevas tecnologías: tienen que adecuarse a una cierta organización horaria, habérselas con losperfiles docentes existentes, respetar o al menos no subestimar las relaciones de autoridad ya estructuradas enlas aulas y en las escuelas, adaptarse a una disposición espacial determinada (¿sala de computación ocomputadoras en el aula? ¿una computadora por niño o algunas pocas que permitan buscar referencias?),adecuarse a una particular clasificación de los saberes (por la cual, sin ir más lejos, en la Argentina hay unamateria que se llama “Tecnología” y otra que se llama “Computación”), entre muchos otros aspectos. Podríapensarse, también, que hay una cierta confusión entre lo que le toca al estudio de los medios y al espacio queviene llamándose TICs, que vienen marchando por carriles separados (probablemente, por los motivos queseñalamos en la introducción, citando a Sonia Livingstone: responden a corrientes interpretativas ydisciplinarias diferentes). En cualquier caso, pretender que un determinado contenido cultural va a entrar a laescuela sin negociar con este formato existente, es pensar que hay contenidos sin formas y formas sincontenido. Y es creer que no hay historia, ni estructuras, ni sujetos que reescriben y adaptan las propuestas dereforma según sus propios repertorios de acción.
De la misma manera, puede observarse que convertir a la cultura de la imagen en disciplina escolar suponeriesgos similares. Hay algunas experiencias que aún no han sido prudentemente evaluadas, como la creación,en la provincia de Buenos Aires (Argentina) de una materia sobre Estéticas contemporáneas, cuyos efectos enla apertura de la propuesta curricular de la escuela secundaria no son claros. Más bien, lo que se recoge de laexperiencia de distintas escuelas es que esta materia es dictada por profesores de artes plásticas desplazadosde otros espacios curriculares y, en ocasiones, por profesores de filosofía. También sucede algo parecido conla incorporación del análisis de los medios a la enseñanza de la Lengua y la Literatura, que considera a lasobras audiovisuales solo bajo la forma del análisis textual. Algo similar señalan unas pedagogas canadiensesque investigan cómo se incorporan los videojuegos al aula:
El ambiente cultural de las escuelas hoy, en tantos aspectos antitética a la inmersión del juego, insisteen actividades con horarios rígidos, sin espacio para “perder noción del tiempo” al leer un libro oresolver un problema, en un currículum diseñado sobre todo para dar un panorama de una disciplinasin oportunidad de mirar más en profundidad un tema particular, y con objetivos y retroalimentacióninmediata (castigos y recompensas) lejos de los estudiantes (de Castell y Jenson, 2003: 51).
La organización escolar impone un límite contundente a las tentativas de reforma, sobre todo si no se planificaa largo plazo la formación docente que se necesita, las transiciones y pasos intermedios, y la ineludiblenegociación con lo existente que tendrá lugar en cualquier innovación a escala masiva.
Pero, además de revisar estas formas de incorporación de la cultura de la imagen y los medios al formatoescolar existente, me gustaría retomar la afirmación citada al inicio de Georges DidiHuberman –recuperandouna observación de Walter Benjamin–: “nada es más indispensable para el saber que aceptar el desafío” quepropone el mundo de las imágenes al saber (DidiHuberman, 2005: 196). ¿Cómo se hace para aceptar esedesafío? ¿Qué parte de ese desafío puede ser tomado en cuenta por las instituciones educativas? Aún más,¿cuál merece ser tomado en cuenta?
A mi entender, una de las preguntas más interesantes y más desafiantes tiene que ver con la relación entre

imagen y conocimiento, y entre imagen y verdad. ¿Qué produce en nosotros una imagen? En muchaspedagogías de la imagen, se supone que eso se entiende cuando se logra ubicar quién y por qué la creó, o enqué contexto. Podría hacerse un paralelo con el “protocolo de lectura” de la enseñanza de la literatura, en laque se buscaba responder a ciertas preguntas básicas (autor, género, período histórico, personajes principales,trama, etc.). Esas preguntas básicas supuestamente agotaban la experiencia de lectura, que entonces seconvertía en algo impersonal, rígido, vaciado de cualquier riqueza o singularidad. Y tanto como con laliteratura (¿qué es leer? ¿qué tipo de experiencia es la lectura?), quizás habría preguntarse, ¿qué es entenderuna imagen? O aún, como dice DidiHuberman, ¿la imagen puede dar lugar a qué tipo de conocimiento? ¿Esel mismo conocimiento que un texto escrito, o es otra cosa?
Este autor dice que para responder a esta pregunta “que quema” –por lo urgente, por lo difícil, por lodesafiante–, “habría que (…) retomar y reorganizar un inmenso material histórico y teórico. Quizás alcance,para dar una idea del carácter crucial de un conocimiento tal –es decir, de su naturaleza misma de encrucijada,de “cruce de caminos”–, recordar que la sección Imaginar de la Biblioteca Warburg, con todos sus libros dehistoria del arte, de ilustración científica o de imaginería política, no puede comprenderse, no puede utilizarsesin el uso cruzado, crucial, de otras dos secciones llamadas Hablar y Actuar” (DidiHuberman, 2006:15).Imaginar, entonces, no puede separarse del todo de hablar y actuar. El entendimiento de una imagen entoncesno va por fuera de la palabra, pero tampoco de un cuerpo que se pone en movimiento, que se conmueve, quese emociona.
Por otra parte, es necesario entender que no es tanto la imagen en sí lo que causa cierto efecto, sino la imagenen el contexto de culturas visuales, de tecnologías, de formas de relación con esas imágenes. Por eso de lo quese trata es de trabajar sobre regímenes visuales, que definen lo que es visible e invisible, y también modos yposiciones del mirar y del ser visto. Jacques Rancière lo dice de una manera contundente: frente a lasimágenes traumáticas, “el problema no es saber si hay o no que mirar una cierta imagen, sino en el seno dequé dispositivo sensible la miramos" (Rancière, 2008: 110).
Una pedagogía de la imagen debería empezar por considerar que las imágenes no son meras cuestionesicónicas, o suponer que alcanza con entender la semiología de una imagen suelta, sino que hace falta entendercómo funcionan en un cierto discurso visual, en una forma particular de llegarnos y de conmovernos. Lasimágenes son prácticas sociales: esta es una verdad de Perogrullo, pero no menos cierta ni menos importantepara pensar en las pedagogías de la imagen. (11)
Hay algo que me parece especialmente importante en el marco de un régimen visual que opera por el exceso,por el demasiado, por la inundación de las imágenes, y que me fue sugerido por la lectura del libro de AlainBergala sobre el cine en la escuela. Bergala dice: “En materia de transmisión, solo cuenta de verdad,simbólicamente, lo que está designado. Y la presencia de objetos que uno puede mirar, tocar, manipular,forma parte de esta designación. Hoy es más importante que nunca, en la era de lo virtual, que haya objetosmateriales en la clase. El acceso a las películas a través de Internet no cambiará nada de la cuestión esencialde la designación: ¡esto es para ti!” (Bergala, 2008:109). El lugar de la escuela, pero más me animo a decirque es el lugar del maestro, de su cuerpo, de su voz y de su escucha, es el de la designación, el de decirle, eneste océano de imágenes y de textos, a sus alumnos: “¡esto es para vos!”, porque habla de lo que te preocupa,de lo que viviste, de lo que te interesa, de lo que no puedes imaginarte todavía y sin embargo puede ayudarte adarle forma, lenguaje, contenido, a nuevas esperanzas y deseos.
¿Dónde está la casa de mi

amigo? Abbas Kiarostami, 1987.
Considero, también, que sería deseable empezar a trabajar más sobre las formas de visualidad instaladas. La“comunidad de espectadores” creada por el espectáculo mediático que construye una “cercana distancia” éticay políticamente problemática es una de las primeras cuestiones a interrumpir e interrogar para que otratransmisión sea posible. “No debería suponerse un 'nosotros' cuando el tema es la mirada al dolor de losdemás”, dice Sontag (2003:15). ¿Cómo se forma ese nosotros? ¿Qué tipo de administración de los saberes yde las pasiones instala? Para una analista francesa, MarieJosé Mondzain, la violencia de los medios resideprecisamente en “la violación sistemática de la distancia. Esta violación resulta de estrategias espectacularesque embarullan, voluntariamente o no, la distinción de los espacios y de los cuerpos para producir uncontinuum confuso donde se borra toda chance de alteridad. La violencia de la pantalla comienza cuando nohace más pantalla, porque ya no es más constituida como el plano de inscripción de una visibilidad que esperaun sentido” (Mondzain, 2002: 534). Recordemos, una vez más, los comentarios de Benjamin sobre laviolación de la distancia en el cine y la publicidad, y el desafío que eso lanzó a la actitud crítica distante.
El analizar los efectos fusionales y confusionales de las pantallas, la trama que tejen "invisiblemente entre loscuerpos que ven y las imágenes vistas”, aquello que se "juega en la pantalla pero no es visible en ella” (idem,p. 52), debería ser un elemento más de la transmisión cultural, que habilite mejor para recrear alguna cosa encomún. “Ver con otros, he ahí la cuestión, ya que vemos siempre solos y no compartimos más que lo queescapa a la vista” (idem, 51). En ese aspecto, hay un elemento importante que hace a lo común, a qué puedeseguir tejiendo y tramando una sociedad donde nos importe lo que le pasa al otro. Por eso, además, creo quees importante que la escuela enseñe a trabajar sobre una imagen, o sobre unas pocas; que interrumpa esosprocesos fusionales y confusionales, que organice otras series de imágenes, y que enseñe a ver otras cosas yde otras maneras.
Para ir terminando, me gustaría tomar una idea que se plantea en la conversación entre Georges Steiner y unaprofesora francesa, Cécile Ladjali, sobre el valor de la transmisión cultural. Es la profesora la que dice “nadiees conciente de lo que es hasta que no se enfrenta con la alteridad.” (Steiner y Ladjali, 2007:37). La escuela,tal como lo fue siempre, debería ser el lugar que nos ponga en contacto con un mundootro, pero este mundootro no es, necesariamente, el mundo de las humanidades del siglo XIX, ni es necesariamente el mundo de laimagen que todo lo permea, sino el mundootro que nos confronta con lo desconocido, con lo que nos permiteentender y también desafiar nuestros límites, con lo que nos hace más abiertos a los otros y a nosotrosmismos.
La escuela, ya sea enseñando el lenguaje, la pintura, el cine, la televisión o los nuevos medios, debería poderayudarnos a poner en juego otras formas de relacionarnos con el mundo, y en eso quisiera incluirespecialmente a la relación más libre con una tradición. Por eso mismo, también debería darle un lugar a esatradición para que sea reescrita, y no negarla y excluirla en nombre del valor de la novedad (Malosetti, 2007).Creo que en la cultura de la imagen es importante destacar el peso de las tradiciones visuales y de las formashistóricas en que nos hemos ido constituyendo en una comunidad de espectadores, de la misma forma que esimportante hacerle lugar al análisis y la reflexión sobre los modos en que esa comunidad se estáreconstituyendo hoy con los celulares, los videojuegos e Internet. En este cruce y rearticulación detemporalidades pasadas, presentes y futuras, puede darse lugar a una transmisión que no sea planteada comorepetición mecánica de una historia, sino como el pasaje de una tradición que se renueva y se redefine concada nueva generación, como un pasaje que combina tecnologías viejas y nuevas, como una acción quemantiene, finalmente, una escala humana.

Notas ampliatorias(1) Se trata de un proyecto que se desarrolló en el área Educación de Flacso/Argentina entre 2002 y 2010sobre nuevos medios y escuelas (http://tramas.flacso.org.ar/). Con el apoyo de la Fundación Ford y deinstituciones públicas argentinas, el proyecto combina producción de medios, formación docente y reflexiónacadémica sobre los vínculos entre la cultura escolar y los nuevos medios electrónicos donde prima ellenguaje audiovisual.
(2) W. Benjamin, “Se alquilan estas superficies”, en: Calle de mano única, Madrid, Editorial Nacional, 2002.(Trad: J.J. Del Solar). Tomando la versión inglesa, prefiero traducirlo de este modo: “Se hallaba en casa en unmundo donde lo importante eran las perspectivas y visiones de conjunto y donde aún era posible adoptar unpunto de vista.”
(3) También podría traducirse así: “Declara abolido el espacio donde era posible la contemplación y nos pegaen medio de los ojos tal como el coche que, desde la pantalla del cine, se agiganta al avanzar, trepidante, hacianosotros.”
(4) Un trabajo central para analizar este vínculo es el de Ian Hunter, Repensar la escuela. Escuela,subjetividad y crítica, Barcelona, Pomares, 1994, que fue citado en la clase 4 del módulo introductorio.
(5) Podría vincularse esta imagen con algunos relatos que hoy se formulan sobre la escuela. Seguramenteinfluido por los finales felices de Hollywood, el relato contemporáneo sobre la educación tiene también algode proeza, de épica, de camino que se abre, aunque requiere un esfuerzo y está lleno de obstáculos. ¿Cuántode nuestra sensibilidad melodramática se cuela en la forma en que nos vinculamos con la educación? ¿Por quéla necesidad de promesas y finales felices? No era este el relato fundante del sistema educativo moderno, máscentrado en las necesidades de la nación que en el individuo, y más duro, menos luminoso, más selectivo.
(6) Pueden consultarse los trabajos de Dubet (2002) (sobre el declive de las instituciones) y de Duschatzky yCorea (2002) sobre la destitución de la eficacia escolar.
(7) Cuando digo “se preocupan”, me refiero a cierto tipo de reflexión y acción, como la que tiene que ver conla definición de un currículo como norma pública y con algún control, aunque sea laxo, sobre lo que lossujetos aprenden
(8) Para más información sobre la muestra Escuelismo puedeconsultarse: http://www.malba.org.ar/evento/escuelismoarteargentinodelos90/
(9) MartínCrossa, R., “Escuelismo. Modelos semióticos escolares en la pintura argentina”, 1978, en elCatálogo de la Exposición “Escuelismo. Arte Argentino de los 90”, MALBA, Buenos Aires, 2009.
(10) Mi objeción principal es que muchas de las acciones o materiales que se plantean como “escolares” sonmás bien del universo infantil o acciones de la cultura. Cabría volver a pensar las relaciones entre elimaginario infantil y la escuela, que sin duda desde hace más de un siglo se definen en interrelación. Peropuede tomarse el caso de las colecciones, que son para Crossa un ejemplo de la estética escolar: lascolecciones de objetos preexisten en mucho a la escuela primaria moderna, como puede verse en el trabajo delhistoriador Krysztof Pomian, Collectors and Curiosities, Paris and Venice 15001800 (1990). ¿Todacolección muestra los signos de lo escolar? Quizás sí, si uno piensa en que las categorías escolares impregnanun modo de ver el mundo. Pero debería hacerse un relevamiento mucho más sistemático y menosgeneralizado para ver la eficacia de esas categorías en la configuración de un “pensamiento escolarizado” y deuna “estética escolarizada”. Reitero, sin embargo, que el ensayo es altamente sugerente para generar hipótesisa ser investigadas.
(11) En el sitio “Tramas. Educación, Imagen, Ciudadanía”,http://tramas.flacso.org.ar/, proponemos otrosmodos de acercarse a la pedagogía de la imagen.

BibliografíaAPPADURAI, Arjun, La modernidad desbordada, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2001.
APPADURAI, A. “Archive and Aspiration”, en: J. BROUWER y A. MULDER (eds.), Information is Alive.Rotterdam, V2 Publishing, 2003. (disponible en: https://archivepublic.wordpress.com/texts/arjunappadurai/)
ARENDT, Hannah, On Revolution. New York, Penguin Books, 1990.
BAUMAN, Zygmunt, La modernidad líquida, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.
BENJAMIN, Walter, Obras. Libro II, vol. 1. Primeros trabajos de crítica de la educación y la cultura. Madrid,Abada Editores, 2007.
BERGALA, Alain, La hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera deella. Barcelona, Laertes, 2007.
BOLTANSKI, Luc, Distant Suffering. Morality, Media. and Politics (trans. by G. Burchell). Cambridge, UK,Cambridge University Press, 1999.
BREA, José Luis (ed.), Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Madrid,Akal, 2006.
BREA, José Luis, "Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la eimage", in: Revista de EstudiosVisuales, 2007, vol. 2, n. 4, pp. 145163.
BUCKMORSS, Susan, "Visual Studies and Global Imagination", in: Papers of Surrealism, Issue 2, summer,2004.
BUCKINGHAM, D., Crecer en la era de los medios electrónicos. Madrid, Morata, 2002.
BURN, A., Making New Media. Creative Production and Digital Literacies. New York, Peter Lang, 2009.
COREA, Cristina; LEWKOWICZ, Ignacio, ¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la destitución de la niñez.Buenos Aires, Lumen Humanitas, 1999.
CRARY, Jonathan, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge,MA & London, MIT Press, 1995.
CRARY, Jonathan, Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna, Madrid, Akal, 2008.
CRYLE, Peter, "The Kama Sutra as curriculum", en: O´Farrell, C., Meadmore, D., McWilliam, E., Symes, C.,Taught Bodies, Peter Lang, New York, 2000, pp. 1726.
CUBAN, Larry, Teachers and Machines. The Classroom Use of Technology Since 1920. New York, Teachers´College Press, 1986.
DE CASTELL, S. y J. Jenson, “Serious Play: Curriculum for a PostTalk Era”, Journal of the CanadianAssociation for Curriculum Studies, Vol. 1, N. 1, 2003.
DIDIHUBERMAN, Georges, Ante el Tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, Buenos Aires,Adriana Hidalgo Editora, 2005.
DIDIHUBERMAN, Georges, «L"image brûle» in: Zimmermann, L., DidiHuberman, G., et al, Penser par lesimages. Autour des travaux de Georges DidiHuberman. Nantes, Editions Cécile Defaut, 2006.
DUSSEL, I.. Curriculum, humanismo y democracia en la escuela media argentina (18631920). FLACSO,Buenos Aires, 1997.
DUSSEL, I., "School uniforms and the disciplining of appearances: Towards a history of the regulation of bodiesin modern educational systems", en: Cultural History and Critical Studies of Education: Dissenting Essays, ed. byT.S. Popkewitz, Barry Franklin and Miguel Pereyra, Routledge, New York, 2001, pp. 207241.
ELLSWORTH, E., “I Pledge Allegiance: The Politics of Reading and using Educational Films”, en: McCarthy, C.& W. Crichlow (eds.), Race, Identity and Representation in Education. New York & London, Routledge, 1993,pp. 201219.
FELDMAN, D. y M. PALAMIDESSI (1994). “Viejos y nuevos planes.” Propuesta Educativa 6 (11): 6973.
GITELMAN, L. Always already new. Media, history and the data of culture. Cambridge, MIT Press, 2008.
GONZALEZ STEPHAN, B. & J. ANDERMANN (eds.), Galerías del progreso. Museos, exposiciones y culturavisual en América Latina. Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 2006.
GOODWYIN, Andrew, English Teaching and the Moving Image. London, Routledge, 2004.
HUNTER, Ian, Repensar la escuela. Escuela, subjetividad y crítica, Barcelona, Pomares, 1998.

JENKINS, H., Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. WhitePaper. MacArthur Foundation, 2006. Disponible en: http://digitallearning.macfound.org/atf/cf/%7B7E45C7E0A3E04B89AC9CE807E1B0AE4E%7D/JENKINS_WHITE_PAPER.PDF
KINDER, M., “Ranging with Power on the Fox Kids Network: Or, Where on Earth is Children´s EducationalTelevision?”, en: Kinder, M. (ed.), Kids" Media Culture. Durham, NC & London, Duke University Press, 1999,pp. 177203.
KRESS, Gunther, El alfabetismo en la era de los nuevos medios de comunicación, Granada, Ediciones El AljibeEnseñanza Abierta de Andalucía, 2005.
LATOUR, Bruno, Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropología simétrica. Buenos Aires, Siglo XXI, 1994.
LAWN, Martin & Ian GROSVENOR (eds.), Materialities of Schooling. Design, Technology, Objetcs, Routines.Oxford, Symposium Books, 2005.
LIVINGSTONE, S., E. VON COUVERING, N. THUMIN, “Converging Traditions of Research on Media andInformation Literacies: Disciplinary, Critical, and Methodological Issues”, en: COIRO, J., M. KNOBEL,C.LANKSHEAR, D.J. LEU, Handbook of Research on New Literacies, New York, Routledge, pp. 103132.
MALOSETTI COSTA, L., "Tradición, familia, desocupación". Ponencia presentada al Seminario InternacionalEducar la Mirada. Experiencias en Pedagogías de la Imagen, FLACSO/ArgentinaFundación Osde, Buenos Aires,2007.
MANOVICH, Lev, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Paidós,Barcelona, 2006.
MARTINBARBERO, Jesús, “Jóvenes, comunicación e identidad”. Pensar Iberoamérica. Revista de Cultura dela OEI No. 0, 2002, disponible en: http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a03.htm (acceso en Marzo 2007)
MARTINCROSSA, R., “Escuelismo. Modelos semióticos escolares en la pintura argentina”, 1978, en el Catálogode la Exposición Escuelismo. Arte Argentino de los ’90, MALBA, Buenos Aires, 2009.
MEIRIEU, Philippe (entrevistado por Jacques Liesenborghs), L"enfant, l"educateur et le télécommande, Ed.Labor, Bruxelles, 2005.
MERCANTE, Víctor, Charlas pedagógicas. Buenos Aires, Gleizer, 1925.
MEYROWITZ, Joshua, No sense of place. The impact of electronic media on social behaviour, Oxford, OxfordUniversity Press, 1985.
MIRZOEFF, Nicholas, Una introducción a la cultura visual. Buenos Aires, Paidós, 1999.
MIRZOEFF, Nicholas, Watching Babylon. The War in Irak and Global Visual Culture. New York & London,Routledge, 2005.
MITCHELL, W.T.J., "Showing seeing", Journal of Visual Culture, 2002, Vol. 1, n. 2, pp. 165181.
MONDZAIN, MarieJosé, L"image, peutelle tuer? Paris, Bayard, 2002.
MONSIVÁIS, Carlos, "«Se sufre porque se aprende. » De las variedades del melodrama en Latinoamérica", in:Dussel, I. & D.Gutiérrez (eds.), Educar la mirada: Políticas y pedagogías de la imagen. Buenos Aires, Manantial,2006.
MONSIVÁIS, Carlos, Las alusiones perdidas. México, Anagrama, 2007.
OROZCO GÓMEZ, G., Televisión, Audiencias y Educación. Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2001.
RANCIÈRE, J., Le spectateur emancipè. Paris, La Fabrique editions, 2008.
SCHWARTZ, Vanessa y PRZYBLYSKI, Jeannene (eds.), The Nineteenthcentury Visual Culture Reader, NewYork, Routledge, 2004. SONTAG, Susan, Ante el dolor de los demás. Buenos Aires, Alfaguara, 2003.
STEINER, George y LDJALI, Cécilia, Elogio de la transmisión. Madrid, Siruela, 2005.
SYMES, Colin y MEADMORE, Daphne (eds.), The ExtraOrdinary School: Parergonality and Pedagogy, NewYork, Peter Lang, 1999.
TOBIN, J., "Good Guys Don"t Wear Hats". Children"s Talk About the Media. New York & London, Teachers"College Press, 2000.
TYNER, K. “Breaking out and fitting in: Strategic uses of digital literacies by youth”. ESRC Seminar Series onThe educational and social impact of new technologies on young people in Britain, 2008. Disponible en:http://www.lse.ac.uk/media@lse/whosWho/AcademicStaff/SoniaLivingstone/pdf/Seminar%20ESRC/seminar3.pdf