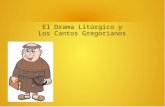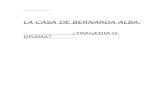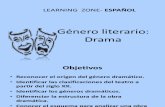España, Europa y el drama económico actual - …€¦ · con el crecimiento actual agregado del...
Transcript of España, Europa y el drama económico actual - …€¦ · con el crecimiento actual agregado del...
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
55
Co
lab
ora
cio
nes
1. Previsiones irracionales en defensa delstatus quo
Aunque en la última década un cierto número deprestigiosas instituciones internacionales haya publi-cado informes razonados, concluyendo que un grancambio económico a escala planetaria está ya enmarcha –cambio que está desplazando rápidamenteel centro económico de gravedad hacia Asia– esobservable que muchos políticos y medios de comu-nicación occidentales y europeos «ignoran» las con-clusiones de esos informes y continúan diseminando
información selectiva y confusa, cuando no retorci-da, sobre el futuro económico que nos espera.
Aún más, como el período de los políticos en elpoder es limitado (4-5 años) parece como si, consu actitud, esos políticos trataran deliberadamentede no tomar en consideración las proyeccioneseconómicas a largo plazo desfavorables a Occi-dente (como las de Goldman-Sachs y la OCDE,presentadas respectivamente en 2003 y en 2012) altiempo que, al no estar interesados en el medio ylargo plazo, dejan la responsabilidad de la necesariaimplementación de medidas «desagradables peronecesarias» a esos plazos a los Gobiernos que lessucedan. De hecho, en un ejercicio de informaciónselectiva e insuficiente, presentan a los votantes �
ESPAÑA, EUROPA Y EL DRAMA ECONÓMICO ACTUAL
José Miguel Andreu*
Más que atravesando una crisis económica «global» –que no se corresponde nicon el crecimiento actual agregado del planeta, de alrededor del 3 por 100, ni con elde los países «en desarrollo» (de más del 5 por 100)– la economía de Occidentelleva 30 años degradándose a gran velocidad. Sin embargo, ni eminentes políticosni académicos de prestigio están informando a los ciudadanos occidentales sobre loque se nos viene encima, ni a qué velocidad.
En realidad se trata de un cambio de época que llevará a los países en desarrolloo emergentes a recuperar paulatinamente el espacio perdido desde tiempos de laRevolución Industrial y del colonialismo; y a Occidente a desandar, relativamente, partede la ventaja alcanzada en los últimos siglos. Inoperancia de la llamada Unión Europea,y creación en Europa de expectativas irreales por parte de todo el espectro político,proponiendo políticas económicas (obsoletas) propias del siglo XX, contribuyen aimpedir un ajuste económico en la eurozona, indispensable para amortiguar los efec-tos del cambio estructural mundial, proclive al desplazamiento de la actividad indus-trial y de la capacidad exportadora hacia Asia.
Palabras clave: previsiones económicas, economía global, poder político.Clasificación JEL: FO1, F37, F59.
* Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla (España).
Versión de enero de 2013.
o ciudadanías una realidad económica contamina-da de optimismos poco fundados, errores eviden-tes, e incluso puras mentiras, que escapan a laracionalidad y conclusiones del análisis económi-co global.
Al tiempo, esos políticos y creadores de opi-nión occidentales también suelen introducir hipó-tesis bastante alejadas de las actuales tendenciassobre la futura distribución del poder económicoen el mundo. Quizá lo hagan para crear artificial-mente una certeza indefinida sobre el manteni-miento del actual status quo en economía y políti-ca internacionales, y para ocultar o disfrazar lasconsecuencias de lo ocurrido económicamente enlos pasados 30 años (Cuadro 1) y, particularmente,en la última década (2000-2010): ciertamente la«década de los sueños rotos» (en Occidente). Hade subrayarse, sin embargo, que las falsas hipóte-sis y proyecciones presentadas –indebidamenteoptimistas– no favorecerán a Occidente, dado queal enmascarar lo que ocurrirá –que ya está ocu-rriendo– y retrasar sine die los ajustes necesariosque la sociedad occidental tendrá que emprender,acelerarán y no atenuarán la decadencia a la queparece estar abocada.
El uso de comparaciones, económicamente in-comparables, también suele ser frecuente. Citarejemplos históricos recientes como la decadenciade Japón –cuyo PIB ha crecido en los últimos 20años a una media anual del 0,95 por 100, despuésde haber crecido entre 1950 y 1973 a tasas supe-riores al 9 por 1001, a fin de «invalidar» las pro-yecciones de crecimiento a largo plazo de los PIBde China o India, todavía hoy con tasas de creci-miento económico muy superiores a las occidenta-les, es frecuente entre políticos y medios nortea-mericanos y europeos2. Sin embargo, parece claroque esos políticos ocultan o ignoran el potencial
productivo de la gran reserva de trabajadoresactualmente excedentes (con productividad margi-nal nula en el sentido de Lewis3), estacionados enla agricultura y en las áreas rurales de China eIndia, y el rápido crecimiento comparado de laproductividad conjunta de los factores en esos dospaíses, inducido por el rápido progreso de lasinversiones realizadas en capital físico y humano.
Ciertamente, la abundante reserva rural actualde trabajadores innecesarios para mantener o incre-mentar adecuadamente la producción agraria, con-juntamente en torno a 500 millones de personas enChina e India –1/5 de la población conjunta de esosdos países– continuará siendo transferida a áreasurbanas para trabajar en la industria y los servicios,lo que incrementará significativamente su producti-vidad media. En este sentido, dada la capacidadanual de absorción de mano de obra de los sectoresno agrarios de esos dos gigantes asiáticos, en tornoa 20 millones de trabadores por año, las transferen-cias esperables de mano de obra comparativamentebarata hacia la Industria y los Servicios urbanos deChina e India podrían continuar ceteris paribusdurante otros 20-25 años, lo que permitiría a esosdos colosos –y a sus países vecinos– continuar du-rante bastante tiempo con su rápido proceso econó-mico de convergencia. Así pues, e indiscutiblemen-te, las expectativas económicas de China e India decara al Horizonte Económico 2040 no pueden tenermucho que ver con lo sucedido en Japón en las últi-mas dos décadas (Cuadro 1), un país demográfica ygeográficamente muy desbordado.
Aún más, algunos críticos miopes suelen subra-yar, sin ningún complejo, que los científicos y losingenieros chinos e indios, cuyo número supera ya alos de los países occidentales más importantes, nuncarealizarán innovaciones relevantes, sino que se limi-tarán a copiar los inventos de los científicos e inge-nieros de Occidente. Ciertamente, de acuerdo con laperspectiva de esos críticos, los científicos y los in-genieros occidentales se mantendrán sine-die en lacima de la investigación pura y aplicada; y ello aun �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
56
Co
lab
ora
cio
nes
José Miguel Andreu
1 Madisson, A. (2001) en The World Economy. A MillenniumPerspective. OCDE, París.
2 Esos críticos alegan que China no puede continuar con ritmos decrecimiento anual de en torno al 10%, como ha sucedido en las últimas3 décadas, y subrayan que en unos pocos años la tasa de crecimientoeconómico de China convergerá con la de los países occidentales, comoocurrió desde hace dos décadas con Japón. 3 Lewis A. (1955) en The Theory of Economic Growth. Irwin.
cuando un porcentaje significativo de la investiga-ción pura y aplicada realizada en las grandes univer-sidades y empresas occidentales sea ya ejecutada porasiáticos.
De otro lado, en la medida en que China estáconstruyendo hoy supertrenes de alta velocidad, jetsde alcance medio, ciudades verdes, y está poniendoen órbita su propio laboratorio espacial mientras pre-para su primer viaje a la Luna, no puede deducirserazonablemente que los investigadores chinos selimitan a copiar. Al igual que EEUU comenzó elsiglo XX con desventaja con respecto a otras nacio-nes occidentales en investigación y tecnología, yen PIB y PIB per cápita, para después alcanzar elliderazgo planetario tras la Segunda Guerra Mun-dial, cualquier analista serio debería admitir que asu debido tiempo China «podría» también superara Occidente en investigación y en tecnología.
Si se añadiera a todo lo anterior la rápida acu-mulación de capital realizada actualmente porChina, con una propensión a la inversión en térmi-nos de su PIB de alrededor del 45 por 1004 –sien-do esa tasa de inversión la fuente básica del creci-miento a medio plazo de acuerdo con el modeloneoclásico5– tampoco podrá rechazarse seriamen-te la alta probabilidad de convergencia económicacon la que cuenta China. De otro lado, objetar larelevancia de la alta tasa de ahorro de China, demás del 50 por 100 en términos de su PIB6 –la quede acuerdo con el modelo de crecimiento endóge-no7 es otra fuente de tasas de crecimiento rápido–también significa oponerse irracionalmente a larealidad sin el apoyo de teorías económicas sol-ventes.
En cualquier caso, la evidencia expulsará final-mente cualquier deseo infundado; y cuando endefinitiva se produzca la convergencia económica
de los países emergentes y en desarrollo con lospaíses más desarrollados, el cambio político seguiráal económico, induciendo reorganizaciones políticasinternas y externas. Específicamente, cuando el PIBde China supere al de EEUU, e India se aproximeeconómicamente a EEUU en términos del PIB,mientras los PIB de Brasil, Rusia y otros paísessuperen a Francia y al Reino Unido, las institucionesy la actual gobernación política del mundo tendránque cambiar necesariamente. Esto significa que lasinstituciones multilaterales nacidas tras la SegundaGuerra Mundial tendrán que cambiar, democratizán-dose, a fin de evitar su rápida decadencia, su bifur-cación o incluso su desaparición.
En la medida en que la sociedad global8, acucia-da por la magnitud de los problemas comunes a re-solver, sienta de modo progresivamente creciente lanecesidad de ser gobernada por un gobierno globalmás efectivo, comenzarán a sentarse las bases parala creación de unas Naciones Unidas (NU) –y agen-cias económicas subordinadas– más democráticas.
Contrariamente a lo que sugieren algunos conser-vadores occidentales que estiman que eso no sucede-rá antes de 100 o 200 años, hay razones de peso quepermiten deducir que eso sucederá tan solo en 2 o 3décadas (horizonte 2040); particularmente, porquelos países occidentales –liderados por EEUU– care-cerán en ese horizonte o antes, tanto de medios fi-nancieros como de capacidad de gestión y de apo-yo popular (interno y externo) como para organi-zar el mundo y ejercer a conveniencia su funciónde policía, como ha sido el caso en las últimasdécadas, sobre todo desde la caída del Muro deBerlín (1989)9. �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
57
Co
lab
ora
cio
nes
ESPAÑA, EUROPA Y EL DRAMA ECONÓMICO ACTUAL
4 En 2010, la formación bruta de capital de India fue del 35% de suPIB. Vide World Bank (2012:242), World Development Indicators.
5 Solow, R. (1957): «Technical Change and the AggregatedProduction Function», Review of Economics and Statistics, nº 39.
6 De acuerdo con el Banco Mundial, esa tasa de ahorro era del 53%en 2010. Vide WB (2012:242), World Development Indicators (WDI).
7 Romer, P.M. (1986): «Increasing Returns and long run growth».Journal of Political Economy, nº 94.
8 La llamada «sociedad global», compuesta por todos los países delas Naciones Unidas (193), no es lo que en Occidente suele definirsecomo la «Comunidad Internacional», referida tan solo a los países másrelevantes de Occidente (EEUU, Reino Unido, países de la UE, laOCDE, etcétera).
9 El hecho de que la Asamblea General de las NU se haya manifes-tado en noviembre de 2012, de manera muy mayoritaria en favor dePalestina, y en contra de Israel y EEUU –en relación con el asunto dela incorporación de Palestina a las NU como Estado observador– esbuena prueba del signo de los tiempos que corren. En fin, EEUU yalgunos de sus aliados europeos cada vez impresionan menos a lamayoría de las pequeñas naciones del mundo.
Consecuentemente, y a su debido tiempo –cuan-do sea ya un hecho (o casi) la llegada a la paridadeconómica de los países en desarrollo con los desa-rrollados– los Gobiernos occidentales más impor-tantes no tendrán más remedio que negociar con loslíderes de los actuales países emergentes (China,India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, etcétera) el diseño deuna nueva estructura política multilateral cuya agen-da y prioridades tendrán que ser definidas y apoya-das por los representantes democráticos de todas lasnaciones (de la sociedad global); y no solo por unaparte de los vencedores de la segunda GuerraMundial del siglo XX, que desde hace ya dos déca-das están perdiendo rápidamente su poder económi-co comparado (Cuadro 1).
2. Reflexionando sobre la llamada crisiseconómica global y la incertidumbrecreciente
De acuerdo con los datos publicados por el Ban-co Mundial en 2012, la mal llamada crisis econó-mica global que comenzó en 2007-2008 en EEUUno es una crisis global sino fundamentalmente unacrisis de Occidente; crisis desencadenada por unasuerte de capitalismo neoliberal desbocado, queactuó con falsas expectativas (crecimiento conti-nuo) e instituciones relevantes altamente inefi-cientes (en Europa), en un contexto de desregula-ción económica equivocada.
Hablando con claridad ha de afirmarse que, dehecho, en otoño de 2012 la economía global esta-ba creciendo a una tasa anual del 3,3 por 10010
mientras que buena parte de Occidente o habíaentrado en recesión o estaba próximo a hacerlo11.Sin embargo, cualquier observador atento, tam-bién podría confirmar que la crisis de Occidente yde Europa está afectando progresivamente al resto
del mundo aunque, en relación con el Este y elSudeste asiático –actual motor del crecimientoeconómico global– el impacto de la crisis no hayasido sustancial12. Nótese a este respecto que, de nohaberse desencadenado la crisis en Occidente, elritmo de crecimiento chino también se habríareducido al no poder sostenerse ya sus altas tasasprevias de crecimiento exportador.
Ciertamente, la deprimente situación económi-ca de Occidente en otoño de 2012 tiene que vercon una confluencia de diferentes causas, en el con-texto de lo que comienza a vislumbrarse como un«cambio de época», semejante en intensidad yvisibilidad al que sucedió tras la Segunda GuerraMundial (con el proceso de descolonización), perode naturaleza diferenciada. La causa más frecuen-temente mencionada es la aparición en 2007-2008en EEUU y en Europa de una crisis financierainducida por una serie excesos de banqueros irres-ponsables13, algunos de ellos simples delincuentescomunes. Tales excesos, típicos de la primeramitad de los 2000 (hasta 2006-2007) fueron facili-tados por una política monetaria pasiva y de tiposde interés bajos implementada (sobre todo entre2002 y 2004) por los principales bancos centralesde Occidente –Fed o BCE– los que, ignorandointencionadamente la rápida evolución de los pre-cios de los activos en muchos lugares, dieron a losbanqueros privados capacidades adicionales paraentrar en aventuras financieras no sostenibles. Elcrecimiento de operaciones no sostenibles, facili-tado por la falta de suficientes controles bancariosy financieros, situación a la que se llegó tras laspolíticas de desregulación iniciadas en tiempos delpresidente Reagan14. �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
58
Co
lab
ora
cio
nes
José Miguel Andreu
10 Tasa de crecimiento muy superior a la tasa de crecimiento medioanual del mundo a lo largo de los últimos 20 años (1990-2010) de alre-dedor del 2,8%.
11 De hecho, en otoño de 2012 la tasa de crecimiento del mundo ex-Occidente venía a ser de en torno al 6%.
12 En mayo de 2012, el FMI estimaba que el PIB de China creceríaen 2012 a una tasa anual del 8%. En julio de 2012, el gobierno chinotambién confirmaba esa misma tasa del 8% para 2012. En enero de2013 se ha sugerido que la cifra real estaría muy próxima a ese 8%.
13 Quizá los apostadores profesionales en los casinos, que suelenjugar a no perder, podrían haber dado más juego en banca que muchosde los mal llamados «profesionales» de la banca, que han probado enmuchos casos desconocer las ventajas de la «distribución de riesgos»,defendida por el Nobel Markovitz.
14 Desde los años treinta de siglo XX (en los que se aprobó la famo-sa Ley Glass & Steagall, que separaba las actividades de los bancoscomerciales y de inversión) hasta los años ochenta, los sistemas banca-
El desplazamiento de la actividad industrial haciaAsia, en buena medida inducido por los bajos sala-rios industriales en Asia y la desregulación ultrarápida de los movimientos de capitales en Occidente–demandada por los empresarios e implementada porlos Gobiernos occidentales (conservadores o social-demócratas) a comienzos de los noventa15–, tambiéncuenta como una de las causas fundamentales, eneste caso predecible desde el inicio de su implemen-tación16, del drama económico actual de Occiden-te17. Ese desplazamiento industrial, iniciado en losnoventa, generador de empleo en destino (Asia) ydestructor en origen (Occidente), con el correr deltiempo ha provocado una auténtica ruptura de lasanteriores estructuras productivas y comerciales glo-bales, poniendo en ventaja a los países emergentes18.
Finalmente, también ha de mencionarse la másque ineficiente estructura institucional de la UniónMonetaria Europea (eurozona) la que, careciendo deuna mínima capacidad de decisión económica racio-nal19, está agravando los efectos generados por las
otras dos causas anteriormente descritas. La incapa-cidad de los Gobiernos nacionales de la eurozona y,sobre todo, la falta de instrumental propio de la euro-zona –siempre «controlada» por Bruselas20– paragestionar con corrección los problemas internos dealgunos de los países del Eurosistema21, han coloca-do prácticamente a Europa y a la economía occiden-tal en punto muerto. Esto significa que si la crisis dela eurozona no se resuelve a medio plazo, EEUU yotros países occidentales tampoco saldrán con faci-lidad de la ciénaga en la que se mueven22.
Obsérvese que esa llamada crisis mundial(cuya primera manifestación alarmante fue la apa-rición en 2008 de una crisis bancaria en EEUU quese extendió rápidamente a otros bancos y econo-mías occidentales, sobre todo europeos) experi-mentó poco después una metamorfosis significati-va. Como consecuencia de la financiación públicaa los bancos con problemas, y de la política expan-siva-Keynesiana aplicada tras el primer meeting delG-20 en Noviembre de 2008 en Londres, los défi-cits públicos comenzaron a crecer y los niveles deendeudamiento de varios países occidentales, inclu-yendo EEUU, sufrieron un rápido incremento desdeniveles iniciales ya elevados23. En ese contexto dealto y creciente endeudamiento de muchos paísesoccidentales en términos de sus PIB, la descon-fianza de los acreedores financieros en relacióncon la posible monetización de la deuda y subsi-guiente inflación, o alternativamente con las posi-bles quiebras de algunos países de la eurozona, setornó más justificada.
Siguiendo las insinuaciones de las agencias derating y las recomendaciones de las principales ins-tituciones multilaterales en 2010, la mayor parte �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
59
Co
lab
ora
cio
nes
ESPAÑA, EUROPA Y EL DRAMA ECONÓMICO ACTUAL
rios occidentales no sufrieron crisis importantes. Pero en los añosochenta, ese principio de separación de actividades fue atacado por losneoliberales en la mayor parte de los países occidentales, supuestamen-te a fin de incrementar la competencia y eficiencia bancarias, mientrasse iniciaba un proceso generalizado de desregulación (extendido tam-bién a otras actividades económicas) de consecuencias letales en banca,actividad generadora –y esto no debería olvidarse– de importantesexternalidades sobre otros sectores.
15 Dado que en ese momento los movimientos transfronterizos de ca-pitales estaban severamente restringidos, una rápida demolición, comola instrumentada en Occidente, de los obstáculos a los movimientos decapitales era claramente no aconsejable; en particular, habida cuenta lainmovilidad transfronteriza del factor trabajo.
16 Esa predictibilidad se hizo aún más patente con la entrada deChina en la OMC en 2001.
17 Andreu, JM. (2011): «Entendiendo el futuro económico de Occi-dente», Boletín de Información Comercial Española, BICE, marzo 15-30. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
18 Ciertamente, la evolución económica posterior a la llamada Edad deOro del Capitalismo (1950-1973) en Occidente, derivada de la exporta-ción masiva de capitales, ya fue vislumbrada en los siglos XVIII y XIX POR
Adam Smith y David Ricardo en relación con la posible evolución de laeconomía del Reino Unido. Ambos reconocieron que si los industriales ycomerciantes británicos invirtieran fuera y la economía nacional depen-diera de las importaciones, los primeros se beneficiarían pero Inglaterrasufriría. Esto es precisamente lo que ha pasado en Occidente en las últi-mas tres décadas. Ver Chomsky, N. (2011) en «American Decline: Causesand Consequences» www.chomsky.info/articles.
19 Esto se debe a dos factores: 1) a la regla de la «unanimidad» paraproteger la soberanía de los miembros; y 2) a la inconveniente partici-pación de los miembros de la UE-27 en los debates sobre la eurozonapara resolver las crisis, lo que hemos denominado en otros lugares, el«problema de la inconsistencia en la gobernabilidad».
20 Hay países en la UE-27 que no pertenecen a la eurozona, pero quecondicionan o vetan cualquier intento de solución de los problemas dela eurozona si tal intento pudiera afectarles negativamente. Este es elcaso del Reino Unido.
21 El sometimiento del gobierno de la eurozona a los dictados y vetosde la Comisión ha generado un gravísimo problema de incoherencia, deimposible solución con las actuales instituciones.
22 Japón también está en el cenagal desde hace dos décadas.23 Al partir de endeudamientos elevados, debidos a imprudentes
políticas keynesianas emprendidas por varios países occidentales en losaños de prosperidad, el margen para el uso de un keynesianismo noinflacionario era ya limitado.
de los países industriales –particularmente europe-os– reenfocaron sus objetivos económicos hacia lareducción de sus déficits públicos, a fin de evitartasas de inflación no deseadas. Como consecuen-cia de ese cambio de política económica, a finalesde 2011, muchas economías occidentales –que yahabían iniciado una tímida recuperación– comen-zaron de nuevo a contraerse. La deficiente planifi-cación inicial de la intervención en 2008, y la sub-siguiente sustitución de fines y medios en la faseinicial de la recuperación económica produjeronesa recaída.
Ese repentino cambio de políticas económicastambién está alargando la duración de la recupera-ción económica y bancaria, mientras el desplaza-miento industrial hacia el Este y sus consecuenciaseconómicas –negativas para Occidente y Europa–permanecen prácticamente inconsideradas, altiempo que la corrección de los gravísimos defec-tos de organización de la eurozona se hace esperar,sin que razonablemente se vislumbren avancesnetos o reales24.
La falta de consideración, como problema rele-vante, del desplazamiento industrial hacia Asiaimplica que una reducción apreciable de los salariosreales del sector privado para incrementar la compe-titividad no haya sido declarado como parte de lapolítica oficial en la mayor parte de los países occi-dentales. En su lugar, un buen número de Gobiernosoccidentales –particularmente europeos– ha tratadode resolver la crisis tan solo acelerando las reformasde los mercados y de las instituciones, de un modopretendidamente coordinado.
Nótese, sin embargo, que esta política econó-mica practicada, aparentemente menos agresivasocialmente, tendrá al final del proceso –que quizáresulte excesivamente largo, dada la inflexibilidada la baja de los salarios nominales y la no acepta-
ción de inflaciones significativas– los mismos resul-tados que su alternativa en términos de reduccionessalariales reales. Y es que el desplazamiento indus-trial hacia Asia y la nueva dirección del comerciointernacional (favorable a los países en desarrollo)forzarán necesariamente un menor crecimiento sos-tenido del PIB de Occidente, que conducirá a meno-res salarios relativos y a un más modesto pero mássostenible modo de vida en Occidente.
En relación con el endeudamiento creciente enOccidente, puede observarse que la solución al pro-blema de deuda pública de EEUU –de un importea finales de 2010 de en torno al 100 por 100 de suPIB25– fue pospuesta en el verano de 2011 recu-rriéndose a financiación adicional del Fed; pero noresuelta ni económica ni políticamente, debido a lasistemática oposición de los republicanos (enton-ces y ahora en mayoría en la Cámara de Repre-sentantes) a dejar al presidente Obama completarsus políticas keynesianas, fiscal y de inversiones ygastos sociales. De resultas de tal oposición, y desdeuna perspectiva valorativa keynesiana, el desem-pleo en EEUU continúa siendo alto26.
En la eurozona, el déficit y la situación de deu-da de algunos países miembros27 es más complica-da, debido a que Alemania se opone radicalmentea que el BCE haga préstamos –o compre bonos enel mercado secundario– a Gobiernos de la eurozo-na sin compromiso previo de realización de seve-ras reducciones de sus déficits, a fin de asegurar elreembolso en tiempo debido de las correspondien-tes deudas. Esta postura inflexible de Alemania, �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
60
Co
lab
ora
cio
nes
José Miguel Andreu
24 Se vislumbra ya la creación de una unión bancaria para la eurozo-na en 2014, y una mayor coordinación de las políticas fiscales de los 17miembros del eurosistema; pero la regla de unanimidad aún en vigor(Tratado de Lisboa) para la resolución de temas relevantes, trasladaráel caos decisorio actual a las correspondientes instituciones superviso-ras (BCE, Ministerio Europeo de Finanzas, etcétera), con lo que el avan-ce neto en los próximos meses y años podría ser marginal.
25 En 2010, la deuda total en términos del PIB del Gobierno Federalde los EEUU era del 76,1% y su déficit público era equivalente al 10%de su PIB, después de haber tenido un superávit del 0,5% en 2000. VerWorld Development Indicators (2012:260).
26 Nótese que en otoño de 2012, la cifra oficial del desempleo enEEUU era de alrededor del 7,8% de la población activa, pero probable-mente la tasa efectiva de desempleo era mucho más alta. Según distin-tos observadores, la tasa de desempleo en EEUU estaría de alrededordel 13-15% si se incluyeran como desempleados los trabajadores (novoluntarios) a tiempo parcial, y los que hubieran abandonado la pobla-ción activa.
27 Esta situación de déficit público y de endeudamiento exageradoen algunos países de la eurozona se debe a la práctica de imprudentesy extemporáneas políticas keynesianas, forzando en todo momento–incluyendo períodos de prosperidad– incrementos de gasto público oreducciones de los impuestos.
mantenida durante todo 2011 y 2012, forzó a lospaíses más endeudados de la eurozona a recortarseriamente sus gastos públicos y a incrementar susimpuestos28, lo que derivó a finales de 2011 o enlos primeros trimestres de 2012, en contraccionesmás o menos severas de sus PIB.
Como resultado de esos desacuerdos políticos yde la falta de coordinación económica en Occidente–dada la dicotomía de políticas aplicadas, neoclási-ca o keynesiana– una gran parte del mundo semueve actualmente en una situación de incertidum-bre multipolar referida a: cuándo acabará la crisis enOccidente, cómo será el ambiente político y la es-tructura económica postcrisis en el mundo; y si con-tinuará (o no) y a qué velocidad el desplazamientode la producción industrial hacia Asia. Por su lado, ya pesar del cambio favorable observado en relacióncon el proceso de convergencia económica planeta-ria –nótese que los países ricos han crecido muchomenos que los pobres (Cuadro 1)– en las últimas tresdécadas la distribución personal de la renta29 hasufrido un cambio de dirección (favorable a losricos) en el interior de muchos países desarrolladosy en desarrollo, lo que también ha incrementado elgrado de incertidumbre de muchos individuos yfamilias en muchas naciones.
En relación con la sostenibilidad, el rápido creci-miento de la población global –que se multiplicócasi por tres entre 1945 y 2010–, y que ha jugado unpapel crucial en relación con el consumo de alimen-tos y materias primas, tampoco ha sido seriamenteconsiderado. Adicionalmente, muchas comunidadesnacionales continúan perplejas ante la diversidad deopiniones oficiales sobre qué debería hacerse pararesolver los problemas comunes que afectan a lasociedad global en relación con la paz y la seguridadglobales, la regulación económica global, el medioambiente (calentamiento) global, y la administraciónde recursos naturales renovables o no renovables.
Consecuentemente, hoy nadie sabe hacia dóndevamos. A pesar de contar con unas Naciones Unidasque son el mayor foro de análisis y representaciónmultilateral, la sociedad global no ha debatido toda-vía cómo progresar: si continuar haciéndolo a unritmo de crecimiento rápido, indefinido y no soste-nible, como ha ocurrido en los últimos dos siglos–particularmente en los últimos 65 años– o alterna-tivamente, hacerlo a una tasa de progresión menor ymás equilibrada, consistente con la sostenibilidad delos recursos disponibles y con la protección delmedio ambiente30. Tampoco sabemos cómo tomare-mos la decisión sobre la senda a elegir, si por mediode luchas internas o guerras –como se ha hechohasta ahora– o, alternativamente, de modo más civi-lizado, tomando ordenadamente en consideraciónlos deseos de todas las naciones del mundo, esto es,de la sociedad global.
3. Problemas de incoherencia yheterogeneidad en la gobernación de laUnión Europea
Ciertamente, cuando se ideó la Unión Mone-taria (1992), formada hoy por 17 países de la UE-27, se pretendió crear un área económica y mone-taria de estabilidad añadida. Sin embargo, debidoa sus conocidos defectos de construcción interna–ausencia de una unión bancaria y de un Minis-terio Europeo de Finanzas para el control de losdéficits y endeudamientos de los distintos paísesmiembros– y a la denominada incoherencia entrelas decisiones de los países miembros de la euro-zona (17) y las decisiones de la Comisión Europea(Bruselas) de la UE-27, la Unión Monetaria pare-ce estar abocada a continuar siendo una de las cau-sas de la delicada situación en la que se encuentranmuchos países europeos, y no una solución a susproblemas. �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
61
Co
lab
ora
cio
nes
ESPAÑA, EUROPA Y EL DRAMA ECONÓMICO ACTUAL
28 En los últimos meses de 2011, el BCE soslayó las restriccionesaludidas, planteadas por Alemania, por medio de la realización de prés-tamos concedidos a los bancos de la eurozona, lo que permitió a cier-tos bancos locales continuar prestando a los Gobiernos.
29 Con referencia a EEUU, ver Stiglitz, J. (2012): The price of ine-quality: how today divided society endangers our future. Norton.
30 Una protección integral del medio ambiente requerirá una nuevaaproximación del capitalismo, más orientada hacia las soluciones co-lectivas.
Si se observara la historia de la Unión Europeay sus progresivas ampliaciones, podría deducirseque a partir de su fundación (en 1957), y hasta lasampliaciones de 2004-07, la dispersión económicade las rentas per cápita de los distintos miembrosha sido casi monótonamente creciente. Esto quie-re decir que desde una perspectiva económica lospaíses miembros de la UE han devenido progresi-vamente más heterogéneos.
Generalizando el caso de la heterogeneidad,habría que subrayar que la UE es hoy un grupo de27 países heterogéneos; pero no sólo en términos derenta per cápita, sino también en términos de idio-ma hablado, tamaño geográfico, número de habi-tantes, desarrollo tecnológico, desarrollo culturaly social, pasado histórico (algunos dominaban alos otros), y ambiciones políticas (algunos conpretensiones globales y otros no). Aún más, haypaíses que pertenecen a la eurozona, y países queno están en ella, por lo que su comportamientotambién puede ser heterogéneo en relación con laspolíticas desarrollables por la eurozona.
Esa heterogeneidad de países impide, asimismo,saber hacia dónde se va o hacia dónde se quiere ir;y por dónde, cómo y cuándo se quiere ir. En defi-nitiva, todo parece indicar que hoy se carece enBruselas de una «teoría sobre Europa». La hubopero ha desaparecido.
Ante la ausencia de una teoría compartida sobreEuropa y los objetivos a alcanzar, y en presencia depaíses que carecen de fidelidad al colectivo, no es deextrañar que pocos quieran ya financiar un proyectoen estado delicuescente. El espectáculo dado en2005 –en pleno auge económico– cuando se aprobóen Bruselas el escuálido presupuesto anual de la UEpara el período 2007-2013, de alrededor del 1 por100 del PIB agregado, fue realmente bochornoso;espectáculo que ha empeorado en otoño de 2012, aldiscutirse los presupuestos para 2014-2020, debateen el que el Reino Unido y Bruselas están abande-rando una reducción significativa del anterior 1 por100 del PIB agregado.
Todo esto es indicativo de lo que es la actualUE-27: una Unión en la que una gran mayoría quie-
re ser financiada por los demás en términos netos,en tanto que los países más ricos muestran ya unaclara reticencia a financiar sine die a los demás; yello mientras que por la vía del dumping fiscal(menores tipos en el Impuesto de Sociedades), algu-nos miembros, recientes receptores netos de fondospúblicos europeos, tratan de atraer inversiones priva-das desde los países miembros más ricos; o simple-mente se benefician de la domiciliación fiscal en susterritorios de las empresas actuantes en otros Estadosmiembros en perjuicio de la recaudación impositivade los últimos. Ciertamente, todo un abuso de unalegalidad, inaceptable a medio plazo.
Nótese que cuando se sientan en una mesa 27representantes que se consideran iguales a efectosdecisorios –porque se requiere de unanimidad en elasunto a discutir– y alguno de los países representa-dos tiene una población de 82 millones (5 tienen másde 45 millones) en tanto que 11 países miembros tie-nen poblaciones de 5 millones o menos (6 países condos millones o menos), siendo una gran parte de lospequeños sustancialmente más pobre que el resto, nopueden esperarse avances significativos; y ello por-que los países pequeños tenderán a elevar demasia-do el precio de su asentimiento.
Ciertamente querer mantener individualmentela soberanía, sin ceder una parte sustancial de lamisma al colectivo, al tiempo que se es de peque-ña dimensión a escala planetaria31 –como sucedecon los 11 países pequeños de la UE-27, y tambiéncon todos los demás– y a la vez querer ser compe-titivo, en términos económicos y políticos, con losgrandes Estados unitarios del mundo actual, escomo querer cuadrar un círculo o hacer una torti-lla sin cascar huevos. La unión hace la fuerza y la de-sunión impide alcanzarla; se trata de algo tan sen-cillo como eso, que pocos quieren aceptar.
Así pues, si la eurozona (o parte de ella) quieresubsistir en el actual marco del desplazamiento dela actividad industrial hacia Asia y de la hetero- �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
62
Co
lab
ora
cio
nes
José Miguel Andreu
31 Ni siquiera Alemania, con sus 82 millones de habitantes, puedeser considerada como un país suficientemente dimensionado comopara competir en el futuro con las grandes entidades unitarias, citadasanteriormente.
geneidad de sus miembros, generadora de inconsis-tencias, tendrá que saltar la barrera de la soberaníanacional y constituirse en una entidad política unita-ria, es decir en un Estado federal selectivo (de 8-12miembros de la actual eurozona) 32 que pueda com-petir con los grandes Estados mundiales de hoy:EEUU, China, India, Rusia, Brasil, etcétera.
4. El desplazamiento estructural hacia Asiacomo problema nuclear de Occidente
A partir de las dos formas alternativas de polí-tica macroeconómica ensayadas para salir supues-tamente de la crisis –la keynesiana y la neoclási-ca– la primera posiblemente induciendo inflacióna medio plazo, y la segunda posiblemente indu-ciendo desempleo a corto-medio plazo, los Gobier-nos occidentales (sobre todo EEUU y la UE) hantomado decisiones diferentes y no coordinadas. Sinembargo, con independencia de la política elegida,los Gobiernos occidentales se enfrentan con un pro-blema cuya solución no está descrita en los ma-nuales de Macroeconomía.
Esto se debe al hecho de que cuando la Macroe-conomía apareció en 1936, la mayor parte de laseconomías permanecían relativamente cerradas33 yla aparición de un desplazamiento masivo de la ac-tividad industrial hacia Asia no era imaginable34.Ciertamente, este desplazamiento sólo empezó a per-cibirse con claridad a comienzos de los años 2000.Pero nótese que ese movimiento estructural de laactividad industrial es realmente un problema denaturaleza microeconómica que tiene mucho másque ver con la flexibilidad de los mercados, con lossalarios relativos, con los horarios de trabajo, y conlas tecnologías industriales diferenciadas de las dis-tintas regiones del planeta35, que con políticas dedemanda agregada que pueden generar provisio-nalmente más o menos inflación, o más o menosactividad económica real o empleo.
Así pues, dejando a un lado los problemas de laactual fragilidad de los sistemas bancarios, y delexagerado endeudamiento de varios países de la �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
63
Co
lab
ora
cio
nes
ESPAÑA, EUROPA Y EL DRAMA ECONÓMICO ACTUAL
32 Nótese que de ningún modo se defiende aquí la posibilidad de fede-rar hoy por hoy a los 27 países de la UE-27, porque algunos ni siquiera lodesean. Ni tan siquiera la posibilidad de federar a los 17 miembros de laeurozona, porque algunos son sustancialmente heterogéneos.
CUADRO 1CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DEL PIB DE LAS DIFERENTES REGIONES DEL MUNDO
(En porcentaje))
1980-1990 1990-2000 2000-2010
Mundo ............................................. 3,3 2,9 2,7Países de renta baja ...................... 4,5 3,2 5,5Países de renta media .................... 3,3 3,9 6,4
Renta media-baja ......................... 4,1 3,8 6,3Renta media-alta .......................... 2,7 3,9 6,5
Países de renta media y baja.......... 3,5 3,6 6,2Asia Oriental y Pacífico ................ 7,9 8,5 9,4Europa Oriental y Asia Central ..... (–) -1,8 5,4América Latina y Caribe .............. 1,7 3,2 3,8Oriente Medio y Norte África ........ 2,0 3,8 4,7Sur de Asia ................................... 5,6 5,5 7,4África Subsahariana ..................... 1,6 2,5 5,0
Países de renta alta ........................ 3,3 2,7 1,8Eurozona ...................................... 2,4 2,0 1,3
Algunos países relevantesEEUU............................................ 3,5 3,6 1,8China ............................................ 10,1 10,6 10,8India .............................................. 5,8 5,9 8,0
Fuente: Banco Mundial-World Bank (1992 y 2012), World Development Indicators.
33 Aún más, en los años cincuenta se puso de moda la llamada «polí-tica de sustitución de importaciones», para acelerar supuestamente elcrecimiento de los países en desarrollo.
34 En relación con ese desplazamiento estructural puede verseUNIDO en Industrial Development Report 2009, Section 1: Structuralchanges in industry and the global economy.
35 En los planes de estabilización impuestos por el FMI a países conproblemas de balanza de pagos, las correcciones macroeconómicas decarácter contractivo fueron siempre complementadas con modificacio-nes de los tipos de cambio (devaluaciones).
eurozona –que durante años perturbarán adicional-mente la recuperación económica de Europa– laadaptación al desplazamiento industrial hacia AsiaOriental es el problema económico más importanteque tendrá que resolver Occidente en el futuro, sien-do sus efectos mucho mas duraderos que la lentafase de recuperación de la actual crisis financiera.
Con sus capacidades institucionales limitadas,con sus acciones deficientemente coordinadas, ytratando de resolver urgentemente los problemasmás obvios (la fragilidad bancaria y el endeuda-miento público), los Gobiernos occidentales no sehan atrevido, singularmente en Europa, a explicara sus ciudadanos la pura y dura realidad del actualdrama económico: que una parte relevante de loque produce la industria en Occidente cuesta enotras partes del mundo, sobre todo en Asia Oriental,sólo la mitad o incluso un tercio de lo que cuestaen Occidente. De resultas de lo anterior, muchosempleos occidentales ni pueden ni podrán ser sal-vados a corto y medio plazo con «falsos milagrosmacroeconómicos», implementados por ministrosde finanzas «geniales»36. Me refiero a ciertas me-didas de política económica tradicional –típicasdel último cuarto del siglo XX e implementadas enun contexto en el que no se producían desplaza-mientos estructurales significativos– tales como laelevación de un impuesto mientras se reduce otro(u otros), la elevación del gasto público y/o la re-ducción de impuestos, o incluso la simultánea«reducción» del gasto público o de los impuestos«pagados por los ricos», etcétera. Nótese que esaspolíticas tradicionales, defendidas por keynesianos(Krugman, Stiglitz, etcétera) o neoclásicos fueronaproximaciones relativa y circunstancialmenteválidas en el siglo xx, pero hoy no parecen ya sercapaces de resolver las decepcionantes tendenciaseconómicas de Occidente, negativas ya desde hacedos décadas, y no sólo desde 2008.
Aunque a veces conocer la verdad sea desagra-dable, los Gobiernos occidentales deberían infor-
mar a sus ciudadanos sobre el alcance de los pro-blemas pendientes; de otro modo la gente estarátotalmente desorientada cuando los Gobiernos lesdemanden nuevos esfuerzos –relacionados conestilos de vida más sostenibles– que necesariamentetendrán que ser implementados en el futuro. En rea-lidad, la estabilidad del nivel de empleo y de los PIBno volverán a los países occidentales hasta que estosno se ajusten a lo que Occidente diseñó a lo largo delas dos últimas décadas: una casi completa libertaden los movimientos de capitales hacia el exterior37,lo que provocó una quasi-globalización en el tráficode bienes, servicios y capitales, que ha favorecido lacreación de empleo en los países en desarrollo. Altiempo, manteniendo prácticamente intocadas lasrestricciones a los movimientos internacionales detrabajo38, los Gobiernos occidentales «trataron»39 dedetener el ajuste a la baja de los salarios, impidiendoal tiempo el desarrollo de una distribución más justade la riqueza a escala global.
Ciertamente, las tendencias comparadas de laevolución de los PIB y de los PIB per cápita en lasúltimas tres décadas, y particularmente en los últi-mos 10 años, dejan poco margen de error para lainterpretación: EEUU está perdiendo parte de susdiferencias acumuladas en términos de PIB y PIBper cápita –todavía altas– con los países emergentesmás importantes, particularmente en relación conlos de Asia Oriental, y especialmente con China; yEuropa está cediendo terreno en términos de PIB yPIB per cápita40 en comparación con EEUU. En estecontexto, a menos que los salarios occidentalessufran un severo retroceso, la creación de empleo �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
64
Co
lab
ora
cio
nes
José Miguel Andreu
36 Para resolver ese problema hará falta, en todo caso, el concursode esfuerzos extraordinarios de la población, que compensen la falta deadaptación previa.
37 Obsérvese que esa libertad no es enteramente bidireccional, dadoque muchos países en desarrollo no aceptan todas las entradas de capi-tal extranjero, a fin de proteger selectivamente su industria local. Altiempo la mayor parte de las salidas de capital están controladas por loscorrespondientes Gobiernos.
38 Esto ocurrió con la excepción de los movimientos internos de ma-no de obra dentro de la Unión Europea.
39 Nótese que los Gobiernos occidentales «trataron» de sostener lossalarios reales de sus trabajadores; sin embargo, el mantenimiento delos salarios reales de Occidente en un mundo mucho más competitivocomo el actual –según lo diseñado e implementado a lo largo de losnoventa– es simplemente imposible. La inflación y/o la devaluaciónjugarán finalmente su papel reequilibrador.
40 La cesión en términos de PIB per cápita es de menor entidad.
podría degradarse aún más en Occidente, y conespecial intensidad en ciertos países de la eurozo-na41.
Profundizando en el análisis de las pérdidas deempleo a largo plazo, puede afirmarse que, si noaparecieran movimientos contra-históricos, comopor ejemplo un intenso retorno al proteccionismoen Occidente o en la UE, el desplazamiento de laproducción industrial hacia Asia se consolidará. Altiempo, como ya ha sucedido en la última década,2000-2010, las exportaciones conjuntas de los paí-ses en desarrollo, incluyendo las de los emergen-tes, debido a su crecimiento más rápido, serán equi-valentes en un máximo de 25 años a las de los paí-ses ricos; por su lado, e inesperadamente, los gastosde defensa realizados por Occidente también serárebasados por los de los países en desarrollo (en par-ticular en relación con la competencia entre EEUU yChina) en unos 25-30 años. Los resultados económi-cos basados en las expectativas anteriores serán máso menos semejantes a los presentados en 2003 en elfamoso informe presentado por Goldman-Sachssobre los BRIC, aunque probablemente con un pro-ceso de convergencia más rápido que el esperado: en2050, o probablemente antes (2040), en los primerospuestos del ranking mundial, y con gran ventajasobre los demás en términos de PIB, y por esteorden, se situarán China, EEUU e India42.
Dejando a un lado otras consecuencias políti-cas, ha de subrayarse que el desplazamiento indus-trial hacia Asia, promovido en gran medida por losGobiernos occidentales a instancia de su propia in-dustria, producirá en Occidente algunos cambios
microeconómicos difícilmente sorteables: 1) se pro-ducirá una significativa reducción del diferencial desalarios –en términos reales o en términos de tipos decambio43– todavía hoy muy favorable a los trabajado-res occidentales y de la eurozona por comparacióncon los de Asia; 2) un incremento en Occidente de losbeneficios absolutos y relativos generados en elextranjero –en los países emergentes– y transferidosa EEUU y a la eurozona44; y 3) como consecuenciade las anteriores tendencias, un cambio en la distribu-ción personal de la renta en Occidente, menos favo-rable a los trabajadores (europeos y occidentales).
Como respuesta a sus mayores costes laborales,y dotados de unas tecnologías y productividad queprobablemente rendirán progresivamente menoresventajas a Occidente, la creación de empleos enese hemisferio será menor; como también lo serála evolución de las tasas de crecimiento del PIB.Tasas de crecimiento del PIB, del 1,5-2 por 100,podrían ser durante muchos años el techo del cre-cimiento potencial de Occidente en términos demedias. Esto ocurrirá a partir del estancamientodemográfico (sobre todo en la eurozona), a causade la falta de mano de obra sobrante en las áreasrurales, y por la caída significativa del crecimien-to de la productividad laboral en la industria y losservicios.
En paralelo a esa tendencia hacia la relativa de-cadencia de la economía occidental, y tras años deingenua espera de una recuperación improbable dela pasada prosperidad y tendencias, crisis políticassucesivas –que en los próximos 2-4 años podríanalcanzar su cenit– son esperables en algunos paí-ses occidentales. Tales crisis políticas finalmentecederán cuando los ciudadanos occidentales �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
65
Co
lab
ora
cio
nes
ESPAÑA, EUROPA Y EL DRAMA ECONÓMICO ACTUAL
41 Se ha conocido recientemente que Francia ha perdido en la últimadécada, 2000-2010, en torno a 500.000 empleos industriales; y 100.000en los últimos tres años. Esto significa que Francia perdió 400.000 em-pleos industriales en el periodo expansivo 2000-2007, lo que certifica quelos empleos industriales franceses se trasladaron a Europa Oriental y haciaAsia antes del comienzo de la crisis. Lo mismo ha debido ocurrir en otrospaíses occidentales. Ver lemonde.fr de 28 Dic. 2011.
42 Obsérvese que, junto a esos 3 países líderes se situará la «Fede-ración Europea» si ésta llega a crearse. En nuestra opinión esa Fede-ración Europea será un Estado unitario que podría contener de 8 a 12miembros actuales de la eurozona. Esta Federación será creada necesa-riamente en unos pocos años a fin de superar los inconvenientes estruc-turales e institucionales de la actual Unión Monetaria. Ver Rahman,RD. y Andreu, JM. (2005) in: Overcoming the EU crisis. Ceres Edi-tions, Tunis.
43 En relación con el comercio internacional y para un país que esuna entidad política única, la devaluación de su moneda juega un papelsimilar a una reducción interna de sus salarios reales. Ahora bien, paraun país que comparte su moneda con otros, como sucede en el caso delos miembros de la Eurozona, una reducción significativa directa de sussalarios reales será una derivada casi forzosa para la recuperación delequilibrio internacional; pero tal reducción podría tomar demasiadotiempo.
44 Esto se deberá a las ventajas que los capitalistas occidentalesencontrarán en el este de Asia (menores costes unitarios), y a los espe-rables tipos de interés (mayores) y tasas de beneficios (más altos) espe-rables en Occidente a largo plazo.
comiencen a adaptarse a los nuevos parámetrosque regirán la economía mundial en la primeramitad del siglo XXI; es decir, cuando comiencen aaceptar importantes reducciones de sus patronesde consumo y de estilo de vida, para ser competi-tivos. Al tiempo, el 84 por 100 restante de lapoblación global experimentará en términos demedias45 significativas mejoras a largo plazo ensus niveles de vida.
5. Políticas equivocadas de los paísesoccidentales: globalización a diferentesvelocidades y precipitada globalizaciónde los movimientos de capitales
Si comparáramos la reciente y rápida –aunqueasimétrica– liberalización de los movimientos decapitales en Occidente, con el lento progreso de laliberalización del comercio a través de las sucesi-vas negociaciones del GATT46 iniciadas en 1947,tendríamos que admitir que la liberalización de losmovimientos de capitales se realizó de manerasumamente arriesgada.
Dados sus posibles e importantes efectos a cortoplazo sobre el empleo local, el proceso de liberali-zación del comercio externo siempre se ha realiza-do por los diferentes países del mundo (rondasGATT) de modo extremadamente cauto. Inclusolos países miembros de la Unión Europea tambiénse tomaron su tiempo, liberalizando lentamente suintercambio mutuo de bienes y servicios hastaalcanzar el llamado Mercado Único: un procesoque duró nada menos que tres décadas y media,desde 1957 hasta 199247. De modo opuesto a ese
comportamiento prudente, Occidente animó y pro-movió desde los primeros años noventa una rápidaliberalización de los movimientos de capitales,mientras los movimientos internacionales de tra-bajadores permanecían prohibidos en la mayorparte de las regiones económicas del planeta48.
Como ya hemos sugerido en otros lugares49, silos mercados laborales locales no son lo suficien-temente flexibles y/o las migraciones están limita-das, una repentina liberalización de los movimien-tos de capitales a escala global o regional, produ-cirá efectos negativos sobre el empleo local en lospaíses emisores netos de capital.
A escala interna, en la medida en que los movi-mientos intraeuropeos de capitales fueron liberali-zados en Europa, pero los movimientos de trabaja-dores –aunque formalmente liberalizados se enfren-taban a significativas barreras naturales (idioma,educación, etcétera)– la reacción salarial (a la baja)a los movimientos netos de capitales dirigidos haciaotros países miembros no fue rápida sino extraor-dinariamente lenta, dando lugar ocasionalmente arápidas pérdidas de competitividad.
Por su lado, si el capital se marchara de Europa–como sucedió con el desplazamiento industrialhacia el Este o hacia Asia– el desempleo en la euro-zona crecería progresivamente, si los salarios fue-ran rígidos a la baja en Europa y si la emigraciónal exterior no fuera posible o fuera muy dificulto-sa50. Alternativamente, si el capital extranjero en-trara en un país miembro de la eurozona, y la ofer-ta laboral de ese país contuviera una importantedosis de escasez, en tanto la inmigración hacia esepaís estuviera (natural o legalmente) limitada, los sa-larios se dispararían al alza, estrangulando losbeneficios esperados por los capitales de entrada �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
66
Co
lab
ora
cio
nes
José Miguel Andreu
45 Se dice en términos de medias porque en función de su estructuraproductiva, menos inclinada hacia la industria y más hacia la explota-ción de recursos naturales o agrarios, algunos países «en desarrollo»podrían quedar retrasados con respecto a los países «emergentes» (másinclinados hacia la producción industrial).
46 En 1995, los llamados General Agreements on Tariffs and Trade(GATT) pasaron a formar parte de la Organización Mundial del Co-mercio (OMC o WTO).
47 Este es el periodo comprendido entre la firma del Tratado de Roma(1957), que creó la Comunidad Económica Europea (CEE), y el momen-to en el que el Tratado del Acta Única (1986) entró en vigor (1992).
48 Otra manifestación de comportamiento imprudente de los políticosde Occidente fue la creación por la UE de una, altamente defectuosa,Unión Monetaria.
49 Ver Andreu JM. & Rahman RD. (2009) en: Global Democracy forsustaining Global Capitalism. Academic Foundation, New Delhi. India.
50 Esta imposibilidad económica venía dada porque los salarios másbajos o los menores costes unitarios de producción en países (comoChina) hacia los que los capitales occidentales se movían, chocaban conunos subsidios por desempleo (en Occidente, en la UE) que eran más altosque los salarios mas bajos aludidos (en China o en otros lugares).
reciente, lo que también ha sucedido en ciertospaíses europeos.
Los argumentos anteriores nos llevan a dosconclusiones básicas: 1) la liberalización de losmovimientos de capitales no debería habersehecho de modo rápido si los diferentes mercadoslaborales contenidos en el área liberalizada no fue-ran totalmente flexibles, porque en este caso, unarápida liberalización podría inducir problemas so-ciales significativos, como ha acaecido en la euro-zona. Paradójicamente, tales movimientos permi-tieron a los empresarios occidentales resolver susproblemas de competitividad en el comercio debienes a escala mundial, mientras los Gobiernosoccidentales tendrían que hacerse cargo del pro-gresivo desempleo nacional a medio y largoplazo51 y de la subsiguiente y automática reduc-ción progresiva de los salarios reales de los traba-jadores, generadora de protestas. En suma, la libe-ralización de los movimientos de capitales deberíahaberse ejecutado a una velocidad menor, a fin depoder evaluar la progresión temporal de sus efec-tos; lo que hubiera provisto a las autoridades conel suficiente tiempo como para reaccionar si fueranecesario; y 2) la liberalización de los movimientosde capitales entre países pertenecientes a una UniónMonetaria no debería hacerse precipitadamente si nohubiera autoridades y reglas comunes en los camposde la banca, los impuestos y las finanzas públicas,ausencia que ha resultado evidente en el caso de laUE (con la aparición de problemas financieros pri-vados, creados por los fuertes préstamos concedidospor los Bancos del Norte a los Bancos del Sur sinuna supervisión bancaria suficiente).
Como hace años Lipsey y Lankaster52 descri-bieran en su conocida «Teoría del Second Best»,liberalizar totalmente un mercado adicional (decapitales) –si otros mercados relevantes (labora-les) no estuvieran totalmente liberalizados– no ga-
rantizará la mejora del bienestar económico gene-ral. Así pues, tomando en consideración las previsi-bles consecuencias de una repentina liberalizaciónde capitales, generadora de movimientos masivos delos mismos, tal política debiera haberse desarrolladode modo mucho más prudente en Occidente y noprecipitadamente. Aún más, teniendo en cuenta queesos movimientos53 se realizan normalmente a travésde bancos multinacionales, que eventualmente pue-den poner en riesgo los sistemas nacionales o regio-nales de pagos, una separación de actividades de losdistintos bancos era vital, pero sin embargo, ni fueimplementada ni restaurada.
6. Ausencia de regulaciones económicasglobales y de gobierno global eficiente
Aunque muchos reconocen que hoy vivimos enun mundo globalizado, pocos han aceptado que senecesita urgentemente institucionalizar una gober-nación global de carácter democrático, capaz deproducir, entre otros bienes públicos globales, regu-laciones económicas globales convenientes paratodos. En su lugar, la práctica actual se limita a una«coordinación voluntaria» dubitativa y vacilante, amenudo inducida por una política de alianzas endeterminados foros como el G-20. Nótese que esosforos no pueden ni sistemática ni eficientementeproveer a la sociedad global de ciertos bienes públi-cos globales relevantes, tales como una adecuadaregulación económica global, debido a los interesescontradictorios de las partes implicadas.
Por ejemplo, el «rechazo acordado» de losparaísos fiscales54 por parte del G-20 no se ha �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
67
Co
lab
ora
cio
nes
ESPAÑA, EUROPA Y EL DRAMA ECONÓMICO ACTUAL
51 En algunos lugares (EEUU, Irlanda, España, etcétera) el espera-ble crecimiento del desempleo provocado por el desplazamiento indus-trial hacia Asia, etc. se mantuvo oculto durante años por un aceleradocrecimiento no sostenible del empleo en el sector «Residencias».
52 Lipsey, R. y Lankaster, K. (1956): The theory of the second best,Review of Economic Studies.
53 Sean estos a corto o a largo plazo.54 Al tiempo que, «para reducir los costes de producción y financia-
ción», la liberalización general de los movimientos de capitales sehabía hecho a una velocidad exagerada y claramente inconveniente, losparaísos fiscales –que por sí mismos dan cobijo a instituciones finan-cieras cuyas actividades principales son el lavado o la ocultación dedinero, contra «altas tarifas profesionales»– continuaron su existencia.Efectivamente, tras algunas gestiones y acuerdos con esos paraísos fis-cales, principalmente en conexión con investigaciones criminales, losGobiernos occidentales no han forzado su aislamiento, por lo que con-tinúan operativos.
materializado en avances importantes, salvo encasos de investigación criminal (fiscal) desencade-nados por los países de la OCDE, habiéndose deja-do el grueso del «dinero oculto» prácticamenteintacto55. Similarmente, puede observarse un pro-fundo silencio en lo que atañe a las necesariasmedidas colectivas a aplicar contra el comporta-miento monopolístico y especulativo en ciertosmercados (de materias primas estratégicas como eldel petróleo o incluso los cereales), que en las últi-mas décadas han causado serias perturbacionescíclicas y/o promovido espasmódicas fluctuacio-nes de precios, o inflaciones indeseables.
Con sorpresa, la sociedad global también hasido testigo del ajuste a muy largo plazo diseñadopor el G-20 en relación con las nuevas ratios decapital de los bancos para mejorar la estabilidaddel sistema financiero global. Aún más, de vueltaa casa, los debates internos en los países partici-pantes han tendido a retrasar aun más los ajustespropuestos por el G-20.
Más remarcable aún es el hecho de que, lejos decorregir hasta el final los fallos del mercado global,el G-20 o el FMI hayan cambiado inesperadamentedos veces su perspectiva macroeconómica en menosde cuatro años, moviéndose desde recomendar unaexpansión generalizada del gasto público (2008) aprescribir una severa reducción de los déficits yendeudamientos públicos (2010), y a demandar unaaplicación menos drástica de los recortes (2012).Movimientos claramente contradictorios y desesta-bilizadores, inspirados sucesivamente por algunos
participantes con poder de mercado y por Gobiernosnacionales importantes –principalmente conserva-dores– en tanto que las políticas correctoras debieranhaber sido implementadas de modo neutral y menosfluctuante bajo el control de un gobierno global efi-ciente56.
Aunque la necesidad de implementar ya unagobernación global es bien patente, ha de subra-yarse que la mayor parte de los académicos «deprestigio» no han adoptado una postura crítica enrelación con los problemas económicos globalesmencionados. Ello se debe a que la mayor parte deellos están agrupadon en familias académicas, yatados a sus principios fundamentales, incluyendoel nacionalismo, al tiempo que casi todos ellosexhiben un respeto exagerado por aquellos queestán actualmente al cargo en grandes bancos pri-vados y otras entidades financieras públicas multi-laterales. Ciertamente, esos académicos a menudosueñan con acabar sus carreras profesionales enesas instituciones, observación también válidapara los políticos, lo que les «obliga» a hacer lavista gorda en relación con ciertos desarrollos eco-nómicos poco recomendables. Este comporta-miento contra-científico de los académicos fue yadescrito en 1975 por el recientemente desapareci-do Feyerabend57, como un «miedo insuperable a lacrítica», que podría expulsarlos de sus posicionesprofesionales.
7. España en el rompecabezas descrito
Quiérase reconocer o no, España no es ya un paíseconómicamente autónomo, sino dependiente econó-micamente de la UE-27 y de la eurozona, dos organi-zaciones de gobernación difícil y, a veces, inco-herente, en las que el principio de la unanimidad–que es absolutamente básico para avanzar en temasrelevantes (Tratado de Lisboa)– produce vetos. Se �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
68
Co
lab
ora
cio
nes
José Miguel Andreu
55 Es absolutamente inadmisible que «pequeños» paraísos fiscales,incluyendo los pertenecientes a ciertos países europeos de «prestigio»,continúen parasitando a la mayoría, particularmente en tiempos de cri-sis aguda. Henry, S. J. (2012), en su publicación The price of the off-shore revisited sugiere que el importe total de los capitales indebida-mente protegidos en los paraísos fiscales alcanza hoy la cifra de 25,000billones de US dólares, una cantidad semejante al PIB conjunto deEEUU y Japón y equivalente al 40% del PIB mundial. De acuerdo conHenry, los depósitos anuales en los paraísos fiscales vienen a represen-tan en la actualidad una cifra de alrededor de 280.000 millones de dóla-res americanos, cifra como del doble de la dedicada anualmente a laAyuda Oficial al Desarrollo. De otro lado, el periódico Financial TimesDeutchland señalaba recientemente que Singapur está sustituyendo aSuiza como paraíso fiscal para los alemanes, que en la primera mitadde 2012 han redepositado en Singapur unos 500.000 millones de dolá-res-USA.
56 En octubre de 2012, el FMI –desconcertado por la caótica evolu-ción de la economía de Occidente– cambió de nuevo sus recomenda-ciones de 2010, sugiriendo ahora correcciones mucho más flexibles deldéficit y del endeudamiento.
57 Feyerabend, P. (1975) in «Against the method», NLB, London.
da el caso de que algunos miembros pertenecientesa la eurozona (Alemania) usan el veto para ahor-mar el comportamiento del colectivo a lo preesta-blecido estatutariamente (en el BCE) por ellosmismos, al tiempo que otros no miembros de laeurozona (Reino Unido) usan de su veto para dete-ner en Bruselas avances que supuestamente no lesconvienen, bien en los campos de las finanzas ypresupuestos comunitarios, o bien en cuanto a lacesión de soberanía. En definitiva, hoy más quenunca es difícil decir que en la UE-27 o en la euro-zona haya un Gobierno de mayorías. Se trata de dosconjuntos superpuestos de comunidades naciona-les democráticas que, paradójicamente viven so-metidas a vetos (básicamente por dos de ellas),algo que tendrá que cambiar necesariamente en unpróximo futuro.
La negativa situación institucional y la decaden-cia económica de Europa (eurozona) en el marcoglobal (Cuadro 1), así como la lenta velocidad deresolución de la crisis bancaria y del déficit públicoen España, son datos que dejan muy poco margen ala política económica española para la implementa-ción de acciones espectaculares. En este sentido,pretendidas soluciones keynesianas propias delpasado siglo xx –sugeridas en España desde la opo-sición– o neoclásicas planteadas a escala nacionalpor el Gobierno actual siguiendo las recomendacio-nes de Bruselas, no han sido, o no son, especialmen-te prometedoras.
Quizá lo mejor sea hacer modestas políticasnacionales de un cierto rigor58 al tiempo que acep-tamos lo que realmente es España59: 1) una frac-ción discreta (equivalente al 11,6 por 100) del PIBde la eurozona, territorio cuyo futuro económicoen las próximas décadas no va a ser precisamente
espléndido, ni en crecimiento productivo ni exporta-dor; y 2) un país que, con una población del 0,7 por100 de la del planeta, produce un 2,3 por 100 delPIB del mundo, pero que sólo exporta el 1,6 por 100de las mercancías totales intercambiadas60, auncuando exporte bienes y servicios por un importe del2,1 por 100 del total. Todo esto quiere decir que aun-que somos un país significativamente más rico quela media mundial, somos una economía cuyo sectorexterior no es nuestro principal motor económico.Nótese que lo mismo sucede en la eurozona –la quecon un 19,2 por 100 del PIB del planeta exportabienes y servicios fuera del perímetro comunitariotan solo por un 13 por 100– o en EEUU que, con unPIB del 23,4 por 100 exporta tan solo alrededor del10 por 100 del total mundial.
En relación con lo que pueda individualmentehacerse, ha de enfatizarse que formamos parte de unmundo globalizado, que después de haberse movidodesequilibradamente en favor de Occidente y deEuropa desde la Revolución Industrial –o si se quie-re entre 1945 y 1990– hoy se está moviendo endirección contraria. Es decir, estamos en una zonadel planeta (Europa) que después de una larga hege-monía económica compartida con otros países occi-dentales, en los últimos 20 años ha comenzado aperder cuota en muchas variables económicas enfavor de los países emergentes y en desarrollo.
Como quiera que España se mueve en un con-texto geográfico de crecimiento lento, al igual quesucede con muchos países de la eurozona, continuarganando cuota de mercado exportador requerirá,entre otras modificaciones, una reducción significa-tiva de los salarios españoles, compatible con una re-ducción del déficit público y del endeudamiento, loque generará tanto más desempleo a corto-medioplazo cuanto menor sea el ritmo de reducción sala-rial.
Llegados a este extremo ha de concluirse queEspaña, como muchos de sus socios de la eurozo-na, tienen hoy capacidades muy limitadas, prime-ro para la nivelación de sus economías, y después �
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
69
Co
lab
ora
cio
nes
ESPAÑA, EUROPA Y EL DRAMA ECONÓMICO ACTUAL
58 Como por ejemplo eliminar organismos autónomos (TV regiona-les, etcétera) y empresas públicas, organismos u órganos administrati-vos duplicados a nivel estatal o autonómico, cuya ausencia pocos nota-rán, al tiempo que se reducen o se ponen techos a los sueldos de losaltos ejecutivos de las empresas públicas, y también de las privadas quefuncionen con ayudas públicas (ese techo podría ser el sueldo del pre-sidente del Gobierno). Nótese que en países como Holanda, el techo delos sueldos de los ejecutivos de los bancos privados intervenidos, es elsueldo de su Primer Ministro.
59 Con cifras de 2010 del World Development Indicators (2012).
60 Aunque exportamos un 3,2% de los servicios exportados en todoel mundo.
para recuperación económica. Por ello se hace nece-sario actuar no sólo coordinadamente como se haintentado hasta ahora, con el resto de países de laeurozona – lo que visiblemente ha resultado poco exi-toso– sino de modo conjunto y solidario. No quedamás remedio que, rebasando el concepto retorico «demás Europa», constantemente reclamado por algunospolíticos europeos con la boca pequeña, ir ya directa-mente hacia una federación europea realista y funcio-nal, de carácter selectivo.
Todo lo demás– actuaciones más o menos dis-gregadas– no hará más que perjudicar a los distin-tos pueblos europeos, los que, sin embargo, ade-cuadamente reorganizados en un Estado unitarioque funcione, o en relación con él, podrán afrontarel futuro con más posibilidades de éxito; un éxitoque en todo caso y a medio plazo será relativo,dado lo adverso de las actuales tendencias, queprobablemente se mantendrán en vigor durantebuena parte de la primera mitad del siglo XXI.
Ha de insistirse en que, como las actuaciones so-lidarias de financiación a los más desfavorecidostienen un límite cuantitativo en el corto plazo61,habrá que iniciar el proceso instaurando una fede-ración selectiva de 8-12 países miembros de laeurozona, que sean relativamente homogéneos eco-nómicamente; y ello a fin de que la solidaridad entreellos, a establecer desde el primer día, sea aceptablepor todos los ciudadanos de esa federación restringi-
da. Lógicamente, España debería tratar de integrarseen esa federación selectiva. Quizá el fomento portodas las vías posibles de esa federación sea lamejor política económica a implementar en estemomento por España, y por otros países miembroscon amplia perspectiva actual y visión de futuro.
Nótese que con la creación de la federación men-cionada se resolverían automáticamente tanto los ac-tuales problemas de incoherencia de la gobernaciónde la UE-27 con la de la eurozona, como el elevadí-simo déficit democrático acumulado por la UniónEuropea actual (no olvidemos que al menos esos 8-12países federados tendrían un parlamento democráti-co y un Gobierno común, ocupados del desarrollo dela agenda colectiva).
La anterior selectividad no implicaría abandonara su suerte a los restantes miembros de la UE-27, quepor ahora no fueran lo suficientemente homogéneoseconómicamente; y es que los países que lo desearansiempre podrían permanecer relacionados con la nue-va Federación Europea, a niveles de mercado comúno de unión aduanera con aquella, hasta que alcanza-ran la homogeneidad requerida para acceder a la fe-deración.
Nada será fácil en el futuro para Europa o España,con federación o sin ella. Sin embargo, la FederaciónEuropea permitirá fijar unas estructuras presupuesta-rias coherentes con las políticas monetarias y cam-biarias desarrolladas por el nuevo Banco Central dela federación, lo que a su vez permitirá dejar atrás losproblemas que, por ignorancia o nacionalismo, crea-ron los padres de la actual eurozona.
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3037 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
70
Co
lab
ora
cio
nes
José Miguel Andreu
61 Los países más ricos no querrían compartirlo todo con los máspobres.