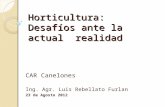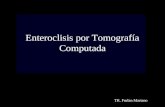Espeleta, Furlan La Gestión Pedagógica de La Escuela
-
Upload
cheresada-calderon-diaz -
Category
Documents
-
view
97 -
download
0
description
Transcript of Espeleta, Furlan La Gestión Pedagógica de La Escuela
la gestin pedaggica de la escuela
la gestin pedaggica de la escuelaJusta Espeleta y Alfredo Furln
La Gestin Pedaggica de la EscuelaLA GESTIN EN LA ESCUELA EN LAS NUEVAS PERSPECTIVAS DE LAS POLTICAS EDUCATIVASHay tres impactos en la vida acadmica a lo largo de ideas y reflexiones:
El primero es la experiencia de participar directamente de la gestin de sistemas educativos en Brasil, a nivel del ejecutivo y del legislativo. El segundo impacto, encuentra ssu causa en los profundos cambios polticos, tecmologicos y sociales que estn en curso en el escenario mundial, incluyendo los desafos que estas transformaciones causan a los sistemas educativos. El tercer imparto resulta de la constatacin del proceso de agotamiento de los paradigmas tericos que se emplean para analizar y proponer solucin a los graves problemas educacionales sin que se hayan logrado establecer soluciones a estos.
ENTENDER LA ESCUELA: UN DESAFIO PERMANENTE:
La atencin a ese aspecto de la organizacin escolar es un indicador de los estudiosos y tericos de la educacin estn una vez colocando mas la dinmica del funcionamiento de la escuela en el centro de sus preocupaciones. En el refuerzo encontrado por rescatar a la escuela del abismo en que pareca el ahondarse, fue el proceso de transmisin-apropiacin del conocimiento. Ha sido a partir de aqu que la calidad de la enseanza se plante con la misma importancia que la democratizacin de las oportunidades de acceso a la escuela. El fracaso y las dificultades en definir estrategias didctico-pedaggicas para superarlo.
DE ANALISTAS A PROTAGONISTAS:
El estado ha explicado como el aparato de la clase dominante y vuelto ahora un campo de accin que se abre a los estudiosos de la educacin, gana el centro de las preocupaciones en general. La escuela vista desde el centro del poder adquiere nuevos contornos, como parte del aparato estatal y al mismo tiempo como el punto de contacto de los sectores populares, o sea, como espacio de democratizacin y participacin de la sociedad.
La expansin descalificada:
Los imites de trabajo no permiten un anlisis ms profundos de los determinantes polticos de esta estrategia meramente cuantitativa, la mayora de los cuales son menos nobles que la bsqueda de la igualdad. Por lo tanto incluye:
El propio modelo de desarrollo que se bas en la mano de obra descalificada y barata, ingresos masivos de capitales externos, abundancia de materias primas y la formacio de una pequea y controlada elite de tecncratas para dar sustentacin al proceso de importacin de tecnologa. La transferencia de los costos de la expansin cuantitativa de los sistemas educativos del gobierno nacional hacia los gobiernos estatales y municipales coexistiendo con un proceso de concentracin tributaria en el mbito federal.
LOS RECURSOS HUMANOS Y LOS PLANTELES ESCOLARES
Levinson menciona que la organizacin y distribucin de los grupos es de acuerdo a su promedio de la primaria y la calificacin de su examen de admisin, con esto se pretende crear grupos equilibrados o nivelados; ya que los maestros y directores aseveran que los grupos heterogneos funcionan mejor.La heterogeneidad en los grupos es para que los alumnos se conozcan y adapten unos a otros.
Sobre las prcticas y discursos que se generan por la organizacin de grupos se mencionan dos que son las de los profesores y alumnos sobre la variacin de los ndices de reprobacin y aprovechamiento segn los grados. Los profesores explican que los de primer grado llegan asustados y quieren quedar bien con el maestro, los de segundo grado son ms inquietos debido a los cambios fsicos de la pubertad y en tercer grado son ms responsables y aplicados en su trabajo. Por su parte los alumnos mencionan que en primer grado no se conocen y no pueden echar relajo y por eso se dedican al estudio, en segundo grado ya se conocen bien, en tercer gradotienden a ser mejor portados ya que piensan en interese propios y en su futuro.
Durante los tres aos los grupos van adquiriendo caractersticas y reputaciones propias.
Habla de que los profesores pueden asignar tareas en la cantidad y con la frecuencia que les convenga, sin conocimiento de la direccin de la escuela; ya que los maestros se pueden defender en tanto acaten el programa de estudios.Las tareas solo se ven como actividad que ayuda a los profesores a terminar con el programa.
Es importante mencionar que la heterogeneidad en los grupos es para que los alumnos se conozcan y adapten unos a otros.
Sobre las prcticas y discursos que se generan por la organizacin de grupos se mencionan dos que son las de los profesores y alumnos sobre la variacin de los ndices de reprobacin y aprovechamiento segn los grados. Los profesores explican que los de primer grado llegan asustados y quieren quedar bien con el maestro, los de segundo grado son ms inquietos debido a los cambios fsicos de la pubertad y en tercer grado son ms responsables y aplicados en su trabajo. Por su parte los alumnos mencionan que en primer grado no se conocen y no pueden echar relajo y por eso se dedican al estudio, en segundo grado ya se conocen bien, en tercer gradotienden a ser mejor portados ya que piensan en interese propios y en su futuro.
Durante los tres aos los grupos van adquiriendo caractersticas y reputaciones propias.
Habla de que los profesores pueden asignar tareas en la cantidad y con la frecuencia que les convenga, sin conocimiento de la direccin de la escuela; ya que los maestros se pueden defender en tanto acaten el programa de estudios.Las tareas solo se ven como actividad que ayuda a los profesores a terminar con el programa.La nueva gestin escolar no se construye por decreto. A la previsible distancia entre toda norma y la realidad que intenta ordenar, hay que agregar que el contenido de la nueva normativa -el fortalecimiento del estilo local de gestin- tiene la magnitud de un verdadero cambio cultural. Cambio que afecta tanto a los actores como a las instituciones. En el nivel de las personas supone renunciar a certezas, seguridades y hbitos hechos rutina en el trabajo diario. En las instituciones supone la revisin de la organizacin y de la administracin escolares cuya estructuracin, asociada histricamente al esfuerzo por lograr la cobertura, no parece hoy apta para procurar la calidad. La clara debilidad institucional de nuestras escuelas, entre otras cosas, en los resultados de la enseanza, debe atribuirse tambin y con especial atencin a la trama administrativa que las prefigura y contiene. Tributaria de esa trama, la organizacin y la dinmica internas de los establecimientos, sus modos de resolver el trabajo diario -otorgando mayor o menor jerarqua a determinadas funciones y tareas- configuran lo que suelo llamar las condiciones institucionales de enseanza. Sabemos poco y hace falta mucha investigacin en nuestros pases sobre la vida de la institucin escolar y sobre todo lo que en ella se mueve a favor, al margen o en contra de la enseanza. La organizacin y operacin institucionales constituyen un vasto campo abierto para el estudio. Sin embargo, entre lo que ya se conoce pueden sealarse algunas reas significativas con miras a localizar puntos de partida tiles para la construccin de nuevas prcticas. Sin ninguna pretensin de exhaustividad quisiera repasar algunas de ellas. El modelo de desarrollo educativo comn a la regin coloca la idea de gestin como el conocimiento y el saber hacer precisos para una conduccin de las escuelas acorde con sus fines. Conduccin que es consciente de las metas, los recursos, la importancia de las condiciones locales y, al mismo tiempo, hbil para combinar, procurar y decidir las mejores posibilidades de accin. De ah que se piense en los directivos, no porque ellos sean los depositarios exclusivos de la gestin, sino porque necesariamente les est reservado un papel protagnico diferencial: el de coordinadores y animadores de las nuevas maneras de abordar el trabajo. Durante mucho tiempo, merced al peso de distintas tradiciones, la opinin pblica, el ms generalizado sentido comn, alimentaron y aun creyeron en una imagen de maestro centrada en la vocacin o en la misin de ensear. Lograda la expansin del servicio educativo, el discurso poltico y el discurso sindical -por distintos motivos- retoman esa imagen y la fortalecen al sostener la homognea capacidad profesional de los maestros. La formalizacin de los estudios de magisterio permite dar por supuesta una competencia que habilita para enfrentar cualquier situacin de enseanza. Coherente con ello, la administracin educativa no hace ms que incorporar a las escuelas a personas portadoras de una certificacin que acredita esa idoneidad. Sin embargo, las variables exigencias del saln de clases y las variables posibilidades docentes de responder a ellas, evidencian, con mucha frecuencia, la fragilidad de esta lgica del sistema. La gama de cualidades y debilidades docentes diferenciadas es fcilmente perceptible en cualquier escuela completa del campo o de la ciudad. Entre los propios colegas se distingue a los "buenos", los -malos" o los "regulares"; a veces con referencia a la habilidad para la enseanza, y otras con relacin a sus actitudes para con los nios, los padres, los compaeros. Este panorama reiterado y desigualmente distribuido por escuelas, por regiones, por turnos, responde principalmente a dos tipos de motivos. Por un lado a la lgica administrativa que dispone la ubicacin o asignacin de destinos de los maestros con base en criterios laborales y no profesionales; por otro, la calidad de la formacin profesional. En fin, si se olvida que el maestro al mismo tiempo que especialista es un trabajador asalariado que debe apropiarse de las reglas de juego de la institucin para funcionar en ella.. Aunque en apariencia lejano a nuestro tema, vale la pena recordar que en Amrica Latina el mercado de trabajo docente no slo ha sobrevivido a las sucesivas crisis econmicas sino que en la mayora de los casos, todava tiende a crecer. En contraste con la progresiva crisis del empleo, las seguridades que ofrece la docencia la toma atractiva para no pocas personas que, en otras circunstancias, no hubieran optado por acceder a ella. Las crisis y las polticas econmicas que no han conmovido la estabilidad de este mercado de trabajo, lo han impactado internamente.
Reflexiones:
A mi punto de vista el deterioro salarial y de las prestaciones, le otorga una nueva movilidad interna que tiene repercusiones en el ejercicio de la profesin. Con distinta intensidad, segn los pases, puede identificarse una franja de personal, que podra llamarse de carrera, que ha resuelto su vida laboral en el magisterio. junto a ella existe un amplio sector, donde por razones de empleo, se agudizan las entradas y salidas, perfilando un mercado con notable movilidad. Esta situacin se combina, a la vez, con la cambiante composicin social del sector: personas de capas medias que ingresan, ya mayores, y despus de aos de tituladas sin ejercer; personas que se incorporan temporariamente para resolver necesidades econmicas coyunturales: personas que dejan la docencia -como se ha dado con alguna masividad en algunos pases- por lo insignificante del salario; personas de sectores populares que pugnan por incorporarse porque, a diferencia de los sectores medios, el salario docente tiene mayor gravitacin respecto de sus necesidades. De hecho, este sector parece dominante a su vez, en el reemplazo natural de los grupos que abandonan el servicio. Simultneamente se agranda la franja de quienes ejercen otro trabajo en el magisterio o fuera de l para completar sus ingresos y aparece asimismo un grupo para el cual la docencia es complemento de otro trabajo principal. En sntesis, los diferentes contextos socioeconmicos de los pases y los niveles de remuneracin que ofrecen diversifica la composicin social, cultural y sobre todo motivacional de sus maestros.