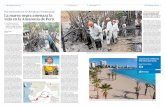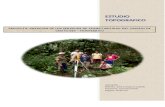Est Ra Bismo
Click here to load reader
-
Upload
alicia-morales -
Category
Documents
-
view
90 -
download
0
Transcript of Est Ra Bismo

Curso Básico
Emilia García RoblesServicio de Oftalmología del Hospital San Juan de Dios. Sevilla.
Exploración, Diagnóstico y Tratamiento del Estrabismo Convergente
Definición
Es un estrabismo horizontal en el que el ojo no fijador está desviado hacia adentro y los ejes visuales de ambos ojos se cruzan (1). Cuando la desviación es permanente se habla de endotropía (ET); cuando se pone de manifiesto intermitentemente, se habla de endotropía intermitente [E(T)]; y cuando es latente, es decir, se pone de manifiesto cuando se rompe la fusión bifoveal, se habla de endoforia (E) (2).
En nuestro medio, dentro de los estrabismos, el convergente constituye el grupo más numeroso (>50%) (3).
Clasificación
Existen multitud de clasificaciones, pero expondremos la más básica para poder etiquetar el tipo de estrabismo explorado.
Según la edad de aparición (2,3)
1. De 2-6 m: Endotropía congénita.
2. De 1-5 ó 6 años: Endotropía comitante adquirida; Endotropía acomodativa; Endotropía parcialmente acomodativa; Microtropía; Endotropía cíclica.
3. >8 años: Endotropía residual y consecutiva; Endotropía aguda paralítica; Endotropía aguda no paralítica: Tipo Franceschetti, y Tipo Bielschowsky.
Cualquiera de los estrabismos descritos anteriormente puede aparecer a otra edad distinta a la mencionada, aunque no es lo más frecuente (ej, endotropía esencial en el adulto que no se ha corregido de niño, microestrabismos descompensados en el adulto, endotropía acomodativa refractiva en >6 meses, etc.).
En general se denomina endotropía precoz o del lactante a aquella que aparece en el primer año de vida, y endotropía infantil a la que aparece a partir del primer año (aunque los anglosajones utilizan el término infantil para nombrar aquellas endotropías que aparecen en el primer año de vida).
Exploración y diagnóstico
En el estudio de un estrabismo hay que abordar dos aspectos:

1. Sensorial: que comprende el estudio de la agudeza visual (AV), de la correspondencia retiniana, de la estereopsis y de la refracción.
2. Motor: que comprende el estudio de la desviación (reflejo de Hirschberg y cover-test), de las ducciones, versiones y vergencias.
Expondremos la pauta que habitualmente seguimos en la exploración de un estrabismo.
1. Anamnesis: antecedentes familiares (herencia), personales (embarazo, parto), forma de presentación (brusca, solapada, intermitente), tiempo de evolución del estrabismo y tratamientos recibidos.
2. Inspección: observar al paciente desde que entra en la consulta, es decir distraído, sin el influjo de la mirada de un observador (muy importante también en simuladores). Hay que prestar atención a la presencia de un tortícolis, a qué ojo es el fijador normalmente, al tipo de morfología facial para descartar pseudoestrabismos, etc.
Los pseudoestrabismos son aquellos casos que aparentan estrabismo sin existir alteraciones motoras ni de la visión binocular. Se pueden deber a alteraciones en la configuración de las órbitas, de las hendiduras palpebrales: epicantus (repliegues palpebrales nasales anómalos), o de los ejes oculares: ángulo Kappa (ver reflejo de Hirschberg). El diagnóstico diferencial entre un pseudoestrabismo y un estrabismo se hace aplicando el cover test (ver más adelante).
3. Agudeza visual: Se debe tomar la AV con optotipos estandarizados, a la distancia requerida y que sean agrupados, no aislados, ya que sino estaremos valorando la AV angular (siempre mejor que la AV lineal). Se debe empezar por la AV binocular por varios motivos: 1.º para saber cómo nos contesta el niño y su colaboración, evitando así un posible error en el diagnóstico de una ambliopía; 2.º para servirnos de la observación del tortícolis adoptado; y 3.º para comparar posteriormente con la AV monocular y evidenciar un posible nistagmus latente que en binocular va a alcanzar mayor agudeza visual. Posteriormente se tomará la AV monocular. No se debe sujetar al niño, sino dejarlo con la cabeza y el tronco libres, y con las manos apoyadas en las piernas, para saber qué posición adopta.
Si presenta un nistagmus latente hay que tomar la AV con una lente de +3 D o con un cilindro de eje oblicuo, para no aumentar el nistagmus con la oclusión; si el nistagmus es manifiesto dejar que adopte la postura de tortícolis para bloquearlo o disminuirlo.
En la práctica en los niños <2,5 años, la AV se explora mediante el reflejo de seguimiento a la luz y el estudio de la dominancia ocular (cover test). También sirve para que los padres en casa tapen al niño unas horas un ojo y otras horas el contrario, para saber con qué ojo está más molesto, e identificar a groso modo cuál es el ojo dominante. Existen otras pruebas como las electrofisiológicas, el nistagmus optocinético y el test de mirada preferencial, que sólo se emplean si existe alguna alteración que produzca deprivación física (catarata, retinopatía del prematuro,...).
Entre 2,5 y 4 años se emplea el optotipo de Pigassou (AV lejos máxima de 20/40) y el de Rossano (AV de cerca).
En >4 años se utiliza el optotipo de Snellen agrupado.

4. Estudio de la supresión y de la correspondencia retiniana: no se realiza habitualmente porque su conocimiento no modifica el tratamiento.
5. Test de estereopsis: Lang, TNO, Titmus de lejos y de cerca, E de Reineke, etc. Se estudia para descartar casos dudosos de pseudoestrabismos (si buena estereopsis no será un estrabismo) y para ver la evolución en los estrabismos acomodativos puros con visión binocular normal (4).
6. Reflejo de Hirschberg: Es la prueba más sencilla y fácil de ejecutar, siendo a cualquier edad la primera por la que debemos comenzar el estudio de la desviación. Se basa en la observación del reflejo sobre la córnea y se mide por la distancia que separa el reflejo corneal del centro de la pupila. Si el reflejo es simétrico y está en el centro de la córnea, existe ortotropía. Cada milímetro de descentramiento corresponde a 7° de desviación, y cada grado a 2 dioptrías prismáticas. Aproximadamente cuando el reflejo cae en el borde pupilar, el ángulo es de 15º; en el medio del iris de 30º, y en el limbo de 45º. En la endotropía el reflejo está desplazado hacia afuera y se mide en positivo, y viceversa en la exotropía. Es una prueba orientativa pero está influenciada por el ángulo Kappa.
El ángulo Kappa es el formado entre el eje visual (línea que une el punto de fijación con la fóvea) y el eje pupilar (línea perpendicular a la córnea que pasa por el centro de la pupila), y se mide como el reflejo de Hirschberg, pero se nombra al revés, es decir, será negativo si el reflejo está desplazado hacia la zona temporal (pseudoendotropía), y positivo si es al contrario. Para diferenciarlo de un estrabismo se hará el cover test.
7. El cover-test es el segundo paso en el estudio de la desviación ocular.
Se realiza:
Con y sin corrección: si tuerce menos o no tuerce con gafas, indica que el ángulo de desviación tiene un componente acomodativo.
De lejos (fijando un optotipo pequeño), y de cerca (observando una figura con detalles): si existe una diferencia entre el ángulo medido de lejos y el de cerca de al menos 10-15dp, se tratará de una incomitancia lejos/cerca.
Fijando con el ojo derecho y con el ojo izquierdo: si la desviación es diferente en cada caso se tratará de una incomitancia de fijación.
Sin disociar (cover test simple) y disociando (cover alterno): para medir el ángulo mínimo y el ángulo máximo respectivamente.
Cada una de estas variaciones aportará un dato a tener en cuenta a la hora de la cirugía. Hay que anotar siempre las medidas para que al comparar con días anteriores deduzcamos si se trata de un ángulo constante (medidas iguales) o variable (medidas diferentes).
Cover test simple:
Ocluimos un ojo con una pantalla (mano, dedo, paleta de Spielmann) y observamos el comportamiento del ojo destapado.
Pueden ocurrir dos situaciones:

a) No hay movimiento (cover negativo):
Indica que no existe desviación del ojo destapado, pudiendo ser el ojo director, o un pseudoestrabismo (ángulo Kappa negativo + cover test simple negativo + isoagudeza + VB normal).
Puede ser un estrabismo con fijación excéntrica que aunque tenga el ojo desviado vea el objeto recto adelante y no haga movimiento de refijación (es decir, su nueva fóvea coincide con el punto de la retina que su ángulo de desviación coloca recto adelante).
b) Hay un movimiento de refijación:
Indica que el ojo ocluido es el fijador y el ojo destapado el desviado, tomando ahora la fijación. Hay que observar no sólo la dirección del movimiento de refijación (en las endotropías este movimiento es de dentro hacia fuera), sino también su amplitud (para darnos una idea de la cuantía del ángulo de desviación), y su constancia o variabilidad (puede ser de diferente medida en distintos días o incluso durante la misma exploración).
En los microestrabismos el movimiento es tan pequeño que puede ser inapreciable; para evidenciarlo hay que disponer de buena iluminación y sospecharlo por la ambliopía.
Cover- uncover test:
Se basa en la observación del comportamiento del ojo tapado, bien tras la pantalla o al retirarla. Si al retirarla este ojo toma de nuevo rápidamente la fijación, indicará que éste es el dominante y que no existe alternancia; si permanece desviado como tras la oclusión indicará que existe alternancia.
Prisma-cover test:
Consiste en compensar mediante prismas el movimiento que efectúa el ojo desviado, al tapar con un oclusor el ojo fijador, colocando la base del prisma en sentido contrario a la desviación. Sirve para medir el ángulo del estrabismo, aunque generalmente da medidas mayores que las reales.
Cover alterno:
Es el test más disociante, por lo que debe realizarse el último; sirve para diagnosticar el ángulo máximo del estrabismo y demostrar las forias.
8. Ducciones y versiones: ambas se estudian en las 9 posiciones diagnósticas haciendo el cover test.
Ducciones o movimientos monoculares:
Activas (de forma voluntaria) y pasivas (bajo anestesia con unas pinzas). Cuando la ducción activa está alterada pero la pasiva es normal, se habla de parálisis o paresia; si la activa y la pasiva están alteradas, se habla de síndrome restrictivo o fibrosis.
Versiones o movimientos binoculares:

Versión es el movimiento conjugado de los ojos en la misma dirección y sentido, pudiendo diagnosticar:
Ligeras paresias no visibles con las ducciones (con que sólo quede el 5% de fuerza muscular, el músculo se mueve en la ducción correspondiente). Antiguamente se consideraba incomitante al estrabismo paralítico (distinto ángulo en las distintas posiciones de la mirada y dependiendo del ojo fijador). Hoy día gracias al avance en la exploración del estrabismo, se sabe que casi todos presentan algún tipo de incomitancia.
Incomitancia de versión horizontal (variaciones en la cuantía del ángulo al efectuar la dextro o levoversión).
Síndromes alfabéticos: variaciones en la cuantía de la desviación horizontal, según el paciente mire hacia arriba o abajo.
Incomitancias verticales en versiones horizontales: son desviaciones que sólo aparecen al realizar la aducción, y pueden deberse a alteraciones de los oblicuos o a parálisis de los rectos verticales.
Vergencias:
Son los movimientos binoculares disyuntivos, mediante los cuales los ojos se acercan, convergencia, o se separan, divergencia. En la práctica se estudia la convergencia voluntaria o muscular, y se realiza acercando por la línea media un objeto de fijación hacia los ojos, hasta que se vea doble; éste es el punto próximo de convergencia, y normalmente llega hasta unos 4-5 cm.
9. Cicloplejía y retinoscopio de franja: se puede emplear Atropina 0,3% (<1 año), 0,5% (1-10 años), y 1% (> 10 años) (colirio o pomada): 2-3 v/d/8d; y Ciclopléjico colirio 0,5% (si pocos meses) o 1%: (2 gotas/cada 5–10 minutos/3 v) y graduar a los 45-60 minutos. Preferimos la atropina por su mayor efecto paralizante sobre la acomodación, reservando el ciclopléjico para los estrabismos convergentes miopes.
10. Exploración de los medios oculares y fundoscopia: para descartar lesiones como catarata congénita, retinoblastoma, retinopatía del prematuro, etc.
Tipos de endotropías
Endotropías de comienzo precoz (0 a 1 año)
Tienen en común la ausencia o alteración profunda de la visión binocular, ya que ésta se desarrolla entre 2.º y el 5.º mes de vida.
En su patogenia influyen factores como la herencia (mayor incidencia en familiares), factores ambientales (mayor incidencia en prematuros) (5,6) y alteraciones del SNC (como lo demuestra la asociación con nistagmus) (7).
A esta edad los niños que entran en la consulta, suelen mostrar un ángulo de desviación de grado moderado a severo, con limitación-nistagmus bilateral a la abducción. Ante esta clínica debemos hacer el diagnóstico diferencial entre diversas entidades como la endotropía congénita (cuadro más frecuente), el síndrome de Duane y otros menos frecuentes como la parálisis del VIp, y otros síndromes restrictivos.

Si la dificultad a la abducción es muy marcada, realizaremos el reflejo oculovestibular, girando la cabeza del niño y comprobando qué ocurre con los ojos. En condiciones normales los ojos se mueven en sentido contrario al del giro de la cabeza (ojos de muñeca), gracias a las aferencias que recibe el centro pontino de la mirada lateral del aparato vestibular contralateral, manteniendo la fijación de la mirada durante los movimientos de la cabeza; si los ojos se mueven descartaremos una lesión del tronco del encéfalo o de la musculatura ocular extrínseca (aplasia de los núcleos del tronco del encéfalo, parálisis del VIp, fibrosis musculares, etc.).
La parálisis congénita del VIp muestra una endotropía en PPM que aumenta en el campo de acción del músculo afectado, y es muy poco frecuente. Para diferenciar entre parálisis y restricción deberemos hacer la prueba de ducción pasiva, de forma que si es negativa estaremos ante una parálisis-paresia, y si es positiva ante un cuadro restrictivo como el síndrome de Duane, de Möebius, o de fibrosis de los rectos medios.
En el síndrome de Duane tipo I y III, el ojo afectado muestra limitación de la abducción y disminución de la hendidura palpebral y retracción del globo al realizar la aducción. Es un cuadro restrictivo de escasa frecuencia, secundario a una inervación anómala del recto lateral por agenesia o hipogenesia del núcleo y tronco del VIp, cuyas fibras son sustituidas por otras provenientes del núcleo del IIIp, y no suele cursar con endotropía de gran ángulo, sino mostrar ortotropía o discreta endotropía. El planteamiento quirúrgico dista mucho del realizado en la parálisis del VIp, por lo que será muy importante realizar el diagnóstico diferencial.
Si a la inspección se observa un rostro inexpresivo junto a queratopatía lagoftálmica, parálisis de la mirada horizontal, y endotropía podemos estar ante un síndrome de Möebius.
Otra de las características a observar es la presencia o no de nistagmus en PPM que aumenta al intentar de abducción, o sólo a la abducción, y disminuye incluso hasta extinguirse en la aducción (nistagmus manifiesto-latente), o que aparece al ocluir un ojo (nistagmus latente); ambos son frecuentes en la endotropía congénita, y su amplitud determina la severidad de la limitación a la abducción, y por tanto de la fijación cruzada y del tortícolis discordante. Este nistagmus es en resorte con la fase rápida hacia el lado del ojo fijador (8).
El nistagmus manifiesto-latente siempre se asocia a estrabismo, pudiéndose mitigar tras la cirugía de éste al mejorar la abducción, recuperando por tanto la AV.
El nistagmus congénito es bilateral, puede ser pendular o en resorte, no tiene relación con la abducción-aducción, ni con la oclusión de un ojo, y si disminuye con la convergencia o al cerrar los ojos (no en la oscuridad), y aumenta al intentar fijar un objeto pequeño; persiste toda la vida y puede asociarse a déficit visual primario o ser su causa, por lo que siempre presentará mala AV.
En el síndrome del bloqueo del nistagmus no existe estrabismo de base, sino nistagmus que desaparece o se bloquea con la convergencia voluntaria.
El nistagmus producido por parálisis-paresia muscular, es consecuencia del intento de mantener una posición de la mirada mientras se recupera dicha disfunción muscular, y se pone más de manifiesto al entrar en el campo de acción del músculo afecto.

El nistagmus por defecto sensorial (lesiones orgánicas), suele ser pendular, con movimientos más amplios, no tiene relación con la abducción, y da la sensación de vagabundeo ocular; deberemos dilatar al paciente y observar los medios oculares y el fondo para diagnosticarlo.
El nistagmus fisiológico sólo se pone de manifiesto por mantenimiento prolongado de la mirada en posiciones extremas.
En cuanto a características como la ambliopía, grado de hipermetropía, asociación con disfunción de oblícuos o DVD, etc., una exploración concienzuda pondrá en evidencia su presencia aunque ésta no sea frecuente en el tipo de estrabismo diagnosticado.
Las pruebas electrofisiológicas como los PEV, ERG, EOG, o el NOC, son pruebas hospitalarias que se realizan cuando existe la sospecha de una deprivación sensorial, para su diagnóstico y su seguimiento (ej: atrofia óptica de Leber, catarata congénita,...).
Por último mencionaremos algunas particularidades sobre la endotropía congénita:
Suele mostrar una tendencia espontánea a la disminución del ángulo de desviación (9) entre los 1,5 y los 5,5 años.
Existen formas más leves y menos frecuentes de esotropía congénita comitante sin tanta limitación a la abducción.
En el 30% de sujetos que han nacido o adquirido precozmente alguna malformación ocular grave pueden presentarse casos monoculares (síndrome del monoftalmos), con características parecidas a la esotropía congénita desarrolladas sobre el ojo sano, que fija en aducción, mostrando tortícolis horizontal y torsional; son las endotropías sensoriales.
En un 30% de niños con daño neurológico puede aparecer una endotropía congénita con clínica moderada y tendencia a la sobrecorrección quirúrgica o a la exotropía espontánea (2).
Endotropías infantiles (1 a 5-6 años)
Se caracterizan por haber desarrollado la visión binocular (VB) antes de la instauración del estrabismo, por lo que según la edad de aparición y el tiempo transcurrido antes de su tratamiento mostrarán mayor o menor profundidad en la alteración de la VB. Los únicos estrabismos que pueden mostrar VB normal son la endotropía acomodativa, que una vez corregida muestra ortotropía, y los estrabismos intermitentes o de reciente aparición, si se les trata precozmente mediante tratamiento prismático y cirugía (casos poco frecuentes en clínica, generalmente llevan más tiempo de evolución).
En este grupo los estrabismos suelen ser monoculares, presentan un ángulo moderado y hay que hacer el diagnóstico diferencial entre cuadros como la endotropía comitante adquirida (o endotropía no acomodativa), endotropía acomodativa, endotropía parcialmente acomodativa y microtropía descompensada.
Antes explicaremos en qué consiste la acomodación y la convergencia acomodativa.
Al mirar de cerca un objeto, la falta de nitidez de la imagen produce un arco reflejo, cuya rama eferente, el parasimpático (vehiculado por el IIIp) provoca la contracción del músculo ciliar, produciéndose la acomodación. Para que la imagen caiga siempre en

ambas fóveas se produce la contracción de los rectos medios, consiguiendo con la convergencia que la imagen no se vea doble. Ambas, la acomodación y la convergencia forman parte de la sincinesia miosis - acomodación - convergencia.
En condiciones normales por cada dioptría (D) de acomodación se emplean 4 dioptrías de convergencia acomodativa (4dp), es decir la relación CA/A es de 4/1. Esta relación es habitualmente constante en los primeros años de la vida, y propia de cada sujeto, existiendo una tendencia natural a su reducción en la adolescencia (10). Se calcula por muchos métodos pero éstos no se usan en la práctica diaria. Habitualmente lo que se realiza es observar qué ocurre con la desviación al graduar al paciente (11).
Si al graduar:
1. El ángulo de desviación no se modifica: se trata de un estrabismo comitante adquirido o esencial (no acomodativo).
2. El ángulo de desviación desaparece: se trata de un estrabismo acomodativo refractivo o hipermetrópico [factor desencadenante la hipermetropía (A)]. Cifras muy elevadas de hipermetropía no producen desviación porque el niño no es capaz de compensar con su acomodación el defecto refractivo, y por tanto no arrastra la CA.
3. El ángulo de desviación desaparece de lejos pero no de cerca: se trata de una endotropía acomodativa con incomitancia lejos/cerca (factor desencadenante la elevada relación CA/A, de forma que cualquier graduación hipermetrópica aunque sea mínima, viene acompañada por una excesiva convergencia acomodativa). Puede que este componente de cerca desaparezca con graduación bifocal o con fármacos que paralicen o potencien la acomodación (en desuso), se tratará entonces de una incomitancia lejos/cerca de tipo refractiva. Si no desaparece, se tratará de una incomitancia lejos/cerca inervacional.
4. El ángulo de desviación disminuye pero no desaparece: se trata de un estrabismo parcialmente acomodativo. Puede ser un estrabismo acomodativo refractivo que se corrigió tardíamente con la consecuente alteración de los rectos medios.
5. El ángulo de desviación disminuye hasta ser casi imperceptible o como máximo de 4º: se trata de una microtropía descompensada por la hipermetropía, que una vez corregida vuelve a su ángulo original.
A continuación describiremos algunas características referentes a estos cuadros:
La endotropía comitante adquirida es la forma clínica de estrabismo más frecuente (10), y presenta alta incidencia familiar. El comienzo suele ser brusco (fiebre, stress), aunque puede ser insidioso con un ángulo que va aumentando en magnitud y frecuencia.
La endotropía acomodativa suele comenzar de forma intermitente y con ángulo variable que se acentúa con objetos pequeños y cercanos.
La microtropía es una endotropía de pequeño ángulo (<8 dp), caracterizada por ambliopía moderada y recidivante. Es la endotropía con mayor influencia hereditaria (12), y la menos diagnosticada por su buen aspecto estético.
Para su diagnóstico clínico lo más sencillo es realizar un cover test simple en condiciones de buena iluminación. La ambliopía inexplicable por la refracción también

orientará al diagnóstico. Existen múltiples pruebas para su detección (test de las 4 dp, vidrios estriados de Bagolini, etc.), pero un resultado positivo en éstas no es concluyente, ya que también puede darse en sujetos con correspondencia retiniana normal con amplitud de fusión disminuida (13).
Se sugiere que se desarrolla sobre nuevas relaciones sensoriales entre la fóvea del ojo fijador, y una zona alrededor del área de fusión del ojo no fijador, conservando por tanto cierto grado de fusión periférica, con movimientos fusionales anómalos y desarrollando un escotoma de supresión central (escotoma de Harms) sobre la fóvea del ojo no fijador.
La microtropía puede ser primaria (desviación hasta 8-10dp) o secundaria a cirugía (desviación hasta 10-15 dp); desviaciones mayores serían tropías de pequeño ángulo, no microtropías.
Puede permanecer como tal toda la vida o transformarse en tropía de mayor ángulo, por descompensación debida a factores como: hipermetropía, ambliopía, tras oclusión por foria sobreagregada, etc. Si se trata de un componente acomodativo se deberá subsanar con una nueva refracción; si se trata de una ambliopía se deberá proceder a su tratamiento oclusivo; y si ocurre tras oclusión se podrá emplear toxina botulínica si la descompensación es reciente.
La endotropía cíclica es una entidad muy poco frecuente que se caracteriza por mostrar períodos en los que no existe desviación y otros en los que sí, siguiendo un régimen horario (cada 24h, 48h, 72h, y 96h) (14,15).
La endotropía adquirida asociada a miopía es una endotropía de escasa frecuencia de carácter progresivo, bilateral y asimétrico (16). Presenta un ángulo que varía según el grado de ambliopía y de miopía, siendo la respuesta a la cirugía pobre en miopías severas.
Endotropías del adulto
Puede tratarse de un estrabismo de reciente aparición como las endotropías adquiridas agudas paralíticas (muy frecuentes) y las agudas no paralíticas (poco frecuentes), o de larga evolución como la endotropía precoz e infantil no tratadas, la endotropía residual y la endotropía consecutiva.
En general existirá mayor fibrosis, por lo que habrá que ser más agresivos en la cirugía, operar más músculos, y con cifras mayores; la posibilidad de diplopia posquirúrgica es también mayor, pero disponemos de recursos como las suturas ajustables y la anestesia tópica.
La endotropía adquirida aguda del adulto no paralítica (de escasa frecuencia) puede surgir en adultos jóvenes tras la oclusión de un ojo (Tipo Franceschetti), tratándose casi siempre de una esoforia de base que se ha descompensado; o aparecer en sujetos miopes, con cierto componente neurótico de base, y con diplopía en principio en la visión lejana siendo finalmente concomitante en todas las posiciones (Tipo Bielschowsky) (16).
La endotropía adquirida aguda paralítica puede deberse a lesiones localizadas a distintos niveles, presentando distinta clínica y pronóstico según la localización (17).
– Lesión del VIp: nuclear, infranuclear o internuclear (oftalmoplejía internuclear posterior).

– Parálisis de la divergencia.– Lesión de la placa neuromuscular: miastenia gravis.– Lesión muscular: alteraciones intrínsecas musculares (oftalmopatía distiroidea, distrofia miotónica de Steinert, y oftalmoplejía externa progresiva) o extrínsecas (pseudotumor orbitario, traumatismo orbitario, cirugía, y tumores).
Consideramos endotropías residuales a las secundarias a una hipocorrección quirúrgica de un estrabismo convergente primitivo. Denominamos endotropía consecutiva a la resultante de una hipercorrección de un estrabismo divergente primitivo. El fracaso quirúrgico puede ser precoz (0-3 meses), a medio plazo (3-18 meses), o a largo plazo (>18 meses). En todos los casos hay que averiguar la causa: protocolo quirúrgico incorrecto, impotencia muscular por deslizamiento, o restricción por resección exagerada.
Tratamiento del estrabismo convergente
Se basa en dos pilares: a) tratamiento médico (del defecto de refracción, y de la ambliopía), b) tratamiento quirúrgico y/o con toxina botulínica.
El objetivo es recuperar la ambliopía, recuperar o mantener la VB (si el estrabismo es de inicio reciente o intermitente), corregir el tortícolis, mejorar la sintomatología (en las forias y en las parálisis) y la corrección estética.
1. Tratamiento óptico del defecto de refracción
En los estrabismos convergentes hay que prescribir la refracción total bajo cicloplejía restando al punto neutro sólo la distancia de trabajo (1-1,5 D, según se haga a 1m o a 65cm). No se resta la dioptría de la cicloplejía, y aunque la graduación sea elevada se prescribe al completo, no empezando por una corrección menor, ya que no anularíamos la acomodación. Si el niño se resiste a llevar gafas se puede emplear colirio ciclopléjico durante los primeros días por las mañanas, para que las tolere mejor.
La cicloplejia se repetirá cuantas veces sea necesaria para poner de manifiesto la hipermetropía latente. La pauta de repetición la marcará la evolución del propio estrabismo (según la recuperación de la ambliopía y la corrección del componente acomodativo del ángulo de desviación). Hay que esperar al menos 2-3 meses para ver la influencia sobre dicho componente, tardando a veces hasta un año en corregirlo.
Se pueden mandar gafas desde los 12 meses de edad. No es necesario prescribir gafas de <2-3 D de hipermetropía en niños muy pequeños con esotropía congénita pues corresponde a la refracción de cualquier niño de su edad, y no suelen presentar componente acomodativo; el resto de las endotropías sí lo pueden presentar (graduar incluso con un +0,75 D, ya que al relajar la acomodación ésta no arrastrará a la convergencia acomodativa) (18).
Si al graduar la hipermetropía el ángulo de desviación está en cero grados de lejos y persiste de cerca, podemos recurrir a lentes bifocales. Éstas deben ser tipo ejecutivo (la adicción llega hasta el medio de la pupila); hay que poner la mínima adicción que deje en 0º de cerca. El efecto de la bifocal es inmediato. A partir de los 8-9 años intentar hipocorregir, añadiendo –1 D para ver si continúa en 0º; sino se puede disminuir, mantenerla hasta los 12 años, y antes de operar probar con LDC, que a veces hace que no tuerza de cerca. No poner progresivas, el niño no busca la adicción.

Actualmente los colirios ciclotónicos y la ortóptica están en desuso, por lo que sólo mencionaremos que los colirios se utilizaban para disminuir el esfuerzo acomodativo, paralizando la acomodación o estimulándola, y la ortóptica para mejorar las vergencias fusionales y eliminar las supresiones (11).
Hay que repetir la cicloplejía antes de la cirugía, y cuando las dos últimas refracciones sean iguales se podrá intervenir quirúrgicamente. La disminución de la graduación sólo se realizará si se demuestra bajo cicloplejía que la hipermetropía ha disminuido.
Se debe aconsejar en niños pequeños monturas de pasta con puente invertido para que la gafa siempre esté centrada.
En los estrabismos acomodativos refractivos del adulto, la cirugía refractiva sólo debe practicarse si se puede corregir toda la hipermetropía y el astigmatismo, de lo contrario no eliminaremos la desviación total; antes se debe comprobar el ángulo de desviación con LDC y estudiar la VB para prevenir diplopías posquirúrgicas. Se puede emplear LASIK y láser holmium (11,19).
Después de la cirugía revisar la refracción porque puede surgir un componente acomodativo que descompense un buen resultado quirúrgico.
Mencionar el tratamiento prismático de las endotropías no acomodativas de inicio reciente, que tengan VB, que no presenten incomitancias ni componente vertical. La finalidad es evitar el deterioro de la sensorialidad previo a la cirugía. Esta situación es poco frecuente en la práctica pero constituye junto con las parálisis la indicación de prismas. En las parálisis generalmente no se tolera más de 10dp de desviación horizontal y 6dp de desviación vertical.
2. Tratamiento de la ambliopía
Según el tipo y profundidad de la ambliopía se procederá al tratamiento oclusivo o penalización.
En el estrabismo congénito se realiza oclusión alterna, simétrica y permanente, que además de disminuir el ángulo de convergencia al relajar los músculos rectos medios, previene una adaptación sensorial binocular anómala (si el planteamiento es la cirugía precoz) (6). Se realiza hasta alcanzar isoagudeza o alternancia, pero no está justificado alargar el período oclusivo posponiendo la cirugía, ya que si no existe anisometropía ni alteración orgánica, la misma fijación cruzada prevendrá la ambliopía.
En el estrabismo acomodativo de reciente aparición se puede hacer oclusión de 3-4 h/d del ojo dominante para vencer la supresión, y si existe ambliopía se ocluirá para recuperar la AV.
En la microtropía cuando la ambliopía es grave se debe hacer oclusión permanente y total hasta que la AV sea de 0,5 a 0,6, para después pasar a penalización de lejos (hipercorrección con +2 ó +3 D del ojo director y la corrección exacta del ojo amblíope). Habrá que mantener la penalización hasta que comprobemos que al retirarla no recidive la ambliopía.
No se debe intervenir quirúrgicamente hasta recuperar la ambliopía al máximo.

Tras la cirugía se debe vigilar la aparición de ambliopía por la microtropía posquirúrgica conseguida.
3. Tratamiento quirúrgico
Un resultado óptimo se considera una microtropía de hasta 10dp de desviación horizontal y 5dp de desviación vertical.
Edad idónea
En general se opera cuando se ha recuperado la ambliopía, el estrabismo es alternante, se ha explorado suficientemente bien y se han barajado los factores de riesgo que presenta el paciente. Usualmente llegamos hasta edades comprendidas entre los 3 y los 4 años, salvo en la endotropía congénita con gran ángulo de desviación, tortícolis discordante y nistagmus manifiesto que impida el desarrollo de la AV, en cuyo caso se opera precozmente; cada escuela preconiza una edad diferente, no obstante existen estudios prospectivos en curso para determinarla [CEOS: Congenital Esotropía Observation Study)] (8).
En adultos no existe edad límite para operar.
Anestesia
En niños se prefiere intervenir con anestesia general, pero en pacientes jóvenes y adultos se puede intervenir con anestesia tópica y con suturas ajustables, para evitar la hiper/hipocorrección precoz del estrabismo, y la diplopía.
Los tests intraoperatorios como la observación de la posición de los ojos bajo anestesia general (BAG) o las ducciones pasivas, se deben realizar cuando se haya alcanzado una relajación profunda (a los 10' de la inducción de la anestesia).
Ángulo de desviación a operar
Hay que tener en cuenta la medida del ángulo de la desviación con/sin corrección, disociando y sin disociar, de lejos y de cerca, fijando con un ojo u otro, en levo y dextroversión, y al menos tener tres medidas de diferentes días, para asegurarnos de si el ángulo es constante o variable, y de si existen incomitancias, ya que cada caso requiere una técnica quirúrgica distinta.
Si existe tortícolis hay que operar sobre el ojo director para corregir el tortícolis, y sobre el ojo desviado para corregir la desviación generada por la cirugía del tortícolis y el estrabismo de base.
Si no existe tortícolis se suele operar normalmente sobre el ojo desviado, aunque si bajo anestesia general aparece más desviado el ojo contrario habrá que operar sobre éste para corregir el componente mecánico existente.
Técnica quirúrgica y cifras
A. Ángulos constantes

Existen diferentes técnicas quirúrgicas para tratarlos: cirugía binocular o simétrica (retroinserción de rectos medios) y cirugía monocular o asimétrica (retroinserción de recto medio + resección de recto lateral), sabiendo que la resección crea más incomitancia que la retroinserción, pero la cirugía asimétrica deja un ojo virgen por si hiciese falta una segunda intervención.
Hay que basarse en los resultados quirúrgicos propios para ajustar las cifras empleadas. En general cuanta menor edad, menor tiempo de evolución y mayor ángulo, mayor rendimiento de las cifras empleadas.
Cirugía simétrica: Retroinserción bimedial.
20-25 dp Retro RMs 4-5 mm 25-30 dp Retro RMs 5-6 mm
35 dp Retro RMs 6 mm 40-45 dp Retro RMs 5 mm + resección RL 4-5 mm
50 dp Retro RMs 5 mm + 7 mm 60 dp Retro RMs 6 mm + 7 mm o retro-resecc bilateral de
5-6 mm
En la esotropía congénita a partir 40dp, se aumentan las cifras de retroinserción de los rectos medios, sin actuar sobre los rectos laterales hasta ángulos por encima de las 60dp (ver tabla siguiente). Si esta esotropía presenta un importante tortícolis horizontal, se procederá a retrocesos mayores de los rectos medios para corregir la desviación y el tortícolis.
30-40 dp retro RMs 5-6 mm 40-50 dp 6-7 mm 50-60 dp 7-8 mm > 60 dp 9 mm o 6mm + resección 1 RL 6 mm
Cirugía asimétrica o monocular: retroinserción del RM y resección del RL
20 dp Retro RM 2,5 mm/Resecc RL 5 mm 30 dp Retro RM 3,5 mm/Resecc RL 7 mm 40 dp Retro RM 4 mm/Resecc RL 8 mm 50 dp Retro RM 5 mm/Resecc RL 9 mm ó 2 hilos + Retro según
quede bajo anestesia general
B. Ángulos variables e incomitancias (21)
Se intervienen empleando la cirugía del hilo o faden operation.
Ésta consiste en crear un puente sobre el vientre muscular a 14 mm de la inserción. El efecto es paresiante y se consigue cuando el ojo se desplaza hacia el campo de acción del músculo intervenido, no en PPM, salvo que se haga bilateral, en cuyo caso por la ley de Hering aumentan los impulsos sobre el sinergista contralateral, disminuyendo el ángulo en PPM aproximadamente 7º.
Indicaciones:

Incomitancias de fijación: se realiza cirugía clásica sobre el ángulo mínimo e hilo monolateral sobre ojo más desviado.
Incomitancias lejos/cerca inervacional: Se puede intervenir valorando el ángulo máximo de cerca (Castiella):
Para ángulos de <18º para cerca: doble retroinserción de RMs
10º Retro de RMs 4-4,5 mm12º Retro de RMs 4,5-5 mm15º Retro de RMs 5-5,5 mm
Si ángulos no simétricos Retros asimétricas
Para ángulos >20º para cerca: cirugía del hilo.
Si ángulo de lejos <5º sutura reabsorbible Si ángulo de lejos >5º sutura no reabsorbible + Cirugía clásica para lo
que quede BAG
Si existe incomitancia lejos/cerca refractiva que a pesar de las bifocales se descompensa: cirugía clásica (2 retroinserciones de rectos medios).
•Angulo variable inervacional (a veces en 0º y a veces en +30º)
Si ángulo mínimo <5º hilo con sutura reabsorbible.
Si ángulo mínimo >5º hilo con sutura no reabsorbible + cirugía clásica para el ángulo que quede BAG (Castiella)
Factores de riesgo:
La ambliopía irreductible, la ambliopía orgánica, el daño neurológico grave, la hipermetropía significativa (>3,5D), y la anisometropía (>1D) pueden llevar a la hipercorrección si se aplican las cifras habituales en cirugía (22); en estos casos se debe buscar la hipocorrección quirúrgica (en un 25%) y operar a partir de los 4-5 años.
Contraindicaciones a la cirugía
La endotropía acomodativa simple controlada con gafas (20), si existe evolución espontánea a la disminución de la desviación, ángulos <20 dp sin potencial de fusión, y ambliopías sin tratar.
Complicaciones de la cirugía precoz
Aparte de la hipercorrección por los factores de riesgo mencionados anteriormente, puede surgir hipocorreción, hipertropía y ambliopía por la microtropía secundaria posquirúrgica.
Reintervenciones
Raramente se reintervienen endotropías residuales <12dp o consecutivas <20dp. Si no existe alteración de la ducción es mejor operar músculos vírgenes y en la cuantía

habitual. Si existe limitación de la ducción y es por restricción, habrá que liberar las adherencias conjuntivales, y si no mejora, hacer retroinserciones ajustables. Hay que dar prioridad a la PPM. Si la limitación es por debilidad, habrá que adelantar el músculo o debilitar el antagonista.
Hay que evitar tocar en el mismo ojo un tercer músculo recto, y sobre todo un cuarto (isquemia del polo anterior).
4. Tratamiento con toxina botulínica tipo A (TBA)
Es la neurotoxina A producida por el Clostridium botulinum, cuyo efecto consiste en una parálisis muscular por denervación química, secundaria a la inhibición de la liberación de la acetilcolina en la placa motora (23).
Se suele inyectar entre 2,5 U (<18 m) y 5 U (18 m-4 a) en ambos rectos medios. Se valora su efecto a los 10-15 días y al 1,5-2 meses para decidir su reaplicación o no. A > ángulo > necesidad de reinyección (24).
En general existe mejor respuesta cuanta < edad, < tiempo de evolución del estrabismo, < ángulo, y en los estrabismos convergentes (mejor que en los divergentes). Es peor tolerada en adultos por la diplopía y la ptosis producida (motivo por el que se suele inyectar en un solo músculo).
Indicaciones:
Según la edad, la amplitud de la desviación y el tipo de estrabismo:
En la esotropía congénita:
18 meses: Toxina (2-2,5 UI) en RMs para cualquier ángulo (aunque mayor riesgo de descompensación vertical que después de los 18m)
18 m-4años: ET <50-60 dp: Toxina (5 UI) bimedial.
>4 años: Cirugía.
En la esotropía comitante adquirida:
Hasta 3-4 años: ET <30-40 dp: Toxina (5 UI) bimedial. 4-6 años: ET <30dp: Toxina, sobre todo si componente acomodativo asociado.
>6 años: ET <20 dp: Toxina.
En general se prefiere la toxina si existe hipermetropía >3-4 D, como diagnóstico en casos complicados, en niños con daño neurológico o con alguna enfermedad sistémica de evolución incierta. Se prefiere cirugía si existe un componente vertical asociado o fibrosis.
Indicaciones en otros tipos de estrabismos convergentes:
En la microtropía descompensada recientemente (<2-4 meses) tras una oclusión prolongada, y una vez descartado el posible componente acomodativo.
En la endotropía residual y en la endotropía consecutiva, especialmente en los tres primeros meses tras la cirugía (7,8).

En las endotropías secundarias a parálisis de origen vascular o inflamatorio, se debe esperar de 2 a 4 semanas para observar la evolución; si mejora, actitud expectante, y si no mejora inyectar toxina.
En las parálisis de origen traumático, desde el primer momento.
Bibliografía
1. Zamora Pérez M. Iniciación a la estrabología. Barcelona: Ediciones Scriba, S.A.; 1992; 69-79.
2. Prieto Díaz J, Souza Días C. Estrabismo. 3.ª edición. La Plata, Bs. As: Prieto Díaz Souza Días; 1996; 207-228.
3. Álvarez García MT, Ruiz Guerrero MF, Rodríguez Sánchez JM.ª. Endotropías: Generalidades. In: Agustín Fonseca Sandomingo: Actualización en cirugía oftálmica pediátrica. Madrid; Tecnimedia Editorial, S.L.; 2000; 429-442.
4. Castiella Acha JC, López-Garrido J. Curso sobre exploración estrabológica. Exploración del niño estrábico. In: Gómez de Liaño F, Ciancia AO.: Encuentro Estrabológico Iberoamericano; ONCE; 1992; 23-32.
5. Ciancia AO. On infantile esotropia with nystagmus in abduction. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1995; 32: 280-288.
6. Andériz Pernaut B, Giner Muñoz M.ªL, Cardona Martín L. Esotropías precoces. Clasificación, etiopatogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento. Acta estrabológica 2000; 1-14.
7. Ciancia AO. Esotropía del lactante con nistagmus en abducción. In: Gómez de Liaño F, Ciancia AO.: Encuentro Estrabológico Iberoamericano; ONCE; 1992; 139-142.
8. Ruiz Guerrero MF, Álvarez García MT, Rodríguez Sánchez JM.ª. Endotropías de comienzo precoz. In: Agustín Fonseca Sandomingo: Actualización en cirugía oftálmica pediátrica. Madrid; Tecnimedia Editorial, S.L.; 2000; 429-442.
9. Anguiano M, García del Valle MT, Castiella JC. Endotropía esencial infantil. Evolución y tratamiento. Acta estrabológica 1995; 23: 9-18.
10. Prieto Díaz J, Souza Días C.: Estrabismo. 3.ª edición. La Plata, Bs. As: Prieto Díaz Souza Días; 1996: 230-239.
11. Rodríguez Sánchez J, Hernáez Molera JM.ª, Rodríguez Sánchez JM.ª. Endotropía infantil. In: Fonseca Sandomingo A, Abelairas Gómez J, Rodríguez Sánchez JM.ª, Peralta Calvo J: Actualización en cirugía oftálmica pediátrica. Madrid; Tecnimedia Editorial, S.L.; 2000; 429-442.
12. Prieto Díaz J, Souza Días C. Estrabismo. 3.ª edición. La Plata, Bs. As: Prieto Díaz Souza Días; 1996: 254-266.
13. Maroto García S. Curso sobre exploración estrabológica. Métodos de exploración. In: Gómez de Liaño F, Ciancia AO.: Encuentro Estrabológico Iberoamericano; ONCE; 1992; 15-22.
14. Remón Garijo L, Palomar Gómez MT, Gabás Andrés M, Barrio Barrio J. Esotropía cíclica: estudio de dos casos. Acta estrabológica 1999; 28:13-18.
15. Fente Sampayo B et al. Estrabismo cíclico. Acta Estrabológica 1998; 27: 123-125.
16. Prieto Díaz J, Souza Días C. Estrabismo. 3.ª edición. La Plata, Bs. As: Prieto Díaz Souza Días; 1996: 267-271.
17. García Peña JJ, Puertas Bordallo D, González Gutiérrez-Solana L, Ruiz-Falcó Rojas ML, Soriano Guillén L. Parálisis adquirida del VIp craneal en la infancia: Revisión de 38 casos. Acta Estrabológica 2000; 29: 37-45.

18. Ferrer Ruiz J. Estrabismos y ambliopías. Barcelona: Ediciones Doyma, S.A.; 1991; 69-74.
19. Frosini Campa L, Caputo R, Frosini S, Franchini A, Grasso P, La Torre A. Corrección del componente acomodativo del estrabismo convergente por termoqueratoplastia con láser (LTK). Acta Estrabológica 1995; 24: 61-72.
20. Prieto Díaz J, Souza Días C. Estrabismo. 3.ª edición. La Plata, Bs. As: Prieto Díaz Souza Días; 1996; 240-250.
21. Susín Bravo R et al. Factores pronóstico en la cirugía de las esotropías variables. Acta Estrabológica 1996; 25: 155-160.
22. Prieto Díaz J, Souza Días C. Estrabismo. 3.ª edición. La Plata, Bs. As: Prieto Díaz Souza Días; 1996; 251-253.
23. Gómez de Liaño R. Toxina botulínica. Indicaciones generales en el tratamiento de la patología oculomotora. In: Fonseca Sandomingo A, Abelairas Gómez J, Rodríguez Sánchez JM.ª, Peralta Calvo J: Actualización en cirugía oftálmica pediátrica. Madrid; Tecnimedia Editorial, S.L.; 2000; 429-442.
24. Tejedor Fraile J, Hernáez Molera JM.ª. Toxina botulínica en el ajuste postquirúrgico o retratamiento de la endotropía en los niños. In: Fonseca Sandomingo A, Abelairas Gómez J, Rodríguez Sánchez JM.ª, Peralta Calvo J: Actualización en cirugía oftálmica pediátrica. Madrid; Tecnimedia Editorial, S.L.; 2000; 429-442.