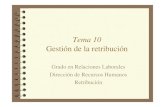Estudio de la retribución de la actividad de la...
Transcript of Estudio de la retribución de la actividad de la...
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
MMaasstteerr eenn SSiisstteemmaass ddee EEnneerrggííaa EEllééccttrriiccaa
PPrrooggrraammaa OOffiicciiaall ddee PPoossttggrraaddoo ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
TTrraabbaajjoo ddee FFiinn ddee MMaasstteerr
TTuuttoorreess:: AAnnttoonniioo GGóómmeezz EExxppóóssiittoo JJoosséé LLuuiiss MMaarrttíínneezz RRaammooss
EEssttuuddiioo ddee llaa rreettrriibbuucciióónn ddee llaa aaccttiivviiddaadd ddee llaa ddiissttrriibbuucciióónn eenn eell ssiisstteemmaa eellééccttrriiccoo eessppaaññooll
AAuuttoorr:: GGaabbrriieell TTéévvaarr BBaarrttoolloomméé
55 ddee NNoovviieemmbbrree ddee 22001100
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
2
ÍNDICE 1 RESUMEN..................................................................................................................................................................4
1. INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................4
La actividad de Distribución de energía eléctrica ............................................................5
Aspectos a regular ...................................................................................................................................9
a) Principales obligaciones y funciones de las empresas
distribuidoras..............................................................................................................................10
b) Principales derechos de las empresas distribuidoras ...............................11
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA......................................................................................................11
Determinación de los indicadores de gestión y sus niveles de referencia.
Eficiencia técnica y eficiencia económica..............................................................................11
Determinación de la retribución .................................................................................................13
a) Determinación del nivel global de retribución..............................................14
b) Determinación de la fórmula de evolución de la retribución.............15
La “asimetría de la información”...............................................................................................15
3. LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.................................................................................................16
Caso de una empresa de distribución de tamaño muy pequeño ..........................16
Caso de una empresa de distribución de tamaño medio............................................17
Caso de una empresa de distribución de gran tamaño ...............................................19
4. PRINCIPALES APROXIMACIONES A LA RESOLUCIÓN DEL
PROBLEMA ...........................................................................................................................................................20
1. Rate-of-return, ROR Regulation ..........................................................................................21
2. Price Cap Regulation.....................................................................................................................24
3. Revenue Cap Regulation.............................................................................................................28
4. Sliding Scale – ROR bandwidth ............................................................................................30
5. Yardstick Regulation .....................................................................................................................33
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
3
6. Modelos de Red de Referencia................................................................................................37
a) Método de la “zona/empresa-modelo”................................................................37
b) Método de la “red óptima global” .........................................................................40
5. CONCLUSIONES ........................................................................................................................................43
BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................................................45
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
4
RREESSUUMMEENN Este trabajo se inicia con un análisis breve de la estructura y organización del sector eléctrico europeo y de la mayoría de países avanzados de nuestro entorno para definir y situar el papel de la distribución de energía eléctrica. Continúa con un repaso de las características propias de la actividad de distribución, las cuales, junto con el rol que se le asigna a esta actividad en el contexto del sector, llevan necesariamente a la necesidad de regulación de determinados aspectos. Un aspecto fundamental a regular es la retribución de la actividad, cuestión que no puede ser vista de forma separada de otros aspectos como, por ejemplo, la extensión de nuevas infraestructuras para facilitar el acceso a las redes de nuevos consumidores o agentes, la calidad de servicio, o los procedimientos de operación. Se plantea la solución básica el problema de la retribución, para comprender cómo dicha solución viene condicionad por el tamaño y extensión de las redes. Finalmente se hace un repaso de las distintas metodologías y experiencias que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, para dejar preparado en análisis del caso español cuando la metodología, que actualmente todavía está en proceso de elaboración, sea definitivamente publicada.
11.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN No hay ninguna duda del carácter estratégico que el Sector Eléctrico tiene para el desarrollo de un país, por cuanto la disponibilidad, fiabilidad y seguridad del suministro eléctrico, así como los costes de la energía eléctrica, tienen repercusión en el desarrollo territorial, en la calidad de vida, en la competitividad de su tejido industrial y de servicios, por tanto en el desarrollo de otros sectores económicos.
Cuando se habla y discute de la marcha y del futuro del Sector generalmente se habla del parque de generación, de las interconexiones internacionales y del transporte, de los mercados más o menos en competencia, de los precios de la energía, de la tarifa final, de los derechos de emisión de CO2, etc., temas sin duda de gran trascendencia. En el caso español un tema tremendamente importante en la actualidad es el enorme déficit tarifario que se ha ido acumulando en los últimos años como consecuencia de que las tarifas que ha permitido aplicar la Administración se han situado muy por debajo de los costes resultantes del mercado de generación.
En este contexto, la distribución de energía eléctrica ha sido, y en mi opinión sigue siendo, la gran olvidada, apareciendo sólo cuando se producen grandes incidentes que siempre tienen una gran repercusión social y mediática, y sin embargo es una de las actividades más cercanas al consumidor final, y una de las que genera mayor valor añadido, desarrollo y riqueza en los territorios.
Al menos de momento, en los países desarrollados como el nuestro no hay problemas de desabastecimiento energético, no hay que aplicar restricciones en el consumo de energía eléctrica. Además del precio final que pueda tener la energía eléctrica, si algún cuello de botella se percibe en el desarrollo social y económico de una zona se apunta hacia el desarrollo de las infraestructuras de red. Al responsable de industria y energía de una Comunidad Autónoma en España, además del precio de la energía, lo que más cerca tiene y preocupa es que no se produzcan grandes cortes de suministro, que tampoco se produzcan pequeños cortes de suministro con demasiada frecuencia, que las industrias, pequeñas y grandes empresas puedan funcionar correctamente al no producirse
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
5
alteraciones importantes en la calidad de tensión del suministro, que los nuevos desarrollos urbanísticos se realicen sin problemas para los promotores de los mismos y eso lleve al desarrollo social y económico de diferentes territorios de su comunidad En todo este tipo de cosas es la red de distribución y su gestión la que siempre está en el punto de mira.
LLaa aaccttiivviiddaadd ddee DDiissttrriibbuucciióónn ddee eenneerrggííaa eellééccttrriiccaa
En este trabajo vamos a limitarnos a la actividad de distribución, que no es poco, entendida como el transporte de electricidad por las redes de distribución con el fin de suministrarla a los clientes finales, y que básicamente consiste en construir, mantener y operar las instalaciones de distribución1. Los aspectos de gestión comercial para la atención de nuevos suministros y para la medida, facturación, cobro y resto de gestiones relacionadas con el acceso y los peajes, los dejamos al margen en este estudio, ya que obedecen a problemáticas de otra índole.
Y ¿qué es la red de distribución? Pues empezamos porque ni siquiera este concepto está claro. De momento, a los efectos de este trabajo, convengamos que es todo el conjunto de líneas y cables con tensiones inferiores a 220 kV, todos los transformadores cuya tensión de secundario sea inferior a 220 kV, más todos los elementos auxiliares tales como protecciones, telemandos, comunicaciones asociadas a la operación, etc. Tomamos este convenio ya que en España la regulación sitúa la frontera administrativa entre transporte y distribución en la tensión de 220 kV, de manera que se supone que todas las instalaciones con tensión igual o superior a 220 kV tienen como principal finalidad el permitir la evacuación de los grandes grupos de generación y la gestión de intercambios de energía entre grandes zonas y países para acercar esa energía a las zonas de mercado, y las instalaciones de distribución con tensiones inferiores a 220 kV tiene como principal función hacer llegar esa energía en condiciones adecuadas de calidad al consumidor final2.
Siendo una actividad muy intensiva en capital que requiere un volumen muy importante de instalaciones extendidas por todo el territorio, la distribución de energía eléctrica presenta una economía de monopolio natural. Por otra parte la regulación de todos los países de nuestro entorno, y en particular los de la Unión Europea con los que compartimos las Directivas en materia de energía aprobadas por el Parlamento Europeo, garantiza el suministro de energía eléctrica a todos los consumidores demandantes del servicio, dándole por tanto la consideración de servicio esencial. En otros países se regula de otra forma, como servicio público, pero para lo que aquí nos preocupa viene a ser equivalente, y es que finalmente las empresas de distribución siempre tienen la obligación de atender y dar suministro a nuevos clientes que se lo requieran, con la potencia y en la ubicación que se le demande, les sea o no rentable desde un punto de vista económico.
1 Así es como se define esta actividad en la legislación española: la Ley 54/1997 en su Artículo 39, y el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en su Artículo 36. 2 De nuevo se corresponde con la clasificación administrativa que se realiza en la legislación española, si bien es sabido que en muchas ocasiones las funciones se entremezclan.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
6
Necesariamente debe existir en todo momento un elemento físico conductor que una los grandes grupos de generación y las redes de transporte con todos y cada uno de los 25 millones de puntos de suministro que existen en España. La tipología, el volumen y la extensión de los activos a gestionar son enormes:
- El punto de partida se sitúa en más de 350 fuentes de alimentación en tensiones iguales o superiores a 220 kV repartidas por toda la geografía española.
- Existen más de 60.000 km de redes de Alta Tensión (AT), entre 36 y 220 kV, que llevan la energía a miles de subestaciones con una capacidad de transformación AT/MT superior a los 91.000 MVA.
- Desde estas subestaciones se precisan más de 220.000 km de redes de Media Tensión (MT), entre 1 y 36 kV, para llevar la energía hasta más de 260.000 centros de distribución con transformadores MT/BT.
- Finalmente, desde los centros de distribución son necesarios más de 275.000 km de líneas y cables de Baja Tensión (BT) para llegar a los 25 millones de puntos de suministro.
Figura 1. Ejemplo de extensión territorial y características del mercado (provincia de Gerona)
MercadoMercado
Existencia de “islas”de otros distribuidores
Concentraciones urbanas con fuerte interacción de los PGOU
Suministros dispersos en zonas rurales
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
7
BT Urbana
Figura 2. Ejemplo de una estructura de red BT ( tensión < 1 kV) con arquitectura radial en zona urbana, siguiendo el trazado de calles
Figura 3. Ejemplo de una estructura de red MT ( 20 kV) con arquitectura mixta radial-malla en zona semirural
Almería
Red MT Rural zona Almería515 CCTT y 516 km red
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
8
Figura 4. Ejemplo de una estructura de red MT ( 25 kV) con arquitectura mallada compleja en zona urbana de gran densidad
Red MT Núcleo Barcelona5103 CCTT y 2227 km red
Barcelona
La distribución presenta características típicas de las actividades de redes. Hay que llegar con líneas y cables a todos y cada uno de los puntos de suministro, estén donde estén, dándose situaciones de enorme densidad de mercado, pero también existiendo puntos de suministro bien dispersos y alejados. En las Figuras 1 a 4 se pretende dar una idea del volumen y extensión de activos que es preciso construir, operar y mantener.
Por otra parte, la casuística es prácticamente infinita en lo que respecta a la diversidad de terrenos, trazados, condiciones de paso y ubicación de las instalaciones, condiciones orográficas, accidentes geográficos, cruces con otro tipo de infraestructuras, interacción con planes y desarrollos urbanísticos, condiciones climatológicas, vulnerabilidad ante acciones de terceros de todo tipo, etc. Si, como decíamos, el responsable de Industria y Energía de una Comunidad Autónoma empieza a recibir quejas de algunas pequeñas y medianas industrias por deficiencias en la calidad de tensión, o de distintos alcaldes de una zona determinada de su ámbito territorial por apreciar que se producen cortes de suministro con excesiva frecuencia… y además las empresas de distribución responsables del servicio le dicen que los recursos que se les asigna, la retribución, es muy insuficiente para mantener el nivel de inversión y mantenimiento… ¿de qué herramientas dispone para valorar si
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
9
efectivamente es así o si por el contrario las empresas de distribución no están utilizando eficaz y eficientemente los recursos de que disponen?. El reto para el Regulador no es nada fácil.
AAssppeeccttooss aa rreegguullaarr
En una actividad con estas características tan particulares, ¿cuáles son los aspectos que hay que regular? La figura 5 sitúa a los distintos agentes que tienen que ver con las redes de distribución, la interrelación entre ellos, y los aspectos que necesariamente deben regularse, siendo todo ello objeto de la regulación de la distribución.
Un punto de partida puede ser el identificar los principales aspectos que es necesario regular, esto es, respecto a los que hay que imponer unas normas de obligado cumplimiento para su desarrollo, habida cuenta de que se trata de una actividad regulada con todos los condicionantes expuestos.
Básicamente es necesario definir quién puede ejercer la actividad de distribución y bajo qué condiciones, qué sujetos pueden acceder y utilizar las redes de distribución, y los derechos y obligaciones de todos ellos.
Esto último, los derechos y obligaciones de distribuidores y sujetos implicados, a su vez acaban por circunscribirse a los siguientes aspectos que son finalmente el objeto de la regulación básica de la distribución:
- Acceso a las redes y atención de la demanda
- Calidad del Servicio
- Suministro y Medida
- Tarifas/Peajes vs. Retribución
AAggeenntteess:: DDeerreecchhooss yy OObblliiggaacciioonneess
Son varios los agentes que, por tener intereses en la utilización de las redes de distribución, de una u otra forma se ven afectados por la regulación que se establezca en esta actividad:
- Consumidores de energía eléctrica
- Comercializadores de energía eléctrica
- Promotores urbanísticos/inmobiliarios
- Generadores
- Generadores en Régimen Especial
- Administraciones
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
10
Conviene destacar lo principal de cada uno de estos agentes, en particular, las obligaciones y funciones de los distribuidores y a la vez gestores de las redes de distribución.
aa)) PPrriinncciippaalleess oobblliiggaacciioonneess yy ffuunncciioonneess ddee llaass eemmpprreessaass ddiissttrriibbuuiiddoorraass
Las propias Directivas europeas asignan unas funciones y reglas básicas de funcionamiento a los gestores de redes:
- Velar por la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia de la red que abarca su zona, respetando el medio ambiente.
- No discriminación entre usuarios de la red de distribución.
- Proporcionar la información necesaria para el acceso de los usuarios
- Las normas adoptadas por los gestores deben ser objetivas, transparentes y no discriminatorias
Lo anterior se concreta en la legislación española en una serie de obligaciones o responsabilidades:
- Atender en condiciones de igualdad las solicitudes de acceso y conexión a sus redes y formalizar los contratos de acceso.
- Cumplir normas y Calidad de Servicio
- Maniobrar y mantener las redes según PO’s que se establezcan
RedesRedesRedes
Mer
cado
s,
agen
tes
Mer
cado
s,
Mer
cado
s,
agen
tes
agen
tes Consumidores
Promotores
Comercializadores
Gener. Ordinarios
Gen.Reg.Especial
Consumidores
Consumidores
Promotores
Promotores
Comercializadores
Comercializadores
GenerGener. Ordinarios
. Ordinarios
Gen.Reg.Especial
Gen.Reg.Especial
Em
presas de
Distribución
Em
presas de
Em
presas de
Distribuci
Distribucióónn
Construir r
edes
Mantener redes
Operar sistema
Construir r
edes
Construir r
edes
Mantener redes
Mantener redes
Operar sistema
Operar sistema
ReguladoresReguladoresReguladores
Define las reglas del juegoDefine las reglas Define las reglas
del juegodel juego
Agentes que utilizan las redes de Agentes que utilizan las redes de transporte y distribucitransporte y distribucióón para n para consumo, para generar, o para el consumo, para generar, o para el desarrollo de otras actividades desarrollo de otras actividades econeconóómicasmicas
EstEstáándares constructivos reglamentariosndares constructivos reglamentarios
Acceso de Terceros a las RedesAcceso de Terceros a las Redes
Calidad de ServicioCalidad de Servicio
Suministro y MedidaSuministro y Medida
Pago de TARIFAPago de TARIFA Incurre en COSTESIncurre en COSTESCorrecta asignaciCorrecta asignacióón de recursos:n de recursos:equilibrio Tarifaequilibrio Tarifa--CostesCostes
Transporte y DistribuciTransporte y Distribucióón de Energn de Energíía Ela Elééctricactrica
Monopolios naturales Monopolios naturales –– Servicio esencialServicio esencial
Figura 5. Esquema general: regulación de la distribución de energía eléctrica
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
11
- Presentar anualmente sus planes de inversión anuales y quinquenales a las Comunidades Autónomas
- Coordinar las actuaciones de maniobra y mantenimiento de su zona
- Coordinarse con los gestores de red de zonas colindantes
- Analizar solicitudes de conexión. Condicionar el acceso a que se disponga de capacidad suficiente y se cumplan criterios de fiabilidad y seguridad
- Emitir, cuando le sea solicitado por la Admón., informe sobre la autorización administrativa para la construcción de instalaciones
- Participar como proveedor en el servicio complementario de control de reactiva de acuerdo con los PO’s establecidos por el OS
bb)) PPrriinncciippaalleess ddeerreecchhooss ddee llaass eemmpprreessaass ddiissttrriibbuuiiddoorraass
- Recibir la retribución regulada por la actividad
- Exigir garantías a los agentes que contraten el acceso a sus redes
- Exigir el cumplimiento de condiciones técnicas y de construcción que se determine para las instalaciones y aparatos receptores de los clientes
- Determinar, como Gestores de las Redes de Distribución, los criterios de explotación y mantenimiento de las redes
22.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEELL PPRROOBBLLEEMMAA
Como se ha visto, una de las cuestiones fundamentales que debe plantearse y resolver el Regulador es cuál es el nivel de retribución que se le debe asignar a una empresa de distribución concreta (derechos), que sea suficiente para ejercer las responsabilidades y funciones que se le han encomendado con unos niveles de eficiencia determinados (obligaciones).
DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee llooss iinnddiiccaaddoorreess ddee ggeessttiióónn yy ssuuss nniivveelleess ddee rreeffeerreenncciiaa.. EEffiicciieenncciiaa ttééccnniiccaa yy eeffiicciieenncciiaa eeccoonnóómmiiccaa
Para ello, volviendo a la Fig.5, la primera gran tarea del Regulador es establecer con total claridad y transparencia las reglas del juego de manera que cada agente que hace uso, de una forma u otra, de las redes de distribución sepa a qué atenerse, incluido el propio gestor de la red de distribución. Dentro de esas reglas del juego, es necesario concretar cuáles son los indicadores con los que se medirán la eficacia y la eficiencia de la gestión del distribuidor, y cuáles son los valores de referencia de esos indicadores que hay que alcanzar.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
12
Los indicadores que habitualmente se viene utilizando son los relativos a: - Calidad del servicio.
- Pérdidas en las redes de distribución.
En realidad, desde la perspectiva de un Regulador, todo aquello que “a mí” me preocupa con relación a una zona de distribución puede constituir un aspecto de la gestión del distribuidor a tener en cuenta de una u otra forma al establecer su retribución, otra cosa será que no siempre va a ser sencillo definir indicadores que “midan” dichos aspectos. Así por ejemplo, otros aspectos a tener en cuenta son: - Cumplimiento de los planes de inversión.
- Cumplimiento de márgenes de reserva.
- Cumplimiento de niveles operativos de seguridad.
- Cumplimiento de planes de mantenimiento predictivo y preventivo.
- Ajuste a niveles de referencia de las tasas de fallo de elementos de red.
- Correcta gestión de las peticiones de acceso y conexión a las redes: número de conflictos de acceso y conexión resueltos negativamente contra el distribuidor.
- Correcta gestión de acometidas para nuevos suministros: número de conflictos resueltos negativamente contra el distribuidor.
- Implantación de programas de Mejora de Eficiencia y/o Gestión de la Demanda.
- Accidentabilidad laboral.
- …. La mayoría de estos últimos aspectos tienen que ver, en definitiva, con el adecuado cumplimiento de las obligaciones impuestas al distribuidor en forma de Procedimientos de Operación del Distribuidor (POD) o normas similares. Todos los aspectos anteriores de alguna forma están midiendo la “eeffiicciieenncciiaa ttééccnniiccaa” del distribuidor en el desarrollo de sus funciones, están cuantificando físicamente si el distribuidor alcanza los objetivos que se le han definido con unos recursos técnicos ajustados. Pero al Regulador le debe preocupar no sólo si se alcanzan esos objetivos, sino también si para ello se dedican más o menos recursos técnicos de la cuenta. De esta forma, el Regulador debe retribuir, compensar y reconocer económicamente las inversiones en redes necesarias para alcanzar los umbrales de calidad de servicio que se hayan establecido regulatoriamente, por ejemplo, pero no tiene por qué reconocer económicamente y “pagar” las sobreinversiones en que pueda haber incurrido el distribuidor. Estas “sobreinversiones” pueden haberse realizado para lograr niveles de calidad claramente superiores a los reglamentarios, o bien, pueden ser consecuencia de que el distribuidor no ha diseñado una estructura de red correcta y, para lograr el nivel reglamentario de calidad, ha realizado más
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
13
instalaciones de las que claramente sería necesario. Ya sea en un caso u otro, el resultado sería un encarecimiento inadecuado de las tarifas de acceso que el Regulador no va a reconocer. Una vez controlada por parte del Regulador la eficiencia técnica, la otra duda o preocupación del Regulador radica en si los recursos económicos que está empleando el distribuidor son los adecuado o no, esto es, la “eeffiicciieenncciiaa eeccoonnóómmiiccaa”. Así por ejemplo, es posible que el distribuidor esté logrando los niveles de calidad exigidos, que lo esté haciendo con unas estructuras de red adecuadas y ajustadas, pero que lo esté haciendo con unos costes constructivos (relativos a kilómetros de línea construida, o a MVA de transformación instalado, etc.) claramente superiores a los que pueden obtenerse normalmente en el mercado. Esto puede ser debido a una mala gestión de compras, de contratistas, de proyectos… Estas ineficiencias económicas tampoco formarían parte de los costes reconocidos por el Regulador.
DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee llaa rreettrriibbuucciióónn La segunda gran tarea consiste en determinar el nivel de retribución que necesitan las empresas de distribución para desarrollar correctamente esas responsabilidades en las zonas en que actúan, alcanzar los niveles de referencia establecidos para los indicadores de gestión, con los niveles de rentabilidad propios de una actividad regulada, así como la forma en que esa retribución se incorpora a la tarifa regulada, lo cual generalmente pasa por establecer un procedimiento objetivo, estable, no discriminatorio, transparente, etc.
Siendo una actividad regulada, el concepto “retribución” se hace equivalente al concepto “coste reconocido”. Para que la actividad regulada sea sostenible, deben retribuirse todos los costes necesarios para desarrollarla. Pero la responsabilidad del Regulador no es retribuir cualquier coste en el que incurran las empresas de distribución y que le demanden, sino aceptar y “reconocer” sólo aquellos costes que el Regulador entienda que son necesarios y suficientes para desarrollar eficientemente la actividad, esto es, los “costes reconocidos”.
Por otra parte, conviene descomponer los costes reconocidos en tres grupos de costes de distinta naturaleza:
- Costes de inversión (CI): Amortización de los activos de red que han sido financiados por la empresa de distribución en un periodo de tiempo igual a su vida útil3, y coste de retribución del capital inmovilizado necesario. Una vez que una inversión en un elemento de red ha sido aprobada y “reconocida” por parte del Regulador, esa inversión da lugar a un coste de inversión CI a lo largo de los próximos 40 años, si esta es la vida útil prevista para ese elemento de red.
- Costes de Operación y Mantenimiento (COM) o de Explotación: Mantenimiento predictivo y preventivo de los elementos de red, mantenimiento correctivo (averías) y coste de los equipos y personal necesario para la operación del sistema. Son costes que se pueden considerar directamente vinculados a la responsabilidad sobre las instalaciones y a su dimensión o “unidades físicas”4. Una vez que un elemento de red se ha puesto en servicio, hay que prever un
3 Suele considerarse una vida útil de 40 años para las líneas, cables y transformadores, y de 14 años para los elementos de protección, telecontrol, comunicaciones, etc., y también para los equipos de medida. 4 El concepto “unidades físicas” se utiliza para referirse a kilómetros de red en el caso de líneas y cables, a kVA ó MVA de potencia de transformación en el caso de centros de transformación o subestaciones de transformación, y a número de
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
14
Periodos regulatorios Periodos regulatorios
Años
RevisiónNivel Retribución
RevisiónNivel Retribución
RevisiónNivel Retribución
Fórmula evolución Fórmula evolución
Periodos regulatorios Periodos regulatoriosPeriodos regulatorios Periodos regulatorios
Años
RevisiónNivel Retribución
RevisiónNivel Retribución
RevisiónNivel Retribución
Fórmula evolución Fórmula evolución
Figura 6. Enfoque general de resolución de la retribución
coste de esta naturaleza durante toda su vida útil hasta que sea desmantelado o sustituido por otro elemento.
- Otros costes necesarios para el desarrollo de la actividad de distribución (OCD). Se trata de otro tipo de costes no-directamente vinculados a las instalaciones de red, tales como costes de planificación, de gestión de peticiones y demandas de red, tasas que gravan sobre la actividad de distribución, la estructura mínima necesaria para la empresa de distribución (servicios jurídicos, organización, personal, contabilidad, etc.), etc.
Clásicamente, y para simplificar, el problema se puede descomponer en dos (ver Fig.6):
a) Determinación del nivel global de retribución.
b) Determinación de la fórmula de evolución de la retribución.
aa)) DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddeell nniivveell gglloobbaall ddee rreettrriibbuucciióónn Se trata de cuantificar, con la mayor precisión posible, los costes en que es necesario incurrir para atender el mercado en las condiciones de calidad y seguridad del servicio establecidas reglamentariamente, por parte de una empresa de distribución, suponiendo una gestión técnica y económica eficientes, para el desarrollo y explotación de un gran volumen e extensión de instalaciones de distribución, en múltiples y muy diversos tipos de zona, con condicionantes distintos de calidad, constructivos, medioambientales, de paso, etc.
Este tipo de análisis o de enfoque del problema supone un análisis muy exhaustivo de la situación del sector, y es preciso realizarlo como mínimo una vez cada cuatro o cinco años, lo que comúnmente se denomina “periodo regulatorio”. En este ejercicio el Regulador tiene la responsabilidad de analizar la marcha del sector y de las compañías que operan en él, comprobando posiciones en el caso de celdas con interruptores y otros elementos de control y protección en cabeceras de línea, embarrados de subestaciones, bornes de transformadores, etc.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
15
que no hay un enriquecimiento inapropiado de las mismas a costa del cliente final, porque la tarifa pueda estar siendo excesiva, y que tampoco se está produciendo una situación de quebranto de las empresas del sector que ponga en peligro la continuidad y seguridad del servicio, porque la tarifa esté siendo insuficiente en comparación a las exigencias reglamentarias.
bb)) DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddee llaa ffóórrmmuullaa ddee eevvoolluucciióónn ddee llaa rreettrriibbuucciióónn Se trata de establecer mecanismos y señales económicas a futuro para incentivar la inversión en infraestructuras, la mejora de la calidad de servicio, la eficiencia energética, la reducción de las pérdidas técnicas, etc.
Para ello hay que definir una fórmula de evolución de la retribución de manera que, a partir de un punto de partida al inicio del periodo regulatorio, pueda calcularse y preverse de forma razonable y sencilla, en base a indicadores o parámetros sencillos relacionados con el desarrollo de la actividad, la retribución de los siguientes años dentro del periodo regulatorio para cada empresa de distribución.
La fórmula de evolución debe ser incentivadora y dar señales estables a las empresas y los agentes para permitir una correcta y eficiente planificación de recursos. Hay que prever que este tipo de procedimientos simplificados conlleve algún tipo de error, desvío, deficiencia, etc., por lo que se hace imprescindible, como se ha dicho, la revisión global del sistema de retribución en plazos de periodo regulatorio no superiores a los cinco años.
Insistir en que, previamente a todo esto, lo lógico sería que el Regulador hubiera establecido con claridad cuáles son las obligaciones de los distribuidores, los índices de referencia de su gestión y los niveles que hay que alcanzar….
LLaa ““aassiimmeettrrííaa ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn”” La gran dificultad que siempre ha existido para resolver este tema es la denominada “asimetría de la información”. La información que el Regulador necesita, o por lo menos ha necesitado hasta el momento, para poder hacer una revisión exhaustiva de la adecuación, suficiencia y eficiencia del nivel retributivo de la actividad de distribución en cada momento es enorme y, lo que es peor, depende de la empresa distribuidora que es analizada, con lo que es susceptible de ser manipulada, incompleta, sesgada… y lógicamente puede conducir al Regulador hacia una actitud de cierta desconfianza. Veremos más adelante cómo, gracias a las mejoras en los sistemas de información y tecnológicos de las empresas de distribución este problema se ha ido reduciendo en gran medida, permitiendo al Regulador una mayor seguridad y estabilidad a la hora de aplicar diferentes metodologías retributivas.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
16
33.. LLAA SSOOLLUUCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOBBLLEEMMAA En este apartado, se reflexiona acerca de la verdadera dificultad del problema que nos hemos planteado, para lo cual es útil imaginarnos en el papel del Regulador con la responsabilidad de asignar una retribución a empresas de distribución de tamaños muy distintos. Igualmente es útil ordenar el proceso primero, analizando si se cumplen o no adecuadamente los niveles de referencia de los indicadores de gestión, segundo, comprobando si lo anterior se consigue con eficiencia técnica y, tercero, comprobando que además los costes se sitúan dentro de niveles de eficiencia económica.
CCaassoo ddee uunnaa eemmpprreessaa ddee ddiissttrriibbuucciióónn ddee ttaammaaññoo mmuuyy ppeeqquueeññoo Imaginemos que somos el Regulador, y que tenemos que establecer o “revisar” la retribución para una pequeña empresa de distribución que realiza el suministro en una pequeña población o en una pequeña zona de distribución. La red necesaria para realizar el suministro al mercado actual es la que se ha delimitado dentro de la línea roja de la Figura 7. El cuadrado negro representa el punto de conexión a otra red de distribución (ajena). Se trata de una red de baja tensión (230 V) constituida básicamente por un interruptor de cabecera, una línea aérea sobre poste de madera de 800 metros, y 16 puntos de suministro con sus correspondientes aparatos de medida. En un caso como este, desde el rol de Regulador, probablemente no nos resultaría muy difícil calcular los costes reconocidos, los costes objetivos, la retribución que requiere este pequeño distribuidor para ejercer adecuadamente sus responsabilidades:
Figura 7. Ejemplo de Distribución de pequeño tamaño
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
17
1. Resulta bastante sencillo cuantificar las “unidades físicas” de esa red, basta con ir sobre el terreno y comprobar su ubicación. Parece también relativamente fácil disponer de medidas objetivas de los niveles de calidad, de pérdidas, y de otros indicadores de la gestión del distribuidor.
2. También parece sencillo analizar la idoneidad técnica de dicha red, si su estructura es suficiente para dar la calidad de servicio que se esté exigiendo regulatoriamente, si se vienen realizando los mantenimientos reglamentarios, etc., esto es, la eficiencia técnica.
3. Tampoco va a ser difícil obtener los costes incurridos por la distribuidora en la construcción de los distintos elementos de red, así como los costes incurridos para el mantenimiento de los mismos y, con ello, contrastar los costes unitarios con los existentes en el mercado, esto es, la eficiencia económica.
4. Finalmente no parece muy difícil para el Regulador concluir:
- Qué unidades físicas se van a reconocer, descartando aquellas que se hayan considerado excesivas o ineficientes técnicamente.
- Qué costes unitarios de inversión y explotación se van a reconocer, en base a referencias de mercado.
- Cuáles serían por tanto los costes reconocidos de la empresa de distribución, tanto de inversión (CI), como de operación y mantenimiento (COM), como otros costes mínimos necesarios no-ligados a las instalaciones (OCD).
Con todo lo anterior, desde el rol de Regulador, no nos resultaría demasiado difícil valorar la retribución objetiva que requiere ese distribuidor en un momento dado (año de revisión regulatoria). Igualmente, con una previsión razonable de nuevos suministros a atender en la zona, con unos nuevos objetivos a cuatro o cinco años de calidad de servicio, o con otros niveles de referencia en cualquiera de los indicadores de gestión (por ejemplo tasas de averías en instalaciones, incremento en la frecuencia de las mantenimientos preventivos, etc.), también sería relativamente sencillo valorar la evolución que debe tener la retribución en el siguiente periodo regulatorio.
CCaassoo ddee uunnaa eemmpprreessaa ddee ddiissttrriibbuucciióónn ddee ttaammaaññoo mmeeddiioo Supongamos ahora una empresa de distribución de tamaño medio que requiere de una red como la que se muestra en la Figura 8. Es de hecho una zona de distribución real existente al este de la provincia de Almería. Se trata de una red de media tensión (20 kV) con estructura mixta radial-mallada, que, partiendo de una subestación AT/MT, alimenta una zona semirural. Esta red está constituida, además de la mencionada subestación, por 438 km de líneas aéreas MT, 450 centros de transformación MT/BT (20kV/400V), y diferentes elementos de protección y maniobra. Para simplificar podemos suponer que la red subsidiaria de BT que se alimenta desde sus centros de transformación es propiedad de otras distribuidoras locales.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
18
Figura 8. Ejemplo de Distribución de tamaño medio
Almería
SE AT/MT
En este nuevo caso, sin duda la tarea del Regulador se hace más complicada y laboriosa ya que la zona y la red a analizar es más extensa, pero desde luego es perfectamente viable evaluar los costes objetivos requeridos por este distribuidor de tamaño medio para ejercer adecuadamente sus responsabilidades: 1. La cuantificación de las “unidades físicas” de esa red puede realizarse en primera instancia sobre
plano y luego validarse sobre el terreno. La medición de los índices de calidad de servicio y de las pérdidas de energía también parece una tarea asumible.
2. También parece sencillo analizar la idoneidad técnica de dicha red, la valoración de la eficiencia técnica. Para ello sería necesario disponer de herramientas convencionales para la simulación de flujos de cargas y de los tiempos de interrupción en base a tasas de fallo medias, así como de los datos técnicos necesarios (longitudes y características de los conductores, niveles de carga punto en distintos puntos, etc.).
3. Con una mínima contabilidad, y logrados los puntos anteriores, es relativamente sencillo obtener los costes incurridos por la distribuidora en la construcción y mantenimiento de los distintos elementos de red, y a partir de ahí analizar su eficiencia económica.
4. Con todo lo anterior, el Regulador puede concluir qué unidades físicas se van a reconocer (y cuáles no), qué costes unitarios de inversión y explotación va a aceptar y, finalmente, cuáles deben ser los costes incurridos.
Nuevamente como Regulador, aunque algo más laborioso, sería perfectamente viable valorar la retribución objetiva que requiere ese distribuidor y la evolución que debe tener su retribución en el siguiente periodo regulatorio.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
19
Figura 9. Ejemplo de Distribución de gran tamaño
Sevilla
CCaassoo ddee uunnaa eemmpprreessaa ddee ddiissttrriibbuucciióónn ddee ggrraann ttaammaaññoo Supongamos finalmente una empresa de distribución de gran tamaño y que requiere de una red como la que se muestra en la Figura 9. Se trata de una zona de la provincia de Sevilla que engloba la capital. En este caso se trata de una red de media tensión (20 kV) con estructura mallada, que partiendo de varias subestaciones AT/MT que no se aprecian en el esquema, alimenta una zona urbana densamente poblada5. Esta red está constituida, además de por las correspondientes subestaciones, por 4.440 km de cables subterráneos de MT a 20 kV, 6.780 centros de transformación MT/BT (20kV/400V), diferentes elementos de protección y maniobra en la red MT, y toda la red subsidiaria de BT que se alimenta desde esos centros de transformación. Aquí sí que ya da la sensación de que la tarea del Regulador es imposible, poniéndose de manifiesto claramente la situación de “asimetría de la información” que puede sufrir el Regulador cuando requiere de la información que dispone la compañía de distribución para analizar y cuantificar sus costes objetivos:
5 En realidad, como ejemplo de una empresa de gran tamaño se debería tomar toda la zona de distribución de Endesa, o de Iberdrola… con decenas de miles de kilómetros de redes, decenas de miles de centros de transformación, en diversas tipologías de mercado…, pero se ha considerado que la red escogida como ejemplo ya es suficientemente grande y que permite llegar a las mismas conclusiones.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
20
1. ¿Cómo cuantificar en este caso las “unidades físicas” de esa red? ¿Es posible además medir los índices de calidad de servicio? ¿Es posible cuantificar los márgenes de reserva, las pérdidas…?.
2. ¿Cómo se valora en este caso la eficiencia técnica?
3. ¿Cómo se valora la eficiencia económica? Se dispone habitualmente de las contabilidades generales de las empresas, pero difícilmente éstas permiten un análisis de costes por funciones, actividades y tipos de instalación.
4. Visto lo complicado que puede resultar avanzar en los puntos anteriores, la determinación de cuáles deben ser los costes reconocidos parece una tarea imposible.
La conclusión a extraer de este apartado, viendo la forma en que un Regulador puede afrontar el objetivo de análisis y valoración de la retribución requerida para empresas de distribución de tamaños muy diversos, es que ssaabbeemmooss ccóómmoo aaffrroonnttaarr yy rreessoollvveerr eell pprroobblleemmaa ddee ddeetteerrmmiinnaacciióónn ddee llaa rreettrriibbuucciióónn ddee llaa ddiissttrriibbuucciióónn,, ppeerroo llaa ggrraann ddiiffiiccuullttaadd eessttáá eenn eell ttaammaaññoo yy eexxtteennssiióónn ddee llaass zzoonnaass ddee ddiissttrriibbuucciióónn aa aannaalliizzaarr, y en la ingente cantidad de información que sería necesaria.
44.. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS AAPPRROOXXIIMMAACCIIOONNEESS AA LLAA RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOBBLLEEMMAA
Desde los años 80 el sector eléctrico ha sufrido importantes transformaciones y reformas en la mayoría de los países desarrollados de nuestro entorno. Reformas cuyo objetivo principal ha sido introducir la competencia en la generación y en la comercialización de energía eléctrica, bajo un nuevo paradigma según el cual se llegó al convencimiento de que la máxima eficiencia y los precios de energía más bajos se podrían conseguir gracias a la disciplina impuesta por los mecanismos de mercado6. En ese contexto, el transporte y la distribución, como monopolio natural que son, también se ven envueltos en estas reformas, aunque con un papel instrumental y secundario: - Se establece la necesaria separación de la distribución del resto de actividades, especialmente las
que han sido liberalizadas, con el objetivo de evitar la existencia de subvenciones cruzadas y la posibilidad de que los distribuidores utilicen las redes para favorecer la posición competitiva de generadores o comercializadores de su mismo grupo industrial.
- Se introduce la figura del Gestor de la Red de Distribución (GRD) al que se le asignan responsabilidades muy importantes precisamente para la gestión de redes de forma objetiva y no discriminatoria entre agentes.
- Se establece la figura del libre Acceso de Terceros a las Redes (ATR) como elemento básico que debe permitir el acceso al mercado de energía de todos los agentes implicados en igualdad de condiciones.
6 Las Directivas europeas 96/92 y 03/54 sobre el Mercado Interior de la Electricidad definen claramente estos objetivos y los mecanismos básicos para alcanzarlos.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
21
Uno de los aspectos a tratar en estas reformas ha sido la retribución de la actividad de distribución, no ya tanto por ser un objetivo en sí mismo (en un principio, años 80), sino por la necesidad de separar las actividades y de establecer, a partir de ese momento, metodologías de retribución que permitieran a la distribución “vivir” por sí misma, fuera del contexto de una empresa verticalmente integrada. Más adelante, casi a finales de los años 90, se fue planteando la necesidad de introducir también en la distribución incentivos en la inversión y en la operación, así como mecanismos que permitiera al consumidor final beneficiarse de esas mejoras de eficiencia. Vista la tremenda dificultad que supone para el Regulador llegar a objetivar y cuantificar los costes necesarios para el desarrollo de la actividad de empresas de distribución de gran tamaño, visto el problema de la “asimetría de la información”, y teniendo la distribución un papel secundario e instrumental en este contexto de mercados en competencia, no es de extrañar que la cuestión de la retribución de la distribución siga siendo a día de hoy una tarea pendiente… ¿o no? En los próximos apartados se va a realizar una descripción y análisis o valoración de las principales aproximaciones que se han planteado para este problema, la retribución de la distribución, en los principales países desarrollados de un entorno similar al nuestro. En concreto se van a repasar las siguientes metodologías7: 1. Rate-of-return, ROR Regulation. 2. Price Cap Regulation 3. Revenue Cap Regulation 4. Sliding Scale o ROR bandwidth 5. Yardstick Regulation 6. Modelos de Red de Referencia 7. Benchmarking Regulation
Ninguna de estas metodologías es determinante, todas surgen como una aproximación a la “solución del problema” expuesta en un apartado anterior, y todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, por eso en muchos casos se utilizan combinaciones de varias de ellas.
11.. RRaattee--ooff--rreettuurrnn,, RROORR RReegguullaattiioonn Descripción: Esta es posiblemente la metodología de retribución de la distribución más antigua. En castellano podríamos denominarla Metodología de Retribución Basada en Costes. Consiste básicamente en retribuir los costes incurridos por las empresas de distribución, asegurando determinada tasa de retribución de los activos de red.
7 Inicialmente pretendí traducir al castellano estas terminologías, pero finalmente me ha parecido más razonable y claro mantener sus denominaciones históricas, que son función de su procedencia, y que son las que se pueden encontrar en la bibliografía.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
22
Una posible formulación es la siguiente:
Rit = Ai
t + (BRAi x ROR) t + COMit + OCDi
t + Tit
donde:
Rit : Retribución de la empresa i en el año t
BRAi : Base Regulatoria de Activos de la empresa i
ROR : Tasa de retribución reconocida a los activos
COMit : Costes de operación y mantenimiento
OCDit : Otros costes necesarios para la actividad de distribución (estructura, sistemas, etc.)
Ait : Amortización de los activos
Tit : Tasas o similares
El principio regulatorio, como se puede apreciar, es muy simple. Desde el punto de vista del Regulador, se aceptan sin discusión los costes de operación y mantenimiento, e incluso la amortización de los activos, y el único parámetro que el Regulador negocia con la empresa de distribución es la BRA y la tasa de retribución a aplicar, el ROR. Al aceptar sin más el término de amortización de los activos en la práctica el Regulador está aceptando año a año las inversiones realizadas.
La Base Regulatoria de Activos a retribuir viene a ser el activo neto pendiente de amortizar que es reconocido y aceptado por el Regulador. En la discusión de este término el Regulador puede aplicar “quitas” al inmovilizado neto o coeficientes reductores si considera que no todos los activos que figuran en propiedad de la empresa distribuidora son necesarios para el desarrollo de su actividad, o si percibe que las inversiones pasadas no han sido del todo eficientes técnica y/o económicamente.
Igualmente, la tasa con la que se remunera el activo neto, el ROR, también puede ser un elemento a discutir entre Regulador y empresa distribuidora. El nivel de ROR que establezca el Regulador determinará la señal económica para todos aquellos agentes que pretendan invertir en la actividad de distribución.
Valoración: Desde la perspectiva actual, es evidente que esta metodología presenta claros inconvenientes. El principal de ellos es la ausencia de incentivos para la mejora de la eficiencia o para la reducción de costes, e incluso da una señal de premio a la sobreinversión. El Regulador probablemente no necesita ni siquiera establecer indicadores de gestión, y mucho menos niveles de referencia, ni necesita instrumentos para analizar la eficiencia técnica o económica. Sin embargo esta metodología tiene sus ventajas y puede ser muy adecuada en determinadas circunstancias. La ventaja más evidente es que da total confianza a las empresas de distribución para
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
23
afrontar periodos de fuerte inversión. Existen algunas situaciones en las que esta metodología es recomendable: - Justo en el momento en que se produce la separación de actividades: Esta ha sido la aplicación
que históricamente se ha hecho de esta metodología. En el momento en que, procediendo de un sector con empresas verticalmente integradas, se decide separar jurídica y económicamente las actividades reguladas del resto, el Regulador dispone de muy poca información para poder asignar una retribución independiente a la actividad de distribución. El conjunto de costes se compensa con el conjunto de ingresos de las distintas actividades (generación, transporte, distribución, comercialización, otras de diversificación…), y por tanto no es fácil valorar cuál debe ser el nivel de costes objetivo a reconocer a las actividades reguladas. En esta situación, lo aconsejable es establecer unas normas contables de separación de costes, incluso una contabilidad analítica, establecer igualmente unas obligaciones de información técnica, de la calidad, de los indicadores de gestión, y darse un periodo regulatorio (4 ó 5 años) para analizar la marcha de la distribución una vez “separada” del resto de actividades.
- En el momento en que se produce una reasignación importante de funciones entre actividades reguladas: Este sería un caso particular del anterior. El ejemplo más claro sería el momento que recientemente se ha vivido en la regulación española, donde en el año 2009 se promulgó la desaparición de las tarifas reguladas y la creación del “suministro de último recurso” según se establecía en la Directiva 03/54 sobre Mercado Interior de la Electricidad. Cuando esto se produjo todas las funciones y actividades relacionadas con la “gestión comercial de los suministros a tarifa de último recurso” que venían desarrollando los distribuidores debieron ser soportadas por las empresas comercializadoras. Existió y existe cierta controversia en el sector entre quienes opinan que las empresas distribuidoras verán fuertemente reducidos los costes relacionados con esas funciones, y quienes opinan que, dado que se seguirán manteniendo responsabilidades muy similares en todo lo relativo a las tarifas de acceso, no será posible reducir dichos costes de una forma significativa. En este situación de incertidumbre es muy recomendable aplicar una metodología de retribución basada en ROR, durante al menos un periodo regulatorio, para las actividades de “gestión comercial” que van a quedar en la distribuidoras una vez reconfiguradas sus funciones.
- Situaciones de déficit estructural o de cambios estructurales de las redes de distribución: Una metodología retributiva de este tipo, como se ha dicho, es adecuada para fomentar la inversión en redes en zonas donde se parta de una situación claramente deficitaria en estructuras de red, donde el problema es la falta de redes y no tanto la eficiencia en costes. Esta situación ya no se encuentra en países desarrollados de nuestro entorno, sin embargo sí pueden darse situaciones de cambio estructural que requieran a su vez refuerzos estructurales de las redes:
o El salto de unos umbrales de calidad de servicio a otros mucho más exigentes o, como es el caso de algunas Comunidades Autónomas en España, el establecimiento de nuevos condicionantes constructivos muy exigentes, suponen una necesidad de repotenciación general de las redes que hay que abordar en un plazo de 2 a 5 años.
o La incorporación masiva de generación distribuida en niveles de media y baja tensión está introduciendo algunos condicionantes constructivos y de operación desconocidos hasta la fecha. Se trata de un cambio sustancial en la naturaleza de la función que hasta ahora
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
24
desempeñaban las redes de distribución, que lleva hacia una situación con importantes incertidumbres.
o La introducción masiva del vehículo eléctrico, que el Gobierno quiere impulsar en los próximos años, va a requerir de unos desarrollos de redes de distribución y unas necesidades de repotenciación de las infraestructuras existentes que, en estos momentos, resultan muy difícil de precisar. Adicionalmente, para que los consumidores se sientan seguros a la hora de realizar la adquisición de un coche eléctrico, es necesario que los puntos y las redes de recarga se implanten con antelación y se disponga de una red mínima suficiente en zonas urbanas. Todo ello va a requerir de unas inversiones en red, que ahora mismo son difíciles de precisar, que deberán realizarse incluso antes de que el mercado las demande, y en un contexto, de nuevo, de grandes incertidumbres, por lo que la metodología de retribución basada en ROR puede ser muy apropiada para este caso.
22.. PPrriiccee CCaapp RReegguullaattiioonn
Descripción: Esta es una de las metodologías más discutidas y que en su momento supuso un mayor avance frente a las primeras formas de aplicación de la ROR Regulation. En castellano podríamos denominarla Metodología de Limitación de Precios. El objetivo y filosofía fundamental de esta metodología es introducir señales de eficiencia y de reducción de costes, estableciendo un precio máximo a retribuir a cada distribuidora por la energía suministrada o circulada por sus redes, desacoplando de esta forma los ingresos regulados de los costes incurridos. Una formulación habitual de esta metodología es la siguiente:
Pit = Pi
t-1 x (1 + IPC - Xi) ± Zi
donde:
Pit : Precio máximo, por kWh circulado, a percibir en el año t por la empresa i
IPC: Indice de precios de consumo
Xi: Factor de eficiencia sobre los precios
Zi: Factor corrector por acontecimientos extraordinarios
Desde el punto de vista del Regulador hay varios elementos que definir: - Punto de partida Pi
t-1: Se supone que se dispone del dato del ingreso regulado por kWh del ejercicio anterior, o lo que es equivalente, se parte de una revisión completa del monto de ingresos al haber finalizado un periodo regulatorio e iniciar el siguiente de 4 a 5 años.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
25
- Factor de eficiencia Xi: El Regulador tendrá que decidir qué porcentaje de reducción quiere aplicar sobre la evolución de los precios de consumo. Esto puede hacerlo en base a estudios comparativos, o con un simple criterio apriorístico, por ejemplo, como viene siendo habitual, el 1%.
- ¿Qué tipo de acontecimientos exógenos extraordinarios puede ser necesario valorar para incrementar o reducir el precio máximo admitido para una empresa de distribución durante el periodo regulatorio, esto es, Zi ?. No deja de haber en ello una cierta arbitrariedad pero, en principio, parece razonable pensar que en caso de producirse huracanes, incendios forestales u otro tipo de fenómenos naturales que puedan llevar a una destrucción importante de las infraestructuras de red, el Regulador podría aprobar incrementos del precio máximo a retribuir antes de la finalización del periodo regulatorio.
Una prueba de consistencia de este método se refleja en la siguiente igualdad, donde el ingreso por energía que perciben las empresas de distribución debería corresponderse con los precios o peajes que pagan los consumidores para el conjunto de tarifas de acceso, debidamente ponderados con la energía suministrada a cada tipo de tarifa:
P = ∑j (pj x Ej ) / ∑j Ej
donde:
P : Precio máximo por kWh circulado
pj : Precios del kWh en la tarifa « j »
Ej : Energía suministrada a la tarifa « j »
La señal de precio máximo se mantiene durante 4 ó 5 años. Al final del periodo regulatorio, el Regulador puede decidir mantener la señal, manteniendo el precio máximo reconocido el último año (Pi
t, con t=5), o bien puede entrar en un proceso de revisión tarifaria con un análisis exhaustivo de la marcha de la actividad. Esto último es totalmente recomendable si se han producido cambios significativos en la regulación de la actividad, o cualquier otra variación en las condiciones del suministro que pueda suponer una variación relevante de los costes objetivos. También es recomendable una revisión tarifaria exhaustiva si hay indicios tanto de debilitamiento del servicio y/o de los resultados de las empresas, como de enriquecimiento excesivo de las mismas.
Valoración: No cabe duda de que la principal ventaja que introduce esta metodología respecto a la anterior, como se ha dicho, es una señal económica clara para incentivar las mejoras de eficiencia, la reducción de costes, y la optimización de las inversiones. Una vez establecidos, por parte del Regulador, los principales parámetros para el periodo regulatorio, la empresa de distribución sabe que si consigue reducir la totalidad de sus costes unitarios (referidos a kWh circulado) y situarse por debajo del precio máximo fijado, la diferencia son beneficios directos. Por el contrario, si no consigue aplicar de forma efectiva políticas de racionalización de costes, puede tener pérdidas económicas.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
26
Otra ventaja de este método es la estabilidad que se da a la actividad al menos durante los 4 ó 5 años de periodo regulatorio. Las revisiones tarifarias año a año son automáticas y perfectamente predecibles tanto por parte del Regulador como de las empresas, lo cual permite establecer planes quinquenales bien definidos y decididos. Estos planes quinquenales pueden incorporar medidas o políticas relativamente innovadoras, siempre y cuando “los números encajen”. La mejor señal para atraer inversiones a una actividad como esta no siempre es “pagar” con generosidad, sino que muchas veces es mejor tener una razonable seguridad regulatoria y predecibilidad del reconocimiento de costes que vaya a aceptar el Regulador. Otro aspecto positivo a destacar es la sencillez de su implementación y seguimiento por parte del Regulador durante la duración del periodo regulatorio, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de realizar una revisión regulatoria profunda al final de cada periodo regulatorio, aspecto éste que es común a la mayoría de las metodologías retributivas. Se trata de una metodología especialmente adecuada para favorecer la implantación de planes de reducción de costes, no tanto de racionalización de inversiones. Como es sabido, una reducción en una inversión concreta tiene su reflejo en una cuenta de inmovilizado del balance de la compañía cuando se pone en servicio, pero repercute en la cuenta de resultados a razón de 1/40 por año8, más el coste financiero del incremento de deuda a que pueda dar lugar esa actuación. Sin embargo una reducción en los costes de operación y mantenimiento tiene su reflejo inmediato en la cuenta de resultados desde el primer año en que se produce. Esta metodología retributiva permite a la compañía beneficiarse inmediatamente, y durante lo que reste de periodo regulatorio, de las reducciones de coste que consiga, sin embargo no transmite una señal tan inmediata en el caso de los costes de inversión. Lógicamente, esta metodología presenta también algunos inconvenientes: - Probablemente el más importante es el hecho de que puede introducir incentivos “perversos”
para que las compañías intenten fomentar el consumo de energía eléctrica, ya que todo aumento de la energía circulada se traduce de forma inmediata en un incremento de los ingresos regulados.
- Visto de otra forma, es una metodología retributiva que no favorece, por parte de las compañías, la introducción de medidas de ahorro y eficiencia en el consumo final de energía, o de programas de gestión de la demanda (Demand-Side Management, DSM).
- Otro aspecto discutible de esta metodología es la inconsistencia que introduce en la señal de ingresos con respecto a los parámetros que realmente son inductores de coste para las empresas de distribución. Es bien conocido que el dimensionamiento y estructura de las redes de distribución, y por tanto sus costes de inversión, están más directamente relacionados con la potencia punta del mercado que deba alimentar, con la mayor o menor dispersión de puntos a suministrar en la geografía, y con los niveles de calidad que se hayan establecido, que con la energía circulada. El que circule mayor o menor cantidad de energía por las redes puede tener repercusión en los costes de operación y mantenimiento, por requerir una mayor frecuencia en
8 Habitualmente se considera una vida útil de 40 años para las instalaciones de red.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
27
las intervenciones de mantenimiento predictivo y preventivo9, pero no deja de ser una influencia menos directa en los costes de la actividad.
- Una derivada de lo anterior puede ser el que las empresas de distribución acaben por dar prioridades muy distintas a diferentes tipologías de mercado. Ante una situación de limitación de recursos, una empresa de distribución se decantará antes por ampliar y reforzar sus infraestructuras de red en zonas urbanas y densamente pobladas, donde la energía circulada por euro invertido será elevada, que en zonas rurales muy dispersas o en zonas urbanas y semiurbanas pero con gran porcentaje de segunda residencia o consumos con un nivel bajo de horas de utilización.
- Se puede concluir por tanto que esta metodología de hecho no incentiva la inversión ni asegura la recuperación de las inversiones incurridas, salvo que dichas inversiones sean necesarias o estén vinculadas al incremento de la demanda.
Existen formas de minimizar o anular los inconvenientes que se acaba de mencionar: - Con respecto a la falta de señal para el ahorro y la eficiencia de energía en el consumo final, es
perfectamente posible, por parte del Regulador, establecer programas DSM con carácter obligatorio e incentivos específicos.
- Con respecto a la posible inconsistencia entre la señal de ingresos y los inductores más importantes de coste, la única herramienta de que dispone el Regulador es la revisión profunda y exhaustiva del conjunto de la retribución que debe realizar al final de cada periodo regulatorio, y que finalmente lleva a la fijación de un precio máximo P y un factor de eficiencia X apropiados para la tipología de red y mercado de cada compañía de distribución.
- Finalmente una forma de obligar a las compañías a no “descuidar” sus inversiones en zonas rurales y de bajo consumo puede ser el fijar unos índices y umbrales de calidad de servicio obligatorios, medibles y controlables, y un sistema de penalizaciones en caso de incumplimiento. Otra posibilidad es establecer unos planes de desarrollo o electrificación rural para el caso en que se tenga constancia de la existencia de zonas con déficits estructurales históricos.
En línea con lo anterior, conviene no olvidar algunas condiciones necesarias para al aplicación de este tipo de procedimientos: - Las revisiones regulatorias deben realizarse cada 4 ó 5 años, para controlar y evitar que se
produzcan desajustes importantes entre costes totales e ingresos, aunque luego el Regulador decida mantener los precios máximos otro periodo regulatorio más. La linealidad de este procedimiento es válida sólo en periodos de tiempo relativamente cortos.
- No deben verse sustancialmente alteradas las condiciones regulatorias o de entorno. Si se establece una nueva normativa que pueda introducir nuevos condicionantes constructivos u operativos y que incidan significativamente sobre los costes de distribución, lógicamente las condiciones de cálculo del precio máximo P deberían modificarse también. Así por ejemplo, un cambio relevante en los niveles obligatorios de calidad de servicio, en las condiciones de
9 Normalmente se realizan mantenimientos predictivos y preventivos con mayor frecuencia en aquellas instalaciones que soportan mayor responsabilidad de mercado, lo que suele coincidir con las de mayor capacidad y mayor circulación de energía.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
28
subterraneidad, en los criterios de reserva… o la incorporación (o desaparición) de nuevas funciones tales como la medida, la telegestión, etc. son situaciones que deberían llevar al Regulador a revisar los parámetros P y X de esta metodología.
Este tipo de metodología retributiva puede ser especialmente recomendable, desde el punto de vista del Regulador, en épocas en las que se prevea una cierta estabilidad regulatoria y sectorial, debiendo ser complementada con acciones específicas de promoción de programas de gestión de la demanda y programas de desarrollo o de electrificación en zonas rurales.
33.. RReevveennuuee CCaapp RReegguullaattiioonn
Descripción: Esta metodología presenta muchas similitudes con la anterior, con algunas de sus ventajas, y minimizando algunos de sus inconveniente. En castellano podríamos denominarla Metodología de Limitación de Ingresos. Lo fundamental de esta metodología es que introduce señales de eficiencia y de reducción de costes, estableciendo un nivel de ingresos máximo anual a recibir por cada distribuidora durante la vigencia del periodo regulatorio, desacoplando dichos ingresos de los costes incurridos. Una formulación habitual de esta metodología es la siguiente:
Rit = ( Ri
t-1 + CDi x ∆Dit-1 ) x (1 + IPC - Xi) ± Zi
donde:
Rit : Ingreso máximo permitido (euros) a la empresa i en el año t
CDi: Ingreso unitario por incremento de mercado (euros/cliente o euros/kWh) reconocido a la empresa i
∆Dit-1: Incremento de mercado de la empresa i (puede medirse en nº de clientes o en energía
kWh)
IPC: Indice de precios de consumo
Xi: Factor de eficiencia sobre los precios
Zi: Factor corrector por acontecimientos extraordinarios
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
29
Al inicio de cada periodo regulatorio, el Regulador tiene varios elementos o parámetros de control sobre los que debe pronunciarse: - Punto de partida Ri
t-1: Debe disponerse del dato del ingreso regulado del ejercicio anterior, o lo que es equivalente, haber realizado una revisión completa del monto de ingresos al haber finalizado un periodo regulatorio e iniciar el siguiente de 4 a 5 años.
- Factor de eficiencia Xi: De nuevo el Regulador debe decidir el porcentaje de reducción que va a aplicar sobre la evolución de los precios de consumo. Lo habitual es el 1%.
- Como en la metodología anterior, el Regulador debe supervisar qué tipo de acontecimientos exógenos extraordinarios puede ser necesario valorar para incrementar o reducir el ingreso máximo admitido (Zi).
Es necesario que al final de cada periodo regulatorio el Regulador lleve adelante un proceso de revisión tarifaria con un análisis exhaustivo de la marcha de la actividad. La conclusión de esta revisión puede ser mantener los parámetros para el siguiente periodo regulatorio, o bien introducir ajustes en el nivel de ingresos máximo, en el factor de eficiencia, o en el ingreso unitario por incremento de mercado. El ajuste de parámetros es imprescindible si se han producido cambios relevantes en la normativa del sector, o si se observan indicios de desequilibrio en alguna compañía.
Valoración: Respecto a la metodología de ROR Regulation la de Revenue Cap Regulation introduce ventajas muy similares a las que ya se vieron para la metodología Price Cap Regulation: - Dado que la senda de ingresos es independiente de los costes incurridos durante el periodo
regulatorio, se produce un incentivo para la mejora de la eficiencia y la reducción de costes.
- La senda de ingresos, entre revisión y revisión regulatoria, es predecible en función de los incrementos de mercado que se vayan produciendo. Esta es una señal económica estable que permite implantar planes quinquenales bien definidos.
- Se trata de una metodología sencilla en su implementación y seguimiento por parte del Regulador, al margen del ejercicio de revisión exhaustiva que debe realizarse a la finalización de cada periodo regulatorio.
- Es una metodología más apropiada para fomentar la implantación de planes de reducción de costes que no una racionalización de las inversiones.
Adicionalmente este esquema retributivo puede presentar alguna ventaja adicional con relación a la de Price Cap Regulation: Si el ingreso unitario por incremento de mercado CDi se define por cliente (euros/cliente) en lugar de por energía, se eliminan las barreras que existían en la anterior metodología para la implantación de programas de ahorro de energía y por tanto se hace compatible este sistema con el establecimiento de políticas de gestión de la demanda o de DSM.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
30
Otra ventaja adicional es que mejora el incentivo a la inversión, no sólo para las zonas más densamente pobladas, sino también para aquellas zonas de nuevo desarrollo donde se prevea un incremento en el número de suministros.
Las desventajas de esta metodología también son muy similares a las de la anterior: - Puede introducir incentivos “perversos”: si el ingreso unitario CDi se define por energía
(euros/kWh) las compañías tendrán tendencia a promover el consumo de energía eléctrica, aunque no sea de forma eficiente; si el ingreso unitario CDi se define por cliente (euros/cliente) las compañías tendrán tendencia a promover la multiplicación de puntos de suministro, aunque esto parece menos viable al estar regulado también el punto de suministro.
- Sigue existiendo cierta inconsistencia entre la señal de ingresos y los inductores de coste para las empresas de distribución, a pesar de que el número de clientes parece un vector algo mejor que la energía circulada.
Las posibilidades para minimizar o anular los inconvenientes que se han comentado, así como las condiciones necesarias para la aplicación de este método retributivo, son muy similares a los mencionados para la metodología anterior.
44.. SSlliiddiinngg SSccaallee –– RROORR bbaannddwwiiddtthh
Descripción: Volvemos a la primera metodología expuesta, a la ROR Regulation, e intentamos minimizar su desventaja fundamental, la falta de señales para la mejora de eficiencia y la reducción de costes, limitando la tasa de retribución reconocida a los activos “r”, el equivalente al ROR. En castellano podríamos denominarla Metodología de Banda de Retribución de Costes. Esta metodología consiste en aplicar una ROR Regulation, retribuyendo en principio los costes incurridos por las empresas de distribución, pero corrigiendo y limitando a una banda de variación predeterminada los valores de la tasa de retribución de los activos de red (ROR). Esta metodología se formularía según se indica a continuación:
Rit = Ai
t + (BRAi x rt ) + COMit + OCDi
t + Tit
siendo
rt = rrealt-1 - λ (rreal
t-1 - r* )
λ = 0, si rmín ≤ rrealt-1 ≤ rmáx
0 ≤ λ ≤ 1, si rrealt-1 > rmáx Ó r
realt-1 < rmín
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
31
donde:
Rit : Retribución de la empresa i en el año t
BRAi : Base Regulatoria de Activos de la empresa i
rt : Tasa de retribución reconocida a los activos en el año t (el equivalente al ROR)
rrealt-1: Tasa de retribución resultante en el año anterior
r* : Tasa de retribución de referencia (benchmark)
rmáx y rmín : Valores de banda máximo y mínimo para la tasa de retribución
λ : Factor de ajuste
COMit : Costes de operación y mantenimiento
OCDit : Otros costes necesarios para la actividad de distribución (estructura, sistemas, etc.)
Ait : Amortización de los activos
Tit : Tasas o similares
Figura 10. Aplicación de la Metodología Sliding Scale – ROR bandwidth
t
r
r*
rmáx
rmín
0 1 2 3 4 5
O
O
O
O
O
O : tasa de retribución resultante (real del año anterior)
■ : tasa de retribución reconocida en la retribución para el siguiente año
O : tasa de retribución resultante (real del año anterior)
■ : tasa de retribución reconocida en la retribución para el siguiente año
■
■
■■
■r1 = rreal
0
r2 = rreal1
r3 = rreal2 r4 = rreal
3 – λ (rreal3 - r* )
r5 = rmax
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
32
La Figura 10 puede facilitar la comprensión de lo que aquí se expone. La formulación parece compleja pero en realidad no lo es. Se trata, como se ha dicho, de retribuir los costes incurridos al igual que en la metodología ROR, sólo que año a año la tasa de retribución de los activos (ROR, que ahora denominamos rt ) se va ajustando en función de que la tasa de retribución del activo que finalmente se obtiene en el año anterior, se sitúe dentro de unos límites o banda. De esta forma el Regulador no retribuye los costes incurridos durante el periodo regulatorio sin más, sino que pone unos límites a la rentabilidad que vaya obteniendo el distribuidor, de tal forma que:
- Mientas la empresas distribuidora mantenga su tasa de rendimiento del activo dentro de la banda
establecida, se les deja consolidar dicho rendimiento y se les aplica la misma señal económica en el cálculo de la retribución para el siguiente ejercicio.
- Si la empresa distribuidora consigue tasas de rentabilidad muy por encima de la máxima admitida por el Regulador, parte de las mejora de coste obtenidas se trasladan al mercado reduciéndolas de la retribución regulada en el siguiente ejercicio.
- Si ocurriera lo contrario, lo lógico sería revisar el sistema en su conjunto.
Desde el punto de vista del Regulador hay varios elementos que definir además de los que ya se vieron en el caso de la ROR Regulation: - Nivel de referencia para la tasa de retribución de los activos (r*) y la banda admisible (rmáx y rmín
). La Metodología ROR Regulation sería un caso particular en el que rmáx = rmín = r* = ROR.
- El factor de ajuste λ, que viene a ser la velocidad a la cual el Regulador traspasa al mercado las mejoras de coste obtenidas por la empresa de distribución.
Valoración: Son varias las ventajas que introduce esta metodología especialmente con respecto a la ROR Regulation, pero también con respecto a otras analizadas: - Dentro de un marco general de reconocimiento de costes, introduce una señal económica para no
incrementar los costes de operación y mantenimiento. El mensaje del Regulador a la empresa de distribución se traduce en que “no porque aumentes tus costes te voy a pagar más”. Si en un año concreto los COM se incrementan para la misma base de activos de red, la tasa de rendimiento del capital rreal
t-1 se ve reducida. Para el próximo año el Regulador, en lugar de mantener una tasa que permita recuperar todos los costes (ROR) aplica una tasa rt = rreal
t-1 , con lo que “deja” que la distribuidora no recupere ese incremento de costes COM. El Regulador sólo reconocería parte del incremento de costes si la tasa de rendimiento del activo se redujera por debajo de rmín .
- De la misma forma, otro mensaje del Regulador a la empresa de distribución es: “si consigues reducir tus costes, te dejo que te quedes con esa mejora económica”. Si en un año concreto se consigue un ahorro en los COM, para la misma base de activos de red la tasa de rendimiento del capital rreal
t-1 se ve incrementada. Para el próximo año el Regulador aplica una tasa rt = rrealt-1 ,
con lo que “deja” que la distribuidora se quede con la mejora de costes obtenida… hasta un límite, tal como se refleja en el siguiente punto.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
33
- Probablemente el valor añadido más relevante que aporta esta metodología con respecto a las vistas hasta el momento es la explicitación de cómo el Regulador va a trasladar al mercado, al cliente final, las mejoras de coste que se vayan obteniendo por parte de los distribuidores, por la vía de reducción de la retribución regulada (tarifas de acceso). Esto se hace efectivo sólo en el caso en que el distribuidor consigue mejoras tan importantes que supera un cierto valor de la tasa de rendimiento del activo (si rreal
t-1 > rmáx ).
Debido a estas ventajas, este tipo de metodologías puede ser recomendable en las mismas situaciones que se mencionaron en la Metodología ROR Regulation, pero reduciendo sensiblemente las debilidades que presentaba dicha metodología. Entre los inconvenientes de esta metodología, cabe resaltar el que mantiene una posible señal de premio a la sobreinversión, y que puede fomentar también la “manipulación” de los datos económicos haciendo más vulnerable la posición del Regulador frente a la “asimetría en la información”. Es pues del todo recomendable la aplicación de sistemas de control y supervisión técnico-económica de las actividades de las empresas de distribución.
55.. YYaarrddssttiicckk RReegguullaattiioonn Descripción: En esta metodología se introduce un elemento nuevo como es la “competencia” entre distintas compañías de distribución. En el caso más general, esta competencia puede establecerse por parámetros e indicadores de gestión, o por tipos de costes. En castellano podríamos denominarla Metodología de Comparación o Paramétrica. Básicamente se compara un parámetro de gestión que pueda ser representativo del nivel de eficacia y eficiencia con el que está desarrollando sus funciones una empresa de distribución, parámetro que puede ser de carácter técnico o económico, con la media del mismo parámetro de un grupo amplio de empresas de distribución de referencia que puedan considerarse equiparables. Esta metodología se formularía según se indica a continuación, para el caso en que se adopte un único parámetro de coste:
Pit = αi . Ci
t + ( 1 – αi ) .∑j=1,n ( fj . Cjt )
donde:
Pit : Precio máximo, por “unidad básica de referencia”, a percibir en el año t por la empresa i
Cit: Coste unitario de la empresa j en el año t referido al parámetro o indicador de gestión
αi : Participación de la empresa i, respecto al grupo de empresas de referencia, para el parámetro o indicador de gestión
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
34
fj : Participación o peso de la empresa j dentro del grupo de empresas, para el parámetro o indicador de gestión
n : Número de empresas del grupo de referencia
Son varios los aspectos respecto a los cuales el Regulador tiene que tomar una decisión:
1. La primera cuestión es seleccionar las empresas o zonas de distribución que se van a incluir en el grupo de referencia. Se supone que deben ser empresas que, aunque operen en mercados separados geográficamente, pueden ser comparables. Es conveniente que el grupo de empresas de referencia sea numeroso (n).
2. El siguiente aspecto a definir, para este caso concreto, sería el parámetro de coste Cjt,, lo que a su
vez condiciona los valores de αi y fj . Lo más habitual sería que el precio máximo Pit se
refiriera a energía circulada (Euros/kWh) o a número de suministros (Euros/suministro), en cuyo caso los parámetros de coste serían también relativos a estas unidades básicas de referencia.
Tiene que existir una coherencia entre el grupo de empresas de referencia que el Regulador ha escogido y el parámetro de coste. Es muy importante que el grupo de empresas de distribución tengan unas características lo más homogéneas posible con relación al parámetro de coste escogido, así por ejemplo, si el parámetro de coste es Euros/kWh, debería cuidarse que las empresas del grupo de referencia tuvieran estructuras de mercado y grados de dispersión de los suministros parecidos para que este otro factor, la dispersión vs. concentración del mercado, no fuera muy distinto entre empresas del grupo de referencia, y que lo que realmente pueda influir en la necesidad de incurrir en más o menos costes fuera el parámetro energía circulada (kWh).
3. El Regulador podría decidir una aplicación de esta metodología por segmentos de coste, de tal forma que, por ejemplo, estableciera un precio máximo PINV,j
t para los costes de inversión referenciado, por ejemplo, al número de suministros (Euros/suministro), y otro precio máximo POM,j
t para los costes de Operación y Mantenimiento referenciado a la energía circulada (Euros/kWh). Igualmente podría introducir otros factores de retribución/coste reconocido adicionales, con la misma filosofía, para incorporar incentivos de calidad, incentivos de pérdidas, etc.
Como puede observarse, existen múltiples variantes, pero en cualquier caso, una vez decididos los puntos anteriores, es necesaria una fase de recopilación de toda la información necesaria por parte de las empresas de distribución, y el análisis de la misma por parte del Regulador. Es fundamental que la información sea homogénea para todas las empresas que forman parte del grupo de referencia, y que, en su caso, pueda ser auditable. Puede resultar útil un ejemplo de aplicación muy simple como el de la Figura 11.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
35
Valoración: Las ventajas y los inconvenientes de esta metodología son equiparables a los que ya se vieron en el caso de Price Cap Regulation, por lo que sólo se mencionan a continuación aquellas características que son diferenciales de esta metodología respecto a aquella. La principal ventaja y objetivo básico de esta metodología es que logra fomentar la competencia entre distintas empresas de distribución a pesar de que estén operando en mercados separados geográficamente y en régimen de monopolio natural - Todas las empresas reciben la señal de acercarse a la media del grupo de referencia. Si el coste
unitario de una empresa coincide con el del grupo de referencia, se le reconocen y retribuyen todos sus costes.
- Si una empresa logra mejorar su eficiencia respecto a la del grupo de referencia, recibirá como premio un incremento de ingresos por encima de sus costes reales.
- La empresa que quede por debajo de los ratios de eficiencia del grupo de referencia, recibirá unos ingresos inferiores a sus costes reales, con lo que recibe una fuerte señal para intentar ajustar sus costes.
Figura 11. Ejemplo simple de aplicación de la Yardstick Regulation
Grupo de referencia formado por 2 empresas de distribución (n=2)Se toma la variable de coste Cj
t: coste total por energía circulada (Euros/kWh)
Datos Empresa 1 Datos Empresa 2
C1 = 10 Euros/kWh
α1 = 0,3 tiene el 30% del mercado en términos de energía circulada
C2 = 20 Euros/kWh
α2 = 0,7 tiene el 70% del mercado en términos de energía circulada
Coste medio del grupo de empresas de referencia
∑j=1,2 ( fj . Cj ) = 0,3.10 + 0,7.20 = 17 Euros/kWh
Precio máximo Empresa 1 Precio máximo Empresa 2
P1 = 0,3 . 10 + 0,7 . 17
P1 = 14,9 Euros/kWh
P1 = 0,7 . 20 + 0,3 . 17
P2 = 19,1 Euros/kWh
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
36
Otra de las ventajas es que este sistema de retribución puede aplicarse a la totalidad de los ingresos, o lo que es equivalente, a la totalidad de los costes a incurrir por las empresas de distribución, pero también puede aplicarse de forma distinta y ajustada a distintos tipos de costes y/o grupos de empresas: - Si el grupo de empresas es muy amplio y homogéneo, con empresas de características de
mercado (tipo de suministros AT, MT y BT) y de dispersión muy similares, puede ser aplicable una metodología de este tipo a la totalidad de los costes a reconocer, tanto los de inversión como los de operación y mantenimiento, tomando como parámetro de referencia la energía circulada (Euros/kWh), el número de suministros (Euros/suministro), o incluso otros como la potencia contratada, la superficie electrificada…
- Si el grupo de empresas es muy heterogéneo, con zonas de distribución en unos casos muy densas y en otros muy dispersas, con empresas de gran tamaño y de pequeño tamaño…quizás podría ser aplicable este sistema para retribuir sólo los costes de mantenimiento preventivo, tomando como parámetro de referencia la energía circulada, pero probablemente no sería adecuado aplicarlo para la valoración de los costes de inversión o los de operación, en los que el factor de escala o de dispersión de mercado son factores de costes muy determinantes. También parece un método adecuado, en este caso, para retribuir los otros costes de distribución (OCD) tomando como parámetro de referencia el número de suministros, por ejemplo.
- Para un grupo de empresa de referencia de tamaños similares, pueden tomarse parámetros de referencia distintos para la asignación de precios máximos relativos a costes de inversión, costes de operación, costes de mantenimiento, etc. de forma que se consiga el máximo ajuste estadístico en cada caso.
Los inconvenientes o dificultades de este sistema de retribución no son tampoco pequeños: - Dificultad de lograr grupos de empresas de referencia realmente homogéneas a los efectos de
costes. Lo ideal es que se trate de empresas de tamaño similar, con estructuras de mercado parecidas, con grados de concentración o dispersión de mercado similares…. pero también con condiciones medioambientales y orográficas parecidas (subterraneidad, cercanía a la costa, afectación de zonas protegidas, llano o alta montaña, etc.), e incluso circunstancias históricas y de desarrollo de la actividad similares (nivel de inversión en los últimos años, ritmo de crecimiento de mercado, retribución percibida en el último periodo regulatorio…). Todo este tipo de cosas hace realmente difícil el tener la tranquilidad o certeza suficientes de que se están tratando zonas de distribución homogéneas.
- La señal económica que llega a las empresas, y la retribución que finalmente les resulta, no depende enteramente de ellas mismas, sino que depende de cómo haya evolucionado también el resto de empresas del grupo de referencia y, especialmente las empresas de mayor peso de dicho grupo.
- En la misma línea, las empresas de mayor peso dentro del grupo de referencia son las que acaban marcando la tendencia. En el ejemplo representado en al Figura 11, la empresa 2 tiene más del doble de tamaño que la empresa 1, aunque es claramente más ineficiente al necesitar un coste dos veces superior al de la empresa 1. El resultado de la aplicación de esta metodología es que a la empresa 1, más pequeña y eficiente, se le establece un precio máximo muy por encima
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
37
de su coste, dándole una señal de que “convendría que gastara más”, y a la empresa 2 se le da una señal de reducción de costes sólo de un 5%, cuando todo parece indicar que el potencial de ahorro puede ser mayor.
- Una dificultad añadida de esta metodología es la gran calidad (más que la cantidad) de la información que es requerida por el Regulador. Si sólo se utiliza dos parámetros (por ejemplo, la energía circulada y el número de suministros) para dos tipos de costes distintos (por ejemplo, los costes de inversión y los de operación y mantenimiento), la cantidad de información que se necesita no es muy elevada, sin embargo lo que sí debe garantizarse es que los costes que aportan las distintas empresas son totalmente homogéneos y comparables, y que hayan sido auditados.
66.. MMooddeellooss ddee RReedd ddee RReeffeerreenncciiaa En este grupo de metodologías se da un salto cualitativo muy importante. Si bien hasta ahora el Regulador realizaba un seguimiento de los indicadores de gestión técnico y económicos de las empresas de distribución (calidad de servicio, niveles de tensión, márgenes de reserva, pérdidas técnicas, costes de inversión, etc.) y en paralelo iba acotando los costes e introduciendo limitaciones a los incentivos económicos, con estas metodologías el Regulador busca integrar los indicadores de gestión en el cálculo de la retribución y relacionarlos directamente. Dicho de otra forma, el Regulador persigue el obtener los niveles de retribución para cada empresa en función de umbrales de eficiencia técnica preestablecidos. La filosofía de este método consiste en desarrollar un modelo de planificación según el cual se diseñan las redes, e incluso las estructuras organizativas de las empresas de distribución, que optimizan los costes de inversión y explotación para el mercado de cada una de ellas. La retribución de cada distribuidora se establece por comparación con los costes que resultarían del modelo de planificación para todo el periodo regulatorio. Básicamente existen dos variantes de esta metodología:
a) Método de la “zona/empresa-modelo”. b) Método de “red óptima global”
aa)) MMééttooddoo ddee llaa ““zzoonnaa//eemmpprreessaa--mmooddeelloo”” Descripción: En esta forma de aplicación se utiliza un modelo de planificación para obtener el valor global agregado de una determinada zona o empresa de distribución que se toma como referencia o modelo (VAD), y que incluye los costes de inversión y de operación y mantenimiento por unidad básica de mercado (kWh circulado o suministro).
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
38
A partir de ahí, se aplica el mismo VAD por unidad básica de mercado para las distintas zonas o empresas de distribución. En este sentido, este procedimiento tiene cierta similitud con el Yardstick Regulation. La metodología se estructura en cuatro etapas: 1. Proceso de zonificación: En la zonificación todas las zonas de distribución de las distintas
empresas distribuidoras quedan clasificadas en unos pocos grupos, de tal manera que todas las zonas que se encuentran dentro de un mismo grupo presentan características similares (zonas urbanas, zonas semiurbanas, zonas rurales de interior, zonas rurales de montaña…). Una misma empresa de distribución puede abarcar distintas tipologías de zonas de distribución que convenga identificar y separar.
2. Selección de las zonas/empresas-modelo concretas que se van a tomar como referencia para realizar sobre ella un estudio de optimización en profundidad. Lógicamente, si se han establecido varias tipologías de zonas, deberá seleccionarse al menos una zona-modelo para cada tipología.
3. Optimización de la “zona/empresa-modelo” a partir de la red existente: En esta etapa se trata de analizar la red existente con respecto a los criterios de planificación (y otros) que se hayan definido. Si del análisis se identifica el incumplimiento de algún criterio de planificación, deberán dimensionarse los refuerzos o incrementos de infraestructura de red necesarios para cumplirlos al mínimo coste. Si por el contrario se identifica un exceso de infraestructuras de red o inversiones pasadas ineficientes, deberán corregirse dichas ineficiencias eliminando o ajustando las instalaciones de red que sea necesario.
4. Cálculo del valor agregado de la distribución en cada área (VAD): A partir de las redes resultantes en cada zona-modelo, se calcula el inmovilizado a retribuir y los costes de operación y mantenimiento por zona. Este sería el VAD para cada tipología de zona y se correspondería con el coste eficiente de la actividad de distribución suponiendo en cada zona que la compañía ha desarrollado sus funciones con los criterios de planificación, calidad, etc. que se han aplicado en el análisis.
5. Cálculo de la retribución para cada compañía de distribución: Una vez obtenido el VAD para las zonas-modelo, se infiere el VAD para todas las zonas de distribución, que correspondan a la misma tipología, en función del parámetro de mercado que se haya escogido. La retribución de una compañía de distribución completa se obtiene agregando el VAD de sus distintas zonas de distribución.
La Fig.12 representa de forma simplificada el proceso descrito.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
39
Valoración:
La principal ventaja de esta metodología, y objetivo fundamental, es que permite al Regulador “independizarse” en buena medida de la información tanto técnica como económica de las empresas de distribución, convirtiendo un problema “grande” en algo más reducido que pueda ser capaz de analizar y resolver. En el punto “LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA”, se podía ver cómo el principal problema del Regulador no es tanto cómo afrontar y resolver la determinación de la retribución de la distribución, sino el tamaño y extensión de las zonas de distribución a analizar, y la ingente cantidad de información que ello requiere. Con la zonificación y determinación de zonas-modelo a analizar, el Regulador ha logrado obtener unas áreas de distribución similares a la de la Figura 8 sobre las que es factible realizar un análisis de eficiencia técnica y económica con herramientas convencionales. Otra gran ventaja de esta metodología es que permite al Regulador incorporar unan representación explícita de criterios de planificación, niveles de calidad de servicio y de pérdidas técnicas por zonas, etc., es decir, relaciona directamente retribución con criterios de “eficiencia técnica y económica”, con lo que, al menos teóricamente, está logrando dar consistencia a todo el marco regulatorio de la distribución.
Figura 12. Esquema simple Método de la Zona/Empresa Modelo
Datos de Mercado de todo el Territorio
Inferencia del Coste de
Distribución para todo el Territorio
Estudio de red teórico que parte de la Red existente optimizándola por medio
de un proceso de Adaptación económica
Valoración del coste para cada Zona de
Referencia
Ptas / mercado
Definición de Tipos de Zonas de Distribución
Clasificación de todas las Zonas del Territorio
según su Tipología
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
40
Con todo, el Regulador consigue introducir claras señales para la mejora de la eficiencia y la reducción de costes. También existen incentivos para todas aquellas inversiones que supongan un incremento en las unidades de mercado que se hayan escogido para la inferencia de costes (energía circulada o número de suministros) por tipo de zona. Sin embargo, a pesar de que la metodología presenta conceptualmente todas esas indudables ventajas, en la práctica su aplicación sobre empresas de distribución reales presenta importantes dificultades: - No siempre es fácil realizar una zonificación de todo el mercado. Hay que decidir cuántos tipos
de zona se van a establecer, con qué características (niveles de densidad o dispersión), tamaño mínimo de las zonas… de manera que el resultado tenga suficiente aplicabilidad estadística.
- Tampoco es inmediato garantizar que el VAD obtenido del análisis de una zona-modelo sea directamente inferible a otra zona de similares características. Diferencias en factores históricos, medioambientales, territoriales… pueden llevar a errores importantes en el momento de extrapolar resultados de una zona a otra.
- La información requerida por parte del Regulador es muy exhaustiva y con un alto nivel de detalle: inventario de instalaciones, costes por actividades e instalaciones, mercado por zonas… Esa información es necesaria tanto para la etapa de zonificación y posterior inferencia de resultados, como para el mismo análisis de las zonas-modelo. Si bien en un principio parecía que el Regulador podía hacerse menos dependiente de la información que le aportan las empresas de distribución, sobre todo en lo relativo a costes, finalmente vemos cómo requiere de gran cantidad de información para procesar, lo que le devuelve a una situación de cierta debilidad ante las empresas reguladas (“asimetría en la información”)10.
bb)) MMééttooddoo ddee llaa ““rreedd óóppttiimmaa gglloobbaall”” A diferencia del caso anterior, en este método el Regulador evita tomar la red real existente como punto de partida de su análisis de optimización, y prefiere construir una red óptima global, partiendo de cero, a partir de los datos geográficos de ubicación de la demanda, datos de mercado, parámetros de diseño técnico y de calidad de servicio. Para ello requiere del diseño y construcción de un modelo informático de simulación, que partiendo de los datos indicados, determine una red de distribución capaz de abastecer el mercado de partida, minimizando el coste de inversión, operación, mantenimiento y pérdidas, y que cumpla con todas las restricciones técnicas y de calidad impuestas, criterios de planificación, etc. Con esta metodología el Regulador elude el problema de la “asimetría de la información” exigiendo un menor esfuerzo de recopilación de datos ya que, al no tomar la situación real como referencia de partida, puede obviar el proceso de inventario de las instalaciones, y reduciendo fuertemente las posibilidades de manipulación de la información por parte de las compañías.
10 Todo indica que la información es algo que al final el Regulador siempre va a necesitar, por lo que debe trabajarse, no para poder prescindir de ella, sino para hacerla cada vez más objetiva y veraz.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
41
Como en el caso anterior, esta metodología permite incorporar una representación explícita de los niveles de pérdidas y de calidad de servicio, obteniendo el nivel de inmovilizado de referencia óptimo requerido para lograr dichos niveles. Tomando como referencia una red óptima para la evaluación del conjunto de costes de distribución, el Regulador está trasladando a las empresas de distribución, al menos en teoría, la máxima señal de eficiencia. Aparentemente las ventajas que se obtienen con esta metodología son muy importantes, pero en la práctica nuevamente las dificultades también lo son: - A fecha de hoy no existe realmente un algoritmo capaz de resolver un problema de optimización
de las dimensiones de la electrificación de todo un país (decenas de millones de puntos de suministro) desde los nudos de transporte y hasta el cliente final. Todas las soluciones conocidas hasta el momento pasan por pseudo-óptimos, simplificaciones e hipótesis que pueden hacer que los resultados del modelo varíen sustancialmente.
- Al no tomar como punto de partida la red existente se pierde la referencia del comportamiento dinámico del mercado y de la propia distribución, por lo que las soluciones del modelo prescinden de condiciones de contorno reales que pueden afectar de nuevo sustancialmente a los resultados.
- Con todo lo anterior, los modelos acaban siendo muy complejos, poco transparentes y con grave riesgo de introducir fuertes sesgos en los resultados.
- Se hace imprescindible, por tanto, una validación de los resultados del modelo comparándolos con las redes reales. Las diferencias que superen unos determinados porcentajes pueden deberse a ineficiencias de la red, pero también a simplificaciones u otro tipo de limitaciones del modelo, lo cual no siempre va a ser posible discriminar.
- Esta necesidad de contrastación de nuevo devuelve al Regulador a una situación de necesidad de gran cantidad de información y de análisis. En los países en los que se ha aplicado alguna forma de esta metodología, ha sido imprescindible requerir la totalidad del mercado (suministros finales) georeferenciado, y la cartografía de las redes MT y AT.
En la Fig.13 se muestra un caso concreto de aplicación, con varias alternativas de modelos de red teórica que se han venido manejando en España, donde se pone de manifiesto que, ante variaciones de las hipótesis o parámetros de de cálculo, se pueden producir importantes sesgos en los resultados, lo cual evidencia, como se ha dicho, la necesidad de realizar una contrastación concienzuda con la realidad.
En la Fig. 14 se representa toda la red MT de España (fuente CNE). Es evidente que la necesidad de contrastación obliga a disponer de una cantidad de información muy importante, que también debe ser validada, y que en la práctica nos devuelve de nuevo al problema inicial de “asimetría de la información”.
Debido a estas dificultades, lo cierto es que esta metodología no se ha utilizado de forma completa y a efectos retributivos en ningún país de nuestro entorno. Solamente en España se ha apostado por un esquema retributivo en el que el modelo de red óptima tiene un papel relevante, pero a pesar de que
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
42
se lleva ya más de 12 años trabajando sobre esta base, sólo en este último año se han empezado a obtener unos primeros resultados con posibilidad de aplicación al cálculo retributivo.
Figura 13. Aplicación a un caso particular de distintos modelos teóricos en España
MODELO DE RED DE REFERENCIA
REALCCTT
Unidades 403 392 -3% 403 0% 403 0%
Líneas MT (km)Total 413 529 28% 369 -11% 392 -5%
(*) Uti l ización de CCTT Reales
Detalle04-Almería BULNES-II
Criterios PECO (*)
ANETO ENDESA (*)ALMERIAALMERIA
Red MT BULNES-IIRed MT BULNES-II
26 km
Red MT Criterios PECORed MT Criterios PECO Red MT ANETO ENDESARed MT ANETO ENDESA
Red MT RealRed MT Real
Figura 14. Red MT de España. Fuente CNE
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
43
55.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS De todo el análisis realizado a lo largo de este trabajo, no parece deducirse que exista ya un procedimiento o metodología de retribución aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica y que pueda considerarse definitivo, si bien parece que los pasos que se han ido adoptando en los últimos años, por ejemplo en España, permiten vislumbrar que el final puede estar ya cerca. La cuestión es cómo establecer una metodología retributiva, que sea objetiva y transparente, que dé señales claras a las empresas responsables del servicio para realizar las inversiones necesarias, para reducir costes y mejorar la eficiencia, para mejorar la calidad de servicio, para reducir las pérdidas, y que permita ir traspasando las mejoras de eficiencia al mercado. La solución al problema es relativamente sencilla para empresas de tamaño pequeño. En estos casos es perfectamente viable un análisis de eficiencia técnica (flujo de cargas, restricciones electrotécnicas, calidad de servicio estimada…) así como un análisis de eficiencia económica (costes unitarios) que permita cuantificar los costes de inversión y de operación y mantenimiento necesarios. El problema se complica cuando se trata de empresas de gran tamaño, con decenas de miles de centros de transformación, kilómetros de línea, etc. En estos casos es muy difícil para el Regulador valorar los niveles de eficiencia técnica y económica del distribuidor. El volumen de información que necesita el Regulador para este análisis es tan elevado que le hace depender en exceso de la propia empresa de distribución: este es el conocido problema de la “asimetría de la información”. Aquí se han analizado las principales metodologías que se han venido empleando para aproximarse a la solución del problema en el caso de empresas de distribución de gran tamaño, comprobando que cada una de ellas tiene ventajas e inconvenientes que las puede hacer más apropiadas para unos casos u otros (cambios regulatorios importantes, déficits en infraestructuras, situaciones que requieran de introducción de señales para la reducción de costes, aplicación parcial a determinados tipos de coste…). Lo que sí se aprecia es una tendencia histórica determinada. Las primeras metodologías que se aplicaban daban por sentado que existía una fuerte asimetría de la información regulatoria, y por tanto se conformaban con establecer unos ratios de gestión globales (calidad de servicio, rentabilidad…), y con establecer unos límites a los ingresos y resultados finales de las empresas. Aún así, siempre ha quedado una cierta desconfianza respecto a si los datos de gestión y económicos son objetivos o si por el contrario podrían esconder subvenciones cruzadas con otras actividades, posibles ineficiencias, etc. Esta desconfianza ha llevado progresivamente a una mejora en la cantidad y calidad de la información regulatoria demandada a las empresas. A medida que el Regulador ha ido teniendo acceso a más información, ha ido elaborando metodologías retributivas más complejas en las que pretende llegar a mayor profundidad de análisis y valoración de los ratios de gestión. El extremo de esta tendencia lo encontramos en el caso español donde, desde hace unos años, se está promulgando la utilización de Modelos de Red de Referencia, de “red óptima global”, que requieren de gran
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
44
cantidad de información: mercado georeferenciado, inventario de instalaciones cartografiado, costes unitarios por tipo de instalación y por actividad u operaciones, etc. Llegado a este punto entran nuevas dudas: ¿debemos proseguir en este camino que prácticamente lleva al Regulador a “intervenir” en decisiones de detalle que son propias del distribuidor (modelos de desarrollo de red, soluciones de electrificación, instalaciones aéreas o subterráneas, ubicación apropiada de e elementos de corte y maniobra, gama y frecuencia de mantenimientos, etc.) para poder establecer un nivel de retribución objetivo? o, por el contrario, ¿conviene retomar el camino de la supervisión y control de los principales indicadores de gestión y calidad de la distribución, incluyendo entre ellos la rentabilidad de la actividad, y dejando al distribuidor que gestione sus responsabilidades con suficientes márgenes de libertad?. La respuesta a estas cuestiones, probablemente, nos puede llevar a replantearnos desde su base el modelo de regulación de la actividad de distribución, lo que podría ser objeto de otro trabajo.
DDeeppaarrttaammeennttoo ddee IInnggeenniieerrííaa EEllééccttrriiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee SSeevviillllaa
45
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA 1. Tooraj Jamasb y Michael Pollitt, Dec.2000. “Benchmarking and Regulation of Eletricity
Transmisión and Distribution Utilities; Lessons from Internacional Experience”. 2. Tooraj Jamasb y Michael Pollitt, Jun.2007. “Incentive Regulation of Electricity Distribution
Networks: Lessons of Experience from Britain”, CWPE 0709 and EPRG 0701. 3. Tooraj Jamasb. 2008. “Reform and Regulation of the Electricity Sector in Developing
Countries”. University of Cambridge. DAE Working Paper WP 0226. 4. Cidespa. Mayo 1999. “Método de Zonas de Referencia y Redes Económicamente adaptadas.
Aplicación a la distribución en España”. 5. Cidespa. Marzo 1999. “Análisis metodológico para retribuir la actividad de distribución en el
sector eléctrico español”. 6. Miner. Junio 1999. “Modelo de Retribución de la Distribución de Energía Eléctrica”. 7. Dpto.Ingeniería Eléctrica Universidad de Sevilla Dic.-1997. “Estudio comparativo de modelos
de distribución urbana”. 8. Jesús Peco, ICAI 2001. “Modelo de cobertura geográfica de una red de distribución de energía
eléctrica”. 9. Mark Armstrong y David Sappington. Oct-2005. “Recent Developments in the Theory of
Regulation”. 10. R.Ramirez, A.Sudrià, J.Bergas, A.Sumper y G.Tévar. 9º Congreso HISPANO LUSO Ingeniería
Eléctrica. Málaga 2005. “Retribución de la distribución de energía eléctrica en España. Caso Actual vs. Yardstick Competition”.
11. José A. Rosendo, Antonio Gómez, José L. Martínez, Gabriel Tévar y Manuel Rodríguez. 9th
Internacional Conference. Electrical Power Quality and Utilisation. Barcelona, 9-11 October 2007. “INCA: A Toll for the Assessment and Improvement of Supply Reliability Indices”.
12. J.A. García, G.Tévar, A.Gómez Expósito y M. Rodríguez. Congreso Internacional de
Distribución de Endesa, Barcelona, España, Octubre 2007. “ANETO: A System for the Automatic Generation of Theoretical Network Models”.
13. J-J- Alba, G.Tévar, A. Morata, A. Gil, J.A. García, E. Novo y M. Rodríguez. Congreso
Internacional de Distribución de Endesa ‘Conecta 2008’, Río de Janeiro, Brasil, Octubre 2008. “Usos regulatorios de los modelos de red de referencia e impacto en la actividad de distribución de energía eléctrica”.