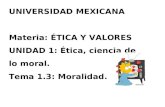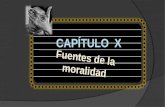Ética y Religión. Resumen del cap. correspondiente de La Aventura de la Moralidad
-
Upload
pedro-ramirez-pinto -
Category
Documents
-
view
31 -
download
3
Transcript of Ética y Religión. Resumen del cap. correspondiente de La Aventura de la Moralidad

ÉTICA Y RELIGIÓN
1. El ámbito de lo religioso.En los siglos recientes el conflicto entre la visión sagrada del
mundo y la secular, entre lo sagrado y lo profano, ha alcanzado una intensidad particularmente prominente. La pérdida de la matriz religiosa de la moral puede plantear a ésta problemas que no hemos de eludir, si queremos hacernos cargos de las fuentes de nuestra identidad moral. Los intentos de definir lo religioso pueden realizarse desde múltiples perspectivas, definiciones que se pueden repartir entre las de tipo sustantivo (tratan de indicar el contenido y la esencia de la religión), funcionales (las que indagan el papel, psicológico o social, que la religión cumple, con independencia de la verdad o falsedad de sus creencias). En cualquier caso, la religión no puede ya tacharse de natural o racional como hiciesen los ilustrados, sería mejor concebirla desde las propuestas de la fenomenología de la religión, la cual trata de alcanzar la estructura de lo religioso más que desde la inmediatez del análisis racional, a partir del estudio y la comparación de las diversas religiones históricas, sin entrar a discutir la verdad o falsedad de sus contenidos, sino tratando de describirlos.
Para Rudolf Otto la religión podría concebirse, más que como relación con Dios, como relación con lo sagrado, definiendo a la vez lo sagrado como misterio tremendo y fascinante. Frente a la mentalidad positivista podría diferenciarse entre distintos niveles de cuestionamiento de la realidad, distinguir entre problema (referido a un ámbito concreto y cuyos datos, si no la solución, pueden plantearse de forma relativamente precisa), enigma (en el que el planteamiento mismo es más borroso) y misterio (relativo a cuestiones tan globales y abarcantes que sólo con una analogía bastante imperfecta podríamos referirnos a ellas con el término problema, pues no podemos tematizarlas objetivamente ante nosotros como cualquier otra de las cuestiones del mundo, sino que más bien ponen el mundo en cuestión. Admiración por todo esto desde Aristóteles hasta Wittgenstein, “no cómo sea el mundo es lo místico, sino que sea”. Metz llegó a definir religión como “interrupción”. Algo similar sucede en filosofía, religión y arte. Ruptura que hace inconmensurables el mundo profano de lo cotidiano y el mundo de lo sagrado, sin menoscabo del valor de aquél. Mircea Eliade: aunque el hombre trate, por un lado, de asegurarse y de incrementar su propia realidad con una cercanía lo más fructuosa posible a lo sagrado, por otro, teme salir de sí definitivamente y perderse, al integrarse en un plano superior a su condición; condición que, aún deseando superarla, no puede abandonar del todo, y de ahí que desde la experiencia de lo sagrado recaiga de nuevo en la profanidad y lo cotidiano.

Ética y Religión______________________________________________________________________
2. Problemas de fundamentación/La trayectoria de la pregunta.
Modelos que se han dado para hacernos cargo de la situación en la que la propuesta kantiana tiene lugar son dos.
2.1. Crítica de la moral natural. El concepto de humanidad como categoría moral.
Con el advenimiento de la Modernidad el hombre es concebido como un ser que ha de hacerse a sí mismo, “el hombre carece de naturaleza, solo tiene...historia” (Ortega), esto es, carece de naturaleza en el sentido de algo definitivamente dado y fijo, contando en su lugar con una red de posibilidades que nos fuerzan a elegir. El primero que denunció formalmente la ilegitimidad del paso del orden del ser al del debe ser fue Hume: “de pronto me encuentro con la sorpresa de que, en vez de las cópulas habituales de las proposiciones: es y no es, no veo ninguna proposición que no esté conectada con un debe o un no debe. Este cambio es imperceptible pero de la mayor importancia. En efecto, en cuanto que este debe o no debe expresa alguna nueva revelación o afirmación, es necesario que ésta se observada y explicada, y que al mismo tiempo se dé razón de algo que parece absolutamente inconcebible, a saber: cómo es posible que esta nueva relación se deduzca de otras totalmente diferentes.” Moore calificó tal ilegitimidad de “falacia naturalista”. Hoy se tiende a considerar la humanidad, más que como una categoría ontológica, referida al ser de las cosas, como una categoría moral, referida al deber ser: el hombre, animal hominizado, ha de encontrar su rostro humano, su verdadera condición o humanidad, y ese empeño es básicamente un empeño moral.
2.2. La muerte de Dios.El ocaso de la religión socialmente acontecido ha llevado del
antiguo monoteísmo valorativo a un pluralismo axiológico irreductible, y lógicamente, a una mayor inestabilidad a la hora de dar razón de nuestros deberes y nuestros juicios de valor. La frase de Dios ha muerto se puede entender en dos grandes sentidos; en Hegel no significa la desaparición del horizonte humano, sino una versión filosófica de la teología cristiana que habla de un Dios crucificado, un Dios que muere. Se trata pues de un intento de traducción especulativa de la pasión cristiana. O el sentido de Nietzsche, la desaparición del propio Dios. La crítica de Nietzsche al ateísmo ramplón no se encamina a ningún tipo de restauración religiosa, sino a una transvaloración de todos los valores que, al cabo, no ve en la noticia de que “el viejo Dios ha muerto” sino una aurora.
2.3. El intento de Kant y sus límites.El esfuerzo más audaz del mundo moderno por ofrecer una
fundamentación racional y autónoma de la ética probablemente ha sido el de Kant. Aquello sobre lo que la razón no puede pronunciarse en su uso teórico puede ser razonablemente postulado por la razón
2

Ética y Religión______________________________________________________________________en su uso práctico. Al hablar de la ética de Kant suele destacarse su carácter formal. Kant clasificó las acciones como contrarias al deber, conformes al deber pero no por deber y en tercer lugar, acciones conformes al deber realizadas por deber, siendo éstas las únicas que merecen ser consideradas morales. Los imperativos morales son categóricos, independientes de cualquier condición y sin tener en cuenta otro propósito que no sea el del respeto a la ley, y además autónomos.
2.4. El alegato de Kolakowski.Kolakowski trata ante todo de precaverse de las objeciones de
los filósofos analíticos, al mantener la especificidad del lenguaje de lo sagrado, en el que entender, creer y participar convergen en los rituales, considerados como una auténtica recreación de un acontecimiento originario y no como actos de mero recuerdo. Sin embargo, la diferencia entre el lenguaje ideal de los conductistas, o el lenguaje de la vida secular, y el lenguaje de lo sagrado no estriba en la objetividad o en el acceso a la verdad que procuran o dejan de procurar, sino en que tienen propósitos diferentes: el primero, en sus aspectos puramente “empíricos” es apropiado para reaccionar ante nuestro entorno natural y para manipularlo; el segundo para hacerlo inteligible”.
a) Las formulaciones del imperativo categórico y la dignidad humana. Para Kolakowski (en relación con la formulación de universalidad del imperativo categórico) no hay ninguna razón por la que esos principios tengan que tener necesariamente validez universal: “No soy en absoluto inconsecuente si prefiero que otra gente siga reglas que yo no quiero cumplir. Si yo miento siempre que me apetece, pero quiero que todos los demás sean invariablemente francos, soy perfectamente consecuente. Siempre puedo, sin contradecirme a mí mismo, rechazar los argumentos de quienes traten de convertirme o empujarme a cambiar mi modo de actuar diciéndome: ¿Y si todos hiciéramos lo mismo?, porque puedo responder coherentemente o que no me preocupa la conducta de los demás o que quiero positivamente que obedezcan las normas que yo me niego observar. En otras palabras, un imperativo que exija que yo me guíe por normas que yo desearía que fuesen universales no tiene, en sí, fundamento lógico ni psicológico, yo puedo rechazarlo sin caer en contradicciones.” La segunda formulación del imperativo categórico ofrecida por Kant no es tanto un equivalente de la primera cuanto un intento de dar con su fundamento o raíz. La razón de la legislación universal se encontraría en la básica igualdad moral de todos los seres humanos, que impediría tratar a alguno de ellos como un simple medio para nuestros fines. Y es esa condición lo que les otorga un valor, no meramente relativo o precio, sino un valor interno o dignidad. El problema es que la autoproclamación de los hombres como fines en sí dista de ser obvia. De ahí que Caffarena diga que Kant renuncia a ella después de varios intentos no logrados.
La básica igualdad moral de los seres humanos puede negarse sin que, al parecer, esa negación logre ser rebatida de un modo
3

Ética y Religión______________________________________________________________________concluyente. Kolakowski ha planteado que la dignidad humana sólo puede enraizarse en el orden de lo sagrado, como en el mito cristiano según el cual el hombre es imagen y semejanza de Dios. Hegel decía que la promoción del hombre por él mismo a la posición más elevada entraña una falta de respeto de sí: “A cualquier noción antropocéntrica del mundo puede objetársele lo que dicen los racionalistas sobre la creencia religiosa: que tal noción no es sino una invención imaginaria para compensar la justificada y deprimente conciencia del hombre de su propia flaqueza, fragilidad, incertidumbre, finitud. La dignidad humana no puede validarse dentro de un concepto naturalista del hombre.”
b) El tabú y la culpa. Para Kolakowski la cuestión verdaderamente candente de las relaciones entre la vida religiosa y la vida moral no es la de validez epistemológica. La culpa, en consonancia con lo que dicen la Biblia y Freud, sería la principal responsable de la especie humana tal y como la conocemos. Las motivaciones morales funcionan porque somos capaces de sentirnos culpables. Ahora bien, la culpa es la ansiedad que sigue a la transgresión, no de una ley, sino de un tabú, y el tabú reside en el reino de lo sagrado. Las denominadas religiones inmorales no supondría una prueba en contra del argumento, pues, aunque fuera verdad que en diversas religiones arcaicas los dioses no se describen como modelos de conducta, es la existencia misma de tabúes lo que importa y no el hecho de si los dioses están o no obligados a obedecerlos: “Nos encontramos ante dos formas irreconciliables de aceptar el mundo, una vez tomada cualquiera de las dos formas esa elección impone criterios de juicio que la apoyan infaliblemente en una lógica circular. Un mundo dotado de sentido, guiado por Dios, o un mundo absurdo. El ateísmo prometeico puede parecer, con este supuesto, una ilusión pueril.” “¿Por qué había de ser más plausible decir que el amor místico es una derivación del Eros mundano que decir que éste último es un pálido reflejo del amor divino?”
Para Javier Muguerza, “la adhesión simultánea a los presupuestos teóricos de una cosmovisión teocéntrica y al principio de autonomía moral del antropocentrismo ético no sería de necesidad lógicamente contradictoria”. Freud dijo: “El tabú constituye probablemente la forma más primitiva de conciencia moral.” Tabú es un término polinesio que, en principio,no significa simplemente malo, sino algo así como “cuidado”. Freud ligó los orígenes de la religión y de la moral en el drama de un Edipo primordial, lo cual no le llevó a intentar estrechar esos lazos,sino, por el contrario, a tratar de desanudarlos.
2.5. Replanteamiento en las éticas discursivas.Habermas tratará de zafarse de las aporías a las que se vieron
abocados sus compañeros inscribiéndose en lo que Rorty ha denominado el giro lingüístico de la filosofía. Tal giro permitiría escapar de los límites de la filosofía de la conciencia, preponderante desde Descartes a Kant, al tener en cuenta no sólo las dimensiones sintáctica (la estructura de las proposiciones, con independencia de
4

Ética y Religión______________________________________________________________________su contenido) y semántica (la que se refiere al significado) del lenguaje, en las que asimismo había encallado la primera filosofía analítica del siglo XX, sino asimismo y sobre todo la pragmática, esto es, la dimensión comunicativa del lenguaje, sin tener en cuenta la cual se incurre en lo que Apel denunció como falacia abstractiva. Habermas opera sobre la base del análisis weberiano del proceso de racionalización, según el cual es posible diferenciar entre dos tipos de racionalidad: racionalidad teleológica o racionalidad de los medios (aquella que se preocupa por escoger los medios idóneos para alcanzar un fin previamente estipulado, sin pronunciarse sobre el valor de tal fin). Esta racionalidad ha sido según Max Weber la prevaleciente en el proceso de racionalización del mundo occidental. La otra sería la racionalidad valorativa (aquella que habría de sopesar los fines últimos perseguidos). Habermas acepta diferenciar entre esferas de racionalidad, según los intereses a los que sirvan: la racionalidad instrumental responde al legítimo interés del ser humano por el control del mundo objetivado; sólo que, junto a ese interés técnico, es preciso reconocer un interés práctico, que se expresa en las tradiciones culturales y en las ciencias de la cultura, esto es, una esfera de interacción comunicativa, que no se rige tanto por la acción orientada al éxito cuanto por la comprensión intersubjetiva, siendo esta dimensión de la racionalidad la que detenta la primacía por cuanto el proceso de socialización opera sobre ella; han de verse dirigidos por el interés emancipatorio, que tiende a la liberación de nuestra especie.
En su ética discursiva Habermás parte de la interacción comunicativa para señalar que en el caso de se planteen en ella conflictos acerca de la verdad de nuestras creencias o la corrección de nuestras convicciones morales, tales conflictos no tienen por qué desembocar en el enfrentamiento, la manipulación o la violencia, sino que pueden ser resueltos discursivamente, en la medida en que la racionalidad comunicativa se traslade de la acción al discurso, donde las pretensiones de validez sobre la verdad y corrección de unas y otras pueden ser sometidas a argumentación. En principio, esta discusión puede desembocar en un consenso acerca de los puntos en litigio, siempre que los que participen en la misma se ajusten a las condiciones de la situación ideal de habla, que sería aquella en la que todos los afectados gozasen de una posición simétrica para defender argumentativamente sus puntos de vista e intereses, de forma que el consenso resultante no se debiera a ningún tipo de coacción o control sino sólo a la fuerza del mejor argumento. Con esto Habermas trata de respetar la universalidad y autonomía kantianas.
Habermas quiere hacer frente al irrecusable pluralismo cultural e individual de la modernidad, la pragmática habermasiana procede a una reconstrucción teórica de prácticas ya adquiridas y, desde ahí, a la trasposición dialógica del imperativo categórico, según el cual, “mas que atribuir como válida a todos los demás cualquier máxima que yo pueda querer que se convierta en ley universal, tengo que someter mi máxima a todos los otros con el fin
5

Ética y Religión______________________________________________________________________de examinar discursivamente su pretensión de universalidad. El énfasis se desplaza de lo que cada cual puede querer sin contradicción que se convierta en una ley universal a lo que todos pueden acordar que se convierta en una norma universal.” Ética procedimental que nos proporciona una estructura para la instauración de una normatividad común. Normatividad universal que no tendría por qué impedir un pluralismo de formas de vida, pues sobre éstas y cómo los individuos y grupos pueden buscar la felicidad no se pronuncia, por cuanto el postulado de la universalidad funciona como un cuchillo que hace un corte entre lo bueno y lo justo, entre enunciados evaluativos y enunciados normativos rigurosos. Se trata de instaurar un universalismo desde el que quepa afrontar problemas comunes, sin menoscabo de las diferencias, mas sin reducirse a los límites particularistas de una determinada comunidad.
Habermas, refiriéndose a las instituciones morales que esa ética trae a concepto, habla de la solidaridad y del intento de contrarrestar mediante la consideración y el respeto la extrema vulnerabilidad de las personas. Es decir, la intuición moral canalizada por la compasión. Savater dice que “rechazar el egoísmo como piedra de toque de la fundamentación moral es necesariamente aceptar algún tipo de cimiento religioso para la ética. Habermas: “Mientras el lenguaje religioso siga llevando consigo contenidos semánticos inspiradores, contenidos semánticos que resultan irrenunciables, pero que se sustraen (¿por el momento?) a la capacidad de expresión del lenguaje filosófico y que aguardan aún a quedar traducidos al medio de la argumentación racional, la filosofía, incluso en su forma posmetafísica, no podrá ni sustituir ni eliminar a la religión. La razón comunicativa renuncia a la exclusividad. Mientras en el medio que representa el habla argumentativa no encuentre mejores palabras para decir aquello que puede decirla religión, tendrá incluso que coexistir abstinentemente con ella, sin apoyarla ni combatirla.” “Sin esta infiltración del pensamiento de origen genuinamente judaico y cristiano en la metafísica griega no hubiéramos podido constituir aquel entramado de conceptos específicamente modernos que convergen en un concepto de razón a la vez comunicativa e históricamente situada. Pienso en el concepto de libertad subjetiva y en el imperativo de igual respeto para todos, incluso y precisamente para el que resulta extraño en virtud de su particularidad y su carácter diferenciado. Pienso en el concepto de autonomía, de una autovinculación de la voluntad por convicción moral que depende de relaciones de reconocimiento recíproco. Pienso en el concepto de sujeto socializado que se individualiza en su trayectoria biográfica, y como individuo insustituible, es simultáneamente miembro de una comunidad, esto es, sólo puede llevar acabo una auténtica vida propia en convivencia solidaria con otros. Pienso en el concepto de liberación, en su doble acepción de emancipación de relaciones humanas humillantes y de proyecto utópico de una forma de vida lograda.
6

Ética y Religión______________________________________________________________________
2.6. Una fundamentación débil.Wellmer: “La ética debe sustraerse a la falsa alternativa entre
el absolutismo y el relativismo. En otras palabras, el destino de la moral y de la razón no está inexorablemente ligado al absolutismo de los acuerdos definitivos o de las fundamentaciones últimas. Creo, pues, que estaremos en mejores condiciones para proseguir en el camino trazado por la Ilustración y por el humanismo revolucionario, si prescindimos de algunos de los ideales de la razón; lo cual no significa que vayamos a alejarnos de ella, sino que haremos que ésta se despoje de una falsa concepción de sí misma.”Los problemas de fundamentación, precisamente por ser fundamentales, no se pueden ni acabar de resolver (aquello que se fundamenta no puede ser a su vez fundamentado) ni acabar de abandonar (pues entonces aquello que más nos importa se deja en manos del simple irracionalismo). La dignidad del hombre no puede ser racionalmente demostrada pero puede ser razonablemente postulada y atribuida por cada uno de nosotros a todos los demás. Tal atribución de dignidad no se basa en su conducta fenoménica, sino en su capacidad de obrar, no sólo conforme a las leyes, sino asimismo conforme a la representación de leyes que se da a sí mismo, es decir, en su libertad, por mal uso que haya hecho de ella. “Seguir la ley que uno se da a sí mismo es libertad”.
2.7. Autonomía ética y concepción religiosa/La ética en el cristianismo.
Cualquier pretensión de una ética autónoma debería en primer lugar mostrar la posible racionalidad de las creencias religiosas. En un mundo con un pluralismo axiológico irreductible, se hace inexcusable encontrar normas intersubjetivamente compartidas, que es en lo que han puesto el acento las éticas discursivas. Dar por zanjadas cuestiones que presumiblemente sólo pueden quedar abiertas es lo que bien podría llamarse dogmatismo, del que las religiones muchas veces han hecho gala, sin que desde luego tengan su monopolio. Indebida equiparación entre religión y moral. Que el cristianismo no se reduzca a ética no quiere decir que vaya contra ella. Caffarena, que no quiere confundir religión y moralidad, pero que no piensa que lo moral se reduzca en el cristianismo a una cuestión marginal ha hablado de “formalismo del amor”. Tal relevancia de lo ético en el cristianismo requiere algunas precisiones, que centraremos en dos puntos. El primero se refiere a la imagen de un Dios legislador que de ahí podría -creo que erróneamente- derivarse. En conexión con lo anterior se encuentra la relación entre autonomía y teocentrismo.
2.7.1. La fantasía del Dios legislador.La imagen de Dostoievski sugiere la imagen de un Dios
despótico y autoritario, de la que habría que desconfiar. Imagen que realza el atributo de la omnipotencia divina en detrimento de otros. Sócrates pregunta si lo piadoso es querido por los dioses porque es
7

Ética y Religión______________________________________________________________________piadoso, o es piadoso porque es querido por los dioses. Lutero: “Los hombres se creen amados por ser bellos cuando en realidad son bellos por ser amados”. Pese a los momentos de verdad que, desde una óptica religiosa, la posición luterana contiene, la imagen de Dios con la que se juega es problemática. La autonomía ética del individuo y la moral como invención no permiten sin embargo pensar en esa autonomía como autosuficiencia ni la invención como si cualquier posibilidad fuese igualmente valiosa. Es preciso subrayar que si la invención no ha de degenerar en mero capricho o arbitrariedad, la libertad ha de ir unida a la perspectiva de los otros, es decir, a la razón (siendo tal articulación lo que llevaba a Kant a diferenciar entre voluntad y el simple libre albedrío). Desde el punto de vista psicoanalítico no se puede dejar de recelar de una moral que no se enraíce en el diálogo con la realidad y los demás. Diálogo que para el hombre religioso estaría abierto no sólo a sí mismo y a los otros, sino también a ese Otro, que dice es su esperanza y al que no puede manipular ni siquiera bajo la forma de obediencia. “Si hubiera dioses, ¡cómo soportaría yo el no ser dios!” dice Nietzsche. Pero, al tratar de suplantar a Dios reintroduciendo los mismos rasgos que le había prestado nuestro imaginario infantil de omnipotencia, no salimos de ella. Muchos hombres religiosos parecen tender, más que a la recuperación de una mítica totalidad originaria y excluyente, a la consecución de una nueva realidad abierta a la pluralidad de seres finitos. También cabe pensar en una cierta asunción de la castración simbólica, cuyas problemática en todo caso, no absorbe por completo la canalizada por la religión, de forma que, al igual que es posible un ateísmo no autodivinizante, también lo es una religiosidad que deja a Dios ser Dios sin pretender el hombre serlo. Lacan señaló que la solución del problema d la castración no radica en el dilema de tener o tener falo; el sujeto necesita ante todo reconocer que él no lo es. Trasponiendo esto al terreno de la religión, podríamos decir que el dilema no consiste en poseer al Padre, en tenerle en la creencia o en rechazarle en la increencia. La cuestión no es ésa, sino reconocer ante todo que uno no es el Padre. Claro que las implicaciones psicoanalíticas de las imágenes de Dios no permiten resolver la cuestión sustantiva de la verdad o falsedad de las creencias religiosas.
2.7.2. Autonomía ética y teocentrismo.Sostener que el carácter incondicionado y absoluto de algún
valor se hace más coherente con la referencia a Dios no quiere decir que el creyente tenga que anular su autonomía ni que los criterios de distinción estén resueltos. Kant quiso señalar los problemas que sobrevendrían si no hubiera posibilidad de hallar en parte alguna nada con valor absoluto. La referencia a lo Absoluto otorga en un sentido coherencia. Aun así lo moral no estaría ni resuelto ni codificado. La inspiración y meta de lo ético cristiano, sin conculcar lo que estimemos deber, lo rebasa, tanto por aquello a lo que aspira como por remitir, en la lectura que hace de la realidad, como base de esa capacidad de amor, al propio Dios. Ese formalismo del amor
8

Ética y Religión______________________________________________________________________permite diversas modulaciones que cada hombre habrá de dilucidar. Eso no quita importancia al papel que las normas puedan tener en el sentido de respuestas habituales y más o menos codificadas que se puedan ofrecer como producto de experiencia. Las normas nunca podrían degenerar en un código fijo que sustituyera al principio formal de amor como inspiración y exigencia última. La ética cristiana no es sólo ética sino también necesariamente en cierta medida, mística. Muguerza: “La solidaridad acaso vaya más allá de la simple virtud ética de la justicia y necesite de una fuerza de motivación religiosa que nos haga vivir nuestra común humanidad como una comunión y no sólo como comunidad y a la que el individuo, desde la soledad de su consciencia y aun sumido en la insuperable incertidumbre que deriva de se increencia, responda con su acción como si hubiera Dios. Aranguren no ha perdido la sensibilidad para el misterio y acepta a pies juntillas la muerte de Dios.
2.8. Derroteros de la esperanza.
2.8.1. La esperanza en las encrucijadas de la Modernidad.Todo lo anterior reflexionado basándose en ¿qué debo hacer?
Ahora toca el ¿qué debo esperar? El tema del Bien Supremo recurre una y otra vez en Kant como algo inexcusable para el correcto tratamiento de las cuestiones abordadas. Vamos a hablar de una teología moral en la que la esperanza religiosa se monta sobre la acción moral y no a la inversa, por lo que esa teología moral sería lo contrario de la moral teológica que quiso criticar. Kant estaba decidido a añadir el peso de la esperanza al equilibrio de la razón. Por horroroso que resultase el mal, y ante todo el mal moral, para él resultaba más fuerte la disposición para el bien. Bloch habla de un trascender sin Trascendencia que ofreciera sentido al esfuerzo del ser humano hacia lo mejor. Habermas: “La cuestión relativa a la salvación de los que sufren injustamente es quizá el motor más importante que mantiene activo el discurso sobre Dios.” Necesaria apertura de la ética hacia la religión. Wittgenstein contra el lenguaje: “Este arremeter contra las paredes de nuestra jaula es perfecta y absolutamente desesperanzado. La ética, en la medida en que surge del deseo de decir algo sobre el sentido último de la vida, sobre lo absolutamente bueno, valioso, no puede ser una ciencia. Lo que dice la ética no añade nada, en ningún sentido, a nuestro conocimiento. Pero es un testimonio de una tendencia del espíritu humano que yo personalmente no puedo sino respetar profundamente y que por nada del mundo ridiculizaría. Adorno: “El único modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizarse a la vista de la desesperación es intentar ver las cosas tal como aparecen desde la perspectiva de la redención. El conocimiento no tiene otra luz iluminadora del mundo que la que arroja la idea de la redención: todo lo demás se agota en reconstrucciones y se reduce a mera
9

Ética y Religión______________________________________________________________________técnica. Es preciso fijar perspectivas en las que el mundo aparezca trastocado, enajenado, mostrando sus grietas y desgarros, menesteroso y deforme en el grado en que aparece bajo la luz mesiánica.” Es verdad que para él, esta posición representa también lo absolutamente imposible, puesto que presupone una ubicación fuera del círculo mágico de la existencia.
2.8.2. Temor y deseo en la génesis de la religión.Si se desea el rescate de las víctimas de la historia es en
función de una vida de belleza y bondad, y no sólo para un discreto poder estar. A pesar de que la crítica racionalista ha insistido una y otra vez en el miedo y la compensación como motores de la actitud religiosa, el análisis fenomenológico de los textos religiosos podría quizá mostrar que lo que sobre todo se anhela es eternizar la belleza y el bien de la vida y planificarlos. La religión no surge tanto del temor como del deseo. Dios, necesariamente pensado no es conocido, Kant lo establece como ilusión trascendental, ilusión necesaria. Aunque los hechos importan, no son decisivos, puesto que lo que se discute ante todo es la manera de considerarlos, dependiendo su interpretación de las concepciones del mundo desde las que se procede a su lectura, concepciones que condicionan las experiencias que les sirven de base de manera harto más decisiva que como una teoría científica condiciona su propia base empírica. Opio para el pueblo (Marx) neurosis colectiva (Freud), critica funcional de ambas. La religión ha paralizado la lucha contra la injusticia, pero ojo!, también ha alentado a ella. Vamos, que la religión consta de una ambivalencia funcional. El creyente confía en la Bondad primordial, no por la podredumbre del mundo, sino pese a la podredumbre. Adorno dijo que uno de los aspectos más desconsoladores de la historia de la filosofía es ese odio a la felicidad, concebido por muchos filósofos como timbre de hondura. “Siempre tengo la sensación de que al hablar de los límites humanos sólo tratamos de reservar medrosamente un lugar en el mundo para Dios. Pero yo no quiero hablar de Dios en los límites, sino en el centro; no en los momentos de debilidad, sino en la fuerza; esto es, no en la hora de la muerte y del pecado, sino en plena vida y en los mejores momentos del hombre.”
2.8.3. Entre la muerte de Dios y el retorno de la religión.Unamuno despreciaba la actitud de “aquellos que viven
desinteresados en el problema religioso en su aspecto metafísico y sólo lo estudian en su aspecto social o político.” Nietzsche fustigó a los que pretendían estar de vuelta del problema religioso, sin haberse hecho cargo siquiera del problema del mismo. La religión canaliza problemas y aperturas, no exentas de riesgos, a los que la ética misma no debería renunciar. La religión alberga los grandes símbolos en que la humanidad ha fantaseado sus esperanzas de redención, sus aspiraciones a favor de la paz y de una vida lograda, una alternativa entre el delirio y la tragedia.
10