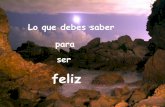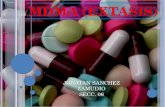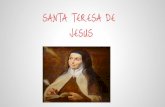Extasis de Santa Teresa
Transcript of Extasis de Santa Teresa

TERESA DE JESÚS
879REV NEUROL 2003; 37 (9): 879-887
Recibido: 06.06.03. Aceptado tras revisión externa sin modificaciones: 08.07.03.
Sección de Neurología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Univer-sidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid, España.
Correspondencia: Dr. E. García-Albea Ristol. Servicio de Neurología. Hos-pital Universitario Príncipe de Asturias. Ctra. Alcalá-Meco, s/n. E-28805Alcalá de Henares (Madrid). E-mail: [email protected].
2003, REVISTA DE NEUROLOGÍA
THE ECSTATIC EPILEPSY OF TERESA OF JESUS
Summary. Aims. Our aim is to define the ecstasies (raptures) of Teresa de Ahumada (Teresa of Jesus) and to link them withecstasies recently identified as convulsive seizures (Dostoevsky’s epilepsy, Saint Paul’s disease, ecstatic epilepsy). Developmentand conclusions. We review the Carmelite nun’s pathography, with special attention given to the excellent detailed descriptionsof her ecstasies. The stereotypic movements and comparison with similar cases leads us to consider them as being epileptic,possibly secondary to neurocysticercosis. [REV NEUROL 2003; 37: 879-87]Key words. Cysticercosis. Epilepsy. Fits of ecstasy. History. Psychic aura.
La madre Teresa, en la alteza de las cosas que trata,excede a muchos ingenios, y en la forma de decir y en la
pureza de su estilo y gracia deleita en extremo; dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ella se iguale.
(FRAY LUIS DE LEÓN)
Recientemente se ha identificado una modalidad de epilepsia ‘psí-quica’ que se caracteriza por la presencia de episodios paroxísticosy recurrentes que alteran la esfera afectiva de los pacientes, quie-nes los han descrito como sentimientos positivos e intensos de‘bienestar’, ‘placer’ –sin referencias sexuales–, ‘plenitud’, ‘paz’,‘belleza’, entre otras similares calificaciones. Los individuos afec-tados de tan singular alteración –apenas se han descrito una doce-na de casos– se ‘elevan’ con frecuencia en un éxtasis, por lo quese ha denominado a esta variante ‘epilepsia extática’.
La dificultad para describir lo ‘indescriptible’ y relatar conprecisión estos ‘inefables’ sentimientos y estados de concienciala superó brillantemente el gran novelista ruso y sensible obser-vador del alma humana Fiodor Dostoievski. Este autor sufría –o,quizá, gozaba– episodios extáticos como aura de crisis generali-zadas tonicoclónicas, y narró repetidamente con gran fuerza ybelleza sus propias experiencias, o las noveló a través de las vi-vencias de sus personajes literarios, como el príncipe Mishkin enla obra El idiota:
Durante unos momentos antes del ataque, experimento unatal sensación de felicidad imposible de imaginar en un estadonormal y del que otra gente no tiene idea. Me siento en totalarmonía conmigo y con el mundo entero, y esta sensación estan fuerte y tan deliciosa que por unos segundos de tal ben-dición daría unos gustosos diez años de su vida si no la vidaentera [1] (Fig. 1).
El prestigioso epileptólogo Gastaut dedicó un relevante tra-bajo a las crisis de Dostoievski, lo que permitió la divulgación deeste tipo de crisis parcial (William G. Lennox Lecture, 1977) [2].En honor al genio ruso, este tipo de epilepsia en la que predominan
La epilepsia extática de Teresa de Jesús
E. García-Albea Ristol
los síntomas afectivos positivos también se ha denominado ‘epi-lepsia de Dostoievski’. A partir de entonces, el número de pacien-tes identificados con este cuadro se ha multiplicado, así como lasinvestigaciones orientadas a discernir experiencias similares enrelevantes personajes históricos, como Pablo de Tarso (se propusoel nombre de ‘enfermedad de san Pablo’), Mahoma o Juana deArco; en estos casos, se sugirió una naturaleza epiléptica [3,4].
Tuvimos la oportunidad de estudiar y publicar el caso de unamujer joven con epilepsia extática o de Dostoievski, cuyas crisis seprovocaban de forma refleja al aproximarse al monitor de la tele-visión –television epilepsy– y que derivó en una conducta adictivaa ésta [5]. Interesados en el tema, nos propusimos investigar lasepilepsias extáticas en personalidades relevantes históricas, y des-cubrimos que en Teresa de Jesús –Teresa Cepeda, Teresa de Ahu-mada o santa Teresa de Ávila– (Fig. 2) concurrían diversas circuns-tancias que propiciaban la aproximación a su patografía:
– Como Dostoievski, su reconocido talento literario, con sobradosrecursos para verter en palabras sus experiencias psicológicas.
– Estar disponible una amplia –relativamente– informaciónsobre los padecimientos de Teresa, ya sea la que aportó eljesuita Ribera [6], biógrafo contemporáneo de la santa, comopor el Epistolario [7] y, sobre todo, por su autobiografía. ElLibro de la Vida (LV) [8], escrito en su madurez, y centradoen la descripción de sus alucinaciones y estados de concien-cia, representa, a manera de un gran historial clínico, un esfor-zado intento de precisar de forma minuciosa las característi-cas de sus experiencias 1.
– El hecho casi propio de la epilepsia y otros trastornos paroxís-ticos neurológicos, de que una buena descripción de los sínto-mas es crucial para el diagnóstico. Como recientemente hapostulado el relevante epileptólogo Bancaud, en la epilepsianinguna técnica ha conseguido superar en valor clínico a losdatos de un buen relato de los acontecimientos, aunque, añadi-mos nosotros, éstos hayan ocurrido hace casi cinco siglos [9].
1 La Vida de Santa Teresa, escrita por el primer biógrafo de la carmelita, FrayFrancisco de Rivera (1602), está recogida en la monumental recopilación delcarmelita descalzo Silverio de Santa Teresa: Obras completas de SantaTeresa (OCD, Burgos, 1935-1937). La Autobiografía o Libro de la Vida(como así lo intituló Felipe II) se escribió por recomendación de su confesory amigo, Gracián, con objeto de describir ‘algunas mercedes que Dios leenvía’, y ponerlo así a disposición de otros confesores o ‘médicos del cielo’.La edición que aquí se utiliza es la del P. Efrén y O. Steggnik, Obras com-pletas de Santa Teresa de Jesús (BAC, Madrid 1979). Las referencia al Librode la Vida se acompañan de las siglas LV, de las Cuentas de Conciencia, CC;de las Moradas, M, seguidas de dos dígitos que indican el capítulo y elpárrafo, tal como está numerado el texto en la edición referida.
HISTORIA Y HUMANIDADES

REV NEUROL 2003; 37 (9): 879-887
E. GARCÍA-ALBEA
880
– La sugerencia por diversos autores desde hace más de un siglode la condición epiléptica o histérica de Teresa [10].
– La necesidad de aclarar los sucesivos diagnósticos sucedidossobre su persona, que atribuyen sus episodios alucinatorios aoscuras causas psíquicas o sexuales, cuando no divinas 2.
Hemos organizado metodológicamente el estudio en cuatro gran-des apartados:
– Antecedentes médicos.– Descripción de los fenómenos extáticos.– Comparación del caso de Teresa con otros casos familiares.– De forma fugaz, hemos añadido unos comentarios críticos
sobre la religiosidad como categoría clínica. Como en otrosartículos históricos, hemos optado por acompañar algunoscomentarios en la descripción de la paciente.
TERESA DE JESÚS
La santa fue pródiga en padecimientos a lo largo de su vida. Anto-nio Aguiar de Burgos, médico de Alcalá de Henares, y uno de losescasos profesionales del que disponemos información sobre lasanta, afirmaba que ‘este cuerpo es un arsenal de enfermedades’[11]. Son tres los períodos en que suele dividirse su patografía, yposiblemente estén relacionados entre sí. Un primer período abar-caría desde los 17 a los 24 años, momento en que sufrirá una graveencefalopatía; un segundo período, desde los 24 a los 43 años,estaría caracterizado por episodios paroxísticos diversos, y un ter-cer período, desde los 43 años hasta su muerte en 1582, en que confrecuencia desigual se presentaban las crisis de éxtasis.
La carmelita nació en Ávila de los Caballeros en 1515, yapenas se dispone de información sobre su infancia más allá delo que ella misma nos relata en su autobiografía. Todo nos in-dica que se trataba de una niña sana, despierta, atrevida y aficio-nada a la lectura, sin ningún indicio que sugiera alguna enferme-dad o tara congénita.
A los 17 años comienza con un cuadro febril recurrente quese acompaña de episodios de alteración de conciencia (‘habían-me dado con unas calenturas unos grandes desmayos’) [LV,4,4]. Poco más sabemos de ellos, hasta los 23 años en que ‘co-menzáronme a crecer los desmayos, y dióme un mal de corazóntan grandísimo que ponía espanto a quien lo veía, y otros mu-chos males juntos. Y así pasé el primer año (conventual) conharto mala salud’ [LV, 4,5]. La carmelita utiliza aquí un términotécnico, ‘mal de corazón’, tomado de la jerga médica de enton-ces. Novoa Santos se ha basado en estas palabras de Teresa junto
Figura 1. Fiodor Dostoievski (1821-1881). Biblioteca de Cataluña. Figura 2. Retrato ‘auténtico’ de Teresa de Ahumada por el carmelita frayJuan de la Miseria. Se realizó en Sevilla cuando la carmelita contaba 60años de edad. No le gustó mucho a la santa, ya que al finalizar la obra ledijo al pintor: ‘Dios te perdone, fray Juan, que ya que me pintaste, me haspintado fea y legañosa’.
2 Es preciso reconocer que los arrobamientos –que tal era el nombre que conmayor frecuencia utilizaba para describir sus episodios– de Teresa fueroncuestionados por sus mismos coetáneos. En ocasiones con intencionalidadmaliciosa, como ocurrió con la princesa de Éboli, que dispuso de un ejem-plar manuscrito del Libro de la Vida, y se mofaba junto a sus criados de lasalucinaciones de Teresa (‘... y risas y contorsiones y muecas por las visio-nes y mercedes divinas allí descritas’) [6]. De mayor interés es la prudenteopinión, que compartimos en su esencia, del mejor tomista de su época,fray Domingo Báñez, catedrático de Teología en Alcalá de Henares, amigoy admirador de Teresa. Como censor de su autobiografía dirá con mesura:‘Sólo hay una cosa en este libro en que poder reparar, y con razón, bastaexaminarla muy bien, y es que tiene muchas revelaciones y visiones, lascuales son siempre mucho de temer, especialmente en mujeres ... Y ningu-no ha sido más incrédulo que yo en lo que toca a sus visiones y revelaciones,aunque no en lo que toca a la virtud y buenos deseos suyos ... Y esto es loque se puede preciar como más cierta señal del verdadero amor de Dios quelas visiones y revelaciones’ [8].

TERESA DE JESÚS
881REV NEUROL 2003; 37 (9): 879-887
a los hallazgos en el corazón ‘incorrupto’ que se conserva (Albade Tormes) para interpretar estos fenómenos como episodios deangina de pecho [12]; pero la edad de presentación, la ausenciade síntomas asociados, la larga supervivencia al cuadro y, sobretodo, el significado de la entidad mal de corazón, que en lostratados médicos de la época igualan con la epilepsia (morbosacro), hacen improbable este diagnóstico. El mismo NovoaSantos dudaba que la ‘lesión’ del corazón no se tratase más quede un accidente anatómico normal. No parece que fuera un pa-decimiento coronario lo que ‘ponía espanto a quien lo veía’, nies común que la angina de pecho se acompañe de alteracionesde la conciencia, como manifestaba Teresa (‘como el mal era tangrave que casi me privaba el sentido siempre, y algunas vecesdel todo quedaba sin él’) [LV, 4,5].
De mayor importancia es la complicación grave que sufrióunos años después, recién cumplidos los 24 años, y que conside-ramos fundamental para entender su patología. De acuerdo con subiógrafo Rivera, Teresa fue desahuciada y dada por muerta ex-cepto por su padre: se sacaron los lutos, se le abrió sepultura, yllegó a estar amortajada. Así lo recuerda la propia santa:
Dióme aquella noche un gran parajismo (paroxismo) que meduró estar sin sentido cuatro días, poco menos. En esto medieron el sacramento de la unción, y cada hora o momentopensaban espiraba, y no hacían sino decirme el credo, comosi alguna cosa entendiera; teníanme a veces por tan muertaque hasta la cera después me hallé en los ojos’ [LV,5,10].
Escribe el jesuita que al cuarto día se recuperó confusa ‘como sidelirase’. Y de esta manera continua la evocación de Teresa:
... que sólo el señor puede saber los incomportables tormen-tos que sentía en mí: la lengua hecha pedazos de mordida, lagarganta de no haber pasado nada y de la gran flaqueza queme ahogaba, que aún el agua no podía pasar; todo me pare-cía estar descoyuntado; con grandísimo desatino en la cabe-za; toda encogida, hecha un ovillo –porque en esto paró eltormento de aquellos días–, sin poderme menear, ni pie, nimano, ni cabeza, más que si estuviera muerta, si no me me-neaban; sólo un dedo me parece me podía menear de la manoderecha’ [LV,6,1].
Este episodio que padeció la joven abulense ha levantado mu-chas interpretaciones. Lope de Vega, que participó en el tribunalde beatificación de su admirada carmelita, ya la considera epilép-tica (‘mal de corazón’) en su drama Santa Teresa de Jesús (acto2º) [13]:
¿Qué tiene?– Un accidenteque me ha puesto en confusión;es el mal de corazónporque no habla ni siente.–¿Qué habrá que este mal le dio?–Tres días debe de hacer.–¿De qué pudo suceder?–No lo puedo saber yo.Sólo sé por cosa ciertaque su mal no tiene curasino el de la sepulturaque pronto veréis abierta.
En el siglo XIX, el profesor granadino Perales se pregunta: ‘¿Qué malpodrá ser el que se caracteriza por accesos frecuentes en que haysuspensión del conocimiento y apariencias de rabia?’. Y despliegaun diagnóstico diferencial: ‘Todo médico responderá que una enfer-medad convulsiva, por ejemplo, epilepsia, histerismo o eclampsia.Pero es obvio que esta última no la sufrió nuestra santa. Tampocola epilepsia provoca litigio, ya que nadie ha supuesto nunca en SantaTeresa señales de imbecilidad permanente o transitoria, que es pa-trimonio ineludible de los accesos epilépticos’. Es singular el argu-mento utilizado para descartar la epilepsia, que demuestra la relativaprecariedad de los conocimientos de que se disponía entonces sobreésta, fundamentalmente sobre las crisis parciales. El autor, muyinfluido por el prestigio de su contemporáneo Charcot, apuesta fi-nalmente por la histeria, en particular ‘el ataque letárgico con muerteaparente del Gran Histerismo de Charcot’ [10].
Existen hoy día pocas dudas de que la sincera y exacta des-cripción de Teresa corresponde a una epilepsia, posiblemente unestado epiléptico. Rof Carballo zanja de esta manera el debate:‘Cualquier estudiante de medicina sabe que la mordedura de len-gua excluye por completo a una crisis histérica y que, por tanto,la santa tuvo un proceso meníngeo cerebral que dio lugar a con-vulsiones y del cual quedó en una actitud engatillada, con lo queconfirmaríamos el diagnóstico de los médicos de entonces que lacalificaron de ‘hética’... Padeció los procesos que entonces erancomunes e irremediables. Una infección tuberculosa con gravescomplicaciones del sistema nervioso’ [14].
Si bien parece clara la apariencia epiléptica de este episodio, esdifícil pronunciarse por una causa tuberculosa. La larga historia de‘desmayos’ y la relativa buena recuperación tras un coma prolon-gado durante cuatro días, descarta una etiología tuberculosa, asícomo la meningoencefalitis crónica brucelar o una malaria cerebral.Es cierto que ella sufrió calenturas que calificaba de ‘cuartanas’, yposiblemente las padeció. Con los datos disponibles adelantamosque Teresa era epiléptica crónica –mal de corazón–, que desembocaen un estado epiléptico del cual se recupera espontáneamente, sibien con lentitud –tres años– y con graves estigmas físicos:
A la que esperaban muerta recibieron con alma, más el cuer-po peor que muerto, para dar pena verle. El extremo de fla-queza no se puede decir, que sólo los huesos tenía ya. Digoque estar ansí me duró más de ocho meses, el estar tullida,aunque iba mejorando, casi tres años. Cuando comenzé aandar a gatas alababa a Dios [LV,6,2].
A partir de entonces, múltiples padecimientos acompañarán la,por otro lado, provechosa vida de Teresa: dolores de muelas,vómitos matutinos, depresiones, cefaleas y crisis de ‘perlesía’.Detengámonos en esta última afección por las implicaciones neu-rológicas que conlleva. Rivera lo describe así: ‘Tuvo grandesenfermedades, en especial perlesía en un brazo que daba golpesestando en el coro’. Y en otro capítulo de la vida de Teresa:
En el cuerpo padeció grandes enfermedades desde su moce-dad, que parecía que no sería de provecho su vida ..., muchasenfermedades con grandes dolores, y hartas dellas la dura-ron hasta el fin de su vida, como el mal de corazón. Dolor dehijada, un temblor recio que a tiempos le daba en la cabezay en el brazo, y a veces en todo el cuerpo [6].
Los ‘achaques de perlesía’ se han interpretado de diversas for-mas. Los diccionarios médicos de los siglos XVIII y XIX así como

REV NEUROL 2003; 37 (9): 879-887
E. GARCÍA-ALBEA
882
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua definen laperlesía como ‘debilidad muscular acompañada de movimientosconvulsivos’ [15]. En la Castilla rural, ‘perlesía’ es término aúnen uso, que suele expresar convulsiones focales motoras epilép-ticas o cualquier tipo de movimiento anormal de una extremidad.Esto ha motivado que el ‘temblor recio’ –como así lo describía lasanta– se haya considerado un signo de la enfermedad de Parkin-son, incluyendo a la carmelita –creemos que equivocadamente–entre los parkinsonianos egregios. En efecto, los achaques ocu-rrían de forma episódica, ‘a tiempos’, ‘muy de tarde en tarde’, conuna edad de presentación y un perfil temporal en nada superpo-nible al casi constante temblor parkinsoniano, y evocan epilepsiaen forma de crisis parciales motoras (jacksonianas).
ÉXTASIS
En 1558, tras cumplir 43 años, Teresa sufre el primero de loséxtasis que, con frecuencia irregular, le continuarán hasta elfinal de su vida. La forma de los éxtasis o arrobamientos (nú-cleo fundamental de nuestro trabajo) se describen minuciosa-mente en la autobiografía y revelan el interés de Teresa enaclarar a sus confesores, ‘médicos del cielo’ [LV,5], sus carac-terísticas, en aportar el mayor número de datos para facilitaruna explicación satisfactoria, la cual persiguió a lo largo de suvida con resultados en ocasiones frustrantes; porque, adelan-tamos, Teresa no aceptó fácilmente una interpretación religio-sa de sus arrobamientos: consultó angustiada su caso al SantoOficio, que se desentendió sin disimulos, y en un momento dedesolación llegó a preguntar: ‘¿Qué es esto, Señor mío?’ [LV6,9], y confesar que ‘no hay explicación’ y ‘que la causa jamáslo he entendido’ [CC 55, 19].
Aunque analizados de forma individual, existen variaciones enlos episodios –‘mayor y menor’ [LV,20,9] los ordena Teresa–; esposible construir un modelo formal de éxtasis a través de losrasgos que se repiten con mayor frecuencia.
Los éxtasis jamás se establecían tras el paso por distintasetapas de recogimiento, o como culminación de cambios progre-sivos en la conciencia, como era común en otras experienciasmísticas (autosugestión); por el contrario, aparecían de formasúbita, y sorprendían a la carmelita en situaciones muy distintas,muchas veces no deseadas por ella: ‘Estando en esto, súbitamenteme vino un recogimiento ...’; ‘... un día de San Pablo, estando enmisa se me representó toda esta humanidad ...’; ‘... estando en estaconsideración diome un ímpetu tan grande, sin entender yo laocasión’ [LV, 38, 10].
El carácter inesperado e imprevisible de los episodios, y elpudor de padecerlos en público, turba de tal manera a Teresaque, lejos de pregonarlos, llega a suplicar su desaparición: ‘Es-tos arrobamientos tan grandes que aún estando entre gente no lospodía resistir, sino que con harta pena mía, se comenzaron a pu-blicar’ [LV 29,14]; ‘... ni se puede disimular en público’ [M 6,1,2];‘... aparecen cuando Dios lo quiere representar, y como quiere,y lo que quiere, y no hay que quitar ni poner’ [LV, 21,10];‘Supliqué mucho al Señor que no quisiese ya darme más mer-cedes que tuviesen más muestras exteriores’ [LV, 20,5].
La duración era, en general, breve, ‘dura poco’ [LV, 20,18],o ‘muy breve’, el tiempo de ‘un avemaría’ [LV, 38,10], o ‘algunasduraban toda una salve’ [M 6,9,3].
Los episodios ocurrían por rachas, con períodos, incluso años,en que parecían desaparecer, para recurrir posteriormente. El pri-mer episodio apareció en 1558, y en los dos años siguientes se
repitieron con gran frecuencia. A partir de 1563, y hasta su muerteen 1582, los arrobamientos disminuyeron. Esta irregularidad enel ritmo de los episodios lo expresa así Teresa: ‘... dos años ymedio me duró, que muy ordinario me hacía Dios esta merced,habrá más de tres que de contino me lo quitó’ [LV, 29].
El contenido de los éxtasis, aunque variable, era puramentepsíquico o sensorial, y nunca precedió a nada sugerente de crisisgeneralizadas, ni se acompañó de síntomas motores. Podríamosdefinir su contenido como alucinatorio-afectivo, con una secuen-cia de acontecimientos casi constante. Se iniciaban con una alu-cinación visual elemental en forma de luz, que describe en estostérminos: ‘Estando en esto, súbitamente me vino un recogimientocon una luz tan grande interior’; ‘Por una luz tan clara ...’; ‘comoun relámpago’; ‘en fin, no alcanza la imaginación –por muy sutilque sea– a pintar ni tratar cómo será esa luz’.
La ‘luz interior’, ‘el sol divino’ [LV, 96,28] que ‘ciega’ aTeresa evoca de inmediato la descripción de Dostoievski: ‘Depronto, en medio de la tristeza, la oscuridad espiritual y la depre-sión, su cerebro parecía incendiarse por breves instantes ... Aque-llos instantes deslumbraban como descargas eléctricas. Su mentey su corazón se hallaban inundados por una luz cegadora’ [1].
En fin, también una ‘gran luz’ anunciaba las revelaciones deJuana de Arco (‘oía una voz acompañada de una luz’) [4], y una‘luz brillante’ las de Pablo de Tarso [3].
De inmediato se ‘suspenden los sentidos’, es decir, se alterade forma singular la atención y la conciencia, de manera que seaísla de la realidad exterior, y presta atención a la ‘realidad inte-rior’, a los extraordinarios acontecimientos que se desarrollan acontinuación: ‘Subido del éxtasis, en los tiempos que se pierdenlas potencias, porque están muy unidas a Dios, que entonces nove, ni oye, ni siente, a mi parecer’ [LV, 20,18]; ‘vínome un arro-bamiento tan grande que casi me sacó de mí. Senteme y aúnparéceme que no pude ver alzar, ni oír misa’; ‘que del todo tieneabsortas las potencias’; ‘para más gozarlo todo ..., pierde estahermosa vista’ [LV, 20,21].
Esta peculiar anulación sensorial se acompaña de una impor-tante dificultad para el movimiento, permaneciendo inmóvil, ‘ex-tática’: ‘No se puede hablar ni los ojos abrir’; ‘ y por la mayorparte están cerrados los ojos, aunque no queramos cerrarlos, y siabiertos alguna vez, no advierte lo que ve’ [LV, 20,19].
En ocasiones en que el arrobamiento es de especial intensi-dad, también desaparece la atención a la realidad interior y sepierde la conciencia: ‘Porque aunque pocas veces se pierde elsentido, algunas me ha acaecido a mí perderlo del todo, pocas ypoco rato’ [LV, 22,8].
En este estado emergen las alucinaciones. Estas suelen sercomplejas (personas, ángeles, santos, Cristo, la Virgen, etc.), enocasiones escenográficas (el cielo, el infierno...), de contenidogeneralmente religioso, pero no siempre (su hermana, un sapo,un cadáver) [LV, 7,8; 38,25], multisensoriales (‘cosa hermosa,rica, como agua, campo, flores, olores, músicas...’) [LV, 38,12],visionados con gran nitidez (‘realísimas’) (M 6, 4,6,7] pero conconciencia de alucinación. Seleccionemos este ejemplo que in-vita a ser comparado con la revelación que tiene Mahoma delparaíso (‘jardín con frutales por donde corren los manantiales’)[16]: ‘Estando en esto, súbitamente me vino un recogimientocon una luz tan grande interior, que me parece estaba en otromundo, y hallóse el espíritu dentro de sí, en una floresta y huertamuy deleitosa ..., había música de pajaritos y ángeles’. Las re-ferencias al cielo se repiten en varias crisis: ‘parecíame estarmetida en el cielo’ [LV, 38,1].

TERESA DE JESÚS
883REV NEUROL 2003; 37 (9): 879-887
En 1562, a los 47 años, tiene la santa su visión más conocida,la denominada como del ‘querubín’ o del ‘dardo’, que describecon sentidísima intensidad e inspiración, verdadero alarde litera-rio, comparable, si no superior a los del gran novelista ruso, y queconmovió no sólo a su generación sino a todas las generacionesposteriores:
Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión: veíaun ángel cabe mí (cerca de mí) hacia el lado izquierdo enforma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla ... Estavisión quiso el Señor la viese así. No era grande, sino peque-ño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecentodos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines ...Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierrome parecía tener un poco de fuego. Éste me parecía meter porel corazón algunas veces, y que me llegaba a las entrañas. Alsacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba todoabrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor,que hacía dar aquellos quejidos; y tan excesiva la suavidadque me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que sequite, no se contenta el alma con menos que Dios. No es dolorcorporal sino espiritual, aunque no deja de participar el cuer-po algo, y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasaentre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustara quien pensare que miento [LV, 29,13] (Fig. 3).
Este memorable relato nos introduce en el carácter afectivo, pla-centero, extático de los episodios, que constituye el núcleo de laepilepsia extática. Desde la luz inicial, todas las imágenes estánrevestidas de sentimientos positivos, deleitosos, de goce, de feli-cidad. A pesar de que Teresa refiere dificultad en describir loindescriptible, (‘no sabe expresarse en verbo’) –lo que es comúnen los pacientes con crisis extáticas–, de nuevo demuestra sobra-dos recursos (y la lengua española, entonces lengua vulgar oromance, abundante riqueza a tal fin) para hablar de lo inefable:
En fin, no alcanza la imaginación, por muy sutil que sea apintar ni trazar como será esa luz, ni ninguna cosa de las queel Señor me daba a entender con un deleite tan soberano, queno se puede decir, porque todos los sentidos gozan en tan altogrado y suavidad que ello no se puede encarecer y ansí esmejor no decir más [LV, 20,16].
El contenido alucinatorio afectivo se repetía con frecuencia, sibien con matices:
Esta misma visión he visto otras tres veces. Es a mi parecerla más subida visión que el Señor me ha hecho merced quevea, y trae consigo grandísimos provechos ... Es una llamagrande, que parece abrasa y aniquila todos los deseos de lavida [LV, 38,18].... de los de la orden de este padre (el rector), que es laCompañía de Jesús, toda la Orden junta, he visto grandescosas [LV, 38, 15].... otra vez vi la misma paloma sobre la cabeza de un padrede la Orden de santo Domingo, salvo que me pareció que losrayos y resplandor de las mismas alas que se extendían mu-cho más [LV, 38,12].
La paloma luminosa sobre su cabeza ha sido representada casiconstantemente en la iconografía de la carmelita.
Merece destacar tres rasgos comunes a la situación. Una ciertaambivalencia entre placer y dolor (‘el delicioso sufrimiento’, ‘reciomartirio sabroso’) [LV, 20,11], entre angustia y tranquilidad (‘pasa-do mi temor, que fue presto, quedé con un sosiego y gozo y deleiteinterior’) [LV, 39,3], que recuerda el paso del pánico a la felicidaden Juana de Arco, y sobre todo, la transformación del miedo enplacidez casi constante en las crisis de Dostoievski. Así lo describíael novelista ruso en boca del príncipe Mishkin (El idiota):
A veces él pensaba que había un momento o dos en su estadode epilepsia, justo antes del ataque mismo, en que, de pronto,en medio de la tristeza, la oscuridad espiritual y la depresión,su cerebro parecía incendiarse por breves instantes, a la parque en un extraordinario impulso, todas sus fuerzas erantensadas al máximo. La sensación de estar vivo y despiertoaumentaba diez veces más en aquellos instantes que deslum-braban como descargas eléctricas. Su mente y su corazón sehallaban inundados de una luz cegadora. Toda su agitación,todas sus dudas y congojas parecían resolver en un parpa-deo, culminado en una gran paz, en una serena y armoniosaesperanza, en goce [1].
Esta ambivalencia la expresa así la santa: ‘Tan excesiva penaespiritual con tan grandísimo gusto’; recurriendo a la paradojaque ya había utilizado con frecuencia (‘vivo sin vivir en mí’,‘muero porque no muero’), en un castellano más sobrado de tér-
Figura 3. Éxtasis de Santa Teresa. Grupo escultórico de Bernini en la iglesiade Santa María de la Victoria, en Roma.

REV NEUROL 2003; 37 (9): 879-887
E. GARCÍA-ALBEA
884
minos para expresar el dolor que el placer. Otros ejemplos: ‘Quie-re el alma estar siempre sufriendo este mal’; o ‘Parece arrebata elSeñor el alma y lo pone en éxtasis; y ansí no hay lugar de tenerpena ni de padecer, porque viene luego el gozar’.
Es frecuente una cierta participación del cuerpo en los senti-mientos placenteros, como bien describe en la visión del querubín(y sin ninguna referencia sexual). Esta participación corporal seexpresa en gozosas sensaciones, no sólo de placer, sino tambiénde ligereza (‘no sentir el suelo bajo los pies’), de levitación, aun-que ella aclare que es vuelo, tan sólo, del espíritu: ‘Entiéndase,claro, es vuelo el que da el espíritu, para levantarse de todo locriado y de sí mismo el primero, más es vuelo suave, es vuelodeleitoso, vuelo sin ruido’ [LV, 20,24]. ‘Digo, que muchas vecesme parecía me dejaba el cuerpo tan ligero que todas las pesadum-bres de él me quitaba, y a veces era tanto que casi no podía ponerlos pies en el suelo’.
En fin, ninguna experiencia de este mundo es comparable.Así lo escribe Teresa: ‘Porque el sentimiento y suavidad es tanexcesivo que todo lo que acá se puede comparar, y aunque sí vienea tener todas las cosas del mundo en poco’ [CC, 54,8].
Y así finalizará Dostoievski una de las descripciones nove-ladas: ‘... resulta ser armonía y belleza elevadas a su punto másalto de perfección, y produce una sensación hasta entonces nisoñada ni adivinada que no lo cambiaría por todas las alegríasdel mundo’ [1].
Conviene señalar dos elementos peculiares en las alucinacio-nes de Teresa –en los que han reparado alguno de sus editores,como el P. Efrén [7]– y que, quizá, tengan sentido en la elabora-ción global del caso. Uno es el hecho de que las visiones ocurríano se iniciaban con frecuencia en el hemicampo visual izquierdo(‘en el lado del corazón’), como comprobamos en la alucinacióndel querubín: ‘La Virgen Señora ... hacía el lado izquierdo’; ‘SanPedro y San Pablo ... lo veía al lado izquierdo muy claramente’[LV, 29,5]; ‘Estaba una vez en el oratorio y aparecíome hacia ellado izquierdo de abominable figura’.
Nada en los textos de Dostoievski parece indicar una locali-zación, pero no así en Juana de Arco, que a sus trece años expli-caba: ‘Oía la voz a la derecha; tan solo en raras ocasiones oía lavoz acompañarse de una luz. La luz procedía del mismo lado dela voz, voz de ángel’ [4].
En segundo lugar, queremos anotar uno de los arrobamientosque ocurrió tras oír un cantarcillo y que sugiere un mecanismoreflejo a la música, o al menos un cierto papel desencadenantemusicogénico, y que, como en otras ocasiones, llena de perpleji-dad a la santa: En la Cuenta de Conciencia 13ª escribe:
Anoche estando con todas, dijeron un cantarcillo de cómoera recio vivir sin Dios. Como estaba yo con pena, fue tantala operación que me hizo que se comenzaron a entumecer lasmanos, y no bastó resistencia sino que, como salgo de mí porlos arrobamientos de contento, de la misma manera se sus-pende el alma con la grandísima pena que queda enajenada,y hasta hoy no lo he entendido [17].
De nuevo el caso de nuestra santa nos conduce a la santa francesa,cuyas visiones se consideran ejemplos de epilepsia musicogéni-ca. Añadamos que Mahoma y Dostoievski tuvieron episodios trasel estímulo sonoro de las campanas [4] 3.
Pasada la crisis, Teresa permanecía con turbidez de concien-cia durante horas o días. A pesar, de nuevo, de lamentarse por ladificultad en la descripción (‘deja un desasimiento extraño que yo
no podré decir cómo es’) [LV, 20,8]. Su pluma escribe de formaregular y precisa la alteración de la conciencia: ‘Los días queduraba esto andaba como embobada’; ‘Si ha sido grande el arro-bamiento, acaece andar un día o dos, y aún tres, tan absortas laspotencias, o como embebida, que no parece anda en sí’; ‘... peroaunque dure poco deja el cuerpo muy descoyuntado, los pulsosabiertos, sin fuerza y con grandes dolores’ [LV, 20,21]. ‘Pasadoaquel rato en que el alma está en unión (que del todo tiene absortaslas potencias y esto dura poco como he dicho) quedarse el almarecogida, y aún en lo exterior no poder tornar en sí, más quedanlas dos potencias, memoria y entendimiento casi con frenesí muydesatinadas’ [LV, 40,7].
La descripción del episodio es, pues, completa y perfecta.Todas las preguntas que formularía un clínico para conocer conprecisión el carácter de los episodios están sobradamente contes-tadas por la santa.
Analizado de pasada en páginas anteriores, interesa conocerahora la actitud de Teresa ante sus arrobamientos. Teresa no acep-ta pasivamente las supuestas mercedes divinas que le asaltan re-petidamente. Tras la descripción de cada alucinación, trata impe-riosamente de interpretar de forma religiosa los contenidos, loque no siempre logra y, con frecuencia, ni siquiera comparte unaexplicación sobrenatural de sus éxtasis.
Es llamativo su empeño en conocer el cómo antes que el qué(‘el cómo el Señor lo hace’). Las descripciones son minuciosas,como hemos visto de la estereotipia de los episodios, utilizandocon habilidad no sólo toda la riqueza que permite el idioma, sinotérminos precisos, técnicos (memoria, entendimiento, potencias,facultades, etc.). Rof Carballo creyó identificar una teoría de lamente [14]. En ese permanente esfuerzo intelectual por conocersu proceso, de definir sus arrobamientos –relata más de un cen-tenar de ellos– y diferenciarlos o identificarlos con otras situacio-nes de conciencia (unión, arrebatamiento, desasimiento, suspen-sión, vuelo del espíritu, ilusión, etc.), Teresa aísla sus visiones deaquellas que son resultado del funcionamiento ‘normal’ de lamente. No sabe bien lo que le ocurre, pero sí puede asegurar lo queestos fenómenos no son. Y así es capaz de concluir que sus crisis‘son perfectamente distintas de aquellas fruto de la evocación, lamemoria y la imaginación’ [CC, 55,18].
Trata de dar todas las pistas posibles para que alguien dé unarespuesta convincente. Pero dominicos, jesuitas, descalzos, con-sultores del Santo Oficio, ‘médicos del cielo’ y una larga lista deconfesores no resuelven sus dudas –‘lástima lo que se padece conlos confesores que no lo entienden’ [LV, 20,21]–. Y despreciaindicaciones de los ‘medio letrados’, que tan sólo le recomenda-ban ‘que siempre me santiguase cuando alguna visión viese ydiese higas ... para espantar al demonio’ [LV, 29,5]. Tampococonfió en los médicos; en relación con el grave episodio de sujuventud ya decía: ‘Pues como me ví tan tullida, y en tan pocaedad, y cual me habían parado los médicos de la tierra, determinéacudir a los del cielo para que me sanasen, que todavía deseabala salud’ [LV, 6,7]. En ello recuerda otra vez a Dostoievski me-nospreciando a los médicos rusos (‘... he perdido absolutamentemi confianza en ellos’) y viajando por los consultorios de losmejores neurólogos europeos (Romberg en Berlín y Trousseau enParís) buscando una explicación.
3 Critchley ha estudiado la epilepsia ‘musicogénica’, enfatizando la impor-tancia del contenido emocional de la música, y atribuyéndola a la disfun-ción del lóbulo temporal [49].

TERESA DE JESÚS
885REV NEUROL 2003; 37 (9): 879-887
DISCUSIÓN
Tras la exposición del material patográfico de la abulense, lahipótesis epileptogénica nos parece la más adecuada para expli-car sus éxtasis. Los antecedentes claramente epilépticos en sujuventud, el perfil estereotipado de los episodios y su próximoparentesco con otros casos similares de indudable carácter epilép-tico apuntan firmemente tal posibilidad.
En la actualidad, si descartamos los personajes históricos,cuya información, en general, es muy fragmentaria, menos de unadocena de pacientes reúnen criterios suficientes para que se lesdiagnostique de epilepsia extática o de Dostoievski, si como tal seentiende la presencia de episodios recurrentes y paroxísticos –pre-sentándose o no como aura de una crisis generalizada– de trastor-nos psíquicos, con un predominio de los síntomas positivos, afec-tivos, de bienestar, goce, felicidad, etc., y que suelen acompañar-se de alucinaciones.
El caso de Dostoievski, cuyas crisis hemos comentado deforma paralela a las de Teresa, se ha estudiado repetidamente y sedispone de una amplia información: no sólo la que suministra elpropio autor, sino la de su segunda mujer (Ana Grigorogevna),sus amigos (Grigorovitch) y la de varios testigos, algunos médi-cos (Tricky, Janowsky) de sus episodios. Además, trasladó a loshéroes de sus novelas sus propias experiencias, como al príncipeMyshkin en El idiota o Kirillov en Los diablos. Es notable lamonografía ya señalada de Gastaut [2], los estudios pioneros deAlajouanine [18], y los más recientes de Voskuil [19] y Verce-lletto [20]. Las crisis comenzaron a los 25 años (no en la infancia,como se ha sugerido erróneamente); eran frecuentes, aunque porrachas, básicamente nocturnas, se seguían de crisis generaliza-das, con estupor y desorientación poscrítica. En una ocasión su-frió un estado epiléptico. El aura extática, aunque vivida conextraordinaria intensidad, era ocasional.
El caso de Juana de Arco merece algún comentario. Nació en1412 en Domremy, cerca de la Lorena; de origen humilde y con-dición analfabeta, tan sólo se dispone de los testimonios querecogió la Inquisición durante el juicio en Rouen (19 años), quela condenó a morir en la hoguera. Como Teresa, sus crisis teníanun gran componente alucinatorio y no se seguían de convulsionesgeneralizadas. No rara vez se desencadenaban tras oír las campa-nas de la iglesia. Sus visiones las han estudiado las neurólogasElizabeth Foote-Smith y Lidia Bayne [4]. Otros místicos cuyasexperiencias podrían ser epilépticas son santa Teresa de Lisieux(1873-1897), santa Catalina de Ricci (1522-1550) y santa Marga-rita María (1647-1690), si bien no serían encuadrables en lo quehemos tratado de definir como epilepsia extática. Más reciente-mente, el caso de la madrileña y carmelita Maravillas Pidal yChico de Guzmán, Madre Maravillas (1891-1974), también lla-mada ‘Santa Teresa de Jesús del siglo XX’ [21], canonizada duran-te la última visita de Woytila a España, evoca en parte los pade-cimientos de Teresa, aunque su caso es de mayor complejidadpsicológica. Está en marcha un estudio al respecto, que incluyecomo fuentes históricas las cerca de 7.000 cartas que escribió,cuarenta de ellas al Dr. Gregorio Marañón.
El caso de la conversión y de las visiones de Pablo de Tarsoha merecido diversas explicaciones neurológicas, entre ellas la deepilepsia por William James (1902) [3], y más recientemente porLandsborough (1987) [22] y por Vercelletto (1991) [20]. Sinembargo, Lennox, en 1960, apuntó la hipótesis jaquecosa paraexplicar las experiencias de Pablo [23]. Al contrario que nuestracarmelita, la información al respecto es precaria, lo que facilitauna interpretación especulativa, y se limita a poco más que el
episodio de la conversión que ocurrió en el camino de Damasco(Epístola a los Corintios, XII, 1,10). Una insólita revisión sobre‘conversiones religiosas en la epilepsia del lóbulo temporal’ sedebe a Dewhurst y Beard [24].
El concepto de ‘aura emocional’ –que junto al ‘aura intelec-tual’ conforman el ‘aura psíquica’– se debe a Jackson (1887) [25],y era sobradamente conocida durante el siglo XIX, si bien el auraemocional adquiría habitualmente un aspecto desagradable deansiedad o pánico. La condición de aura agradable, placentera, esmucho más rara y de identificación más reciente. Gowers, en sutratado clásico sobre la epilepsia (1885), describe con precisiónno sólo el aura visual tipo ‘flash’, relámpago, etc, sino también lavisión de beautiful places que precedían a una crisis generalizada[26]. En la revisión de Lennox (1960) de 1.017 casos de aura,nueve de ellos (0,9%) revestían ese carácter placentero [23]. Enel siglo XX, los primeros casos de epilepsia extática genuina, esdecir, aquellos en los que destaca el importante contenido emo-cional de los episodios, representen o no el aura de una crisisgeneralizada, posiblemente sean los de Alajouanine (1951) [27]y los de los españoles De Castro, Sacristán, Moya y Sanabraen 1960 [28], a los que habría que añadir un raro caso de Ur-bach-Wiethe (calcificación de ambos lóbulos temporales), des-crito por Boudouresque et al, en 1972, que sufría crisis dejá vu ydejá vecú que finalizaban con ‘indescriptibles’ e intensas sensa-ciones de placer y bienestar [29]. De mayor interés es el caso deCirignotta y su equipo. Se trataba de un paciente que a los 13 añoshabía comenzado con episodios breves en que permanecía extá-tico, con ‘suspensión de la atención al entorno’ y una, de nuevo,‘indescriptible’ sensación de placer no sexual, de bienestar, quecomparaba con la música. Un registro poligráfico durante uno delos episodios reveló un foco de puntas en la región temporalderecha [30]. El paciente de Morgan con un astrocitoma temporalderecho presentaba alucinaciones auditivas (‘música suave’) ovisuales de contenido religioso (‘Jesucristo’). Durante esos bre-ves momentos ‘parecía estar en otro mundo’ (idéntica expresiónque la que utilizaba Teresa), era capaz de responder a su entornoy sentía una ‘inefable’ sensación de placer y bienestar [31]. Elcaso que comunicamos nosotros [5] presentaba crisis reflejas a latelevisión, que en ocasiones se autoprovocaba, durante las cualesla paciente disminuía el nivel de conciencia, perdía la atención alentorno e, incapaz de movilizarse, le invadía una intensa sensa-ción de placer (‘como cuando se contempla el mar’). Un registroal intentar provocar la crisis mediante la visión de imágenes en eltelevisor demostró en este caso la presencia de paroxismos depuntas generalizadas. Todos estos casos –aunque se eche de menosla riqueza descriptiva de la santa– muestran una estructura mor-fológica similar y comparable a la de los éxtasis de Teresa.
Como vemos, en la mayoría de los casos en que se ha podidodemostrar una focalidad, ésta ha correspondido al hemisferioderecho. En la carmelita, la localización temporal derecha la su-giere, además, la focalidad que apunta el probable estado epilép-tico que sufrió a los 24 años (‘sólo un dedo me parece podíamenear en la mano derecha’) así como la distribución hemicám-pica izquierda de algunas de sus alucinaciones. Ajuriaguerra yHecaen sitúan en el hemisferio derecho las lesiones causantes decrisis parciales con ilusiones del esquema corporal del tipo deligereza o levitación, y señalan su elevada asociación con estadosafectivos y estados alucinatorios [32].
En la clásica serie de Penfield y Perot de 1.132 pacientes conepilepsia focal, 520 sufrían ‘epilepsia del lóbulo temporal’, y deéstos, 53 casos se manifestaban por alucinaciones complejas vi-

REV NEUROL 2003; 37 (9): 879-887
E. GARCÍA-ALBEA
886
suales y auditivas; asimismo, fueron capaces de obtener respues-tas alucinatorias similares estimulando la primera circunvolucióntemporal [33]. Penfield también logró respuestas emotivas esti-mulando el córtex temporal [34].
Aunque nuestra carmelita poseía la mayoría de los rasgos dela personalidad que algunos autores consideran característicos dela conducta interictal de la epilepsia temporal, tenemos reticen-cias al planteamiento de dichos autores. En efecto, Bear y Fedio[35] y Bear [36] establecían la ‘hiperreligiosidad’ como uno delos 18 rasgos más consistentes de la conducta intercrítica de losepilépticos temporales. Creemos que, de forma azarosa, estable-cen unos rasgos (interés filosófico, hipermoralismo, sentimien-tos de culpa, hiperreligiosidad, etc.) que pueden reducirse e inter-cambiarse. En la acotación a pie de página 4 expresamos nuestracrítica a la hiperreligiosidad como categoría ‘clínica’. Además,algunos autores no han podido confirmar esta relación [37]. Porcitar tan sólo un único rasgo –y que Waxman y Geschwind haninsistido en su constancia en el ‘síndrome conductual interictal dela epilepsia del lóbulo temporal’–, como la hipergrafía [38], re-cordemos la afición a la escritura de la abulense: ‘Nadie diría queestaba achacosa: escribía tan apriesa y velozmente como suelenhacer los notarios públicos’ [6].
A pesar de la gran popularidad que cosechó la carmelita entodo el orbe católico, son escasos los estudios realizados fuerade España sobre su patología. El más conocido es el de Hahn,fraile y profesor de los jesuitas de Lovaina, y también alumnode Charcot, que en 1883, en pleno apogeo intelectual de sumaestro, diagnostica a la santa de histérica (grande histérie):‘Estamos ante la presencia de un ejemplo de histeria orgánica,lo más característica posible; en verdad, la enfermedad alcanzasu límite más alto’ [39].
Este trabajo, publicado en Bruselas, fue condenado por la Sagra-da Congregación de Ritos en 1885 e incluido en el índice en 1886.
En España, sin embargo, el caso de la abulense ha interesadode forma recurrente, y con un punto de pasión, a nuestros médi-cos. Américo Castro, en su clásico estudio de 1928, llegó a decirque: ‘La verdad es que la Santa de Ávila, universalmente celebra-da, tiene como principales lectores a gentes devotas, a eruditos,o a buscadores de anormalidades nerviosas’ [40].
En 1894, el profesor granadino Perales recoge la hipótesisde Hahn, que desarrollará de forma amplia y bien documentadaen una viva polémica al ser contestado por el carmelita Gregoriode San José [10,41].
Posteriormente, han sido muchos los estudiosos de la ampliapatología de Teresa –Novoa Santos [12], Marco Mereciano [42],Poveda Aliño [43]–, si bien los episodios extáticos han merecidoescasa atención, o tan sólo como expresión de una personalidadalterada por diversas pulsiones. El desarrollo de las ciencias mé-
dicas, y en particular de la neurología, ha privado de interés clí-nico a las distintas propuestas especulativas (hipernaturalismo,instinto de la muerte, timopatía ansiosa, melancolía, etc.), queapenas merecen un comentario. Recordemos, si acaso, a ÁngelGarma, uno de los introductores del psicoanálisis en España,quien en 1930 publicó un estudio en la entonces prestigiosa revis-ta Archivos de Neurobiología, que postulaba la alucinación delquerubín como una mera fantasía de desfloración, y el ‘gestoobsceno’ y ritual de ‘dar higas’ como expresión de una neurosiscompulsiva [44]. En general, todas estas aproximaciones soncomparables al tan imaginativo como insostenible intento de Freudde explicar la epilepsia de Dostoievski como un conflicto psíqui-co (fantasía parricida) en la infancia del novelista (aunque el mismoFreud renegó tiempo después de este trabajo) [45]. Más reciente-mente (1993), Alonso Fernández, en una superficial aproxima-ción a Teresa, y sin mediar razones, la despacha como ‘evidentehisteria psicomotora’ y repite el tópico de ‘muerte aparente’ parael episodio que sufrió a los 24 años [46].
Si bien el carácter epiléptico de los éxtasis de la santa ofrece,en nuestra opinión, pocas dudas, no ocurre lo mismo al intentardeterminar la causa de la epilepsia. Ya hemos expresado nuestrascríticas sobre el improbable origen congénito, tuberculoso o bru-celósico causante de la encefalopatía. En un terreno meramenteespeculativo, apuntamos la posibilidad de que se trate de una cis-ticercosis cerebral. Esta enfermedad era endémica en nuestro país(como en toda Europa) en el siglo XVI, y posiblemente representa-ba una de las primeras causas de epilepsia no secundaria a ence-falopatía perinatal ni traumatismo [47]. El curso de la epilepsia enesta parasitosis es casi único, y coincide en gran parte con la pa-tocronía de Teresa [48]. Se trata de crisis de comienzo en la edadjuvenil, de morfología variable y a veces coincidente (es decir, elpaciente puede sufrir diversos tipos de crisis focales: jacksonia-nas, psicomotoras, etc.), y en su curso, irregular y crónico, sealternan épocas de mal control, incluso de estado epiléptico, conotras en que las crisis parecen desaparecer durante años.
A manera de resumen, pensamos que, dados sus anteceden-tes, la estereotipia de sus episodios, o su parentesco con casossimilares de evidente origen epiléptico, la santa sufría crisis extáti-cas o de Dostoievski de posible origen en el lóbulo temporalderecho, y quizá secundarias a cisticercosis cerebral.
Es preciso dejar claro que este diagnóstico en nada desmerecela altísima consideración que el autor tiene de Teresa, sino quemás bien la alivia de diagnósticos erróneos, como el de histeria,cuando no de interpretaciones de otro tipo que han pesado mali-ciosamente sobre su excelsa personalidad. El autor de este traba-jo, en fin, tras leer atentamente ese gran historial clínico que es suobra, reconoce que le atravesó la gracia, inteligencia y genio deeste ilustre personaje 5.
5 La hipótesis epileptogénica de los arrobamientos de la carmelita se presen-tó por primera vez en Barcelona en 1993, en la 45.ª Reunión de la SociedadEspañola de Neurología. Múltiples avatares ajenos a la voluntad del autorimpidieron hasta ahora que se publicara en una revista especializada.
4 Estamos en contra de las propuestas de algunos autores que consideran lareligiosidad como una categoría clínica, incluso establecen escalas demedición, como la Wiggin’s religiosity scale. El individuo hiporreligiosoo hiperreligioso corre así el riesgo de que se le considere enfermo.

TERESA DE JESÚS
887REV NEUROL 2003; 37 (9): 879-887
LA EPILEPSIA EXTÁTICA DE TERESA DE JESÚS
Resumen. Objetivo. Se pretende definir los éxtasis (arrobamien-tos) de Teresa de Ahumada (Teresa de Jesús) y relacionarlos conéxtasis recientemente identificados como crisis comiciales (epilep-sia de Dostoievski, enfermedad de san Pablo, epilepsia extática).Desarrollo y conclusiones. Se revisa la patografía de la carmelita,en particular sus muy bien descritos éxtasis. La estereotipia de éstosy la comparación con casos similares permite considerarlos epi-lépticos, posiblemente secundarios a una cisticercosis cerebral.[REV NEUROL 2003; 37: 879-87]Palabras clave. Aura psíquica. Cisticercosis. Crisis extáticas. Epi-lepsia. Historia.
A EPILEPSIA EXTÁTICA DE TERESA DE JESUS
Resumo. Objectivo. Pretende-se definir os êxtases (arrebatamen-tos) de Teresa de Ahumada (Teresa de Jesus) e relacioná-los comêxtases recentemente identificados como crises comiciais (epilep-sia de Dostoevski, doença de São Paulo. Epilepsia extática). De-senvolvimento e conclusões. É revista a patografia da carmelita,em particular os muito bem descritos êxtases. A estereotipia destese a comparação com casos semelhantes permite considerá-los epi-lépticos, possivelmente secundários a cisticercose cerebral. [REVNEUROL 2003; 37: 879-87]Palavras chave. Aura psíquica. Cisticercose. Crises extáticas. Epi-lepsia. História.
BIBLIOGRAFÍA
1. Dostoievski F. Obras Completas. Madrid: Aguilar; 1957.2. Gastaut H. Fyodor Mikhailovitch Dostoievsky’s involuntary contribu-
tion to the symptomatology and prognosis of epilepsy. Epilepsia 1978;19: 186-201.
3. James W. The varieties of religious experience. London: Ed. London; 1952.4. Foote-Smith E, Bayne L. Joan of Arc. Epilepsia 1991; 32: 810-5.5. Cabrera F, Jiménez- Jiménez F, Tejeiro J, Ayuso L, Vaquero A,
García-Albea E. Dostoievski´s epilepsy induced by television. J NeurolNeurosurg Psychiat 1996; 61: 653.
6. De Santa Teresa S. Burgos: OCD. 5 vols.; 1935-1937.7. Santa Teresa de Jesús. Epistolario. Obras Completas. 6 ed. Madrid:
BAC, 1979. p. 667-1126.8. Santa Teresa de Jesús. Libro de la Vida. Obras completas. 6 ed. Madrid:
BAC, 1979. p. 28-189.9. Bancaud J. Sémiologie clinique des crises épileptiques d´origine tem-
poral. Rev Neurol (Paris) 1987; 143: 392-400.10. Perales Gutiérrez A. Réplica de dos doctores españoles a un intento de
respuesta de un carmelita francés. Ávila; 1898.11. Fernández Ruiz C. Medicina y médicos en la vida y obra de Santa Ter-
esa de Jesús. Revista de Espiritualidad 1964; 23: 186-209.12. Novoa Santos R. Patografía de Santa Teresa de Jesús. Madrid: Morata; 1932.13. Lope de Vega F. Santa Teresa de Jesús. Acto 2º. Madrid: Menéndez y
Pelayo. Tomo V, RAE; 1963. p. 481.14. Rof Carballo J. La estructura del alma según Santa Teresa. Revista de
Espiritualidad 1963; 87-89: 427.15. Diccionario de la Lengua Castellana. 12 ed. Madrid: Real Academia de
la Lengua; 1884.16. Corán. Sura 13. Edición de Julio Cortés. Madrid: Editora Nacional;
1986. p. 318.17. Santa Teresa de Jesús. Cuentas de Conciencia. Obras completas. Madrid:
BAC; 1979. p. 451-88.18. Alajouanine T. Dostoievski’s epilepsy. Brain 1937; 60: 209-18.19. Voskuil PH. The epilepsy of Fyodor Mikhailovitch Dostoievski
(1821-1881). Epilepsia 1983; 24: 658-67.20. Vercelletto P. Extase, crises extatiques, à propos de la maladie de Saint
Paul et de Sainte Thérèse d’Ávila. Epilepsies 1997; 9: 27-39.21. Jiménez Duque B. Vida mística de la madre maravillas de Jesús. Su
alma. Madrid: Edibesa; 2002.22. Landsborough D. St. Paul and temporal lobe epilepsy. J Neurol Neuro-
surg Psychiatry 1987; 50: 659-64.23. Lennox WG. Epilepsy and related disorders. Vol. 2. London: Churchill;
1960.24. Dewhurst K, Beard W. Sudden religious conversions in temporal lobe
epilepsy. Br J Psychiatry 1970; 117: 597-607.25. Jackson JH. Selected writings of John Hughlings Jackson. Vol. 2. New
York: J. Taylor, Basic Books; 1958. p. 509.26. Gowers WR. Epilepsy and other chronic convulsive diseases; their caus-
es, symptoms and treatment. In American Academy of Neurology Re-print Series. Vol. 1. New York: Dover Publications; 1964, p. 57.
27. Alajouanine T. Sur un équivalent épileptique: la absence à début psy-choaffectif. Bull Acad Natl Med 1951; 135: 389-91.
28. De Castro P, Sacristán J, Moya J, Sanabria S. Síndromes epilépticos.Madrid: Librería Científico Médica; 1960.
29. Boudouresque J, Gosset A, Sayag J. Maladie d’Urbach-Whiethe. Cri-ses temporales avec phénomènes extatiques et calcification de deuxlobes temporaux. Bull Acad Natl Med 1972; 165: 416-21.
30. Cirignotta F, Todesco CV, Lugaresi E. Temporal lobe epilepsy with ec-static seizures (so called Dostoievski epilepsy). Epilepsia 1980; 21; 705-10.
31. Morgan H. Dostoievsky’s epilepsy: a case report and comparison. SurgNeurol 1990; 33: 413-6.
32. Ajuriaguerra J, Hecaen H. Le córtex cerébral. Paris: Masson; 1964. p. 393.33. Penfield W, Perot P. The brain’s record of auditory and visual experi-
ence. Brain 1963; 86: 595-6.34. Penfield W. The role of the temporal cortex in certain psychical phe-
nomena. J Sci 1955; 101: 451-66.35. Bear DM, Fedio P. Quantitative analysis of interictal behavior in tem-
poral lobe epilepsy. Arch Neurol 1977; 34: 454-61.36. Bear DM. Temporal lobe epilepsy. A syndrome of sensorylimbic hy-
perconnection. Cortex 1979; 15: 357-84.37. Tucker DM, Novelly RA, Walker PJ. Hyperreligiosity in temporal lobe
epilepsy: redefining the relationship. J Nerv Ment Dis 1987; 175: 181-9.38. Waxman SG, Geshwind N. The interictal behavior syndrome of tempo-
ral lobe epilepsy. Arch Gen Psychiatry 1975; 32: 1580-6.39. Hahn G. Les phénomènes hystériques et les révélations de Sainte
Thérèse. Vols. XIII y XIV. Bruxelles: SJ Revue des Questions Scienti-fiques; 1883.
40. Castro A. Teresa la Santa y otros ensayos. Madrid: Alianza Editorial;1990. p. 39.
41. De San José P. G. OCD. El supernaturalismo de Santa Teresa de Jesúsy la filosofía médica, o sea, los éxtasis, raptos y enfermedades de laSanta ante las ciencias médicas. Por A Perales Rodríguez. Madrid: Gre-gorio del Amo; 1984.
42. Marco Mereciano F. Psicoanálisis y melancolía en Santa Teresa. En-sayos médicos y literarios. Madrid: Cultura Hispánica; 1958.
43. Poveda J. La psicología de Santa Teresa de Jesús. Madrid: Rialp; 1984.44. Garma A. Interpretación psicoanalítica de un gesto de Santa Teresa.
Archivos de Neurobiología 1930; 10: 528-34.45. Freud S. Dostoievski and parricide. In Stracy A, Freud A, eds. The stan-
dard edition of the Complete Psychological works of Sigmund Freud.London: Hogarth; 1961.
46. Alonso-Fernández A. Las marcas en la piel y los estigmas, levitacionesy éxtasis. Madrid: Thaurus; 1993.
47. García-Albea E. Cisticercosis cerebral. Aportaciones al conocimientode una enfermedad endémica en España y en Hispanoamérica. Madrid:Arán; 1991.
48. García-Albea E. Epilepsia y cisticercosis. Revista Española de Epilep-sia 1988; 3: 166.
49. Critchley M. Musicogenic epilepsy. Brain 1937; 60: 13-27.