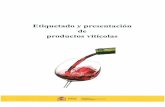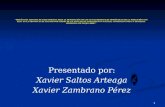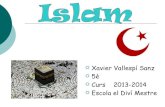F. Xavier Medina: Vino, cultura y territorio
Transcript of F. Xavier Medina: Vino, cultura y territorio

Vino, cultura y territorio: de la cultura del vino al desarrollo local F. Xavier Medina Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Barcelona
La patrimonialización (y con ella, la turistificación) de los productos
alimentarios, de los paisajes productivos y de la enogastronomía son fenómenos que se
encuentran en auge y que se están llevando a cabo actualmente tanto en los territorios
más socioeconómicamente establecidos y más maduros como en los todavía
emergentes. En los primeros, debido a la necesidad de diversificación del producto; en
el caso de los segundos, buscando un posicionamiento estratégico conveniente que los
sitúe de algún modo dentro de un segmento de mercado adecuado y competitivo.
Este fenómeno se manifiesta de forma muy especial en relación con el mundo
del vino y su cultura. Y, en tanto que uno de los productos identificadores del
Mediterráneo1 y de su famosa dieta –junto con el trigo y el olivo-, el vino se ha
convertido en un elemento especialmente (y culturalmente) vinculado con este mar
interior, en la geografía del cual su importancia es significativa tanto por su inevitable
presencia (en el norte del Mediterráneo y, en parte, en el Este) como por las razones de
su ausencia (en todo el Mediterráneo musulmán).
El vine define hoy en día procesos altamente identitarios; tanto a nivel local,
comunitario (decía Manuel Vázquez Montalbán que “un pueblo que no bebe su vino y
no come su queso, tiene un grave problema de identidad”) como de “distinción”
personal e internacional (no es lo mismo beber un Borgoña que un Côtes du Rhône; no
es lo mismo beber un alta que un baja California…).
1 Si bien el nacimiento del vino no puede situarse directamente en el Mediterráneo, sí que podemos decir que su desarrollo y su expansión se deben a este espacio. Los restos arqueológicos más antiguos conocidos actualmente sitúan el inicio de la producción de vino alrededor del año 8.000 a de C., en lo que hoy es Georgia, una pequeña ex república Soviética al sur del Cáucaso y a orillas del Mar Negro. Los análisis de la cerámica georgiana encontrada parecen indicar que el vino cumplía ya en ese momento con funciones rituales y posiblemente religiosas. En la zona de los Montes Zagros (actual Irán) se han encontrado también restos datados alrededor del 6.000 a de C., por lo que parece coherente la teoría que sitúa el nacimiento de la producción vitivinícola en Georgia y su camino hacia el Mediterráneo a través de la zona iraní, desde donde llegaría a la antigua Grecia.

El mundo del vino se encuentra actualmente redefiniendo su lugar en la sociedad
y en la cultura. Cada vez más, los vinos son contemplados como productos (culturales)
de la tierra y están íntimamente ligados a territorios específicos que los definen. De este
modo, y en esta relación vino-cultura-territorio, encontramos el vínculo inevitable con
el desarrollo socioeconómico y las políticas de desarrollo y de identificación locales.
A pesar de que únicamente en los últimos años el vino se ha convertido en un
componente importante del desarrollo rural y de la promoción regional (en los años
setenta, en algunas denominaciones de origen hoy bien establecidas, la gente aún
abandonaba sus tierras y cambiaba los cultivos vitivinícolas por otros por falta de
rendimiento), esta situación parece consolidarse hoy en día como una realidad cada vez
más importante que se extiende por los principales países productores: Europa y el
Mediterráneo, pero también de forma cada vez más significativa en otros destinos a
nivel mundial, como Norte y Sudamérica (California, México, Argentina o Chile),
Sudáfrica o Australia.
Las inscripciones en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la
UNESCO de determinados paisajes culturales ligados a la vid y el vino. Los paisajes
vitivinícolas de St. Emilion (Burdeos), las terrazas del Duero en Portugal, asociadas con
la elaboración y las rutas del vino de Oporto, el paisaje vitivinícola de Tokaj en
Hungría, o los de la isla de Pico (Islas Azores) son un buen ejemplo de vinculación
patrimonial del vino con el territorio ligada al ámbito cultural y de las identidades
locales; sin dejar de lado otros casos como la presencia en la lista indicativa española
del Itinerario Cultural de la Vid y del Vino en los Pueblos del Mediterráneo, promovida
en su momento (1998-1999) por el Gobierno de la Rioja. Dichos bienes protegidos han
abundado muy especialmente en el aspecto “paisaje” observado desde el punto de vista
de la cultura del vino. En tanto que patrimonio inmaterial, de todos modos, la puesta en
valor de estos elementos afecta a toda la cadena productiva: desde el campo hasta la
copa.
En relación con el mencionado Itinerario Cultural de la Vid y del Vino en los
Pueblos del Mediterráneo, el antropólogo riojano Luis V. Elías comenta que la cultura
del vino:
"Conlleva todos los elementos (...) que en nuestro caso posee la civilización mediterránea, en cuanto a la viña y el vino. Para llegar a esta cultura, se precisa de varios elementos. En primer lugar, se necesita un medio físico (...) y por otro lado se precisa el tiempo, la historia, para que las manifestaciones culturales se

produzcan alrededor del hecho natural, y este conjunto cree la identidad. Es decir, que el conjunto de los habitantes de un territorio considere como propio y distintivo ese hecho, y crea que ese hecho está en la base de su cultura" (Elías, 1999: 61)
El fragmento citado, Elías recorre los principales conceptos mencionados:
tiempo, tradición, hecho natural, identidad... e introduce en el discurso un elemento de
excepcional importancia: que "el conjunto de los habitantes de un territorio considere
como propio y distintivo ese hecho"; es decir, el acuerdo civil sobre el vino como
elemento de identidad local; y por lo tanto, como vehículo de desarrollo.
A este proceso hay que sumar también el papel de las bodegas –algunas de ellas
centenarias-, museos y centros de interpretación, o también, más recientemente, el
recurso a una arquitectura de autor vinculada a hoteles y bodegas, con complejos que
superan los conceptos más tradicionales y se convierten en productos claramente
turísticos y de ocio (tal como se evidencia en casos paradigmáticos como el de la D. O
Rioja), así como la más reciente estructuración de redes, rutas e itinerarios alrededor del
mundo del vino.
Todo este panorama nos lleva hacia dos perspectivas principales. Por un lado, la
local, en relación con la cual el vino ayuda a definir el territorio (el eslogan de Rioja:
“La tierra con nombre de vino”, por ejemplo, no necesita de más explicaciones) y se
integra en él para presentar una oferta equilibrada y rentable en relación con buena parte
de los sectores productivos locales (desde las bodegas hasta las administraciones; desde
los agricultores hasta los establecimientos de turismo rural o urbano; desde los bares y
restaurantes hasta los establecimientos minoristas…).
Por otro lado, el vino, de cara al consumidor, se está convirtiendo cada vez más
en un elemento de cultura. Beber vino forma parte de nuestra tradición; saber beber
vino “marca” distancia social. Más allá del vino de mesa, hoy en día, degustar un (buen)
vino necesita de unos conocimientos previos; necesita de una “introducción” en un
mundo con unos códigos propios que, aun abierto a quien lo desee, no se encuentra al
alcance de cualquiera.
Esta “puesta en valor” forma parte del presente, pero sobre todo del futuro del
vino. Que forme parte de nuestra tradición cultural (que lo sintamos como “propio”)
implicará, no únicamente que lo consumamos, sino que eduquemos a las generaciones
futuras en su consumo (responsable, sí; pero consumo de un elemento que se considera
propio), marcando claramente las diferencias con otros alcoholes de quizás mayor

graduación, pero que, sobre todo, ocupan ámbitos distintos de la relación social a los
que ocupa el vino.
Porque el vino, no lo olvidemos, es principalmente un elemento relacional. Del
mismo modo que no acostumbramos a comer solos (aunque a veces lo hagamos, si no
hay más remedio), también nos cuesta “beber” solos (aunque a veces, el disfrute privado
pueda prevalecer ante el compartido). Si el vino forma parte de nuestra cultura no es
únicamente por su vinculación con el territorio en el cual se produce (hay países cuyo
territorio produce setas, pero que no las consumen, sino que las dedican únicamente a la
exportación), sino por su papel en la relación social de los ciudadanos de ese territorio.
Es así, pues, que el vino es un elemento de cultura.