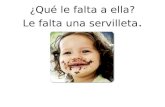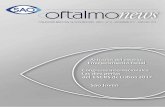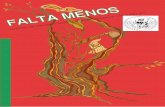falta menos 4
-
Upload
alejandro-tonolli -
Category
Documents
-
view
222 -
download
4
description
Transcript of falta menos 4


LA REVISTA DEL MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA / Nº 4 / ABRIL 2012

EDITORIAL2
/ Rev
ista
FA
LTA
MEN
OS
/ABR
IL 2
012

3 / R
evis
ta F
ALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

SUMARIO Editorial.........................................................................pag.2-3
Sumario....................................................................................pag.4
LosproblemasdelasSEMILLASylaRESPUESTACAMPESINA................................pag.5-9
ComoPARARalasmultinacionales?................................................pag.10-13
SOMOSLASEMILLAdelfrutoquevendra.................................................................pag.14-15
ELBUENVIVIR:SaberesancestralesyORGANIZACION................................pag.16-17
FAO:lasdirectricessobrelatierra,laspesqueriasylosbosques.....................pag.18-19
UniversidadCampesina(UNICAM).....................................................pag.20-21
LasustentabilidaddelaproduccionCAMPESINAINDIGENA.......................pag.22-24
DequesetrataRio+20?.............................................................................pag.25-27
LaLUCHACAMPESINAcaminanosoloenAmericaLatina.....................................pag.28-29
LamuertedeCRISTIANFERREYRA(MOCASE-VC)...............................pag.30-34
10anosluchandoporlaTIERRAylaSOBERANIAALIMENTARIA............................pag.35-38
REIMUNDOGOMEZ:Unsabiodelmonte.........................................................pag.39-40
MuralesZAPATISTAS.................................................................................................pag.41-43
4 / R
evis
ta F
ALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
isbn en trámite copyleftComunicación y Prensa del Movimiento Nacional Campesino Indigena

1.El Grupo ETC se dedica a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos. Con este objetivo promueve el desarrollo de tecnologías socialmente responsables que sirvan a los pobres y marginados. También trabaja en cuestiones de gobernancia internacional y monitoreo del poder corporativo.
En el principio, una semilla. Una pe-queña porción de vida latente, enfun-dada en un sueño que ansía las con-diciones para salir de sí misma, para desarrollarse, para empezar a ser.
Hablamos un poco sobre los problemas de las semillas en el mundo capitalista
de hoy y las alternativas planteadas desde el mundo campesino indígena.
Las semillas son el medio básico y necesa-rio para la vida de las plantas de este mundo. Los hombres y mujeres de los montes, de las llanuras y de las montañas, de los desiertos y salitrales, de ríos y mares; les han dado por ge-neraciones una valoración especial, una impor-tancia decisiva. Las semillas permiten esperar la próxima cosecha con perspectivas providencia-les o mágicas, o de fortuna de acuerdo a unas y otras cosmovisiones; mantener el contacto con la tierra en las distintas etapas. Podemos hallar una buena descripción en las palabras del es-
critor peruano Ciro Alegría: “La siembra, el cultivo y la cosecha renuevan para los campesinos, cada año, la satisfacción de vivir. Son la razón de su existencia. (…) las huellas de sus pasos no se producen de otro modo que alineándose en surcos innume-rables. ¿Qué más? Eso es todo. La vida consigue ser buena si es fecunda.” El conocimiento, la selección y la conservación de las semillas permitieron a las tribus salir del nomadismo (estar moviéndose las poblaciones de un lugar a otro), viviendo de la caza y la recolección en zonas alternadas para poder estable-cerse y sembrar su alimento de manera ordenada y produc-tiva. Es la comprensión de su capacidad lo que nos permite desarrollarnos en lo que conocemos como civilizaciones. Pero esta comprensión se ha convertido en un valor vital y lucrati-vo en el capitalismo, el sistema mundial económico en el que vivimos hoy. Las semillas y sus potencialidades se han vuelto un instrumento de las corporaciones que buscan establecer mercados agroexportadores en Latinoamérica. Como nos dice una compañera del MOCASE VC:
“Los campesinos hemos dado a la humanidad alimentos sanos. Las grandes empresas quieren tomar el poder en la alimentación del mundo pero no de una manera sana y a costa de arruinar a los campesinos. Ya no vivimos sanamente, nos crean necesidades, todo es para comprar. Nos han hecho
5 / R
evis
ta F
ALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
LOSPROBLEMASDELASSEMILLASYLARESPUESTACAMPESINA

abandonar muchas de nuestras costumbres ancestrales: artesanía, música, modos de producir y comercializar. Han privatizado nuestros recursos, los que hemos cuidado durante generaciones enteras, los recursos de la humanidad: agua, suelos, semillas, bosques. Estamos todos en peligro de con-taminarnos con los pesticidas y las aguas y suelos contaminados. En nuestra zona hay una invasión de soja transgénica que está destrozando nuestro modo de producir, la Naturaleza y nuestra vida misma. Nos quie-ren hacer perder la costumbre de preservar y reproducir nuestras semillas. En este mundo se han perdido muchas especies por la pro-ducción feroz y mortal del capitalismo.”
Las amenazas en las que se ven envuel-tas las semillas y el sistema campesino de producción son las que representa un siste-ma de producción agroindustrial, que en la Argentina tienen como destino el comercio exportador. Los vínculos que se establecen dentro de este modelo están bien reflejados en un documento del grupo ETC , del que reproducimos un fragmento:
El modelo agroindustrial habla de una “cadena” alimentaria, con Monsanto en un extremo y Wal-Mart en el otro: una cade-na sucesiva de empresas agroindustriales, fabricantes de insumos (semillas, fertili-zantes, pesticidas, maquinaria) vinculadas
con intermediarios, procesadores de alimentos y comerciantes al menudeo.
96 % de toda la investigación agrícola y sobre alimentos ocurre en los países industrializados y el 80 por ciento de esa in-vestigación se ocupa del procesamiento y distribución de alimen-tos. En la última mitad del siglo pasado, la cadena alimentaria industrial se consolidó tanto que cada eslabón —de la semilla a la sopa— lo domina un puñado de multinacionales que trabajan con una lista de bienes de consumo cada vez más restringida, que tiene a la humanidad en peligro de desnutrición o sobrepeso.
(…) Ante el caos climático, la cadena alimentaria industrial nos impone un régimen de patentes que favorece la uniformidad por encima de la diversidad y refuerza un modelo tecnológico al que le cuesta más tiempo y dinero obtener una variedad diseñada en laboratorio que lograr cientos de variedades convencionales. En resumen, las empresas no saben quiénes padecen hambre, dónde se encuentran o qué necesitan.
(…) La razón por la que empresas como Monsanto, DuPont y Syngenta (que controlan la mitad de la oferta comercial de semi-llas patentadas y más o menos el mismo porcentaje del mercado mundial de pesticidas) se concentran en engendrar cultivos como el maíz, la soja, el trigo y ahora el arroz es porque las grandes compañías procesadoras de alimentos, como Nestlé, Unilever, Kraft y ConAgra pueden manipular sus baratos carbohidratos como relleno (estos cuatro cultivos constituyen dos tercios del aporte calórico para los consumidores estadounidenses) y conver-tirlos en miles de productos alimentarios (y no alimentarios) que le “dan volumen” a mercancías más caras. A su vez, las empresas procesadoras buscan, por todos lo medios posibles, cumplir las exigencias de las grandes empresas de comercio al menudeo, como Wal-Mart, Tesco, Carrefour y Metro, las cuales demandan productos baratos, uniformes y predecibles en sus estantes y no dudan un instante en intervenir en otros eslabones de la cadena alimentaria para dictar el modo en que deben producirse los alimentos (y elegir cuáles agricultores serán aceptados).
En el análisis se habla de variedades de laboratorio, así como de un régimen de patentamiento, conceptos que tal vez debamos explicar un poco.
Supongamos un productor de agricultura tradicional. Tiene un campo donde siembra dos bolsas de semilla. Durante la cosecha este productor obtiene 10 bolsas de semillas como producto. Como necesita preservar semillas para la próxima cosecha alma-cena dos bolsas de semillas y consume o vende el resto. Este pro-ductor no necesita comprar semillas extras, a menos que obtenga una muy mala cosecha o que decida cambiar de cultivo. También puede pasar que un vecino de nuestro productor haya obtenido una semilla que, por sus características, resulta más beneficiosa para el cultivo. Puede que resulte más resistente a las heladas, o a ciertas especies de insectos, que necesite menos cantidad de agua o que rinda más kilos. En ese caso nuestro productor, si ve que esta semilla puede funcionar bien en su propia zona puede probarla en su campo y usarla según le convenga.
6 / R
evis
ta F
ALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

Pero en el mundo del agronegocio empieza a pesar otra cuestión que nuestro productor no ha tenido en cuenta y es la investigación corporativa. En el afán de producir nuevos productos que mueve la maquinaria del capitalismo, las empresas químicas y cerealeras destinan dinero a espacios de investigación (o subsidian a universidades estatales) con el objetivo de descubrir variedades de semilla que permitan hacer frente a determinados problemas.
Las actividades de estos laboratorios respecto de las semillas pueden dividirse en tres operaciones:
-la primera es buscar variedades exis-tentes de plantas que no sean conocidas por el mercado y registrarlas, o sea, ano-tarlas como un “descubrimiento” propio. Esto les permite luego cobrar derechos por los productos que utilizan estas plan-tas y que el productor cuando compre semillas pague, no solo el trabajo nece-sario para producirlas, sino también un “cánon” de regalías (así se le llama al cobro por los derechos mencionados) además del plusvalor (el valor que el trabajo no remunerado del trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y del que se apropia gratuitamen-te el capitalista) para el empresario.
-Tenemos una segunda operación que es la producción de variedades híbridas. Así como se cruzan especies animales para obtener razas de mejores caracterís-ticas, se cruzan plantas para obtener va-riedades diferentes, generando atributos que las plantas no poseían de por sí.
-Finalmente, un tercer paso es el de la modificación genética. Los laborato-rios modifican a través de innovadores y complejos procedimientos los genes de las plantas, lo que da lugar a una nueva variedad. Este proceso de generación se-lectiva tiene escasos controles: las plantas existentes son conocidas y se puede saber cuales son sus resultantes sobre la vida humana, por su uso en la vida cotidiana o por estudios realizados durante años en laboratorios. Pero las variedades genéti-cas no tienen una historia y las empresas que las crean no desarrollan investiga-ciones sobre sus consecuencias, porque solo están interesadas en venderlas, no en
crear molestas dudas sobre posibles enfermedades.
Vamos a dar un ejemplo de esto último. La soja BT de Monsanto es la variedad de semillas de soja más sembrada en la Argentina. Es una variedad de semilla producida en laboratorio, modificada para resistir a un herbicida, el Round Up de Monsanto. La idea es que el herbicida mate todas las variedades de hierbas alrededor de la soja BT y que esta sobreviva, manteniendo entonces a esta sin “compe-tidores” durante su crecimiento. Ahora bien, no existen estudios claros sobre los resultados del consumo de estas variedades de soja en seres humanos. A nivel oficial y corporativo no existen estudios que acrediten a la variedad apta para el consumo en forma directa o como forraje animal. Los estudios del dr. Carrasco hace un par de años demuestran lo que sucede cuando un investigador se atreve a exponer las consecuencias: alboroto en la comunidad científica, críticas poco fundadas, respuestas sin basamento y aislamiento o desconocimiento hacia el investigador.
Y es que están en juego para las corporaciones y el Estado miles de millones de pesos, por regalías (el pago por los derechos de autor, otra forma de llamar al cánon que mencionamos antes) y por la venta de insumos accesorios, como herbicidas y pesticidas, a lo que se suma ahora el intento de estas corporaciones por impedir el acopio de semilla.
¿Cómo funciona esta nueva expropiación? Las semillas son parte de un esquema biológico complejo y dinámico. A pesar de no tener pies o alas pueden desplazarse por kilómetros, llevadas por el vien-to, el agua, pegadas a un animal o depositadas en su estómago. Así las semillas cumplen con su reproducción. Dicho esto parecería im-
7 / R
evis
ta F
ALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

posible limitar su venta, o decidir de quien es cada semilla o si tiene un “registro” para saber quién la fabricó. Sin embargo, cada vez más, empresas como Monsanto entran ilegalmente a los campos a obtener muestras de las semillas sembradas para luego hacer juicios a los productores que usan, o que por casualidad han llegado a obtener, semillas con genes modificados. Para evitar que los productores guarden sus semillas y deban entonces comprarlas en cada cosecha se empiezan a desarrollar variedades que producen semillas estéri-les, o sea que no pueden ser usadas para sembrar, como las semillas “Terminator”.
Uniendo el patentamiento de varie-dades existentes con esta operatoria podemos llegar a comprender el negocio. La corporación Monsanto, por ejemplo, posee las patentes sobre 11000 variedades de plantas. Al poseer un poder jurídico sobre las variedades busca imponer que estas no puedan entrar en el mercado y que sí lo hagan aquellas variedades mo-dificadas que la empresa produce. Como produce la semilla al mismo tiempo que los productos químicos que la acompañan y estos sólo funcionan en combinación, estamos ante un negocio integral y millo-nario.
El régimen de patentamiento no afecta solo a las semillas. Es una forma jurídica
8 / R
evis
ta F
ALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
que busca apropiarse de todo, aunque suene ridículo. De las sustan-cias y los seres vivos de la naturaleza, de los productos culturales de los seres humanos, del conocimiento y de la información. La pelea se da en las comunidades que luchan contra los transgénicos, en los productores de software libre en la red, en la gente que comparte música y videos en las zonas urbanas y en los libros digitalizados. Sufre sus consecuencias el granjero que tiene un juicio de Monsanto, el administrador de la página Taringa que enfrenta un juicio por com-partir archivos y el usuario de Windows que puede empezar a utilizar programas por los que no tiene que pagar.
Hasta aquí hemos hablado de como funciona, ¿pero que pode-mos responder desde las comunidades campesinas? A pesar de que ninguna familia o comunidad campesina es tan poderosa como una corporación o las leyes de un país, la unidad de las comunidades en organizaciones de masas nos permiten poner un poderoso freno contra el despojo e impulsar una manera distinta de pensar la vida y la producción. El documento firmado en Bali por la Vía Campesina nos dice:
Exigimos políticas públicas a favor de sistemas vivos de semillas campesinas, sistemas que estén en nuestras comunidades y bajo nuestro control. Estas políticas no deben promover las semillas no reproducibles, como los híbridos, sino que deben promover semillas reproducibles y locales. Estas políticas deben prohibir los monopolios, favorecer la agroecología y el acceso a la tierra y el cuidado de los suelos. Estas políticas públicas también deben favorecer la investiga-ción participativa en los campos de los campesinos bajo control de sus organizaciones y no de la industria. Hacemos un llamamiento a nuestras comunidades para seguir conservando con cuidado, prote-ger, desarrollar y compartir nuestras semillas campesinas: esta es la mejor forma de resistir contra el despojo y la mejor forma de preservar la biodiversidad.
(…) La privatización de semillas es una amenaza seria para nues-tras semillas campesinas en África, Asia y América Latina. Pero en algunos de nuestros países, sobre todo en Europa y América del Norte, el monopolio comercial de las semillas de la industria ya ha hecho desaparecer a la mayoría de nuestras variedades locales. En estos países ya no podemos llevar a cabo nuestra selección campesina utilizando las variedades disponibles comercialmente, porque fueron manipuladas para no crecer bien sin muchos insumos químicos o procesos industriales.
Es una respuesta clara a los conflictos planteados. Pero las polí-ticas exigidas al Estado no solo son exigencias discursivas, judiciales o legislativas. Deben ser construcciones territoriales, que cambien nuestras relaciones directas, estableciendo poder sobre aquellas cuestiones que todavía controlamos. Y para aquello que ya se ha perdido debemos establecer nuevas formas de lucha. Una de las maneras que tienen las organizaciones para dar esa pelea es construir espacios de intercambio de semillas, como las ferias de semillas. En estos espacios se pueden intercambiar variedades sin modificacio-nes, criollas, con una adaptación natural a las zonas y respetando el precepto de biodiversidad y contribuyendo al modelo de soberanía alimentaria que pretendemos construir. Siguiendo esta línea nos dice el documento de Soberanía Alimentaria del Primer Congreso del MNCI:

En el centro de la estrategia de las grandes corporaciones para con-
trolar el sistema alimentario mundial ha es-tado desde los comienzos mismos de la agri-cultura industrial la búsqueda de un control absoluto sobre las semillas; sabiendo que allí está el comienzo y fin de la agricultura.
Esta estrategia tiene varias “patas” que se complementan y potencian buscan-do completar el despojo que hace 50 años dichas corporaciones comenzaron: capi-tal, tecnología y legislación han sido los pi-lares sobre los que se consolidó el mismo.
Por un lado el gran capital no ha parado de concentrar en pocas manos el control de las semillas y en la actualidad son un puñado de empresas las que controlan la mayor parte del comercio mundial de semillas. Hoy 10 de las compañías más importantes del mundo con-trolan la mitad de las ventas de semillas. Al estar el control de las semillas y de la investigación agrícola en tan pocas manos, el suministro de alimentos del planeta queda muy vulnerable a los caprichos de los promotores del mercado. Las corporaciones toman decisiones que sirven a sus intereses y aseguran las ganancias de los inversionistas, y no para garantizar la seguridad alimentaria. Finalmente, que exista un mono-polio de la industria de semillas también impli-ca que los agricultores tengan menos opciones.
Por otro lado el desarrollo tecnológico, con el discurso de aumentar la “productivi-dad” no ha hecho más que generar semillas que pudieran estar bajo el control corporativo sin posibilidades para los agricultores de ma-nejarse en forma autónoma con ellas. Desde
los híbridos creados en los comienzos de la revolución verde, que obligan a los campesi-nos a comprar nuevas semilla a las empresas cada año, a los transgénicos de las últimas décadas que exigen el uso de agroquímicos y son “propiedad” de las corporaciones. To-das estas semillas no han sido más que una trampa con la que a fuerza de publicidad, ex-tensión y “apoyo” a las universidades se ha im-puesto un modelo dependiente y perverso.
Finalmente las leyes de semillas vienen a intentar legitimar desde los aspectos lega-les la apropiación corporativa de las semillas. Estas leyes buscan regular la comercializa-ción de semillas, y definen que semillas se pueden vender y cuáles no. Pero en el fon-do lo que pretenden es romper el sistema de semillas criollas conservadas por milenios y que han generado la autonomía de los pue-blos, buscan que las variedades tradiciona-les no puedan circular libremente, aniquilan la diversidad genética en el mercado y ge-neran pérdida del poder de los agricultores.
Los campesinos hoy tienen la respues-ta a esta problemática y la Campaña Mun-dial de la Semilla le ha puesto título y con-tenido a la misma: “La semilla patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”.
Semillas: el tesoro más codiciado
Carlos A. VIcente, GRAIN, Acción por la Biodiversidad
9 / R
evis
ta F
ALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
Hacer realidad la SOBERANÍA ALIMENTARIA es aquello que hacemos cotidianamente: preservar nuestras semi-llas originarias, valorar a las mujeres como guardianas de las semillas en la historia de los pueblos. Cuidar nuestras aguas y bosques, nuestra biodiversidad. Encontrar nuestra capacidad de producir alimentos también en la ciudad, capacidad que nos fueron quitando, que nos fueron negando. Promover las ferias y los intercambios de la produc-ción, exigir precios justos a nuestros productos, recuperar las comidas propias.
Seguir formándonos, movilizarnos, articular y construir alianzas, participar y fortalecer nuestras prácticas y nues-tra organización.
SOBERANÍA ALIMENTARIA ES VOLVER A REENCONTRARNOS CON NUESTRA MADRE TIERRA en solidaridad con otros y otras en el campo y en la ciudad.

En el MNCI tenemos una estrategia amplia en la lucha por la tierra. Hay una cuestión efectiva, concienciar en
organizarnos. Pensamos mucho en los agrotóxicos… lo que han avanzado… y lo poco efectivo que han sido ciertos espa-cios, como las mesas de diálogo que se inventan: “mesa de tie-rras”, “mesa de diálogo”, “mesa de enlace”, comité de emergen-cia, registro de poseedores... La cuestión es que el capitalismo no se detiene en estos espacios, la lógica del pensamiento en estos ámbitos es la misma, apaciguarnos, distraernos. El capi-talismo se detiene cuando salimos a parar los desmontes del agronegocio en el territorio.
Ante la ausencia de decisiones políticas de los gobiernos provinciales, para resolver problemas grandes como el del campesinado, terminan definiendo las instituciones, como la Subsecretaría de Agricultura Familiar, con intervenciones asis-tencialistas en el territorio. Mientras tanto avanzan coman-dos armados, topadoras y es la organización, somos nosotros los que estamos tapando parches para que no pasen.
Hay muchas familias que no están en la organización pero si son campesinos y hay que sumarlos. Si analizamos la his-toria en estos 20 años de organización, vemos que el tiempo dedicado al relacionamiento institucional, con el estado pro-vincial y nacional, ha sido poco efectivo, por eso mismo priori-zamos estar en la comunidad.
12 años atrás, nos miraban desconfiados, cuando denun-ciábamos a los agrotóxicos, a los sojeros y al desmonte. Hoy ya no hay quien lo pueda negar. El modelo viene siendo armado de esta manera: desmonte, envenenamiento, contaminación, muerte. Sufrimos el desalojo silencioso, te vas porque te cae el glifosato como a los bichos o porque el dolor es muy fuerte…. El asesinato de Cristian está pasando todos los días. Hay mu-chos compañeros que fueron baleados por las brigadas arma-das, golpeados por la policía. Hay compañeros que murieron depresivamente, cuando fueron desalojados de sus tierras; otros por Accidentes Cardio Vasculares (ACV) que previamen-te viven intensos conflictos por sus tierras; otros mueren por enfermedades; niños que no quieren ir a la escuela porque en el camino los paran grupos armados y los amenazan… todas son formas sistemáticas de desalojo y de muerte.
El principal origen de tanta muerte es el modelo del agro-negocio, y muchos son los respaldos en los que se acuestan las transnacionales para avanzar.
El respaldo de la política nacional es la expansión de la frontera agropecuaria. En Mendoza, los subsidios anuales a
los agronegocios extranjeros de vid, oli-vos y almendros están en el orden de los 25 a los 60 millones de pesos y los pe-queños agricultores estamos años dis-cutiendo, corriendo atrás de personerías jurídicas o papeles que nos permitan te-ner acceso a los créditos, al agua y a la regularización de la tierra. Esta apertu-ra subsidiaria al agronegocio genera el conflicto en el territorio, porque permite el ingreso de multinacionales como los Coreanos en La verde, (departamento de San Martin, Mendoza) o la Empresa española Doña Carmen “Lion” que ya tiene un emprendimiento de 2000 ha de Olivo, con aceitera adentro, pozos de agua clandestinos, acopio de agua de lluvia privada, etc… Estas multinaciona-les se asientan en nuestra tierra… en la tierra campesina que este estado ha de-cidido ignorar no cumpliendo las leyes de arraigo y de puestero, la de coloniza-ción y la veinteañal, entre otras.
La estrategia del gobierno y los me-dios de comunicación masivos es mos-trarnos como violentos. Los medios de comunicación de la provincia de Santia-go del Estero, por ejemplo, están mane-jados por el empresario Ick (Canal 7, El liberal) quien es socio de la esposa de Zamora que a la vez es hermana de uno de los Jueces del Juzgado criminal co-rreccional, Tarchini Saavedra. Todas las denuncias que se hacen en la provincia van a parar a ese juzgado. Y es la presión política la que detiene los procesos de allanamientos y desalojos, cuando se lo-gran detener. En el asesinato de Cristian Ferreyra, fue la presión nacional la que revirtió la carátula de una “simple pelea entre vecinos” a un conflicto de tierras que venía ya desde hacía mucho tiempo con denuncias, aprietes y violencia en el territorio.
La disputa por la tierra
Santiago del Estero ha sido la prime-
COMOPARARALASMULTINACIONALES?
10 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

ra provincia que firmo el convenio de releva-miento territorial de comunidades indígenas, en el marco de la ley 26160, con la Universi-dad Nacional y el gobierno de la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kir-chner. Los fondos se bajaron a la Universidad en octubre de 2008, esos fondos hasta el día de hoy no están disponibles. Sin embargo los desalojos y las órdenes de detención siguen en las comunidades. Esto demuestra que la voluntad política es la de dar pase libre al agronegocio; aparecen terratenientes como Cicioli con servicios adicionales de policía que nos aprietan para que les demos las tierras y custodiar sus topadoras. Si se hubiera avanza-do en los relevamientos de las comunidades, estaríamos reconocidos catastralmente, si el poder judicial hubiera atendido las denuncias, si se aplicara la ley que prohíbe el desmonte, la muerte de Cristian no hubiera sucedido.
En las ciudades la disputa por la tierra para vivir y alimentarnos también es lucha contra los desalojos. El avance inmobiliario, produc-to de la inversión sojera, son las dos caras de la misma moneda: la concentración de la tie-rra. En el Delta los campesinos isleños avan-
zan organizándose por la defensa de la vida isleña y los humedales.
Como MNCI la propuesta no es solo de resisten-cia y denuncia, defendemos un modo de vida que se basa en la soberanía alimentaria y que garantiza el derecho a la alimentación, produciendo en coope-rativas de trabajo alimentos sanos, sin agrotóxicos. En 2012 estamos lanzando la campaña continen-tal contra los agrotóxicos, que se impulsa desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Via Campesina (CLOC- VC). La producción sin agro tóxicos la impulsamos desde las escuelas de educación popular: agroecológia, huerta y granja, energías renovables y escuelas de formación política como son la Escuela de la Memoria Histórica y la de Formación Política.
En noviembre del 2011 logramos, después de dos años de acciones de movilización, la presentación de la ley de freno a los desalojos que plantea declarar de emergencia por 5 años la suspensión de los desalo-jos, camino a la reforma agraria.
El miércoles 15 de enero, al cumplirse ya tres me-ses del asesinato de nuestro compañero Cristian Fe-rreyra, arribaron a Las Lomitas (Boquerón), norte de
11 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

Santiago del Estero, una comitiva de Diputados Nacionales y diri-gentes de Movimientos Sociales con el objetivo de verificar las si-tuaciones de violencia y despojo que ejercen los agro negocios so-bre las comunidades campesinas indígenas.
En la reunión los visitantes pu-dieron escuchar en la palabra de varios voceros del Movimiento, las principales líneas de acción que se desarrollan en producción, comer-cialización, formación y educación para fortalecer el desarrollo rural, pero también se detalló cómo opera la violencia de los agro em-presarios en la zona: grupos arma-dos, detenciones y allanamientos ilegales, jueces corruptos; todo un mecanismo para que el agronego-cio se apropie de la tierra campe-sina.
También se pronunció Mirta Salto, la mamá de Cristian Ferre-yra, quien luego de describir cómo asesinaron a su hijo, dijo que sólo están presos el empresario y uno de los asesinos, pero que solta-ron a varios de los matones que también son responsables. Esos matones al volver a la comuni-dad han continuado amenazando de muerte a varios campesinos y campesinas. Mirta también recla-mó para que se terminen los des-alojos de campesinos, porque sin la tierra no es posible vivir.
Los diputados y referentes ex-pusieron su solidaridad y compro-miso para establecer una comisión de seguimiento de las problemá-ticas planteadas, así como de los pasos que vaya dando el gobierno provincial para garantizar avanzar en la justicia. También se compro-metieron a impulsar la aprobación de la Ley contra los desalojos cam-pesinos y profundizar el debate sobre la función social de la Tierra
12 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
por medio de acciones políticas conjuntas.
Por la tarde la comitiva se dividió en dos, para recorrer las zo-nas de Monte Quemado y Villa Matoque, lugares donde pudie-ron escuchar de parte de los pobladores los hechos de grupos armados y violencia permanente contra campesinos, la estre-cha relación entre gobierno local y agro empresarios, y los mé-todos por los cuales estos se apropian de la tierra campesina.
El jueves por la mañana, ya en Santiago Capital, se realizó una reunión con el jefe de gabinete del gobierno de Zamora, Elías Suarez y el ministro de justicia Dr. Ricardo Daives, en la cual volvimos a expresar nuestras denuncias, reclamos y pro-puestas, y los diputados pidieron informes sobre los mismos hechos, solicitando al gobierno que se agilice el desarme de los grupos armados y que los mantenga actualizados sobre los avances y dificultades para que se haga justicia sobre los crí-menes y para resolver definitivamente el problema de la tie-rra campesina en la provincia. Uno de los temas en que se está avanzando es en la creación de juzgados de Tierra.
La agenda continuará con reuniones en Buenos Aires, don-de se continuará evaluando y monitoreando cómo siguen los conflictos y las acciones que sean necesarias para terminar con los grupos armados y las violaciones sistemáticas a las tierras comunitarias campesinas. También trabajaremos para que las organizaciones campesinas tengan acceso y participación en los debates de la reglamentación y puesta en marcha de la ley para limitar la extranjerización de la tierra y otros instrumentos que hacen a la política de tierras y agraria.

NI UN METRO MÁS, LA TIERRA ES NUESTRA!!!!
13 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

Esos espacios fueron cambiando, em-pezaron a crecer a la par del trabajo de
los adultos, fortaleciéndose en el encuentro y el intercambio. Allí los niños y las niñas al-zaron sus voces para debatir y aportar su mirada, dejaron de ocupar el lugar de aque-llos a quienes hay que entretener en pos del resto de las actividades de la organización, para convertirse en actores que se organi-zan, crean y aportan en la construcción de una nueva sociedad con sus sueños y su im-pronta de infancias dignas.
En cada uno de los territorios los niños y niñas del MNCI desafían al presente recrean-do valores, formas de construir y de relacio-narse, impulsando una nueva visión del “mundo” para todas y todos.
La niñez en el actual modelo capitalista
Cada día a millones de niños y niñas se les niega el derecho a la alimentación; a la salud y a la vivienda, el derecho de acceder o sos-tener una educación que los valore y les brin-de herramientas para desenvolverse. Se les niega la posibilidad de ser y vivir como niños y de mirarse hacia adelante como jóvenes y adultos.
Entendemos a esta realidad como consecuencia del ac-tual modelo de sociedad capitalista, de este injusto mode-lo neoliberal de exclusión y desigualdad que se sostiene con el hambre, la marginación, la violencia, la ignorancia y el individualismo. En este contexto los niños y las niñas tienen su futuro cuartado por la necesidad de perpetuarse del sistema, que desde sus diversas formas y caras los con-dena moldeándolos para que tengan un rol determinado, quitándoles la posibilidad de elegir una vida distinta a la que tienen destinada.
El futuro es el presente: los niños y las niñas como su-jetos políticos
Los niños son los protagonistas del presente y futuro, es por eso que el proyecto del Movimiento Nacional Cam-pesino Indígena contiene y sueña una niñez diferente. Sólo de esa manera es posible dar continuidad al proceso de crecimiento de la organización y al cambio social que buscamos.
Como organizaciones creemos que el trabajo con ni-ños y niñas debe contener la dimensión lúdica, pedagógi-ca y cultural de forma conjunta a la dimensión política. Esa mirada transforma y reconfigura lo realizado planteando un gran desafío: pensar como trabajar con ellos y no para ellos.
A partir de la experiencia cotidiana en cada uno de los territorios donde el MNCI construye y transforma la realidad, y como parte de las instancias de encuentro, formación y plenarios exis-tentes a nivel nacional, comenzaron a crearse espacios para los hijos e hijas de los compañeros y compañeras participantes.
“...Somoslasemilladelfrutoquevendra...”á…”Los ninos del MNCI son protagonistas en la construccion de un futuro distinto
14 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

En las organizaciones se debate sobre la situación de la niñez en cada provin-cia encontrando el camino común a re-correr junto con los niños y las niñas con el objetivo de que puedan desarrollarse plenamente y ser sujetos libres en sus fu-turas decisiones.
Una experiencia y una proyección: El Congresito
A partir del proceso de discusión de la realidad, del trabajo realizado y del lugar que ocupan en el Movimiento, conjuntamente con la realización del Pri-mer Congreso del MNCI, se consumó el primer Congresito de niños y niñas del MNCI. En esta instancia participaron más de 200 niños y niñas de todo el país, que discutieron e intercambiaron en base a los mismos ejes del Congreso: Soberanía Alimentaria, Reforma Agraria Integral, Análisis de Coyuntura y Funcionamiento del MNCI. La participación de ellos y ellas en diferentes momentos, llenó de color,
“¡Bandera!¡Bandera!¡Bandera bermelinha!, o futuro do Brasil tá nos maos dos Sem Terrinha” Gritan 300 niños del Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST) una organización compañera del MNCI, frente al ministerio de educación de San Pablo, luego de una marcha por la capital del es-tado en el marco del “V Encuentro Estadual Sem Terrinha”.
canciones, energía y mística la actividad.
La experiencia del Congresito abrió nuevas preguntas, nue-vos desafíos que cada una de las organizaciones y como Mo-vimiento nos llevamos para profundizar el debate y enriquecer el camino a transitar.
El MNCI en estos años ha dado los primeros pasos, todavía queda mucho por andar, por pensar y por crear junto a los ni-ños y niñas que deben ser protagonistas activos, ya que, como dijo José Marti, son “La semilla de los nuevos valores, de la nueva sociedad que vamos a construir”.
15 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

ELBUENVIVIR: SABERESANCESTRALESYORGANIZACION
La salud campesino indígena es la defensa de la vida y del buen vivir, es estar organizados, luchar por nuestros derechos, producir alimentos sanos, cuidar al monte, la madre tierra y valorar nuestros saberes ancestrales.
Por eso en cada co-munidad de base
elegimos compañeros/as delegados/as para promo-ver y fortalecer la salud. Nos formamos y organi-zamos junto a los/as com-pañeros/as de las demás comunidades del campo y la ciudad como equipos de trabajo para planificar, realizar y evaluar las accio-nes necesarias para que se cumpla este derecho. El cambio fundamental es que la comunidad y los individuos dejamos de ser objeto de atención y nos convertimos en personas que conocemos, participamos y tomamos decisiones sobre nuestra propia salud y asumimos responsa-bilidades colectivas ante ella.
Construimos ese derecho, lo exigimos y lo alentamos desde lo que hacemos.
Promovemos la lucha por la tierra, la producción y con-sumo de alimentos sanos, el acceso al agua y a una vivienda digna, una educación y salud que respete los saberes y va-lores que nuestros antepasados han creado y desarrollado a lo largo de generaciones.
Realizamos acciones para prevenir y tratar los problemas de salud más comunes en nuestros territorios y exigimos a
los gobiernos para que el Estado se responsabilice de garantizar los re-cursos necesarios para hacerlo.
Nos formamos como promo-tores/as territoriales de una salud campesina indígena integral en re-uniones, encuentros e intercambios. Armamos botiquines comunitarios, abrimos, construimos y gestiona-mos nuestras salitas comunitarias, nos curamos con saberes ancestra-les y yuyos medicinales, construi-mos nuestros propios indicadores de salud, realizamos encuestas y controles, luchamos contra la con-taminación del agua, contra los agrotóxicos, el chagas, la hiperten-
16 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

SALUD CAMPESINA, UN DERECHO QUE CAMINA!!!!
sión, diabetes, cáncer de cuello uterino de las mujeres y la violencia de género.
Soñamos y luchamos por un sistema de salud público, gratuito, inclusivo y solidario que se implemente como lo hacemos con el programa cubano Operación Milagro para operarnos de la vista en el marco de la construcción del ALBA de los Pueblos.
Estar organizados es empezar a tener acceso a la salud
Lograr nuestra soberanía alimentaria es tener salud.
Porque para nosotros la Salud Campesina Indígena forma parte de la lucha por la Reforma Agraria Integral. 17
/ Re
vist
a FA
LTA
MEN
OS
/ABR
IL 2
012

El pasado viernes 9 de marzo a las 9 pm, el Comité de Seguridad Ali-
mentaria Mundial (CSA) concluyó las negociaciones intergubernamentales sobre las Directrices de la FAO relativas a la Tenencia de la Tierra, las Pesquerías y los Bosques en el Contexto de la Seguri-dad Alimentaria Nacional. Con el exitoso cierre de estas negociaciones después de un proceso participativo de cerca de 3 años, el CSA ha demostrado tener capacidad para convocar al debate a múltiples actores sociales y para buscar soluciones a una de las problemáticas más delicadas de hoy, como es el acceso a los recursos naturales para la producción de alimentos. Más de 45 personas representando a 20 organizaciones de todas partes del mundo participaron en esta última ronda de negociaciones.
Las Directrices contienen instrumentos novedosos que contribuirán al fortalecimiento de las organizacio-
nes en su larga lucha por asegurar el uso y cui-dado de los Recursos y Bienes Naturales con el fin de producir alimentos sanos, contribuyendo así a erradicar el hambre en el mundo y sus cau-sas profundas.
Asegurar el acceso a la tierra, las pesquerías y los bosques es crucial no sólo para permitir a los
FAO:EstanconstruidaslasDirectricessobrelaTierra,lasPesqueriasylosBosques.
COMUNICADO DE LA SOCIEDAD CIVIL (Roma, 13/03/2012)
18 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

19 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
pequeños productores alimentar al mundo. El acceso a los recursos naturales es cuestión de dignidad y de vida o muerte para millones de comunidades de agricultura campesina, pastores, pueblos in-dígenas y pescadores. En muchos regiones, la ocupación de los terri-torios crea sufrimiento masivo por el desplazamiento de personas y comunidades; y la destrucción y confiscación de sus parcelas acre-centando aún más los conflictos violentos.
Sólo en los últimos meses mientras se negociaba este docu-mento, líderes sociales de varias regiones del mundo fueron asesi-nados o perseguidos por su lucha. En América Latina, queremos re-cordar a Jerónimo R. Tugri y Mauri-cio Méndez de Panamá, Bernardo Méndez Vásquez de México, Cris-tian Ferreyra de Argentina, y a los campesinos asesinados a causa del conflicto de tierras en el Bajo Aguán en Honduras. Igualmente nos queremos solidarizar con Her-man Kumara, líder del Foro Mun-dial de Pescadores, quien está siendo amenazado de muerte y ha tenido que abandonar su país, Sri Lanka.
A pesar de las masivas, sistemá-ticas y multifacéticas violaciones a los derechos humanos en el mun-do rural, la reticencia que muchos gobiernos mostraron durante estas negociaciones a reafirmar sus compromisos ya asumidos en diferentes instrumentos interna-cionales de derechos humanos en relación con los recursos naturales nos obliga a redoblar esfuerzos. De igual forma, lamentamos que en el transcurso de las negociacio-nes, los gobiernos consideraran las grandes inversiones en agricul-tura industrial como indispensa-bles para el desarrollo de nuestros países.
Hacemos nuevamente un llamado a la comunidad internacional toda, a los Estados y gobiernos del mundo a fin buscar caminos para que la soberanía alimentaria construya una nueva etapa en la historia. Estas Directrices entendidas como derecho a la tierra, las pesquerías y los bosques para la humanidad toda, podrán ser otra herramienta en el camino para erradicar el hambre del mundo.
En ese sentido, los días 21 al 25 de marzo se realizó en el Hotel Bauen, Bs As la III Conferencia Especial de Soberanía Alimentaria de los Pueblos, con una fuerte participación del MNCI y de delegados de distintas organizaciones nacionales y de América Latina. Esta activi-dad fue previa a la reunión de los Estados – FAO realizados del 26 al 28 del mes anterior.

E n los pagos santiagueños, territorios de los pueblos
comechingones, tonocotés y sanavirones, estamos constru-yendo los cimientos de una “mul-tiversidad”. Es algo que empezó hace muchos años ya, discutiendo en cada rancho, en cada esquina, sobre la educación que queremos, una educación liberadora, invo-lucrada con nuestras prácticas y nuestros saberes.
Entendemos que la educación es un derecho y lo defendemos como tal, pero no esperaremos a que la universidad actual cambie hacia una educación menos individualista y más vinculada al pueblo, sino que iremos haciendola, mostrando e invi-tando a todos y todas, quienes quieran sumarse.
La Universidad Campesina se está construyendo en villa Ojo de Agua, Santiago del Estero, al mismo tiempo que se está debatiendo, discutiendo y
definiendo lo que se quiere hacer. Partimos de muchas certe-zas y experiencias que nos van señalando el camino como lo son las Escuelas Campesinas que hoy día están formando a las y los jóvenes de las organizaciones, jóvenes campesinos y de los barrios.
Las Escuelas Campesinas, al igual que la Universidad Cam-pesina, construyen una formación que parte de la realidad, en función de los conocimientos y prácticas de los jóvenes. Con metodologías que potencian las capacidades y saberes personales y colectivas, con respeto y valoración por la iden-tidad, cultura y cosmovisión campesina – indígena - urbana,
conjugando saberes y técnicas ancestrales y académicas, en vin-culación permanente con las comunidades y vida de la organización y en formación incluso durante la convivencia mediante el ejercicio del compañerismo, la soli-daridad, el compromiso y la justicia.
Uno de los pilares fundamentales es que nuestros jóvenes no pueden pasar cuatro o más años sólo estudian-
UNIVERSIDADCAMPESINA(UNICAM)
20 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

do, lejos de su realidad cotidiana, la de su territorio, por eso la alternancia es parte de la metodología. Una parte de la formación se hace estudiando en la Universidad y otra parte en el territorio, el barrio, la comunidad. De esta mane-ra, existe un diálogo entre la comunidad y la universidad, aprendiendo conoci-miento científico y también aprendien-do en su realidad. Son saberes que se complementan y se fortalecen.
Así, en el centro de Argentina, vamos armando un espacio de formación inte-gral, capacitación y educación, donde ya se desarrollan acciones de Formación Pedagógica, Técnica y Política. Están pre-vistos cinco recorridos pedagógicos que surgen de un relevamiento sobre las motivaciones y necesidades de forma-ción que nuestros jóvenes tienen. Estas
21 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
áreas son: Agroecología, Maestro Campesino, Promotor de Salud Comunitaria, Comunicación Popular y Promotor Territo-rial de Derecho Humanos.
Durante este verano, se llevaron adelante jornadas de trabajo voluntario para seguir avanzando con la construcción de los que serán los dormitorios y también una FM que ya funciona en la UNICAM. Desde muchos rincones del país (y del mundo) han viajado para aportar un adobe más, a este espacio que es del pueblo y que siembra las semillas de la sociedad más justa que vamos construyendo. Por eso, aunque hay mucho por hacer y desafíos por superar, tam-bién son muchas las manos, cabezas y corazones que decimos:
FALTA MENOS…

22 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
Los actuales modelos de producción, con-
sumo y comercialización han causado una destruc-ción masiva del medio ambiente incluyendo el calentamiento global que esta poniendo en riesgo a los ecosistemas de nuestro planeta y llevando a las co-munidades humanas hacia condiciones de desastre. El calentamiento global muestra los efectos de un modelo de desarrollo basa-do en la concentración de capital, el alto consumo de combustibles fósiles, sobre producción, consumismo y libre comercio. El calenta-miento global ha estado ocurriendo desde hace varias décadas, pero la mayoría de los gobiernos se ha negado a enfrentar sus causas y raíces. Solo recientemente, una vez que las transnacionales han podi-do montar inmensos mecanismos que aseguren sus ganancias, es que hemos empezado a escuchar sobre supuestas soluciones diseñadas y controladas por las grandes empre-sas respaldadas por los gobiernos.
Las campesinas y campesinos de todo el mundo unen sus manos con otros movimientos sociales, organi-zaciones, personas y comunidades para pedir y desarrollar radicales transformaciones sociales, económi-cas y políticas para revertir la ten-dencia actual.
Los países industrializados y la industrialización de la agricultura son las principales fuentes de ga-ses invernadero, pero somos los campesinos indígenas, agricultores
familiares y las comunidades rurales- especialmente las comuni-dades campesinas indígenas y agricultores familiares y rurales de los países en desarrollo- los que primero sufrimos los efectos del cambio climático. La alteración de los ciclos climáticos trae inun-daciones y tormentas inusuales, destruyendo cultivos, la tierra y las casa de campesinos indígenas. Más aun, las especies anima-les y vegetales y la vida en los océanos está siendo amenazada o desapareciendo a un ritmo sin precedentes, productos de los efectos combinados del calentamiento y la explotación industrial. La vida en su conjunto está en peligro debido a la disponibilidad cada vez menor de agua dulce.
Los campesinos indígenas han debido acomodarse a estos cambios adaptando sus semillas y sus sistemas de producción habituales a una situación impredecible. Las sequías e inunda-ciones están llevando al fracaso de los cultivos, aumentando el número de personas hambrientas en el mundo. Hay estudios que predicen un descenso de la producción agrícola global de entre el 3 y un 6% para el año 2080. En las regiones tropicales, el calentamiento global es muy probable que lleve a una grave disminución de la agricultura (más del 50% en Senegal y del 40% en India), y a la aceleración de la desertificación de tierras de cul-tivo. Por otro lado, enormes áreas en Rusia y Canadá se volverán cultivables por vez primera en la historia humana, pero todavía se desconoce cómo esas regiones se podrán cultivar.
Lo que se espera es que millones de campesinos indígenas y agricultores familiares serán expulsados de la tierra. Estos enor-
LASUSTENTABILIDADDELAPRODUCCIONCAMPESINAINDIGENA

23 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
mes cambios son vistos por las granes empresas como oportunidades de negocios a través de las mayores ex-portaciones e importaciones, pero solo causaran mayor hambre y dependencia en el mundo entero.
La producción y consumo industrial de alimentos están contribuyendo de forma significativa al calenta-miento global y a la destrucción de comunidades rura-les. El transporte intercontinental de alimentos, el mo-nocultivo intensivo, la destrucción de tierras y bosques y el uso de insumos químicos en la agricultura la están transformando en una consumidora de energía, y están contribuyendo al cambio climático. Bajo las políticas neo-liberales impuestas por la Organización Mundial del Comercio, los Acuerdos de Libre Comercio bilate-rales, así como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la comida se produce con pesticidas y fertilizantes cuya fabricación requiere de petróleo, y luego es transportada de un extremo del mundo a otro para su transformación y consumo.
La Vía Campesina, un movimiento que reúne a mi-llones de campesinos y productores de todo el mundo, declara que es tiempo de cambiar de forma radical el modelo industrial de producir, transformar, comercial y consumir alimento y productos agrícolas. Creemos que la agricultura sostenible a pequeña escala y el consumo local de alimentos va a invertir a devastación actual y sustentar a millones de familias campesinas. La agricul-tura también puede contribuir a enfriar la tierra usando prácticas agrícolas que reduzcan las emisiones de CO2 y el uso de energía por los campesinos.
Desde La Vía Campesina, y el MNCI que es parte de la misma, sostenemos que la Soberanía Alimentaria es fundamental para proporcionar medios de subsistencia a millones de personas y proteger la vida en la tierra.
Esto porque creemos, como actores sociales organizados que es-tamos desarrollando modelos de producción, comercio y consumo basados en la justicia, solidaridad y en comu-nidades fortalecidas. Ninguna solución tec-nológica va a resolver el
desastre medioambiental y social. Las solucio-nes verdaderas deben incluir:
La agricultura sostenible a pequeña escala, la que utiliza gran cantidad de trabajo, necesi-ta poca energía y puede efectivamente contri-buir a detener el calentamiento y a revertir los efectos del cambio climático.
1. Absorbiendo mas CO2 en la materia orgánica del suelo a través de la producción sustentable
2. Reemplazando los fertilizantes nitroge-nados por agricultura ecológica y /o cultivan-do plantas que capturan nitrógeno directa-mente del aire.
3. Haciendo posible la producción, recolec-ción y uso descentralizados de la energía
Una reforma agraria real y efectiva, que fortalezca la agricultura campesina indígena y familiar, promueva la producción de alimen-tos como el fin principal del uso de la tierra, y que considere a los alimentos como un de-recho humano fundamental que no pueden ser tratados como mercancía. La producción local de alimentos acabará con el transporte innecesario de alimentos y garantizará que lo que llega a nuestras mesas es seguro, fresco y nutritivo.
Cambiando los patrones de consumo y producción que promueven el despilfarro, el

consumo innecesario y la producción de basura, mientras cientos de millo-nes de personas aún sufren hambre y privación. La distribución justa y equitativa de los alimentos y los bie-nes necesarios, junto a la reducción del consumo innecesario deberían ser aspectos centrales de los nuevos modelos de desarrollo. Por su parte, debiera prohibirse a las empresas imponer el consumo innecesario y la generación de basura mediante los productos desechables y la disminu-ción artificial de su vida útil.
Investigación e implementación de sistemas energéticos descen-tralizados y diversos, que se basen en recursos y tecnologías locales, que no dañen el medioambiente ni sustraigan tierra a la producción de alimentos.
Los gobiernos locales, nacionales e internacionales deberían tomar urgente en cuenta estos planteos; en todo el mundo practicamos y defendemos la agricultura campe-sina, indígena, familiar sostenible y exigimos la soberanía alimentaria. La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a los alimentos sanos, saludables y culturalmente apropia-dos, producidos a través de métodos sostenibles y ecológicamente ade-cuados, y su derecho a definir sus propios sistemas de agricultura y alimentación.
24 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
Colocamos las aspiraciones y necesidades de aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos- y no las deman-das del mercado y de las grandes empresas-. En el corazón de los sistemas y de las políticas alimentarias.
La soberanía alimentaria da prioridad a las economías y mercados locales y nacionales, dando el poder a campesinos, indígenas y pequeños agricultores, a los pescadores artesanales, a los pastores y protege a la producción, distribución y consumo de alimentos basadas en la sustentabilidad ambiental, social y económica.
Por lo tanto es de suma necesidad, el desmantelamiento completo de las empresas de agronegocios. Éstas están despo-jando a los campesinos indígenas, pequeños agricultores de sus tierras, produciendo comida basura y creando desastres medio-ambientales; el reemplazo de la agricultura industrializada por la agricultura campesina indígena y familiar sostenible apoyada por verdaderos programas de reforma agraria; la prohibición del uso de todas las formas de tecnologías de restricción del uso genético; la promoción de políticas energéticas sensatas y soste-nibles. Esto incluye el consumo de menos energías y su produc-ción descentralizada, en lugar de agrocombustibles, como es el caso actualmente; la implementación de políticas de agricultura y comercio a nivel local, nacional e internacional, que apoyen a la agricultura sostenible y al consumo de alimentos locales. Esto incluye la abolición total de los subsidios que llevan a la compe-tencia desleal mediante los alimentos subsidiados por el bienes-tar y la subsistencia de millones de campesinos, indígenas que producen alimentos en el mundo.
Por la salud de las personas y por la superviven-cia del planeta: exigimos soberanía alimentaria y nos comprometemos a luchar de forma colectiva para lograrla.

En Río 92 se definieron cuestiones importantes, avan-zando en la definición del desarrollo, y condicionando el “desarrollismo” a la sustentabilidad, se consolidaba de esta forma el concepto de desarrollo sustentable. La idea de que el verdadero desarrollo toma en cuenta la situación de las generaciones futuras y la necesidad de preservar la na-turaleza y su equilibrio, de manera que los “modelos” sean sostenibles en el tiempo. También en este espacio surgie-ron otros elementos como el Principio de Precaución y la creación de las tres convenciones que permanecen válidas hasta la actualidad: Desertificación, Biodiversidad (CDB) y Cambio Climático (UNFCCC). Las tres deberían crear una gobernanza global sobre el medio ambiente, al mismo tiempo que responderían a las alteraciones ambientales que ocurriesen a lo largo de dos años.
La pauta principal de la Convención del Cambio Cli-mático fue la definición, por parte de los países, de metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEE). A pesar de la presión de los movimientos y de varias organizaciones, los instrumentos para esa reducción fueron vagos, a propósito, y con un progresivo encadenamiento al mercado. A partir del Protocolo de Kioto (1997) se crearon mecanismos importantes para la entrada del mercado en este espacio, como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y el Secuestro de Carbono. En las dos últimas con-venciones (Copenhague y Cancún) lo que se vió fue el imperio de las propuestas del capital y la derrota de toda la pauta popular, que estaba sintetizada en la propuesta boliviana de los derechos de la Madre Tierra.
La Convención de la Biodiversidad fue, históricamente, un espacio para las pautas sociales. Importantes regula-ciones y prohibiciones a tecnologías transgénicas (como la Terminator y Árboles Transgénicos) fueron conquista-das en la CDB. Sin embargo, en los últimos cuatro años se establecieron fuertes vínculos de la CDB con las empresas, proceso que tuvo su punto alto en la última convención, el año pasado, en Nagoya, Japón. A pedido del G7, un eco-nomista de la Dirección de Mercados Futuros del Deutsche Bank defendió un estudio llamado The Economics of
Ecosystems and Biodiversity (TEEB) – La Economía de los Ecosistemas y Biodi-versidad. De forma resumida, este instru-mento calcula monetariamente todas las relaciones ecosistémicas,
desde la belleza del paisaje a la po-linización de las abejas. A partir de una “padronización” de esa metodología, será posible transformar en mercancías toda la naturaleza.
La estrategia del Capital
Lamentablemente, en el marco de las crisis sistémicas que atraviesa el capital, sus estrategias se han orientado a maxi-mizar la explotación de los trabajadores y a multiplicar la cantidad de mercancías y mercados, para lograr esto ultimo, apues-tan a convertir en mercancías a todos los bienes y “servicios” de la naturaleza. Así se ha presionado fuertemente a los gobier-nos para retroceder en los consensos de Río 92 y transformar las características de las convenciones, proponiendo “nuevas soluciones” al cambio climático, que en verdad son “falsas soluciones”.
Hoy, 20 años después, la idea es pasar de desarrollo sustentable a economía verde, bajo la argumentación de que las empresas y gobiernos valoraran el ambiente si los indicadores de avance o retroceso podemos transformarlos en indicadores económicos y de rentabilidad. En el proceso de convenciones y encuen-tros paralelos el principal instrumento (en el marco de la estrategia del capital) con el que se trabaja, es la Reducción de Emisio-nes por Desmonte y Degradación (REDD).
DequesetrataRio+20?
Esta convención de gobiernos del mundo, que se realizará en Rio de Janeiro, en junio de 2012, tiene un nombre que refiere a que en 1992, hace 20 años se realizó allí una convención en
la cual “parecía” que se daban importantes consensos de los gobiernos del mundo sobre medidas para mitigar el cambio climático. Aunque está claro que es poco lo que logran los pueblos en estas convenciones, hechas a medida de empresarios y gobiernos. Es por eso que los avances para los sectores populares se dan siempre en el marco de luchas y resistencias de los movimientos sociales y sindicales en sus diversas expresiones y acciones y no en este tipo de eventos.
25 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

Este mecanismo pretende transformar los bosques en áreas de compensación de la polución de otros países, pagando valores por toneladas de carbono que supuestamente serían “secuestradas” por los bosques. El problema principal de este instrumento reside en la posibilidad de apropiación de los terri-torios de los pueblos de la selva y del campo, ya que las empresas que paguen por el REDD adquieren derechos contractuales sobre el “carbono secues-trado”, que no es más que toda la biomasa que allí reside.
El discurso oficial dice que hay que “fomentar la iniciativa de negocios como medio para integrar mas la utilización sostenible de la diversidad bioló-gica en el sector privado”. El razonamiento es que solo se conserva lo que se valoriza, por lo que las funciones de la naturaleza (fotosíntesis, polinización, prevención de la erosión del suelo , etc...) se trans-forman en “servicios ambientales” y “capital natural” y por tanto entran en el mercado. Por ejemplo el valor total de la polinización de insectos en térmi-nos económicos se estimo en 153 mil millones de euros.
Nuestra respuesta
La Vía Campesina ha desarrollado un plan de acción para enfrentar al proceso de mercantilizar a la naturaleza y los territorios, porque es claro que lo
que esta detrás de eso, es el intento del capital de apropiarse de las tierras, bosques y montañas que aun están en manos campesinas e indíge-nas. Además, la producción de alimentos sanos para los pueblos, sería gravemente afectada y esto repercute directamente en los sectores ur-banos. Y sobre todo, porque esta claro que estas “falsas soluciones” no solo no mitigaran el cam-bio climático, sino que lo agravarán.
Por esto estamos trabajando en un proceso de articulación de sectores rurales y urbanos, que logre concluir en un espacio amplio desde el cual podamos combatir la economía verde y dar un diálogo y debate con la sociedad y con los gobiernos, de la necesidad de avanzar en la soberanía alimentaría y la agroecología como verdaderos avances contra el cambio climático. Repensando los modelos de vida y su relación con el uso de la energía y la naturaleza.
La voracidad con la cual las megamineras intentan desarrollarse en América Latina, apro-piándose de nuestra montañas y fuentes de agua y dejando graves daños ecológicos, muestra claramente los escenarios futuros.
Plan de Accion
La cumbre oficial comienza el 20 de junio en
26 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

La tierra y el agua no son mercancias!Globalicemos la lucha!
Globalicemos la esperanza!
Río de Janeiro.
A partir del 18 de junio comen-zaran actividades paralelas desde los movimientos sociales y ONGs. Toda la sociedad civil, deberá confluir en una serie de acciones paralelas en el marco de la “Cum-bre de los pueblos” para denun-ciar que la cumbre oficial es una gran puesta en escena, un circo que buscará encandilar a los pue-blos, para generar condiciones de avance de la “Economía Verde”.
En la cumbre de los pueblos se desarrollarán actividades autogestionadas y campamentos masivos de reflexión y formación, como también de movilización para darle visibilidad a nuestras denuncias y propuestas. Habrá campamentos de la juventud, de los pueblos indígenas, de la Vía Campesina y de los pescadores artesanales. Además la propues-ta es que en cada país, en cada pueblo donde tengamos organi-zaciones, el día 20 se realicen mo-vilizaciones y acciones de lucha para que en todo el mundo se pueda denunciar el “Circo de Río + 20”y sus implicancias y generar presión a los gobiernos para que retrocedan y no se dejen presio-nar por las transnacionales.
Es importante enton-ces que podamos esta-blecer articulaciones y alianzas locales en cada comunidad, pueblo, pro-vincia, en las capitales, para establecer accio-nes concretas que nos permitan desenmascarar las falsas soluciones que se esconden detrás las propuestas de Econo-mía verde. Para lograrlo tenemos que estudiar y prepararnos en las argu-mentaciones y continuar nuestras metodologías de trabajo de base, orga-nización y acción direc-ta, en todos los rincones de los territorios.
http://cloc-viacampesi-na.net/images/stories/Boletn_Tierra_Enero_2012.pdf
27 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

Un Día de Lucha y Resistencia
Allá por 1994 al no tener respuesta alguna del gobierno ni de nadie a su pe-dido de acceder a tierras propias, cientos de familias del estado de Pará en Brasil y pertenecientes al MST (Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra) se asenta-ron en un espacio de tierra abandonada, sin producción, con el objetivo de desa-rrollarse, vivir y ponerlas a producir.
En 1996 al ser expulsados de ese lugar decidieron movilizarse hacia la capital de Pará, con el fin de presentar sus deman-das y exigir solución para su situación. Fueron cerca de 1500 campesinos y cam-pesinas del MST los que emprendieron la marcha.
Cuando el 17 de abril llegan a la ciu-dad de Eldorado de Carajás se detienen para que las mujeres embarazadas y los niños descansen, allí son atacados cobar-demente por más de 100 policías mili-tares, quienes les dispararon con armas de fuego, matando a 19 compañeros y compañeras e hiriendo a otros 69 resul-tando en una masacre. Hasta la fecha,
no ha habido ninguna condena para los responsables.
El mismo día, campesinos, hombres y mujeres de todo el mundo que son parte de la Vía Campesina se encontraban reunidos en Tlaxcala, México en su Segunda Conferencia Internacional, quienes al saber de estos hechos, declararon al 17 de Abril como el “Día Internacional de la Lucha Cam-pesina”, en reconocimiento y homenaje a compañeros y compañeras quienes luchaban por la tierra y los derechos de los campesinos en todo el mundo.
Sólo un año más tarde, el 17 de Abril de 1997, en Cochabamba, Bo-livia, 5 compañeros cocaleros entre ellos un niño y una mujer, fueron masacrados, por llevar 3 meses ya de vigilia en busca de los derechos de la Madre Tierra, y el cultivo so-berano de la hoja de coca.
Estas historias se repiten en todo el mundo, pero muchas de ellas son invisibilizadas por los intereses de algunos.
17 abril 2012
Este año, la convocatoria de La Vía Campesina se centra en denunciar la política de acapa-ramiento de tierras. A continuación citamos parte de esa convocatoria extraída de la página de la Vía Campesina (www.viacampesina.org).
“En los últimos años, hemos sufrido la aplicación de nuevas políticas y de un nuevo modelo de desarrollo basa-do en la expansión de la tierra y la expropiación de tierras, comúnmente conocido como el acaparamiento de tierras, fenómeno global dirigido por las elites locales, nacionales y transnacionales y los inversionistas, con la participación de los gobiernos y las autoridades locales, a fin de controlar los recursos más preciados del mundo.
Esto ha llevado a la expulsión y el desplazamiento de las poblaciones locales -por lo general, agricultores-, la violación de los derechos humanos y los derechos de las
Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial de la Lucha Campesina en conmemoración del asesinato de 19 campesinos que luchaban por sus derechos a la tierra en Brasil en 1996.
La lucha campesina camina nosoloenAmericaLatina
28 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

¡¡NI UN METRO MÁS, LA TIERRA ES NUESTRA!!SOMOS TIERRA PARA ALIMENTAR A LOS PUEBLOS
mujeres, el aumento de la pobreza, la fractura social y la contaminación ambiental.
El acaparamiento de tierras ha despojado a los campesi-nos, pequeños agricultores y pueblos indígenas, especial-mente las mujeres y los jó-venes, de sus fuentes de sus-tento. También se arruina el medio ambiente. Los pueblos indígenas y las minorías étni-cas están siendo expulsados de sus territorios por las fuer-zas armadas, aumentando su vulnerabilidad y en algunos casos llegando incluso a la es-clavitud.
Por lo tanto la Vía Campe-sina hace un llamamiento a todos sus miembros y aliados, los movimientos de pescado-res, organizaciones de traba-jadores agrícolas, estudiantes y grupos ambientales, organi-zaciones de mujeres y de los movimientos de justicia social para organizar las acciones de todo el mundo el 17 de abril con el fin de mostrar la resis-tencia popular masiva a aca-paramiento de tierras y poner de relieve la lucha contra el control corporativo sobre la tierra y los bienes naturales”
En este sentido, el 17 de Abril es un día de movilización, de lucha y resistencia campesina en todo el mundo.
Desde el Movimiento Nacional Campesino indígena (MNCI) convocamos a conmemorar en nuestros territorios, en nuestras organizaciones, en nuestros espacios de militancia este día, mediante movilizacio-nes, pintadas, conferencias, videos, debates, étc para denunciar el acaparamiento de tierra, de los bienes naturales y visibilizar la producción campesina indígena y urbana.
29 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

Los sucesos
José, de la secretaría de Territo-rio y la comisión de San Antonio, puede contarnos bien cual fue el contexto de la muerte, en que situación estaban:
“Porque ellos venían y a veces ellos llegaban a las casas de bue-nas, preguntando cosas, pregun-tando otras. A lo último terminaba preguntándonos el nombre, de dónde eramos, qué hacíamos ahí, o si teniamos para vender chan-chos, cabras, o miel.
Y bueno, entraban ellos viendo el trato, el recibimiento que uno le hacía. Después a lo último, se terminaban soltándo. “Bueno, mire que yo aquí tengo un monte, que me ha rematado el banco, o me ha dado el gobierno”. “Aquí dentro de esto, nosotros venimos a aportar trabajo para la gente campesina, aquí van a tener trabajo, alguna cosa que les haga falta nos la anotan, que con nosotros van a estar bien, si tie-nen animales, vamos a alambrar y a sembrar pastaje, no hay problema porque van a vivir dentro de noso-tros, van a tener agua, van a mejorar la calidad de los animales, lo que vendan lo van a vender bien, nosotros mismos nos vamos a encargar de hacerlo vender bien.
Bueno, todos esos esfuerzos… por supuesto uno lo escuchaba y había otro de nuestros compañeros que di-rectamente les decía “Mire, aquí el único dueño somos nosotros”.
Pero pese al diálogo los empresarios intentan des-montar y si nadie les dice nada, apropiarse del campo. Es así que contratan obreros y máquinas y empiezan
a desmontar. Pero la comunidad enfrenta la situación:
Y bueno, hemos ido, hemos hablado con los obreros. Un día nos hemos juntado con la organización, hemos preparado unos compañeros, hemos ido, hemos hablado con los obreros que andaban ahí. Pero el Viejo (Ciccioli) ya no venía. Poco venía ya. Primero venía todos los días. Cuando el tipo empezó a enterarse que ya hemos andado medio que-riendo llegar, ya no venía. Bueno, andaban los obreros allá. Algunos palando, otros queman-do. Hemos hablado con los obreros. Nosotros hemos hablado bien. “Bueno changos, no-sotros hemos venido a ver a este muchacho”. Nada de violencia, de aporrear a alguno, de pegar ni golpear. Nosotros vamos a decir que se retiren y se vayan. Y bueno, el maquinista se ha ido. Han agarrado y se han ido, y bueno, las máquinas quedaron ahí. Después han ido a denunciar. Ha venido a ver las máquinas
LamuertedeCristianFerreyradelMovimientoCampesinodeSantiagodelEsteroViaCampesina
El miércoles 16 de noviembre, un sicario de un empresario santa-fecino mató en el paraje San Antonio, departa-
mento Copo, Santiago del Estero, a Cristian Ferreyra, integrante del MOCASE Vía Campesina, de 23 años e hirió a uno de sus compañeros, Darío Godoy. Ambos estaban armando una reunión de la co-misión de base de San Antonio, preocupados por los avances de los peones del empresario Ciccioli en sus tierras, para cortar leña y robar animales, cuando el sicario llegó a la casa de Godoy armado de una escopeta, los llamó afuera y les disparó. Las agresiones a pobladores son frecuentes y están recogidas en múltiples informes periodísticos, legales y de organizaciones internacionales.
MARCHA EN MONTE QUEMADO EN REPUDIO A LA MUERTE DE CRISTIAN FERREYRA
30 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

31 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
la policía. Ahí estaban todas. Y bueno el monte estaba ahí, nadie entraba a trabajar ahí.“
Es entonces cuando en la mecánica del despojo el empre-sario recurre a métodos más violentos:
“Y bueno, después, es ahí donde pone guardaespaldas el tipo este para que maten gente. Y ahí han empezado las amenazas. Y era Juárez, que vive a 17 km de San Antonio, en San Bernardo. Son vecinos digamos. Y el otro, Abregú, que vive a 4 km de acá, del puesto nuestro. También es vecino. Y andaban ahí. Y corrían las amenazas que iban, que decían que para que escuchen los chicos de la escuela, y sacaban las
armas, cargaban para que vean los chicos, para que vayan y nos cuenten a nosotros, para que tengamos miedo.”
De Cristian Ferreyra nos puede hablar Mirta, su madre:
“Él era un buen chico, trabajador desde chico, él nunca…, era muy bueno mi hijo,
Y a nosotros nos usurparon los empresarios… porque uno la cuida, sabe que si uno la pierde a la tierra va a morir de hambre, porque en la ciudad no va a estar así. Nosotros cria-mos chivas, chanchos, gallinas, vacas, todo animal, y de eso
uno vive. Cristian era un buen chico, yo le he dicho a la policía, un inocente, que me lo han matado a sangre fría, en vez de ir con la perrada, a caballo a buscar al maleante, a nosotros nos han tenido con los perros y los caballos ahí (se refiere a la marcha en Monte Quemado, donde ha habido muchísimo despliegue poli-cial).”
Finalmente, en respuesta a un diálogo de Ferreyra y Godoy con un hachero de Ciccioli, Juárez se hace presente en casa
de Godoy, dispuesto a matar:
Llegó el momento este de que el tipo va, y de un día para otro, cosa de horas, que agarra y va y lo busca en el domicilio a este muchacho. Y por desgracia estaba mi cuñado ahí, y les dice “Con ustedes quiero hablar”.
Salen y le dice Godoy: ”Mirá, Juárez, dejá esa arma allá, cómo vas a venir así, mirá que hay chicos, que se van a asus-

tar.” “No”, dice. “A vos, con Cristian también.” Sale, y así como sale le tira, le pega a él, y cae y le pega al otro. No le pega bien, porque parece que cuando Cristian cae, según dice su mujer que estaba ahí, parece ser que Godoy se le ha caído encima. Debe ser. Y ahí lo ha ultimado ya. No le ha importado ni de la vida de él, se le ha ido encima, y parece que en el movimiento no le alcanza a pegar. Si no, lo mata también.
Le dice Mirta luego a un periodista de Buenos Aires:
“Él trabajaba desde los 10 años y me ayudaba porque su padre no podía por una enfermedad. Empezó a hachar, vendíamos mercadería. Era la raíz de la casa, se ha resistido con los muchachos cuando los empresarios ya estaban acá por nuestra tierra. Él quería defender su territorio. Nos perturbaban en las escuelas, tenían armas. Teníamos miedo que balea-ran a nuestros chicos. Decían que los iban a secues-trar, que eran capaces de matar por el campo.
Y al final la amenaza se hizo realidad, me mataron a mi hijo en lo del amigo cuando estaban de sobre-mesa.”
La muerte de Cristian es solo un punto más en el implacable proceso que avanza desde hace 20 años en la Argentina: la imposición del modelo de agrone-gocios en nombre del progreso y el desarrollo, basado en la exportación de “commodities” rurales, marcado por el avance de la frontera agropecuaria, y que, como
dice una compañera “hay un interés político, un interés del capitalismo, en donde los capitalistas están atrás de sacar todo el monte y meterle soja, y su interés es sembrar soja.”.. Este avance implica el desalojo de cientos de miles de fami-lias poseedoras no tituladas de sus tierras, fren-te a una fuerte organización empresarial y legal; por otro lado el desmonte de bosques que permanecían como reservas de biodiversidad en zonas tradicionalmente consideradas como improductivas; finalmente, por la saturación del mercado de tierras en dedicación exclusiva a productos como la soja, el crecimiento de la renta de la tierra y el aumento de los precios de los alimentos para consumo interno.
Los responsables tienen nombre
Pero el responsable del asesinato no es el modelo en anónimo, sino personas con puestos concretos y poder efectivo, más allá de quienes apretaron el gatillo y quienes urdieron papeles y compraron voluntades para impulsar el lucro empresario:
“el Juez Alejandro Sarria Fringes y la policía de Monte Quemado; el gobierno de Zamora, el Ministro de la Producción, Luis ‘Parano’ Gelid (principal representante del agronegocio en el gobierno)- cuyo ministerio aprueba planes de desmonte y promueve la instalación de empre-sarios en territorios campesinos indígenas, el
32 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

33 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
Ministro de Justicia, Ricardo Daives y el Ministro de Gobernación, Emilio E. Neder, por la complicidad demos-trada por el poder judicial y la policía con empresarios y asesinos”
Y en otro comunicado:
Nuestras demandas fueron la inmediata detención de los respon-sables materiales e intelectuales del asesinato, la denuncia a los funcio-narios como el Director de Bosques Publio Araujo de la provincia que aprobó el plan de desmonte del empresario pese a todas las denun-cias y pruebas que le presentamos en múltiples ocasiones; la denuncia de la complicidad del poder judicial con la mafia del agronegocio, que nos sitúa siempre como culpables. Y denunciar la complicidad del gobierno provincial de Zamora con el avance del agronegocio y la minería a cielo abierto en Santiago del Estero.
La muerte de Cristian Ferreyra está ligada a esta situación pero también a la persistencia de zonas de fuerte inseguridad jurídica en el país, zonas donde las fuerzas policiales, judiciales y del poder ejecutivo responden a fuertes intereses comerciales y don-de la palabra pueblo es una máscara para encubrir una importante infraes-tructura de negocios. Así vemos en el comunicado conjunto del MOCASE y del MOCASE VC una descripción clara:
Como desde hace varios años venimos denunciando, estos ataques no serían posibles sin el amparo de los tres poderes públicos de la Provin-cia, y sin la complicidad y protección obscena de los medios de comuni-cación locales. Siguen existiendo las condiciones para la muerte de quie-nes nos resistimos a perder nuestros territorios que por derecho ancestral nos corresponden, las medidas anun-ciadas por el gobierno de la Provincia son insuficientes para resolver las
graves violaciones a los derechos humanos básicos que sufrimos las comunidades campesinas e indígenas.
Las tibias medidas anunciadas ante la muerte de Cristian y las mesas de diálogos sólo aparecen como paliativos insuficien-tes frente a una definición política profunda del gobierno de la Provincia (en las cabezas de Zamora, Neder y Gelid) de basar el “desarrollo” económico en el agronegocio, un modelo de muerte, exclusión y exterminio de los campesinos. Como movimiento organizado seguimos apostando a un diálogo abierto, sincero y profundo que permita verdaderas soluciones a las cuestiones de fondo; a pesar de las reiteradas negativas del gobernador Zamo-ra a conceder una audiencia a las comunidades campesinas. Los comunicados del Movimiento los han marcado.
Pero también pensamos que de nada sirve el diálogo si las advertencias, denuncias y propuestas de soluciones concretas que las distintas organizaciones vienen realizando sólo tienen como respuesta el silencio de las autoridades, teniendo luego que sufrir la muerte de nuestros compañeros. Esto es lo que pasó en la comunidad de San Antonio, el Comité de Emergencia registró y advirtió el nivel de violencia al que estaban siendo sometidas las familias, el MOCASE-VC efectuó cuatro denuncias penales y aún así el gobierno y la justicia no hicieron nada. Lo mismo pasó en Villa Matoque, y en muchos lugares más, donde el mismo Comité y otros organismos habían alertado de la si-tuación. Entonces nos preguntamos ¿se crean instituciones para encontrar soluciones o sólo para crear una pantalla que oculte la verdadera definición político-ideológica del gobierno de la Provincia y el aceitado mecanismo que garantiza y efectiviza el modelo del agronegocio?
Lo que sigue, lo que falta
Las luchas de los hombres y mujeres de los montes se enmar-ca en la idea de reforma agraria integral y en soberanía alimenta-ria. A despecho del imperante ideal de progreso a todo costo, de crecimiento económico para unos pocos y de contaminación a ultranza de los territorios, campesinos/as e indígenas siguen pe-leando para hacer oír su voz al mundo y para construir un orden justo y digno. En ese camino perdió su vida Cristian, luchando frente a un modelo que, en palabras de uno de sus compañeros, “busca arrebatarnos nuestra cultura, nuestra dignidad campesi-na”. Sus compañeros de todo el MNCI nos hemos lanzado desde ese mismo día a realizar acciones de visibilización, marchas y eventos, en Monte Quemado, en Santiago Capital, en Buenos Aires, en Neuquén, en Rosario, en Mendoza y en Córdoba, donde el MNCI trabaja para exigir justicia y lograr el fin de los conflic-tos por la tierra y la violencia sistematizada. En Buenos Aires se escrachó la casa de Santiago del Estero el 18 de noviembre; marchamos por las calles de Santiago Capital pidiendo justicia y realizamos una marcha multitudinaria por las calles de Monte Quemado, con compañeros y compañeras de toda la provincia; diputados nacionales han recorrido la provincia a nuestro lado

!!!CRISTIAN FERREYRA PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE!!!!
y es así como hemos logrado la destitución del juez Sarría Fringes de la causa de Cristian y la medida (intentando inútilmente apaciguarnos) del parate de desmonte por 6 meses emitida por Zamora. En una de las marchas en Buenos Aires se trató uno de los instrumentos legales que nos permitirían detener este peligro que acecha a las comunidades campesinas: la ley de freno a los desalojos. Dice el comunicado:
Previo al acto fue presentada formalmente en diputados el proyecto de “Ley para frenar los desalojos de comunidades campesinas”, producto del trabajo conjunto del MNCI, FNC, FONAF, MCL y Mesa de buenos aires, el mismo fue firmado por varios diputados del FPV y de Nuevo Encuentro y ya cuenta con el compro-miso de adhesión de otros diputados del FAP.
En ese camino de lucha, estamos. “Hoy estamos viendo, nosotros, que entre muchos se puede, y entre pocos no se puede. La Vía Campesina quiere para todos, no para uno solo, porque nosotros queremos que todos vivamos bien, y que nadie nos deje... Que aquellos terratenientes que vengan, los sojeros, no se vengan a hacer los dueños. La tierra es de nosotros, pero desgraciadamente, ellos, las grandes empre-sas o los grandes terratenientes hacen lo que quieren. Hacian, hasta ahora. Sembramos y si la tierra no nos da nada, no vamos a tener nada. Entonces la tierra es de nosotros, la tierra no se vende. Todos esta-mos interesados en vivir bien. Adonde nosotros estamos, hemos sido nacidos y criados, y trabajaremos y lucharemos para que cada uno viva dignamente como tiene que vivir, defendiendo lo que es de uno. Estamos pidiendo lo que es de nosotros.”
FALTA COMPLETAR CON ALGUNA FOTO MAS
34 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

35 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
10ANOSLUCHANDOPORLATIERRAYLASOBERANIAALIMENTARIA.
En estas líneas queremos contarles como nació la Unión de trabajadores rurales Sin Tierra – UST y como venimos desde entonces transitando este camino de aprender a organizarnos para enfrentar este sistema injusto y construir el mundo que soñamos.
La situación estaba fea. El país por allá en el 2001 se desmo-
ronaba. La gente desconfiaba total-mente en la clase política porque estaba demostrando su incapacidad para garantizar el mínimo bienestar a la mayor parte de la población, había una alta inflación, sueldos muy bajos, alimentos, ropa y necesidades básicas muy caras por lo que la gente entendió que había que enfrentar esta situación con la gente que la rodeaba, vecinos, amigos y que el camino era juntarse.
“En Jocolí, en principio nos junta-mos en una casa de una amiga y nos contamos todo lo que nos pasaba, y tiramos la primeras propuestas, pensamos en hacer dulces y licores” cuanta la Inés.
En ese distrito de Lavalle, al nor-
te de la provincia de Mendoza, la gente venía agrupándose de distintas formas. Existían por entonces el Grupo de Agricultores de Jocolí (GAJ), un grupo de mujeres llamado Las Luchadoras y la juventud del lugar que conformaba Calpurí.
En las distintas reuniones que tenían estos diferentes grupos se reforzaba siempre la idea de ser cada vez más, de trascender más allá de Jocolí. Fue así que empezaron a visitar parientes y amigos de otros distintos de Lavalle invitándolos a organizarse para luchar.
Así empieza a conformar grupos en San Francisco y en Para-millos, mientras los diferentes grupos de Jocolí conforman uno sólo incluyendo las luchas de todos los actores del lugar.
De allí surge la idea de juntarse y conformar una organización con la idea de replicar las reuniones y actividades de lucha en todas las comunidades. Se decide hacernos conocer como la Unión de trabajadores rurales Sin Tierra (UST) y para mostrarnos a la sociedad organizamos una marcha el día 9 de diciembre del 2002 por la Villa Tulumaya, cabecera de Lavalle, terminando frente a la municipalidad con una gran olla popular.

Días después, un grupo de cum-pas entran al Municipio con un petitorio muy concreto, acceder a tierras abandonadas de la zona para cultivarlas y producirlas. En ese momento los funcionarios reciben dicho petitorio y se comprometen a gestionarlo.
Cuando llega el momento de tomar decisiones importantes el Intendente decide no sólo negarnos el acceso a las tierras sino servírse-las en mano a los terratenientes del
lugar. Fue ahí que reforzamos la idea de que sólo mediante la lucha y la organización lograríamos algo.
De vuelta en las comunidades continuó el proceso de sumar mas familias en nuestras comunidades y salir a contagiar cada vez a más familias de otros lugares, con el objetivo de ser una organización cada vez más fuerte así lograr que los gobernantes estén obligados a escuchar nuestra voz.
Fue así que al ir sumándose cada vez mas familias, decidimos organi-
zarnos más y creamos Areas de trabajo, que hasta el día de hoy funcionan. Las diferenciamos así: Producción y Comercialización, Formación, Salud, Comunicación y Prensa y Tierra, Agua y Dere-chos Humanos
Al mismo tiempo empezamos a participar en instancias nacio-nales de organizaciones campesinas, sumándonos en ese enton-ces a la Mesa Nacional de Pequeños productores y agricultores familiares, para compartir experiencias de organización en todo el país.
En setiembre del 2004 recibimos en Jocolí Norte, en un te-rritorio que estábamos defendiendo, a distintas organizaciones nacionales e internacionales en el 4° Campamento Latinoame-
ricano de Jóvenes, cuando como cierre del mismo corta-mos la ruta 40, que nos une con San Juan, reclamando Tierra, Agua y Justi-cia, casi rodeamos la represa de un terrateniente de la zona, que acapara-ba el agua que le correspondía a las familias del lugar.
Con la fuerza que nos dio saber que somos muchos en esta lucha em-pezamos a prepa-rarnos para movili-zarnos a la ciudad de Mendoza para
que la sociedad en su conjunto escuchara nuestros reclamos.
Luego de todo un proceso de debate en las distintas comu-nidades de porque marchar, por donde pasar, que esperar de cada posta fue que el 11 de noviembre entramos en la ciudad bajo el lema “Tierra, Agua y Justicia para los excluidos del cam-po”, pasando por Irrigación (organismo que maneja el agua en la provincia), la Legislatura y la Casa de Gobierno. Por ese entonces marchamos mas de 300 familias.
Por aquel entonces ya formábamos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, instancia nacional donde com-partimos luchas y sueños hasta el día de hoy.
Por allá por fines de octubre del 2006 recibimos a organiza-ciones que querían conocer al MNCI en el Encuentro Nacional
36 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

37 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
Campesino Indígena, concluyendo dicho evento con una marcha ma-siva, más de 800 personas hacia la Casa de Gobierno de la provincia.
Desde entonces nuestro camino ha estado muy ligado al del MNCI. Desde esta instancia nacional hemos realizado distintas moviliza-ciones a lo largo y ancho del país y hasta ya realizamos nuestro primer Congreso en setiembre del 2010 en Bs As, con la consigna “Somos tierra para alimentar a los pueblos”. Cabe mencionar que a través del Movimiento Nacional venimos siendo parte de la Vía Campesina desde el 2008.
Desde hace ya varios años venimos movilizándonos cada 17 de abril, el día Internacional de la Lucha Campesina. El año pasado, para conmemorarlo realizamos una caminata hacia la ciudad de Mendoza y una marcha por sus calles, más de 400 familias enfrentando las grandes distancias y el fuerte viento de esos días bajo el lema “Tierra y agua en manos campesinas, alimentos sanos para el pueblo”.
Y seguimos caminando. Hace mas de 2 años tenemos nuestra FM Radio Tierra Campesina, elaboramos boletines, videos y nuestra revista Grito Cuyano. Sumamos el año pasado la difusión vía internet a través de nuestro blog, twitter y facebook.
Estamos encarando diversos emprendimientos productivos, bodega, fábricas de conservas, de salsas, de alimentos balanceados, vivero, producciones caprinas, étc y avanzando cada vez más en el camino de la comercialización justa de lo que hacemos integrándonos con colectivos de la ciudad para la distribu-ción y venta. Y desde hace más de 1 año que realizamos ferias francas en conjunto con otras organizacio-

nes para difundir y vender nuestros productos
Desde hace mas de 5 años venimos trabajando desde el Equipo Niños con los más pequeños, ga-rantizando que la familia completa pueda participar plenamente en la UST e inculcando en nuestros ni-ños y niñas los valores de la organización y de la lucha.
Este año ya empezamos el segundo año de nuestra Escuela Campesina, una experiencia de aprendizaje mutuo en la modalidad de alternancia para permitir que las y los estudiantes no pierdan los lazos con sus comunidades y apoyados muy fuer-temente por la Escuelita Campesina, espacio coordinado por el Equipo de Niños, que asegura la participación en la escuela de padres y madres.
Cada vez nos formamos más en la defensa y en la estrate-gia de acceso a los territorios que algunos se niegan a reco-nocernos, trabajando no sólo en la lucha y enfrentamiento directo sino en aprender más de las instancias jurídicas y en generar leyes como la de Freno de Desalojos que impulsamos como MNCI.
Seguimos caminando, con la tranquilidad de no estar sólos ni en el país ni en el mundo y haciéndonos eco de las luchas internacionales y reclamando el fin de las injusticias, no que-remos ningún caso más como el de Cristian Ferreyra ni como el de tantos y tantas otros.
Y este 2012 nos encuentra de festejo por los 10 años que cumplimos en diciembre, hemos empezado el proceso de definir en nuestros grupos de base las actividades y moviliza-ciones que realizaremos durante este año.
Empezaremos este 21 de abril con una gran peña por el día Internacional de la Lucha Campesina y la difusión durante esa semana de nuestras luchas en universidades y escuelas.
Por eso convocamos a todos y todas desde donde estemos a luchar por cam-biar la realidad y hacerla más parecida a lo que soñamos
38 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

39 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
REIMUNDOGOMEZ:UNSABIODELMONTE
C Con la piel curtida por el sol y el vien-to, la amplia sonrisa que acompañaba
una voz gruesa pero clara y suave, Reimun-do Gómez transmitía con gestos amables los saberes cosechados en su experiencia de vida. Lo hacía en su lengua, el quichua.
Nacido el 24 de Junio de 1932, en Taca-ñitas, Santiago del Estero. Hijo de familia humilde, numerosa; analfabeto de escritura y lectura en papel; comenzó a trabajar duro a los ocho años. Recorrió varias provincias como trabajador golondrina. Se casó con Julia Enríquez, tuvieron 3 hijos y 1 hija.
Luego de casado, harto de que lo explo-ten los terratenientes en la carpida y cose-cha de algodón, supo darse mañas, con los suyos, y tener su propio sembrado. Conoció entonces de la estafa del intermediario, que les llevaba las fibras de algodón a cambio de mercadería y nada de australes. Tomar conciencia de que su trabajo, su esfuerzo, lo llevaban los hombres deshonestos lo impul-só a rebelarse.
Había compartido campamento con hacheros de la Fo-restal en los años 40 y se desenvolvía con soltura a la hora de analizar, criticar y dejar asentada su posición. Tenía una clara conciencia de clase.
En 1980, viendo como muchos de los suyos eran arran-cados de sus tierras, que los niños en su comunidad no tenían escuela, que las mujeres no tenían alternativa a sus mortales enfermedades, su rabia fue en aumento y sintió la impotencia de no tener apoyo, hasta que se encontró con un grupo de personas decidido a acompañarlo en la lucha. Un cura y cuatro campesinos se convirtieron en los siguientes diez años en 2000 familias organizadas por sus derechos a la tenencia de la tierra, a la educación, a la salud, a la producción y comercialización.
En 1996 la bautizada organización campesina pro-vincial, movilizaba en las calles de Quimilí, pueblo muy chico, a 3000 campesinos de varios departamentos y de provincias vecinas, que se sumaban por la misma causa, con la consigna central: “No hay hombre sin tierra, ni tierra sin hombre”. La acción ha tenido repercusiones positivas. Era inimaginable tanta gente junta en un pueblo de una provincia feudal. La revelación de estas injusticias, ocul-tadas por el gobierno, sacada a la luz pública ha signifi-

cado afinar las metodologías de las asambleas, andar sigilosos por los caminos por persecuciones del apa-rato de inteligencia del gobierno de
Juárez, a cargo del represor Musa Azar, D´Amico.
En el 2004, durante la última inter-vención Federal a los tres poderes de la provincia, se descubrieron miles de carpetas que contenían información, datos y movimiento de las personas que se reunían a “confabular” contra Tata Juárez. Unas 460 carpetas des-cribían nombres, rostros, fecha de nacimiento, domicilio, padres, grupo sanguíneo, cada movimiento desde 1996 en adelante de campesinos organizados en el MOCASE-VC, entre ellos Reimundo Gómez, señalado como uno de los cabecillas.
El 13 de febrero de 2008, a causa de una tos, partió. Se fué a cumplir su último deseo: descansar al lado de sus hermanos.
Queda en la memoria por sus hechos en la vida, por sus conquistas, una de ellas la construcción de la escuela para los más de 70 niños de su comunidad, la organización provincial con mas de ocho mil familias, por su tiempo dedicado para en-
contrarnos haciendo este camino de lucha. Un día dijo: “jamás imaginé ser capaz de tanta hermosura, que feliz me siento”.
ALGUNAS ENSEÑANZAS QUE NOS FORMARON
Mirta Coronel nos cuenta que Reimundo decía; “Si hay un problema en la comunidad, si viene alguien, la quieren desalojar o entran en su territorio, ustedes como comunidad tienen que resolver ese problema. Ustedes tienen que enfrentarlo, no esperar que venga no se quién, a resolver sus problemas de ustedes. No, ustedes como comunidad, compañeros, tienen que encarar ese problema. Para eso están organizados, para eso están unidos.”
Recientemente, el Grupo de Memoria Histórica del MOCASE-VC, ha publicado un libro sobre la vida de este compañero, se llama “Reimundo Gómez, caminante de los montes”, que da cuenta ampliamente, de los caminos y pasos en la vida de uno de los sabios del monte para poder comprender la vida de quienes han luchado y han heredado la tarea cotidiana de seguir trabajando para construir como mujer y hombre nuevo, un mundo más justo e igualitario.
40 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

Anduvimos visitando los caracoles zapatistas, y nos traji-mos algunas fotos de las paredes que hablan… Oventic, Ga-rrucha y Morelia nos cuentan con sus imágenes el rostro tapa-do de una lucha que sigue viva.
MURALESZAPATISTAS
41 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

42 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2

43 /
Revi
sta
FALT
A M
ENO
S /A
BRIL
201
2
Extraído del libro: “Los Otros Cuentos - Relatos del Subcomandante Marcos”
SUEÑA EL VIEJO ANTONIO
Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece,
sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad,
sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte,
sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena,
sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse,
sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo.
Sueña que debe luchar para tener ese sueño,
sueña que debe haber muerte para que haya vida.
Sueña Antonio y despierta...
Ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón, oye a su hijo llorar, mira el sol
saludando al oriente, y afila su machete mientras sonríe.
Un viento se levanta y todo lo revuelve, él se levanta y camina a encontrarse con otros.
Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos.
Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta,
sueña con que lo que robó le es quitado,
sueña que su casa es destruída y que el reino que gobernó se derrumba.
Sueña y no duerme.
El virrey va donde los señores feudales y éstos le dicen que sueñan lo mismo.
El virrey no descansa, va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india y entre todos deci-den que sólo con sangre se liberará de ese hechizo y el virrey manda a matar y encarcelar y construye más cárceles y cuarteles y el sueño sigue desvelándolo.
En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar...