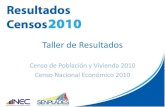FAMILIARES EN AMÉRICA LATINA (1970-2010)1 · 2016-03-10 · 2 1. Introducción. Gracias a la...
Transcript of FAMILIARES EN AMÉRICA LATINA (1970-2010)1 · 2016-03-10 · 2 1. Introducción. Gracias a la...

1
EL AUGE DE LA COHABITACIÓN Y OTRAS TRANSFORMACIONES
FAMILIARES EN AMÉRICA LATINA (1970-2010)1
Antonio López-Gay2
Antía Domínguez Rodríguez3 Albert Esteve4
Trabajo presentado en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población,
realizado en Lima. Perú, del 12 al 15 de agosto de 2014
Resumen
En este artículo analizamos los cambios recientes en diversas dimensiones familiares en América Latina: el tipo de unión (matrimonio versus cohabitación) y la edad de entrada a la unión y al primer hijo. Para ello, utilizamos microdatos
censales de la base de datos de IPUMS-International de las rondas censales de 1970 a 2010.
El aumento de la cohabitación fuera del matrimonio como forma de convivencia con la pareja ha sido extraordinario. Si bien es cierto que la cohabitación
coexiste con el matrimonio desde épocas coloniales, especialmente en aquellas regiones con una fuerte presencia de población negra o indígena, el auge
reciente de este tipo de unión se ha observado en todas las regiones de América Latina y en todos los grupos sociales, sea cual sea su nivel educativo, religión,
etnia o raza. Los datos sugieren que está emergiendo un nuevo tipo de unión consensual que coexiste con la unión consensual tradicional. Mientras tanto la
edad de entrada a la unión o al primer hijo apenas ha sufrido variaciones en los últimos cincuenta años. Sin embargo, cuando analizamos las tendencias por
nivel educativo, observamos una gran diferencia entre los mismos. La cohabitación ha aumentado en todos los grupos sociales pero el retraso de la
entrada a la unión y al primer hijo solo se observa entre las mujeres más escolarizadas, mientras que las menos escolarizadas están adelantando estas
transiciones. La combinación de ambas tendencias ofrece esta imagen de aparente estabilidad. En el artículo nos planteamos hasta qué punto estos
comportamientos encajan en planteamientos teóricos que han enmarcado los cambios familiares recientes en otras partes del mundo.
1 Esta investigación se ha desarrollado en el contexto del proyecto WorldFam, European Research
Council (ERC-2009-StG-240978). 2 Centre d’Estudis Demogràfics, [email protected]
3 Centre d’Estudis Demogràfics, [email protected]
4 Centre d’Estudis Demogràfics, [email protected]

2
1. Introducción.
Gracias a la excepcional base de microdatos censales disponibles para el conjunto de países de América Latina desde 1960 hasta 2010, es posible trazar los principales cambios familiares que han ocurrido en las últimas décadas. Además, el hecho de que los censos de la región reconozcan la cohabitación fuera del matrimonio como una opción más entre los distintos estados conyugales de los individuos permite documentar los niveles de cohabitación y matrimonio en cada censo. El enorme detalle geográfico que ofrecen los censos nos brinda la oportunidad de realizar una cartografía detallada de la relevancia de la cohabitación en el territorio. Aunque no existen preguntas en los censos sobre la edad a la unión o al primer hijo, podemos conocer si las personas a una cierta edad estaban unidas o ya habían tenido hijos, una información que indirectamente nos permite examinar la variación de la edad a la unión o al primer hijo. En su conjunto, todos estos datos ofrecen una panorámica general y comparada de las tendencias familiares en América Latina que no tiene parangón en ninguna otra región del planeta. Este trabajo es un ejemplo de esto. Sobre la base de los microdatos censales armonizados por el proyecto Integrated Public Use of Microdata Series- International (Minnesota Population Center, 2013), documentamos el aumento de la cohabitación en América Latina y nos centramos en otras dimensiones familiares de interés, véase la edad a la unión y al primer hijo. Todo ello desde una perspectiva comparada entre países, con especial atención a las diferencias regionales dentro de los países y a la heterogeneidad por nivel educativo.
Si bien el trabajo es descriptivo por lo que a la naturaleza y tratamiento de los datos se refiere, queremos destacar sus implicaciones teóricas y la contribución al debate actual sobre los cambios familiares en la región, en particular a la discusión sobre la adecuación de ciertas tendencias demográficas en América Latina al marco de la Segunda Transición Demográfica (García y Rojas, 2002; Castro Martín, 2002; Cabella et al., 2004; Rodriguez Vignoli, 2005; Quilodran, 2008; Binstock, 2008; Castro Martín et al., 2011; Salinas y Potter, 2011; Covre-Sussai y Matthijs, 2010). Sin duda alguna, la teoría de la Segunda Transición Demográfica (por afirmada o por criticada) es uno de los paradigmas más utilizados entre la comunidad científica demográfica (Lesthaeghe y Surkyn, 2002; 2004). En pocas palabras, esta teoría prevé una mayor desinstitucionalización de la vida familiar, que se traduciría en una mayor flexibilidad en las formas familiares (ej. más cohabitación y menos matrimonio) y un retraso de las principales transiciones demográficas a la vida adulta (ej, retraso a la unión, pero sobre todo al primer hijo). Las razones de estas transformaciones serían más bien culturales, de cambio de valores asociado a una reorganización de las prioridades de los individuos y a un mayor individualismo. Esto se traduciría a su vez en un alejamiento de las formas familiares tradicionales, normalmente liderado por las clases altas o de mayor nivel de instrucción. Es en este punto donde los partidarios y no tan partidarios de la Segunda Transición Demográfica suelen discrepar. Cuando en algunos países se observa que las formas familiares que prevé la Segunda Transición Demográfica son más comunes entre los más desfavorecidos, los científicos argumentan que no es una cuestión de valores,

3
sino de adaptación a las difíciles circunstancias materiales (Perelli-Harris, 2010). Debates al margen, el hecho de que la cohabitación en América Latina ha estado históricamente asociada a los estratos más bajos de la sociedad, ha llevado a los estudiosos de la región a descartar el ajuste a la Segunda Transición Demográfica. Sin embargo, una lectura más matizada de los resultados, como la que presentamos en este trabajo, invita a replantearse el tema, tal y como apuntamos en las conclusiones finales. No adelantemos acontecimientos, veamos a continuación los principales resultados de nuestra investigación.
2. La cohabitación tradicional y la nueva cohabitación en América Latina
2.1. Las raíces históricas de la cohabitación en América Latina
Es bien sabido que las poblaciones indígenas y negras de América Latina y del Caribe han mantenido patrones de formación de la unión apartados del matrimonio clásico europeo (Smith, 1956; Roberts y Sinclair, 1978). En el caso de las poblaciones indígenas amerindias, la evidencia etnográfica muestra el predominio claro de un sistema con pocas posesiones privadas y sin la transmisión de la propiedad a través de las dotes, unas características que repercuten en la ausencia de disposiciones o reglas estrictas en cuanto al matrimonio o a las relaciones sexuales prematrimoniales o extramatrimoniales (Goody, 1976). En su lugar, la poligamia tiende a ser común, tienen servicio o precio de la novia en lugar de dote, y practican el levirato o el préstamo de esposas. El estudio de 41 grupos indígenas de la región elaborado por A. Esteve et al. (2012), basado en materiales sobre grupos étnicos referidos a la primera mitad del siglo XX, muestra que de estos 41 grupos, tan sólo uno tenía un patrón exclusivo de matrimonio monógamo, mientras que los otros combinaban monogamia con poliandria, poliginia ocasional en función de las fases del ciclo de vida, poliginia habitual, o poliginia en forma de sucesivas uniones visitantes. En más de la mitad de las etnias se tiene evidencia de la incidencia de relaciones sexuales extra-matrimoniales o de uniones visitantes. Además, ninguna de ellas presenta el sistema de la dote, y tan sólo se encontró constancia de ceremonias elaboradas de matrimonio entre los grupos mexicanos o centroamericanos. Por supuesto, la historia del “Nuevo Mundo afro ascendiente y mestizo” es muy diferente, ya que estos grupos fueron importados como esclavos. Como tales, la mayoría de ellos debieron seguir las reglas impuestas por los europeos, o reinventar sus propias reglas. Durante la esclavitud, los dueños blancos no promovían el matrimonio ni tampoco la unión, dada la baja productividad de las mujeres embarazadas y de las madres. La familia “reinventada” estaba dominada por las uniones visitantes. No es una sorpresa la ausencia, también, de la transmisión de la propiedad a través de las mujeres.
Al contrario, los colonos blancos y sus descendientes, o la clase social alta, se adhirieron a los principios del matrimonio europeo, eran monógamos, y transmitían la propiedad (y por tanto, la clase social) a través de la endogamia familiar. No obstante, este patrón europeo se complementaba a menudo con el concubinato, tanto con mujeres

4
de clase social bajo o esclavas. Los hijos de este tipo de unión podían ser fácilmente legitimados por sus padres con una simple acta notarial (Borges, 1994).
Hasta ahora, tan sólo hemos tratado las raíces históricas de los diferentes patrones de entrada a la unión. A esta capa debe añadírsele también la influencia de los factores institucionales y de la inmigración. La iglesia católica y los estados han tendido, generalmente, a favorecer el patrón de matrimonio “europeo”, pero con alguna ambigüedad. En primer lugar, los clérigos católicos, especialmente aquellos situados en las parroquias más lejanas, no observaban el requisito del celibato de una forma tan estricta. En segundo lugar, muchas prácticas cristianas y pre-colombinas se unían con otras devociones sincréticas. La promoción del matrimonio cristiano fue principalmente trabajo de las órdenes religiosas, con los jesuitas a la vanguardia. En el presente, esta promoción la desarrollan vigorosamente las nuevas iglesias evangélicas, que han crecido intensamente en todo el continente desde los años cincuenta, un hecho muy visible en Brasil. El papel de los estados fue también ambiguo. Generalmente, copiaron las leyes europeas, pero más a menudo que nunca, se acompañaban de enmiendas que reconocían las uniones consensuales como forma de matrimonio civil y los derechos de herencia igualitaria de los hijos nacidos en tales uniones. Además, debe señalarse que muchos gobiernos centrales eran a menudo demasiado débiles para implementar cualquier tipo de política a favor del patrón europeo de matrimonio, y que la localización remota de muchos enclaves y la falta de interés de las administraciones locales por darle fuerza a las leyes centrales jugaba a favor de esta situación.
Pese a todo, sería un gran error asumir que esta “cohabitación tradicional” presentaba un patrón uniforme en los países de América Latina (Quilodrán, 1999). De hecho, el patrón opuesto es el más cercano a la realidad. En muchas áreas, la migración europea asentada en las áreas urbanas e industriales emergentes, volvió a introducir el típico patrón de matrimonio de Europa occidental con la monogamia, el matrimonio altamente institucionalizado y regulado, la condena de la ilegitimidad y la baja divorcialidad como principales elementos característicos. En consecuencia, el modelo europeo fue reforzado considerablemente y formó parte del proceso urbano de aburguesamiento. Este hecho no solo provocó que la incidencia de la cohabitación se distribuyera heterogéneamente en el territorio, sino que también provocó la emergencia de un marcado gradiente educativo y socioeconómico: cuanto más elevado era el nivel educativo y el estrato social, menor era la cohabitación y más frecuente el matrimonio. Este gradiente educativo de la cohabitación es esencialmente el resultado de procesos históricos y fuerzas de largo plazo, y se observaba en todos los países de América Latina en el momento del que parte nuestro estudio. Este gradiente no es el resultado de ninguna crisis económica particular o décadas de estancamiento (por ejemplo, las décadas de 1980 y 1990).
2.2. El auge de la cohabitación en América Latina
Los censos latinoamericanos han proporcionado históricamente una categoría específica para las uniones consensuales (también nos referiremos a ellas como uniones libres o

5
cohabitación). El examen de los cuestionarios de toda América Latina y el Caribe entre 1960 y 2011 revela que en la amplia mayoría de países los cohabitantes pueden ser explícitamente identificados a través de las variables “estado civil o conyugal” (aproximación más habitual), del “estado de la unión” (bastante común en el Caribe) o a partir de una pregunta directa (es el caso de Brasil y recientemente de Argentina). Un problema metodológico emerge, no obstante, cuando los individuos que vivieron en unión libre en el pasado y no viven en unión en el momento del censo se identifican como solteros (Esteve, García y McCaa, 2011). Este hecho sobreestima las proporciones de solteros si es que la queremos utilizar como indicador de nunca unidos. Para minimizar el sesgo, nuestro análisis se centra en las edades adultas del grupo 25-29. En este grupo de edad, la gran mayoría de la población ya ha alcanzado su máximo nivel de estudios y el tipo de unión en el que se reside con la pareja es fruto de una primera decisión.
Diversos investigadores han utilizado datos censales para explorar los patrones de la cohabitación en América Latina (por ejemplo, Quilodrán, 1999; García y Rojas, 2004; Rodríguez, 2005; López Ruiz, Esteve y Cabré, 2008; Rosero-Bixby, Castro Martín y Martín Garcia, 2009; Ruiz Salguero y Rodríguez Vignoli, 2011; Esteve, García y Lesthaeghe, 2012). Estas investigaciones muestran el notable aumento reciente de la proporción de uniones consensuales, un incremento que tiene lugar desde 1960 en varios países, y que se registra tanto en zonas que registraban una incidencia baja como alta de este tipo de unión. En la Tabla 1 presentamos nuestros resultados, obtenidos a partir de la explotación, principalmente, de los microdatos disponibles en la base de datos de Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS-International), recopilada e integrada por el Minnesota Population Center de la Universidad de Minnesota (Minnesota Population Center, 2013). También se han utilizado los datos censales agregados que los diferentes institutos de estadística ponen a la disposición de los usuarios a través de Internet, gracias, mayoritariamente, al sistema de tabulación de datos REDATAM.

6
Tabla1. Proporción de mujeres 25-29 años en unión consensual. Rondas censales 1970-2010.
País 1970 1980 1990 2000 2010 Dif, 2010-
1970
Argentina 11,1% 13,0% 22,5% 41,3% 66,6% 55,5
Bolivia , , , 34,7%
Brasil 7,6% 13,0% 22,2% 39,3% 51,0% 43,4
Chile 4,6% 6,7% 11,3% 24,6%
Colombia 19,7% 33,2% 49,2% 65,6%
Costa Rica 16,8% 19,4% , 32,6% 48,5% 31,7
Cuba , , , 55,8%
Ecuador 26,9% 29,4% 30,1% 37,4% 47,4% 20,5
El Salvador
53,1%
54,0%
México 15,3% , 15,2% 22,7% 37,1% 21,8
Nicaragua 42,7%
54,9% 55,5%
Panamá 58,9% 52,3% 53,2% 62,5% 73,9% 15,0
Perú , , 43,1% 69,8%
Puerto Rico 8,5% 5,2% 12,0% ,
Uruguay 9,6% 14,0% 23,5%
70,8% 61,2
Venezuela 30,8% 32,6% 36,9% 51,6%
Fuente: Censos de población
Nuestros resultados ilustran el aumento de la unión libre en todos los países de América Latina, tanto en aquellos con fuerte tradición histórica de la unión consensual, como en aquellos donde tenía menor prevalencia. Entre los países con datos disponibles que mostraban una intensidad elevada de la unión consensual en 1970 sobresalen los de América Central, como Panamá y Nicaragua donde el 58,9% y el 42,7% de las mujeres de 25-29 años que convivía con su pareja lo hacía fuera del matrimonio. También en Venezuela, Ecuador, Colombia y Costa Rica los niveles de unión consensual eran relativamente elevados (entre el 16,8% del último y el 30,8% del primero). En todos estos casos, en la última ronda censal, las mujeres unidas de esta franja de edad que viven en unión consensual superan (o están muy cerca de superar) a las que viven dentro del matrimonio. En Panamá tres cuartas partes de las mujeres que están en pareja lo hacen en forma de unión consensual, y en Perú, que en 1960 registraba el 20,6% (Fussell y Palloni, 2004), el valor del último censo alcanzaba el 70%.
Todos los países que en 1970 registraban valores muy bajos de unión consensual, y en los que, por tanto, apenas existía la cohabitación tradicional, también han experimentado un aumento muy notable. Entre todos ellos, destacan los casos de Uruguay y Argentina, donde la unión consensual ha registrado un crecimiento extraordinario. En Uruguay, son más del 70% de las mujeres unidas de 25 a 29 años las que lo hacen en forma de unión libre y en Argentina el 66%. En ambos países el valor de 1970 rondaba el 10%. También en Brasil, otro país con niveles bajos de cohabitación en 1970, el conjunto de mujeres de esa franja de edad que vive fuera del matrimonio supera en la actualidad a las casadas. Finalmente, el incremento ha sido más moderado

7
en México y Chile, con valores del 37,1% y del 24,6%, respectivamente, aunque este último valor está calculado en base al censo de población de 2002.
Hay que subrayar que los resultados presentados son medias nacionales y que esconden una heterogeneidad interna en la que también interviene la existencia de patrones tradicionales de unión consensual. No obstante, estudios recientes han confirmado que el aumento se ha experimentado en todo el territorio de América Latina, incluso cuando se realiza una aproximación desde una perspectiva regional (Esteve et al, 2012). La Figura 1 refleja la diversidad de comportamientos en relación con la formación de la unión en el todo el continente latinoamericano desde una escala local para la ronda censal de 2000. En él se identifican áreas de continuidad espacial de valores elevados que incluso superan fronteras entre países en América Central, en el Amazonas, en el litoral del Océano Pacífico de Colombia, Ecuador y Perú, así como en el litoral nordestino brasileño. En cambio, las zonas con niveles de cohabitación más bajas aparecen en el altiplano mexicano, en el eje andino de Colombia y Ecuador, así como en el interior y el sur brasileños.
Figura 1. Proporción de mujeres 25-29 años en unión consensual. Ronda censal del 2000
Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población

8
3. Transformaciones recientes en otras dimensiones familiares
En el apartado anterior hemos documentado los cambios tan intensos que se han experimentado en las últimas décadas en la forma de unión de las parejas. ¿Son estas las únicas transformaciones familiares que se han producido recientemente en América Latina? ¿El cambio en la forma en que se unen las parejas ha ido de la mano de variaciones en el calendario de la entrada a la unión? ¿Se han experimentado cambios también en la intensidad y en el calendario de la fecundidad?
Comencemos por el análisis de la edad de entrada a la unión de las mujeres. En la Figura 2 presentamos la evolución de la proporción de mujeres de 25-29 años que alguna vez han vivido con una pareja, desde la ronda censal de 1970 hasta la actualidad5. La intensidad de los valores es elevada en todos los países. En general, los valores se mueven en la horquilla del 70 al 80%. Pero lo más llamativo es que apenas se han experimentado cambios en el calendario de la entrada a la unión desde 1970. Las líneas de la gráfica son muy estables en todos los países, y pese a que en la última década se identifica un ligero descenso en la proporción de mujeres alguna vez unidas, no hay ningún país de América Latina en el que el descenso entre la ronda censal de 1970 y la de 2010 supere los diez puntos porcentuales. Además, hay que tener en cuenta el efecto anteriormente citado sobre el subregistro de las mujeres que han cesado la convivencia en unión consensual. Con el aumento de ésta en los últimos años, es lógico pensar que se ha incrementado el número de mujeres que no declaran estar separadas pese a haber vivido previamente con su pareja. Sólo en Argentina, Chile, Costa Rica, México, el descenso de las mujeres unidas ha alcanzado diez puntos porcentuales en cuarenta años de observación. En cambio, en Brasil, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela, la proporción de mujeres alguna vez unidas apenas ha variado entre 1970 y 2010.
5 La población alguna vez unida se define como la suma de la población casada, separada, divorciada y viuda. Como se ha apuntado anteriormente, este valor está subregistrado en algunos países de la región, debido a la declaración como solteras de personas que han cesado una unión consensual.

9
Figura 2. Proporción de mujeres 25-29 años alguna vez unidas. Rondas censales 1970-2010
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1970 1980 1990 2000 2010
Alg
un
a v
ez
un
ida
s (%
)
Ronda censal
Argentina Brazil Chile
Colombia Costa Rica Ecuador
El Salvador
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1970 1980 1990 2000 2010
Alg
un
a v
ez
un
ida
s (%
)
Ronda censal
Mexico Nicaragua Panama
Peru Puerto Rico Uruguay
Venezuela
Fuente: Censos de población
La extensión de la unión consensual, pues, no ha coexistido con un cambio claro en el calendario de entrada a la unión. Veamos ahora si identificamos transformaciones notables en los indicadores de intensidad y calendario de la fecundidad.
En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe el descenso transicional de la fecundidad se ha producido durante la segunda mitad del siglo XX (Figura 3). Tan sólo Uruguay, Argentina, Cuba, Chile y Puerto Rico, conocieron un gran avance en el descenso de la fecundidad durante la primera mitad del mismo. El resto de países estudiados presentaban hacia 1970 una tasa global de fecundidad por encima de los cinco hijos por mujer. Hacia 2010, tan sólo Bolivia en América del Sur, y Guatemala y Honduras en América Central, presentan un indicador superior a los tres hijos por mujer. El resto de los países, o han concluido el descenso transicional de la fecundidad, o están muy cerca de finalizarlo.

10
Figura 3. Evolución del índice sintético de fecundidad (ISF). 1965-2010
0
1
2
3
4
5
6
7
81
96
5
19
70
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
Hij
os
po
r m
uje
r (I
SF
)
AñoArgentina Costa Rica
Bolivia Brasil
Chile Colombia
Cuba
0
1
2
3
4
5
6
7
8
19
65
19
70
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
Hij
os
po
r m
uje
r (I
SF
)
AñoEcuador El Salvador
Guatemala Honduras
Mexico Nicaragua
Panamá
0
1
2
3
4
5
6
7
8
19
65
19
70
19
75
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
20
05
20
10
Hij
os
po
r m
uje
r (I
SF
)
Año
Paraguay Perú
Puerto Rico Rep. Domin.
Uruguay Venezuela
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Fertility Data 2012 (POP/DB/Fert/Rev2012)
Hemos visto que el declive de la fecundidad ha sido muy intenso durante las últimas décadas en toda la región latinoamericana. Esta tendencia tan marcada no se ha traducido en una variación notable del calendario de la fecundidad. Las mujeres latinoamericanas continúan teniendo su primer hijo a edad temprana, tal y como se muestra en la Figura 4.
Figura 4. Proporción de mujeres 25-29 años sin hijos. Rondas censales 1970-2010
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1970 1980 1990 2000 2010
Mu
jere
s si
n h
ijo
s (%
)
Ronda censal
Argentina Bolivia Brazil
Chile Colombia Costa Rica
Ecuador El Salvador
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1970 1980 1990 2000 2010
Mu
jere
s si
n h
ijo
s (%
)
Ronda censal
Mexico Nicaragua Panama
Paraguay Peru Puerto Rico
Uruguay Venezuela
Fuente: Censos de población
En la gran mayoría de países de la región, la proporción de mujeres de mujeres de 25-29 años que no habían tenido ningún hijo en 1970 se situaba entre el 20 y el 30%. En esa fecha, tan sólo Argentina y Uruguay mostraban un calendario reproductivo ligeramente más tardío. En estos dos países, una de cada tres mujeres de 25-29 no había tenido aún descendencia. En el otro extremo se situaban Ecuador, Chile, Nicaragua y Panamá,

11
donde sólo una de cada cinco mujeres de ese grupo de edad no había tenido hijos. En 2010, aunque el calendario de la fecundidad sigue siendo temprano, se observa un ligero aumento en la proporción de mujeres sin hijos a los 25-29 años en algunos países de la región. Ese es el caso de Uruguay, el país con mayor proporción de mujeres sin hijos en ese grupo de edad, Brasil, Costa Rica, Chile o Panamá. En todos ellos, el indicador ha aumentado más de 10 puntos porcentuales. En cambio, en otros países como México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia o Argentina, el indicador apenas se ha incrementado en todo el periodo de estudio.
4. Desenmascarando el papel del nivel de instrucción en las transformaciones de los patrones familiares de América Latina
Hasta ahora hemos identificado transformaciones muy intensas en las últimas décadas tanto en la forma en la que las parejas latinoamericanas conviven como en la intensidad de la fecundidad. La unión consensual es ya más común que el matrimonio en muchos países de la región entre las mujeres de 25 a 29 años, y la fecundidad ha alcanzado niveles post-transicionales en muchas zonas de América Latina. Estos cambios tan profundos nos conducirían a pensar, muy probablemente, en una transformación paralela del calendario de ambos fenómenos demográficos, la entrada a la unión y la fecundidad. Sin embargo, los resultados presentados hasta aquí no evidencian un retraso marcado en ninguna de esas dos dimensiones. Las mujeres latinoamericanas continúan entrando a la unión y teniendo hijos en edades relativamente tempranas.
No obstante, existen contrastes notables según el estrato social al que pertenece la población. Por ese motivo, nos proponemos analizar las dimensiones ya tratadas diferenciando el comportamiento de la población según su nivel de instrucción. Para ello, documentaremos la evolución desde 1970 de un indicador sobre el tipo de unión que adoptan las mujeres de 25-29 años, y dos sobre el calendario de entrada a la unión y a la maternidad. Los resultados, mostrados como la diferencia en puntos porcentuales sobre la observación más temprana, se presentan para las mujeres con estudios primarios y para las que tienen estudios universitarios.
Los comportamientos de la población en función de su nivel educativo son claramente divergentes en dos de las tres variables calculadas (Figura 5). Así sucede en todos los países analizados. La única variable en la que las más y las menos educadas convergen es en la expansión de la unión consensual. El incremento de este tipo de unión, pues, no es una tendencia exclusiva de la población que forma parte de los estratos socioeconómicos más bajos de la población, como así nos sugerían los patrones tradicionales de cohabitación. Las clases socioeconómicas más altas, por tanto, han instaurado también la unión consensual como otra forma de convivencia con la pareja. En Panamá y en Perú, más de la mitad de las mujeres de 25 a 29 años con estudios universitarios que viven con su pareja lo hacen en forma de unión consensual. En otros países, como Brasil o México, los recientes datos del 2010 muestran proporciones más bajas, alrededor del 25%, pero el aumento es muy considerable con relación a los datos de tan sólo veinte años atrás.

12
Figura 5. Diferencias intercensales en puntos porcentuales de las proporciones de mujeres de 25 a 29 años sin hijos, mujeres nunca unidas y mujeres en unión libre según nivel de estudios. 1970-2011.
Estudios primarios Estudios universitarios Estudios primarios Estudios universitarios Argentina Brasil
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010 Chile Colombia
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010 Costa Rica Ecuador
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010 El Salvador México
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010 Nicaragua Panamá
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
Mujeres sin hijos Nunca en unión Unión consensual
Dif
ere
nci
a e
n p
un
tos
po
rce
ntu
ale
s D
ife
ren
cia
en
pu
nto
s p
orc
en
tua
les
Dif
ere
nci
a e
n p
un
tos
po
rce
ntu
ale
s D
ife
ren
cia
en
pu
nto
s p
orc
en
tua
les
Dif
ere
nci
a e
n p
un
tos
po
rce
ntu
ale
s

13
Estudios primarios Estudios universitarios Estudios primarios Estudios universitarios Perú Uruguay
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010 Venezuela
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
1970 1980 1990 2000 2010
Mujeres sin hijos Nunca en unión Unión consensual
Fuente: Censos de población
No se observa esa convergencia de comportamientos entre las más y menos instruidas en ninguna de las otras dos variables analizadas: la proporción de mujeres sin hijos y las mujeres nunca unidas. El calendario de la formación de la unión de las mujeres con estudios primarios no se ha retrasado en ningún país excepto Uruguay, donde tan sólo lo ha hecho muy ligeramente. En el resto de países, la proporción de las mujeres menos instruidas de 25-29 años que nunca han estado en unión ha experimentado un descenso en las últimas cuatro décadas. En algunos casos, como en Brasil, Colombia, Ecuador, México y Nicaragua, las mujeres menos educadas han avanzado notablemente la edad de la entrada en unión. En cambio, las mujeres más educadas han retrasado el inicio de la vida en pareja en la gran mayoría de países estudiados. En Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Uruguay y Venezuela el aumento de la edad a la unión de ese grupo de mujeres ha sido muy notable. En Brasil, Panamá o Ecuador, sin embargo, no se ha experimentado este retraso entre las más educadas.
Finalmente, las mujeres menos educadas no tan sólo no han retrasado el calendario de la unión, sino que en todos los países estudiados la proporción de mujeres sin hijos a los 25-29 años es menor en el último dato censal disponible que en el primero. Han avanzado, por tanto, el calendario reproductivo. En muchos países, además, el descenso de las mujeres sin hijos en este grupo de edad ha sido muy intenso. Ese es el caso de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. En cambio, el comportamiento de las mujeres más instruidas es completamente divergente respecto al que tienen las menos formadas, ya que han retrasado el calendario a la maternidad en la totalidad de los países analizados. El aumento en la proporción de las mujeres sin hijos entre las más educadas ha sido especialmente intenso en Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela, un listado que coincide, naturalmente, con el de los países donde también se había retrasado la entrada a la unión.
Dif
ere
nci
a e
n p
un
tos
po
rce
ntu
ale
s
Dif
ere
nci
a e
n p
un
tos
po
rce
ntu
ale
s

14
Por tanto, los indicadores presentados hasta aquí nos muestran que en todos los países de la región las mujeres menos instruidas adoptan de una forma mayoritaria, y más intensa que hace cuarenta años, la convivencia con la pareja en forma de unión consensual, fuera del matrimonio. El auge de la cohabitación, no obstante, no ha representado para estos estratos sociales un cambio notable en el calendario de la entrada a la unión ni de la fecundidad durante los últimos cuarenta años. Y si se han registrado cambios, como en el caso más claro de Brasil, Colombia o México, ha sido a favor de una entrada a la unión y una maternidad más temprana. Las mujeres con más nivel educativo también han comenzado a adoptar la unión consensual como alternativa al matrimonio, pero en cambio, han retrasado el momento en el que forman la unión y comienzan a tener hijos, sobre todo en países como Chile, Costa Rica o Uruguay.
5. A modo de conclusión: implicaciones teóricas de las transformaciones familiares recientes
América Latina es tierra de fuertes contrastes. Contrastes entre regiones, entre sus grupos sociales y con otras zonas del mundo. A diferencia de las sociedades occidentales, el aumento de la cohabitación fuera del matrimonio en América Latina, con fuertes raíces históricas, no ha ido acompañado de un retraso del calendario a la unión ni al primer hijo. Este hecho cuestiona la adecuación de la historia familiar reciente de América Latina a la teoría de la Segunda Transición Demográfica. Una teoría que postula la creciente desinstitucionalización del matrimonio junto con un retraso de la transición a la vida adulta en relación con la edad a la primera unión y al primer hijo. De hecho, el fenómeno de la cohabitación fuera del matrimonio no es nuevo en América Latina. En este trabajo hemos trazado sucintamente sus raíces históricas. También hemos documentado el espectacular aumento de este tipo de unión. Un aumento que ha ido en claro detrimento del matrimonio pero que no ha alterado el calendario a la unión. Lo que apunta a una substitución del matrimonio por la cohabitación sin alterar la edad a la unión. Todo ello en un contexto de fuerte expansión educativa e incorporación de la mujer en la esfera productiva. En este aspecto, América Latina vuelve a contrastar con la experiencia de otros países en los que la mayor educación y participación económica de las mujeres han sido las causas esgrimidas en la edad de las transiciones familiares.
El aumento de la cohabitación y la estabilidad del calendario ocurren en una región llena de contrastes internos, no sólo entre países sino en su interior, tal y como hemos mostrado en el mapa de la cohabitación a escala local. Un mapa que nos muestra la fuerte heterogeneidad territorial de la región latinoamericana, claramente identificable en aquellos países cuyas fronteras encierran una gran variedad de legados históricos. El caso más paradigmático es Brasil y no sólo por su tamaño. Brasil tiene áreas de nuevo poblamiento de origen europeo, áreas de tradición indígena, áreas de fuerte presencia negra con otras áreas de gran mestizaje. Un verdadero hervidero de interacciones que se ve reflejado en el mapa de la cohabitación. Pero más allá de las diferencias territoriales, los contrastes sociales en toda América Latina son más que notables. Utilizando la educación como una variable próxima a la clase social, en este trabajo hemos mostrado

15
como la dinámica familiar de América Latina se escribe de distinta forma en función del grupo social. Nuestros resultados muestran que, si bien la cohabitación se está consolidando como alternativa al matrimonio en todos los segmentos educativos de la población, la estabilidad en la edad a la unión y al primer hijo es el resultado de un comportamiento heterogéneo entre los grupos. Las mujeres con un perfil educativo más bajo cohabitan más pero adelantan la edad a la unión y al primer hijo con respecto a mujeres con el mismo nivel educativo 30 años atrás. Entre las mujeres más instruidas, también crece la cohabitación pero, a diferencia de las anteriores, aumenta la edad al matrimonio y al primer hijo. Este hallazgo nos conduce hablar de la adecuación parcial a la Segunda Transición Demográfica. Parcial porque sólo involucraría a los grupos más instruidos de la sociedad. Otra vez, las fuertes desigualdades sociales y económicas que caracterizan a la región como una de las más desiguales del mundo tienen su traducción en términos demográficos. Con datos más detallados que los del censo, futuras investigaciones deberán profundizar en las implicaciones sociales y personales de polarización social en términos demográficos.
Referencias
Binstock, G. (2008), “Cambios en la formación de la familia en Argentina: ¿cuestión de tiempo o cuestión de forma?”, Artículo presentado en el Tercer Congreso de la Asociación de Población Latinoamericana (ALAP), Córdoba, Argentina, 24 al 26 de septiembre.
Borges, D.E. (1994), The family in Bahia, Brazil, 1870-1945, Stanford, CA: Stanford University Press.
Cabella, W.; Peri, A.; Street, M.C. (2004), “Dos orillas y una transición ? La segunda transición demográfica en Buenos Aires y Montevideo en perspectiva biográfica”, Artículo presentado en el primer congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Caxambu , Brasil, 18 al 20 de septiembre.
Castro Martín, T. (2002), “Consensual unions in Latin America: the persistence of a dual nuptiality system” en Journal of Comparative Family Studies, 33(1), p. 35-55.
Castro Martin, T.; Cortina, C.; Martín Garcia, T.; Pardo, I. (2011), “Maternidad sin matrimonio en America Latina: un análisis comparativo a partir de datos censales” en Notas de Población, Nº93, p. 37-76.
Covre-Sussai, M. y Matthijs, K. (2010), “Socio-economic and cultural correlates of cohabitation in Brazil”, Artículo presentado en la Chaire Quételet 2010, Louvain-la-Neuve, Bélgica,, 24 al 26 de noviembre de 2010.
Esteve , A.; García, J y McCaa, R. (2011), “La enumeración de la soltería femenina en los censos de población: sesgo y propuesta de corrección” en Papeles de Población, Vol. 16, Nº 66, p. 9-40.
Esteve, A.; Lesthaeghe, R y López‐Gay, A. (2012), "The Latin American cohabitation boom, 1970–2007.", en Population and development review, Vol. 38, Nº 1, p. 55-81.
Esteve, A.; García-Román, J. y Lesthaeghe, R. (2012), "The family context of cohabitation and single motherhood in Latin America.", en Population and Development Review, Vol. 38, Nº 4, p. 707-727.
Fussell, E. y Palloni, A. (2004), “Persistent marriage regimes in changing times.” en Journal of Marriage and Family, 66, p. 1201-1213.

16
García, B. y Rojas, O. (2002), “Cambio en la formación y disoluciones de las uniones en América Latina”, en Papeles de Población, Vol. 8, Nº 32, p. 12-31.
García, B. y Rojas, O. (2004), “Las uniones conyugales en América Latina: transformaciones familiares en un marco de desigualdad social y de género”, en Notas de Población, Nº 78, p. 65-96.
Goody, J. (1976), Production and reproduction – A comparative study of the domestic domain, Cambridge UK: Cambridge University Press.
Lesthaeghe, R.; Surkyn, J. (2002), “New forms of household formation in Central and Eastern Europe. Are they related to newly emerging value orientations?” en UNECE Economic survey of Europe, 2002-1. Geneva, UN Commission for Europe, p. 197-216.
Lesthaeghe, R.; Surkyn, J. (2004), “Values orientations and the second demographic transition (SDT) in Northern, Western and Southern Europe: An update.” en Demographic Research, S3 (3)
López Ruiz, L.A.; Esteve, A. y Cabré, A. (2008), “Distancia social y uniones conyugales en America Latina.” en Revista Latinoamericana de Población, Vol. 1, Nº2, p. 47-71.
Minnesota Population Center (2013), Integrated Public Use Microdata Series, International: Version 6.2. [Machine-readable database] Minneapolis: University of Minnesota.
Perelli-Harris, B.; Sigle-Rushton, W.; Lappegard, T.; Keizer, R.; Kreyenfeld, M. y Berghammer, C. (2010), The educational gradient of childbearing with cohabitation in Europe, en Population and Development Review, Vol. 36, Nº 4, p. 775–801.
Oliveira, M.C. (1996), "A família brasileira no limiar do ano 2000" en Estudos feministas, Vol. 4, Nº 1
Quilodran, J. (1999), "L'union libre en Amerique latine: aspects récents d'un phénomène séculaire", en Cahiers Québécois de Démographie, Vol. 28, Nº 1-2, p. 53-80.
Quilodran, J. (2008), “Hacia la instalación de un modelo de nupcialidad post transicional en America Latina?”, Artículo presentado en el Tercer Congreso de la Asociación de Población Latinoamericana (ALAP), Córdoba, Argentina, 24 al 26 de septiembre.
Rodriguez Vignoli, J. (2005), Unión y cohabitación en América Latina: modernidad, exclusión, diversidad?, Serie Población y Desarrollo, Nº 57, Santiago de Chile: Celade.
Roberts, G.W. y Sinclair. S.A. (1978), Women in Jamaica. Patterns of reproduction and family, New York: KTO Press.
Rosero Bixby, L.; Castro Martin, T. y Martin Garcia, T. (2009), “Is Latin America starting to retreat from early and universal childbearing ?” en S. Cavenaghi (ed): Demographic transformations and inequalities in Latin America: Historical trends and recent patterns. Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), Serie Investigaciones, Nº 8, p. 219-241.
Ruiz Salguero, M. y Rodríguez Vignoli, J. (2011), Familia y nupcialidad en los censos latinoamericanos recientes: una realidad que desborda los datos, Serie Población y Desarrollo 99, Santiago de Chile: Celade.
Salinas, V.; Potter, J.E. (2011), “On the universality of the second demographic transition and the rise of cohabitation and non-marital childbearing in Chile”, Artículo presentado en Annual Meetings of the Population Association of America (PAA), Washington DC, Estados Unidos, 31 de marzo al 2 de abril.
Smith, R.T. (1956), The negro family in British Guyana – Family structure and social status in the villages. London: Routledge & Kegan Paul.